—273→

Sumario
Refiere Idomeneo a Mentor la confianza que hizo de Protesilao, y los artificios con que este favorito, de concierto con Timócrates, conspiró contra Filocles. Le confiesa que engañado por ellos dio comisión a Timócrates para que le matase; pero que habiendo éste errado el golpe en la ejecución, le perdonó aquel dejándole el mando que tenía en la armada, y se retiró a la isla de Samos, que sin embargo de que posteriormente descubrió Idomeneo la traición de Protesilao, no había tenido valor para castigar ni alejar de sí a tan pérfido valido.
—275→
Libro XIII
Ya la fama del gobierno suave y moderado de Idomeneo atraía pobladores de todas partes, los cuales venían a buscar su dicha bajo tan apacible dominación, ya los campos cubiertos por largo tiempo de abrojos y espinas, prometían cosechas abundantes y frutos desconocidos hasta entonces. Abría la tierra sus entrañas a la tajante reja preparándose a recompensar las fatigas del labrador, en cuyo corazón renacía la esperanza, veíanse en los valles y colinas rebaños de ovejas que retozaban sobre la yerba, y grandes piaras de toros y de vacas, cuyos bramidos se repetían en los ecos de las elevadas montañas, unos y otros prestaban abono a los terrenos, y eran debidos a Mentor, que halló medios para traerlos aconsejando a Idomeneo hiciese cambios con los peucetas, pueblos inmediatos, trocando lo superfluo que no quería permitir en Salento por los ganados de que carecían los salentinos.
—276→La ciudad y poblaciones de su contorno abundaban de gallardos jóvenes que sumidos por largo tiempo en la miseria, no osaran contraer matrimonio para no aumentar sus desgracias; pero cuando advirtieron los sentimientos de humanidad que animaban a Idomeneo, y que deseaba obrar cual un padre, perdieron el temor al hambre y a las demás plagas con que el cielo aflige a la tierra, y sólo se escuchaban gritos de júbilo y cánticos de los pastores y labradores que celebraban sus himeneos pudiendo creerse haber aparecido entre ellos el dios Pan con una tropa de sátiros y de faunos mezclados entre las ninfas, bailando a la sombra de los bosques al son de sus instrumentos. Todo se hallaba tranquilo y risueño; mas era el gozo moderado, y los placeres, aunque más vivos y puros, facilitaban el descanso.

Admirados los ancianos al ver lo que no se atrevían —277→ a esperar al cabo de su edad avanzada, lloraban de gozo y de ternura; y alzando las trémulas manos al cielo exclamaban: «Bendecid, oh gran Júpiter, a este rey tan semejante a vos, don el mayor que nos habéis dispensado. Ha nacido para bien de los hombres, retribuidle todos los beneficios que recibimos de él. Nuestros últimos nietos, procedentes de los matrimonios que protege, le serán deudores de todo, hasta de la vida; y de este modo será verdaderamente padre de todos sus vasallos.» Los jóvenes de ambos sexos que se desposaban daban señales de júbilo entonando cánticos en loor del que causaba su contento. El nombre de Idomeneo ocupaba continuamente el labio y el corazón, creíanse dichosos al verle, temían perderle, y su pérdida hubiera sumido en el desconsuelo a todas las familias.
Entonces confesó Idomeneo no haber experimentado jamás placer que igualase al de ser amado y hacer felices a tantos. «Nunca lo hubiera creído, decía, parecíame que toda la grandeza de los príncipes consistía únicamente en ser temidos, que el resto de los hombres existía para ellos, y todo lo que había oído decir de los reyes amados de sus pueblos, cuyas delicias formaban, lo consideraba como una fábula; mas ahora conozco la verdad. Pero debo contaros de qué manera habían emponzoñado mi corazón desde la infancia acerca de la autoridad de los reyes, que es el origen de todas las desgracias de mi vida.» Entonces empezó Idomeneo la siguiente narración.
El primer objeto de mi cariño fue Protesilao, que con corta diferencia era de más edad que yo, porque su carácter vivo y osado convenía con el mío. Tomaba parte en mis placeres, lisonjeaba mis pasiones, y logró hacer sospechoso a mis ojos a otro joven llamado Filocles, —278→ a quien yo también amaba. Temía éste a los dioses, era moderado; mas de un alma grande, haciendo consistir su grandeza no en elevarse, sino en vencerse y en no ejecutar acción alguna indecorosa, hablábame con libertad de mis defectos, y cuando no se atrevía a hacerlo me daban a entender lo que deseaba reprenderme su silencio y la tristeza que advertía en su semblante.
Esta sinceridad me agradaba al principio, y le aseguraba yo muchas veces que le escucharía toda mi vida lleno de confianza, como preservativo contra la lisonja. Decíame él cuanto debía yo hacer para seguir las huellas de mi abuelo Minos en beneficio de mi reino; y aunque su sabiduría no era tan profunda como la vuestra ¡oh Mentor! poseía sin embargo máximas buenas que conozco ahora. Los artificios de Protesilao, a quien excitaban la ambición y la envidia, fueron disgustándome poco a poco de Filocles; y como éste no era solícito, dejaba prevaleciese aquel, contentándose con decirme siempre la verdad, cuando quería yo escucharle, procuraba mi bien no su fortuna,
Insensiblemente llegó Protesilao a persuadirme ser Filocles un espíritu melancólico y soberbio que censuraba todas mis acciones, que nada me pedía por el orgullo de no deberme cosa alguna, y que aspiraba a la reputación de hombre superior a los honores, añadiendo que del mismo modo que me hablaba de mis propios defectos, lo hacia a los demás con igual libertad; que daba a entender bastantemente que no me estimaba, y que abatiendo de este modo mi reputación pretendía abrirse el camino para el trono por el brillo de una virtud austera.
No pude persuadirme al principio quisiese destronarme Filocles; porque la verdadera virtud encierra cierto —279→ candor e ingenuidad que no es posible desfigurar, y que no puede desconocerse por más que se procure con cuidado. Pero comenzaba a disgustarme la firmeza de Filocles contra mis debilidades; al paso que la complacencia de Protesilao, y su inagotable mañosidad para provocar nuevos placeres, me presentaba aún más intolerable la austeridad de aquel.
No pudiendo Protesilao sufrir que yo no diese crédito a lo que me decía contra su rival, tomó el partido de no hablarme y persuadirme de algún otro modo más convincente que las palabras. He aquí de que modo acabó de engañarme. Me aconsejó diese a Filocles el mando de los bajeles que debían ir a pelear con los de Carpacia; y para resolverme a ello me dijo: «Bien sabéis que no puedo ser sospechoso en mis alabanzas hacia él, confieso tiene valor y genio para la guerra; os servirá en ella mejor que nadie, y prefiero el interés de vuestro servicio a mis resentimientos personales.»
Quedé encantado al hallar tanta rectitud y equidad en el corazón de Protesilao, a quien había yo confiado la administración de los negocios más delicados; y le abracé arrebatado de gozo considerándome muy dichoso en haber depositado toda mi confianza en un hombre que me parecía superior a las pasiones. Pero ¡ah! ¡cuán dignos de compasión son los monarcas! conocíame él mejor que yo mismo, y sabía ser estos por lo común inaplicados y desconfiados, desconfiados, por la continua experiencia que tienen de los hombres corrompidos que les rodean, inaplicados, porque les arrastran los placeres y están acostumbrados a ver a otros ocupados en pensar por ellos, sin que tomen el cuidado de hacerlo por sí mismos. Conoció, pues, que no le sería difícil inspirarme envidia y desconfianza de un hombre que no dejaría —280→ de ejecutar grandes hechos, dándole sobre todo la ausencia mayor facilidad para tenderle lazos.
Previó Filocles al partir lo que podía suceder. «Acordaos, me dijo, de que ya no podré defenderme; de que sólo escucharéis a mi enemigo, y de que mientras voy a serviros con peligro de mi propia vida, me arriesgo a no hallar otra recompensa que vuestra indignación.» «Os engañáis, le respondí, no habla de vos Protesilao como vos lo hacéis de él, os elogia y estima creyéndoos digno de los cargos más importantes; y si comenzase a hablarme contra vos, perdería mi confianza. Nada temáis; y ocupaos sólo de servirme bien. Partió en efecto, quedando yo en una situación particular.»
Debo confesarlo, Mentor, veía yo claramente cuán necesario me era tener muchas personas con quienes consultar, y que nada era más perjudicial a mi reputación y al éxito de mis empresas que hacerlo con una sola. Tenía yo experiencia de que los prudentes consejos de Filocles me habían libertado de muchos errores peligrosos en que me hiciera caer el orgullo de Protesilao, y conocía haber en aquel, fondo de probidad y máximas dictadas por la equidad que eran desconocidas a éste; pero le había dejado tomar un tono decisivo a que apenas podía resistir. Fatigábame el estar siempre entre aquellos dos hombres, que nunca se hallaban de acuerdo, y preferí por debilidad arriesgar alguna cosa en perjuicio de los negocios públicos para respirar libremente. No hubiera yo osado confiar ni aun de mí mismo la razón vergonzosa de este partido; pero aunque no me atrevía a descubrirla, sin embargo no dejaba de obrar secretamente en mi corazón, y fue la causa verdadera de lo que hacía.
Sorprendió Filocles al enemigo, consiguió una completa victoria, y se apresuró a volver para evitar los malos —281→ oficios que debía temer; pero Protesilao, que aún no había tenido tiempo suficiente para engañarme, le escribió que yo deseaba hiciese un desembarco en la isla de Carpacia para coger el fruto de aquella victoria. En efecto, me había persuadido que podría conquistarla con facilidad; pero obró de tal manera que faltaron a Filocles muchas cosas necesarias para la empresa, y le sujetó a ciertas órdenes precisas que debían producir varios contratiempos en su ejecución.
Entre tanto valióse Protesilao de un criado muy corrompido, a quien yo tenía cerca de mi persona, y que observaba hasta lo que era de menos importancia para referírselo, a pesar de que parecía que apenas se trataran, y de no estar nunca de acuerdo en cosa alguna.
Llamábase Timócrates, y vino cierto día a decirme con gran secreto haber descubierto un asunto de la mayor importancia. Filocles, me dijo, intenta aprovecharse de vuestra armada para hacerse rey de la isla de Carpacia. Los jefes de las tropas son adictos a él, y ha ganado a los soldados por su liberalidad, y más aún por la perniciosa licencia en que les deja vivir. Le ha envanecido la victoria; he aquí la carta que ha escrito a uno de sus amigos acerca del proyecto de hacerse rey, con esta prueba tan evidente no cabe ya dudar.
Leí la carta, que me pareció de puño de Filocles: habían imitado perfectamente su letra entre Protesilao y Timócrates. Su lectura me llenó de sorpresa, la leí varias veces, y no podía persuadirme fuese de Filocles, recordando en medio de mi agitación los rasgos notables de su desinterés y buena fe. Sin embargo, ¿qué podía yo hacer? ¿cómo resistir a una carta en que me parecía reconocer seguramente la letra de Filocles?
—282→
Cuando vio Timócrates que no podía yo resistir a su artificio, aspiró a más. «¿Me atreveré, añadió vacilando, a haceros notar una palabra que se halla escrita en esta carta? Dice Filocles a su amigo, que puede hablar con toda confianza a Protesilao sobre cierta cosa que expresa por una cifra, seguramente habrá entrado éste en los proyectos de Filocles, conviniéndose en perjuicio vuestro. Ya sabéis que Protesilao os estrechó a que enviaseis a Filocles contra los carpecianos, y después ha dejado de hablaros de él como antes lo hacía, por el contrario, le elogia y disculpa, y se miran de algún tiempo a esta parte con bastante benevolencia. Sin duda habrán ambos tornado medidas para partirse la conquista de Carpacia. Considerad también que él quiso se hiciese esta empresa contra toda regla, y que ha expuesto a perecer toda vuestra armada para satisfacer su ambición. ¿Creéis que Protesilao quisiera servir de este modo a Filocles si estuviesen —283→ aún desavenidos? No, no; no es posible dudar que los dos se han reunido para elevarse a la vez a una grande autoridad, y acaso para derrocar el trono que ocupáis. Al hablaros de este modo, sé que me expongo a su resentimiento, si contra mis consejos sinceros dejáis por más tiempo en sus manos el poder; mas ¡qué importa con tal que os diga la verdad!»
Hicieron grande impresión en mí estas últimas palabras de Timócrates, ya no dudé de la traición de Filocles, y desconfié de Protesilao como amigo suyo. Entre tanto no cesaba Timócrates de decirme: «Si aguardáis a que Filocles haya conquistado la isla de Carpacia, ya no será tiempo de desbaratar sus planes, no perdáis tiempo en aseguraros de él mientras podéis hacerlo.» Causábame horror la disimulación de los hombres, y no sabía ya de quién fiarme; porque después de haber descubierto la traición de Filocles, no encontraba ninguno sobre la tierra cuya virtud me inspirase confianza. Estaba yo resuelto a sacrificar sin dilación a este pérfido; mas temía a Protesilao, y no sabía qué hacer con respecto a él, temía hallarle culpable, y no menos fiarme de él.
Por último, en medio de mi agitación no pude menos de decirle que Filocles había excitado sospechas en mi corazón. Aparentó sorprenderse, y me recordó su moderación y la rectitud de su conducta; ponderó sus servicios; y en una palabra, hizo cuanto era necesario para persuadirme de su buena correspondencia con él. Por otra parte no perdía ocasión Timócrates para llamar mi atención acerca de la inteligencia de ambos, y para obligarme a perder a Filocles mientras que aún era tiempo de asegurarme de él. Ved, caro Mentor, cuán desgraciados son los reyes, y el peligro que corren de ser juguete —284→ de los demás hombres, hasta en los momentos mismos en que parece tiemblan humillados a sus plantas.
Creí yo dar un golpe de profunda política y desconcertar los planes de Protesilao enviando a Timócrates secretamente a la armada para que diese muerte a Filocles. Llevó Protesilao su disimulo hasta un extremo tal que me engañó tanto más cuanto aparentó con naturalidad dejarse engañar. Partió, pues, Timócrates, y halló a Filocles bastante embarazado en el desembarco, pues carecía de todo; porque ignorando Protesilao si la supuesta carta bastaría para que pereciese su enemigo, quiso tener preparado al mismo tiempo otro recurso en el mal éxito de una empresa de que me había hecho concebir tantas esperanzas, y que por esta razón no dejaría de irritarme contra Filocles. El valor de éste, su genio y el amor de las tropas sostenían aquella guerra difícil; y a pesar de que todos conocían que era temerario el desembarco, y debía ser funesto a los cretenses, esforzábanse a realizarle como si estuviese unido el éxito de él a su felicidad y a su vida, contentos en arriesgarla bajó las órdenes de un caudillo tan prudente como solícito de hacerse amar.
Debía temerlo todo Timócrates al dar muerte a aquel capitán en medio de un ejército que le amaba con entusiasmo; mas la ambición extremada ciega al hombre, y ninguna dificultad hallaba tratándose de dar gusto a Protesilao, con quien se prometía gobernar absolutamente después de la muerte de Filocles. No podía tolerar Protesilao existiese un hombre de bien, cuya sola vista le reprendía secretamente sus delitos, y que abriéndome los ojos podía llegar a destruir sus proyectos.

Asegurose Timócrates de dos capitanes que estaban siempre al lado de Filocles, ofreciéndoles en mi nombre —285→ grandes recompensas, y en seguida le manifestó haber ido para decirle de mi parte cosas reservadas que no podía confiar sino en presencia de aquellos. Se encerró con ellos y con Timócrates; y entonces dio una puñalada a Filocles, resbaló el acero y no penetró. Sin alterarse Filocles le arrebató el puñal, y con él se defendió de los tres, dio voces, acudieron, franquearon la puerta, y le sacaron de manos de los tres que llenos de turbación le habían atacado débilmente. Fueron aprisionados, y los hubieran despedazado según la indignación de todo el ejército, a no contener Filocles a la multitud. Habló a solas con Timócrates, y le preguntó con afabilidad las causas de haberse resuelto a ejecutar tan detestable hecho; y temiendo este le diesen la muerte, se apresuró a mostrar la orden que yo le diera por escrito para que le matase; y como el traidor es siempre cobarde, creyó salvar su vida descubriéndole la traición de Protesilao.
—286→Horrorizado Filocles al ver tanta malicia entre los hombres, tomó un partido prudente. Declaró a todo el ejército que se hallaba Timócrates inocente, le puso en salvo enviándole a Creta, y entregó el mando de la armada a Polimenes, a quien nombraba yo en la orden escrita de mi puño al efecto después que hubiesen dado muerte a Filocles, y por último exhortó a las tropas a que llenasen el deber de la fidelidad; y durante la noche se embarcó en un pequeño barco que le condujo a la isla de Samos, en donde vive tranquilamente pobre y solitario, ocupado en hacer estatuas para proporcionarse el sustento, sin querer oír hablar de los hombres engañosos e injustos, y sobre todo de los reyes, a quienes considera más ciegos e infelices que el común de los hombres.
«Y bien, interrumpió Mentor, ¿tardasteis mucho en averiguar la verdad?» «No, respondió Idomeneo, poco a poco llegué a conocer los artificios de Protesilao y Timócrates, desaviniéronse ambos, porque los malvados no pueden estar unidos mucho tiempo; y su discordia acabó de ponerme de manifiesto el abismo en que me habían precipitado.» «¿Y no tomasteis el partido, replicó Mentor, de deshaceros del uno y del otro?» «¡Ah! contestó Idomeneo, ¿ignoráis acaso, querido Mentor, la flaqueza y embarazo en que se hallan los príncipes? Una vez entregados a hombres osados y corrompidos, que poseen el arte de hacerse necesarios, ya no pueden prometerse libertad. Aquellos a quienes más desprecian, son los que mejor tratan y a quienes colman de beneficios, causábame horror Protesilao, mas depositaba en sus manos toda mi autoridad. ¡Extraña quimera!, complacíame en conocerle; pero faltábanle energía para recobrar el poder que le había confiado. Además, le hallaba complaciente, industrioso para lisonjear mis pasiones y solícito por mis intereses, —287→ y finalmente tenía una razón para excusar mi propia debilidad, pues desconocía la verdadera virtud; y por no haber elegido personas de probidad que dirigiesen mis negocios, creía no haberlos sobre la tierra y que la probidad era un fantasma. ¿Qué importa, decía yo, dar un gran golpe para salir de las manos de un hombre corrompido para caer en las de otro como él, que no será más desinteresado ni sincero?

Entre tanto regresó la armada conducida por Polimenes, ya no me ocupé de la conquista de la isla de Carpacia; y Protesilao no pudo disimular tanto que yo no conociese cuánto le afligía se hallase Filocles en seguridad en la isla de Samos.
Volvió a interrumpir Mentor a Idomeneo para preguntarle si después de tan infame traición había continuado dispensando a Protesilao su confianza.
Era yo, contestó Idomeneo, demasiado enemigo de los negocios, y en extremo descuidado para sacarlos de sus manos, hubiera sido necesario alterar el orden que había yo establecido para mi comodidad, e instruir en ellos a otro; y jamás tuve resolución para emprenderlo. Prefería cerrar los ojos para no ver los artificios de Protesilao, y sólo hallaba consuelo dando a entender a ciertas personas de mi confianza que no desconocía su mala —288→ fe; pues por este medio imaginaba ser engañado a medias, porque sabía que me engañaban. Al mismo tiempo hacía entender a Protesilao de cuando en cuando la impaciencia con que soportaba su yugo, y complacíame en contradecirle muchas veces, en vituperar públicamente cosas que él había hecho, y en decidir contra su parecer. Mas como él conocía mi orgullo y mi pereza, no le causaba embarazo mi pesadumbre, y volvía obstinadamente a la carga, valiéndose ora de medios urgentes, ora de la superchería y de la insinuación; y sobre todo cuando advertía estar yo ofendido, redoblaba su solicitud para proporcionarme nuevas diversiones capaces de ablandarme, o bien para empeñarme en algún negocio que diese ocasión a que se hiciera necesario, y hacer valer el celo que le animaba por mi reputación.
Aunque me hallaba prevenido contra él, arrastrábame siempre este modo de lisonjear mis pasiones. Conocía mis secretos y me aliviaba en los cuidados, hacia respetar a todos mi autoridad; y por último, no pude resolverme a perderle. Pero conservándole en el lugar que ocupaba, impedí a todos los hombres de bien me hiciesen conocer mis verdaderos intereses; y desde entonces ya no oí en mis consejos una sola palabra pronunciada con libertad, alejose de mí la verdad, y fui del error que prepara la caída de los reyes por haber sacrificado a Filocles a la cruel ambición de Protesilao; creyéndose dispensados de desengañarme, después de un ejemplo tan terrible, aun los más celosos por el bien del estado y de mi persona.
Querido Mentor, yo mismo temía que la verdad disipase la nube y llegase hasta mí a despecho de los lisonjeros; porque careciendo de valor para seguirla, me era importuna su luz, y sentía interiormente que me hubiera —289→ causado temores y remordimientos sin sacarme de tan funesto compromiso. Mi negligencia, y el ascendiente que había llegado a adquirir sobre mí insensiblemente Protesilao, llegaron a quitarme la esperanza de recobrar mi perdida libertad. No quería conocer mi estado ni dejar le conociesen los demás. Ya sabéis, Mentor, el amor propio y la falsa gloria en que se educa a los reyes, jamás quieren estos conocer su error; y así es que para cubrir uno cometen ciento. Antes de confesar haberse engañado, y de tomarse el trabajo de enmendar el error, se dejarán engañar para toda su vida. Esta es la situación de los príncipes débiles e inaplicados, y esta era precisamente la mía cuando me fue preciso marchar al sitio de Troya.
Al partir quedó Protesilao árbitro de los negocios públicos, y durante mi ausencia se condujo con altivez e inhumanidad. Gemía todo el reino oprimido por su tiranía; pero nadie osaba advertirme la opresión que sufrían mis pueblos, porque sabían que yo temía saber la verdad, y que abandonaría al resentimiento de Protesilao a cualquiera que se resolviese a hablarme contra él. Pero cuanto más callaban, crecía con mayor violencia el mal. Más adelante me estrechó a separar de mi lado al bizarro Merión, que me había seguido al sitio de Troya con tanta gloria; pues había llegado a inspirar envidia a Protesilao, como sucedía con todos aquellos a quienes distinguía yo por poseer algún mérito.
Quiero que sepáis, Mentor, que éste ha sido el origen de todas mis desgracias. La muerte de mi hijo no fue la causa de la sedición de los cretenses, sino la venganza de los dioses irritados contra mí, y el odio público que me había atraído Protesilao. Cuando yo derramé la sangre y de aquel, cansados los cretenses de mi severo gobierno, —290→ se agotó su paciencia, y el horror de esta última acción no hizo otra cosa que mostrar exteriormente lo que sentían los corazones mucho tiempo antes.
Me acompañó Timócrates al sitio de Troya, e informaba secretamente a Protesilao en sus cartas de cuanto podía llegar a descubrir. Bien conocía yo la cautividad en que me hallaba; mas procuraba no pensar en ello desesperado de encontrar remedio. Cuando los cretenses se sublevaron a mi regreso, los primeros que huyeron fueron Protesilao y Timócrates; y me hubieran abandonado sin duda si no me hubiese visto precisado a huir casi al mismo tiempo que ellos. Contad, Mentor, con que el hombre insolente en la prosperidad es siempre tímido y débil en la desgracia, cambiase su carácter al momento que se escapa de sus manos la autoridad ilimitada; véseles tan humillados cuanto eran altaneros, pasando momentáneamente de un extremo a otro.
«¿Y por qué, dijo Mentor, conserváis todavía a vuestro lado a esos dos hombres perversos, siendo así que los conocéis? No me sorprende que os hayan seguido, pues no podían hacer cosa más conveniente a sus intereses, también conozco que habéis sido generoso concediéndoles un asilo en vuestro nuevo establecimiento; mas ¿por qué entregaros a ellos todavía después de tan infausta experiencia?»
«Ignoráis, respondió Idomeneo, cuán inútil sea la experiencia a los príncipes débiles y negligentes que viven sin reflexión. Todo les desagrada, y no tienen valor para corregir cosa alguna. El hábito de tantos años era una cadena de hierro que me estrechaba a esos dos hombres que me sitiaban a toda hora. Desde que me hallo aquí me han empeñado en los gastos excesivos que habéis visto, agotando la riqueza de este estado naciente, —291→ y acarreándome la guerra que sin vuestro auxilio iba a aniquilarme. Bien pronto hubiera yo experimentado en Salento iguales infortunios que en Creta; pero al fin me habéis abierto los ojos, inspirándome el ánimo de que carecía para salir de la esclavitud, ignoro lo que habéis obrado en mí; pero me siento otro hombre desde que os halláis en Salento.»
Preguntó enseguida Mentor a Idomeneo cuál era la conducta de Protesilao en el cambio de los negocios. «Nada hay más artificioso, respondió, que su comportamiento después de vuestra llegada. Al principio no omitió cosa alguna para inspirarme sospechas. Nada decía contra vos; mas venían a mí varias personas y me advertían ser muy temibles los dos extranjeros. El uno, decían, es hijo del falaz Ulises; y el otro un incógnito de grandes talentos, están acostumbrados a vagar de un reino a otro; y ¿quién sabe si habrán formado algún designio sobre éste? Ellos mismos refieren haber causado grandes turbulencias en los países por donde han transitado, este es un estado naciente, no consolidado aún, y podría arruinarse al menor movimiento.
Nada me decía Protesilao, mas procuraba que entreviese el peligro y exceso de todas las reformas que me hacíais adoptar, valiéndose de mi propio interés. Si colocáis a los pueblos, decía, en la abundancia, no trabajarán; haranse altivos o indóciles, y estarán dispuestos siempre a sublevarse, solamente la debilidad y la miseria los hace dóciles y les impide resistir a la autoridad. Muchas veces procuraba recobrar su antiguo influjo para seducirme escudándose con el celo por mi servicio, y me decía: «Queriendo aliviar al pueblo humilláis la autoridad real; haciendo a aquel un daño irreparable, porque es necesario tenerle abatido para que goce de tranquilidad.»
—292→Respondíale yo que sabría contener al pueblo en su deber haciéndome amar, sin que se debilitase mi autoridad al procurar aliviarle; castigando con severidad a los delincuentes, y proporcionando por último buena educación a la juventud, y exacta subordinación a todo el pueblo para mantenerle en una vida sencilla, sobria y laboriosa. ¡Por ventura no podrá someterse un pueblo si no se le hace morir de hambre! ¡Qué inhumanidad! ¡qué bárbara política! ¡Cuántos pueblos vemos gobernados con dulzura y fieles en extremo a sus príncipes! La causa de las revoluciones son la ambición e inquietud de los grandes, cuando se les ha tolerado una licencia excesiva y no se ha puesto límites a sus pasiones; la multitud de grandes y pequeños que viven en la molicie, en el lujo y la ociosidad; la muchedumbre de hombres dedicados a la guerra, descuidando las ocupaciones útiles en tiempo de paz; y por último, la desesperación de los que se ven maltratados, la dureza y altivez de los reyes, y la molicie de estos que los hace incapaces de velar sobre todos los miembros del estado para evitar la sedición. He aquí la causa de las revoluciones, no el pan que se deja comer tranquilo al labrador después que le ha adquirido con el sudor de su frente.
Desde que me ve inalterable en mis máximas, ha tomado un partido enteramente opuesto a su conducta anterior, ha empezado a seguirlas no habiéndolas podido destruir; aparenta aprobarlas, estar convencido de su utilidad, y serme deudor de haberle ilustrado en esta parte. Anticípase a cuanto yo puedo desear para alivio de los pobres; y es el primero que me representa sus necesidades y declama contra los gastos excesivos. Vos mismo sabéis que os elogia, que os manifiesta su confianza, y que nada olvida para complaceros. En cuanto a —293→ Timócrates comienza a desaparecer su buena inteligencia, pues ha intentado hacerse independiente excitando los celos de Protesilao; y a sus discordias debo en parte haber descubierto su perfidia.»
«¡Cómo, pues, respondió Mentor sonriéndose, habéis sido tan débil que os hayáis dejado tiranizar tantos años por dos traidores, cuya traición conocéis!» «¡Ah!, replicó Idomeneo; ignoráis la influencia de los hombres artificiosos en el ánimo de un rey débil e inaplicado que se entrega a ellos para toda clase de negocios. Además, ya os he dicho que en el día contribuye Protesilao a todas vuestras miras por el bien público.»
«Demasiado veo, continuó Mentor con gravedad, cuánto prevalecen los malos sobre los buenos cerca de los reyes, de ello dais un ejemplo terrible. Decís que os he abierto los ojos en cuanto a Protesilao, y aún los tenéis cerrados para dejar el gobierno en manos de ese hombre indigno de vivir. Sabed que los malos no son incapaces de hacer el bien, lo ejecutan con la misma indiferencia que el mal cuando puede convenir a su ambición. Ningún sacrificio les cuesta producir éste, porque carecen de bondad y no les detiene principio alguno de virtud; y causan aquel sin trabajo, porque su corrupción les inclina a aparecer buenos para engañar a los demás. Hablando con propiedad, son incapaces de virtud, aunque parece practicarla; pero no lo son de los vicios más horribles que constituye la hipocresía. Mientras estéis dispuesto absolutamente a hacer el bien, lo estará él para conservar su autoridad; mas por poca facilidad que advierta en vos para retroceder, nada omitirá de cuanto pueda contribuir a proporcionaros la nueva caída en el error, a fin de recobrar libremente su natural engañoso y feroz. ¿Podéis vivir con honor y en reposo mientras os —294→ asedie a toda hora un hombre como él, y mientras sepáis que el sabio y leal Filocles se halla pobre y deshonrado, en la isla de Samos?
Bien conozco, Idomeneo, que los hombres osados y engañosos que instan, arrastran a los príncipes débiles; pero debéis añadir que estos tienen todavía otra desgracia que no es menor, a saber: olvidar con facilidad los servicios y virtudes del que está lejos. La multitud de los que rodean a los monarcas es la causa verdadera de que ninguno haga en ellos grande impresión, se afectan de los presentes y de los que les adulan; todos los demás se borran pronto de su memoria. Sobre todo les mueve poco la virtud, porque en vez de lisonjearles reprueba y condena sus debilidades. ¿Causará sorpresa que no sean amados y no siendo ellos amables, y cuando sólo aprecian su grandeza y sus placeres?»
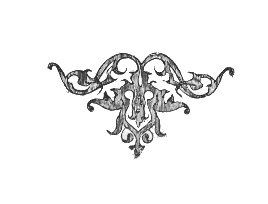
—295→

Sumario
Persuade Mentor a Idomeneo para que destierre a Protesilao y a Timócrates a la isla de Samos, restituya en sus honores y vuelva a su lado a Filocles. Comisiónase para ello a Hejesipo, que lo pone gustoso en ejecución, llegando con ambos a Samos donde torna a ver a su amigo Filocles tan contento en la pobreza y soledad que resiste volver a los suyos; mas después que reconoce que esta era la voluntad de los dioses, se embarca con Hejesipo y arriba a Salento donde le recibe Idomeneo amistosamente.
—297→
Libro XIV
Después de haber hablado así Mentor, persuadió a Idomeneo la necesidad de separar inmediatamente a Protesilao y Timócrates, para llamar de nuevo a Filocles. La única dificultad que detenía al rey era el temor que le inspiraba la severidad de Filocles. «Confieso decía, que no puedo dejar de temer algún tanto su regreso, a pesar de que le aprecio y estimo. Desde la infancia estoy acostumbrado a los elogios, a la solicitud y a la complacencia que no puedo prometerme de este hombre, pues cuando hacia alguna cosa que no aprobaba, su aspecto melancólico me daba a entender que me reprendía; y cuando se hallaba a solas conmigo, eran sus acciones respetuosas y moderadas, pero desabridas.»
«¿No veis, repuso Mentor, que los príncipes corrompidos por la adulación encuentran desabrido y austero todo lo que es franco e ingenuo? Llegan a imaginar que no son celosos de su servicio, y que no aman su autoridad, aquellos que no poseen una alma baja, y no están dispuestos a lisonjearles cuando hacen el uso más injusto —298→ de su poder. Cualquiera palabra franca y generosa les parece atrevida, censurable y sediciosa; y llegan a ser tan delicados que les hiere e irrita todo lo que no adula. Pero pasemos más adelante. Supongo que Filocles sea efectivamente desabrido y austero; ¿y su austeridad no vale más que la perniciosa adulación de vuestros consejeros? ¿Dónde hallaréis un hombre sin defectos?, y el de deciros atrevidamente la verdad ¿no deberá seros el menos temible? Pero ¡qué digo! ¿no es un defecto necesario para corregir los vuestros, y para vencer el desabrimiento a la verdad a que os ha conducido la adulación? Necesitáis un hombre que ame sólo a vos y a la verdad; que os ame más de lo que vos mismo os amáis; que os diga la verdad a pesar vuestro; que venza toda vuestra oposición; y este hombre necesario es Filocles. Acordaos de que un monarca es demasiado feliz cuando durante su reinado nace un solo hombre dotado de esta virtud, que es el más precioso tesoro; y que el perderle es también el mayor castigo que pueden enviarle los dioses, si llega a hacerse indigno de sus servicios por no saber aprovecharse de ellos.
En cuanto a los defectos de que adolece el hombre honrado, preciso es saber conocerlos y no dejar de servirse de él. Corregidle, no os entreguéis jamás ciegamente a su indiscreto celo; pero escuchadle favorablemente, honrad sus virtudes, mostrad al público que sabéis distinguirle, y sobre todo guardaos de ser por más tiempo cual habéis sido hasta ahora. Los príncipes corrompidos como vos lo estabais, se contentan con despreciar al hombre corrompido; pero sin dejar de emplearle confiados y colmándole de dones. Por otra parte se precian de conocer también al virtuoso, aunque sin darle otra cosa que vanos elogios, ni atreverse a confiarle los —299→ empleos, ni admitirle en su trato familiar, ni dispensarle beneficios.»

Entonces manifestó Idomeneo que era vergonzoso haber retardado tanto dar libertad al inocente oprimido, y castigar a los que le habían engañado; y ninguna dificultad halló Mentor en determinarle a la ruina de Protesilao, porque tan pronto como llegan a hacerse los favoritos sospechosos e importunos a sus señores, cansados y embarazados estos no procuran otra cosa que deshacerse de ellos, evapórase su amistad, olvidan los servicios, y nada les cuesta su caída con tal que no vuelvan a verles.
Inmediatamente dio orden el rey a Hejesipo, uno de los principales ministros de su casa, para que condujese con seguridad a la isla de Samos a Protesilao y Timócrates, y los dejase en ella trayendo a Filocles de su destierro. Sorprendido Hejesipo al recibir esta orden no pudo —300→ menos de llorar de gozo. «Ahora, dijo, vais a llenar de júbilo a vuestros vasallos. Los dos han causado vuestras desgracias y las de vuestro pueblo, veinte años ha que hacen gemir a todos los hombres de bien, que apenas se atreven a quejarse según es cruel su tiranía, ellos aniquilan a los que pretenden llegar a vos por otro conducto que el suyo.»
En seguida le descubrió Hejesipo gran número de perfidias e inhumanidades de que nunca oyera hablar Idomeneo, porque ninguno osaba acusarlos; y le refirió también haber descubierto una conjuración secreta para dar muerte a Mentor, llenándose de horror el rey al escucharlo.

Apresuróse Hejesipo a ir a casa de Protesilao, no tan grande como el palacio del rey, pero sí más agradable y —301→ cómoda, de mejor gusto su arquitectura, y adornada a costa del desvalido y del miserable. Hallábase Protesilao en un salón de mármol próximo a los baños, sobre un lecho de púrpura recamado de oro, fatigado al parecer de las tareas del gobierno, y pintándose en sus ojos cierta agitación sombría y feroz. Colocados a su derredor los primeros personajes del estado sobre ricos tapices, observaban hasta el menor movimiento de Protesilao. Callaban todos cuando abría los labios para admirar lo que aún no había dicho, y refería uno de ellos con exageraciones ridículas cuanto hiciera Protesilao en obsequio de su rey. Otro le aseguraba que habiendo engañado Júpiter a su madre, fuera autor de su vida, y que era hijo del padre de los dioses. Acababa de cantar varios versos un poeta, en los cuales decía que instruido Protesilao por las musas había igualado a Apolo en todas las producciones del entendimiento; y otro, más infame e impudente todavía le llamaba inventor de las bellas artes, y padre de los pueblos a quienes hacía felices, pintándole con el cuerno de la abundancia en la mano.
Escuchaba Protesilao estas alabanzas con desabrimiento, distraído y desdeñoso, como quien sabe que las merece mayores todavía, y hace un favor en dejarse alabar. Hubo un adulador que se tomó la libertad de hablarle al oído diciéndole alguna chanza contra la policía que procuraba establecer Mentor, y se sonrió Protesilao, comenzando enseguida a reír cuantos se hallaban presentes, a pesar de que la mayor parte de ellos no podían saber lo que le habían dicho; mas recobrando en breve su aspecto severo y arrogante, guardaron todos silencio. Procuraban varios nobles la ocasión de que se volviese a ellos para escucharles; y entre tanto permanecían inquietos y sobresaltados, porque tenían que pedirle gracias; —302→ su actitud de suplicantes hablaba por ellos, y parecían tan sumisos cual lo está la madre al pie de los altares cuando pide a los dioses la salud del hijo único. Aparentaban todos estar contentos, satisfechos y llenos de admiración hacia Protesilao, sin embargo, le aborrecían con un odio implacable.
En aquellos momentos entró Hejesipo, se apoderó de la espada de Protesilao, y le declaró de orden del rey que iba a conducirle a la isla de Samos. Al oír estas palabras cayó la arrogancia de aquel favorito, cual la peña que se desgaja de la cima de una escarpada roca. Póstrase trémulo y lleno de turbación a los pies de Hejesipo, llora balbuciente, vacila, tiembla, abraza sus rodillas sin embargo de que poco antes no se hubiera dignado concederle una mirada; y todos los que le rodean cambian en insultos las adulaciones al verle perdido sin recurso.
No quiso Hejesipo, dejarle tiempo ni para despedirse de su familia, ni para recoger varios papeles reservados, todo lo ocupó y fue llevado al rey. Al mismo tiempo se arrestó a Timócrates, llegando al extremo su sorpresa porque creía que no estando de acuerdo con Protesilao no podía ser envuelto en su ruina. Partieron en un bajel preparado al efecto, y llegaron a Samos, en donde dejó Hejesipo a los dos desventurados juntos para echar el sello a su infortunio. Allí se reconvinieron con furor mutuamente por los delitos que habían cometido y que produjeran su caída, allí se encuentran sin esperanza de regresar jamás a Salento, condenados a vivir lejos de sus esposas e hijos; no digo que lejos de sus amigos porque ninguno tenían. Dejáronles en una tierra desconocida, en donde ningún otro recurso debían tener para subsistir que su propio trabajo, después de haber pasado —303→ tantos años en la opulencia y las delicias; y semejantes a las bestias feroces siempre están dispuestos a despedazarse.
Se informó Hejesipo del lugar en donde residía Filocles, le dijeron que en una gruta de cierta montaña muy distante de la ciudad, hablándole todos con admiración de aquel extranjero. «Desde que se halla en esta isla, le decían, a nadie ha ofendido, todos admiran su paciencia y laboriosidad. Sin poseer nada aparenta estar siempre contento; y aunque se halla lejos de los negocios, sin bienes y sin autoridad, no deja de obligar a aquellos que lo merecen, y se vale de mil arbitrios para agradar a sus vecinos.»
Acércase Hejesipo a la gruta que halla abierta, porque la pobreza y sencillez de costumbres de Filocles hacia que al salir de ella no tuviese necesidad de cerrarla. Una tosca estera de junco le servía de cama, encendía el fuego rara vez, porque no usaba manjares condimentados, alimentándose en el verano de las frutas acabadas de coger, y en el invierno del dátil e higo seco. Apagaba su sed cierto manantial que formaba una balsa al caer de la inmediata roca. No se veían en la gruta sino instrumentos necesarios a la escultura, y algunos libros que leía a ciertas horas; no para enriquecer sus talentos ni para satisfacer su curiosidad, sino para instruirse aliviando sus fatigas y aprender a ser bueno. En cuanto a la escultura, ocupábase en ella únicamente para ejercitar el cuerpo, evitar la ociosidad, y proporcionarse el sustento sin dependencia de nadie.
Al entrar Hejesipo en la gruta admiró las obras que tenía comenzadas. Observó una estatua de Júpiter, cuyo rostro sereno estaba tan lleno de majestad que se conocía fácilmente ser el padre de los dioses y de los hombres. —304→ A otro lado se veía a Marte, cuyo aspecto era fiero y amenazador; pero lo que más excitó su admiración fue la de Minerva, que daba impulso a las artes, era su rostro noble y agradable; alta, y desembarazada su estatura, y su actitud tan expresiva que podía creerse hallarse animada.

Después de haber examinado Hejesipo estas obras con satisfacción, salió de la gruta y vio lejos de ella a Filocles leyendo sentado sobre el florido césped y bajo un copudo árbol, dirigiose a él, y al verle Filocles ignoraba lo que debía creer. «¿No es Hejesipo, dijo, con quien he vivido tantos años en Creta? ¿Mas a qué vendrá a esta lejana isla? ¿Será acaso su sombra que después de muerto venga de las orillas de la Estigia?»
Mientras le agitaban estas dudas, llegose a él Hejesipo, que no pudo dejar de conocerle y también de abrazarle. «¿Sois vos, le dijo mi querido y antiguo amigo? ¿Qué acaso, qué borrasca os arroja a esta costa? ¿por qué habéis dejado la isla de Creta? ¿por ventura os aleja de vuestra patria alguna desgracia semejante a la mía?»
—305→«No la desgracia, respondió Hejesipo, el favor de los dioses me trae a este sitio, y en seguida le refirió la prolongada tiranía de Protesilao, sus intrigas con Timócrates, los infortunios en que habían precipitado a Idomeneo, la caída de este príncipe, su fuga a las costas de la Hesperia, la fundación de Salento, la llegada de Mentor y de Telémaco, las sabias máximas que éste había inspirado al rey, y la desgracia de los dos traidores; añadiendo haberles conducido a Samos para que sufrieran el destierro que hicieran sufrir a Filocles; y concluyó diciéndole llevar orden para conducirle a Salento, pues persuadido el rey de su inocencia, quería volverle su confianza y colmarle de beneficios.»
«¿Veis esa gruta, respondió Filocles, más a propósito para guarida de fieras que para habitación de racionales? Pues en ella he gozado por espacio de muchos años una tranquilidad y unas delicias que no gocé bajo los dorados techos de los palacios opulentos de la isla de Creta. Ya no pueden engañarme los hombres; porque ni los veo ni escucho sus discursos falaces y emponzoñados, vivo sin necesidad de ellos, porque encallecidas mis manos del trabajo, me proporcionan con facilidad el sencillo alimento que he menester; y como veis, me basta una ligera tela para cubrirme. No teniendo necesidades, gozando de calma y de agradable independencia, de que me enseña a hacer buen uso la sabiduría de los libros que leo, ¿qué iré a buscar entre los hombres, llenos de envidia, falaces e inconstantes? No, no, querido Hejesipo, no envidiéis mi fortuna. Protesilao se ha engañado a sí mismo queriendo engañar al rey y arruinarme; pero ningún daño me ha hecho, al contrario, me ha proporcionado el mayor bien libertándome del tumulto y esclavitud de los negocios, a él soy deudor de esta grata —306→ soledad, y de todos los inocentes placeres que disfruto en ella.
Volved, Hejesipo, volved, cerca del rey, ayudadle a soportar las miserias de su elevación y haced a su lado lo que deseáis que yo haga. Toda vez que sus ojos cerrados por tanto tiempo a la verdad, han llegado a abrirse por fin a merced de los esfuerzos de ese hombre sabio que llamáis Mentor, consérvele a su lado. En cuanto a mí, no es conveniente después del naufragio dejar el puerto adonde afortunadamente me ha conducido la borrasca, para entregarme de nuevo al capricho de las olas. ¡Oh y cuán dignos son de compasión los monarcas! ¡cuánto los que se emplean en su servicio! Si malvados, ¡qué de males hacen sufrir a los hombres, y qué tormentos se les preparan en el oscuro Tártaro! si buenos ¡cuántas dificultades no tienen que vencer! ¡cuántos lazos que evitar! ¡cuántos males que sufrir! Otra vez vuelvo a decir, Hejesipo, que me dejéis en mi dichosa pobreza.»
Mientras que hablaba así Filocles con vehemencia, le miraba sorprendido Hejesipo. Le había visto en otro tiempo en Creta cuando manejaba los negocios, flaco, lánguido, extenuado; porque su carácter fogoso y austero le consumía en las tareas del gobierno. Miraba con indignación impunes los vicios; apetecía cierta exactitud en los negocios, que rara vez se encuentra, y las ocupaciones deterioraban su quebrantada salud. Pero en Samos le veía grueso y vigoroso, a pesar de los años habíase renovado en su semblante la juventud florida, y llegado a formar un temperamento nuevo en aquel género de vida sobria, tranquila y laboriosa.
«¿Os causa sorpresa verme tan trocado?,dijo entonces Filocles sonriendo, la soledad me ha dado esta frescura y perfecta salud; mis enemigos me han proporcionado lo —307→ que nunca hubiera podido hallar en la mayor elevación. ¿Queréis que pierda los bienes ciertos para correr tras los falsos, y para sumergirme de nuevo en las antiguas calamidades? No seáis más cruel que Protesilao; al menos no me envidiéis la dicha que le debo.»
Le representó Hejesipo cuanto creyó capaz de afectarle; pero en vano. «¿Seréis, le decía, insensible al placer de ver de nuevo vuestros deudos y amigos que suspiran por vuestro regreso, y a quienes llena de júbilo la sola esperanza de abrazaros? Si teméis a los dioses y apreciáis vuestro deber ¿Cómo os desentenderéis de servir a vuestro rey, ayudarle a hacer los beneficios que desea, y procurar la felicidad de tantos pueblos? ¿Es permitido acaso entregarse a una filosofía salvaje, para preferirse el hombre a todo el género humano, y estimar en más el propio reposo que la felicidad de sus conciudadanos? Además, creerán que os negáis a ver al rey por resentimiento. Si os ha hecho mal es por no haberos conocido, no fue su ánimo que pereciese el verdadero, el bueno, el justo Filocles; sino castigar a un hombre muy diferente de él. Mas ahora que os conoce, y que no os equivoca con ningún otro, revive en su corazón la antigua amistad, os aguarda, os tiende los brazos para estrecharos en ellos, y lleno de impaciencia cuenta los días y las horas que tardáis en llegar. ¿Tendríais corazón tan duro que fueseis inexorable para con vuestro rey y vuestros más tiernos amigos?»
Filocles, que se había enternecido al ver a Hejesipo, recobró su natural austeridad al oír este razonamiento. Permanecía inmóvil, semejante a la roca en que inútilmente se estrellan los huracanes, y a cuyo pie rompen bulliciosas las inquietas olas; sin que las súplicas ni la razón misma pudiesen penetrar en su corazón. Mas cuando —308→ ya empezaba a desesperar Hejesipo, descubrió Filocles, habiendo consultado a los dioses, por el vuelo de las aves, entrañas de las víctimas y otros presagios diversos, que debía seguir a aquel.

Entonces ya no resistió más, preparose a partir; pero no sin sentimiento al dejar el desierto en donde pasara tantos años. «¡Ah!, decía, ¡preciso es dejarte, amable gruta, bajo cuya rústica bóveda venía cada noche el pacífico sueño a aliviar los trabajos del día! Aquí hilaban las parcas en medio de mi pobreza días de oro y de seda.» Se arrodilló lloroso para adorar a la náyade que por tanto —309→ tiempo había satisfecho su sed en aquel cristalino manantial, y a las ninfas que habitaban en las montañas vecinas. Oyó Eco sus lamentos, y los repitió con triste voz a todas las divinidades campestres.
Enseguida pasó con Hejesipo a la ciudad para embarcarse. Creía que el desgraciado Protesilao no querría verle poseído de resentimiento y vergüenza; pero se engañó, pues los hombres corrompidos carecen de pundonor y están siempre dispuestos a toda clase de bajezas. Ocultábase Filocles con modestia, temiendo ser visto de aquel desgraciado y aumentar su miseria poniendo a su vista la prosperidad de un enemigo a quien iban a elevar sobre sus ruinas; pero buscábale con ansia Protesilao, deseoso de excitar su piedad y de empeñarle a que pidiese al rey le permitiera regresar a Salento. Era demasiado sincero Filocles para ofrecerle que se ocuparía en hacerle volver, pues sabía mejor que ningún otro cuán pernicioso debía ser su regreso; pero le habló con la mayor afabilidad, le manifestó su compasión, procuró consolarle, y le exhortó a aplacar a los dioses con la pureza de costumbres y con el sufrimiento en la desgracia. Como sabía haber privado el rey a Protesilao de todos los bienes que adquiriera injustamente, le ofreció dos cosas que ejecutó en lo sucesivo: la una cuidar de su esposa y de sus hijos, que permanecían en Salento en la mayor pobreza, expuestos a la indignación pública, la otra enviarle a aquella isla remota algún socorro pecuniario para aliviar su miseria.
Entre tanto hinchó las velas un favorable viento, y lleno de impaciencia Hejesipo se apresuró a partir con Filocles. Viole embarcar Protesilao, cuya vista permaneció fija en la playa sin apartarla del bajel, que cortando las olas se alejaba presuroso; y cuando ya no alcanzaba —310→ a verle presentábaselo su imaginación. Por último, turbado, furioso, entregado a la desesperación, arráncase el cabello, se arrastra sobre la arena, reconviene a los dioses por su rigor, llama en vano en su auxilio a la cruel muerte, sin ánimo para arrebatarse la vida, y sorda a sus ruegos se niega a aliviar su desgracia.
Favorecido el bajel por Neptuno y por los vientos llega en breve a Salento, avisan al rey que entraba ya en el puerto, corre este en compañía de Mentor a encontrar a Filocles; le abraza con ternura, y le manifiesta su sentimiento por haberle perseguido tan injustamente. Lejos de considerar los salentinos como efecto de flaqueza esta confesión, reputáronla como el esfuerzo de una alma grande, que haciéndose superior a los propios defectos, los confiesa con valor para enmendarlos. Lloraban todos de gozo al ver de nuevo a aquel hombre honrado que siempre amó al pueblo, y no menos al oír de boca de su rey tal sabiduría y bondad.
Recibió Filocles las afectuosas demostraciones del rey con respeto y modestia, lleno de impaciencia por ocultarse a las aclamaciones del pueblo, y le siguió a su palacio. Bien pronto llegó a estrecharse la confianza de Mentor y de Filocles, como si hubiesen vivido siempre juntos, a pesar de que nunca se habían visto; sin duda porque los dioses que han negado a los malos perspicacia para conocer a los buenos, la han dado a estos para conocerse unos a otros, y porque aquellos que aprecian la virtud no pueden estar juntos sin que los estreche la virtud que aman.
No tardó mucho Filocles en pedir al rey le permitiese retirarse a una soledad inmediata a Salento, en donde continuó viviendo pobremente como lo había hecho en Samos. Iba Idomeneo a verle casi diariamente con Mentor —311→ a aquel desierto, y allí examinaban los medios de consolidar las leyes y de dar una forma estable al gobierno para beneficio público.
Las dos cosas que examinaron principalmente fueron: la educación de la juventud y el modo de vivir durante la paz.
«En cuanto a la juventud, decía Mentor, pertenece menos a sus padres que al estado, es hija del pueblo, su esperanza, su fuerza; y no se la puede corregir después que se ha corrompido. No basta excluirla de los empleos cuando se ha hecho indigna de ellos; porque es mejor prevenir el mal que verse en el caso de castigarle. El rey, añadía, que es padre de su pueblo, lo es todavía más particularmente de la juventud, flor de la nación, y en ella debe preparar los frutos que haya de dar con el tiempo. No desdeñe el rey, pues, vigilar y hacer que vigilen sobre la educación de la infancia; haga observar con firmeza las leyes de Minos, que prescriben se la eduque inspirándola desprecio al dolor y a la muerte, hágase consistir el honor en huir las delicias y las riquezas, y preséntensela como vicios infames la injusticia, la mentira, la ingratitud, y la molicie, enséñesela desde la cuna a cantar las alabanzas a los héroes, favorecidos de los dioses, que ejecutaran hazañas, por su patria, haciendo brillar el valor en las lides, apodérense de su alma los encantos de la música para hacer sus costumbres suaves y puras, aprendan a ser tiernos para con sus amigos, fieles con los aliados, equitativos con todos sus semejantes y hasta con sus mayores enemigos, teman menos la muerte y los tormentos que el más leve remordimiento de su conciencia. Si con tiempo imbuyen a los niños en estas máximas, y las hacen penetrar en sus corazones por medio de la dulzura del canto, —312→ habrá pocos a quienes no inflame el amor a la gloria y a la virtud.»
Añadió Mentor que era indispensable establecer escuelas públicas para acostumbrar a la juventud a los ejercicios más duros, y para evitar la molicie y ociosidad que corrompen las mejores índoles, deseaba animasen al pueblo variedad de juegos y espectáculos, y sobre todo los que ejercitan las fuerzas del cuerpo para hacerlos diestros, ágiles y vigorosos; estimulando con premios para excitar una noble ambición. Pero lo que más apetecía para las buenas costumbres, era que los jóvenes verificasen sin dilación los matrimonios, y que libres sus padres de toda mira interesada, les permitiesen elegir esposa que reuniese las perfecciones del alma y del cuerpo para que pudiesen estimarla.
Mientras que por tales medios intentaba conservar la pureza, inocencia, laboriosidad y docilidad de la juventud, e inclinarla a la gloria; Filocles, que tenía inclinación a la guerra decía a Mentor: «En vano ocuparéis a la juventud en esos ejercicios, si la dejáis desfallecer en una paz continua, pues no adquirirá ninguna experiencia de la guerra ni tendrá necesidad de experimentar su valor. Debilitaréis insensiblemente la nación, se enervará el valor y los placeres corromperán las costumbres; y de este modo la vencerán sin dificultad otros pueblos belicosos; y habiendo querido evitar los males que trae consigo la guerra caerá aquella en una esclavitud espantosa.»
«Los males de la guerra, respondió Mentor, son todavía más horribles que pensáis. Aniquila al estado y le pone siempre a peligro de perecer, aun cuando logre las más señaladas victorias. Cualesquiera que sean las ventajas con que se empieza, nunca hay seguridad de acabarla —313→ sin riesgo de exponerse a las alteraciones más trágicas de la fortuna; y sea cual fuere la superioridad de fuerzas con que se empeñe una batalla, un leve descuido, un terror pánico, la menor cosa arrebata la victoria que ya se creía segura trasladándola al enemigo. Aun cuando la victoria siguiese vuestro campo, no os destruiréis menos al destruir a vuestros enemigos; porque se despuebla el país, quedan casi incultos los campos, se altera el comercio, y lo que aún es peor, pierden su fuerza las buenas leyes, dejando corromper las costumbres, olvida la juventud las letras, hace la necesidad urgente que se tolere una perniciosa licencia en las tropas, y este desorden trasciende a la justicia y policía. Un rey que derrama la sangre de tantos hombres, que causa tantas desgracias por adquirir un poco de gloria o extender los límites de su monarquía, es indigno de la gloria que busca, y merece perder lo que posee por haber querido usurpar lo que no le pertenece.
He aquí los medios de ejercitar el valor de un pueblo en tiempo de paz. Habéis oído los ejercicios del cuerpo que establecemos, los premios que excitarán la emulación, las máximas de virtud y de gloria que se introducirán en las almas desde la cuna por el canto de los hechos memorables de los héroes; y añado a todo ello el auxilio de una vida sobria y laboriosa. Pero aún no es esto todo, luego que cualquier pueblo aliado se vea comprometido a una guerra, debéis enviarle la flor de la juventud, señaladamente aquellos en quienes se adviertan talentos para ella, y sean más a propósito para aprovecharse de la experiencia. Así conservaréis gran reputación entre los aliados, será apetecida vuestra alianza y temerán perderla, y sin tener la guerra en vuestro territorio, ni hacerla a vuestras expensas, podréis contar siempre con una —314→ juventud intrépida y aguerrida. Aunque gocéis de paz en vuestros dominios, no por ello dejaréis de dispensar grandes honras a cuantos sobresalgan en talentos para la guerra; porque el verdadero medio de evitarla conservando una paz dilatada, es cultivar el arte de hacerla, honrar a los que poseen conocimientos para ella, tenerlos siempre de esta clase ejercitados en países extranjeros que conozcan las fuerzas, disciplina y modo de hacer la guerra los vecinos; y ser tan incapaz de hostilizar por ambición, como de temerla por afeminación. Por tales medios se llega a no tenerla jamás, dispuesto siempre a sostenerla por necesidad.
Cuando los aliados estén dispuestos a hostilizarse, os corresponde ser el medianero, así adquiriréis una gloria más sólida y cierta que la de los conquistadores, captándoos la estimación de los extranjeros que os necesitan, reinando sobre ellos por la confianza que les inspiráis, cual lo hacéis sobre vuestros vasallos; siendo depositario de sus secretos, árbitro de sus tratados y dueño de sus corazones, vuela vuestra fama a los más remotos países, y llega a ser vuestro nombre cual un perfume delicioso que exhalándose de país en país corre a los pueblos más lejanos. En tal estado, atáqueos en buen hora una nación vecina contra las leyes de la justicia, os encontrará aguerrido y preparado, y lo que es más, amado y socorrido; pues persuadidos los demás de que vuestra conservación contribuye a la seguridad común, se alarmarán por vuestro peligro. He aquí una fortaleza más segura que todas las murallas y que todas las plazas fuertes, he aquí la verdadera gloria. ¡Pero cuán pocos son los reyes que saben buscarla y que no se alejan de ella!, corren tras una sombra falaz, y dejan a la espalda el verdadero honor sin conocerlo.»
—315→Cuando Mentor hubo acabado de hablar de esta suerte, mirole sorprendido Filocles; y dirigiendo después la vista a Idomeneo, se complació al observar el esmero con que procuraba quedasen grabadas en su corazón las palabras de Mentor, de cuyos labios se desprendía la sabiduría misma.

Por tales medios establecía Minerva en Salento, bajo la figura de Mentor, las mejores leyes y las más acertadas máximas de gobierno; no tanto para que floreciese —316→ el reino de Idomeneo, cuanto para presentar a Telémaco cuando regresase ejemplos sensibles de lo que puede hacer un sabio gobierno en beneficio público, y para proporcionar gloria duradera al buen monarca.

—317→

Sumario
Granjéase Telémaco la estimación de Filoctetes a pesar de la aversión con que este miraba a su padre. Cuéntale Filoctetes sus aventuras en cuya narración refiere por incidencia las particularidades de la muerte de Hércules ocasionada por haberse vestido la túnica emponzoñada que el centauro Neso dio a Deyanira. Refiérele a su vez como obtuvo las fatales flechas de aquel héroe sin las cuales no se hubiera tomado la ciudad de Troya, dícele que por haber revelado un secreto fue castigado con los crueles males que sufrió en la isla de Lemos, y le cuenta por fin como Ulises se valió de Neptuno para atraerle a la isla de Troya donde los hijos de Esculapio le curaron su herida.
—319→
Libro XV
Manifestaba Telémaco su valor en los peligros de la guerra, procurando captarse la voluntad de los ancianos capitanes, cuya reputación y experiencia eran extremadas. Néstor, que le había visto en Pilos, y a quien siempre fue caro Ulises, le trataba como a su propio hijo. Dábale instrucciones apoyadas con ejemplos; le refería las aventuras de su juventud, y lo más notable que viera ejecutar a los héroes de la edad pasada; pues la memoria de aquel sabio anciano, cuya vida se prolongó por espacio de la de tres hombres, podía considerarse como la historia de los antiguos tiempos grabada sobre el mármol y el bronce.
Al principio no fue la inclinación de Filoctetes hacia Telémaco cual la de Néstor; porque le alejaba de él el odio a su padre, y no podía ver sin disgusto cuánto preparaba en favor de aquel joven la protección de los dioses para hacerle comparable con los héroes que arrasaran la ciudad de Troya. Mas la moderación de Telémaco —320→ venció el resentimiento de Filoctetes, que no pudo dejar de apreciar su virtud afable y modesta. Muchas veces le decía de esta suerte: «Hijo mío (pues no temo ya llamaros así), confieso que hemos sido enemigos largo tiempo vuestro padre y yo, y que después de arrasada la soberbia ciudad de Troya, aún no se había cicatrizado la llaga de mi corazón, cuando os he visto, me ha sido sensible tener que apreciar la virtud del hijo de Ulises. Varias veces me he reprendido a mí mismo, mas todo lo vence la virtud; y en seguida le fue refiriendo insensiblemente los motivos que introdujeran en su corazón el odio a Ulises.
Preciso es, dijo, tomar de muy arriba el hilo de mi historia. Seguía a todas partes al gran Hércules que purgó la tierra de tantos monstruos, y en cuya presencia eran todos los héroes cual la débil caña al lado de la robusta encina, o lo que el pequeño pajarillo comparado con el águila. Sus infortunios y los míos emanaron de una pasión que produce los más funestos estragos; el amor. Vencedor Hércules de tantos monstruos, no pudo hacerse superior a esta pasión vergonzosa, burlábase de él el cruel Cupido. Recordaba con rubor el olvido de su propia gloria hasta el extremo de ocuparse en hilar al lado de Onfala, reina de Lidia, como el hombre más cobarde y afeminado, a tal extremo le arrastró un ciego amor. Ciento y más veces me confesó que este período de su vida había marchitado su virtud, y casi borrado lo glorioso de sus hazañas.
Sin embargo, ¡oh dioses!, tanta es la flaqueza e inconstancia humana, que todo se lo promete el hombre de sí mismo y a nada puede resistir. ¡Ah! ¡cayó de nuevo el grande Hércules en los lazos del amor que había detestado tantas veces, amó a Deyanira; y feliz él si hubiera —321→ sido constante su pasión a la que llegó a ser su esposa! Pero en breve arrebató su corazón la juventud de Iole, en cuyo rostro resplandecían las gracias. Celosa Deyanira se acordó de la fatal túnica que la legara al morir el centauro Nesso, como medio seguro para despertar el amor de Hércules cuantas veces la desdeñase por otra. Aquella túnica, empapada en la sangre venenosa del centauro, estaba envenenada con la ponzoña de las flechas con que fuera herido aquel monstruo. Ya sabéis que las flechas de Hércules, que dio muerte al pérfido centauro, habían sido emponzoñadas con la sangre de la hidra de Lerna, de modo que eran incurables las heridas que causaba con ellas.
Vistió Hércules aquella túnica, y al momento sintió el fuego devorador que se introducía hasta la médula de sus huesos: lanzaba gritos de espantosos que estremecían el monte Oeta y repetía el eco de los profundos valles, hasta el mar se conmovía al parecer; y el bramido de los toros más bravos en el calor de la lucha no hubiera causado tan espantoso ruido. Osó aproximarse a él el desventurado Lichas, que se la trajo de parte de Deyanira, y cogiéndole Hércules en el exceso del dolor le arrojó, cual lo hace el hondero con la piedra; y cayendo desde aquella elevada montaña en las aguas del mar, fue trasformado en roca que conserva todavía la forma humana; y que batida incesantemente por las irritadas olas causa espanto de lejos a los más experimentados pilotos.

Creí no poderme ya fiar de Hércules después del infortunio de Lichas, y cuidé de ocultarme en las cavernas más profundas. Desde allí le veía arrancar sin dificultad los pinos elevados y viejas encinas, que por espacio de muchos siglos despreciaran los huracanes y borrascas; y en tanto que así lo hacia con una mano, esforzábase con —322→ la otra inútilmente a desnudarse de aquella fatal túnica, pues se había adherido a su piel e incorporádose a los miembros de su cuerpo. A proporción que la rasgaba, rasgaba también su piel y sus carnes, brotaba la sangre y manchaba con ella la tierra. Por último, superando el ánimo al dolor exclamó: «Querido Filoctetes, tú eres testigo de los males que me hacen padecer los dioses, son justos, los he ofendido violando el amor conyugal. Después de haber vencido a tantos enemigos me he dejado vencer cobardemente, por el amor a una peregrina belleza, muero, y muero contento por aplacar la cólera de los dioses. Mas ¡ay querido amigo! ¿por qué huyes de mí? Cierto es que arrebatado del dolor he cometido con el infortunado Lichas una crueldad que excita mi remordimiento; pues ignoraba el veneno de que era portador —323→ y no merecía le hiciese padecer, ¿mas presumes pueda yo olvidar la amistad que te debo y que pretenda arrancarte la vida? No, no, jamás dejaré de amar a Filoctetes, él recibirá en su seno mi espíritu próximo a exhalarse: él recogerá mis cenizas. ¿Adónde estás, pues, mi querido Filoctetes, única esperanza que me queda sobre la tierra?»
Al oír yo estas palabras corrí acelerado hacia él. Tendiome los brazos para abrazarme; mas contúvole el temor de introducir en mis venas el cruel fuego que le abrasaba. «¡Ay! dijo, ¡ni aun este consuelo me es permitido!», y reuniendo todos aquellos troncos que acababa de arrancar levantó una pira en la cima de la montaña, subió tranquilamente sobre ella, extendió la piel del león Nemeo, que por largo tiempo cubriera sus hombros cuando marchaba de un extremo a otro de la tierra para destruir a los monstruos y libertar a los desgraciados; y apoyándose en la clava me previno encendiese la hoguera.
Lleno de horror y con mano trémula no pude negarme a prestarle este cruel servicio, pues ya no era para él la vida un presente de los dioses según le era funesta; y aun recelé que el exceso del dolor le condujera a algún extravío indigno de aquella virtud que llenó de admiración al universo. Al ver que la llama comenzaba a prender en la pira, exclamó: «Ahora conozco, querido Filoctetes, tu verdadera amistad; pues apreciáis más mi fama que mi vida. ¡Ojalá te den los dioses recompensa! Te dejo lo que hay más precioso en la tierra, estas flechas empapadas en la sangre de la hidra de Lerna, cuyas heridas son incurables, con ellas serás invencible cual yo lo he sido, y mortal alguno osará pelear, contigo. Acuérdate de que muero fiel a nuestra amistad, y nunca olvides cuán caro fuiste a mi corazón. Pero si es cierto —324→ que compadeces mi desgracia puedes darme el último consuelo, prométeme no descubrir nunca mi muerte a mortal alguno, ni el lugar en donde hayas ocultado mis cenizas.» ¡Ah! se lo prometí, y aun lo juré regando con mis lágrimas la hoguera. Brilló en sus ojos el gozo al escucharme; mas de repente le envolvió un torbellino de fuego sofocando su voz y ocultándole por algunos momentos a mi vista. Sin embargo, veíale yo todavía entre las llamas con semblante sereno, cual si se hallase en el regocijo de un festín cubierto de perfumes, rodeado de sus amigos y coronado de flores.

En breve consumió el fuego cuanto había en él de terrestre y mortal, sin que le quedase cosa alguna de lo —325→ que recibiera al nacer de su madre Alcmena; mas por orden de Júpiter conservó aquella naturaleza sutil inmortal, aquella celeste llama, principio verdadero de la vida que le diera el padre de los dioses, y pasó a habitar con ellos y a beber en su compañía el dulce néctar bajo las doradas bóvedas del excelso Olimpo, donde obtuvo por esposa a la amable Hebe, diosa de la juventud, que derramaba el néctar en la copa del gran Júpiter antes de que recibiese tan alto honor el joven Ganimedes.
Mas hallé yo en aquellas flechas que me diera para hacerme superior a todos los héroes un manantial inagotable de pesares. Emprendieron a poco tiempo los reyes coligados la venganza de Menelao, que robó a Helena, esposa de Paris, y la ruina del imperio de Príamo; y el oráculo de Apolo les reveló que no debían tener esperanza de terminar felizmente aquella guerra, mientras no llevasen a ella las flechas de Hércules.
Ulises, que fue siempre el más ilustrado y sagaz en los consejos, se encargó de persuadirme les acompañase al sitio de Troya y condujese las flechas que creía tener en mi poder. Largo tiempo había ya que no se dejaba ver Hércules sobre la tierra, ninguno hablaba de nuevas hazañas de este héroe, y los malvados y los monstruos comenzaban a presentarse impunemente. Ignoraban los griegos lo que debían juzgar de su desaparición, decían unos haber muerto; y sostenían otros su viaje al congelado septentrión para domar a los escitas. Pero no dudaba Ulises hubiese muerto, y se resolvió a arrancarme el secreto. Vino en busca mía cuando aún no hallaba yo consuelo por la pérdida del invencible Alcides. Costole gran trabajo acercarse a mí, porque no podía ver a los hombres ni sufrir me arrancasen de los desiertos del monte Oeta, en donde había visto perecer a mi amigo, ocupábame —326→ sólo en representarme la imagen de aquel héroe, y en llorar a la vista de aquellos tristes lugares. Mas pendía de los labios de Ulises la seductora y eficaz persuasión, aparentó igual aflicción que la mía, vertió lágrimas, e insensiblemente supo ganar mi corazón y confianza, se esforzó para que compadeciese a los reyes de Grecia que iban a pelear por una causa justa y que sin mí no podían triunfar. Sin embargo, jamás pudo arrancarme el secreto de la muerte de Hércules, que había jurado no revelar a nadie; mas no dudaba él hubiese muerto, y me instaba a que le descubriese el lugar en donde depositara sus cenizas.
¡Ah! causome horror cometer un perjurio diciéndole el secreto que había prometido a los dioses no revelar; pero tuve la flaqueza de eludir mi juramento no atreviéndome a violarle, y por ello me han castigado los dioses. Di con el pie en tierra en el mismo sitio en que descansaban las cenizas de Hércules, y en seguida pasé a reunirme con los reyes coligados, que me recibieron con igual júbilo que hubieran recibido al mismo Hércules. Al transitar por la isla de Lemnos quise dar una prueba a los griegos de lo que podían prometerse de mis flechas; y cuando me preparaba a herir a un gamo que corría hacia el bosque, dejé caer por descuido la flecha del arco sobre el pie, y me causó una herida de que aún me resiento. Sentí inmediatamente iguales dolores que había sentido Hércules: resonaban en la isla mis ayes noche y día, y manando de la herida una sangre corrompida y negra, infestaba el aire esparciendo en el campo griego una fetidez capaz de sofocar al hombre más vigoroso. Causaba horror a todo el ejército verme en tal extremidad, y convenían todos en que era un suplicio a que me condenaban los justos dioses.
—327→El primero que me abandonó fue Ulises, sin embargo de haberme empeñado en aquella guerra. Después me he convencido de que lo hizo prefiriendo el interés común de la Grecia y la victoria a los motivos de amistad y de beneficencia. No podían celebrarse los sacrificios en el campo, y era tal el horror que inspiraba mi herida, su infección y la violencia de mis lamentos, que turbaban a todo el ejército. Cuando me vi abandonado de todos los griegos por consejo de Ulises, pareciome esta política la más horrible inhumanidad y la mayor perfidia. ¡Ah! estaba ciego, y por lo mismo no veía era justo se declarasen contra mí los varones más prudentes, así como los dioses a quienes había irritado.
Permanecí casi todo el tiempo que duró el sitio de Troya, solo, sin auxilio, sin esperanza y sin consuelo, entregado a horribles dolores en aquella isla desierta e inculta, en donde sólo percibía el ruido de las olas del mar que venían a estrellarse en las rocas. En medio de aquella soledad encontré una caverna vacía en cierta roca que elevaba hacia el cielo dos cumbres semejantes a dos cabezas, de una de las cuales manaba una cristalina fuente. Era aquella caverna guarida de fieras, a cuyo carnívoro diente me veía expuesto día y noche. Reunía algunas hojas de árbol que me servían de lecho, y no me quedaban otros bienes que un tosco vaso de barro, y algunas vestiduras desgarradas con que vendaba la herida para contener la sangre, y de las cuales me servía también para limpiarla. Allí, abandonado de los hombres y entregado a la cólera celeste, me ocupaba en herir con mis flechas a las aves que volaban entorno de la roca; y cuando había muerto alguna para que me sirviese de alimento, me era preciso arrastrarme sobre la tierra con aumento de mis dolores para ir en busca de la presa, de —328→ este modo me proporcionaban mis manos el sustento.
Es verdad que al partir los griegos me dejaron algunas provisiones; mas las consumí en breve. Encendía el fuego con pedernales; y a pesar de lo horroroso de la vida que soportaba, me hubiera parecido agradable, lejos de hombres ingratos y engañosos, si no me tuviese oprimido el dolor y recordado sin cesar mi desgraciada aventura. ¡Cómo!, decía yo, ¡sacar a un hombre de su patria cual el único que puede vengar a la Grecia, y abandonarle después en esta isla desierta cuando descansaba en brazos del sueño porque durmiendo yo partieron los griegos. Juzgad cuál sería mi sorpresa y cuántas lágrimas derramaría al despertar viendo surcar las aguas a los bajeles en que iban. ¡Ah! recorriendo por todas partes aquella isla inculta y horrible hallé únicamente el dolor.
En ella no hay puerto, comercio, hospitalidad ni mortal alguno que arribe voluntariamente a sus costas. En ella sólo se ven desgraciados a quienes arrojan las tempestades, y no puede esperarse sociedad sino por efecto de los naufragios; y aun aquellos que arribaban, no se atrevían a llevarme en su compañía temiendo la cólera de los dioses y el enojo de los griegos. Diez años hacía ya que me hallaba sufriendo oprobio, dolor y hambre, y que alimentaba una herida que me devoraba, hasta la esperanza había desaparecido de mi corazón.
Tal era mi estado, cuando al regreso de buscar varias plantas medicinales para mi herida, vi a la entrada de la gruta a un gallardo joven lleno de fiereza, y cuyo aspecto era el de un héroe. Creí mirar a Aquiles según eran semejantes a las de éste sus facciones y ademanes; pero la edad me convenció de que no podía ser él. Descubrí en su rostro compasión y perplejidad, pues se conmovió —329→ al observar el trabajo y lentitud con que me arrastraba; y se enterneció su corazón al oír mis agudos y dolorosos quejidos, que resonaban en toda la playa.

«¡Oh extranjero!, le dije cuando aún me hallaba a bastante distancia de él, ¿qué infortunio te conduce a esta isla inhabitada? Tu traje es griego, traje todavía grato para mí. ¡Ah! ¡cuánto deseo oír tu voz y escuchar de tus labios aquella lengua que aprendí en la infancia, y que no puedo hablar con nadie ha tanto tiempo en esta soledad! No te espante ver a un hombre tan desdichado: lastímate de su suerte.»
Apenas me hubo dicho Neoptolemo: «Soy griego», exclamé: «¡Oh dulces palabras después de tantos años de silencio, de dolor y desconsuelo! ¡hijo mío! ¿qué desgracia, qué tempestad, o más bien, qué favorable viento te ha —330→ conducido aquí a poner término a mis males?» «Soy de la isla de Sciros, respondió, adonde regreso, dicen soy hijo de Aquiles; ya lo sabéis todo.»
No dejaron satisfecha mi curiosidad estas pocas palabras, y le dije: «¡Hijo de un padre a quien tanto yo he querido! amable vástago de Licomedes, ¿por qué vienes a este lugar? ¿de dónde?» Respondiome que del sitio de Troya, y volví a decirle: «Tú no fuiste de la primera expedición.» «¿Y tú?» me contestó. «Ya veo que no, conoces le respondí, ni el nombre de Filoctetes ni sus infortunios. ¡Ah desdichado de mí! mis perseguidores me insultan en la miseria, ignora la Grecia lo que yo padezco, se aumenta mi dolor, y los Atridas me han reducido al estado en que me veo, ¡quieran los dioses darles la recompensa!»
En seguida le referí de que manera me habían abandonado los griegos; y apenas acabó de oír mis quejas comenzó a referirme las suyas diciendo después de la muerte de Aquiles... «¿Qué? ¡no existe Aquiles! repliqué. Perdona, hijo mío, interrumpa tu narración con las lágrimas debidas a tu padre». «Me consoláis al interrumpirme, respondió Neoptolemo: ¡cuán agradable me es ver llorar a Filoctetes la muerte de mi padre!
Después de la muerte de Aquiles, prosiguió y Neoptolemo, me buscaron Ulises y Fénix asegurándome que sin mí no podrían arrasar la ciudad de Troya. Ninguna dificultad les costó llevarme con su compañía; porque el sentimiento de la muerte de Aquiles, y el deseo de heredar su gloria en aquella guerra memorable, me estimulaban a seguirles. Llego a Sijea; reúnese el ejército en derredor mío, protestan todos ver en mí a Aquiles; mas ¡ay! ya no existía. Joven y sin experiencia, creí podía prometérmelo todo de- los que tanto me elogiaban. Reclamé de —331→ los Atridas las armas de mi padre, y me respondieron con la mayor crueldad: «Te se dará todo lo demás que le pertenecía; mas no sus armas, que ya están destinadas a Ulises.»
Lleneme de turbación, lloré y llegué a enfurecerme; pero sin alterarse por ello Ulises me dijo: «¡Joven! no has participado de los peligros de este prolongado asedio, no mereces aún esas armas, y hablas ya con demasiada arrogancia, nunca las obtendrás.» Despojado injustamente de ellas por Ulises, regresé a la isla de Sciros, menos indignado contra él que contra los Atridas. ¡Dispensen los cielos su favor a cualquiera que sea enemigo de estos? ¡Oh Filoctetes! ya os he informado de todo.»
Pregunté a Neoptolemo cómo no había impedido tal injusticia Ayax Telamonio. «Murió», dijo. «¡Murió, exclamé, y no muere Ulises! al contrario, ¡vive en la prosperidad!» Le exigí noticias de Antíloco, hijo del sabio Néstor, y de Patroclo, tan querido de Aquiles. «Murieron ambos», me respondió; y volví a exclamar: «¡Murieron! ¡ah! ¡qué me dices! ¡Así sacrifica la cruel guerra al bueno y conserva al malvado! ¿Vive Ulises? ¿sin duda vivirá también Tersites? He aquí cómo obran los dioses; ¡y todavía alabaremos sus decretos!»
En tanto que me hallaba yo poseído de furor contra Ulises, continuó engañándome Neoptolemo añadiendo estas tristes palabras: «Voy a vivir contento en la isla inculta de Sciros, lejos del ejército griego donde el mal prevalece contra el bien. Adiós, yo parto: ¡quieran los dioses daros la salud!»
«Hijo mío, le dije al momento, ruégote por los manes de tu padre, por tu madre y por todo aquello que te sea más caro sobre la tierra, no me dejes solo entregado a los males que padezco. No ignoro cuán gravoso te seré; mas —332→ el abandonarme sería vergonzoso para ti. Arrójame en la proa, en la popa, en la misma sentina de tu bajel o en cualquiera otro lugar en donde menos pueda incomodarte. Los grandes corazones conocen únicamente cuánta gloria se adquiere obrando bien. No me dejes en este desierto donde no se encuentra ningún vestigio humano: llévame a tu patria o a la Eubea, no muy distante del monte Oeta, de Traquino y de las agradables orillas del río Spercia, vuélveme a mi padre. Mas ¡ay! ¡temo no exista ya! Habíale yo avisado para que me enviase un bajel; pero sin duda ha muerto o no le han informado de la miseria en que vivo los que me prometieron hacerlo. A ti recurro, ¡hijo mío! recuerda la instabilidad de las cosas humanas, el que se halla en la prosperidad debe guardarse de abusar de ella negándose a socorrer al desvalido.»
El exceso del dolor me hacía hablar de esta suerte a Neoptolemo. Prometió llevarme en su compañía, y al oírlo exclamé: «¡Día venturoso! ¡amable Neoptolemo, digno de la gloria de tu padre Aquiles! ¡queridos compañeros de viaje, permitid me despida de esta triste mansión! Ved dónde he vivido; comprended lo que habré padecido aquí, ningún otro hubiera podido sufrir tanto. La necesidad me ha instruido, pues enseña a los hombres lo que no pudieran saber por otro medio. El que jamás ha padecido nada sabe; desconoce los bienes y los males, y no se conoce a sí mismo. Dichas estas palabras tomé mi arco y mis flechas.»
Me suplicó Neoptolemo le permitiese besar aquellas célebres armas consagradas por el invencible Hércules. «Puedes hacerlo, respondí, tú que hoy me vuelves a la luz a mi patria, a mi padre agobiado por la senectud, a mis amigos y a mí mismo, tú puedes tocar esas armas, y —333→ lisonjearte de ser el único entre todos los griegos que lo haya merecido»; e inmediatamente entró Neoptolemo en la gruta para admirarlas.
Entre tanto acometiome un dolor excesivo que me dejó lleno de turbación; y sin saber lo que hacía, pido un acero para cortarme el pie y exclamo: «¡Oh muerte deseada, por qué no vienes! ¡Oh joven, quémame cual yo lo hice con el hijo de Júpiter! ¡Oh tierra, recibe a un moribundo que ya no puede recobrar la salud!» El exceso del dolor me hizo caer repentinamente como acostumbraba en un profundo letargo, comenzó a correr copioso sudor por mi cuerpo, y sangre corrompida y negra de mi herida, proporcionándome algún alivio; y aunque hubiera sido fácil a Neoptolemo partir con las armas durante mi letargo, era hijo de Aquiles y no había nacido para engañarme.
Conocí su turbación al volver en mí, suspiraba como el que obra contra los sentimientos de su corazón y no sabe disimular. «¿Pretendes acaso sorprenderme?, le dije, ¿cuál es la causa de tu agitación?» «Preciso es, respondió, me sigáis al sitio de Troya.» «¿Qué has dicho, hijo mío?, repliqué inmediatamente, vuélveme ese arco, he sido engañado, no me prives de la vida. ¡Ah! nada respondes; me miras tranquilo y sin conmoverte. ¡Oh playas y promontorios de esta isla! ¡oh fieras! ¡oh escarpadas rocas! escuchad mis quejas; pues sólo a vosotros puedo dirigirlas, acostumbrados estáis a oír mis lamentos. ¡Por ventura me era preciso ser engañado por el hijo de Aquiles! Él me arrebata el arco sagrado de Hércules, quiere conducirme al campo de los griegos para triunfar de mí, sin considerar que triunfa de un muerto, de una sombra, de una vana imagen. ¡Ah! ¡si me hubiese atacado cuando conservaba mis fuerzas!.... mas aún ahora lo hace —334→ sorprendiéndome. ¿Qué haré? Vuélveme las armas hijo mío, imita a tu padre, sé digno de ti mismo. ¿Nada me dices?.... ¡Ampárame de nuevo, árida montaña! a ti vuelvo desnudo, miserable, abandonado y sin alimento, moriré solo en esta caverna por faltarme el arco con que daba muerte a las fieras, y llegarán a devorarme; sea en buen hora. Mas tú, hijo mío, no pareces malvado, algún consejo siniestro dirige tus acciones, restitúyeme mis armas, y parte.»
«¡Pluguiera a los dioses, exclamaba Neoptolemo en voz baja y vertiendo lágrimas, que nunca partiera yo de Sciros!» «¿Qué veo? exclamé, ¿no es Ulises?», y al momento oigo su voz que articulaba estas palabras: «Sí, yo soy.» Si el oscuro reino de Plutón se hubiera presentado a mis ojos, y dejádome ver el negro Tártaro, que inspira temor a los mismos dioses, no hubiese yo experimentado mayor horror, lo confieso. «¡Oh tierra de Lemnos, exclamé, sírveme de testigo! y tú ¡oh sol! ¿cómo lo permites?» «Júpiter lo ordena, respondió Ulises sin alterarse, y yo ejecuto sus decretos.» «¿Cómo osas, le dije, nombrar a Júpiter? Mira a ese joven que no ha nacido para el fraude cuánto padece al ejecutar lo que tú le obligas a hacer.» «No venimos a engañarte, replicó Ulises, ni a causarte daño alguno, sino a libertarte, a curar tu herida, y a proporcionarte la gloria de destruir a Troya y restituirte después a tu patria. El enemigo de Filoctetes no es Ulises, lo eres tú mismo.»
Dije entonces a Ulises cuanto podía inspirarme el furor. «Pues que me abandonaste en esta playa, le repuse, ¿por qué no me dejas tranquilo en ella? Corre en busca de la gloria marcial y de los placeres, goza en buen hora de ellos con los Atridas, déjame soportar la miseria y el dolor. ¿Por qué quieres sacarme de aquí? ya nada puedo, —335→ dejé de existir. ¿Cómo no piensas hoy cuál en otro tiempo, que no podría yo partir, que mis lamentos y la infección de mi herida impedirían la celebración de los sacrificios? ¡Oh Ulises! autor de mis desgracias, ¡quieran los dioses!... Mas no, no me escuchan, por el contrario, favorecen a mi enemigo. ¡Oh tierra querida de mi amada patria que jamás volveré a ver!... ¡Oh dioses! si alguno hay entre vosotros cuya justicia se duela de mi suerte, castigad a Ulises, entonces dejaré de padecer.»
Mientras que hablaba yo de esta suerte mirábame Ulises con serenidad, aunque compasivo, como quien lejos de hallarse irritado, tolera y disculpa la agitación de un desdichado a quien persigue la fortuna. Considerábale yo cual la roca que situada en la cima de la montaña, burla el furor de los vientos y deja agoten su rabia mientras permanece inmóvil; pues del mismo modo esperaba terminase mi enojo, porque conocía que no deben atacarse las pasiones del hombre para reducirle a la razón, hasta que han comenzado a debilitarse. «¡Oh Filoctetes!, me dijo, ¿qué es de vuestro valor y cordura? he aquí el momento de que os aprovechen. Si os negáis a seguirnos para llenar los grandes designios de Júpiter, adiós, seréis indigno de dar libertad a la Grecia y destruir a Troya. Permaneced en Lemnos, estas armas que llevaré me proporcionarán una gloria destinada para vos. Partamos, Neoptolemo, inútil es hablar más, la compasión hacia un solo hombre no debe hacernos abandonar la salud de toda la Grecia.»
Al oír esto me sentí cual la leona que por haberle arrebatado sus hijos llena de rugidos los bosques inmediatos. «¡Oh Caverna, exclamé, jamás saldré de tu recinto, tú me servirás de sepultura! ¡oh mansión del dolor, acabaron para mí el alimento, y la esperanza! ¿Quién me dará un acero para traspasar mi pecho? ¡ojalá fuese presa de —336→ carnívoras aves!.... ¡ya no podré herirlas con mis flechas! ¡Arco precioso, arco consagrado por la mano, del hijo del mismo Jove! Querido Hércules, si aún eres capaz de sentir, ¿no te llenarás de indignación al ver que ya no se halla tu arco en las manos del más fiel de tus amigos, y sí en las impuras y engañosas de Ulises? ¡Aves y fieras carnívoras, no huyáis de esta caverna pues ya no poseo las flechas! ¡desdichado! ya no puedo dañaros; venid a devorarme, o más bien confúndame un rayo del inexorable Júpiter.»
Después de haber empleado Ulises todos los ardides que creyó oportunos para persuadirme, juzgó no quedarle otro recurso que restituirme las armas; y haciendo cierta señal a Neoptolemo, al momento me las devolvió este. Hijo digno de Aquiles, le dije yo: «das una prueba de que lo eres; pero déjame atravesar el pecho de mi enemigo», y queriendo tirar una flecha a Ulises, me detuvo Neoptolemo diciendo: «La ira os ciega, y no os deja ver lo indigno de la acción que vais a ejecutar.»
Entre tanto permanecía tranquilo Ulises, tan indiferente a mis flechas como a mis injurias; y su intrepidez y paciencia no dejaron de hacerme impresión. Me avergoncé de haber querido dar la muerte con mis armas al mismo que me las había restituido; pero como todavía no estaba sofocado mi resentimiento, me llenaba de desconsuelo el considerar que era deudor de ellas a quien tanto odiaba. «Sabed, me decía Neoptolemo, que el divino Heleno, hijo de Príamo, salido de la ciudad de Troya por orden e inspiración de los dioses, nos ha revelado los arcanos del porvenir. Caerá, ha dicho, la desventurada Troya; pero su caída no tendrá efecto hasta que sea atacada por el que posee las flechas de Hércules, no gozará éste de salud mientras no se presente delante de —337→ las murallas de Troya, donde le curarán los hijos de Esculapio.»
Al momento comencé a dudar en la indecisión, complacíame la sinceridad de Neoptolemo y la buena fe con que me había restituido el arco; mas no podía resolverme a acceder a los deseos de Ulises, teniéndome en la irresolución el pundonor y la vergüenza. «¿Qué pensarán de mí, decía yo, al verme con Ulises y con los Atridas?»

En tal incertidumbre me encontraba cuando percibí una voz sobrehumana, y se presentó a mis ojos. Hércules rodeado de una refulgente nube y de rayos divinos. Reconocí con facilidad sus facciones algo ásperas, su cuerpo vigoroso y ademanes sencillos; mas nunca me había —338→ parecido mayor la estatura del domador de tantos monstruos.
«Ves y escuchas a Hércules», me dijo. «He dejado el alto Olimpo, y vengo a anunciarte los decretos de Júpiter. Bien conoces las fatigas con que he llegado a adquirir la inmortalidad. Preciso es acompañes al hijo de Aquiles para seguir mis huellas en el camino de la gloria. Recobrarás la salud, atravesarás con mis flechas a Paris autor de tantas desgracias, y después de tomada la ciudad de Troya enviarás ricos despojos a tu padre Pean, en el monte Oeta, para que los coloque sobre mi tumba como trofeos de la victoria debida a mis flechas. Y tú ¡oh hijo de Aquiles! sabe que no puedes vencer sin Filoctetes, ni éste sin ti. Corred cual dos leones aunados contra la presa, yo enviaré a Esculapio al campo griego, para que dé la salud a Filoctetes. Sobre todo, amad y observad la religión, todo perece mientras ella no deja de existir jamás.»
Después de haber oído estas palabras exclamé: «¡Venturoso día, cuya grata luz aparece al cabo de tantos años! Obedezco, parto después de haber saludado estos lugares. Gruta querida, adiós. Adiós, ninfas de estas apacibles praderas, ya no percibirá mi oído el sordo rumor de las olas de estos mares. Adiós, playas, testigos por tanto tiempo de lo que me ha hecho padecer la intemperie de las estaciones. Adiós, promontorios, cuyo eco repitió multiplicados mis lamentos. Adiós, cristalinas corrientes que por largo tiempo me habéis sido amargas. Tierra de Lemnos, adiós; déjame partir venturoso, pues voy a llenar los votos del Olimpo y los de mis amigos.»
Partimos en efecto, y llegamos al sitio de Troya, en donde Macaon y Podaliro, depositarios de la divina ciencia de Esculapio, me dieron la salud, o a lo menos me —339→ pusieron en el estado en que me veo, y dejé de padecer recobrado mi antiguo vigor, aunque he quedado algo cojo. Hice caer a Paris cual el tímido cervatillo a quien hiere con su flecha el diestro cazador, fue Ilion reducida en breve a cenizas, ya sabéis lo demás.
Conservaba yo sin embargo alguna aversión a Ulises, aversión producida por el recuerdo de mis padecimientos; mas la vista de un hijo, que le es tan semejante, y a quien en vano me esforzaría a no amar, enternecen mi corazón.

—341→

Sumario
Tiene Telémaco algunas diferencias con Falante sobre la pertenencia de unos prisioneros, acomete y vence a Hipias porque menospreciándole por sus pocos años se apodera orgulloso de aquellos a nombre de su hermano; pero malcontento con su victoria se reprende interiormente la temeridad con que ha procedido. Informado al mismo tiempo Adrasto de que los monarcas aliados no se ocupaban de otra cosa que de la extirpación de estas diferencias, acomételes de improviso, gánales por sorpresa cien navíos, pone fuego a su campamento, mata a Hipias y hiere de herida mortal a Falante.
—343→
Libro XVI
Durante la narración de Filoctetes había permanecido Telémaco como absorto e inmóvil con la vista fija en el héroe a quien escuchaba agitándole sucesivamente, y dejándose ver en su rostro las diferentes pasiones que agitaran a Hércules, Filoctetes, Ulises y Neoptolemo, a proporción que iba refiriéndolas en el curso de ella. Cuando describió Filoctetes la perplejidad de Neoptolemo, incapaz de disimular, viose igualmente perplejo Telémaco; y en aquel momento hubiera podido creerse que era el mismo Neoptolemo.
Marchaba entre tanto en buen orden el ejército de los confederados contra Adrasto, rey de los daunos, que despreciaba a los dioses y aspiraba únicamente a engañar a los hombres. Halló Telémaco grandes dificultades para conducirse entre tantos reyes émulos entre sí, pues le era preciso no hacerse sospechoso a ninguno de ellos, y proporcionarse el afecto de todos. Su carácter era sincero; mas poco expresivo y complaciente, no tenía apego a las riquezas, pero tampoco sabía darlas; de modo que —344→ poseyendo un corazón generoso e inclinado al bien, no parecía afable ni sensible a la amistad liberal ni reconocido a los favores que le dispensaban, ni atento a distinguir el mérito. Obraba sin reflexión según sus inclinaciones, y habíale educado su madre Penélope, contra la opinión de Mentor, inspirándole tal orgullo y altivez que empañaban todas sus buenas cualidades. Considerábase como de otra especie que los demás hombres, y nacidos estos para agradarle, servirle y prevenir sus deseos, y para que le consagrasen todas sus acciones cual a una divinidad. Pensaba que el honor de servirle era una alta recompensa para los que le servían, nunca debía hallarse cosa imposible cuando se trataba de complacerle; y la menor retardación irritaba su natural fogoso.
Los que hubiesen observado su carácter habrían juzgado que era incapaz de amar otra cosa que a sí mismo, y sólo sensible a sus placeres y a su gloria. Mas su indiferencia hacia los demás, y la atención continua hacia sí mismo no tenía otro origen que la agitación continua a que le conducía la violencia de las pasiones. Habíale lisonjeado su madre desde la cuna, y presentaba un ejemplo de la infelicidad de aquellos que nacen en la elevación. Los rigores de la fortuna experimentados desde la infancia, no alcanzaron templar la impetuosidad de su carácter. Aunque desprovisto de todo, abandonado y expuesto a tantos infortunios, conservaba siempre su natural arrogancia; y cual se eleva la ligera palma, cualesquiera que sean los esfuerzos para abatirla; así recobraba en todas ocasiones la fiereza de su carácter.
Cuando se hallaba Telémaco en compañía de Mentor no se notaban sus defectos; al contrario, disminuían diariamente, pues semejante al brioso caballo que salta en la dilatada pradera sin que le sirvan de obstáculo rocas —345→ escarpadas, precipicios ni torrentes, y que sólo conoce la mano y la voz de un solo hombre capaz de domeñarle, así lleno de ardor no podía contenerle otro alguno, una mirada de Mentor le servía de freno en el exceso de su impetuosidad, conocía lo que significaba, y llamaba a su corazón los sentimientos de virtud; porque la sabiduría de Mentor hacía aparecer su semblante agradable y sereno. No aplaca Neptuno más repentinamente las oscuras tempestades cuando alza su tridente y amenaza a las irritadas olas.
Mas lejos de Mentor, seguían su curso las pasiones de Telémaco, reprimidas cual un torrente por fuertes diques. Éranle intolerables Falante y los lacedemonios que mandaba; porque venidos para fundar a Tarento aquellos jóvenes nacidos durante el sitio de Troya, faltos de educación a causa de su ilegítimo nacimiento y desarreglo de sus madres, eran bárbaros y feroces, y más semejantes a una tropa de bandidos que a una colonia de griegos.
Procuraba Falante contradecir a Telémaco en todas ocasiones; interrumpíale en las asambleas, despreciando su parecer como el de un joven inexperto; burlábase de él cual de hombre débil y afeminado, y llamaba la atención de los jefes del ejército acerca de sus más leves faltas, esforzándose a introducir la envidia y hacer odioso a los aliados el orgullo de Telémaco.

Hizo este cierto día varios prisioneros a los daunos, y pretendía Falante pertenecerle, porque según decía, era quien a la cabeza de los lacedemonios derrotara a los enemigos; y porque hallándolos Telémaco, vencidos y entregados a la fuga, no había tenido que hacer otra cosa que dejarles la vida y conducirlos al campo. Sostenía Telémaco por el contrario, haber impedido venciesen los —346→ daunos a Falante y obtenido la victoria sobre estos. Iban los dos a defender su causa ante la asamblea de los reyes confederados, y se propasó Telémaco a amenazar a Falante; y hubieran peleado los dos inmediatamente a no haberlos contenido.
Tenía Falante un hermano llamado Hipias, célebre en todo el ejército por su fuerza, valor y destreza. Póllux, decían los tarentinos, no peleaba mejor con el cesto, Castor no le excedía en habilidad para manejar un caballo. Su estatura y su fuerza eran casi iguales a las de Hércules. Todo el ejército le temía; y era aún más díscolo y brutal que esforzado y valiente.
Habiendo visto Hipias la arrogancia con que Telémaco amenazó a su hermano, corrió a apoderarse de los prisioneros para conducirlos a Tarento sin aguardar la resolución de la asamblea. Súpolo Telémaco, y salió lleno de ira, cual corre el jabalí en busca del cazador que —347→ le ha herido, blandiendo el dardo con que intentaba atravesarle. Le halló, por fin, y al verle se redobló su furor. No era ya el sabio Telémaco instruido por Minerva bajo la figura de Mentor, sino un frenético, un furioso león.
«¡Detente, oh el más infame de los hombres! ¡detente!, dice a Hipias, veamos si puedes arrebatarme los despojos de los que he vencido. No los conducirás a Tarento; baja a las oscuras orillas de la Estigia.» Dijo, y lanzó el dardo; pero con tanto furor que erró el golpe sin que tocase a Hipias. Desnudó inmediatamente la espada, cuyo puño era de oro, y le diera Laertes al partir de Ítaca como prenda de su ternura. Habíase servido de ella Laertes con mucha gloria en su juventud, tiñéndola en la sangre de varios capitanes célebres entre los epirotas en cierta guerra en que había quedado victorioso. Apenas la hubo desnudado se arrojó Hipias a él para arrebatársela, queriendo aprovecharse de la superioridad de sus fuerzas; y quedando hecha pedazos entre las manos de ambos, se asieron fuertemente. Veíaseles cual dos fieras que pretenden despedazarse, despedían fuego sus ojos, se encogían y estiraban, se bajaban y volvían a alzarse, y se arrojaban mutuamente cubiertos de sangre; enlazados sus pies y manos, y estrechándose uno a otro, parecían un solo cuerpo. Debía Hipias vencer a Telémaco, por ser de más edad aquel y menos membrudo éste, falto de aliento, sentía ya flaquear sus rodillas, y redoblaba Hipias sus esfuerzos al verle vacilar. Decidida estaba la suerte del hijo de Ulises, iba a sufrir la pena de su temeridad y arrojo, si Minerva que velaba por él, y que no le abandonaba en tal extremidad sino para instruirle, no hubiese inclinado la victoria en su favor.

No abandonó esta deidad el palacio de Salento; pero —348→ envió a Iris, veloz mensajero de los dioses, que volando con ligeras alas atravesó el espacio inmenso de los aires, dejando tras sí una huella luminosa que figuraba una nube de mil colores diversos, hasta situarse sobre la playa en donde se hallaba acampado el innumerable ejército de los confederados, desde cuyo sitio observaba la pelea, y el ardor y esfuerzos de los dos combatientes. Se estremeció a vista del peligro que amenazaba al joven Telémaco, y aproximándose a él le envolvió en una nube trasparente que había formado de vapores sutiles; y en el momento mismo en que conociendo Hipias su fuerza se creyó vencedor, cubrió Iris al joven alumno de Minerva con la égida que le había confiado esta sabia deidad, e inmediatamente comenzó a reanimarse Telémaco, cuyas fuerzas se hallaban ya agotadas. A proporción que se animaba Telémaco llenábase Hipias de turbación, sintiendo cierta cosa sobrenatural que le causaba opresión y sorpresa. Estréchale Telémaco en una y otra actitud; le —349→ estremecía sin dejarle un solo momento para asegurarse, hasta que por último le arroja en tierra cayendo sobre él. La caída de una encina robusta del monte Ida, cortada en mil pedazos por el hacha, cuyos golpes resonaran en toda la selva, no produce mayor estrépito, se estremeció la tierra y también cuanto se hallaba en torno de los dos combatientes.
Sin embargo, al recobrar Telémaco las fuerzas había recobrado también la prudencia; y apenas acabó de vencer a Hipias, vio su exceso en atacar al hermano de uno de los reyes confederados, y en cuyo auxilio venía en el ejército; y recordando lleno de confusión los sabios consejos de Mentor, se avergonzó de la victoria conociendo haber merecido que le venciese Hipias. Poseído Falante de furor corrió a auxiliar a su hermano, y hubiera atravesado a Telémaco con el dardo que empuñaba, a no contenerle el temor de atravesar también a Hipias sobre el cual se hallaba Telémaco. Con facilidad pudiera éste haber dado muerte a su enemigo, más sosegado su enojo pensaba únicamente en reparar su falta mostrándose moderado, y levantándose le dijo: «¡Hipias! me basta haberos enseñado a no menospreciar mi juventud; vivid, admiro vuestro esfuerzo y valor. Los dioses han querido protegerme, ceded a su alto poder, y en adelante empleémonos en vencer a los daunos.»
En tanto que así hablaba Telémaco, levantose Hipias cubierto de sangre y polvo, y lleno de vergüenza y enojo. No se atrevía Falante a privar de la vida a quien tan generosamente acababa de darla a su hermano, y encontrábase perplejo y fuera de sí. Acudieron todos los reyes confederados, y separaron a Telémaco de Falante y de Hipias, que perdida la fiereza no osaba alzar la vista. Admiraba todo el ejército que a pesar de sus pocos años, —350→ y careciendo del vigor propio de edad más avanzada, hubiese podido vencer a Hipias, semejante en fuerzas y estatura a aquellos gigantes hijos de la tierra que intentaron en otro tiempo arrojar del Olimpo a los seres inmortales.
Pero distaba mucho el hijo de Ulises de gozar el placer del vencimiento; y en tanto que no cesaban de admirarle, se retiró a su tienda avergonzado de su exceso y lamentando su imprudencia. Conoció la injusticia y sin razón de sus arrebatos, y la vanidad, flaqueza e infamia de su excesiva arrogancia; persuadiéndose al mismo tiempo de que la verdadera grandeza consiste en la moderación, justicia, modestia y humanidad. Así lo conocía; pero no osaba esperar corregirse después de tantas caídas, reconveníase a sí mismo, y oíasele rugir cual un furioso león.
Por espacio de dos días permaneció encerrado a solas en su tienda, sin poder resolverse a concurrir a sociedad alguna y castigándose a sí mismo. «¡Ay de mí! decía, ¿cómo osaré presentarme a Mentor? ¿Soy yo el hijo de Ulises, conocido por el más sabio y sufrido de todos los hombres? ¿He venido acaso para introducir la discordia y el desorden en el ejército confederado? ¿Es la sangre de estos o la de los daunos sus enemigos la que debo derramar? He sido temerario, no he sabido lanzar el dardo; me he expuesto a pelear con Hipias con fuerzas desiguales; y sólo debía prometerme la muerte y la afrenta de ser vencido. Sin embargo, ya no seré por más tiempo aquel temerario Telémaco, aquel joven insensato a quien no aprovechan los consejos, la afrenta acabará con mi vida. ¡Ah! ¡felice yo, felice yo mil veces si a lo menos pudiera esperar no cometer de nuevo el exceso que me ha conducido al desconsuelo! Pero tal vez antes que termine el día ejecutaré o desearé ejecutar iguales excesos —351→ que los que ahora me cubren de horror y vergüenza. ¡Oh funesta victoria! ¡oh elogios que no puedo tolerar, y que son para mí remordimientos crueles!»
Tal era el desconsuelo de Telémaco cuando vinieron a visitarle Néstor y Filoctetes. Quiso el primero hacerle ver el daño que había causado; más bien pronto conoció aquel sabio anciano la desolación del joven Telémaco, y trocó sus reconvenciones en palabras cariñosas para mitigar su desesperación.
Detenía a los príncipes confederados la querella de Telémaco, Hipias y Falante, y no podían marchar hacia el enemigo hasta que estuviesen reconciliados; pues temían que los tarentinos acometiesen a los cien jóvenes cretenses, que seguían a Telémaco, todo era turbación por la falta que había éste cometido, y a la vista de tantos males y peligros, y de ser autor de todos ellos, se entregaba al más acerbo dolor. Todos los caudillos se hallaban en el mayor apuro, no se atrevían a poner en marcha el ejército recelando que en ella peleasen los cretenses que mandaba Telémaco, y los tarentinos a cuya cabeza iba Falante; pues habían podido detenerlos dentro del campo a costa de gran trabajo y guardándolos estrechamente. Néstor y Filoctetes iban y venían sin cesar de la tienda de Telémaco a la del implacable Falante, que sólo respiraba venganza, sin que la persuasiva elocuencia de Néstor ni la autoridad del gran Filoctetes pudiesen moderar aquel corazón feroz, irritado a cada paso por los discursos de su hermano Hipias inspirados por el enojo. Mucho más flexible estaba Telémaco, más abatido también por el sentimiento, nada bastaba a consolarle.
Todas las tropas se hallaban consternadas mientras sus caudillos permanecían en tal agitación; y el campo confederado presentaba el cuadro del hogar desolado por —352→ la pérdida del padre de familias, apoyo de los deudos y esperanza de los hijos y nietos.
En medio de tal desorden y desolación, percibieron de improviso un ruido espantoso de carros y de armas, relinchos de caballos y alaridos de hombres, vencedores unos y animados por la carnicería que causaban, y otros fugitivos, heridos o moribundos. Cubrió el cielo un torbellino de polvo en forma de espesa nube que oscureció todo el campo; y en breve aumentó la oscuridad un humo tan denso que impedía la respiración, dejándose oír cierto ruido sordo, semejante al que producen los torbellinos de fuego que vomita el monte Etna de sus abrasadas entrañas, cuando Vulcano y los cíclopes forjan rayos para el padre de los dioses, el espanto se apoderó de todos los corazones.
Vigilante Adrasto infatigablemente había logrado sorprender a los confederados instruido de las intenciones de estos, y ocultándoles la suya hizo en dos noches una marcha increíble para faldear la montaña poco menos que inaccesible, cuyos pasos tenían ocupados, persuadidos de que defendiendo sus desfiladeros se hallaban seguros, y aun podían caer sobre el enemigo a la otra parte de la montaña, luego que se les hubiesen reunido algunas tropas que aguardaban. Adrasto, que derramaba el oro a manos llenas, conocía los planes de sus enemigos, y había llegado a penetrar sus intenciones; porque Néstor y Filoctetes, caudillos tan sabios y experimentados, no guardaban la reserva conveniente al éxito de sus empresas. El primero, ya en el último tercio de su vida, se complacía en referir cuanto era capaz de atraerle algún elogio, y aunque menos inclinado a hablar el segundo, era pronto, y por poco que excitasen su vivacidad lograban dijese lo que había resuelto callar. Las personas —353→ artificiosas habían encontrado la llave de su corazón para extraerle los más importantes secretos. Para conseguirlo bastaba exasperarle, pues entonces prorrumpía en amenazas fogoso y fuera de sí, se vanagloriaba de tener medios seguros de obtener el objeto que se proponía, y como aparentasen dudar del éxito de sus planes, se apresuraba a explicarlos inconsideradamente, escapándosele el secreto de mayor importancia. El corazón de aquel caudillo célebre no podía guardar cosa alguna, semejante a un vaso precioso pero horadado, del cual salen los licores que contiene.
Los traidores corrompidos por el oro de Adrasto, se burlaban de la fragilidad de ambos reyes. Lisonjeaban a cada paso a Néstor con vanos elogios, recordándole sus antiguas victorias, admirando su previsión y no dejando nunca de aplaudirle. Por otra parte tendían continuos lazos al carácter impaciente de Filoctetes hablándole sólo de dificultades, contratiempos, peligros, inconvenientes y faltas irremediables; y al momento que se inflamaba su carácter violento, le abandonaba la prudencia y era ya otro hombre.
A pesar de los defectos de Telémaco, que ya hemos referido, era mucho más cauto para guardar el secreto, acostumbrado a ello por sus infortunios y por la necesidad en que se había visto desde la infancia de ocultarse a los amantes de Penélope; pero sin decir mentira carecía hasta del aire de reserva y de misterio que tienen por lo común las personas reservadas. Aparecía no estar cargado con el peso del secreto que debía guardar, y encontrábasele en todos ocasiones franco, natural, ingenuo como el que tiene el corazón en los labios. Mas al decir todo aquello que podía sin consecuencias, sabía detenerse precisamente y sin afectación en lo que inspirase sospecha y —354→ comprometiese el secreto; por lo mismo, era impenetrable su corazón, y hasta sus mejores amigos ignoraban lo que no creía útil decirles para extraerles consejos prudentes, únicamente Mentor era la persona para quien no tenía la menor reserva. Confiábase de otros amigos; pero en grados diversos y a proporción de la prudencia y amistad que experimentaba en ellos.
Había observado Telémaco que se divulgaban en el campo confederado las resoluciones del consejo, y advertídolo a Néstor y a Filoctetes; pero estos, a pesar de su consumada experiencia, no hicieron el aprecio debido de tan saludable aviso, porque la senectud no cede fácilmente, teniéndola casi encadenada el continuado hábito de los años, sin que haya recurso alguno en lo humano que ponga término a sus resabios. Semejantes los viejos al árbol cuyo nudoso y áspero tronco se ha endurecido con los años, y que no puede enderezarse fácilmente, así en cierta edad no se doblegan contra las costumbres que han envejecido con ellos, introduciéndose hasta la médula de sus huesos. Conócenlo a las veces, pero tarde, y se lamentan de ello en vano, la juventud es el único período de la vida en que superior el hombre a sus defectos puede corregirlos.
Seguía el ejército Eurímaco, natural de Tesalia, adulador sagaz que sabía acomodarse al gusto e inclinaciones de todos los príncipes, e industrioso para encontrar nuevos medios de agradarles, nada parecía difícil al escucharle. Cuando le preguntaban su opinión, adivinaba la que agradaría más al que le preguntaba, era complaciente, satirizaba a los débiles, lisonjeaba a los que le inspiraban temor, y poseía el arte de sazonar los elogios con tal delicadeza que no disgustasen al hombre más modesto. Circunspecto con los que lo eran, jovial con los de —355→ humor festivo, pues ningún trabajo le costaba adoptarlas formas distintas de todos los caracteres. Los hombres sinceros y virtuosos, siempre inalterables por acomodarse a los preceptos de la virtud, no llegarán jamás a ser tan agradables a los príncipes como aquellos que lisonjean sus pasiones dominantes. Conocía, pues, Eurímaco el arte de la guerra, y tenía capacidad para ocuparse en ella; y sin embargo de ser un aventurero que seguía a Néstor había llegado a obtener su confianza, y extraía de él cuanto deseaba, por ser aquel algo vano y sensible a la adulación.
Aunque Eurímaco no inspiraba confianza a Filoctetes, la cólera e impaciencia de este producía iguales efectos que en Néstor la que le dispensaba. No tenía Eurímaco que hacer otra cosa que contradecirle, pues en llegando a irritarle lo descubría todo. Tal era el hombre que había recibido grandes sumas de Adrasto para penetrar los designios de los aliados, teniendo en el ejército cierto número de trásfugos que sucesivamente debían escaparse del campo de los confederados y regresar al suyo, como lo ejecutaban, haciéndolos partir Eurímaco cuando tenía que informar a Adrasto de alguna cosa de importancia. No era posible descubrir este engaño porque los trásfugos no conducían papel ni carta, y en el caso de ser sorprendidos nada se hubiera encontrado que hiciera sospechoso a Eurímaco.
De esta manera prevenía Adrasto las intenciones de los confederados, y apenas adoptaba el consejo una resolución, hacían los daunos lo que convenía para impedir sus consecuencias; y aunque no dejaba Telémaco de buscar la causa, y excitar la desconfianza de Néstor y de Filoctetes, era inútil su solicitud porque ambos se hallaban preocupados.
—356→Se había resuelto en el consejo esperar las tropas numerosas que debían llegar, y adelantar con secreto durante la noche cien naves para trasportarlas al campo confederado desde un sitio de la costa muy escabroso, adonde debían llegar, y entre tanto se consideraban seguros por ocupar los pasos de la montaña vecina a la costa casi inaccesible del Apenino. Campaba el ejército sobre las orillas del río Galeso, bastante próximo al mar, en un terreno delicioso y abundante de pastos y demás frutos necesarios a la subsistencia de las tropas. A la otra parte de la montaña se hallaba Adrasto, que tenían por cierto no podía pasarla; mas conociendo éste las escasas fuerzas de los confederados, sabiendo que esperaban grande refuerzo, que los bajeles aguardaban las tropas que debían llegar, y que reinaba la desunión en el ejército por la discordia de Falante con Telémaco, se apresuró a dar un gran rodeo, y marchó día y noche con velocidad hacia la orilla del mar, por caminos que se habían considerado siempre como absolutamente impracticables. Así vence los mayores obstáculos el trabajo y la osadía; así hay pocas cosas imposibles para aquellos que saben atreverse a sufrir; y así por último merecen ser sorprendidos y aniquilados los que duermen persuadidos de que es imposible lo que únicamente ofrece dificultades.
Sorprendió Adrasto al amanecer las cien naves de los confederados, apoderándose de ellas sin resistencia por estar mal guardadas y no tener la menor desconfianza, y trasportó en ellas sus tropas con celeridad increíble a la embocadura del Galeso, subiendo en seguida por las riberas de él. Creyeron los que se hallaban puntos avanzados del campo, hacia la parte del río, que aquellas naves conducían las tropas que aguardaban, y —357→ prorrumpieron en exclamaciones de júbilo. Desembarcó Adrasto sus soldados antes que pudiesen reconocerle, y cayó sobre los confederados que nada recelaban, a quienes halló en campo abierto, sin orden y sin jefe y desarmados.

La parte primera del campo que atacó fue la que ocupaban los tarentinos que mandaba Falante. Entraron los daunos tan impetuosamente, que sorprendidos los jóvenes lacedemonios no pudieron resistir, y mientras corrían estos a las armas embarazándose unos a otros en tal confusión, hizo Adrasto pegar fuego al campo. Elévase al momento la llama entre las tiendas hasta tocar con las nubes, percíbese el ruido causado por el fuego, cual el de un copioso torrente al inundar la llanura y arrastrar en su rápido curso gruesas encinas, mieses, granjas, establos y ganados, arroja el viento la llama de tienda en tienda, y en breve presenta el campo el aspecto semejante al vicio bosque incendiado por leve chispa.
—358→
Falante, que ve más de cerca el peligro, no alcanza a remediarle, considera que todas las tropas deben perecer abrasadas si no se apresuran a abandonar el campo; pero al mismo tiempo conoce cuán temible es retirarse en desorden delante de un enemigo victorioso, hace empiecen a salir los jóvenes lacedemonios todavía medio desarmados; mas no les dejaba respirar Adrasto: por una parte les dirige gran número de flechas; por otra arrojan sobre ellos los honderos una nube de gruesas piedras; y el mismo Adrasto, marchando con la espada en la mano a la cabeza de una tropa de daunos escogidos y los más intrépidos, persigue a los fugitivos al resplandor de la llama. Destruye con el hierro lo que escapa del fuego, nada en sangre, no le sacia la mortandad; y los tigres y leones no igualan su furia al despedazar a los pastores con los rebaños que custodiaban. Abandona el valor a los soldados de Falante y sucumben. Conducida la pálida muerte por una furia infernal, cuya cabeza cubren horribles serpientes, hiela la sangre en sus venas; —359→ entorpece la agilidad de sus miembros, y vacilantes sus rodillas, pierden hasta la esperanza de salvarse con la fuga.
Todavía conservaba Falante un resto de vigor, mas al ver caer a sus pies a su hermano Hipias herido por el terrible acero de Adrasto, alzó la vista y las manos al cielo lleno de desesperación y vergüenza. Tendido Hipias en tierra, revuélcase en el polvo arrojando de la profunda herida que le atraviesa el costado un torrente de sangre negra y humeante, ciérranse sus ojos a la luz, y abandónale la vida. Cubierto Falante con la sangre de su hermano, y sin poderle socorrer, se ve envuelto por los enemigos que se obstinan en rendirle, herido en varias partes de su cuerpo, inutilizado su escudo, después de haber recibido millares de golpes, no puede contener a sus soldados fugitivos, y los dioses no tienen piedad del estado en que se encuentra.

—361→

Sumario
Revestido Telémaco con sus armas divinas vuela al socorro de Falante, derriba a Ificles, hijo de Adrasto, rechaza al enemigo victorioso y hubiera alcanzado el triunfo más completo si una tempestad no hubiese puesto fin a la batalla. Terminada ésta, manda recoger a los heridos, cuida de ellos, hace honrosas exequias a Hipias, y le presenta a su hermano sus cenizas en una urna de oro.
—363→
Libro XVII
Observaba Júpiter desde lo alto del Olimpo, y rodeado de todas las divinidades celestes, la mortandad de los confederados; consultaba al mismo tiempo los inmutables destinos, y veía los guerreros cuyo hilo debía cortar aquel mismo día la tijera de la Parca. Todas las deidades observaban atentas su semblante para penetrar cuál sería su voluntad suprema; mas el padre de los dioses y de los hombres les dijo con voz agradable y majestuosa: «Ya veis la extremidad a que se ven reducidos los confederados, y a Adrasto que destruye a todos sus enemigos, sin embargo, esta perspectiva es muy engañosa, porque la gloria y prosperidad del malvado es poco duradera. Impío y odioso Adrasto por su mala fe, no alcanzará una completa victoria. Sobreviene esta desgracia a los confederados para enseñarles a corregirse y aguardar mejor el secreto en sus empresas. La sabia Minerva prepara aquí una nueva gloria al joven Telémaco que forma sus delicias.» Calló Júpiter, y todos los dioses continuaron observando en silencio la pelea.
—364→Enterados entre tanto Néstor y Filoctetes de haber consumido ya el fuego una parte del campo, de que conducida la llama por el viento aumentaba aquel sus estragos, de que las tropas se hallaban en desorden, y de que Falante no podía oponer resistencia al ímpetu de los enemigos; corren inmediatamente a las armas, reúnen a los capitanes, y ordenan que sin dilación salgan todos del campo para no perecer en el incendio.
Aunque inconsolable y en extremo abatido Telémaco, olvida su dolor, viste sus armas, don precioso de la sabia Minerva, que apareciendo bajo la figura de Mentor fingió haberlas recibido de un excelente artífice de Salento, pero que las había hecho fabricar a Vulcano en las oscuras cavernas del Etna.
Aquellas armas estaban bruñidas como un espejo, y brillaban cual los rayos del sol. Veíase en ellas a Neptuno y a Palas que se disputaban la gloria de dar nombre a una ciudad naciente. Hería Neptuno la tierra con su tridente, y salía de sus entrañas un brioso caballo, vomitaba espuma su boca, fuego sus ojos, flotaban sus crines a merced del viento, y se doblaban con vigor y ligereza sus piernas delicadas y nerviosas, no andaba; saltaba con tal viveza que no dejaba huella alguna, y al parecer se oían sus relinchos.
Presentaba Minerva a los habitantes de la nueva ciudad el fruto del árbol plantado por su mano; y la rama de que pendía la oliva simbolizaba la abundancia y la paz, preferible a las turbulencias de la guerra, de que era símbolo el caballo, y los dones útiles y sencillos de aquella deidad, daban a esta la victoria y su nombre a la ciudad de Atenas.
Veíase a la misma diosa reuniendo en torno suyo a las bellas artes, representadas por genios alados que, —365→ temerosos del furor brutal de Marte que todo lo destruye, venían a refugiarse en derredor de ella, cual el cordero balador corre al lado de la madre oveja huyendo del hambriento lobo, cuya ancha e inflamada boca amenaza devorarle. Con semblante irritado y desdeñoso confundía Minerva por la excelencia de sus obras la loca temeridad de Aracnea, que osó disputar con ella sobre la perfección de los tapices; descubriéndose a aquella desventurada a quien se veía trasformada ya en araña.
Aparecía en otra parte de las armas Minerva, cuyos consejos siguió el mismo Júpiter en la guerra contra los gigantes con sorpresa de los demás dioses. Representábase a aquella deidad con escudo y lanza sobre las orillas del Xanto y el Simois conduciendo a Ulises por la mano, reanimando a las fugitivas tropas de los griegos, oponiendo resistencia a los esfuerzos de los más bizarros capitanes troyanos, y hasta del temible Héctor; y por último, introduciendo Ulises en Troya aquella máquina fatal que debía destruir en un momento el imperio de Príamo.
Representaba el escudo a Ceres en las campiñas fértiles de Enna, situadas en Sicilia, reuniendo a los pueblos divididos por varias partes, buscándose el alimento ora en la caza, ora en las frutas silvestres que se desprendían de los árboles. Enseñaba la diosa a aquellos hombres rústicos el arte de cultivar la tierra, y extraer de sus fecundas entrañas especies para alimentarse; presentándoles un arado y haciéndoles uncir a él los bueyes. Veíase rota la tierra en surcos por la aguda reja, y después las doradas mieses que ondeaban en aquellas dilatadas campiñas, cortaba el segador con la hoz los frutos de la tierra para recompensar las fatigas del hombre, por cuyo medio, el hierro destinado al parecer a destruirlo todo, preparaba en aquellos lugares la abundancia, dando origen a todos los placeres.
—366→Coronadas de flores las ninfas danzaban en la pradera a la orilla de cierto río cerca de un bosque, tocaba la flauta el dios Pan, y saltaban alegres los sátiros en otra parte. Veíase también a Baco coronado de yedra, apoyando una de sus manos sobre el tirso, y llevando en la otra una frondosa vid cubierta de pámpanos y racimos. Su belleza era afeminada, y aunque noble, lánguida y desfallecida, parecía a la desgraciada Ariadna cuando la halló sola, abandonada y sumergida en el dolor en una ignorada playa.
Por último, veíase por todas partes un numeroso pueblo, ancianos que conducían a los templos las primicias de sus frutos; jóvenes que regresaban al seno de sus esposas fatigados del trabajo; esposas que marchaban delante de ellos acariciando a los niños a quienes llevaban de la mano, y pastores que cantaban mientras danzaban otros al son de sus instrumentos rústicos. Todo presentaba el aspecto de la paz, de la abundancia y de las delicias, todo parecía festivo y dichoso. El lobo y el cordero pacían a la par, el león y el tigre, perdida su fiereza, pacían también con la tímida oveja, conduciéndoles un pastorcito con el cayado; y tan agradable imagen recordaba las delicias del siglo de oro.
Vistió Telémaco aquellas armas divinas, embrazó en lugar del escudo la terrible égida que le enviara Minerva por Iris, mensajero de los dioses, y que éste había trocado con el escudo sin que lo advirtiese Telémaco, dejando en su lugar la égida temible aun a los mismos dioses.
Corrió Telémaco fuera del campo huyendo del incendio. Llama en alta voz a los caudillos del ejército, y su voz reanima a todos los confederados. Brilla el fuego divino en los ojos del joven guerrero, preséntase sosegado a dictar órdenes cual pudiera hacerlo un anciano —367→ sabio, atento a dirigir su familia y dar instrucción a sus hijos; pero activo en la ejecución y pronto en dictarlas, semejante al raudal impetuoso que no sólo hace correr precipitadamente sus espumosas aguas, sino que arrastra en su curso a los mayores bajeles que cargan la superficie de ellas.

Filoctetes, Néstor, los jefes mandurienses y de las otras naciones reconocen en el hijo de Ulises una superioridad a que ceden todos, falta la experiencia a los ancianos, y a los caudillos el consejo y la prudencia; y hasta la envidia, inseparable del corazón humano, desaparece del suyo, callan todos, admiran a Telémaco, pónense en orden para obedecer sin titubear como si tuviesen costumbre de hacerlo. Se adelanta Telémaco, y montando sobre una colina observa a los enemigos, y juzga no debe perder tiempo para sorprenderlos en el desorden en que se encuentran incendiando el campo de los —368→ confederados. Da con presteza un rodeo para envolverlos, y le siguen todos los caudillos más experimentados del ejército.
Atacó a los daunos cuando consideraban estos a los confederados envueltos en las llamas del incendio, y esta sorpresa les llena de turbación, cayendo a los golpes de Telémaco cual las hojas del árbol en los últimos días del otoño a impulsos del fiero aquilón, precursor del invierno, que estremece gruesos troncos y agita sus ramas. Cúbrese la tierra de hombres heridos por su mano. Atraviesa con el dardo el corazón de Ificles, el más joven de los hijos de Adrasto, que se atrevió a pelear con él para salvar la vida de su padre creyendo haberle sorprendido Telémaco. Éste e Ificles eran bellos, vigorosos, ágiles y valientes, de igual estatura, afabilidad y juventud, e igualmente queridos de sus padres y deudos, pero Ificles era semejante a una flor que se abre en el campo para que la corte la hoz aguda del segador. Derriba después Telémaco a Euforión, lidio el más célebre que viniera de Etruria; y por último hiere con su espada a Cleomenes, que acababa de desposarse y prometió a su esposa ricos despojos de los enemigos, mas no debía volver a verla jamás.
Temblaba de ira Adrasto al ver muerto a su hijo querido con tantos otros caudillos, y que la victoria huía de sus banderas. Caído Falante a sus pies se hallaba cual la víctima próxima a ser degollada, que para libertarse de la sagrada cuchilla huye presurosa del altar, faltábale a Adrasto un solo momento para consumar la pérdida de este lacedemonio.
Cubierto Falante con su sangre y con la de los soldados que peleaban a su lado, oye la voz de Telémaco que se adelanta a socorrerle, y al momento se disipan las —369→ sombras que oscurecían sus ojos, y se ve restituido a la vida. Este imprevisto ataque hace que los daunos dejen a Falante para rechazar a un enemigo más temible. Hallábase Adrasto como el tigre a quien arrebatan los pastores la presa que iba a devorar. Buscábale Telémaco deseoso de acabar de un golpe la guerra, y libertar a los confederados de su implacable enemigo.
Mas no era la voluntad de Júpiter dar al hijo de Ulises una victoria tan rápida y poco difícil. La misma Minerva quería padeciese males más dilatados para que mejor aprendiera a gobernar a los hombres; y el impío Adrasto fue conservado por el padre de los dioses a fin de que Telémaco tuviese tiempo para adquirir mayor gloria y mayores virtudes. Salvó a los daunos una nube que reunió Júpiter, declarando la voluntad del Olimpo un espantoso trueno, podía creerse iban a desplomarse las bóvedas eternas del alcázar de los dioses sobre las cabezas de los débiles mortales, atravesaba el relámpago de uno a otro extremo de la nube, y en el momento mismo en que deslumbraba los ojos su fuego penetrante, volvía a caerse en las sombras tenebrosas de la noche; sirviendo además para separar a los dos ejércitos una copiosa lluvia que comenzó a caer al momento.
Aprovechose Adrasto del favor de los dioses sin reconocer su poder, cuya ingratitud le hizo merecedor de una venganza más cruel todavía. Pasaron con precipitación sus tropas entre el campo medio incendiado y una laguna que se extendía hasta el río con tal destreza y celeridad, que su retirada mostró los recursos de su imaginación y su serenidad en los peligros. Querían perseguirle los confederados a quienes animaba Telémaco; más favorecido por la tempestad se alejó cual el ave de ligeras alas de las redes tendidas por el cazador.
—370→No pensaron los confederados en otra cosa que en regresar a su campo para reparar la pérdida sufrida; y al entrar en él vieron lo más lamentable que comprende la guerra. Faltos de fuerzas los heridos y enfermos para abandonar sus tiendas no habían podido libertarse del fuego; y medio abrasados y con voz lamentable y moribunda dirigían al cielo dolorosos quejidos. Conmovió esto el corazón de Telémaco, vertió lágrimas, y apartó muchas veces la vista de ellos lleno de horror y compasión; pues no podía ver sin estremecerse aquellos cuerpos vivos aún, condenados a una muerte tan prolongada como cruel, que presentaban el aspecto de las víctimas que devora el fuego sobre el ara, y cuyo olor se esparce entorno del altar.

«¡Ay!, exclamaba Telémaco, ¡he aquí los males que ocasiona la guerra! ¡Qué ciego furor arrastra a los desventurados mortales! demasiado corta es su vida sobre la —371→ tierra; harto miserables son sus días, ¿por qué pues precipitar una muerte tan próxima? ¿por qué añadir padecimientos espantosos a las penalidades que por decreto de los dioses son consiguientes a la corta vida del hombre? Todos son hermanos y se despedazan sin embargo unos a otros, menos crueles son las fieras, pues no se hacen la guerra el león al león, ni el tigre al tigre, atacan a los animales de diferente especie, sólo el hombre, dotado de razón, hace lo que jamás las bestias que carecen de ella. ¿Y por qué estas guerras? ¿Acaso no hay en el universo más tierra de la que pueden cultivar? ¡Cuántos desiertos existen que no alcanzaría a poblar el género humano! ¿Y por qué la falsa gloria, el título vano de conquistador a que aspira un tirano enciende la guerra en países inmensos? ¡Un solo hombre, don de la cólera de los dioses, sacrifica así a su vanidad a tantos semejantes suyos! ¡Ha de ser preciso que todo perezca, que todo se anegue en sangre humana o sea devorado por las llamas, y sucumba al hambre, todavía más cruel, el que burle los estragos del hierro, para que el que desoye la naturaleza halle su gloria y su placer en la universal destrucción! ¡Monstruosa gloria! ¿Y podrá aborrecerse y despreciarse cual merecen los que así olvidan la humanidad? No, no, lejos de ser considerados cual héroes, ni aun son hombres; y deben ser execrados de todos los siglos que creyeron habrían de admirarles. ¡Ah! ¡cuánto deben cuidar los monarcas de las guerras que emprenden! Han de ser justas y aun necesarias al bien público; porque la sangre de un pueblo debe sólo derramarse en el último extremo para salvar al pueblo mismo. Mas por desgracia consejos lisonjeros, ideas falsas de gloria, vanas rivalidades, injusticia, ambición, cubiertas con el velo de especiosos pretextos, y por último empeños —372→ temerarios, producen casi siempre guerras que hacen desgraciados a los príncipes, arriesgándolo todo sin necesidad, con igual perjuicio de sus súbditos que de sus enemigos.» Así discurría Telémaco.
Al mismo tiempo procuraba disminuir los males de la guerra, no contento con lamentarse de ellos. Socorría personalmente a los enfermos y moribundos con medicinas y numerario; consolando y animando a unos y otros con afabilidad, y cuidando de que lo verificasen otros con aquellos a quienes no podía visitar por sí mismo.
Entre los cretenses que le acompañaban había dos ancianos llamados Tromafilo y Nosofugo.
Había concurrido el primero al sitio de Troya con Idomeneo, y aprendido de los hijos de Esculapio el arte divino de curar las heridas. Derramaba en las más profundas y emponzoñadas un bálsamo oloroso que consumía las carnes muertas y corrompidas, sin necesidad de incisiones, y que formaba con prontitud nuevas carnes más sanas que las primeras.
El segundo jamás vio a los hijos de Esculapio; pero poseía por medio de Merión un libro sagrado y misterioso que les diera aquel. Era Nosofugo además protegido de los dioses, había compuesto himnos en loor de los hijos de Latona, y ofrecía diariamente a Apolo el sacrificio de una oveja blanca y sin mancha, cuyo dios le inspiraba muchas veces. Apenas veía un enfermo y conocía la causa de su dolencia examinando la vista, el color de la tez, la respiración y la estructura de su cuerpo. Ora administraba remedios que provocaban la traspiración y manifestaban en su resultado cuánto altera la máquina del cuerpo humano, suprimida o facilitada; ora ciertos brebajes que fortificaban poco a poco a los que padecían languidez o desfallecimiento para rejuvenecer al hombre —373→ y dulcificar su sangre. Pero aseguraba tenía este muchas veces que acudir a la medicina por carecer de virtudes y de valor. Vergüenza es, decía, padezca tantas enfermedades; porque las buenas costumbres producen la salud, su intemperancia convierte en venenos mortales los alimentos destinados a conservar la vida. Mas la abrevian los placeres inmoderados, que pueden prolongarla los remedios. Menos enfermedades aquejan al pobre a quien falta el alimento, que al rico que lo tiene con exceso; porque los alimentos que excitan demasiado el paladar, y se usan en más cantidad que la necesaria, emponzoñan en lugar de nutrir. Las medicinas son en sí mismas males verdaderos que destruyen la naturaleza y que deben usarse en las necesidades urgentes. El gran remedio siempre inocente y útil es la sobriedad, la templanza en los placeres, la tranquilidad interior y el ejercicio del cuerpo, pues se forma una sangre dulce y templada disipando los humores superfluos. De esta manera se admiraba menos a Nosofugo por sus remedios que por el régimen que prescribía para evitar las dolencias y hacer inútiles los remedios.
Ambos fueron enviados por Telémaco para visitar a todos los enfermos del ejército. Curaron a muchos con sus remedios; y más todavía por el cuidado con que los aplicaron oportunamente, pues se dedicaron a procurarles aseo, impidiendo por este medio se corrompiese el aire, y a hacerles observar exactamente un régimen sobrio en su convalecencia. Todos los soldados tributaban gracias a los dioses por haber enviado a Telémaco al ejército de los confederados.
No es hombre, decían, sino una divinidad bienhechora en forma humana, si lo es, se asemeja menos a los hombres que a los dioses, sólo existe para hacer —374→ beneficios; y es más amable por su dulzura y bondad que por su valor. ¡Ah! ¡si pudiésemos obtenerle por rey! Mas los dioses le reservan para otro pueblo más feliz a fin de que renueve en él el siglo de oro.
Cuando por precaución contra los ardides de Adrasto visitaba de noche Telémaco los cuarteles del campo, oía estos elogios, que no podían sospecharse producidos por la adulación, como aquellos que dicen muchas veces los lisonjeros en presencia de los príncipes, persuadidos de que carecen de modestia y delicadeza, y que basta adularlos inmoderadamente para lograr su favor. El hijo de Ulises no podía gozar otros que los ciertos; ni tolerar sino los que le daban en secreto lejos de su presencia, y los que verdaderamente merecía. No era insensible a ellos su corazón. Experimentaba aquel placer puro y delicioso que los dioses han hecho inseparable de la virtud, y que no puede concebir ni creer el malvado por no conocerla; pero no se abandonaba a este placer, presentábanse de tropel a su imaginación cuantas faltas había cometido, sin olvidar su natural altivez e indiferencia hacia los hombres; y avergonzábase internamente de parecer bueno habiendo nacido con carácter tan duro. Atribuía a la sabia Minerva toda la gloria que aplaudían en él, sin creer merecerla.
«Vos, ¡oh gran deidad!, exclamaba, me habéis dado a Mentor para que me instruya y corrija; prudencia para aprovecharme de mis propios defectos, desconfiando de mí mismo, vos reprimís mis impetuosas pasiones, me dejáis gozar el placer de aliviar a los desventurados; y sin vos sería odiado y digno de serlo, cometería errores irreparables, y me vería cual el infante que sin conocer su propia flaqueza abandona a la madre y cae a los primeros pasos.»
—375→Admirábanse Néstor y Filoctetes al ver a Telémaco, tan afable y cuidadoso para obligar a sus semejantes, tan solícito e ingenioso para prevenir sus necesidades; y no sabían qué pensar no reconociendo en él los defectos de que antes adolecía. Pero nada les sorprendió tanto como su esmero en celebrar los funerales de Hipias. Él mismo recogió su cuerpo ensangrentado y desfigurado del sitio en donde se hallaba con otros muchos cadáveres, vertió lágrimas compasivo, y exclamó: «¡Oh esclarecida sombra! ¡ahora conoces cuánto aprecié tu valor! Cierto es que tu fiereza me irritaba; pero tus defectos provenían de una juventud fogosa, y bien conozco cuán disimulables son los yerros en tal edad. Con el tiempo hubiéramos llegado a unirnos sinceramente, dolíame yo por mi parte. ¡Oh dioses! ¡por qué privarme de él antes de que hubiese podido obligarle a que me estimase!»
Enseguida hizo lavar el cadáver con varios aromas y preparar una hoguera. A los reiterados golpes del hacha caían desde la cumbre de los montes hasta las orillas del Galeso los altos pinos, las encinas robustas, que ostentaban amenazar a los cielos, los olmos siempre verdes y poblados de hoja, y las hayas honor de los bosques. Hizo elevar una pira, guardando el orden y regularidad de los edificios, y comenzando a tomar cuerpo la llama despidió un torbellino de humo que se elevaba hasta incorporarse con las nubes.
Adelantáronse los lacedemonios con paso lento y lúgubre, llevando hacia el suelo las agudas picas, y con la vista fija en él, veíase retratado el dolor más acerbo en sus semblantes, y corrían las lágrimas por su rostro en abundancia; y en pos de ellos venía Ferecide, anciano a quien abatía menos el número de los años que la pena de sobrevivir a Hipias, a quien educara desde la infancia, —376→ anegado en lágrimas, alzaba al cielo las manos y la vista. Desde la muerte de Hipias rehusaba el alimento, y el benéfico sueño no había podido cerrar sus párpados ni suspender un momento el agudo dolor que le aquejaba; seguía a la multitud ignorando a dónde caminaba; aunque sin articular una sola palabra por hallarse su corazón oprimido, guardando el silencio que produce la desesperación. «¡Oh Hipias!, exclamó lleno de furor al ver encendida la hoguera, ¡Hipias, ya no te verán mis ojos! ¡Hipias no vive y aún existo! ¡Oh mi querido Hipias! ¡Yo, yo soy el cruel, el inhumano que te enseñó a despreciar la muerte! Esperaba cerrarían tus manos mis párpados, y que recibieses mi postrer aliento; mas ¡oh desapiadados dioses! ¿prolongáis mi vida para que sea testigo de la muerte de Hipias? ¡Hijo querido, a quien alimenté y que me fue deudor de tan solícitos cuidados, ya no te veré más! pero sí a tu madre, que morirá de dolor; sí a tu joven esposa, despedazando su pecho y arrancando su hermoso cabello. Me reconvendrán por haber sido causa de tu muerte, ¡y lo soy por mi desgracia! ¡Sombra querida! llámame desde las orillas de la Estigia, me es ya odiosa la luz, sólo a ti anhelo ver, Hipias querido. ¡Hipias! ¡caro Hipias, sólo conservo la existencia para tributar a tus cenizas los últimos honores!»
Entretanto veíase el cuerpo del joven Hipias extendido sobre un féretro, cubierto de púrpura y adornado de oro y plata en el cual le conducían. La muerte que había cerrado sus ojos no pudo borrar su belleza, y aun se veían medio retratadas las gracias en su lívido rostro. En torno de su cuello más blanco que la nieve, pero inclinado a la espalda, flotaba la larga y negra cabellera más hermosa que la de Atys o de Ganimedes, que iba a ser reducida a cenizas, y advertíase en el costado la —377→ herida profunda, que dando salida a toda la sangre le hiciera descender al oscuro reino de Plutón.
Triste y abatido Telémaco, seguía de cerca el cadáver esparciendo flores sobre él; y luego que llegaron a la hoguera no le fue posible dejar de derramar nuevas lágrimas, al ver penetraba la llama en las ricas telas que cubrían el cuerpo. «¡Adiós, exclamó, magnánimo Hipias!, pues no osaré llamarte mi amigo, ¡sombra que mereciste tanta gloria, aplácate! Si no te amase envidiaría tu dicha, pues te libertas de las miserias que aún padecemos, y has salido de ellas por el camino más glorioso. ¡Cuán dichoso sería yo si cual tú terminase mi carrera! De la Estigia libre paso a tu sombra, ábranse los campos Elíseos, conserve la fama tu nombre a todas las edades, y reposen en paz tus cenizas.»
Apenas hubo pronunciado estas palabras interrumpidas de sollozos, lanzó un grito de dolor todo el ejército, compadecíanse todos de Hipias, cuyas hazañas referían, y recordando sus buenas cualidades el sentimiento de su muerte, olvidábanse los defectos de una juventud impetuosa y de la mala educación que recibiera. Pero todavía les afectaban más las tiernas demostraciones de Telémaco. «¿Es éste, decían, aquel joven griego tan fiero, altivo desdeñoso e intratable? Vedle ya humano, afable y compasivo. Sin duda le ama Minerva, que tanto amó a su padre Ulises, y le ha concedido el más precioso don que pueden otorgar los dioses al hombre, haciéndole sensible a la amistad y dándole la sabiduría.»
Ya habían consumido las llamas el cadáver. Derramó Telémaco aguas aromáticas sobre las humeantes cenizas; colocó estas en una urna de oro que adornó con flores, y la llevó a Falante. Hallábase este tendido sobre un lecho —378→ cubierto de heridas, y en medio de su extrema debilidad descubría las puertas oscuras del averno.
Habíanle ya prodigado todos los auxilios de su arte Tromafilo y Nosofugo, enviados a este fin por el hijo de Ulises, fue recobrando poco a poco el espíritu próximo ya a exhalarse reanimando sus fuerzas insensiblemente, difundiéndose por sus venas un bálsamo de vida, y un calor benéfico que le arrebató de los yertos brazos de la Parca. Desapareciendo el desfallecimiento sucedió a él el dolor: comenzó a lamentar la muerte de su hermano, que hasta entonces no se hallara en estado de sentir. «¡Ay!, decía, ¿por qué tantos cuidados para conservarme la vida? ¿no sería mejor seguir a mi caro Hipias? ¡yo le vi perecer a mi lado! ¡Oh Hipias, delicia de mi vida, hermano, querido hermano, ya no existes! ¡ya no podré verte, escucharte, abrazarte, referirte mis penas, ni aliviar las tuyas! ¡Oh dioses, enemigos del hombre! ¡ya no existe Hipias para mí! ¡será posible! ¿Pero no es un sueño? no, sino demasiado cierto. ¡Oh Hipias! te he perdido; he sido testigo de tu muerte, y debo vivir a un todo el tiempo necesario para vengarte, quiero inmolar a tus manes al cruel Adrastro teñido con tu sangre.»
Mientras que así hablaba Falante, se esforzaban a mitigar su dolor aquellos dos hombres celestiales, temiendo acrecentase el mal de sus heridas e hiciese ineficaces los remedios. Preséntase a él de improviso Telémaco, y al verle agitaron su corazón dos opuestos afectos. Conservaba aún el resentimiento de lo acaecido con Hipias, y le aumentaba el dolor de haberle perdido; y por otra parte conocía era deudor de la vida a Telémaco, que le sacó cubierto de sangre y próximo a espirar de las manos de Adrasto. Pero a vista de la urna de oro que encerraba las caras cenizas de su hermano Hipias, derramó copioso —379→ llanto, abrazó a Telémaco sin poder articular una sola palabra, y con voz desfallecida le dijo sollozando:
«Hijo digno de Ulises, vuestra virtud me obliga a amaros. Os debo el resto de vida que por momentos se extingue; pero todavía os soy deudor de un bien mucho más grato para mí. Por vos dejará de ser presa de carnívoras aves el cuerpo de mi hermano; y su sombra privada de sepultura, no vagará desgraciada en las orillas de la Estigia, rechazada siempre por el desapiadado Carón. ¡Por qué me dispensa tan señalados beneficios un hombre a quien tanto he aborrecido! ¡Recompensadlo, oh dioses, y libradme de vida tan infeliz! Y vos, oh Telémaco, haced conmigo iguales oficios que habéis hecho con mi hermano para que nada falte a vuestra gloria.»
Dichas estas palabras permaneció algún tiempo Falante agobiado por el exceso de su dolor, y cerca de él Telémaco sin atreverse a hablarle esperando recobrase las fuerzas. Verificado así tomó Falante la urna de los brazos de Telémaco, la besó una y mil veces bañándola con sus lágrimas, y exclamó: «¡Oh caras y preciosas cenizas! ¡cuándo serán depositadas las mías en esta misma urna! ¡Oh sombra de Hipias! yo te sigo al averno, a entrambos nos vengará Telémaco.»
Disminuía diariamente el cuidado y el mal de Falante por la asistencia de los dos célebres profesores de la ciencia de Esculapio. Acompañábales Telémaco incesantemente para que redoblasen sus esfuerzos, y todo el ejército admiraba más la bondad con que socorría a su mayor enemigo, que el valor y prudencia que mostrara salvando a todo el ejército confederado.

Al mismo tiempo mostrábase infatigable Telémaco en las duras fatigas de la guerra, era escaso su sueño, interrumpido muchas veces ora por los avisos que a cada —380→ instante recibía de día y noche, ora por sus repetidas visitas a todos los cuarteles del campo, que nunca verificaba a las mismas horas para sorprender a los que no vigilaban cual debían. Regresaba muchas veces a su tienda cubierto de polvo y sudor, era sencillo el alimento que usaba, viviendo como el soldado para darle ejemplo de sobriedad y de paciencia; pues habiendo en el campo escasez de víveres, consideró necesario contener la murmuración sometiéndose voluntariamente a iguales privaciones. Lejos de debilitarse su cuerpo con vida tan penosa, se fortificaba y endurecía diariamente; comenzaban a desaparecer aquellas gracias afeminadas que acompañan a la edad juvenil, oscureciéndose su tez, y haciéndose sus miembros más vigorosos y fornidos.

—381→

Sumario
Persuadido Telémaco por varios sueños de que su padre había salido de esta vida, concibe y ejecuta el proyecto de irle a buscar a los infiernos, y toma para ello dos cretenses que le acompañan hasta la cueva Aqueroncia. Entra en ella, llega a las márgenes de la Estigia y le recibe Carón en su barca. Permítele Plutón que busque a su padre, atraviesa el Tártaro donde ve los tormentos que padecen los ingratos, los perjuros, los hipócritas y particularmente los malos reyes.
—383→
Libro XVIII
Habíase retirado Adrasto, disminuidas sus tropas en el combate, a la parte opuesta del monte Aulón, y allí aguardaba varios refuerzos, con la esperanza de sorprender segunda vez al enemigo; semejante al hambriento león que rechazado del redil se oculta en la espesa selva, y regresa a su caverna para afilar el diente y la garra mientras llega el momento favorable para degollar el rebaño.
Después de haber establecido Telémaco en el ejército la más exacta disciplina, pensó únicamente en ejecutar un proyecto que había concebido y ocultaba a todos los caudillos. Largo tiempo hacía que le agitaban por las noches varios sueños en que se le aparecía Ulises, cuya imagen querida se le representaba siempre al fin de la noche, y antes de que el resplandor naciente de la Aurora borrase del firmamento el brillo de las inciertas estrellas, y de la superficie de la tierra el dulce sueño acompañado —384→ de insubsistentes ilusiones. Ora creía ver desnudo a Ulises en cierta isla afortunada a orillas de un río, adornado de flores en medio de la pradera, y rodeado de ninfas que le suministraban vestiduras para cubrirse; ora que percibía su voz en un palacio en que brillaban el oro y el marfil, y en donde coronados de flores prestaban atención a sus palabras algunos hombres llenos de admiración al escucharle; ora finalmente entre el regocijo y placeres de los saraos y las tiernas consonancias de suaves voces, acompañadas de la lira, más dulces que la de Apolo y las de las Musas.
Despertaba Telémaco y entristecíase con tan agradables imágenes. «¡Oh padre!, exclamaba, ¡oh mi amado padre Ulises! Estas imágenes de felicidad me hacen comprender que habéis descendido ya a la mansión de los bienaventurados, en donde los dioses recompensan las virtudes con una eterna paz. Paréceme no que veo los campos Elíseos. ¡Ah! ¡cuán cruel es para mí esperar por más tiempo! ¡Qué, caro padre mío, jamás volveré a veros! ¡jamás estrecharán mis brazos al que tanto me amaba y a quien busco a costa de tantas fatigas! ¡jamás escucharé las palabras articuladas por aquellos labios que pronunciaban la sabiduría! ¡jamás besaré aquellas manos queridas y victoriosas que abatieron tan crecido número de enemigos! ¡no podrán éstas castigar a los insensatos amantes de Penélope! ¡ya Ítaca no se restablecerá nunca de su actual ruina! ¡Oh dioses enemigos de mi padre, autores de estos sueños funestos que privan a mi corazón de esperanza! ¿por qué no me arrebatáis la vida? No puedo existir en medio de tal incertidumbre. Mas qué digo, ¡ay! demasiado cierto debo estar de que no existe ya. Corro a buscar su sombra hasta el averno. A él descendió Teseo, Teseo, aquel impío que deseaba ultrajar a las deidades —385→ infernales, al paso que yo soy conducido por la piedad. Bajó también Hércules; y aunque tan inferior a éste, me será glorioso atreverme a imitarle. Logró Orfeo con la relación de sus infortunios enternecer el corazón de aquel dios que se supone inexorable, y que volviese Eurídice a morar entre los vivientes. Más digno soy yo de compasión que Orfeo, pues aún es mayor que su pérdida la mía. ¿Quién podrá comparar la de una joven doncella, semejante a tantas otras, con la del sabio Ulises a quien admira toda la Grecia? Muramos sí es preciso. ¿Por qué temer la muerte cuando proporciona tantos padecimientos la vida? ¡Plutón! ¡Proserpina! en breve experimentaré si sois tan desapiadados como se supone. ¡Oh padre querido! después de haber vagado inútilmente por la tierra y los mares deseoso de hallaros veré si lo consigo en la morada tenebrosa de los muertos. Si los dioses se niegan a que goce de vuestra compañía sobre la tierra, y bajo la ardiente luz del sol, tal vez no me negarán que vea al menos vuestra sombra en la mansión de la noche.»
Al decir estas palabras Telémaco, regaba con lágrimas su lecho, levantándose de repente, buscaba en la luz alivio al agudo dolor que le causaran tales sueños; mas había traspasado su corazón una flecha, y la llevaba clavada en él por todas partes.
Lleno de congoja se resolvió a descender al averno por un sitio no muy distante del campo. Era este cierto lugar célebre llamado Aqueroncia, a causa de existir en él una espantosa caverna por la que se descendía a las orillas del Aquerón, nombre que al jurar por él, inspiraba temor a los mismos dioses. Estaba la ciudad sobre una roca, colocada cual el nido en la copa del árbol; y al pie de ella se encontraba la caverna adonde no osaban aproximarse los tímidos mortales, y aun los pastores —386→ cuidaban de alejar de ella sus rebaños. Infestaba el aire el vapor de azufre de la laguna Estigia que exhalaba sin cesar su espantosa boca, no crecían allí la yerba ni las flores, ni soplaban jamás los agradables céfiros; no se veían las risueñas gracias de la primavera, ni los ricos dones del otoño, árida y desfallecida la tierra nutría solamente algunos arbustos deshojados, y varios cipreses funestos. Aun lejos de ella negaba Ceres al labrador doradas mieses. Prometía inútilmente Baco agradables frutos secándose la uva en vez de madurar. Tristes las náyades no daban curso al agua cristalina, siempre turbia y amarga. Jamás cantaba el ave en aquella tierra poblada de espinas y de abrojos, ni hallaba bosque alguno adonde retirarse, corriendo a cantar sus amores bajo más apacible cielo. Sólo se percibían allí el graznido, del cuervo y la voz lúgubre del búho, hasta la yerba era amarga, y los ganados que la pacían no retozaban contentos al morderla. Huía de la vaca el toro bramador, y olvidaban los pastores sus instrumentos rústicos.
Arrojaba de tiempo en tiempo la caverna un humo denso y negro que oscurecía la luz del sol; y redoblaban sus sacrificios los pueblos vecinos para aplacar a las deidades infernales. Sin embargo, complacíanse estas muchas veces en inmolar a impulso de tan funesto contagio al joven vigoroso y robusto, que se halla en la flor de la edad, o al tierno infante que acaba de entrar en la carrera de la vida.
Por aquella caverna determinó Telémaco buscar el camino de la oscura morada de Plutón, dispuesto ya en favor suyo por Minerva, que incesantemente le protegía cubriéndole con su égida; y el mismo Júpiter accediendo a las súplicas de la diosa, había ordenado a Mercurio que al descender al averno, como lo ejecuta diariamente para —387→ entregar a Carón cierto número de muertos, previniese al monarca de las tinieblas dejase penetrar en ellas al hijo de Ulises.
Aléjase del campo Telémaco durante la noche, y camina a la claridad de la luna invocando a esta poderosa deidad, que siendo en el cielo astro brillante de la noche y sobre la tierra la casta Diana, es en los infiernos la temible Hécate. Oye favorablemente los ruegos de Telémaco para conocer la pureza de su corazón, y que es conducido por el amor filial. Apenas estuvo a la entrada de la caverna, oye bramar la región subterránea, tiembla el suelo que pisa, y brillan en el firmamento el fuego y el relámpago, que descienden al parecer sobre la tierra. Túrbase el corazón del hijo de Ulises, cúbrese su cuerpo de un sudor frío; pero sin abandonarle el valor alza las manos y la vista hacia el cielo y exclama: «¡Dioses poderosos! acepto estos anuncios que juzgo favorables, consumad vuestra obra.» Dijo, y acelerando el paso continúa con osadía su camino.
Disípase al momento la espesa humareda, que tan funesta hacia la entrada de la caverna a cuantos animales se acercaban a ella, desapareciendo por algunos instantes el olor emponzoñado que arrojaba. Penetra en ella Telémaco solo; porque ¿qué otro mortal osaría seguirle? Los dos cretenses que le acompañaran hasta cierta distancia de ella, y a quienes comunicó su proyecto, permanecían trémulos y próximos a espirar en un templo bastante lejano de la caverna, dirigiendo plegarias a los dioses y sin esperanza de volver a ver a Telémaco.
Entre tanto penetra el hijo de Ulises en aquellas horrorosas tinieblas con la espada en la mano, y en breve percibe una claridad escasa y opaca, semejante a la que se ve sobre la tierra, durante la noche. Advierte frágiles —388→ sombras que vuelan en derredor suyo, y las aleja con la espada. Ve en seguida las tristes orillas del cenagoso río, cuyas aguas pantanosas y estancadas se mueven sobre su mismo álveo; y descubre en sus márgenes innumerable porción de muertos, privados de sepultura, que en vano se presentan al desapiadado Carón. Este dios, cuya eterna senectud es siempre triste y melancólica, aunque vigorosa, les amenaza y resiste, recibiendo en seguida al joven griego en su barca. Entra en ella, y hieren su oído los gemidos lamentables de una sombra que no hallaba consuelo.

«¿Cuál es vuestra desgracia?, le dice, ¿quién erais sobre la tierra?» «Nabofarzan, le responde aquella sombra, rey de la soberbia Babilonia. Todos los pueblos del oriente temblaban al escuchar mi nombre, híceme adorar por los babilonios en un templo de mármol bajo el simulacro de una estatua de oro, ante la cual quemaban día y noche —389→ los más ricos aromas de la Etiopía, ninguno osó jamás contradecirme, sin ser castigado al momento, inventábanse diariamente nuevos placeres para hacerme más deliciosa la vida. Era yo todavía joven y robusto, ¡ah! ¡qué de prosperidades me quedaban aún que gozar sobre el trono! Mas ¡ay! una mujer a quien yo amaba no correspondía a mi amor, me ha hecho conocer que no era dios, me ha envenenado; ya no existo. Depositaron ayer mis cenizas con pompa fúnebre en una urna de oro, lloraron, arrancáronse el cabello, mostraron deseos de arrojarse entre las llamas de la hoguera para morir conmigo; van aún a gemir al pie de la soberbia tumba donde han colocado mis cenizas. Sin embargo, no lamentan mi muerte; mi memoria causa horror a mi propia familia; mientras padezco aquí horribles tormentos.»
«¿Fuisteis verdaderamente feliz mientras reinasteis? ¿sentíais aquella dulce paz, sin la cual permanece siempre el corazón oprimido y disgustado en el centro mismo de los placeres?», le preguntó Telémaco lleno de compasión al escucharle.«No, respondió Nabofarzan, ni aun entiendo lo que queréis decir. Ponderan los sabios esa paz como el único bien; mas ¡ay! no la he conocido jamás, porque siempre agitaron mi corazón deseos, esperanzas y temores. Procuraba engañarme distrayéndome con el continuo choque de mis pasiones, esforzándome a prolongar la embriaguez en que vivía para hacerla continua, pues el menor intervalo de razón y de calma habría sido para mí amargo en extremo. He aquí la paz de que gozaba, todo lo demás era para mí una fábula, un sueño, he aquí los bienes cuya pérdida lloro.»
Así hablaba llorando cual Nabofarzan, hombre cobarde corrompido en la prosperidad y no acostumbrado a sufrir constantemente la desgracia. Había cerca de él —390→ algunos esclavos a quienes obligaran a morir para honrar sus funerales, y los entregó Mercurio a Carón con Nabofarzan, dándoles un absoluto poder sobre éste a quien habían servido en la tierra. Las sombras de los esclavos no temían ya a la de Nabofarzan, teníanla encadenada, y la maltrataban cruel e indignamente. Ora le preguntaban: «¿No érarnos hombres como tú? ¡insensato! ¿pudiste creerte dios? ¿por qué no te acordabas de que eras de la misma especie que los demás hombres?» Ora le insultaban de esta suerte: «Razón tenías para no querer que te considerasen hombre pues eras un monstruo inhumano. Ora en fin, le decían: «¿Adónde están tus lisonjeros aduladores?, nada te queda que dar, ¡desgraciado! ya no puedes hacer mal alguno, mírate esclavo de tus propios esclavos, la justicia de los dioses suele tardar, pero al fin llegan a hacerla.»
Al oír Nabofarzan tales injurias, fijaba la vista en el suelo, y en el exceso de la rabia y desesperación se arrancaba el cabello. Pero el mismo Carón decía a los esclavos: «Arrastradle de su propia cadena; levantadle a su pesar, no tendrá ni aun el consuelo de ocultar su infamia; todas las sombras de la Estigia deben ser testigos de ella para justificar a los dioses que por tanto tiempo han permitido reinase sobre la tierra este impío. Ahora comienzan tus tormentos, prepárate para ser juzgado por el inexorable Minos, juez de los infiernos.»
En tanto que el terrible Carón hablaba de esta suerte, tocaba ya la barca la orilla del imperio de Plutón. Corrieron a ella todas las sombras para contemplar a aquel hombre vivo que aparecía en medio de los muertos; pero al momento mismo de poner Telémaco el pie en tierra, desaparecieron cual las tinieblas de la noche al aparecer un rayo de luz. «Mortal favorecido de los dioses, dijo —391→ Carón al joven griego mostrándole menos arrugada su frente y con ojos menos feroces que solía, pues te es dado entrar en el reino de la noche, inaccesible a los vivos, apresúrate para ir a donde te llaman los destinos, ve por ese oscuro camino al palacio de Plutón, a quien encontrarás sobre su trono, él te permitirá entrar en los lugares cuyo secreto me está prohibido revelarte.»
Adelántase al momento Telémaco presuroso, preséntansele por todas partes sombras inquietas, en mucho mayor número que los granos de arena que cubren las orillas del mar; y apodérase de su corazón el espanto al observar el profundo silencio de aquellos espaciosos lugares. Erízase su cabello al acercarse a la oscura mansión de Plutón, vacilan sus rodillas, fáltale la voz, y apenas puede pronunciar estas palabras: «¡Deidad terrible! aquí tenéis al hijo del desgraciado Ulises, vengo a saber de vos si ha bajado mi padre a vuestro imperio, o si todavía va errante por la superficie de la tierra.»
Ocupaba Plutón un trono de ébano, era su rostro pálido y severo, hundidos y centelleantes sus ojos, su frente rugosa y amenazadora. Odiaba la vista de un vivo, cual aborrecen la luz aquellos animales no acostumbrados a salir de sus tenebrosas guaridas sino durante la noche. A su lado se hallaba Proserpina, único objeto de sus miradas, y la sola que al parecer dulcificaba algún tanto su corazón, gozaba esta de una hermosura siempre nueva; mas parecía haber reunido a sus gracias sobrehumanas, parte de la dureza y crueldad de su esposo.
Hallábase al pie del trono la implacable muerte aguzando sin cesar su ominosa guadaña, y a su lado multitud de pesares, sospechas y venganzas cubiertas de sangre y de heridas, injustos odios, insaciable avaricia y desesperación, devorándose aquella a sí misma y despedazándose —392→ ésta con sus propias manos. Veíanse allí también la ambición frenética, la traición nutriéndose con sangre y sin alcanzar nunca el goce de los males que causa, la envidia derramando mortífera ponzoña convertida en rabia por la impotencia de producir el daño a que aspira, la impiedad abriéndose un abismo sin término para precipitarse en él sin el consuelo de la esperanza; y por último horribles espectros, fantasmas representando a los muertos para causar espanto a los vivos, visiones, insomnios, volando inquietos en torno de la muerte y rodeando el trono del fiero Plutón.
«Joven mortal, respondió con voz ronca quo hizo estremecer todo el Erebo, pues los hados te han permitido violar este sagrado asilo de las sombras, continúa por la senda que te franquea tu alto destino. No te diré a dónde está tu padre, basta dejarte libertad para que le busques. Toda vez que ha sido rey entre los vivos, recorre por una parte el lugar destinado en el negro Tártaro para castigo de los malos reyes, y por otra los campos Elíseos donde hallan recompensa los buenos. Pero no podrás llegar a ellos sin pasar el Tártaro, apresúrate, pues, y sal cuanto antes de mi imperio.»
Corría Telémaco precipitadamente por aquellos espacios inmensos, en alas del deseo que le animaba de ver a su padre, y alejarse de la horrible presencia del tirano que inspira temor a los que existen y no existen; y en breve se halló a corta distancia del negro Tártaro, que arrojaba un humo negro y denso, cuyo emponzoñado hálito causaría la muerte si se difundiese, en la mansión de los vivos. Cubría el humo un raudal de fuego que arrojaba torbellinos de llamas, causando un ruido semejante al que producen los torrentes cuando caen impetuosamente de las más elevadas rocas hasta el fondo de —393→ los abismos; de modo que nada podía entenderse distintamente en aquellos pavorosos lugares.
Animado interiormente Telémaco por Minerva, penetró sin temor hasta la profundidad del abismo. Vio al principio gran número de hombres que vivieran en humildes condiciones, y eran castigados porque habían buscado las riquezas por medio del fraude, la traición y la crueldad. Advirtió muchos impíos hipócritas, que con la apariencia de respetar la religión se habían servido de ella como pretexto para satisfacer su ambición y burlar a los hombres crédulos. Tales hombres, que abusaran de la virtud misma, sin embargo de ser el más estimable don de los dioses, sufrían el mayor castigo como los más malvados de todos; y ni los hijos que privaran de la existencia a sus padres, ni los esposos que tiñeran sus manos en la sangre de las esposas, ni los traidores que vendieran la patria al enemigo después de violar sus juramentos, eran castigados con mayor rigor que los hipócritas. Así lo habían decretado los tres jueces del averno, he aquí la razón. No se contenta el hipócrita con ser malvado como los demás impíos, sino que aspira a parecer bueno, y por medio de una virtud aparente induce a los demás a que desconfíen de la verdadera virtud; y los dioses a quienes menospreciaron, contribuyendo a que no fuesen acatados por los demás hombres, se complacen en desplegar todo su poder para vengar este insulto.
Después de estos había otros a quienes no considera el vulgo fácilmente culpables, sin embargo de que los persigue inexorable la venganza divina, tales son los ingratos, los embusteros, los aduladores que elogiaran el vicio, los críticos malignos que se esforzaran para marchitar la más sólida virtud, y por último, aquellos que juzgaran —394→ temerariamente de las cosas sin conocerlas a fondo en perjuicio de la reputación de personas inocentes.
Pero entre todas las ingratitudes, se castiga como la mayor la que se comete contra los dioses. «¡Qué, decía Minos, se considera un monstruo al que falta a la gratitud debida al padre, o al amigo de quien recibiera favores, y ha de gloriarse el hombre de ser ingrato a los dioses a quienes debe la existencia y todos los beneficios que disfruta! ¿No es deudor a ellos de su nacimiento, más que al padre y a la madre de quienes ha nacido? Cuanto estos crímenes quedan impunes o hallan excusa sobre la tierra, tanto más son en los infiernos objeto de una venganza implacable de que nadie se libra.»
Viendo Telémaco sentados a los tres jueces, y que iban a condenar a un hombre, osó preguntarles cuáles eran sus delitos; y al momento tomando la palabra el condenado dijo: «Jamás perjudiqué a ninguno, mi placer fue siempre hacer bien; fui magnánimo, generoso, justo, compasivo, ¿qué pueden, pues, echarme en cara?» « Nada, replicó Minos, con respecto a los hombres; ¿pero no debías menos a estos que a los dioses? ¿Cuál es esa justicia de que te glorias? No has faltado a ninguna de tus obligaciones a los hombres que nada son, fuiste virtuoso, pero atribuyéndote a ti mismo la virtud, y no a los dioses que te la habían concedido; porque pretendías gozar el fruto de tu propia virtud encerrado dentro de ti mismo, tú has sido tu divinidad. Pero los dioses, que todo lo criaron para sí, no pueden renunciar a sus derechos, los olvidaste, también te olvidarán ellos, te entregarán a ti mismo, pues has querido ser tuyo y no de los dioses. Busca ahora si puedes consuelo en tu corazón. Mírate separado para siempre de los hombres, a quienes quisiste agradar, mírate solo contigo mismo, pues fuiste tu propio ídolo, —395→ aprende así que no hay virtud verdadera sin respeto y amor a los dioses, a quienes todo es debido. Aquí será confundida tu falsa virtud, que fascinó por largo tiempo a los hombres fáciles de engañar, que no juzgan los vicios ni las virtudes sino por aquello que llama su atención o les conviene, siendo ciegos en cuanto al bien y al mal; mas aquí deshace todos los juicios superficiales una luz divina que condena muchas veces lo que aquellos admiran, y justifica lo que condenan.»
Al oír estas palabras no podía aquel filósofo soportarse a sí mismo cual herido de un rayo. La complacencia que tuviera otras veces contemplando su moderación, su valor e inclinaciones generosas, se había trocado en desesperación. Servíale de suplicio el conocimiento de su propio corazón enemigo de los dioses, se contemplaba así mismo sin cesar; veía la vanidad que encierra el juicio de los hombres, a quienes se había dedicado a complacer en todas sus acciones; verificándose en su interior un trastorno universal, cual si se alterasen sus entrañas, faltándole el apoyo de su corazón, la conciencia, cuyo testimonio le había sido tan agradable, reprendíale amargamente el extravío e ilusión de tantas virtudes que no tuvieron el principio y fin debido en el culto de los dioses. Turbado, consternado, lleno de vergüenza, remordimientos y desesperación, pero sin atormentarle las furias por ser bastante haberle entregado a sí mismo, y que su propio corazón vengase el desprecio hecho a las divinidades, no pudiendo ocultarse a sí mismo, procuraba hacerlo en los lugares más sombríos, buscaba las tinieblas sin poder hallarlas, pues a todas partes le seguía una luz importuna, y los rayos penetrantes de la verdad, vengaban a la verdad misma cuyo camino abandonara. Érale ya odioso cuanto amó, por ser origen de los males —396→ que nunca tendrán término. «¡Insensato!, exclama, ni conocí a los dioses, ni a los hombres ni a mí mismo. Todo lo he desconocido, pues nunca amé el único y verdadero bien, he caminado de uno en otro extravío, mi sabiduría era demencia, mi virtud orgullo impío y ciego, yo era mi propio ídolo.»
Llegó Telémaco finalmente a donde se hallaban los reyes condenados por haber abusado de su poder. Presentábales una furia vengadora un espejo donde veían la deformidad de sus vicios, su vanidad grosera y codiciosa de los más ridículos elogios, su rigor para con los hombres cuya felicidad debieron hacer, su indiferencia a la virtud, su temor de escuchar la verdad, su inclinación a los hombres viles y lisonjeros, su molicie y negligencia, su injusta desconfianza, su fausto y excesiva magnificencia a expensas de los pueblos, su ambición por adquirir una vana y escasa gloria a costa de la sangre de los ciudadanos; y por último, su crueldad que apetecía diariamente nuevas delicias entre las lágrimas y desesperación de tantos infelices. Mirábanse sin cesar en aquel espejo, y hallábanse más horribles y monstruosos que la quimera vencida por Belerofonte, la hidra de Lerna abatida por Hércules, y el mismo Cerbero, sin embargo de arrojar por sus tres bocas siempre abiertas una sangre negra y venenosa capaz de infestar a cuantos mortales existen sobre la tierra.
Al mismo tiempo repetíales otra furia en tono injurioso todos los elogios que les diera la adulación durante su vida, presentándoles otro espejo en que se veían tales como les pintara la adulación, y el contraste de estas dos imágenes tan opuestas, formaba el suplicio de su vanidad. Pero los más defectuosos eran aquellos a quienes se habían dado mayores elogios, por ser más temibles que los —397→ buenos, y exigir sin pudor la infame lisonja de los poetas y oradores de su tiempo.

Oíanse sus gemidos en aquella tenebrosa oscuridad, en donde sufrían insultos y escarnios, cuanto existía en torno suyo les contradecía, rechazaba y confundía; y en vez de despreciar a los hombres cual si hubiesen nacido, para emplearse en su servicio, como lo creyeron durante su vida, estaban entregados en el infierno al capricho de cierto número de esclavos, que les hacían sufrir una cruel servidumbre, servíanles afligidos, sin esperanza de poder suavizar jamás su esclavitud, maltratábanles los esclavos convertidos en desapiadados tiranos, como a la yunque los golpes repetidos del martillo de los cíclopes —398→ cuando Vulcano les hostiga para que trabajen en las fraguas encendidas del monte Etna.
Vio allí Telémaco varios rostros pálidos, consternados y horribles, y retratada en ellos aquella tétrica melancolía que consume a los delincuentes, causábanse horror a sí mismos, horror inseparable de su naturaleza, servíanles de castigo sus propios crímenes, viéndolos con toda su enormidad y como espectros que les perseguían por todas partes; y para libertarse de ellos buscaban una muerte más terrible que la que les separó de sus cuerpos, que borrase toda sensación y conocimiento, y pedían al abismo les sepultase para evitar les hiriese el rayo vengador de la verdad. Pero les aguarda una venganza sin término, que destila sobre su cabeza gota a gota. Temen ver la verdad, pues advierten que les condena y hiere cual un rayo. Derrite su alma a la manera que el metal en el horno encendido; y sin dejarles consistencia alguna, no acaba de consumirles disuelve todo principio de vida, mas no pueden morir. Enajenados de sí mismos no hallan apoyo ni descanso un solo instante, alienta su vida la rabia, y la absoluta carencia de esperanza les arrastra al furor.
Entre estos objetos que erizaban el cabello, vio Telémaco muchos de los antiguos reyes de Lidia, castigados por haber preferido las delicias de una vida regalada a las tareas inseparables de la dignidad real para alivio de los pueblos.
Reprendíanse mutuamente aquellos reyes la ceguedad en que vivieron; y ora decía uno de ellos a su propio hijo, que le había sucedido en el trono estas palabras: «¿No te recomendé una y mil veces en el discurso de mi senectud, que reparases los males que produjera mi descuido?» Ora respondía el hijo de esta suerte: «¡Desventurado —399→ padre, vos sois la causa de mi perdición! Vuestro ejemplo me inspira el fausto, el orgullo, la sensualidad, y la aspereza para con los hombres; pues viéndoos entregado a la molicie, rodeado de aduladores viles, me habitué a los placeres y a la lisonja. Juzgué que el común de los hombres era con respecto a los reyes lo que un caballo y otros animales de carga son respecto del hombre; es decir, bestias que sólo se estiman en cuanto prestan servicios y contribuyen a la comodidad. Así lo juzgaba, y vos me hicisteis juzgarlo; y por ello padezco ahora los males a que me ha conducido el haberos imitado», añadiendo a estas reconvenciones las maldiciones más espantosas, y apareciendo dispuestos a despedazarse arrebatados por la rabia.

En torno de aquellos reyes volaban todavía cual nocturnas aves, sospechas, falsos temores, desconfianza que —400→ venga a los pueblos del rigor excesivo de sus soberanos, sed insaciable de riquezas, falsa gloria siempre tiránica e infame, y molicie que aumenta los males que padecen sin proporcionar jamás placeres sólidos.
Veíanse muchos de ellos castigados con severidad, no por los males que causaran, sino por los bienes que habrían podido hacer. Todos los delitos que proceden de la negligencia con que hacen observar las leyes, se imputaban a aquellos monarcas que debían reinar únicamente para que fuesen observadas. Imputábanseles también los desórdenes que produjeron el fausto, el lujo y los demás excesos que arrastran al hombre a un estado violento, y a despreciar las leyes para adquirir riquezas; y sobre todo, trataban con el mayor rigor a los reyes que en vez de obrar cual buenos y vigilantes pastores de sus pueblos, se habían ocupado en destruir su rebaño, cual carnívoro lobo.
Pero lo que más afligió a Telémaco fue ver en aquel abismo de males y de tinieblas gran número de reyes que habían sido considerados buenos en la tierra, los cuales se hallaban condenados a padecer en el Tártaro por haberse dejado gobernar por hombres malvados y artificiosos, pues se les castigaba por los males que les dejaran hacer a la sombra de su autoridad; y la mayor parte de aquellos monarcas no habían sido buenos ni malos, tan grande había sido su debilidad que ni temieron no conocer la verdad, ni poseyeron en la virtud, ni cifraron su dicha en hacer beneficios.

—401→

Sumario
Entra Telémaco en los campos Elíseos, conócele su bisabuelo Arcesio, el cual le asegura que Ulises vive, que le tornará a ver en Ítaca y que será su sucesor en el trono de aquella isla. Descríbele luego la felicidad de que gozan los justos, particularmente los reyes que sirvieron a los dioses y procuraron el bienestar de sus vasallos. Hácele notar que los héroes que sólo sobresalieron en el arte de la guerra están en un lugar separado y son menos venturosos. Retírase Telémaco para volver al campo de los aliados.
—403→
Libro XIX
Luego que salió Telémaco de aquellos lugares se sintió aliviado de un grave peso; y esto le hizo conocer la desventura de los que se hallaban encerrados en ellos sin esperanza de salir jamás. Causábale espanto el considerar cuánto eran castigados los reyes con mayor rigor que los demás culpables. «¡Cómo!, exclamaba, ¡tantas obligaciones, tantos peligros, tantos lazos y dificultades para conocer la verdad, para guardarse de sí mismo y de los demás hombres; y por último, tormentos tan horribles en los infiernos después de haber vivido en la agitación, envidiados y contrariados en el corto espacio de la vida! ¡Insensato aquel que apetece la diadema! ¡Dichoso el que se ciñe a la condición privada y pasiva, que hace menos difícil la virtud!»
Al hacer estas reflexiones llenábase de turbación, se —404→ estremecía hasta llegar a caer en la desesperación de los desventurados a quienes acababa de ver; pero a proporción que se alejaba de aquella tenebrosa mansión de horror, iba recobrando el valor, respiraba ya, y descubría de lejos la luz pura y agradable de la morada de los héroes.
Allí habitaban los buenos reyes que hasta entonces habían reinado con sabiduría, los cuales estaban separados de los demás justos; pues a la manera que los malos príncipes padecían en el Tártaro tormentos infinitamente más rigorosos que los demás que vivieron en la condición privada, así los buenos reyes gozaban en los campos Elíseos una dicha infinitamente superior que el resto de los mortales a quienes animó la virtud mientras existieron.

Acercose Telémaco a aquellos reyes que discurrían por entre olorosos bosques, hollando con la planta céspedes siempre floridos y nuevos, regados por pequeños arroyos de hermosas y cristalinas aguas, que producían una frescura deliciosa, a cuyas orillas resonaban los trinados gorjeos de crecido número de aves. Hermanábanse allí las flores de la primavera y los ricos frutos del otoño, jamás se experimentaban los ardores de la abrasada canícula, ni se atrevía el aquilón a soplar. La guerra sedienta de sangre, la envidia que muerde con su venenosa boca y abriga ponzoñosas víboras, la rivalidad, la desconfianza, el temor, los vanos deseos; nada turba aquella afortunada mansión de la paz. No tiene allí término el día, ni se conocen las sombras de la noche. En torno de los cuerpos de aquellos hombres justos se difunde una luz pura y agradable que les cubre como las vestiduras; pero aquella luz no es semejante a la opacidad que alumbra a los mortales, y que no es otra cosa que tinieblas, más —405→ que luz, es gloria celestial, penetra los cuerpos de mayor espesor más sutilmente que los rayos del sol el cristal, no deslumbra jamás; al contrario, fortifica la vista y produce en el alma cierta especie de serenidad, sólo ella alimenta a los bienaventurados, de ellos sale y a ellos vuelve, penetrando e incorporándose con ellos cual el alimento a los vivientes. La ven, la sienten y la respiran produce en ellos un manantial inagotable de paz y de goces, quedando sumergidos en un abismo de delicias cual los peces en las aguas del mar. Nada apetecen, poséenlo todo sin tener cosa alguna, porque satisfecho su corazón con aquella luz pura no conocen deseos, y la plenitud y abundancia les hace superiores a cuanto desean —406→ gozar sobre la tierra los hombres hambrientos e insaciables. Desprecian las delicias que disfrutan, porque el exceso de su felicidad interior no les deja sentir los goces exteriores, semejantes a los dioses que saciados con la ambrosía y el néctar, desdeñarían cual manjares groseros los que les presentasen de la mesa más exquisita de cualquiera mortal. Huyen todos los males de aquellos lugares de quietud y de paz, la muerte, las dolencias, la pobreza, el dolor, el pesar, el remordimiento, el temor, la discordia, el disgusto, el enojo, y hasta la esperanza que produce a las veces penas iguales al temor, no penetra allí jamás.
Las elevadas montañas de la Tracia, cuyas altas cimas cubiertas de nieve y de hielo desde los primeros tiempos del mundo hienden las nubes, serían arrancadas de sus cimientos colocados en el centro de la tierra con mayor facilidad que pudiera conmoverse el corazón de aquellos hombres justos. Compadecen sin embargo las miserias que agobian a los mortales, aunque la compasión en nada turba su inalterable dicha. Juventud eterna, perdurable felicidad, celestial gloria, están retratadas en sus rostros; pero no es su alegría inmodesta e inconsiderada, sino agradable, noble, y llena de majestad, enajenados con el goce sublime de la verdad y de la virtud, experimentan a cada instante y sin interrupción aquella sorpresa que siente una madre al ver al hijo querido cuya muerte había llorado más el gozo que abandona en breve a la madre, permanece por siempre en el corazón de aquellos héroes sin desfallecer un momento y renovándose incesantemente, sienten la enajenación del ebrio; pero no la ceguedad y turbación que produce la embriaguez.
Diviértense con lo que gozan, fijan con desprecio la —407→ planta en lo que formaba el regalo y ostentación de la clase en que vivieran, cuya suerte lamentan, recuerdan complacidos aquellos tristes pero pasajeros años que tuvieron la desgracia de combatir contra sí mismos y contra el torrente de hombres viciosos para llegar a ser buenos, admiran el auxilio de los dioses que como por la mano les condujeran a la virtud en medio de tantos peligros. Circula sin cesar por sus corazones cierto espíritu divino, cual un torrente de la misma divinidad que se incorpora con ellos, ven y conocen su dicha, y que serán eternamente dichosos. Cantan en loor de los dioses a una voz, con un pensamiento y un solo corazón; y produce la felicidad en sus almas unidas un flujo y reflujo continuo.
En este enajenamiento divino pasan los siglos con más velocidad que los mortales las horas; y sin embargo no se disminuye su felicidad inalterable en mil y otros mil siglos. Reinan todos a la vez; mas no sobre tronos que pueda destruir el influjo del hombre, sino en sí mismos y con un poder inmutable; pues no necesitan hacerse temibles usando de la autoridad que emana de una nación vil y miserable. No usan coronas, cuyo brillo oculta tantos disgustos y sinsabores, los mismos dioses han ceñido su sien con diademas que no puede alterar ningún influjo humano.
Telémaco que buscaba a su padre, y que temiera antes hallarle en aquellos lugares deliciosos, quedó tan complacido de la paz y ventura que gozaban, que habría deseado encontrarle allí, y aun se afligía al considerar le era preciso volver a la sociedad de los mortales. «Aquí, decía, se encuentra la verdadera vida, la que ofrece el mundo es una verdadera muerte.» Pero lo que más le maravillaba era haber visto tantos reyes castigados en el —408→ Tártaro, y tan corto número de ellos premiados en los campos Elíseos; y de aquí dedujo ser escasa la porción de ellos bastante animosos y esforzados para resistir su propio poder, y la adulación de los muchos que se dedican a excitar sus pasiones. Así es que son raros los buenos reyes, y que no serían justos los dioses si habiendo tolerado el abuso de su poder mientras vivieron, no les castigasen más allá de la vida.
No encontrando Telémaco a su padre Ulises entre aquellos reyes, buscó al divino Laertes su abuelo, y mientras que lo hacía inútilmente, acercose a él un anciano respetable y lleno de majestad, mas no era su vejez semejante a la de los hombres a quienes agobia el peso de los años. Conocíase, sí, haber muerto en la senectud, y reunía la gravedad de ella a las gracias de la adolescencia; porque estas se renuevan aun en los más caducos ancianos luego que entran en los campos Elíseos. Adelantábase hacia Telémaco apresuradamente, y le miraba con cierta complacencia cual si fuese para él persona muy querida. Entre tanto hallábase Telémaco cuidadoso y perplejo por no conocerle.

«Querido hijo mío, le dijo el anciano, yo te perdono que no me conozcas: soy Arcesio, padre de Laertes. Terminé la carrera de mis días antes que Ulises mi nieto partiese al sitio de Troya, y niño todavía tú, ibas en los brazos de la nodriza. Desde entonces concebí de ti grandes esperanzas, y no me he engañado; pues veo desciendes al reino de Plutón en busca de tu padre, y que los dioses te favorecen en esta empresa. ¡Venturoso joven! ¡los dioses te protegen y preparan una gloria igual a la de tu padre! ¡Venturoso yo también pues vuelvo a verte! Cesa, cesa de buscar a Ulises en estos lugares, vive todavía, y a él está reservado el restablecimiento de nuestra —409→ dinastía en la isla de Ítaca. El mismo Laertes, aunque oprimido por los años, existe también, y espera el regreso de su hijo para que cierre sus párpados. Trascurre la vida del hombre como las flores que se abren por la mañana, y a la tarde se marchitan y son despreciadas. Trascurren las generaciones cual la corriente de un caudaloso río, y nada alcanza a detener la marcha presurosa del tiempo, que arrastra en pos de sí lo que parece más inmutable. Tú, hijo mío, tú mismo, tú mismo que ahora gozas de una juventud vigorosa y fecunda en placeres, considera que esta hermosa edad no es otra cosa que una flor que se secará apenas haya nacido, tú te verás trocado insensiblemente, se desvanecerán cual un sueño las —410→ encantadoras gracias y agradables placeres que te acompañan, la robustez el gozo, la salud, y sólo te quedará de todo ello un triste recuerdo; la senectud desfallecida y enemiga de los placeres, vendrá a arrugar tu rostro, a agobiar tu cuerpo, debilitar tus miembros, a agotar en tu corazón el manantial del gozo, a disgustarte de lo presente, a inspirarte temor de lo futuro, a hacerte insensible a todo a excepción del dolor.
Acaso esta época te parezca remota; mas ¡ay! te engañas, hijo mío: se acerca veloz, ya llega; pues lo que se aproxima con tal rapidez no dista mucho, mientras lo presente que pasa fugitivo está ya bien lejos, porque se aniquila mientras lo decimos y no puede retroceder. Jamás cuentes con lo presente, hijo mío, sigue el camino áspero y trabajoso de la virtud con la vista siempre fija en el porvenir. Prepárate un lugar en la mansión dichosa de la paz por medio de costumbres puras y amor a la justicia.
Por último, en breve verás a tu padre recobrar la autoridad en Ítaca, reinarás después de él. Pero ¡ah hijo mío! ¡cuánto engaña la diadema! cuando se mira de lejos brillan en ella grandezas y delicias; mas considerada de cerca sólo se hallan espinas. Puede el ciudadano vivir sin deshonra oscurecido en agradable vida; mas un rey no puede preferir sin deshonrarse las comodidades y la ociosidad a las penosas funciones del gobierno. Debe ocuparse de los que gobierna y jamás de sí mismo, sus menores faltas son de gran consecuencia, pues acarrean la desgracia de los pueblos tal vez por muchos siglos, deben reprimir la audacia de los malos, proteger la inocencia y extirpar la calumnia. No basta que dejen de hacer mal, preciso es causen todo el bien posible que el estado ha menester, tampoco basta produzcan el bien por —411→ sí mismos, sino que están obligados a impedir todo el mal que harían los demás si no les contuviesen. Teme, pues, hijo mío, teme una condición tan peligrosa, ármate de valor contra ti mismo, contra tus pasiones y contra la adulación.»
Mientras decía estas palabras Arcesio, parecía animado de un espíritu divino, y se manifestaba en su rostro la compasión por los males que acompañan al cetro. «Cuando se empuña, decía, para satisfacer las pasiones, es una tiranía monstruosa, cuando para llenar los deberes y conducir a un numeroso pueblo cual el padre a sus hijos, es una servidumbre penosa que requiere valor y sufrimiento heroico; y de aquí es que los que reinan con virtud sincera, poseen en los campos Elíseos cuanto puede darles el poder de los dioses para complemento de su felicidad.»
Penetraban las palabras de Arcesio hasta el corazón de Telémaco, grabándose en él a la manera que el buril del diestro artífice esculpe en el bronce las figuras que quiere conservar indelebles a la posteridad más remota, o como un fuego sutil que se introducía en sus entrañas, sentíase conmovido e inflamado, y descendía al parecer sobre él cierto espíritu divino que le consumía interiormente, sin que pudiese contener, soportar ni resistir tan viva y deliciosa sensación, mezclada con un tormento capaz de producir la muerte.
Comenzó Telémaco a respirar con mayor libertad al advertir en las facciones de Arcesio mucha semejanza con las de Laertes; y aun le parecía recordar confusamente que las había visto en el rostro de su padre Ulises cuando partió al sitio de Troya.
Este recuerdo enterneció el corazón de Telémaco, corrían por sus mejillas lágrimas de gozo, quería estrechar —412→ en sus brazos a tan querida sombra, y lo procuró muchas veces, pero en vano; pues huía cual el sueño engañoso, y semejante al que duerme, y ora sigue con la boca abierta y sedienta la fugitiva corriente, ora procura articular con torpe labio palabras que no puede pronunciar, ora extiende las manos esforzándose inútilmente, del mismo modo enternecido Telémaco veía a Arcesio, le oía y le hablaba, aunque sin poder encontrar su cuerpo. Por último, preguntole quiénes eran aquellos hombres que veía en torno suyo.
«En ellos estás viendo, hijo mío, respondió el anciano, los hombres célebres que fueron el adorno de su siglo y la gloria del género humano. Entre ellos se encuentra el escaso número de reyes que fueron dignos de la corona, y cumplieron con fidelidad las funciones de dioses de la tierra. Los que ves a su inmediación, aunque separados por una nube trasparente, gozan gloria inferior; y sin embargo de que verdaderamente son héroes, no puede compararse el valor de sus proezas militares con la gloria de los reyes sabios, justos y benéficos.
«Entre esos héroes verás a Teseo con semblante un tanto melancólico, siente la desgracia de haber sido demasiado crédulo para con una mujer artificiosa, y aún se aflige al recordar la injusticia con que pidió a Neptuno la muerte de su hijo Hipólito, ¡dichoso él si no hubiera sido tan pronto y fácil de irritar! También verás a Aquiles apoyado sobre la lanza, a causa de aquella grave herida que recibió en el talón, hecha por el infame Paris, y que terminó su vida. Si su sabiduría, moderación y justicia hubiesen igualado a su intrepidez, le hubieran concedido los dioses un reinado más duradero; mas doliéronse de los Dolopes y Ptiotas sobre quienes debía reinar después de Peleo, y no quisieron confiar tantos pueblos a —413→ un hombre más propenso al enojo que el proceloso mar. Abreviaron las Parcas el hilo de sus días, y fue cual la flor que corta la reja del arado apenas se abrió, y espira el mismo día que la vio nacer. Sirviéronse los dioses de él para castigar a los hombres de sus delitos como de las tempestades y torrentes, haciendo que abatiese Aquiles las murallas de Troya para vengar el perjurio de Laomedonte y los injustos amores de Paris; y después de haberle empleado como instrumento de su venganza, aplacados ya, se negaron a las lágrimas de Tetis, y a dejar por más tiempo sobre la tierra a aquel joven héroe, que no era a propósito para otra cosa que para inquietar a los hombres y asolar ciudades y reinos.
¿Ves aquel otro con semblante feroz? Es Ayax, hijo de Telamón y deudo de Aquiles, cuya gloria en las lides tal vez no te sea desconocida. Muerto Aquiles pretendió que sólo a él debían adjudicar sus armas, creyó tu padre no ser inferior a él, y juzgaron los griegos en favor de éste. Desesperado Ayax diose la muerte, y aún se ven retratados en su rostro la indignación y el furor. No te acerques a él, hijo mío, pues creería que ibas a insultarle en la desgracia, y debe ser compadecido. ¿No reparas que nos mira con disgusto, y que se introduce aceleradamente en aquel bosque sombrío por serle odiosa nuestra vista? Observa a este otro lado a Héctor, que habría sido invencible si el hijo de Tetis no hubiera existido en su tiempo. Pero he allí a Agamenón, que lleva todavía sobre sí las señales de la perfidia de Clitemnestra. ¡Ah hijo mío! me estremezco al recordar las desgracias de la familia del impío Tántalo. La discordia de los dos hermanos Tiestes y Atreo ha llenado de horror y de sangre esta mansión. ¡Ah! ¡cuantos delitos acarrea un solo crimen! Regresando Agamenón del sitio de Troya a la cabeza de —414→ los griegos, no tuvo tiempo para gozar tranquilo la gloria que adquiriera, tal es el destino del mayor número de los conquistadores. Todos estos héroes que ves fueron temibles en la guerra; pero nunca amables por sus virtudes, y por lo mismo se hallan en la segunda morada de los campos Elíseos.
Los demás reinaron con justicia y obtuvieron el amor de sus pueblos, por esta causa son los favoritos de los dioses. Mientras que Agamenón y Aquiles conservan todavía el disgusto y defectos de que adolecieron, y se lamentan en vano de sus discordias y peleas, y de la vida que perdieron afligiéndose por no ser otra cosa que sombras vanas e impotentes; nada tienen que desear para su dicha estos reyes justos, purificados por la luz divina que les alimenta. Ven compasivos la inquietud de los mortales, y parécenles juegos de la infancia los negocios que ocupan al hombre ambicioso, sus corazones se hallan saciados con la verdad y la virtud que beben en su fuente. Nada tienen que sufrir de sí ni de otro, sin deseos, sin necesidades ni temores, todo acabó para ellos a excepción de su dicha, que no puede acabarse.
Observa, hijo mío, al antiguo Inaco que fundó el reino de Argos. Su vejez agradable y majestuosa, las flores que nacen a sus pies, paso ligero semejante al vuelo de las aves, la lira de marfil que lleva en la mano con la cual acompaña el canto eterno en alabanza de las maravillas de los dioses. Su boca y su corazón exhalan un perfume exquisito, y los acentos de su armoniosa lira y de su voz arrobarían a los dioses y a los hombres. De este modo ha sido recompensado el amor a los pueblos que reunió dentro del recinto de nuevas murallas, y a quienes dictó leyes.
También puedes observar entre aquellos mirtos al —415→ egipcio Cecrops, que reinó el primero en Atenas, ciudad consagrada a la sabiduría, y cuyo nombre se le dio. Conduciendo Cecrops desde Egipto leyes útiles dio origen en Grecia a las ciencias y buenas costumbres, suavizó el carácter feroz de los habitantes de la Ática, y los reunió con vínculos sociales. Fue justo, humano, compasivo, dejó en la abundancia a los pueblos mientras quedaba su familia en la medianía, no queriendo obtuviesen la autoridad sus hijos después de su muerte, porque juzgaba había otros más dignos que ellos.

Preciso es te señale en aquel pequeño valle a Erictón, que inventó el uso de la plata para acuñar moneda con el objeto de facilitar el comercio entre las islas de Grecia, pero previendo los inconvenientes de su invención. Aplicaos, decía a todos los pueblos, a multiplicar en vuestro suelo las riquezas que proporciona la naturaleza —416→ que son las verdaderas, cultivad la tierra para tener en abundancia trigo, vino, aceite y frutas, multiplicad los rebaños para que os alimenten con la leche y os cubran con la lana, de este modo os pondréis en estado de no temer jamás la pobreza. Seréis más ricos cuanto sea mayor el número de vuestros hijos, con tal que los hagáis laboriosos; porque es inagotable la tierra, y su fecundidad se aumenta a proporción del número de brazos que se ocupan en cultivarla cuidadosamente, a todos recompensa con liberalidad, al paso que se hace avara e ingrata para con los que descuidan su cultivo. Dedicaos principalmente a las riquezas verdaderas que satisfacen las necesidades del hombre. La moneda debe sólo apreciarse en cuanto es necesaria, bien para sostener las guerras exteriores inevitables, bien para el comercio de las mercancías que siendo precisas falten en vuestro país; y aun sería de desear se hiciese únicamente el comercio de aquellas cosas que no sirven para mantener el lujo, la vanidad y la molicie.»
«Mucho temo, decía varias veces el sabio Erictón, mucho temo, hijos míos, haberos hecho un presente funesto inventando moneda. Preveo excitará la avaricia, el fausto y la ambición; que sostendrá infinito número de artes perniciosas que corromperán las costumbres, que os hará molesta la feliz sencillez que proporciona el reposo y seguridad de la vida; y por último, que os conducirá a despreciar la agricultura, fundamento de la vida humana y origen de los bienes verdaderos; pero los dioses son testigos de la pureza de corazón con que os he dado esta invención útil en sí misma.» Finalmente, cuando advirtió Erictón que la moneda corrompía los pueblos, según lo había previsto, se retiró lleno de sentimiento a los montes, en donde vivió pobre y retirado —417→ de los hombres hasta una extremada senectud, sin querer mezclarse en el gobierno de ellos.
Apareció poco tiempo después en Grecia el célebre Triptolemo, a quien enseñara Ceres el arte de cultivar la tierra y de poblarla anualmente de doradas mieses; no porque los hombres desconocieran todavía el trigo y los medios de multiplicarlo sembrándole, sino porque ignoraban la perfección de la labranza, y enviado Triptolemo por Ceres, vino a ofrecer con el arado en la mano los dones de aquella deidad a todos los pueblos que tenían bastante ánimo para vencer su natural pereza y dedicarse a un trabajo asiduo. En breve enseñó Triptolemo a los griegos a romper la tierra, fecundizarla y abrir sus entrañas; en breve las cortadoras hoces abatieron las tiernas espigas que poblaban los campos; y luego que fue conocido el medio de cultivar el trigo y alimentarse con el pan, suavizaron sus costumbres hasta los pueblos más salvajes que vagaban por las selvas del Epiro y la Etolia, sustentándose con bellotas, y se sometieron al yugo de las leyes.
Hizo conocer Triptolemo a los griegos cuán lisonjero sea deber las riquezas al propio trabajo, y extraer de la tierra todo lo necesario para vivir con comodidad. Esta inocente y sencilla abundancia, inherente a la agricultura, hizo recordasen los prudentes consejos de Erictón, y empezaron a despreciar la moneda y todas las riquezas, que coloca en el número de ellas la imaginación de hombres a quienes seduce el deseo de placeres peligrosos, alejándoles del trabajo en que antes hallaban bienes efectivos y costumbres puras en la vida independiente. Conocieron, pues, que un campo fértil y bien cultivado es un verdadero tesoro para una familia que desee vivir con frugalidad cual vivieron sus padres. ¡Dichosos habrían sido los griegos si hubiesen subsistido en estas máximas —418→ tan capaces de hacerles poderosos, independientes, felices y dignos de serlo por una virtud sólida! Mas ¡ah! las olvidaron, empezaron a apreciar las falsas riquezas, descuidando poco a poco las verdaderas, y llegaron a degenerar de su primitiva y maravillosa sencillez.
¡Hijo mío!, reinarás algún día, y entonces acuérdate de inclinar a los hombres a la agricultura, de honrarla y de aliviar a los que se dedican a ella; y no permitas viva ninguno en la ociosidad, ni ocupado en las artes que mantienen el lujo y la corrupción. Aquí se ven favorecidos de los dioses dos hombres que fueron sabios en la tierra. Repara, hijo querido, cuán superior es su gloria a la de Aquiles y a la de otros héroes que sólo se distinguieron en la guerra; superioridad semejante a la hermosa primavera que excede en ventajas al invierno, o a la luz del sol que brilla infinitamente más que la luna.»
En tanto que Arcesio hablaba de esta suerte, advirtió tenía Telémaco fija la vista en un pequeño bosque de laureles y un cristalino arroyo, cuyas orillas se veían sembradas de violetas, rosas y otras muchas flores, cuyos colores variados imitaban a los de Iris cuando desciende a la tierra para anunciar a los mortales los decretos del Olimpo. Encontrábase en aquel lugar el gran rey Sesostris, a quien conoció Telémaco, lleno de una majestad infinitamente mayor que la que en él se advertía cuando ocupaba el trono de Egipto, despedían sus ojos una agradable luz que ofuscaba los de Telémaco; y al verle hubiera podido creérsele embriagado con el néctar, según le había hecho superior a la razón humana el espíritu divino para recompensar sus virtudes.
«Reconozco, dijo Telémaco a Arcesio, reconozco, padre mío, a aquel sabio rey de Egipto a quien vi no ha mucho tiempo.»
—419→
«Hele allí, respondió Arcesio, su ejemplo te convencerá de la munificencia con que los dioses premian a los buenos monarcas. Pero es preciso sepas que toda su felicidad actual nada es en comparación de la que le estaba destinada, si la prosperidad no le hubiese hecho olvidar los preceptos de la moderación y de la justicia. El deseo de abatir el orgullo de los tirios le empeñó en ocupar aquella ciudad, la conquista de ella excitó el nuevo deseo de otras conquistas, y seducido por la gloria vana de los conquistadores, subyugó, o para decirlo mejor, asoló toda el Asia. Regresó a Egipto cuando su hermano se había apoderado del reino y alterado las mejores leyes con su injusto gobierno, y de consiguiente las gloriosas conquistas de Sesostris produjeron sólo el efecto de turbar el sosiego de su imperio. Pero lo que le hace menos disculpable es haberse dejado llevar del amor a su propia gloria, —420→ arrastrando al carro de su triunfo los reyes más soberbios a quienes había vencido. Llegó a conocer este error; y se avergonzó de su inhumanidad. Tal fue el fruto de sus victorias, y he aquí lo que hacen los conquistadores en perjuicio suyo y de los estados que gobiernan cuando tratan de usurpar los de sus vecinos. Esto perjudicó la gloria de un monarca, por otra parte justo y benéfico, gloria que le tenían preparada los dioses.
¿Ves aquel otro, cuya herida parece reciente? Es Dioclides, rey de Caria, que se inmoló voluntariamente, en una batalla por el bien de su pueblo, por haber presagiado el oráculo que en la guerra de los carios con los licinios vencería la nación cuyo rey pereciese.
Considera aquel otro sabio legislador, que habiendo dictado leyes capaces de hacer felices a sus vasallos, exigió de ellos jurasen no violarían jamás ninguna durante su ausencia; y hecho este juramento se desterró voluntariamente de su patria, y murió pobre fuera de ella para obligarles a guardar por siempre leyes tan útiles.
También estás viendo a Eunesimo rey de los pilienses, y uno de los progenitores del sabio Néstor. En cierta peste que asolaba la tierra, y cubría de nuevas sombras las orillas del Aquerón, suplicó a los dioses aplacaran su enojo contentándose con su muerte para que se salvasen millares de inocentes, oyéronle propicios, y le proporcionaron aquí una verdadera corona en nada comparable con las que ofrece el mundo.
Aquel anciano que ves coronado de flores es el famoso Belo que reinó en Egipto, se enlazó con Anquinoe, hija del dios Nilo, que oculta el origen del manantial de sus aguas y enriquece las tierras que riega cuando las inunda, tuvo dos hijos; Danao, cuya historia no ignoras, y Egipto que dio su nombre a aquel hermoso reino.
—421→Creyose Belo más poderoso por la abundancia que proporcionaba a su pueblo, y por el amor de sus súbditos, que por todos los tributos que hubiera podido imponerles.
Todos estos hombres, a quienes crees muertos, viven aún, hijo mío; pero no como lo hacen los que arrastran la vida miserable del mundo, que es una verdadera muerte, solamente se han trocado sus nombres. ¡Plegue a los dioses merezcas esta dichosa vida, que nada puede turbar ni hallará término! Apresúrate, pues, ya es tiempo de que vayas en busca de tu padre. Antes de hallarle ¡ay! ¡cuánta sangre verás derramada! ¡pero qué gloria te espera en las campiñas de la Hesperia! Recuerda los consejos del sabio Mentor, si obras según ellos será célebre tu nombre entre todas las naciones y por todos los siglos.»

Dijo, y al momento condujo a Telémaco hasta la puerta de marfil que da salida al tenebroso imperio de —422→ Plutón. Separose de él Telémaco bañado en lágrimas sin poder abrazarle; y saliendo de aquellos lugares sombríos, regresó con celeridad al campo de los confederados, después de haberse reunido a los dos jóvenes cretenses que le acompañaron hasta cerca de la caverna, y que no tenían esperanzas de volverle a ver.
