Diario de un testigo de la Guerra de África
Pedro Antonio de Alarcón
AL EXCMO. SEÑOR
D. ANTONIO ROS DE OLANO
CONDE DE LA ALMINA, TENIENTE GENERAL DE LOS
EJÉRCITOS NACIONALES, GENERAL COMANDANTE EN JEFE
DEL TERCER CUERPO DEL EJÉRCITO DE ÁFRICA Y
ESCLARECIDO POETA,
dedicó
este libro
EL AUTOR.
Nacido al pie de Sierra-Nevada, desde cuyas cimas se alcanza a ver la tierra donde de la morisma duerme su muerte histórica; hijo de una ciudad que conserva clarísimos vestigios de la dominación musulmana, como que fue una de sus últimas trincheras en el siglo XV y figuró después grandemente en la rebelión de los moriscos; amamantado con las tradiciones y crónicas de aquella raza que, como las aguas del Diluvio, anegó a España y la abandonó luego, pero dejando en montes y llanuras señales indelebles del cataclismo; habiendo pasado mi niñez en las ruinas de alcázares, mezquitas y alcazabas, y acariciado los sueños de la adolescencia al son de cantos de los moros, inspirado por su poesía, quizá bajo los mismos techos que cobijaron sus últimos placeres, natural era que desde mis primeros años me sintiese solicitado por la proximidad del África y anhelase cruzar el Mediterráneo para tocar, digámoslo así, en aquel continente, la increíble realidad de lo pasado.
Más tarde, cuando los movimientos de mi corazón y los delirios de mi fantasía se convirtieron en ideas; cuando mi afición a lo extraordinario y maravilloso se trocó en amor a la patria, cifrándose en ardiente afán de su prosperidad y de su gloria; cuando, más español y cristiano que poeta amante de los moros, mis propensiones individuales principiaron a convertirse en aspiraciones colectivas y a dilatarse por el horizonte político, ya no fue mero deseo de cumplir una peregrinación romántica lo que me llevó a soñar de nuevo con la cercana morería; fue el convencimiento de que en África estaba el camino de aquella verdadera grandeza nacional que los españoles perdimos por resultas del descubrimiento de América y del casamiento de la hija de los Reyes Católicos con un príncipe de la Casa de Austria; fue el pensar que todos los tesoros que nos llegaron de las Indias y todos los triunfos alcanzados en Italia, en Flandes y en Alemania por Carlos V y Felipe II, de nada sirvieron para impedir que España decayera miserablemente el día que a la expulsión de los judíos sucedió la de los moriscos; fue el ver tan claro como la luz del sol que la política exterior de la nación española debía reducirse a una constante expansión material o moral, guerrera o política, comercial o religiosa, civilizadora, en una palabra, hacia aquel continente que se percibía desde nuestras costas y en el que ya teníamos asentada la planta; fue, por último, el temor de que, en otro caso, Francia o Inglaterra, o las dos juntas, nos arrebatasen esa misión providencial, dejándonos bloqueados entre los mares y el Pirineo, y privados de todo horizonte en que desenvolver la actividad de nuestro pueblo, que no siempre ha de estar condenado a destrozarse en guerras civiles.
Ahí tenéis recapitulados en compendio los sentimientos que me impulsaron desde primera hora en 1859 a tomar parte en la Guerra de África, primero en calidad de aficionado y de cronista, y muy luego como soldado voluntario; sentimientos que ya había yo formulado años antes en prosa o verso, y que estallaron en mi alma, como explosión de júbilo y entusiasmo, cuando declaró al fin España la guerra al ensoberbecido imperio de Marruecos.
Los antecedentes históricos y diplomáticos del conflicto, así como la relación de los combates que se riñeron cerca de Ceuta antes de mi llegada a África con el Tercer Cuerpo de ejército, irán, por vía de Apéndice, al final de la obra, para que resulte completo el relato de aquella inmortal campaña. Tócame aquí (y tal es el humilde objeto de este Prólogo) responder a innumerables preguntas que durante veinte años se me han hecho, y deshacer muchas equivocaciones en que varios escritores han incurrido, acerca de mi verdadero papel en la Guerra de África; con lo que todos quedarán ya enterados de cómo pude ser juntamente historiador de lo que cada día iba sucediéndonos, y soldado raso del Batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo; de cómo iba casi siempre a caballo, siendo de infantería; de cómo senté plaza, cuando ni por mi casa ni por mi modo de vivir era del todo pobre; de qué puesto ocupaba en las filas los días de acción, etcétera, etc.
Escasísimo interés ofrecerían tales pormenores, y yo no entretuviera hoy con ellos al público, si no constituyesen una especie de auténtica del DIARIO DE UN TESTIGO, sirviendo de base a la autoridad de mi testimonio y a la mayor o menor fe que hayan de prestarle los lectores; cosa importante a sumo grado, cuando se considera que este DIARIO es hasta hoy la única historia circunstanciada y completa de la Guerra de África, y que en todo tiempo tendrán que consultarlo y seguirlo los verdaderos historiadores, máxime si están seguros, como en justicia pretendo que lo estén, de que efectivamente fue redactado en el campamento, bajo la tienda, en el teatro mismo de cada combate, y en ocasiones durante la misma lucha, o sea en presencia del enemigo, como pueden acreditarlo miles de jefes y oficiales que un día y otro me vieron escribir hojas y hojas de mi libro de memorias, ya sobre la trinchera, ya en las guerrillas, ya en los armones de nuestra artillería metida en fuego, ya sobre el arzón de la silla de mi caballo, ya en los hospitales de sangre, todo lo cual compaginaba yo a la noche, o al día siguiente, si nos tocaba descansar, y lo remitía a Madrid, en donde se daba a la estampa...
Para mayor prueba de que así se escribió el DIARIO DE UN TESTIGO DE LA GUERRA DE ÁFRICA y de que, por consiguiente, es un documento auténtico o, mejor dicho, una especie de fotografía de la campaña, inserto al fin de este Prólogo mi Licencia absoluta y Hoja de servicios, de las cuales resulta oficialmente comprobado que asistí a diez acciones y dos batallas; lo cual, si bien no constituye ningún mérito, pues cuarenta mil españoles hicieron otro tanto, o mucho más, en aquellos memorables días, demuestra lo que me importa dejar fuera de toda duda con relación al presente libro; a saber, que su denominación está justificada, dado que vi con mis propios ojos todas las cosas que en él refiero... Pero, aun así y todo, bueno será explicar, contestando a las mencionadas preguntas y equivocaciones, cómo y de qué manera marché a la Guerra de África, y cuál fue mi posición y estado en aquel ejército.
Lo diré con la mayor rapidez posible.
En octubre de 1859, cuando España alzó banderas contra el moro, tenía yo veintiséis años. Por mi nacimiento, por el bienestar de mi casa paterna y por mi buena estrella literaria en Madrid, no me hallaba en el caso, ni tenía, como si dijéramos, la hechura social de las personas que suelen sentar plaza... Libre de quintas desde que a los veinte años me tocó la suerte de soldado y fui redimido de ella, vivía con cierta holgura (tal vez con demasiada, girando siempre sobre el porvenir, a fuer de buen ambicioso), y frecuentaba la más alta sociedad de la corte, como acontece en nuestra caballeresca España a todo el que viste con limpieza y acaricia ensueños de gloria o de fortuna. De mis repentinos y fugaces pujos democráticos de la adolescencia, que comenzaron en 1854 y acabaron en 1855, y de aquella bohemia literaria que corrimos, recién llegados a las orillas del Manzanares, los individuos de la célebre Colonia granadina (casi todos hijos pródigos fugados del hogar paterno), no me quedaba ya más que una alegre memoria, mezclada en lo político a cierto remordimiento, dado que mis ideas habían cambiado de rumbo, en virtud de mejor apreciación de los hombres y de las cosas.
Entre mis amigos más respetables y más íntimos figuraba ya el teniente general D. Antonio Ros de Olano (quiero decir, el insigne vate, camarada de Espronceda, a quien este dedicó El Diablo Mundo, y que a su vez escribió el prólogo de tan aplaudido poema...); y como a dicho general se confiriese el mando en jefe del Tercer Cuerpo del Ejército de África, por una parte dimos de mano a los estudios literarios que solíamos hacer juntos, y por otra quedó convenido que yo iría con él a la guerra en calidad de aficionado, pudiendo contar con su alta protección para arrostrar los rigores de la campaña en todo aquello que no logran suplir los recursos particulares y pecuniarios de ningún individuo. Fue, pues, mi primer proyecto ir a África de paisano, o sea sin sentar plaza, con ánimo de escribir cuanto viera y se me ocurriese, pero no en modo alguno de matar moros; vestido y armado según mejor me conviniera; con caballo propio y con un criado o escudero a mis expensas, y seguido de un borriquillo moruno que llevase sobre su lomo mi tienda y mi batería de cocina... ¡Verdadera salida de Don Quijote, que hoy, próximo ya a las heladas cumbres de la vejez, recuerdo con entusiasmo y orgullo, sintiendo únicamente no haber de experimentar ya nunca las poéticas emociones de aquellos días!...
Con tales propósitos dije adiós a Madrid y a las madrileñas la noche de la víspera de Difuntos (¡me parece que fue ayer!), y emprendí el camino de Málaga, en donde había de organizarse el Tercer Cuerpo de ejército, y donde ya se encontraba el general Ros de Olano. Allí compré el caballo y el burro; allí me proporcioné el escudero, hijo legítimo de aquella especialísima tierra; allí me procuré tienda y los demás enseres necesarios para vivaquear; todo ello en comandita y bajo la dirección de un distinguido joven malagueño, D. Eduardo Rombado, que había hecho, por afición, la campaña de Crimea y que se disponía también a hacer la de África, por lo que, desde que nos vimos, nos asociamos fraternalmente. En cuanto a mi traje y armamento, que había sacado de Madrid, era pantalón, levita y poncho, de un mismo paño oscuro, sin vivos ni divisas; polainas de charol negro; una especie de ros; espada española y revólver al cinto, y un gran cartapacio por vía de cartuchera, para los papeles, libros de memorias, plumas, lápices y tintero, propios de mi oficio de cronista ambulante. ¡Lo que yo experimenté al ver pendiente de mi costado la espada de Toledo, no es para dicho así como quiera! Los poetas de corazón que lean estas líneas podrán adivinarlo fácilmente.
Otro preparativo mucho más singular llevé a cabo en Málaga, que me costó bastante dinero y no me dio al fin gran resultado en África. Tal fue la recluta que hice de un fotógrafo, con su máquina y demás útiles de arte, mediante un ajuste alzado, a fin de sacar panoramas de los terrenos que recorriéramos, retratos de cristianos, moros y judíos, y vistas de las ciudades que conquistásemos. Cábeme la gloria de que aquel aparato fotográfico, llevado por mí al imperio de Marruecos, fuese el primero que funcionara en él, así como tengo a dicha el haber sido yo también el primero que utilizó en aquella tierra el nobilísimo arte de la imprenta, publicando, como publiqué, un periódico en Tetuán, según se refiere más adelante... En cuanto a la fotografía, tuve que desistir de mis esperanzas a poco de acampar en Sierra-Bullones, pues las continuas lluvias y otros contratiempos me demostraron que era casi imposible sacar vistas en aquellos parajes y circunstancias.
Volviendo a Málaga y al relato que iba haciendo, diré que, mientras el Tercer Cuerpo de ejército seguía organizándose, el Primero y el Segundo habían comenzado a batirse en África. Por las tardes, especialmente, llegaba hasta nosotros, al través del mar, el remoto trueno del cañón, y vislumbrábamos, a la luz horizontal del sol poniente, la brava costa de África...
Al día siguiente o a los dos días de haber oído el lejano cañoneo, solía llegar a Málaga algún barco con heridos, hermanos y compatriotas nuestros, cubiertos de sangre, mutilados, vendados, pero animosos y satisfechos, pensando, sin duda, en que otros muchos quedaban enterrados en la tierra enemiga o, mejor dicho, en la tierra conquistada. Nuestro dolor por no participar de aquellos triunfos, nuestro remordimiento por no compartir aquellos peligros, nuestro entusiasmo hacia los que nos precedían en la gloriosa empresa, no tenían límites... Y, precisamente, en uno de aquellos momentos de emoción patriótica, fue cuando me ocurrió la idea de sentar plaza de soldado voluntario durante la campaña. «¿He de contentarme (exclamé, y escritas y publicadas están estas palabras mías en los periódicos de aquella fecha) con ser mero testigo, donde tengo la obligación de ser actor? ¿Puedo permanecer ocioso, indiferente, avaro de mi sangre, mientras que mis hermanos luchan ante mis ojos por nuestra madre España? ¿No soy yo también español?»
En virtud de estas reflexiones, senté plaza de soldado voluntario en el Batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo el 22 de noviembre, y fui agregado al Cuartel General,como ordenanza del general Ros de Olano, quien me dio permiso para usar caballo, vivir en mi tienda particular y llevar mi criado, mis burros, mi fotografía, etc.
Tan anómala situación en el ejército me dio, ciertamente, mucha libertad de acción; pero me creó más obligaciones que a los demás soldados. Por de pronto, tenía que acudir a todas las operaciones mandadas por el general, de quien era ordenanza, y, fuera de esto, tenía el deber moral de incorporarme a mi batallón cuando entraba en fuego. Así lo hice, según consta en mi Licencia, hasta que más tarde fui nombrado ordenanza del general O'Donnell, en cuyo seguimiento asistí a todos los combates del Llano de Tetuán y desempeñé algunas comisiones que se dignó encomendarme, cual si fuese Ayudante suyo de Órdenes, y no un simple soldado raso. Es decir, que figuré juntamente en el ejército con la Infantería y con la Caballería; en el Estado Mayor y en las guerrillas; y así se comprende que en mi Licencia se hable de que tomé parte en alguna carga a la bayoneta, mientras que en otras jornadas figuro a caballo, como en la batalla de Castillejos; resultando de todo ello lo que me propongo demostrar con estas explicaciones, y es que pude muy bien ser, como fui, testigo... aun de aquellos combates en que no entró en fuego mi batallón.
Sin jactancia alguna hablo hoy de estas cosas (pues repito que cuarenta mil soldados corrieron los mismos peligros que yo, y nadie se acuerda ya de ellos); y si no las referí en mi DIARIO, fue por ahorrar a mis padres, que lo iban leyendo como toda España, los sustos y zozobras consiguientes, cuando yo les hacía creer en mis cartas particulares que nunca me ponía al alcance de las balas. En la segunda edición indiqué ya algo de mis hechos personales, no solo por dar autoridad al relato, sino también para justificar el que adornen mi pecho, además de la Cruz pensionada de María Isabel Luisa, la tan codiciada de San Fernando, con que me agració el inmortal O'Donnell sobre el campo de batalla el día del sangriento combate de Guad-el-Jelú. Y, en fin, si tal jactancia hubiera, lícita debe serle a quien, viejo ya y valetudinario, cargado de hijos y de obligaciones, tiene que recordar sus valentías de la juventud para que los mozos sin historia, o los hombres sin raíces ni complacencias en la vida, sepan que puede haber quien haya comprado el derecho a la paz y al reposo, a cuyo fin pagó al mundo lo que era del mundo, antes de retirarse a cuarteles de invierno.
1880.
Hay un escudo de Armas Reales.=Notado al número 1.348. =Hay un sello que dice: «Batallón de Cazadores de Ciudad-Rodrigo.» Número 9.=Don Bernardo Taulet Tarrats, caballero de las Reales y Militares Órdenes de San Hermenegildo y de San Fernando de 1.ª clase, y coronel, teniente coronel, primer jefe del Batallón Cazadores de Ciudad-Rodrigo, núm. 9.=Por la presente concedo licencia absoluta para separarse del servicio a D. Pedro Antonio Alarcón, soldado voluntario de la 1.ª Compañía de este Batallón, mediante haber cumplido el tiempo de su empeño en el servicio. Es hijo de D. Pedro y de D.ª Joaquina Ariza, natural de Guadix, provincia de Granada, avecindado en Madrid, su estado soltero, edad veintisiete años, estatura de cinco pies y seis líneas; sus señales: pelo entreverado, cejas castañas, ojos negros, nariz regular, barba poblada, color bueno. Por tanto, y para que pueda retirarse al pueblo de su naturaleza (o donde más le convenga), pido y encargo a las autoridades por donde transitare no le pongan impedimento en su viaje, antes bien le presten el auxilio necesario. Dada en Tetuán a veintidós de abril de mil ochocientos sesenta.=Bernardo Taulet.
Don Antonio Losada y Periáñez, segundo comandante de este Batallón, del que es primer jefe el coronel, teniente coronel, D. Bernardo Taulet y Tarrats, etc.=Certifico: Que D. Pedro Antonio Alarcón, a favor de quien se halla extendida la anterior licencia absoluta, fue voluntario para servir a S. M. durante la Guerra de África. Ingresó en este batallón en veintidós de noviembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, procedente de la clase de paisano, habiendo prestado los servicios siguientes: 1859.=Hizo el juramento de fidelidad a las banderas en la revista de diciembre del mismo año.=En la revista de dicho mes, y con fecha veintidós de noviembre, fue alta en la 1.ª Compañía de este batallón, como voluntario, durante la Guerra de África.=En once de diciembre se embarcó en Málaga para Ceuta, formando parte con su batallón de la 2.ª Brigada, 1.ª División del Tercer Cuerpo de operaciones de África, a las órdenes del Excmo. Sr. teniente general D. Antonio Ros de Olano, y comandante general de la 1.ª División, a que pertenecía su batallón, el excelentísimo Sr. Mariscal de Campo D. José Antonio Turón.=El doce de dicho mes desembarcó en Ceuta.=El catorce entró en operaciones con el Cuerpo de ejército, quedando acampados en el campamento de la Concepción.=Se halló en la acción del quince de diciembre. En la del diecisiete del mismo, sosteniendo la retirada del Cuerpo de reserva sobre las alturas de los Castillejos, a las órdenes del Excmo. Sr. General D. José Antonio Turón. En las ocurridas al frente de dicho campamento los días veinte, veintidós, veinticinco y veintinueve de dicho mes, a las órdenes del Excmo. Sr. capitán general y en jefe del Ejército de África; y por el mérito que contrajo en dichas acciones, fue agraciado con la Cruz de María Isabel Luisa, pensionada con diez reales mensuales.=El día 30 del mismo se halló con su compañía en la brillante defensa hecha en la primera avanzada del expresado campamento, a las órdenes del excelentísimo sr. mariscal de campo D. José Antonio Turón, siendo contuso de bala en un pie.=El segundo Comandante, Grases.=1860.=Habiendo pasado al Cuartel General del General Jefe en calidad de ordenanza, exento de servicio, a fin de que se dedicase a la continuación de su obra titulada DIARIO DE UN TESTIGO DE LA GUERRA DE ÁFRICA, a pesar de hallarse contuso, asistió a caballo a la batalla de los Castillejos, de donde le retiraron gravemente enfermo a Ceuta, donde permaneció hasta el día once de enero, que volvió a ser alta en el Ejército.=El doce y catorce del mismo mes asistió a los combates del río Capitanes y Cabo Negro.=El día veintitrés tomó parte en la acción de la Vega de Tetuán y sobre las lagunas.=El día treinta y uno se halló otra vez con su batallón en el combate de Guad-el-Jelú y en las dos cargas a la bayoneta que dio el mismo a la Caballería e Infantería enemigas, a las órdenes del Excmo. Sr. capitán general y en jefe del Ejército de África, y por su buen comportamiento en este último día, fue agraciado sobre el campo de batalla con la Cruz de San Fernando.=Se encontró en la batalla del cuatro de febrero y entrada en el atrincheramiento enemigo al envolverse la trinchera por la derecha y tomarse a la bayoneta los campamentos enemigos.=En veintidós de marzo obtuvo licencia temporal y marchó a España, en donde permaneció hasta fin de abril, que fue baja en este cuerpo con motivo de haberse concluido la Guerra de África.=El segundo Comandante, Fernández.
Y para que conste, firmo la presente en Tetuán a los veintidós días del mes de abril de mil ochocientos sesenta.=Antonio Losada.=V.º B.º, Taulet.
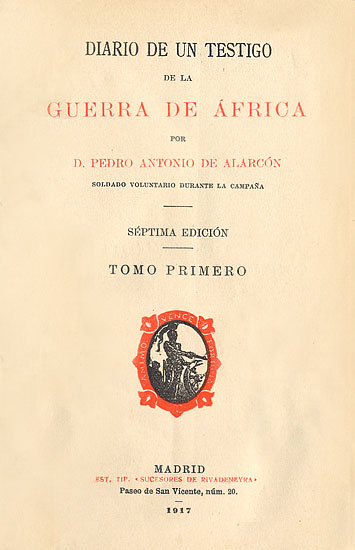
¡Al fin amaneció el día de nuestra marcha! ¡Al fin vamos a participar de los peligros y de la gloria de nuestros hermanos, que luchan y mueren como leones al otro lado del Estrecho! ¡Al fin se mecen las naves, prontas a surcar las tendidas olas y a transportar el TERCER CUERPO de ejército de África al teatro de la guerra!
Málaga lo ve hoy, como ayer lo vieron Cádiz, Valencia y Algeciras: el día del embarco es un día de fiesta para nuestras tropas; quedar en España era su único sobresalto, vivir y morir obscuramente, su único terror; el miedo a la paz (¡sólo este miedo!) había conturbado durante un mes todos los corazones. En vano llegaban lúgubres noticias de amigos y parientes que dormían ya el sueño eterno en las arenas africanas; en vano cien y cien heridos arribaban a este puerto, pocas horas después de haber salido de él llenos de vida y de confianza; en vano se describía la fanática crueldad y bárbaro heroísmo de los moros... Soldados, generales y jefes sentían cada vez mayor impaciencia por volar al combate.«¿Cuándo? ¿Cuándo? (decían la palabra, el saludo, la mirada de todos). ¿Cuándo vengaremos la sangre derramada? ¿Cuándo ayudaremos a nuestros nobles compatriotas? ¿Cuándo moriremos o triunfaremos como ellos?»
¡Hoy, hoy es el suspirado día!
Todo está pronto: los caballos, con su equipo de guerra, piafan ardorosos en los buques que han de servirnos de móvil puente entre Europa y África. Armas, víveres, municiones, equipajes, todo se halla a bordo. Para ello han sido precisos verdaderos milagros... ¡Pero nada falta ya! El talento de unos, la actividad de otros, el patriotismo de todos, los donativos del pueblo, la misma desesperación, han prestado servicios inverosímiles, recursos inesperados; y, en un mes, en menos tiempo, se ha organizado el TERCER CUERPO de tal manera, que puede competir con los que ya se han cubierto de gloria en el africano continente.
¡En marcha, pues! Despidámonos de los buenos amigos que dejamos en esta noble ciudad, despidámonos del suelo y del aire patrio; y ocupando nuestro lugar en la legión expedicionaria, volemos a África a realizar el sueño de toda nuestra vida.
A las tres de la tarde.
El embarco principió hace algunas horas. Una muchedumbre inmensa ocupa el muelle, las playas, los balcones y las azoteas. El mar se halla cubierto de la lanchas y botes empavesados, que rodean y acompañan a las barcas en que las tropas son transportadas a los vapores. ¡Es el resto de la población de Málaga, que nos seguirá hasta la salida del puerto!
Lágrimas de placer, de pena y de entusiasmo humedecen todos los semblantes. El pueblo despide a los soldados agitando en el aire pañuelos y sombreros... Los soldados responden a estas demostraciones con una sonrisa de sublime alborozo, cual si quisiesen consolar a los que se quedan. Y todos parece que se prometen algo: estos, ir; aquellos, volver; unos y otros, ¡sacrificarse por la patria! «¡Aquí quedamos!» (dice la fisonomía de los que permanecerán en sus hogares, como significando a sus hermanos): «Nosotros iremos a reemplazaros y vengaros, si morís; nosotros os recogeremos y premiaremos, si volvéis heridos; nosotros cuidaremos de que nada os falte en la guerra, y velaremos además por la viuda y por los huérfanos del militar que muera en campaña.» Y los que se van, comprendiendo con la intuición del sentimiento estas mudas protestas, responden con su radiante mirada: «Sabemos la gran responsabilidad que llevamos. Honra, vida y fortuna: todo lo habéis fiado a nuestro esfuerzo, la patria nos ha entregado su bandera; cuanto hay de sagrado y de inviolable en una nación, se encuentra en nuestras manos; no basta morir, es menester triunfar. Descansad en nosotros... ¡El corazón nos dice que triunfaremos!» ¡Tal es en estos momentos solemnes el tácito coloquio de las almas!
Por lo demás, todos los que parten dejan ya en Málaga amigos y familia: lazos estrechados por la zozobra de un mes de despedida continua; dulce calor, alentado primero por un irresistible afecto patriótico, fomentado después por el trato y la gratitud. Así es que de este nobilísimo suelo quedara en el corazón del soldado una tierna memoria, que durará tanto como su vida. Aquí, en vez de alojamiento, encontró obsequiosa hospitalidad: el patrón lo agregó a su familia y lo sentó a su mesa, mejoró su equipo y le siguió a la revista hasta penetrarse de su bélica actitud. Llevole adonde de balde afilasen sus armas, y además añadió a ellas alguna navaja del país para que hiciese juego con la gumía de los moros. ¡Y hoy, en el momento de separarse de su huésped, le arranca promesas de que si vuelve herido, se hará conducir a aquella misma casa; de que le escribirá después de cada acción; de que se acordará de él en el fuego, y de que será tan prudente como valeroso! Entretanto, las compasivas mujeres llenan de hilas y vendajes los bolsillos de sus alojados; cuelgan a su cuello santos relicarios que los defiendan en los peligros; unas les ofrecen dinero, otras víveres; éstas les dan consejos, aquéllas bendiciones..., y los soldados, siempre sonriendo, pero enternecidos profundamente, se contentan con los relicarios y un abrazo, y parten a todo correr, diciendo: «¡Hasta la vista, patrona!», a lo que contestan las pobres mujeres levantando al cielo los lagrimosos ojos...
¡Adiós, adiós, bella y generosa Málaga. Tú has dado con mano liberal al ejército expedicionario tu pan y tu pecho, tu admiración y tu cariño. Hoy tus hermosas hijas se aprestan a dispensarle nuevos favores, creando magníficos hospitales, mientras tus nobles hijos ceden sus palacios para el mismo fin misericordioso. Así, después de vestirte de fiesta para alegrar la partida del soldado, ¡te vistes de luto para recibirlo cuando vuelva herido! ¡Oh!, insigne ciudad! ¡Tú, antes que él, has merecido bien de la patria!
En el mar, a las cinco de la tarde
Henos a bordo y en franquía. Dentro de una hora levaremos anclas.
Componen nuestra escuadra veinte magníficos vapores: Vasco Núñez de Balboa, Isabel II, León, Santa, Isabel, Alerta, San Quintín, Ville de Lyon, Abatuci, Aveni, Helvetie, Torino, Bresil, Pelayo, Marie Stuard, Bizantín, Cataluña, Wifredo, Negrito, Bretagne y Cid. En ellos están embarcados diez mil hombres, o sean: los batallones Cazadores de Segorbe, de Baza, de Ciudad-Rodrigo, de Llerena, y de Barcelona; los regimientos de Zamora, y de Albufera, un batallón del Infante, otro de San Fernando, otro de la Reina, otro de África, otro de Almansa, y otro de Asturias. Un escuadrón de Caballería va además con nosotros. La Artillería nos seguirá mañana.
El general comandante en jefe de este cuerpo del ejército, D. Antonio Ros de Olano, y el general de Marina, D. Segundo Herrera, jefe de esta escuadra, se hallan ya en el Vasco Núñez de Balboa. Las músicas militares tocan la Marcha Real, cuyos ecos se dilatan por la tersa superficie del Mediterráneo... El pueblo nos sigue saludando desde lejos con redoblados vivas. El obispo de Málaga bendice las tropas y las naves, y un religioso silencio reina por un momento en el espacio... Luego vuelve a resonar la magnífica armonía de los combates, y el aire y las olas se estremecen de entusiasmo, palpitando al compás de mil y mil agitados corazones... ¡Momento melancólico y sublime!
¡Oh! Séame dado en esta solemne hora penetrar en lo recóndito de las almas. Hace unos minutos, al dejar de sentir bajo mis pies el adorado suelo de España, un mundo de recuerdos y de afecciones ha inundado tumultuosamente mi pecho, y he comprendido que igual emoción estarían experimentando cuantos forman parte en esta cruzada. ¡Oh, sí!... Ni el júbilo del patricio, ni el entusiasmo del soldado, pueden ahogar los lúgubres sobresaltos del hijo, del padre, del esposo, del hermano, del amigo que deja, tal vez para siempre, a las mascaras prendas de su alma. Así es que he leído en todos los semblantes y hallado en mi imaginación una dolorosa idea, desatendida por nosotros mismos, pero que levantaba muy alta su poderosa voz: ¡Los que nos vamos podemos no volver! La guerra, la peste, la intemperie, las privaciones: he aquí lo que vamos a encontrar en la inhospitalaria costa moruna. ¡Ni pan, ni techo, ni descanso, ni abrigo! ¡La guerra con todos sus horrores y sin más consuelos que los propios! Natural es, pues, que en estos momentos el alma atribulada recuerde los serenos días de la niñez y los caros sitios donde pasaron sus primeros alborozos. Natural es que todos volvamos una mirada de despedida, unos al hogar paterno, otros al nido conyugal; estos a la inconsolable madre, aquellos a la abandonada esposa; quién a su amor, quién a sus hijos; cuál a las blandas lides del arte o de las letras. Sabedlo, sí, pobres ancianos, débiles mujeres, tiernos niños, que lloráis en esta misma hora por los objetos de vuestro amor, por el sostén de vuestra casa, por el amparo y la gloria de vuestra familia... ¡Sabedlo! En medio de la noble ira que sentimos, nuestro pecho da también lugar y cabida a las más dulces y suaves emociones... ¡Vuestros son los últimos pensamientos del soldado al perder de vista las costas españolas; vuestras son sus últimas despedidas; vuestra la última lágrima de ternura que se seca en su corazón, inflamado por el fuego del patriotismo!
Y ahora, ¡que Dios sea con nosotros! ¡Adiós a todo! ¡Adiós a nosotros mismos! ¡No más idea en la mente, no más grito en los labios que España y Guerra! Si nuestra vida es precisa para alcanzar la victoria, el sacrificio está ya aceptado. Nada importa un hombre más o menos, con tal que viva y triunfe la patria de todos. ¡Morir! ¿Qué mejor muerte que la que allí podemos encontrar? ¿Qué hora más solemne? ¿Qué lugar más sagrado?
Al anochecer.
Hemos levado anclas.
Los vapores empiezan a moverse en línea de batalla, coronados por luengos penachos de humo negro que van a perderse en el cielo de la tarde.
El sol se ha hundido ya en Occidente... ¡La luz del nuevo día nos encontrará en las playas africanas!
Aún se distingue a Málaga a lo lejos, esmaltada de luces que se reflejan en el agua... ¡El último adiós, patria mía! ¡El último adiós, padres y hermanos!...
Ya es de noche...¡Oh, cuán lentas van a deslizarse tus horas, noche inolvidable, noche suprema que precedes al día tan deseado! ¡Pasad pronto, momentos adormecidos, olas espumantes, ráfagas de viento; pasad pronto! ¡Luzca en el cielo la soñolienta aurora, y contemplen al fin nuestros ávidos ojos el africano continente!...
A bordo, 12 de diciembre, por la mañana.
Quedé anoche en medio de las tinieblas y de las olas, entre Europa y África, entre la paz y la guerra, vacilante el ánimo a merced de encontrados afectos, y hasta ignorando a qué puerto nos dirigíamos.
Todo desapareció con las tinieblas de la noche; y, al rayar el alba del día de hoy, fijose el cuadro que ensoñaba en indefinible expectativa, y que ahora no se cansan de contemplar mis ojos.
En torno nuestro se dilataba el mar, plateado por la agonizante luna y sonrosado hacia levante por el reflejo de la aurora. Los veinte vapores de nuestra escuadra estaban esparcidos en una legua de radio, ostentando cada cual una pálida luz en el tope del palo mayor, menos la nave capitana, que se distinguía por otra luz colocada en el trinquete. A nuestra izquierda se percibía un elevadísimo peñón, que salía bruscamente de entre las aguas, partido verticalmente en dos mitades... ¡Era Gibraltar! Por la parte de proa dilatábase hasta perderse de vista un brazo de agua, semejante a poderosísimo río... ¡Era el Estrecho; el camino del Océano; la temerosa puerta del por tantos siglos desconocido Occidente! A nuestra derecha, por último, alzábase entre la bruma matutina un extenso y bravío litoral, erizado de formidables rocas, que se perdían de vista hacia levante, y que, por el lado de poniente, terminaban en otro peñón parecido al de Gibraltar... ¡Era la costa de África! ¡Era Ceuta!
No diré mi rubor al contemplar la colonia extranjera enclavada en territorio español; no recordaré la historia de las vicisitudes por que ha pasado aquel peñón aborrecido, ni la manera como llegó a manos de sus actuales poseedores... ¡Permítaseme, por el contrario, apartar de sus artilladas cumbres mi triste y rencorosa mirada, y fijarla con mayor o menor equidad, pero siempre con júbilo y ufanía, en la ciudad de Ceuta y en su campo!...
Decía que estaba acabando de amanecer... En tal momento percibimos lejano y confuso clamor de cornetas y tambores, y luego los entremezclados ecos de muchas músicas militares. ¡Era la diana del campamento español!... Mi corazón retembló de amor y de alegría. ¡Al fin encontrábamos a nuestros hermanos! ¡Allí estaban! ¡Salud a los valientes que ya habían luchado por la patria, y cuyas proezas habíamos festejado al lado de sus familias! ¡Gloria y paz a los muertos en el campo del honor!
El sol apareció, por último, y a sus primeros resplandores divisamos la fortaleza del Hacho: después el famoso Presidio, recinto de la expiación y de la tristeza, visión de los insomnios de tantas madres y esposas e hijas de infelices penados, y, finalmente, la ciudad de Ceuta, dispuesta en escalones, graciosa y bella en su conjunto, rodeada de jardines, y huertos, y limpia y cuidada como todos los pueblos encerrados en estrechos límites.
Luego, al otro lado de sus recias murallas, vimos una verde pradera, teatro ayer de las algaradas y provocaciones de los moros, y perteneciente a España desde hace un mes... En aquella pradera pacían tranquilamente muchas vacas (propias de nuestra administración militar), y por cierto que la bucólica quietud de aquellos animales chocaba a la vista y a la imaginación, preparadas a cuadros trágicos y tumultuosos.
Más allá distinguimos como otro rebaño blanco que formaba líneas regulares en la ladera de una colina: encima de este se veía otro más numeroso, y después otro mayor, rodeando un gran edificio medio arruinado, en una de cuyas torres ondeaba la bandera española... ¡Aquellos rebaños eran las tiendas de campaña de nuestro ejército, acampado en las alturas del Otero y al lado del Serrallo!
Filialmente, cerraba este pintoresco cuadro una doble cadena de montañas, verde la de delante y blanca y escarpada la de detrás, hendida esta verticalmente en su parte más abrupta. ¡Aquella hendedura era el temido Boquete de Aughera!
En cuanto al nombre de todas las alturas que he citado, y que, arrancando de la misma orilla del mar, van a eslabonarse con las derivaciones del atlas, nuestra historia lo registra ya con letras de sangre: se llaman colectivamente Sierra-Bullones, y son el lugar de los reñidos combates en que hace un mes se cubre de gloria nuestro ejército. Tal fue el espectáculo que contemplamos esta mañana al salir el sol..., y que, lo repito, no nos hemos cansado todavía de mirar... Ahora, que son las nueve de la mañana, recibimos al fin la orden de desembarco... ¡Una idea culminante me domina en tan solemne momento!... ¡Voy a pisar el suelo de África!
Teneo te, África.
¡Estoy en ÁFRICA!... Es decir, no sólo me encuentro fuera de España, si no fuera de Europa; en otro continente, en otra de las cinco partes en que se divide nuestro planeta.
No me mueve a reparar en ello un pueril orgullo... Me he alejado demasiado de mis lares patrios y por demasiado tiempo, para engreírme hoy de encontrarme a algunas leguas de la Sierra en que nací, cuyas nevadas cimas pudiera divisar con un anteojo desde lo alto del Hacho. Hablo de tal modo porque, al sentir bajo mis pies la tierra africana, no ha podido menos de surgir ante mi imaginación la disforme grandeza de esta parte del mundo, que mide un millón doscientas mil leguas cuadradas; atravesada por el ecuador, por los dos trópicos y por mucho espacio de las zonas templadas austral y boreal; inconmensurable isla, pobremente enlazada al Asia por un débil istmo que será cortado en breve, y llena de misterios para todas las ciencias: para la Geografía, que aún no puede fijar sus reinos, sus montañas, sus ríos ni sus ciudades; para la Geología, que ignora la naturaleza y estructura de su monstruosa constitución; para la Lingüística, que desconoce en ella más dialectos que idiomas conoce en el resto del mundo; para la Botánica, que nunca herborizará en sus mortíferos bosques; para la Zoología, que aún no ha podido trazar el cuadro sinóptico de las familias de fieras y reptiles que recorren las envenenadas márgenes de los lagos de la Cafrería y el Congo; para la Iconología, que no está iniciada en el dogma de todas sus creencias ni en la significación de todos sus ídolos y monumentos; para la Historia, que no registra los días ni los siglos vividos por aquella parte del género humano; para la Diplomacia, que no tiene noticias de aquellos reinos ni de aquellas dinastías; para el Arte Militar, que no sabe a qué atenerse en punto al número y calidad de sus ejércitos; para las ciencias todas, vuelvo a decir, desde las más abstractas a las más precisas; para todas y para siempre..., ¡pues el África guarda en su corazón los caracteres del misterio, la duda y la desesperación, la eternidad y lo infinito!
Tal concibo y admiro yo la vasta región que empieza aquí y termina en el cabo Tormentario; la tierra cuyos límites eran desconocidos hace cuatrocientos años, a tal punto que los geógrafos la creían interminable; tierra feroz, que se me presenta tapada por cerradas malezas como una bestia velluda; tierra maldita, que llega a hundir su faz aun por debajo del nivel de los mares, mientras alza por otro lado sus gigantescas cimas a las regiones congeladas de la atmósfera; tierra deforme, donde la raza humana se afea y embrutece hasta el extremo de que los irracionales la superen en inteligencia y hermosura; tierra indomable, en fin, que ha devorado estérilmente la civilización de los faraones, la de Alejandro, la de Aníbal, la de Escipión y la de Cisneros, ¡y que hoy rehúsa y desdeña la que el mediodía de Europa le brinda por Argel y por Marruecos!
Y, con todo, África es el más ancho campo que aún ofrece la tierra a la fantasía de los poetas: ¡África es la inmensidad! La Mitología, siempre reveladora, nos la representa en una mujer bizarra, de porte oriental, casi desnuda, sentada sobre un elefante (símbolo de sus interminables desiertos ), teniendo en una mano el cuerno de la abundancia, como recordando su vivaz y opulenta vegetación, y un escorpión en la otra, para significar que en ella todos los dones de la naturaleza, lejos de producir la vida, dan la muerte, y que su aire, su tierra, su agua, su sol y sus habitantes, todo es nocivo, espantable y ponzoñoso. De esta manera, África será siempre el imán de las imaginaciones febriles: en ella reside lo nuevo, lo temeroso, lo extraño, lo desconocido. Desde que Colón redujo el mundo en vez de dilatarlo (según la expresión de Leopardi); desde que Koetzebue, Cook, Davis y otros navegantes atrevidos recorrieron todos los mares, llegaron cerca de los polos, trazaron sobre el mapa el continente austral e hicieron brotar de entre las olas un millar de archipiélagos ignorados, el espíritu soñador de los vates quedó como prisionero en un peñasco de nueve mil leguas de circunferencia, y el afán de lo maravilloso se abatió postrado, como Prometeo, contra la roca que sirvió de pedestal a su soberbia. Y también desde entonces la aventurera poesía fijó sus ojos en las dos regiones vírgenes, en los dos únicos recintos no profanados aún por el compás de la ciencia: en los hielos inmaculados del norte, y en las arenas inexploradas del África.
¡En África especialmente! ¡Aquí todo es grande y estupendo; aquí la vida y la muerte luchan el titánico combate; aquí la naturaleza ostenta todo su lujo de hermosura y todo su poder de destrucción; crea con lo mismo que mata; devora los ríos que engendra, negándose a devolvérselos al mar; ofrece en el Sahara, como su mayor gloria, un océano desecado por perpetua canícula; da tan sólo cariñoso albergue al león, a la pantera, al tigre, al cocodrilo, al hipopótamo, a la hiena y a todos los abortos del amor y de la ira; y si bien por el lado del Septentrión luce los atractivos de la más benigna primavera, es como sirena engañadora que atrae con dulces cantos al confiado navegante para que se pierda y naufrague en un golfo erizado de escollos y remolinos!
De cualquier modo, al asentar mi planta en esta parte del mundo, donde fue Cartago, donde batalló Aníbal, donde nació San Agustín, donde vencieron Gonzalo de Córdoba y Pedro Navarro, donde brilló Hipatía y existió floreciente Alejandría, y duermen los faraones, y escribió Raimundo Lulio, y cruzaron César y Marco Antonio, y encontró Napoleón el talismán de su fortuna, yo no puedo menos de doblar la rodilla, poniendo el pensamiento en mi Dios y en mi madre patria, y exclamar como Escipión el Africano, aunque con tono bien diferente: ¡África, ya eres mía!
Ceuta, 12 de diciembre, al mediodía.
Hasta aquí el poeta. Vengamos ahora al tiempo actual y al cuadro que ofrece Ceuta en este momento, mientras que yo espero a que desembarquen mi caballo.
Imaginaos una ciudad cuyas plazas cubiertas de hierba indican el reposo en que ha vegetado largos siglos; imaginaos diez mil hombres acampados en las calles; una indescifrable algarabía de músicas que baten marcha, y de cornetas que tocan llamada, botasillas, orden o asamblea; por una parte camillas de enfermos; por otra recuas enteras de acémilas cargadas de provisiones y víveres; por aquí fogones establecidos en el suelo, donde el uno guisa, el otro parte leña, este llega con agua, aquel se cose y se remienda; por allí un caballo en cada reja, un vivac en cada puerta, una cama improvisada en cada rincón, un bosque de fusiles en cada plaza; por un lado equipajes, por otro cañones; acá los unos que gritan, allá los otros que cantan, o estos que juran, o aquellos que se quejan, y cada cual atendiendo solamente a sí propio, o sea cuidando al mismo tiempo de sí, de su vestido, de su cama, de su casa, de sus animales, de las órdenes recibidas y de las que dan las cornetas; alguien poniéndose a escribir sobre una pila de balas; algún otro lavándose en medio de la calle; quién pensando en España y en el correo; quién en los camaradas que le aguardan en el Campamento (y de los que no sabe si son muertos o vivos); cuáles, en fin, lamentando la pérdida de su casa, que consistía en un lienzo; de su cama, que se reducía a un paño, y de su despensa, comprendida en una lata de sardinas...
¡Oh, es el cuadro más vivo, más animado, más pintoresco que puede imaginarse! ¡Qué variedad de tipos, de caracteres, de dialectos, de uniformes! El catalán irascible, el sosegado gallego, el locuaz andaluz, el conciso y terminante aragonés y el serio castellano, cada uno con distinto acento, valiéndose de distintas interjecciones y muletillas, usando de diverso género de oratoria, peroran, declaman, votan, refieren, arguyen, se amenazan, se insultan, se reconcilian; todos tuteándose sin conocerse, mandándose unos a otros como hermanos, ayudándose y facilitándoselo todo, a trueque de otro servicio, y (lo que es más que nada propio de soldados) hablándose a larga distancia y a grandes gritos de cosas sin importancia, pero cuyo doble sentido envuelve sangrientos epigramas (que solo ellos comprenden) contra el que ordenó mal, contra el que nació feo, contra el que inventó la guerra y es causa de que tal olla tenga poco o mucho aliño, contra el paisano que pasa por la calle y no se ve obligado a pelear por las mañanas como un hombre y a guisar por las noches como una mujer; contra los objetos inanimados y contra los mismos elementos...
Lo repito: es el desorden más armonioso que puede verse. Ni el lápiz, ni la pluma, ni la misma fotografía bastarían a reproducir sus multiplicadas fases. Forjáoslo en la mente con auxilio de mis indicaciones, y preparaos a salir conmigo al Campamento, donde el espectáculo, si no tan variado, será más severo, conmovedor y digno.
El mismo día por la noche.
Eran las doce de la mañana, y seguía yo esperando el desembarque de mi caballo para salir a recorrer el campo de Ceuta, cuando supe que los moros acababan de atacar el CUERPO DE RESERVA, mandado por el general Prim.
Este aviso, que muchos, familiarizados ya con la guerra, oyeron sin inmutarse, me impresionó a mí tan vivamente, que abandoné caballo, equipaje y almuerzo a merced de la casualidad, y emprendí a pie el camino del Serrallo, deseoso de ver a los marroquíes y de presenciar una acción.
Salí, pues, de Ceuta, atravesando sus inexpugnables fortificaciones, sus anchos fosos -alguno de ellos henchido de agua por el mar- y sus redobladas puertas, acribilladas a balazos por las espingardas moras, y me encontré en el Primer Campamento, ocupado hoy por el PRIMER CUERPO, que se ha bajado a aquel punto a descansar de las rudas fatigas con que inauguró esta campaña.1
Allí, a las puertas de sus tiendas, estaban tendidos, o entregados a inocentes juegos, o paseando pensativos en compañía del inseparable cigarro, los héroes del día 25 de noviembre, los que habían sufrido el primer empuje de los moros y toda la inclemencia del más deshecho temporal, los que habían soportado sin inclinar la cabeza todos los rigores de la guerra, todas las privaciones del despoblado y el azote implacable de la peste... Yo los miré con amor y veneración; y, creyendo encontrar entre sus filas el hueco de los que yacían en los vecinos bosques, les tributé el sufragio de mi religiosa pena. Luego pensé en sus enlutadas familias, que ya no verán ni tan siquiera la tumba de aquellas nobles prendas de su casa, y mi corazón se afligió más de lo que es costumbre en estos lugares...
Remotos disparos de fusilería, que me trajo una ráfaga de viento, alejaron tales ideas de mi imaginación... Apreté el paso, y llegué a las alturas del Otero.
Desde este lugar alcancé a ver a lo lejos dos o tres líneas de humo en los alrededores de un bosque muy cerrado, del cual salía otra humareda menos regularizada. Los secos estampidos de la pólvora menudeaban cada vez más. La línea de combate abarcaría un frente de media legua, o sea desde nuestro Reducto más avanzado, que se llama del Príncipe de Asturias, hasta la misma orilla del mar. Lo áspero del terreno, y el encontrarme en punto desde el cual descubría todos los movimientos de nuestras tropas, me hicieron desistir de mi propósito de seguir adelante; y, sentándome en una piedra, pasé horas crueles, contemplando el primer hecho de armas de que era testigo en toda mi vida.
La calidad del combate que he divisado desde allí quedará definida con decirte que en toda la tarde no he visto ni tan siquiera un moro, al paso que distinguía perfectamente a nuestros soldados. Tal sucede en una batida de jabalíes mirada desde lejos: que ve uno a los cazadores, pero jamás a las fieras.
Y en efecto: esto no es guerra; es caza, es una lucha en que nuestro ejército pelea a cara descubierta, mientras que los enemigos combaten en el lugar que les parece mejor, siempre ocultos o parapetados, valiéndose de emboscadas y sorpresas, y aprovechando la retirada forzosa del anochecer para dejar sus guaridas y picarnos la retaguardia. Afortunadamente, en estos combates desiguales ganamos siempre magníficas posiciones que protegerán nuestras operaciones sucesivas.
Por ejemplo, en la acción de hoy, a pesar de todas sus desventajas, el resultado no ha podido ser más favorable a nuestro plan de campaña. Los batallones del conde de Reus han desalojado a los moros de los bosques en que habían estado parapetados todo el día, y han ocupado posiciones que conservaremos y que nos serán muy útiles para proteger la construcción del camino de Tetuán... ¡Mas, ay, que hemos pagado con muchas nobles vidas, y con alguna muy preciosa, el laurel de la jornada! En este momento oigo decir que entre nuestros muertos figura el bizarro coronel de artillería Sr. Molins, de quien se cuenta que, hace tres días, contemplando los inanimados restos de dos cazadores que acababan de caer a su lado, exclamó lúgubremente: «¡Cuántos padres no volveremos a abrazar a nuestros hijos!»
Terminemos por hoy. Escribo estas líneas en la Plaza de la Constitución, de Ceuta. Son las ocho de la noche... Es decir, ya acabó este larguísimo, grandioso, inolvidable día en que ha dado principio mi vida de soldado. La plaza está llena de hogueras: dos o tres músicas tocan la retreta, y los soldados aplauden medio dormidos... Yo tengo mi vivac en unas vigas (pertenecientes al parque de ingenieros) que he encontrado cerca de una pared. Sobre dos de ellas he extendido al aire libre mi cama de campaña. De otra está atado mi pobre caballo, mareado todavía de resultas de la navegación; otra me ha servido de mesa para cenar y para escribir; las restantes han sido mi sofá, mi ropero y mi lavabo... Por lo demás, las estrellas y la luna decoran ya las azules cortinas de mi lecho. Buenas noches.
¡Ah, se me olvidaba!... En África los serenos dicen también «Ave María Purísima», como en el Reino de Granada, antes de cantar la hora...
Si tenéis corazón de hijo, de español y de cristiano, adivinaréis mis últimos pensamientos de este día.
Ceuta, 13 de diciembre.
Heme acampado en el mismo sitio que anoche a estas horas. El TERCER CUERPO sigue vivaqueando en las calles y plazas de Ceuta, mientras le designan el punto a que ha de trasladarse. La acción de ayer y el dificilísimo desembarque de caballos y acémilas nos han impedido marchar hoy.
Yo me alegro, pues este día de huelga me ha permitido recorrer todos los Campamentos, visitar el terreno conquistado hasta ahora, subir a nuestros Reductos y conocer los sitios de las primeras acciones.
Para dar completa idea de todo, empezaré por el toque de diana, que sonó poco antes de amanecer, sacándome de un sueño delicioso. El toque de diana, pero de la diana de campaña, es lo más vivo, animado y retozón que puede imaginarse... Figuraos un aire alegre, monótono, ejecutivo, apremiante, que hace el efecto de esos despertadores mecánicos, o de esos conocedores de nuestro sueño, que nos apuran con la repetición de una misma llamada, hasta que nos hacen sentarnos en la cama llenos de furia, pero completamente desperezados; tened presente que ese aire lo repiten, y glosan, y abandonan, y vuelven a coger todas las bandas de tambores y cornetas y todas las músicas y charangas; añadid la gritería de los soldados, que aclaman y palmotean a la banda que lo toca con más animación, y decidme si concebís que nadie que no sea sordo permanezca con los ojos cerrados después de esa sinfonía. Por lo demás, al toque de diana sigue siempre una grande explosión de cantos de gallo, admirablemente imitados por la tropa; cosa ya de ordenanza en los ejércitos españoles, según me han dicho algunos veteranos.
Quedamos, pues, en que me levanté antes del día. Los soldados hacían ya su café en los fogones que anoche les sirvieron para cocer el rancho. Yo escribí hasta las siete. Pasose lista a las ocho. Almorzó luego todo el mundo como Dios le dio a entender; y yo monté a caballo a eso de las nueve, y tomé el camino de los Campamentos.
Hacía un día magnífico. En el último foso de las fortificaciones de Ceuta me encontré de manos a boca con cuatro artilleros que conducían en hombros un ataúd galoneado, detrás del cual marchaban muchos jefes, oficiales y soldados de todas armas... Dentro del ataúd iba D. Juan Molins y Cabanyes, coronel de Artillería, que, como dije, murió en la acción de ayer tarde...
Yo espero que dentro de algunos días me habré acostumbrado a ver estas cosas con indiferencia... Pero hoy no ha podido menos de imponerme el considerar que aquel cadáver era ayer un hombre lleno de vida, de gloria y de esperanza...
Y a propósito: nuestras pérdidas en la acción que presencié a lo lejos ayer tarde, fueron cinco muertos y cincuenta y nueve heridos. Las de los moros... ¿quién las sabe? Ello es que seguimos estableciendo reductos, ganando terreno y abriendo camino a la artillería... con dirección a Tetuán.
Subí al Otero, admirable punto de vista, desde donde se divisa por un lado toda la península de Ceuta, elegantemente dibujada sobre el mar, y por el otro los Campamentos de Prim y de Zabala, el Cuartel General de O'Donnell, y el Serrallo, destacándose sobre la Sierra.
En el Cuartel General me detuve algunos momentos. O'Donnell se paseaba a la puerta de su tienda con algunos otros generales.
Era el hombre de las luchas políticas y parlamentarias; el adalid de la oposición o el mantenedor del gobierno; el senador cuya mente fría, carácter igual y conducta enigmática había yo estudiado durante largos años desde la tribuna de periodistas; era el conspirador que sirve de eje hace mucho tiempo a nuestras vicisitudes políticas; aquel que, llamándose conservador del orden, es, en mi concepto, el conservador de nuestra Revolución Constitucional, que ya iba siendo palabra vana cuando él levantó su estandarte en 1854; era el único de nuestros gobernantes que hasta ahora ha demostrado bastante fuerza para sujetar con una mano a la reincidente tiranía, y con la otra a la impaciente libertad; pero del que aún no se sabe si tendrá la alta inteligencia necesaria para establecer entre la autoridad y el derecho aquel equilibrio que reclaman por una parte los adelantos de nuestra época, y por otra el atraso de nuestro pueblo; era, en fin, D. Leopoldo O'Donnell, acerca del cual todos hemos formado muchos y diferentes juicios, desfavorables unos, apologéticos otros, todos anticipados, y a quien sólo la historia (según su frase favorita) podrá juzgar definitivamente, apreciando el conjunto y resultado de sus hechos.
No lo ocultaré: jamás hombre público alguno me ha parecido tan digno de admiración y respeto, como el conde de Lucena en aquel instante. No soy su adepto; pero, aunque hubiera sido su enemigo más encarnizado, me habría infundido este mismo sentimiento al reflexionar, como reflexioné, en el enorme peso que gravitaba sobre aquel soldado; en la inmensa responsabilidad que había contraído a los ojos de España, de Europa y del mundo entero, y en la cuenta que tenía que dar a cuarenta mil familias de la vida de los que estaban bajo sus órdenes; a la nación, de su honra, de su nombre, de su bandera; a los extranjeros, de la importancia de España, de su fuerza, de su poder, de su respetabilidad; y a Isabel II, del lustre de su reinado, cuya mejor página puede ser, y creo que será, la campaña comenzada el día de Santa Isabel, al grito de ¡Viva la Reina!
Es decir: que aquel hombre tenía que atender, desde su tienda de lienzo, en medio de las balas y contrariado por los más crudos temporales, a los negocios de España, cuya política dirige como presidente del Consejo de Ministros; a los partidos que lo combaten; a sus émulos, que lo acechan; a las potencias de Europa, que empiezan otra vez a acordarse de nosotros; a los planes de los marroquíes, que inventan cada día un nuevo método para atacarnos o una nueva astucia para sorprendernos, y al ejército español, que reclama de él víveres, municiones, transportes, hospitales, gloria, aunque le pese a Inglaterra, y vientos favorables, para que no nos abandone nuestra escuadra.
¡Y cual si todo esto no fuera bastante, en el fondo de un horizonte nublado por tantas inquietudes se levanta el tremendo fantasma del cólera, introduciéndose silencioso entre las filas, apagando mil generosas existencias, matando obscuramente al que no encontró una muerte heroica en los campos de batalla!
¿Cómo no respetar y admirar a ese hombre en semejantes circunstancias? ¡Diga de mí lo que se le antoje la ruin injusticia; pero yo he sentido verdaderamente cuanto proclamo aquí en alta voz, y a los cielos pido que ilumine la mente de ese soldado y corone de fortuna sus pensamientos; pues sus errores de hoy, si bien pudieran servir de miserables trofeos a los partidos que lo hostilizan, serían al propio tiempo, y por muchos años, grandes calamidades para la patria!
Desde el Cuartel General de O'Donnell seguí mi marcha hacia el Serrallo; pero bien pronto tuve que detenerme delante de un Morabito (o ermita de un asceta moro) que hay a poca distancia del Otero, y al cual llaman vulgarmente la Mezquita.
Lo que quiera que sea, consiste en un edificio de piedra y cal, dividido en dos aposentos. El primero es una especie de vestíbulo cuadrilongo, y el otro un hexágono cubierto con una cúpula. Se entra al primer recinto por un arco árabe de mala arquitectura, sin que su interior ofrezca nada de notable, como no sean dos nichos, también en forma de herradura, cuyo destino debió ser el de babucheros, a fin de que dejasen allí el calzado los que entrasen a visitar al Santón que erigió este Morabito y yace dentro de él.
En una pared del segundo recinto se leen las siguientes inscripciones árabes, cuyos caracteres, de un verde claro, parecen trazados con alguna hierba:
| En los peligros de la espada, | |||
| Tú eres la espada. | |||
| ¡Oh, Señor, yo creo en ti! |
En el nombre de Dios clemente y misericordioso
Debo estas traducciones a mi antiguo amigo Aníbal Rinaldy, a quien he encontrado en África agregado al Cuartel General de O'Donnell, en calidad de intérprete. Con este maravilloso niño, que habla más idiomas que años tiene de edad, y con su sapientísimo maestro Mustafá Abderramán, pensé y hasta preparé hace cuatro años un viaje a Marruecos, que se frustró desgraciadamente. ¡Calcúlese, pues, con cuánto gozo los habré encontrado en esta tierra!
Para ir desde la Mezquita al Serrallo hay que atravesar un extenso bosque de arbustos y malezas, talado ya en gran parte por nuestras tropas, que alimentan con él sus hogueras.
Dentro de este bosque cerradísimo serpea un camino árido y amarillento, abierto y trillado por la babucha mahometana. ¿En dónde termina aquella senda misteriosa? Yo lo ignoro. Lo que sí puedo asegurar es que, al pisar tales caminos, el conquistador o el viajero experimenta una especie de pavor religioso, cual si profanase la vivienda ajena aprovechando la ausencia de su dueño... Yo veía allí las huellas de los que ayer eran pacíficos habitantes de estas comarcas... Pero ¿dónde se hallaban hoy tales gentes? Allí estaba el rastro..., pero ¿dónde se encontraba la fiera? ¡La fiera rugía allá, en el vecino monte, encolerizada al mirarnos remover la cama en que por tanto tiempo calentó a sus cachorros!
No nos apoque ni desarme la intensidad de su muy merecida tribulación; pero seamos circunspectos con el infortunio de quien lucha por la independencia de su patria. Más claro: aunque nosotros atentamos a este sagrado sentimiento de los marroquíes, en represalias de haber atentado ellos a un sentimiento igualmente sagrado, cual es el honor de España, tal consideración no obsta para que nos duelan el dolor y la tribulación que les causamos hoy, por más que, al afligirlos, obremos en justicia. «Odia el delito, y compadece al delincuente», dicen los legisladores.
Mas por este camino no llegaremos nunca al Serrallo. Perdónenseme tantas digresiones, y penetrad conmigo en el campamento del SEGUNDO CUERPO, que ha relevado al PRIMERO en estas alturas, después de compartir con él varios días los laureles de la victoria.
Aquí está la tienda del animoso general Zabala, en quien se conserva el tipo de aquellos nuestros antiguos capitanes (por ejemplo, García de Paredes), cuyo esfuerzo y bizarría personal los constituía de hecho en caudillos de sus tropas. En torno de su albergue de lona se agrupan, y luego van extendiéndose por los declives de la montaña, cien y cien tiendas más, que mezcladas y confundidas con las peñas y matorrales del terreno, ofrecen muy pintoresco golpe de vista, haciendo que el edificio del Serrallo se levante entre ellas majestuoso, como fuerte navío entre frágiles barquichuelos.
El Serrallo ha sido indudablemente un soberbio alcázar, si no tan vistoso por fuera (lo cual es propio de las construcciones árabes) como los que habitan nuestros soberanos europeos, muy bien acondicionado para llevar una vida paradisíaca. Hoy solo quedan allí cimientos y algunos patios medio derruídos, en cuyos cenadores se conserva algún alicatado, algún calado primoroso, algún mosaico, algún revestimiento de ataurique que indica la pasada belleza del edificio. El estilo arábigo dominante en sus galerías y miradores es el del Alcázar de Sevilla; pero en la parte más vieja, que sin duda fue la más suntuosa, se notan vestigios de aquel otro gusto puro y elegante que ostenta la Alhambra de Granada.
En una habitación llena de escombros, y que debió de ser el baño principal, he visto un fragmento de bóveda estalactítica del mayor mérito, y un trozo de inscripción que, a pesar de la lluvia y del viento, aún conserva reflejos de oro y del carmín más delicado. No faltan allí tampoco extensos patios con cisterna, ajimeces de artísticas proporciones, columnatas, babucheros, y tal o cual indicio del destino de cada aposento, de lo que fue harén, de lo que fue palacio público, de la parte que ocupaban las fortalezas, del lugar del jardín, etc., etc. Pero todo ello se encuentra ruinoso, cambiado, utilizado para vivac por el beduino, y hoy para reducto por nuestras tropas, después de haber sido restaurado, vuelto a destruir y remendado groseramente. Sin embargo, con un poco de conocimiento de lo que son los palacios de los moros, puede reconstruir la imaginación aquel fantástico alcázar, colocado en un paraje delicioso, desde donde se divisan verdes barrancos surcados por cristalinos torrentes; el mar que se dilata en torno suyo; las costas de España, que se presentan a lo lejos como un sueño dorado o como una dulce memoria para los árabes, y el litoral del norte de África, que se pierde de vista hacia oriente, con dirección a la tumba del Profeta.
En lo demás, el aspecto exterior del Serrallo y sobre todo por el lado que sigue en pie, que es el que mira a Ceuta, poco ofrece de particular para el vulgo, fuera de la elegante torre morisca en que ondea hace pocas semanas la bandera española.
Detrás del Serrallo hay (según dije ayer) dos cadenas de montañas que corren paralelamente, destacándose la una sobre la otra: la primera está cubierta de bosque; la segunda es de peña pelada y blanquecina: la más próxima nos pertenece, y se ve coronada por nuestros Reductos; la otra se halla todavía en poder de los musulmanes.
Media entre ambas un barranco, que termina por los dos lados en el mar, y que es el teatro de las últimas acciones y lo ha de ser de cuantas se riñan hasta que emprendamos nuestra marcha por la izquierda. En ese barranco han caído heridos y muertos centenares de españoles y marroquíes. Calcúlese, pues, con cuanta impaciencia y curiosidad subiría yo a los Reductos, constándome, como me constaba, que desde allí había de dominar perfectamente todo aquel pavoroso valle.
La aspereza de la subida me obligaba a caminar muy despacio y a parar el caballo muchas veces: así es que a cada paso volvía la cabeza hacia el terreno que se escalonaba debajo de mí, cubierto todo él de tiendas de campaña, de pabellones de fusiles y de trenes de artillería, complaciéndome en contemplar minuciosamente la actitud, el aspecto, las distracciones y las faenas de aquellos cuarenta mil hombres regidos lejos de su patria en improvisada sociedad.
He aquí un rápido bosquejo del cuadro que tenía ante mis ojos.
Los días que, como hoy, no hay fuego, vulgo, moros, el campamento y el ejército ofrecen una apariencia que de todo tiene menos de belicosa. En primer lugar (y que esto no llegue a conocimiento del Ministro interino de la Guerra), casi nadie viste el uniforme que le está prescrito, sino el traje que le parece más propio de la hora y del estado atmosférico. Y esto no quiere decir que nadie haya traído ropa de paisano, ni más equipo que el que buenamente puede llevarse sobre los hombros o a la grupa del caballo, sino que cada cual se envuelve en lo primero que encuentra a mano: ya en la manta de la cama, ya en la de su rocinante; ora en un gabán de goma, ora en un saco de lienzo, mientras que otros van en mangas de camisa, o, lo que es lo mismo, vestidos de encarnado de pies a cabeza (pues la mayoría de las camisas, particularmente las de los jefes y oficiales, son de franela del rojo más subido); otros liados en fajas y bufandas; cuál con chaqueta amarilla; cuál con polainas de charol y zapatos blancos; quién con zapatillas de tapicería; quién con capucha de colores. Pero de lo que se nota más variedad es de gorras y gorros: desde el de seda negro con que dormían nuestros mayores y el blanco de los hospitales, hasta el griego de la oficina y el inglés para viajar en diligencia; desde la gorra de cuartel y la cofia de lana, hasta el ros, el quepis, el quepis-ros (estrenado en esta guerra), el fez, la manga catalana y el casquete clerical, todas, absolutamente todas las variedades de la especie han sido sacadas a relucir en el Campamento. Advierto, para concluir en este punto (pero aconsejando también la reserva), que todos, desde los reclutas hasta los generales, se han dejado la barba.
Los Reductos (fortificaciones improvisadas por nuestros ingenieros) que protegen el terreno conquistado y dominan el campo de los moros, llevan los nombres de Isabel II, Francisco de Asís y Príncipe Alfonso. Los tres son importantísimas posiciones atinadamente elegidas, desde las cuales puede tenerse a raya al enemigo, aunque cien veces intentara, como temerariamente lo ha intentado, desalojar de ellos a nuestras tropas.
Enfrente del Reducto Isabel II está el famoso Boquete de Anghera, que tanto y con tanto terror hemos oído nombrar en España desde que principió esta guerra... y que, por lo mismo, yo no he podido contemplar hoy sin profundo interés, al verlo tan de cerca.
El Boquete de Anghera es la misma hendedura de que hablaba ayer, que parte verticalmente y hasta su base la muralla de rocas calcinadas que limita y cierra nuestro horizonte hacia el oeste. Por aquella angosta y formidable garganta, cuya sola configuración causa asombro, se penetra, como por un canal fortificado, en un golfo de peñas y de bosques que jamás ha recorrido planta cristiana. De los misterios a que da paso ese pavoroso camino, solo se ha alcanzado a saber que en sus tremendas fauces se asienta el pueblecillo de Anghera, especie de aduana avanzada, donde se toma razón de todo el que entra y sale en el laberinto de Sierra-Bullones. Sábese, o conjetúrase también, que por este Boquete se llega a encontrar veredas que conducen a Tánger y a Tetuán, así como un sendero, transitable solo para la serpiente o para el beduino, que va a buscar, al otro lado de la Sierra, aquella gran hospedería de caravanas, llamada el Fondac, que señala la mitad del camino de Tetuán a Tánger. Lo que sí ve todos los días es que por dicho portillo desembocan a millares las diversas tribus y razas que el fanatismo musulmán ha concitado contra los españoles; lo que sí resulta cierto es que ningún ejército se arriesgaría a penetrar por estrecho tan temeroso, sin conquistar antes las por aquí inexpugnables cumbres de sus dos flancos; lo que sí consta es que esas son accesibles por la parte de adentro, sirviendo como de trinchera a los infieles, que sueñan y soñarán siempre con la reconquista de Ceuta; lo indudable, en fin, es que en el Boquete de Anghera está la callada esfinge, depositaria del enigma de la verdadera África, del África misteriosa e independiente, que empieza en él y no en las costas. Allí ha fijado la misma naturaleza la frontera de lo desconocido; por allí fluye y refluye ese mar interior de gentes ignoradas, que nuestra civilización trata nuevamente de explorar; allí, por último, pudiera escribirse también la tenebrosa frase del poeta:
|
Per me si va tra la perduta gente. |
Otro fue el espectáculo que absorbió mi atención en el Reducto Francisco de Asís. Allá en los extremos límites de un bosque que iba a terminar en un desfiladero de la sierra, percibíanse dos o tres tiendas de una blancura que la obscuridad de los matorrales hacía deslumbradora... A primera vista se las hubiera tomado por grandes palomas de albo plumaje que descansaban de un largo vuelo: también se asemejaban a esas gacelas de vanguardia que se asoman a la cima de los oteros para avisar al rebaño de sus compañeras si hay o no peligro que temer... Y esto, y no otra cosa, hacían allí las tiendas que digo, puesto que eran las avanzadas del campamento moro (que debe hallarse situado a dos leguas de nuestro campo). ¡Oh, sí!... ¡Eran ellos!
Yo no los percibía; pero aquella era su morada, no su improvisado vivac de guerra, como lo son las tiendas para nuestros soldados, ¡sino su único hogar, su casa ambulante, el amovible aduar del peregrino de los desiertos!
¡Conque era verdad! ¡Conque no era fantástica creación de los poetas! ¡Conque había realmente en nuestro siglo nivelador y desencantado, a las puertas de España, un pueblo primitivo, de costumbres bíblicas, viviendo en sociedad patriarcal, dividido en tribus, apegado a la naturaleza, independiente de la civilización, grande sólo por su carácter y por su denuedo! ¡Viéndolo estaba y me parecía un delirio de artista!
Mis observaciones desde el tercer Reducto limitáronse a contemplar un cadáver sin cabeza, enteramente desnudo y blanco como la nieve, que yacía al lado allá del barranco, y que, por estar allí y en una actitud que me pareció irrisoria (tendido a la larga, con los pies juntos y los brazos abiertos como un crucificado), deduje que sería español. A ser moro no permaneciera insepulto en su campo (ni en el nuestro). Pero era cristiano, y nos lo habían presentado allí en ignominia, como diciéndonos: Ecce homo!
Tal ha sido mi día de hoy. Ahora, que son las ocho de la noche, me aguardan los precitados maderos de la plaza de Ceuta; maderos que, según lo fatigado que me hallo, van a saberme a mullidas plumas.
Campamento de la Concepción (en el camino de Tetuán), 14 de diciembre.
Ya estamos acampados. Hace tres horas, este valle, denominado el Tarajar, y los dos montes que lo sombrean, eran una selva cerrada, silenciosa, perteneciente a la morisma, y donde apenas se veía huella de pie humano. En este momento es una colonia española, una ciudad cristiana, deslindada y fortificada completamente, dividida en dos barrios separados por un arroyo, subdividida en manzanas atravesadas por calles, con su fuente pública, su lavadero, su abrevadero para los caballos, su hospital, su iglesia, su palacio, su boulevard, sus oficinas, su fonda, su casa-tribunal, sus murallas, sus puertas, sus hileras de casas, su cuartel de Guardia Civil, sus caballerizas, y, como podrá verse en la fecha de este capítulo, hasta con su nombre.
Tal milagro, que un exceso de hipérboles hace aparecer inverosímil, es una verdad más o menos relativa, y se ha realizado de la siguiente manera:
Esta mañana recibió el TERCER CUERPO de ejército la orden de salir de Ceuta por batallones, con todo su inmenso material, y formar a la falda del Otero, a fin de trasladarse desde allí al punto que se le designaría oportunamente.
¡Emprendimos, pues, la marcha a cosa de las diez, y solo entonces cundió por las filas la fausta nueva de que debíamos dírigirnos por el camino de Tetuán!...
En efecto, pasamos al lado de la piedra divisoria que antes de esta guerra señalaba los límites de nuestro campo (la misma piedra que los moros derribaron hace algunos meses y que repuso en su lugar el día de la Reina el arrojado general Echagüe); dejamos a nuestra izquierda la Mezquita, y a la derecha el Serrallo y los Reductos; tomamos por un barranco que se inclinaba hacia el mar, y al poco tiempo pusimos la planta sobre una carretera recién construida, o sea improvisada por nuestros ingenieros militares en las laderas de una áspera montaña.
¡Magnífica y sorprendente fue entonces la vista que presentaron aquellos diez mil hombres, escalonados en una interminable y no interrumpida línea, que seguía las revueltas ondulaciones del terreno, haciéndoles asemejarse a una larguísima serpiente de vivos colores y relucientes escamas! Hubo un momento en que pude ver completa aquella formidable procesión, que ocupaba el vistoso anfiteatro de una verde ladera, cruzada redobladas veces por un camino que parecía cimentado sobre el aire... ¡Era ciertamente un espectáculo maravilloso!
Todo contribuía a embellecerlo: la luz de un sereno y resplandeciente día; el aseado aspecto de las tropas, armadas y equipadas de nuevo para esta guerra; la variedad de sus uniformes; los capotes celestes de los unos; los ponchos pardos de los otros; las mantas encarnadas de estos; las grises aplomadas de aquellos; aquí los pantalones colorados; allí los azules; los roses forrados de blanco de tal regimiento; las músicas, respondiendo como ecos desde la base hasta la cúspide del monte; la gallarda caballería; la misma feracidad monstruosa del suelo que pisábamos: todo, repito, conspiraba a hacer más vario y pintoresco el aspecto de tan interesante marcha.
En cuanto al orden con que se verificaba esta, era el siguiente:
Marchaba a vanguardia, y como explorando el camino, el batallón Cazadores de Segorbe, llevando detrás, como cada cuerpo, sus veinticinco camillas y cinco cargas de repuesto de municiones; seguían una Brigada de Artillería de Montaña y una Compañía de Ingenieros con su parque, y en pos de ella iba el General Comandante en Jefe de este cuerpo de ejército, con su Cuartel General y Estado Mayor, todos a caballo, escoltados por algunos Cazadores y Guardias civiles de Caballería. Después caminaba la Primera División, al mando del general D. José Turón, yendo al frente de cada una de sus respectivas brigadas los brigadieres Cervino y Mogrovejo. En seguida marchaba la Segunda División, mandada por el general D. Jenaro Quesada, y al frente de sus brigadas respectivas iban los brigadieres Otero y Mureta, formando la retaguardia un escuadrón del Regimiento de Caballería Cazadores de Albuera y un largo séquito de acémilas cargadas de víveres, muebles, tiendas y equipajes.
Vulgar y prosaica parecerá la Beocia de mi poema; pero no lo habría sido menos la del Cantor de Aquiles si la hubiera escrito en la tienda de Patroclo, para ser leída por los asistentes de Agamenón. La poesía sólo suena bien a larga distancia de las cosas: las figuras retóricas, como las grandes montañas, son para vistas desde lejos. Yo no comprendo la poesía épica de actualidad; dadme dos siglos de intervalo, o matad a todos los testigos presenciales de esta Guerra, pegando además fuego a cuantos periódicos la sigan al día, y ya veréis cómo escribo enumeraciones en toda regla, diciendo que los gallegos beben las aguas del Miño y llamando a los navarros «hijos del Pirene». ¡Puede que entonces encontrara muchos Diomedes y Ayaxes en esos capitanes y coroneles que se han batido ya contra tres o cuatro moros cada uno, pero que tienen la desgracia de ser contemporáneos de la historia!
Continúo. Eran ya las doce del día y seguía marchando el TERCER CUERPO. Las primeras avanzadas de los otros campamentos se habían quedado atrás, y nosotros caminábamos todavía. Todos se miraban como para comunicarse una misma idea y un mismo regocijo. ¡Nuestra buena suerte nos destinaba a ocupar la vanguardia de todo el ejército! La carretera continuaba amarilleando ante nuestros ojos... Habíamos andado ya mucho más de una legua... El mar, que siempre teníamos a nuestra izquierda, parecía como llamarnos hacia Tetuán... Y completaba esta ilusión nuestra el ver que a poca distancia de la costa, seguían lentamente nuestra marcha algunas lanchas cañoneras, prontas a auxiliarnos con sus fuegos en el caso de que el enemigo saliese a disputarnos el paso...
Yo no sé cuántas leguas hubiéramos andado en esa dirección sin sentir la menor fatiga: ¡tanto nos atraía la tierra que se dilataba ante nuestros ojos! Por lo demás, el terreno que pisábamos era sumamente pintoresco a fuerza de ser enmarañado y salvaje. Las regiones superiores de las montañas estaban cubiertas de romero y tomillo o de ásperos carrascales, mientras que en las vertientes crecían palmeras enanas, alcornoques, jaras y enebros, así como algunas hierbas de singulares flores, que no recuerdo haber visto en nuestra Europa. Relucía y murmuraba el agua en el fondo de todos los barrancos, desatándose por entre caprichosas guijas; saltaba bajo nuestros pies la caza como en un coto real, y en la azulada y radiante atmósfera se mecían todas aquellas aves que abandonan a España por este tiempo.
Llegamos, al fin, a unas alturas, y desde ellas divisamos cuatro o seis jinetes, que allá recorrían un alto monte, opuesto enteramente al que nosotros ocupábamos. Hicimos alto y en esto vimos bajar por la derecha, y con dirección a nuestras filas, otro jinete, que traía su caballo a todo escape. Era un amigo... Era un oficial de Estado Mayor, y venía a avisarnos que aquella distante cabalgata era la del general García, jefe de Estado Mayor, quien volvía de reconocer las posiciones en que iba a acampar nuestro cuerpo de ejército. Descendimos, pues, unos y otros al valle interpuesto entre los dos montes: el infatigable y valeroso general García conferenció con nuestro general, y entonces supimos que, por hoy, no debíamos pasar más adelante.
-¡Aquí tienen ustedes buen agua! -dijo el jefe de Estado Mayor de O'Donnell, como si dijera: Aquí tienen de todo.
Y en efecto, para comprender el valor y la importancia del agua, es necesario acampar, como nosotros acampábamos, en país deshabitado y desconocido. Fue, pues, el primer cuidado del general García llevar a Ros de Olano al nacimiento del valle y enseñarle aquel tesoro de vida, de salud y de limpieza. El agua bajaba de un obscuro e intransitable barranco, presentándose sosegada y al alcance de la mano cerca de las ruinas de una casa mora, en la cual se dispuso colocar centinelas, a fin de que la provisión del líquido precioso se hiciese con orden y economía; es decir, que el primer agua, o sea la más alta, se tornase para beber y guisar; la segunda se destinase a los escrupulosos caballos; la tercera se emplease en lavar, y la restante sirviese para fregar. De este modo, aquella flaca corriente podrá subvenir al consumo de diez mil hombres y mil caballerías.
Terminada tan interesante operación, García trazó en el aire con el dedo el perímetro de nuestro Campo, y partió hacia los otros Campamentos, donde, como veréis después, su presencia era también muy necesaria.
El recinto que se nos había señalado, y desde el cual escribo estas líneas, consistía en el estrecho valle citado antes y en las dos laderas de monte que descienden a él; o lo que es más claro, debíamos plantar nuestras tiendas en la cavidad del barranco, asomando nuestras avanzadas por las crestas fronteras al llano de Castillejos, todavía en poder de los moros, y dejando nuestra retaguardia en comunicación y contacto con los demás Campamentos españolas. Situados así, la defensa de nuestro frente quedaba confiada a nosotros mismos; a la espalda teníamos el terreno conquistado y ocupado por los otros Cuerpos de Ejército; nuestro flanco derecho podía ser protegido por el Reducto Príncipe Alfonso, y nuestro flanco izquierdo estaba guardado por el mar. Debíamos, por tanto, atender, sobre todo, a fortificar nuestro frente, vulnerable por muchos puntos, a causa de la elevación de los cerros de Castillejos y de los espesos bosques que los tapan.
Se comprenderá, por esta explicación, que el Camino nuevo de Tetuán quedará a nuestra izquierda, encerrado entre las olas nuestro Campamento, y que también está encomendado a nuestra vigilancia evitar que el enemigo se corra por ese lado y ataque la retaguardia de nuestros cuatro cuerpos de ejército considerados en conjunto... En cuanto a la fragosidad de los montes en que habíamos de acampar, solo diré que, luego que los recorrí, me pareció imposible que allí lograra sostenerse de pie cosa alguna, como no fuesen sus seculares malezas, ni transitar otra planta que la del moro o de la zorra. Y, aun si esto se concebía, era en vista de sus recientes huellas...
A eso de las cuatro vime obligado a volver a Ceuta, en busca de mi equipaje; pero no bien trepé a la primera altura que dominaba los sitios que yo había recorrido hacía tres horas, empecé a desconocer el terreno que pisaba y a no atinar con el camino que debía seguir. Y era que durante nuestra marcha, y a consecuencia de ella, habíase variado completamente la disposición de los otros Campamentos. Más de cuatro mil tiendas de campaña habían sido removidas de un lugar a otro, realizándose, en pos nuestro un gran movimiento de avance hacia el este, al abrigo de las posiciones que nosotros acabábamos de ocupar.
Pero si grande fue mi sorpresa al ver el cambio ocurrido en tan poco tiempo en las alturas del Otero y del Serrallo, mayor fue mi admiración cuando, al volver de Ceuta, avisté a lo lejos, sobre las cumbres selváticas en que nos alojó el general García, el Campamento del TERCER CUERPO completamente terminado.
Era ya cerca del anochecer, y, a la dudosa luz del crepúsculo, surgía ante mis ojos, como evocada por un mago, la Ciudad improvisada, de que hablaba hace poco. ¡Y qué graciosa y pintoresca perspectiva presentaba desde lejos! Imaginaos un terreno que bajaba en rápido declive desde los gigantescos picos de la Sierra de Anghera hasta las arenas de una playa enteramente lisa; figuraos un mar tranquilo, cobijado por un hermoso cielo, cuyo azul hacían más obscuro hacia levante las primeras sombras de la noche, mientras que los últimos fulgores del día lo abrillantaban hacia poniente; fingíos en la imaginación montañas que una vegetación tupida cubre de una capa sombría; y, escalonadas en sus flancos, mirad aquellas blancas tiendas, que parecen un rebaño de corderos o una banda de palomas. Añadid el brillo de alguna anticipada hoguera, el humo que se elevaba al horizonte, el cordón de soldados que bajaba por agua o subía con ella por la silueta de una loma, marcando la senda con sus propios cuerpos, como vemos en los ejércitos de hormigas; figuraos, en fin, la animación y la gritería de todos; las cornetas que llamaban a orden general; los caballos que relinchaban corriendo sueltos por el valle; las acémilas subiendo pesadamente por las cuestas pendientísimas; los golpes del mazo y de la pala; el remoto cañoneo de Ceuta, dando la oración; los de los buques que la repetían desde el puerto; la hora, el sitio, la lejanía de la patria, tantas y tantas extraordinarias sensaciones, y comprenderéis la profunda impresión que hizo en mi mente un espectáculo tan nuevo, tan solemne, tan inesperado.
Llegué, por último, a penetrar en este pueblo recién nacido (y ya bautizado con el místico nombre de La Concepción); lo recorrí por completo, y quedé maravillado al ver lo que se había hecho en menos de tres horas. Todo el espacio ocupado por las tiendas había sido descuajado, un bosque entero había desaparecido, enormes pedregales eran ya blancos collados, y todo este material inmenso formaba una sólida muralla en la extensa línea de vanguardia, de modo que nuestro Campamento quedaba perfectamente atrincherado y defendido por un parapeto de primer orden, del que se destacaban algunos pequeños reductos, fortificados también, en los cuales habían de pasar la noche cinco grandes Guardias avanzadas.
Para que se comprenda cómo ha podido verificarse semejante prodigio de actividad, va a serme forzoso dar a conocer una de las personas más distinguidas que figuran en este cuerpo de ejército; pero no lo haré sin protestar antes de mi firme resolución de escasear cuanto me sea posible en estos apuntes los nombres propios, pues obrar de otro modo fuera cuento de nunca acabar, tratándose de una campaña en que todos rivalizan en celo, desinterés, arrojo y patriotismo. La persona a quien aludo es el Sr. D. José Ignacio de la Puente, coronel jefe de Estado Mayor del TERCER CUERPO. ¿Recordáis la descripción que hice en Málaga de los sobrehumanos esfuerzos que se habían necesitado para organizar, equipar, aprovisionar y remover estas dos divisiones? ¿Recordáis que hablé de la laboriosidad incansable, de recursos inesperados, de medios inverosímiles, de resultados milagrosos? Pues la mitad, cuando menos, de todas aquellas maravillas se debieron al desvelo constante, a la fecunda inventiva, a la previsión, a la ubicuidad, a la multiplicación de ese entendido jefe, en quien todos cuantos lo vieron durante tan difíciles circunstancias, reconocen, como yo, un portento de movilidad y una gran inteligencia organizadora. Y él ha sido también quien, secundando acertadamente los pensamientos del general Ros de Olano, y utilizando la pericia de nuestros entendidos ingenieros, el don improvisador de nuestros soldados y el buen deseo y la actividad de todos, ha dirigido y llevado a feliz término la obra de titanes, de convertir en menos de tres horas una enmarañada selva en una ciudad fortificada.
Pero insisto demasiado en lo de ciudad, y esto me recuerda que hace algunas páginas ofrecí trasladar a humilde prosa aquellas figuras poéticas con que tracé el plano de nuestro Campamento. Hablaba yo allí de boulevard, de palacio, de iglesia y de no sé cuántas cosas más... Pues bien, oíd la explicación de este misterio. Llamé, palacio a la tienda de nuestro general, y ciertamente que merece tan pomposo nombre si se la compara con los restantes edificios de La Concepción. La tienda de Ros de Olano, a diferencia de las demás que la rodean (que son de cáñamo liso y constan de una sola estancia), es de una tela listada a grandes rayas blancas y de color de rosa, y se divide en un atrio o porche, y en un aposento interior. Tantas comodidades (¡algo mayores la tiene un pastor de Sierra-Nevada!) justifican que yo tome por un palacio la tienda de mi ilustre amigo. Di el nombre de boulevard, y debí darle el de faubourg, al terreno ocupado por el Cuartel General y por el Estado Mayor; pues además de sobresalir del resto de la población por sus hileras de altas tiendas, acudirán a él al cabo del día todos los jefes y oficiales de los demás barrios, viniendo ya a tomar órdenes, ya de visita, ya a consultas, ya de paseo. La iglesia es una capilla ambulante, que ya describiré cuando la abran y digan misa en ella algún día festivo; el hospital se reduce a algunas vastísimas tiendas, donde se hará la primera cura o se darán las primeras medicinas a los heridos y enfermos, después de lo cual serán trasladados a Ceuta, o a otros puntos; las puertas de la ciudad son unos portillos abiertos en la trinchera para salir al campo enemigo; la casa-tribunal es la tienda de la Auditoria de guerra, las manzanas de casas las forman los grupos de tiendas de cada compañía; las calles, cada batallón; y por este orden sigue siendo exacta la pintura que hice más arriba.
Tal es, torpemente bosquejado, el paraje en que hemos de permanecer no sé cuántos días. Ya esta tarde (según acaban de decirme) algunos destacamentos de moros se han asomado a las montañas más próximas a nuestro campo, con objeto, sin duda, de examinar a los nuevos enemigos que ha arrojado la mar sobre sus costas, y estudiar las posiciones que hemos ocupado. Es de presumir que esta noche formen su plan de ataque, y que mañana, al amanecer nos veamos frente a frente. Tampoco fuera extraño que vinieran dentro de algunas horas, protegidos por las tinieblas, creyéndonos desprevenidos y entregados al sueño... No ha sido, pues, inútil nuestra celeridad en fortificarnos. Por lo demás, nadie dormirá esta noche (es la orden que se ha dado); y a pesar de tener un cordón de avanzadas y de escuchas en torno de la frontera, el Campamento será recorrido de hora en hora hasta por los jefes que no estén de servicio.
En tal estado de inquietud, de curiosidad y de expectativa trazo estos renglones. perdóneseme de una vez para siempre su desaliñado y bárbaro lenguaje, en gracia de la precipitación y de la fatiga con que los escribo.
A las doce de la noche.
Vengo de recorrer la trinchera. Hace luna. ¡El más profundo silencio reina en nuestro campo, y, sin embargo, nadie está dormido! Creo que los moros no nos inquietarán por esta noche. Hacia la parte por donde pudieran venir, tampoco se siente rumor alguno... Sólo el gemido de las olas turba la solemne calma de la naturaleza.
Al pasar por ciertos parajes hemos visto moverse alguna cosa entre las matas, pero sin hacer ningún ruido... Eran nuestros escuchas, que se incorporaban al sentirnos llegar.
-¡Cuidado con dormirse! -les decía entonces algún jefe.
-¡No hay cuidado! -murmuraban ellos.
Y volvían a sentarse, liados en sus mantas, con la carabina terciada sobre las piernas.
Nada tan fantástico como aquellas figuras, medio ocultas por las tinieblas, medio dibujadas por el astro de la noche... A veces se las confundía con una peña o con la sombra de un árbol; otras veces, los árboles y las peñas tomaban a nuestros ojos la forma de emboscados vigilantes.
De cualquier modo, creo que es cosa de dormirse, y venga lo que viniere.
Día 15 de diciembre.
Los moros no se han hecho esperar. Veinticuatro horas hace que acampamos en estas posiciones, y ya nos han visitado en son de guerra. El TERCER CUERPO ha recibido el bautismo de sangre: el ejército español registra una nueva fecha de gloria. ¡Dios ha oído los votos de aquellos soldados que ardían de impaciencia dentro de los muros de Málaga, al ver comenzada la guerra sin que ellos tomasen parte en sus triunfos y en sus peligros! Sí hoy han tenido el placer de batirse al lado de las insignes y venturosas tropas que inauguraron esta campaña, y, como ellas, han hecho huir espantados a los audaces marroquíes, que con tanto aparato y en tal número habían atacado a las nuevas huestes españolas.
Oíd ahora la relación de lo sucedido, hecha por un profano en la ciencia militar, que hasta hoy no había presenciado una acción de guerra.
Pasó sin novedad nuestra primera noche de campaña, y a eso de las seis de la mañana oyose a lo lejos la diana del cuartel general de O'Donnell. Repitiéronla todos los cuerpos de ejército, acompañándola de los vivas y aplausos de costumbre, y todos sacamos la cabeza fuera de nuestra tienda.
Aún hacía luna, pero una franja de oro extendida por la lontananza del mar indicaba la proximidad del sol. Reaviváronse las hogueras del Campamento; los soldados empezaron a preparar su café, y las grandes guardias comenzaron a hacer las descubiertas.
Esta operación es otra de las más solemnes de un ejército en campaña, y tiene por objeto averiguar si durante la obscuridad de la noche se ha emboscado el enemigo cerca de las trincheras. Hácese, pues, luego que ha amanecido completamente, y con las más minuciosas precauciones... Después se colocan centinelas en los puntos avanzados, y se retiran a sus tiendas los escuchas; o, lo que es igual, la vigilancia de la vista sustituye a la del oído.
Todo esto se llevó hoy a cabo sin novedad pero a cosa de las ocho, y precisamente en el momento que se daba orden a los cuerpos de formar con vista al campamento del general O'Donnell, donde se celebraba una misa de réquiem en sufragio de los muertos en esta campaña, recibiose aviso de que por la parte de Tetuán se presentaban fuerzas enemigas...
Un movimiento de júbilo y curiosidad circuló por todo nuestro campo, y el general Ros subió a la trinchera rápidamente, seguido de su Estado Mayor y Cuartel General, dictando al paso disposiciones preventivas.
¡Mas, para el TERCER CUERPO, lo primero era verlos!... -Pronto los vimos-. Allá, sobre la cumbre de una montaña, que distaría un cuarto de legua de nosotros, percibíase, efectivamente, destacada en silueta sobre el cielo, una línea de extrañas figuras, a pie y a caballo, todas vestidas con largas ropas blanquecinas y formando una procesión clásica y severa, que parecía copiada de una escena de teatro. Nada faltaba para completar la ilusión: ni el brillo de sus largas armas; ni la bandera amarilla, llevada a la grupa por algún jinete; ni los ondulantes albornoces; ni el gallardo andar de los caballos, que así corrían entre peñas y matorrales como si pisasen arena del desierto...
¿Quiénes eran? ¿Cuántos venían? ¿Cómo se llamaban sus jefes? Todos lo ignorábamos... ¡Y ésta es la causa del prestigio que ejercen sobre nuestra imaginación!
En las demás guerras, se sabe el número y calidad del enemigo; se conocen sus recursos, su procedencia y sus intenciones; se tiene idea del camino que ha traído y del lugar en que dejó su campo... Pero, al ver aparecer a los moros, no se sabe sino que están allí; que lo mismo pueden ser un millón de hombres que una guerrilla de ciento; que la tierra que pisamos los cría, y que nuestra presencia los levanta de sus madrigueras; que vienen contra nosotros, como vinieron ayer y como vendrán mañana, sin que tantas derrotas consecutivas los desalienten, ni tan enormes pérdidas los aminoren, ni nuestra superioridad los intimide, ni nuestro valor los acobarde.
Tales pensamientos me inspiraron a primera vista aquellas gentes, que nos revelaban su existencia con su hostilidad. Su número se aumentaba entretanto de una manera prodigiosa. Cada mata, cada piedra vomitaba uno de aquellos seres fantásticos; los bosques se cuajaban de ellos; descolgábanse de las cordilleras, cual copos de lana; surgían como niebla del fondo de los valles; erizaban materialmente la línea del horizonte... En seguida desaparecieron a nuestros ojos, corriéndose sin duda por ocultos barrancos.
En efecto: media hora después, una de aquellas extrañas figuras asomó la mitad del cuerpo por detrás de unas piedras situadas a quinientos pasos de nuestra trinchera; extendió hacia nosotros su larga espingarda..., y, antes de que apareciese el humo de su disparo, dos o tres detonaciones habían resonado ya en una de nuestras avanzadas, donde se hallaba la 3.ª compañía de Cazadores de Segorbe. Un nutrido fuego partió entonces de la línea enemiga, y ya no se vieron más que dos largas bandas de humo, marcando la posición de cada fuerza contendiente...
Y he aquí todo lo que un pintor de batallas puede trasladar al lienzo en este linaje de acciones: un croquis topográfico y más o menos humareda. Añadid los silbidos de las balas, ásperos y breves como un siseo cuando el proyectil va caliente; largos y quejumbrosos cuando va frío; figuraos los alaridos de los moros, que gritan de una manera bufona, inocente, infantil; imaginaos, finalmente, alguna que otra sombra humana moviéndose o cayendo entre aquella nube engendrada por la pólvora, y tendréis completa idea de los combates a fuego graneado, que son los que hasta ahora abundan más en esta guerra. En otra ocasión, si llego a verme sumido en el báratro de furor y agonía que suelen velar esos remolinos de humo, os escribiré sus interioridades.
Los moros fueron rechazados por la mencionada Compañía de Segorbe (que tenía orden expresa de permanecer a la defensiva), y entonces, desesperanzados de atraernos a los bosques y cañadas, donde prefieren combatir por serles más ventajoso, creyeron conveniente correrse a la derecha, a ver si eran más afortunados con nuestros compañeros del PRIMER CUERPO.
Pero salioles mal la cuenta: el Reducto Príncipe Alfonso empezó a cañonearlos vivamente, luego que los tuvo a tiro, y el intrépido general Gasset, famoso ya en esta guerra, y el general García, que es tan bravo en la lid como prudente en el consejo, los rechazaron valerosamente, expulsándolos del bosque en que se parapetaban. Un batallón del Rey, el de Simancas y el primero de Granada, con su bizarro coronel a la cabeza, bastaron para alcanzar tan señalado triunfo contra los miles de moros allí emboscados.
Volvieron, pues, estos nuevamente a intentar caer sobre la derecha del TERCER CUERPO; ¡pero como en aquel intervalo el general O'Donnell nos hubiese enviado una compañía de Artillería de Montaña, aquí principia la parte divertida de la acción de hoy!
Ros de Olano dejó acercarse a los moros cuanto quisieron, sin inquietarse de sus alaridos ni de las banderas que tremolaban ante nuestros ojos; pero luego que los vio a distancia y apiñados como manada de ovejas, mandó hacer fuego a la artillería, que por más señas era rayada...
La puntería no dejó nada que desear; los proyectiles cayeron precisamente sobre la caballería agarena; y si grande fue el desorden y la dispersión que introdujeron en sus filas, mayor fue el alboroto que movieron en nuestro campo, donde los soldados, no pudiendo contener su rencorosa alegría, estallaron en vítores y palmadas. Siguieron los disparos: los moros huían en todas direcciones, sin lograr sustraerse al alcance de nuestras piezas; los infantes, con los jaiques recogidos, como damas que andan sobre lodo, corrían por los cerros con la ligereza de liebres perseguidas; los jinetes, tendidos sobre el cuello de sus caballos, desaparecían en la espesura de los bosques; alguno que otro, sin reparar en que no nos encontrábamos a tiro, asomaba por una ladera, revolvía el corcel con las rodillas, disparaba su espingarda, y se marchaba a todo escape por donde había venido; y tampoco faltaba quien se encarase con nosotros, desplegara y sacudiera su blanca vestidura, como si quisiera volar, y gritara con una voz muy semejante al maullido del gato: «¡Perros! ¡Perros!»
Lo repito: fue aquel un rato de verdadera fiesta; el soldado se divirtió honestamente, y yo... ¡yo no hacía más que pugnar por imaginarme lo que pensarían y hablarían de nosotros aquellos infortunados circuncisos!...
En tal situación, Ros de Olano recibió orden del general O'Donnell de hacer avanzar algunas fuerzas por su frente, a fin de envolver la derecha enemiga. Salieron al efecto los batallones de Baza, Ciudad-Rodrigo, Segorbe y uno del Infante, mandados por el bravo brigadier Cervino; pero los moros huyeron precipitadamente, no sin batirse algunos en retirada con dos o tres de nuestras guerrillas... Como yo iba con mi batallón en este ataque, he tenido ocasión de examinar de cerca aquel cadáver sin cabeza que vi hace dos días desde el Reducto Príncipe Alfonso. Era, en efecto, un español. Sus blancas y delgadas piernas, revelaban a uno de esos gallardos cazadores, igualmente admirables en la revista que en la pelea... Al verlo allí, tan perdido y abandonado, sin nombre ni historia, sin que palabras de consuelo hubiesen endulzado su agonía, ni nadie después lo reconociese y lo llorase, pensé en que aquel infortunado tendría en alguna parte una familia o, cuando menos, amigos que lo despedirían al partir para la guerra, un corazón que latiría por él, una cuna que lo recordara, una página de un libro bautismal..., ¡y que, sin embargo, nunca se sabría cómo, ni dónde, ni cuándo había terminado su vida! ¡Ah! Por lo menos, su mutilado cadáver dormirá ya en el sello de la madre tierra, y su alma cristiana, al desaparecer del mundo, ha obtenido la santa bendición que recibió al venir a él. ¡Descanse en paz el mártir de la patria!
Cuando regresamos a nuestro Campamento, los ecos triunfales de la Marcha Real resonaron en nuestros oídos. Era O'Donnell, que llegaba seguido de su Estado Mayor, Cuartel General y brillante escolta, cuyos lujosos uniformes y bruñidas armas resplandecían a la luz del sol, próximo a ocultarse...
El conde de Lucena, había asistido personalmente al combate del PRIMER CUERPO, y, como observase que el enemigo se corría hacia nuestro lado, acudía a presenciar allí otra victoria.
Desde luego comprendió que el brigadier Cervino la había conseguido ya con creces, y le mandó retirar sus guerrillas, dando así por terminada la acción de hoy. Permaneció después algunos instantes viendo cómo se alejaban los moros, hasta que, repentinamente y con muy expresivo ademán, volvió el caballo hacia el campamento del Otero, adonde se encaminó sin hablar palabra.
En cuanto a los africanos, pronto se perdieron en las sombras de la noche. ¡Allá iban, liados en sus jaiques, subiendo la montaña en larga procesión, sin mover los brazos para andar, caminando (según la expresión de nuestro grande artista Vallejo) con paso bíblico, y volviéndose de vez en cuanto, quizá para maldecirnos, tal vez para jurarnos una pronta vuelta!
16 de diciembre.
El día de hoy ha sido de completa paz; y como la paz es protectora del trabajo, nuestros soldados se han entretenido desde esta mañana en concluir los caminos interiores del Campamento, en acondicionar mejor sus viviendas, en lavar ropa, en cazar conejos y liebres y en perseguir zorras por entre los matorrales. También se ha cosido, se ha planchado (a nuestra manera), se han limpiado las armas, se ha hecho gran provisión de leña, ha salido a relucir el negligé de cada uno, se nos han presentado expendedores de vino, de tabaco y de otros artículos preciosos, y, lo que es más importante que nada, se ha descubierto que esta selvática soledad no es por completo improductiva.
Primeramente, tenemos el susodicho ramo de liebres y conejos, con más algunas perdices, algo distintas de las de Europa, y dos o tres perros, agregados al cuartel general, que se encargan de levantarlas. Tenemos también exquisita pesca en la vecina mar, y mariscos en las colindantes rocas. Tenemos heno para los caballos y para nuestras camas, y jazmines silvestres muy olorosos para el ojal de la levita... Hemos encontrado, además, un prado sembrado de cebollas y otro de maíz, todo ello a muy poca distancia... ¡De las cebollas dicen los soldados que están en buen uso, y del maíz ya sólo quedan las cañas!
Hay, en fin, aquí muchos alacranes y demasiadas moscas para la estación en que nos hallamos. Y a propósito: disfrutamos, a la sombra, de una temperatura inmejorable (12 grados Reaumur), y hasta hoy son muy contadas las bajas que experimentamos por enfermedad, aunque lo húmedo del terreno nos hace presentir que el cólera, reinante en los otros campamentos, no tardará mucho en visitarnos.
Los soldados toman esta vida por el lado alegre, alejando, cuanto les es posible, su imaginación de toda idea lúgubre y dolorosa... Verdad que otras veces, al referirse a su existencia pasada, todos lo hacen con aquel acento de supremo juicio que se emplea en la redacción de los testamentos, cual si ya mirasen el mundo a gran distancia, y hablan de los afectos y de las pasiones con la severa frialdad característica de los ascetas o de los ancianos... Pero todo ello es muy natural: la inminencia de la muerte, el constante peligro que se arrostra, el abandono y soledad en que cada uno se encuentra, hacen que la vida se reconcentre en el propio corazón, apartándose de todos los objetos exteriores. ¡El náufrago que lucha con las olas no se acuerda de los tesoros que ha perdido hasta que toca la orilla con sus manos!
Conque prescindamos también nosotros de estas consideraciones, que hoy es día de paz y de contento. Y digo de contento, porque la vida de campaña ofrece verdaderos atractivos, aun prescindiendo de su novedad y de su poesía.
En el Campamento no hay mujeres, y esto, que a primera vista parece, y lo es en cierto modo, su mayor contrariedad, constituye también su especial encanto y la esencia de sus peculiares goces. Desde luego, nótase entre los hombres más concordia, más buena fe, más confianza: son, como quien dice, unos... Adanes libres de Evas y de serpientes tentadoras. El amor propio no se halla excitado a cada momento, como acontece en el mundo, por los fallos y sentencias de la mujer, juez inapelable, y casi siempre injusto, del torneo de la sociedad.
Las verdaderas prendas del individuo, su bondad o su talento, su valor o su honradez, se sobreponen a otras cualidades secundarias muy estimadas en el mundo: a la elegancia, por ejemplo, a la hermosura, a la celebridad, al dinero. Como no hay que agradar a ninguna hembra, nadie se cuida de su adorno personal, de su rostro ni de sus movimientos. El hombre es más hombre, en fin, y, por consiguiente, más verdad.
Sin embargo, no seré yo quien se conforme con la supresión del bello sexo. Mucha, muchísima, quizá demasiada tranquilidad nos proporciona su ausencia; pero, ¡ay!, en cambio, ¡de qué suaves inquietudes nos priva! La sociedad de hombres solos es árida, seca, ruda, descortés. La mujer pule, suaviza, redondea las asperezas del trato. Ella es el primoroso engaste de los afectos, el blanco pasto del alma. Sin ella, nuestra voluntad, nuestra actividad, nuestros esfuerzos no van más allá de lo útil, de lo necesario, de lo cómodo, de lo real y tangible. Su mágica influencia es la que nos abre horizontes ideales, la que nos revela un mundo, superior. Porque esta es la verdad: nuestro espíritu se encuentra aquí completamente ocioso; nuestras mas nobles facultades duermen sin empleo; nuestros cuidados son puramente materiales; nuestros sentimientos pudieran llamarse instintos. ¡La mujer es la belleza, es el pudor, es el arte, y donde ella falta, todo es naturalidad; quiero decir, todo es desaliño, todo es desnudez, todo es abandono! Aquí somos más libres, porque somos más salvajes; aquí estamos más tranquilos, porque existimos menos; aquí se revela más nuestra naturaleza, porque somos menos artistas. La mujer, por consiguiente, es la inspiradora del arte y el alma de la sociedad.
Dicho esto, solo me resta entreabrir los lienzos de mi tienda e invitaros a pasar conmigo dos horas de velada, a fin de que acabéis de conocer todos los secretos de bastidores que son anejos al gran espectáculo de la guerra.
Empiezo por confesar, no sin cierto rubor, que la tienda en que os introduzco, aunque habitada por dos soldados rasos, Rombado y yo, ostenta más comodidades que las de nuestros oficiales y jefes. Prefiero revelaros esta debilidad a mentir unos méritos que no me he atrevido a contraer. Los trabajos y privaciones del simple soldado son superiores a mi viciada naturaleza, y ¡gracias que pueda sufrir lo que aquí se entiende por regalo!
Supongo que apenas tendréis idea muy vaga de lo que es una tienda: yo, por lo menos, cuando salí de Madrid, sólo las había visto pintadas. Una tienda es una especie de paraguas sin puño, cuyo bastón descansa (pero no se clava) en el suelo, mientras que toda la circunferencia de la tela está sujeta a la tierra por medio de cuerdas y de estacas. El palo de las de modelo español, o sea de la que describo, forma por arriba una especie de T, y su base traza sobre el suelo una elipse no muy prolongada. El espacio comprendido en esta especie de enagua medirá, por la parte mas extensa, unos seis pasos; pero de ellos solo pueden andarse tres sin inclinar la cabeza, ni más ni menos que acontece en las buhardillas. La elevación del techo por en medio de la tienda no llegará a tres varas, y desde esta altura va menguando hasta llegar a cero. La tela es casi igual al velamen de los barcos, de cáñamo muy tupido; que se moja, pero no deja paso al agua; y, en cuanto al viento, para mayor garantía contra él, arrancan desde lo alto del edificio cuatro largas cuerdas, que van a fijarse en el suelo, cada una en dirección de un punto cardinal. Estas cuerdas toman el nombre del enemigo que combaten: se llaman vientos. La entrada de semejante choza se cierra poco más o menos como el corsé de una dama, o sea por medio de cordones y ojetes, y para los días de calor, tiene además el lienzo algún postigo, que recuerda... los pantalones de nuestros antepasados.
El ajuar de esta tienda (que repito es de lujo) consiste en tres banquillos de tijera, por el estilo de los que llevan a misa algunas señoras; en una mesa, también de tijera, cuya tabla se quita y se dobla, y en dos camas de hierro y lona, que se abren y se cierran como las cartas. A esto se reduce lo permanente; pero ahora entran los arreglos e invenciones.
Una botella que ayer tuvo vino, sirve hoy de candelero. Un hoyo, abierto en medio de la alfombra (la alfombra es de verde hierba), hace las veces de chimenea y encierra algunas brasas... que nos envían de la cocina (ya hablaré de la cocina). El palo de la tienda es percha y armería: de él penden anteojos, estuches, espadas, revólveres, carteras, impermeables... Un caballete, improvisado con tres ramas de enebro, sostiene los arreos de los caballos, menos los maletines de grupa, que hacen oficio de almohadas. Algunas latas que contuvieron conservas suplen por los jarros que no tenemos, y cada uno de nosotros lleva en el bolsillo su cuchara y hasta su tenedor y navajilla, a fin de no encontrarse nunca desprevenido. ¡La verdad ante todo: poseemos también una aljofaina de metal, que no venderíamos por todo el oro del mundo, y una máquina para hacer café, que no descansa en todo el día!
En cuanto a la cocina, excuso decir que se halla a nuestra puerta, y que consiste en una gran fogata, donde siempre arde medio alcornoque. Allí andan por el suelo cuatro o seis platos y tazas de cine, que sirven para el té, para el café, para el agua, para el vino, para la sopa, para las entradas y para los postres. Un cántaro con agua, un tonel con vino, algunas botellas sueltas y un par de capachos llenos de víveres completan nuestro precioso haber...
La verdadera cuadra de nuestros caballos la forman el pienso y la querencia. Las de los dos burros encargados de transportar esta casa, se extiende a todo el Valle del Tarajar, donde no les falta hierba en que pacer.
Por último, tenemos un criado malagueño, que se llama Soriano, y que guisa, según que Dios le da a entender, nuestras raciones de soldados y las provisiones que, a peso de oro, podemos agenciar, hoy que todavía nos comunicamos con Ceuta.
Nuestra postura favorita es la horizontal. Tendidos en la cama, ya sea boca arriba, ya boca abajo, se lee, se escribe, se dibuja, se contempla el mar, el campamento, el camino de Tetuán y el camino de España. ¡Mirado desde aquí, el Mediterráneo se nos presenta en toda su longitud, o sea de poniente a levante; lo cual quiere decir que la lontananza imaginaria de nuestro horizonte es la Tierra Santa, la cuna del cristianismo, el teatro de las guerras de las cruzadas!
Conque hablemos ya de cosas más importantes.
Hoy ha desembarcado en Ceuta, mucha artillería nuestra (así acaban de decírnoslo los asistentes que han estado allá). El SEGUNDO CUERPO se ha ocupado en talar arbolado, para que los moros tengan menos guaridas desde donde asesinarnos alevosamente. El CUERPO DE RESERVA, al mando de Prim, ha protegido los trabajos del Camino de Tetuán. El PRIMER CUERPO ha estado a la vista de la construcción de un nuevo Reducto, llamado del Cardenal Cisneros. Y nosotros hemos pasado en huelga todo el día, viendo cruzar barcos españoles, que andan reconociendo esta costa, por donde ha de marchar el ejército de que hoy somos vanguardia. Dichos barcos nos surtirán de víveres y municiones, y recogerán nuestros heridos y enfermos el día que nos incomuniquemos con Ceuta... Su vista, pues, nos ha regocijado como si viésemos que la madre patria se nos acercaba...
Pero dejemos esto. Ahora es de noche; ahora no se ve desde la cama sino el sudario de lona que nos envuelve, ocultándonos todos los horizontes de la vida...
Por eso, al sonar el toque de retreta, se tapa uno la cabeza con la manta; apaga la luz, y, con espuelas y todo, da media vuelta y se queda dormido, no sin recordar antes hacia qué lado está la empuñadura de la espada, por si hay alarma a media noche.
Finalmente: ¡el que no se duerme pronto suele pensar en varias cosas, cuyo valor sólo conoce en aquel momento; v. gr., en el placer de desnudarse, en el de dormir entre sábanas, en el de meterse en un baño, y en otros muchos placeres que no agradeció a Dios ni al diablo cuando se los brindaba con mano pródiga!
17 de diciembre, por la mañana.
Anoche, a poco de dormirme, me despertaron algunos tiros. Salté de la cama, y partí en busca del general Ros.
Terrible agitación reinaba en el Campamento. Los soldados salían de debajo de sus tiendas, arrastrándose silenciosamente. Los oficiales corrían en todas direcciones, encargando que no se disparara ni un solo tiro, a fin de que nuestros soldados no se fusilasen unos a otros. La obscuridad era densísima.
-¿Qué sucede? -pregunté al primero que pasó cerca de mí.
-¡Ya no es nada! -respondió-. Los moros han intentado sorprender nuestro campo por dos partes a un mismo tiempo: por el nacimiento del agua y por el mar; pero nuestros escuchas les han hecho fuego, y los muy perros han huido...
Un cuarto de hora después salió la luna. Practicose un escrupuloso reconocimiento en nuestras avanzadas: no se encontró a nadie, y todas las tropas que no estaban de servicio volvieron a sus tiendas.
Yo me acosté también, y volví a mi interrumpido sueño, confiado en la vigilancia de los que estaban de trinchera y en el benéfico fulgor del astro de la noche.
Ahora, que son las nueve de la mañana, acaba de saberse que el general Prim va a ser atacado de un momento a otro por los marroquíes, a quienes ha visto dirigirse contra los batallones de Reserva.
El general Ros de Olano recibe orden de proteger a Prim, y, en su virtud, dispone que algunos batallones, al mando del general Turón, vayan a establecerse por escalones en las montañas de la izquierda. Por otra parte, los vapores de nuestra escuadra, que siguen todas las operaciones del ejército en cuanto el fondo del mar se lo consiente, empiezan ya a disparar algunos cañonazos hacia la llanura de Castillejos.
Decididamente, los moros tienen nuevas municiones que gastar.
A las ocho de la noche.
La acción de hoy se ha parecido mucho a la de anteayer, como probablemente se parecerá a la de mañana.
El combate, que termina ahora mismo, comenzó en el terreno ocupado por el general Prim, y vino a formalizarse contra el TERCER CUERPO. Porque es el caso que la construcción del camino de Tetuán sigue a cargo del conde de Reus, quien no sólo la protege con sus batallones, sino que a veces la dirige personalmente, dando órdenes inmediatas a los ingenieros. El acierto y la energía con que hace ambas cosas han dado lugar (y esto me lo ha contado hoy el mismo Prim con graciosa ufanía) a que el general O'Donnell lo proclame el primer peón caminero de España.
Pues bien: esta tarde, a las tres, los moros, persistiendo en su empeño de estorbar los trabajos de dicho camino (que por cierto adelantan rápidamente), atacaron por el centro y la derecha al conde de Reus; pero este los rechazó sin gran dificultad, pudiendo retirarse tranquilamente a su Campamento, luego que dio de mano a sus trabajos.
Los moros habían cambiado entretanto el movimiento y atacado rudamente a nuestras fuerzas, que, según ya dije, habían avanzado a proteger al general Prim. El aguerrido y austero general Turón recibió al enemigo con cuatro batallones, el de Zamora, el de Baza, el de Ciudad-Rodrigo y el segundo de Albuera, los cuales bastaron para tenerlos a raya a hasta muy entrada la noche, que volvieron a nuestro Campamento.
En cuanto a mí, juzgo de bastante interés relatar algunos pormenores de cosas que he visto esta tarde con mis propios ojos en uno y otro cuerpo de ejército; pues advierto que hoy me he aventurado a ir de un lado a otro, sin más dirección ni garantía que mi instinto, lo cual me ha costado cariñosos regaños de mis superiores...
En los comienzos de la acción, el estruendo lejano de la fusilería me hizo comprender que el fuego era hacia la orilla del mar; y recordando los avisos de por la mañana, tomé resueltamente la dirección de la costa en busca del camino de Tetuán.
Mucho terreno anduve sin encontrarme a nadie, después que rebasé las avanzadas de nuestro campo; y si la flamante novedad de la carretera no me hubiese convencido de que era la construida por nuestras tropas, y de que la División de Prim debía de encontrarse más adelante, indudablemente habría vuelto grupas, temeroso de haberme metido donde nada bueno me pudiera acontecer.
Al cabo de algún tiempo divisé al fin gente en el fondo de un barranco cruzado por un puentecillo de madera recién construido. Eran cuatro soldados nuestros que traían un herido en una camilla y la habían dejado en tierra para descansar.
El herido pertenecía al regimiento del Príncipe; tenía un balazo en una pierna, y refería a sus conductores el comienzo de la acción que se estaba dando. Por él supe que no iba descaminado, y que a dos tiros de carabina de aquel lugar (esta fue su frase), me encontraría en el cuartel general de Prim.
Nuevos heridos y muchos ingenieros que volvían de los trabajos me sirvieron después de guía, y al fin llegué a incorporarme a aquellas tropas, precisamente en el instante en que un batallón del Príncipe daba una carga a la bayoneta allá sobre levantada loma.
El conde de Reus se había apeado y miraba ansiosamente con los anteojos aquella enérgica arremetida.
Dos veces se oyó a lo lejos un ardentísimo ¡viva la Reina!, y dos veces también vi trepar a nuestros soldados por la empinada ladera hasta que desaparecieron por el otro lado. Cesó el fuego un momento, en prueba de que huía el enemigo; volvió a resonar más distante, como señal de que se había refugiado en otra altura, y los del Príncipe reaparecieron, efectivamente, en la loma que acababan de conquistar, desde donde empezaron otra vez el fuego.
-¡Camillas! ¡Camillas! -gritábase entretanto desde aquella altura...
-¡Este grito sigue siempre a las cargas a la bayoneta! (me dijo un jefe al verme fruncir el entrecejo). ¡Y se comprende bien (añadió): cargar a la bayoneta es arrostrar el fuego enemigo a boca de jarro, con la cabeza baja, sin más escudo que la buena suerte! ¡Algunos han de caer!... Pero ¿qué importa, si en un minuto se ahorran las pérdidas y el trabajo de una hora de tiroteo?
Las camillas partieron, y yo detrás de ellas. Los que las conducían me enteraron del camino que debía seguir para encontrar las guerrillas del TERCER CUERPO (que no debían de estar distantes, a juzgar por sus disparos); y, en efecto, un poco más allá encontré a un soldado, herido en un brazo, que se retiraba por su pie en busca de un médico.
-¿De dónde eres tú? -le pregunté.
-Del segundo de Albuera -me respondió con cierta vanidad.
-Y ¿llevas mucho? -volví a preguntarle.
(Esta es la fórmula acostumbrada.)
-Poca cosa: un chaspón en este brazo... -me contestó sonriendo.
La mano le chorreaba sangre.
-¿Quieres un pañuelo? -le dije entonces.
-¡Quia! -exclamó, poniéndose colorado-. Mañana vuelvo por otra.
Y se marchó tan satisfecho, como si en vez de una herida llevase en el brazo tres galones.
Siguiendo la dirección que había traído aquel soldado, di por último con una compañía que estaba sentada entre unos matorrales, y que por sus capotes celestes conocí ser Cazadores de Baza.
El general Turón, el brigadier Cervino y algunos otros jefes se hallaban también allí.
Era aquél un paraje comprometidísimo, pero que no se podía abandonar hasta que se retirasen las guerrillas, so pena de que los moros se situasen en él y las envolviesen completamente.
Anochecía: las balas silbaban sobre nuestras cabezas o se aplastaban en las rocas que había a nuestro alrededor.
Y, sin embargo, aquella compañía se veía imposibilitada de contestar a este fuego, ya porque no se divisaba el enemigo en ningún lado, ya porque se exponía a fusilar a sus compañeros.
Así se pasó media hora.
Durante ella oímos cerca de nosotros cinco gritos ahogados: los dieron cinco cazadores de los que estaban sentados en torno nuestro, al sentirse heridos por las invisibles balas.
Vuelvo a, decirlo: un solo grito se oía por cada uno que recibía un balazo; grito sordo, prudente, de resignación, paciencia y heroísmo. Sus compañeros levantaban silenciosamente al infortunado y se lo llevaban al Campamento, sin que ni el general, ni el compañero, ni el camarada se diesen por entendidos del caso. Y, sin embargo, todos lo sabían y lo deploraban.
Súpose, al fin, que podíamos retirarnos, por haberlo hecho ya nuestras guerrillas, y si mucho admiré la actitud de aquellos soldados, inmóviles bajo una lluvia de plomo, más asombro me causó ver el orden con que emprendieron su retirada, en medio de las tinieblas, por un terreno intransitable.
Lector: ¿has entrado en tu pueblo natal después de muchos años de ausencia? ¿Has encontrado posada, lumbre y humanos seres, después de haber perdido el camino y de haberte hallado desamparado y solo, en medio de la noche, luchando con la nieve o con la tormenta? ¿Has visto a tu madre abandonar el lecho después de una larga enfermedad?
Pues una cosa semejante a la que sentiste en aquellas circunstancias experimentarías al ganar de noche la trinchera de tu campamento después de un día de tribulación y combate... ¡Sólo entonces comprendes que aquel es tu pueblo, que aquella es tu casa! Allí estas ya seguro... ¡Sólo en aquel momento conoces los riesgos que has corrido y te regocijas de tu buena suerte!... Sólo entonces sientes hambre si no has comido en todo el día, y sueño si no has dormido en dos noches, y cansancio si has fatigado valles y cerros con tu intranquila planta.
¿Y qué te diré del resoplido de alborozo que da tu caballo, el compañero fiel de tus peligros, al reconocer los lugares en que su instinto maravilloso le tiene ya enseñado que no corre riesgo alguno?
¿Qué te diré del placer con que vas encontrando sano y salvo a uno y otro amigo, de los que sabes que han estado expuestos a perecer, y de quienes nadie te daba razón al terminar el combate?
¿Qué te diré, finalmente, de la dolorosa impresión que causa en tu ánimo el ver pasar lista en las compañías para averiguar sus bajas, y oír, en medio de las tinieblas, después de un nombre que ya te es conocido, si no amado, estas desgarradoras palabras: Ha muerto. Está herido. No se sabe de él?
Atiende a esta copla que oí cantar en Málaga a un asistente, pocos días antes de embarcarnos:
| Yo no tengo quien me llore, | |||
| Sino la triste campana: | |||
| Si yo me muero esta noche, | |||
| Me entierran por la mañana. |
18 y 19 de diciembre.
¡Jesús! ¡Jesús! Yo creía haber visto llover en los años que llevo sobre la tierra; pero estaba muy equivocado. En Europa no llueve: cuando más, llovizna. Una deshecha tempestad de verano, de esas que nos parecen ahí el fin del mundo, es apenas blando rocío en comparación del aguacero que ha caído sobre nosotros. ¡Bien decía yo el otro día! ¡Todo lo perteneciente al África tiene un carácter descomunal, atroz, enorme, como su estructura!
¡Esto no ha sido llover, sino hundirse el cielo! ¡Desde anteanoche, cuando dejé la pluma, hasta el momento en que la vuelvo a coger, han pasado treinta y seis horas, durante las cuales las nubes han estado volcando incesantemente sobre estos montes una masa de agua, compacta, unida, ponderosa, como el primer tercio de la catarata del Niágara; como las inundaciones de Holanda, cuando el mar rompe los diques; como el Diluvio universal!
¿A qué debemos nuestra salvación? ¡Yo no lo sé! ¡Las tiendas se han caído, y el agua se las ha llevado al fondo del barranco; se han ahogado caballos y mulas; el terreno ha cambiado de fisonomía; un río, o, por mejor decir, un lago, separa esta mitad de nuestro Campamento de la otra mitad; el propio mar parece más repleto, y una larga faja amarilla señala sobre sus cristales el paso del aluvión que ha recibido!
¡Nada, nada absolutamente hay enjuto en el ejército! Armas, municiones, vituallas, equipajes, camas, libros, papeles, todo se encuentra hecho una sopa... ¡El desastre ha sido general! ¡Oh espantosa, oh terrible, oh salvaje Mauritania!, ¡cómo te defiendes de la invasión española!
La última noche, sobre todo, rayó en lo extra-natural. No ya solamente la lluvia, sino un viento horrible, un huracán rabioso, azotaba a la tremante tierra. El mar unía sus bárbaros rugidos a tan fragoroso concierto; los árboles y las malezas crujían y se tronchaban; rodaban las peñas, abandonando sus asientos seculares; y todo, en fin, cuanto tiene voz en la naturaleza se quejaba furioso ante la inclemencia de los elementos.
¡Y en verdad os digo que, a pesar de todo, esta escena era imponente y magnífica! El corazón parecía medir su violencia con la del vendaval, y gozaba al hallarse enfrente de un aliento tan poderoso como el suyo. Solo apenaba el ánimo considerar los desastres y padecimientos que produciría en nuestro campo una noche tan espantosa; pues, por lo demás, era cosa de agradecer al cielo aquel majestuoso espectáculo, que venía a turbar la monotonía de nuestra existencia... También parecía propicia aquella ocasión para pedirle que aumentase el estrago, desencadenando los truenos y los terremotos, y haciendo más total y devastador el cataclismo. ¿Acaso no era una tierra enemiga laque bramaba bajo el azote de la tormenta? Los mismos sarracenos, acampados en las montañas próximas, ¿no sufrirían también el rigor de la catástrofe? ¡Vinieran, pues, contrariedades y plagas sobre los dos ejércitos beligerantes, que de fijo no sería el nuestro el que más perdiese en la general tribulación!
Yo, por lo menos, justificaba de este modo el cruel entusiasmo con que presenciaba aquella orgía de los elementos, aquella revolución del mundo. ¡Oh! ¡Qué poder, qué fuerza, qué intensidad de vida revelaba anoche esta naturaleza salvaje! ¡Cómo se comprendían aquellas tremendas convulsiones que abrieron el estrecho de Gibraltar! ¡Y cómo parecía natural y llano que las nubes, después de rendir al Atlas tan copioso tributo, lleguen desprovistas de agua al horizonte de los desiertos!
Pero dejémonos de poesía (que acaso no merezca a todos entera fe), y creed, bajo mi palabra de honor, que anteanoche estuvo lloviendo sin un solo instante de tregua; que así amaneció y obscureció el día de ayer, y que así ha pasado la última noche y llegado la mañana de hoy... ¡Son, pues, treinta y seis horas de aguacero continuo, sin escampar a ratos, como en Europa, sino en progresión ascendente! ¡Son treinta y seis horas de una lluvia recia, tenaz, implacable, cayendo de bajas y negras nubes sobre una tierra que vomita, como si ya estuviese ahogada! ¡Son, finalmente, treinta y seis horas semejantes a las novecientas sesenta que conoció Noé!
Ahora, que son las nueve de la mañana, el nublado comienza a abrirse. El temporal ha resuelto ceder. El viento ha cambiado... La mar duerme profundamente, como descansando de sus malas noches.
¡Oh, desvergüenza! ¡Aquí tenéis al sol! Los soldados lo reciben con una soberana silba, que le está muy bien empleada. Y, en efecto: ¿por qué, en vez de salir hoy, no salió ayer? ¡Así se deja vencer por las nubes todo un rey de los astros!!!
A la noche.
Hoy se ha empleado todo el día en colocar de nuevo las tiendas; en enjugar al sol o al fuego los equipajes; en abrir zanjas y acequias, a fin de desaguar el Campamento y prepararlo contra otra inundación, y en descargar y limpiar las armas de fuego, que estaban llenas de agua hasta la boca.
Es de presumir que los moros habrán tenido que hacer la misma operación: lo cierto es que no hemos visto ni sombra de ellos en todo el día. ¡Quiera Dios que nos dejen dormir esta noche!
También hemos recibido el correo de España, de dos días, durante los cuales no ha sido posible pasar el Estrecho...
¡Ah, Pedro Fernández! ¡Conque tan buen invierno se prepara en Madrid! ¡Conque ya se abren los salones, y se empieza a bailar, y contáis con la Ristori, y habrá concierto en casa de la condesa del Montijo! Ya ves que también aquí se leen tus Cartas Madrileñas... ¡Y si supieras qué penosa impresión nos causan! ¡No sé cómo el general Ros de Olano, tan cuidadoso de la alegría de sus tropas, no ha prohibido a La Época la entrada en el Campamento!
20 de diciembre.
La mañana de hoy se presentó fría y nebulosa; los soldados, aburridos después de tres días sin moros, encontrábanse algo macilentos: dispúsose, pues, que la música de cada cuerpo sacase a relucir los aires nacionales más conocidos de su gente; y así, en los batallones compuestos de andaluces se tocó el fandango, en los regimientos donde abundaban los aragoneses resonaron bulliciosas jotas, en los que tenían muchos gallegos se escuchó la muñeira, y así en los demás, hasta producir una discordante sinfonía que ensordeció los ámbitos del valle...
Los soldados cayeron en el lazo: cada uno empezó a entonar su canto favorito; enviose al diablo el mal humor, y el Campamento adquirió de nuevo su animación acostumbrada.
Para que la alegría fuese completa, súpose a cosa de las diez que el enemigo daba señales de vida. Algunos cañonazos empezaron a resonar hacia los Reductos Francisco de Asís e Isabel II, y poco después se empezó un vivo fuego de fusilería.
Los moros, en número de siete u ocho mil, habían amagado nuestra derecha y nuestra izquierda, para formalizar el ataque por el centro... Pero el general Gasset y el brigadier Lasaussaye los rechazaron por la derecha con fuerzas del PRIMER CUERPO, especialmente con los Cazadores de Barbastro, que dieron una brillante carga a la bayoneta, apoyados por los batallones de las Navas, de Chiclana y de Borbón... Al mismo tiempo, nuestro cuerpo de ejército los castigaba y hacía huir por la izquierda, distinguiéndose en esta operación el general D. Jenaro Quesada y el brigadier Otero, con los batallones 2.º del Infante y 1.º de San Fernando... Y en cuanto al ataque del centro, fue rechazado por la artillería; por los cazadores de Mérida, que estuvieron heroicos; por los carabineros de infantería de la escolta de O'Donnell, y, últimamente por una furiosa carga a la bayoneta de los cazadores de Simancas.
Alejáronse, pues, los marroquíes, como siempre, castigados, pero no arrepentidos, sin haber logrado adelantar una línea de terreno ni hacernos retroceder un solo paso. ¡Sin embargo, volverán!
Yo tengo para mí que esos hombres, al venir a hostilizarnos, no traen la esperanza de vencernos. Ellos deben de saber que son impotentes contra nosotros, y que ni recobrarán por la fuerza el territorio que les arrebatamos, ni estorbarán nuestra marcha, ni quebrantarán nuestra decisión. Nueve combates sucesivos, en que siempre han sido deshechos o rechazados, bastaban ya, para convencerles de esta verdad. ¡Y, con todo, han venido hoy! Esto me prueba que esa raza fanática combate por placer o por devoción: no con ilusiones patrióticas ni con plan de campaña, sino porque lo creen su necesidad, su obligación o su destino. Diríase que su fe les trae a nuestro campo quemar pólvora en honor a su Dios, como nosotros quemamos incienso en los altares. Así se explica que vayan pasando ante nuestro ojos tribus y tribus, hambrientas y medio desnudas, independientes de toda autoridad, libres de toda coacción, y que unas tras otras se acerquen a nuestra línea, sin reparar en la naturaleza de nuestras posiciones ni en el alcance de nuestras piezas, y disparen su espingarda, y mueran en seguida sobre el mismo terreno que el día anterior regaron otros con su sangre.
Y si tampoco es esto, ¡digo que esas gentes son más aficionadas a matar que las fieras a sus montañas!
Nuestras bajas en el combate de hoy ascienden a ochenta y seis entre heridos y muertos.
El general Echagüe, curado de la herida que recibió en la acción del 25, ha vuelto a tomar el mando del PRIMER CUERPO.
21 de diciembre.
De hoy no pasa sin que refiera toda la verdad. La he ocultado hasta aquí en este mi DIARIO por evitar a mi familia horas muy amargas; pero habiendo leído en los periódicos que en España son conocidas nuestras penalidades, voy a describirlas francamente. ¡Ah! ¡Bien lo dijo, bien lo anunció el general O'Donnell en su primera proclama!... ¡La campaña que hemos emprendido es la más ruda y penosa que haya hecho ejército alguno y primeramente, nos encontramos, no sólo en país extranjero, sino en país enemigo, y, para mayor complicación, en país deshabitado. Añadid ahora los rigores del clima, engañosamente apacible, donde los continuos temporales dejan en la atmósfera gérmenes de mil dolencias. Considerad el agua potable encenagada por las lluvias; la constante humedad, que todo lo destruye; la imposibilidad de desnudarse; la consiguiente falta de aseo; la incomodidad de las mejores tiendas; la mala calidad y peor preparación de los alimentos; el tedio que, a pesar de todo, no puede menos de asaltarnos muchas horas del día y de la noche; las fatigas de tan repetidos encuentros con los moros en un terreno quebrado, intransitable, desconocido; las escenas de sangre, agonía y muerte que presenciamos en la lucha; la soledad de espíritu, la nostalgia, la dudosa perspectiva del porvenir...,y, como si todo esto no fuera nada (¡que nada sería, y con todo ello contábamos al salir de nuestra patria para la guerra!), agregad lo que nadie esperaba, lo que ninguno acepta, lo que es verdaderamente horrible, pavoroso, insoportable: ¡El cólera!... ¡El cólera, agostando en flor tantas vidas; haciendo más víctimas en los días de paz que las balas en los días de fuego; postrando el ánimo del que se metió sonriendo entre una lluvia de encendido plomo; llevándose hoy al entendido jefe, mañana al intrépido soldado; privando de gloria y recompensa al que todo lo abandonó por alcanzarlas; reteniendo en lóbrego hospital al que soñaba con defender la honra española; distrayendo una atención, una fuerza y unos recursos que pudieran emplearse contra el enemigo; exigiendo, en fin, más resignación, valor y entusiasmo de los que fueran menester para alcanzar cien victorias o sufrir mil reveses de la fortuna!
¡Es horrible! ¡Es horrible! ¡Hay que verlo para imaginarlo! ¡Hay que observar todas las mañanas las hileras de camillas que salen del Campamento; hay que recorrer uno y otro hospital atestado de lívidas cabezas, marchitadas por la peste; hay que mirar cómo se reducen poco a poco las compañías, cómo clarean los regimientos, cómo desaparece el amigo, cómo falta de su lugar el jefe, cómo van los batallones mandados por un capitán, cómo andan los caballos sin jinete, cómo quedan las tiendas desocupadas, cómo lloran los asistentes la pérdida de sus amos!...
¡Ah! ¡Si leísteis la Farsalia, y recordáis los horrores, que la imaginación de Lucano acumuló sobre esta maldita tierra, aún no podréis figuraros la realidad del infortunio que hemos encontrado aquí los españoles! Y, sin embargo, nadie vacila, nadie retrocede. ¡Ninguno acusa a nadie! Ni ¿cómo habían de hacerlo? ¡Todos han deseado, exigido, hasta suplicado tomar parte en esta cruzada patriótica; todos recuerdan la impaciencia con que hacía cargos al gobierno por su morosidad; recuerdan el ansia ardiente con que buscaron estas playas; recuerdan la noble ira que dominaba a España cuando se despidieron de ella, y la palabra que empeñaron de rehabilitar su nombre; recuerdan, en fin, que en esta empresa va la honra de la patria; que no hay tregua posible; que no hay transacción aceptable; que es menester triunfar a toda costa; seguir adelante a todo riesgo, y llegar al término de la vía de amargura, coronados de espinas, pero también de gloria!
Por eso callan; por eso se ocultan sus padecimientos; por eso se animan unos a otros, diciéndose: «¡Adelante! ¡No importa! ¡Adelante, y viva España!» Y por eso he querido yo que sea notoria toda la extensión de tan noble sacrificio. ¡Así podrá agradecerlo la madre patria y recompensarlo con su amor! ¡Así sabrá en días de nuevos riesgos hasta qué punto puede contar con la firmeza y la intrepidez de sus soldados! ¡Así conocerá todo el universo (que en este momento tiene las miradas fijas en las costas africanas) cuánto respeto y consideración merece un pueblo que compra a tan alto precio la reparación de sus agravios!
Pero apartemos ya la mente de estas consideraciones. El haber presenciado algunos casos de cólera fulminante, y visto el camino de Ceuta cubierto de camillas, ha turbado hoy un poco la serenidad de mi ánimo, que ya se ha tranquilizado mucho, solamente con haber escrito la presente enumeración de nuestras penas.
Esta mañana, por ser día de Santo Tomas, oyose misa dando frente al Campamento del Serrallo, donde la decía el dignísimo vicario del ejército D. Joaquín Ortega. Las cornetas, haciendo las veces de campanillas, nos avisaban a cada momento por dónde iba el Santo Sacramento; la Marcha Real saludó la Consagración, y algunos momentos después nos dimos los buenos días como cristianos y caballeros, no sin mirar antes con cierta pena hacia los montes vecinos, habitados por míseros hermanos nuestros que desconocen todas las dulzuras de la religión del Crucificado.
En seguida unos se marcharon a la orilla del mar a mirar las olas; otros a recoger conchas en la arena de la playa; muchos se pusieron a leer en tal o cual periódico su propia historia, maravillándose de ver en letras de molde lo que ellos habían ejecutado sin reparar en sí mismos, y no pocos sacaron a relucir pluma, papel y tintero, y escribieron a sus familias, a sus amadas o a sus amigos algunas de aquellas preciosas cartas tan ansiosamente deseadas como jubilosamente recibidas, que llevan el contento y el orgullo a enamorados corazones.
En ellas, todos describen esta vida al través de la propia personalidad, que es precisamente lo que más importa al que ha de leerlas; después, el soldado se extiende a hablar de su compañía, y quizá un poco de lo que le han parecido los moros; el oficial va más lejos, y se identifica con su batallón, llegando hasta describir la índole de esta guerra y a compararla con la civil y con los pronunciamientos: este mismo oficial, si es hombre de pretensiones, emite su dictamen sobre la Campaña, analizándola críticamente; y de aquí para arriba, todos hablan de propuestas y de ascensos, de sus hechos particulares en tal o cual acción, del país que han recorrido, de la época en que volverán a sus hogares, del heroísmo de las tropas, y de los más ocultos pensamientos del general O'Donnell y del emperador de Marruecos.
Pero, real y verdaderamente, yo soy quien está pretendiendo leer en el pensamiento de los demás tan temerarias suposiciones; y dejando a un lado las cosas que me figuro, sigamos hablando de las que veo...
Hoy ha desembarcado en Ceuta D. Félix Alcalá Galiano, comandante general de la división de caballería que formará parte del ejército cuando marchemos hacia Tetuán. Cerca de la mitad de los escuadrones que han de componerla, hállase ya entre nosotros, y el resto llegará muy en breve. Con el general Alcalá Galiano ha desembarcado todo su cuartel general.
Entretanto los ingenieros han terminado un nuevo Reducto, al que se ha puesto el nombre de Piniés, en conmemoración del jefe del batallón Cazadores de Madrid, D. Antonio Piniés de la Sierra, muerto gloriosamente en el campo de batalla el día 25 del mes pasado.
Nada más por hoy. Esta tarde ha habido lista en todos los batallones; algunas bandas tocaron piezas del Trovador o de Hernani, y la charanga de Ciudad-Rodrigo repitió, como tiene de costumbre, aquel gracioso tango de El último mono:
|
lo cual, traído a colación al día siguiente de un combate, es de un cómico sublime, que dirían los franceses.
En cuanto a los trozos de ópera, siquier hayan sido todos de Verdi, ¡figuraos los dulces recuerdos que habrán despertado en los parroquianos del Teatro Real!... Pero, ¿qué digo? ¡En este mismo instante (las ocho y media de la noche), mientras que tantos y tantos madrileños se dirigían a aquel templo del buen gusto y del buen tono, algunos de sus amigos se dirigen aquí a la trinchera, donde pasarán el resto de la noche sin oír más música que el canto de las ranas!
Sin embargo, lo general será pedir al sueño sus alas invisibles para volar con ellas a las vecinas costas y visitar cada uno a sus personas queridas... ¡Así el caprichoso Morfeo me lleve a mí esta noche a los lugares y tiempos cuya dulce memoria ilumina, como vago crepúsculo, el enlutado horizonte de mi existencia!
22 de diciembre, por la mañana.
El general Ros de Olano tiene el cólera desde anoche. Una gran tienda blanca ha sido colocada sobre la suya, a fin de librar de la intemperie al ilustre enfermo, y esta veladura, que nuestro supersticioso cariño encuentra lúgubre y funeral, ha nublado completamente la alegría del campamento.
Dejo a vuestra consideración la angustia y el sobresalto de mi alma: ¡todo el mundo sabe hasta qué extremo me es cara y preciosa la vida de ese noble amigo y constante favorecedor! Por lo demás, cuantos militan a sus órdenes conocen igualmente los sentimientos del ilustre amigo del soldado, o sea del héroe anónimo, según él suele llamarle; aprecian su valor como táctico, como organizador, como caudillo; estiman su elevado talento, y hacen justicia a su modesto carácter. ¡Calculad, pues, la honda impresión que habrá causado esta mañana en nuestro campamento la noticia de que ha sido atacado del cólera!
El más doloroso espanto se refleja en todas las fisonomías. A nadie se oculta la gran desgracia que sería para este CUERPO DE EJÉRCITO la pérdida de tan distinguido jefe. Su hijo, que es también su ayudante, vela a la puerta de su tienda, donde una expresa orden de su general y padre le ha prohibido la entrada. Los amigos del laureado paciente nos miramos a la cara, como diciéndonos: «¿Permitirá Dios tamaña desventura? ¿En esto vinieron a parar nuestras soñadas empresas? ¿Adónde iremos sin nuestro general, ni quién, que nos sea tan querido y nos estime tanto, podrá reemplazarle? ¿Y ha de eclipsarse así la estrella del que había unido su suerte a la nuestra? ¿Ha de morir aquí de mala muerte, sin llegar a ver el día del triunfo y de la gloria, cuyos albores primeros nos sonríen ya detrás de esas montañas?»
Afortunadamente, en esta como en otras horas de melancolía, el son marcial de la corneta, tocando llamada general, ha venido a fortificar nuestro ánimo. El enemigo se nos echa encima, y todos sacudimos nuestra pena para empuñar las armas. ¡Muerte por muerte, preferimos la que allí viene en nuestra busca! ¡Salgamos a su encuentro, y sea a lo menos nuestro fin de alguna utilidad a la patria!
El mismo día, al obscurecer.
¡Al fin he visto a los moros en campo abierto! Esto me ha costado no presenciar la acción de hoy por el lado que ocupaba mi CUERPO DE EJÉRCITO; pero creo haber perdido poco desde el punto de vista artístico, pues (según me aseguran) el combate ha sido por aquí una reproducción exacta de los que ya os he reseñado. No ha ocurrido del mismo modo en el llano de los Castillejos, de donde llego en este instante.
Pero alegrémonos ante todo. Nuestro general no se agrava, y presenta síntomas de reacción. El general O'Donnell se halla ahora con él, prodigándole todo género de cuidados, después de haber hecho traerle una cama, que medio lo parece, donde el conde de la Almina estará a lo menos entre sábanas. ¡Por este detalle podréis venir en conocimiento de la verdad que había ayer en mis lamentaciones, cuando os hablaba de la rudeza de esta vida!
Conque volvamos a mi excursión de hoy.
En el comienzo es enteramente semejante a la del día 17. Dijéronme que los moros habían bajado a impedir los trabajos del Camino de Tetuán, y que el denodado general Prim se las había ya con ellos; supe luego que se había visto pasar un escuadrón de Húsares de la Princesa con dirección a aquel punto, y que se esperaba cargasen a los moros; busqué a Rombado; montamos a caballo, y las camillas de heridos y muertos nos encaminaron al lugar de la acción, donde encontramos al conde de Reus rechazando al enemigo por un lado, mientras que nuestros ingenieros trabajaban por otro.
Una vez allí, supimos que el llano de los Castillejos, distante poco más de un kilómetro, había sido invadido aquella mañana por los marroquíes, y que la Artillería de Montaña y una Compañía de presidiarios los habían contenido durante todo el día, sin permitirles llegar al camino nuevo, que era, como siempre, su objetivo.
En aquel instante, hallándose la derecha de la RESERVA protegida por la división del general Quesada, y arrinconados los moros en una estribación de Sierra-Bullones, que se llama Monte-verde, el general Prim juzgó oportuno tentar la paciencia y probar el valor de tan decantada caballería árabe, que sabía se hallaba escondida por aquellos barrancos, y mandó salir al llano y avanzar hacia las posiciones del enemigo al precitado escuadrón de Húsares de la Princesa. Un movimiento de entusiasmo y curiosidad circuló por las filas al ver partir a nuestros gallardos jinetes, que iban, como quien dice, a romper el enigma del ejército africano.
Rombado, el capitán Hermoso y yo, que estábamos allí como meros aficionados (pues no pertenecíamos a aquel cuerpo de ejército), aprovechamos la libertad que esta circunstancia nos proporcionaba, y pusimos nuestros caballos al galope hasta ingresar en el Escuadrón de Húsares, los cuales nos hicieron lado con mucho gusto: y así descendimos a la llanura, en medio de la cual nos paramos todos.
El llano o valle de los Castillejos es mucho más ancho que el de Tarajar, donde se levanta nuestro campo. Desde la playa penetra tierra adentro, estrechando siempre, hasta reducirse a una especie de cañada que da un rodeo y va a perderse en Sierra-Bullones. Este triángulo de llanuras, verde y risueño a sumo grado, está guarnecido de altas arboledas, que suben luego, escalonándose, a los montes vecinos. Dos únicos accidentes ofrece la soledad de este valle: las ruinas de una antigua casa fortificada, que se llama del Primer Castillejo, y un Morabito, también ruinoso, que debió ser parecido a la Mezquita, que vi cerca de Ceuta. Este Morabito se levanta sobre una ligera colina, y ha sido tomado y abandonado varias veces por el conde de Reus, según que le ha sido o no necesario estos últimos días para defender la construcción del Camino de Tetuán.
Al llegar los Húsares a aquel campo abierto, no se percibía por ninguna parte ni un solo marroquí. En la altura del mencionado Morabito hallábase situada todavía la Compañía de presidiarios, mandada por un teniente del regimiento de Borbón, que por cierto dio muestras de ser hombre arrojado y de gran serenidad. Hacía, en fin, un día magnífico, y el cielo y el Mediterráneo competían en radiante esplendidez. ¡Aquel desafío reunía todos los caracteres de una fiesta!
De pronto, y como obedeciendo a misteriosa consigna, desprendiose de las arboledas de lo alto del valle un vistoso pelotón de caballeros moros, que avanzaron hacia nosotros abriéndose en anchuroso semicírculo... ¡No pasarían de cien jinetes, y llenaban materialmente la llanura!
Yo no he visto jamás figuras tan airosas, tan elegantes, tan gallardas. Sus caballos caracoleaban, se arremolinaban y se dispersaban de nuevo, midiendo grandes extensiones de tierra en un instante, con lo cual aquellos caballeros, cubiertos de blancos albornoces, iban y venían sobre la verde hierba como bandada de gaviotas sobre las azules olas del mar... ¡Era un cuadro maravilloso! ¡Era el espectáculo soñado por todos los que han divertido su fantasía con héroes orientales! Yo creo firmemente que hubiera dejado llegar hasta mí aquella graciosa y extraña aparición, sin acordarme de que venía contra nosotros en son de guerra, o no sacarme de mi arrobamiento la voz con que el comandante de nuestros Húsares mandaba avanzar a la primera sección.
Adelantose esta en formación apretada y correcta; contrastando su ordenada marcha con el desorden de la línea enemiga, que seguía aproximándose a la desbandada, como si se propusiese envolvernos. Llegamos al fin a estar a distancia (y digo llegamos, porque Hermoso, Rombado y yo nos agregamos a la sección que avanzaba); pero cuando creíamos que los moros harían uso de sus largas espingardas y nosotros nos disponíamos a cargarles espada en mano, vímosles de pronto volver sus dóciles corceles con un ligero movimiento de rodillas, cual si las abandonadas riendas solo fuesen inútil adorno, y escapar arremolinadamente hacia la cañada en que termina la llanura.
Allí se pararon; y, viendo que no les seguía nadie (pues nuestro comandante no tenía orden de dar la carga, sino de amagarla solamente), volvieron sobre sus pasos y se colocaron otra vez en semicírculo, como a trescientos pasos de nuestra línea.
Nosotros comprendíamos perfectamente la estratagema de los moros (que consistía en atraernos hacia los bosques y cañadas, donde indudablemente tendrían apostada infantería, para hacernos fusilar allí por adversarios invisibles); sin embargo, su provocación era tan irritante, la bandera amarilla que tremolaban ante nuestros ojos fascinaba de tal manera a nuestro jefe, que decidió dar la carga a todo riesgo, y por segunda vez mandó avanzar al trote a los briosos Húsares...
Pero los moros huyeron nuevamente, como sombras que se disipan, y al mismo tiempo un ayudante del general Prim nos transmitió la orden de retirada.
Esta disposición no pudo ser más oportuna: la infantería enemiga (que, en efecto, había estado hasta entonces oculta en la maleza, dispuesta a disparar a mansalva sobre nuestro escuadrón, caso de que hubiera tenido la temeridad de seguir en su fuga a los jinetes árabes), aparecía ya por nuestros dos flancos, dando furiosos alaridos y cruzando sus fuegos sobre nuestras cabezas.2
Los Húsares se retiraron con el mayor orden, protegidos solamente por la Compañía de presidiarios, la cual tuvo a raya durante un cuarto de hora a la caballería enemiga, que avanzaba por tercera vez hacia el mar. El corneta de los animosos penados cayó herido, y estos, después de derribar a tres o cuatro caballeros moros, se replegaron finalmente hacia las posiciones ocupadas por el general Prim. Yo tomé camino de mi campamento.
Aquí he sabido que el batallón Cazadores de Llerena ha dado esta tarde una carga a la bayoneta, sangrienta para nosotros, y mucho más para el enemigo, al cual arrojó por fin de una posición muy importante que había ocupado todo el día. También se elogia mucho el comportamiento de una compañía de Almansa.
Sin embargo, ¡quiera Dios que pronto pueda nuestro ejército abandonar las montañas y salir a terreno franco; pues mientras permanezca en esta sierra, poblada de forajidos en acecho, nuestras pérdidas serán tanto mayores cuanto mayor sea el valor con que penetremos en desconocidos bosques y barrancos, donde nos aguarda un enemigo oculto, cuyo número y situación se ignoran casi siempre!
¡Por lo demás, ya he tenido el gusto de ver una muestra de la famosa caballería árabe! Si el resto se le parece, fuerza será decir que los jinetes marroquíes son más peligrosos como traicioneros que temibles como soldados.
23 de diciembre
El general Ros sigue en cama, aunque muy aliviado de su ataque de cólera.
En cambio, los generales Prim y García se hallan también enfermos.
Indudablemente, las fatigas y méritos de esta guerra no están allá arriba, en la línea de fuego de los combates, sino aquí abajo, en la vida del campamento. ¡Cómo ha de ser!... «Estaría escrito», que dirían nuestros contrarios.
Esta tarde ha desembarcado en Ceuta mucha artillería y caballería. Los escuadrones de este arma, llegados ayer y hoy, son Coraceros del Rey, Lanceros de Farnesio y Coraceros de la Reina, del Príncipe y de Borbón. El día del avance hacia Tetuán debe de estar próximo... Prim acabará el camino para fin de año.
Nada nuevo ha ocurrido en nuestro campo. Hemos mandado a Ceuta un centenar de coléricos, y los moros no han parecido. Las horas, pues, se han deslizado lentas y monótonas.
Además, hoy es víspera de Nochebuena, y así como en esa corte se dejará ya sentir a esta hora cierta animación y cierto bullicio, que harán presentir a los corazones y a los estómagos las clásicas alegrías que les aguardan, aquí se va levantando yo no sé qué marejada de tristeza, no sé qué nube de melancolía, no sé qué aire de mal ahogados suspiros, que hace adivinar a los más lerdos el día de pena que nos prepara el almanaque.
|
Son las nueve de la noche del 24 de diciembre del año 1859 del nacimiento de Jesucristo, y en el campamento del ejército cristiano que invadió el África hace veinticinco días no ha resonado aún el toque de retreta. En vez de este marcial trompeteo, que los moros están ya acostumbrados a oír todas las noches al punto de las ocho, los ecos de las montañas llegan hoy a sus escondidas tiendas un confuso rumor de risas y cantares, unido a los lamentos melancólicos de una flauta y al bullicioso repiqueteo de muchas panderetas.
Los sectarios de Mahoma míranse acaso a la luz de sus hogueras, llenos de curiosidad y de miedo, como prenguntándose qué ocurre en el campamento de los cristianos, que así entregan a las húmedas brisas de la noche los acentos de sus alegrías; y no será mucho que recelen si nuestro júbilo les presagiará nuevos daños, ya porque anuncie que hemos recibido algún poderoso refuerzo o destructora máquina, ya porque signifique que festejamos de antemano el total hundimiento de la morisma.
¿Quién sabe? ¿Quién puede imaginar todo lo que la ignorancia y la superstición de los atribulados moros habrán creído oír en la lejana gritería que llega a turbar su sueño? Quizá en este momento se asoman a las cumbres de los montes que nos separan de ellos, y fijan su ávida mirada en nuestro campo, que percibirán aislado en la obscuridad y en la niebla, tachonado todo él de rojizas lumbres, entre cuyos inmensos resplandores verán a veces fantásticas figuras, mientras que el múltiple cántico de tan misterioso regocijo se dilata cada vez más sonoro por las cañadas ocultas en la sombra.
Entonces algún santón, morador de esta comarca, vecina a la católica Ceuta, les contará con agorero acento, cómo esta noche celebramos los hijos de María el Nacimiento de nuestro Profeta; cómo tal algazara recuerda una fiesta tradicional en que la abundancia y el contento bajan en toda la cristiandad a la mesa del monarca y del mendigo; cómo los cristianos tenemos también nuestra Pascua; cómo, por último, es llegada para los amigos del Corán la mejor hora de sorprendernos y de convertir en sangre el sacrílego vino que llevamos a los labios...
Después de esto, y en tanto que asoma el día, y con él la señal de un nuevo ataque, el desheredado judío y el abominable renegado referirán a los moros con despreciativo acento la misteriosa leyenda de Ana y de Joaquín, de José y de María, de Juan y de Jesús. Pero, a medida que avancen en su relación, el israelita sentirá inflamarse en su pecho aquella voz de profecía que le hace sospechar constantemente si el Jesús que crucificaron sus padres sería el verdadero Hijo de Dios, y el renegado volverá a oír en su alma los ecos lejanos de la voz paterna y a recordar la fe sublime con que una mujer, que lo había llevado en sus entrañas, le enseñaba, cuando él era tierno niño y dormía en tan dulce regazo, los inefables misterios de aquella religión que ahora aparenta descreer... Se inflamará, pues, la palabra de uno y otro narrador; y los moros cerrarán los ojos como huyendo de la luz; y el silencio y la meditación descenderán sobre aquella mísera gente, y los ángeles pasarán a su lado sin miedo alguno, cuando dentro de tres horas vayan cantando de monte en monte: «¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad!»
Al mismo tiempo que se hable y se piense de este modo en la infiel Sierra-Bullones, los barcos de todos los pueblos de Europa, al cruzar esta noche el Estrecho de Gibraltar, verán a lo lejos las hogueras del ejército español acampado a cielo raso en las soledades de África; y así los rudos marinos como los impresionables pasajeros, sea cualquiera su religión, su patria o su idioma, enviarán un saludo de entusiasmo y simpatía a los nobles soldados del evangelio, a los mantenedores de la civilización, a los heroicos hijos de la inmortal Iberia.
¡También desde Gibraltar se divisarán nuestros hogares de campaña! Pero ¿quién puede adivinar lo que pensarán allí los amigos de los moros? Hago demasiado honor a sus virtudes domésticas, a su buen sentido y a su notoria religiosidad, para no creer que en esta hora solemne sentirán rubor y hasta remordimientos por los públicos consejos y secreta ayuda que están dando en contra nuestra a un pueblo que es horror y escándalo de las naciones. ¡Oh! Sí... ¡No puedo dudarlo ni un momento! Nuestros ocultos enemigos nos harán justicia siquiera por esta noche, y se confesarán a sí misinos, no sin cierto bochorno, que nuestra conducta es más noble, mas digna, más honrosa que la suya. ¡Pero, si yo me engaño, y ni aun de este arranque de generosidad son capaces, compadezcamos su pobreza de alma, y busquemos con la imaginación seres más privilegiados!
Algeciras, Tarifa y otros pueblos compatriotas nuestros nos contemplan también en este instante desde la costa vecina...¡Cuanto interés, cuánta ternura y cuánta pena nos enviarán sus moradores en alas de los vientos! ¡Con qué afán demandarán al cielo que aleje de nuestro horizonte las nubes que ya principian a encapotarlo! ¡Con qué placer nos cederían el techo, la mesa, el hogar y la cama! ¡Con qué verdadero júbilo pasarían esta noche a nuestro lado! ¡Cómo nos compadecen, cómo nos aman, cómo nos bendicen!
¡Ay! Y si extiendo más la vista; si dejo volar la imaginación sobre toda ESPAÑA; si penetro en cada provincia, en cada ciudad, en cada aldea, en cada cortijo, en cada casa, ¿qué es lo que veré, que sólo de pensarlo las lágrimas acuden a mis ojos y la pluma desmaya entre mis dedos?... ¡Madres, padres, hermanos, hijos, esposas, enamoradas vírgenes!, ¡os vemos con los ojos del corazón!, ¡os estamos mirando como nos miráis vosotros! ¡Solo que nosotros, desde aquí, podemos veros más distintamente, sabiendo, como sabemos, dónde os encontráis, qué vida hacéis, cuáles son vuestros sitios y costumbres, qué lugar ocupáis en el hogar y en la mesa, y hacia dónde cae el vidrio cubierto de escarcha al cual os asomáis para bendecirnos! ¡Todo, todo lo sabemos! ¡Vuestra Nochebuena es de llanto y luto! ¡Un crespón de duelo cubre, en vez de mantel, la mesa abandonada! «¿Cómo estarán? (exclamáis a cada instante). ¿Habrán muerto? ¿Morirán esta noche? ¿La pasarán batiéndose? Tendré un hambre y frío. ¿Se acordarán de nosotros?» ¡Oh! No; esto no lo preguntáis: ¡esto lo sabéis!
Pero demos tregua a tan inmortal congoja, y tornemos los ojos al expatriado ejército, o, lo que es lo mismo, prescindamos de perspectivas, y tracemos el primer término de nuestro cuadro.
He aquí el espectáculo que presenta el campamento...
Empieza a llover. La obscuridad es densísima. Del próximo mar solo se perciben las lúgubres lamentaciones... El cielo parece haberse desvanecido. Todo es frías tinieblas en torno nuestro.
El soldado, verdadero protagonista de todas las guerras, tiene hoy doble ración de vino y dos horas de prórroga para acostarse. Con esto y con su industria le basta para pasar una velada deleitosa.
Muchas veces he salido de mi tienda para contemplar el aspecto de nuestro campo, y todas ellas he visto y oído cosas tan interesantes, que no bastaría un volumen para referirlas. ¡Qué grupos! ¡Qué conversaciones! ¡Qué episodios tan tiernos y tan peregrinos!
Las hogueras tienen también doble y hasta cuádruple ración de leña. Alrededor de cada una se encuentran diez o doce soldados cociendo, asando y friendo todo lo que hoy les ha proporcionado la administración militar, con más lo que ellos han podido procurarse particularmente. En una parte se refieren historias; en otra cuentos; aquí se razona sobre el origen, curso y resultado de la guerra; allí se hacen biografías de jefes u oficiales... Pero la generalidad de las conversaciones gira sobre las costumbres del pueblo de cada uno, sobre el modo cómo en ellos se suele pasar la Nochebuena, y sobre los parajes en que este o el otro se hallaban tal o cual año durante las solemnes horas del 21 de diciembre.
Por este camino, nada es más natural que venir a caer en los recuerdos de familia. El uno dice cuántos hermanos tiene, y cómo se llaman; el otro saca de una pobre cartera la última carta de su padre; este describe a su novia, poniéndola sobre todas las mujeres del universo; aquel dice qué haría si fuese pájaro, hacia dónde tendería su vuelo, por qué chimenea penetraría y a quién iría a darle la primera sorpresa. ¡Ni es mucho ver que aquel reposado coloquio termine con un Padrenuestro, cuando no con sentidas coplas, que así pueden ser de jota como de rondeña, lo mismo seguidillas manchegas que zorcicos!
Sin embargo, el canto nacional que domina esta noche es el de los Aguinaldos, con el estribillo de lo que dijo Melchor, acompañado de zambomba, imitada con la garganta. Según tengo indicado, hay entre nosotros algunas panderetas, que no sé de dónde diablos han salido, las cuales no descansan ni un segundo, percibiéndose a más, dentro de cierta tienda de oficiales, el lánguido suspiro de una flauta. En fin, y como resumen de tantos placeres y alegrías, diré la frase que acabo de oír a un centinela: «¡Chicos!... Si vuelvo a mi tierra, juro a Dios que al oír nombrar a África, aunque me pille comiendo, echo a correr y me meto en la cama.» Creo que esto lo dice todo.
Hasta aquí los soldados. Ahora penetremos en las tiendas de jefes y oficiales. En una, alegres jóvenes han dispuesto la cena más opípara que se puede imaginar, no ciertamente por la calidad y condimento de los manjares, sino por los nombres pomposos que les han puesto: arroz a la Muley-Abbas, sardinas a la bayoneta, almendras de espingarda, vino del Serrallo, higos del Morabito, pasas de Castillejos. En otra tienda se juega pacíficamente al tresillo. En la inmediata, se pasa revista a óperas enteras, cuyos dúos, y hasta las mismas arias, se cantan a coro. En la de más allá, algunos hombres melancólicos duermen o velan en la cama desde que se puso el sol. Pero en todas ellas, en medio del juego o de las conversaciones más animadas, sobresaliendo entre el canto y las risas, óyense constantemente los mismos dolorosos estribillos: ahora en mi casa; el año pasado a estas horas; cuando yo era niño; si escapo de la guerra; cuando vuelva a España; el día que me despedí; me escribe mi mujer; mi padre, que esté en gloria; y lo demás que podéis figuraros.
Conque hagamos punto. Creo haber demostrado que también aquí ha sido hoy día de Nochebuena. ¿Cómo no, si esto es ya territorio español, suelo cristiano, patrimonio de Jesucristo?
¡Dulce es pensarlo, y más dulce asistir a ello! Un ejército católico, avanzando por país agareno, ha establecido sus reales en el imperio musulmán de Marruecos y saludado en él la venida del Mesías. ¡Una colonia militar española tremolará mañana su pabellón de triunfo sobre las crestas de Sierra-Bullones; y, a la hora en que toda la cristiandad escuchara los acentos de alegría que extiendan las campanas por la estremecida atmósfera, la voz de nuestros cañones repetirá como un eco tan venturosa señal, que irá sonando de cima en cima hasta las cumbres del gigantesco Atlas!
Ha mediado la noche. ¡Silencio! Es la hora más grande de los siglos. ¡Calle la pluma, y hable tan sólo el corazón! ¡Jesús está ya sobre la tierra!
26 de diciembre.
Ayer no he escrito. Ni ¿cómo escribir? ¡Oh, qué primer día de Pascua! ¡Qué fecha tan horrible y tan gloriosa! ¡Qué día y qué noche pasó este pobre ejército!
Hoy cojo la pluma para continuar mi DIARIO; y en verdad os digo que sólo yo, y tratándose de cumplir solemne promesa, encontraría fuerzas en el cuerpo y en el alma para añadir una página más a esta crónica, empapada en mi sudor, en mis lágrimas y en mi sangre; ¡que sangre mía es, y como tal la lloro, toda la que mis hermanos derraman diariamente ante mi vista!
Escribo, sí, las presentes líneas, bajo un lienzo húmedo; hundidos los pies en cenagoso charco; sentado en un lecho que destila agua; calado ya hasta los huesos; fatigado de la acción de ayer, en que estuve a caballo diez horas, postrado por el insomnio de la noche última, que he pasado sosteniendo el palo de mi tienda, a fin de que el viento y el agua no lo derribasen.
Pero ¿qué importa todo? ¡Cerremos los ojos al espectáculo presente, y abrámoslos a los recuerdos del espectáculo pasado!; Nuestro triunfo de ayer bien vale todo género de sacrificios!
He aquí su memorable historia:
Apenas amanecía, y ya el toque de diana había expulsado al sueño de todas las tiendas, cuando empezose a oír en este campamento del TERCER CUERPO de ejército un tiroteo cercano. Mucho más cercano que nunca, y que resonaba a un mismo tiempo en toda la extensa línea de las trincheras de la izquierda.
Nadie se sorprendió: todos esperábamos que los moros celebrarían la solemnidad del nacimiento de Jesús atacando furiosamente por un lado o por otro a los perros cristianos, y así es que todo el ejército pasó la segunda mitad de la Nochebuena con las armas por almohada y el oído atento a la menor señal de acometida.
No se hallaron, pues, los marroquíes (como lo esperaban indudablemente) con unas hordas ebrias y aletargadas, sino con soldados vigilantes que sondeaban las últimas tinieblas de la noche y esperaban los primeros fulgores del día para hacer la acostumbrada descubierta.
Ahora bien, el fuego que estalló de pronto sobre nuestras avanzadas hízonos comprender que el enemigo, en desusado número, estaba encima y envolvía materialmente nuestro campo desde el centro derecho, o sea desde el Reducto Francisco de Asís, hasta la extrema izquierda, o sea hasta la orilla del mar. La situación era crítica y tremenda: ¡un momento de vacilación, y los moros invadían nuestro campamento!
Pero, ¡ah!, la serena impavidez de Ros de Olano y de sus generales y jefes fue igual en aquella hora al arrojo y empuje que demostraron luego. Nadie se movió de la trinchera, ni para avanzar ni para retroceder: contestose con balas a las balas, y, entretanto, fueron avanzando nuestros batallones en apretadas columnas por las laderas de los barrancos, y situándose de modo que pudieran en determinado momento rechazar al enemigo por todos lados y hacerle pagar cara su osadía.
Así fue, a cosa de las nueve, el general de nuestra 2.ª división, D. Jenaro Quesada, con su cuartel general, se puso a la cabeza del batallón de Barcelona y de algunas fuerzas de Asturias, África y la Reina; y, espada en mano (así como sus ayudantes, Estado Mayor y el denodado brigadier Otero), embistió contra los marroquíes, entre vivísimo fuego, gritando a sus soldados: «¡No tirar! ¡No tirar! ¡Están cortados! ¡A la bayoneta! ¡Viva la Reina!»
¡Están cortados! Esta es la frase más tremenda que se pronuncia en la lid. (¡Nunca salga de labios de los moros!) Ayer, dicha por el general Quesada, significaba, como siempre, que el enemigo había perdido parte de sus fuerzas para no recobrarlas más, dado que esta parte se hallaba encerrada en un círculo de hierro.
Los moros estaban efectivamente cortados. ¡Érales imposible huir! ¡Y, sin embargo, lo intentaron! Pero ¿cómo? ¡Precipitándose desde las rocas a la playa, arrojándose luego al mar, o corriendo hacia nuestro campo; todo lo cual equivalía a trocar muerte por muerte!
Llegó esta para todos, porque todos prefirieron morir a rendir las armas. ¡Matando y rugiendo, sí, como verdaderos leones, exhalaron el último suspiro, y sus cadáveres, cosidos a bayonetazos, quedaron a la espalda de nuestras victoriosas huestes!
Entretanto el general Ros, enfermo todavía, abandonaba el lecho y subía a la trinchera, desde donde dirigía la acción con esa elevada táctica y fría inteligencia que conserva en medio de las balas, y que le valió este día la admiración de todo el ejército. El general Turón, encargado de defender nuestra derecha, adonde había cargado el enemigo buscando el desquite, sostenía reñido combate, que cubrió al fin de gloria a los batallones de Asturias, la Reina, Baza, Llerena, Zamora, Ciudad-Rodrigo y Albuera. Allí los coroneles Bohorques, Alaminos, Pino y Ulibarri se batieron entre los oficiales, y los brigadieres Cervino, Moreta y Mogrovejo dejaron a veces la espada del caudillo por la carabina del soldado. Allí los jefes de todos los dichos cuerpos (Novella, Cos-Gayón, y aquellos cuyos nombres no sé, pero cuyo valor pude admirar) estuvieron delante de sus tropas, dándoles ejemplo de intrepidez y de desprecio a la muerte. Allí, por último, los soldados rivalizaron en denuedo y en amor a sus oficiales, a los que pugnaban inútilmente por servir de escudo con su pecho. ¡Oh! ¡Fue un día de heroísmo, que valió al TERCER CUERPO mil plácemes y felicitaciones del conde de Lucena y de su cuartel general.
Porque O'Donnell había acudido, como siempre, al punto de mayor peligro, y dirigía ya el combate personalmente. ¡Qué admirable serenidad la suya! ¡Qué golpe de vista! ¡Qué inteligencia de la guerra! El general en jefe dice que no oye las balas; y así debe de ser, pues no se comprende de otro modo la indiferencia con que va y viene en medio del fuego, cuando todos las oyen silbar y las ven herir. ¡Oigalas, pues, aunque solo sea por patriotismo, nuestro general en jefe, o apártelas Dios de su amenazado pecho!
Mientras O'Donnell se echaba así en brazos de su buena estrella, Ros de Olano era llevado en los de sus ayudantes a la tienda del coronel duque de Gor. Nuestro general, mal repuesto del cólera y a rigurosa dieta hacía muchos días, había perdido el sentido sobre la trinchera, con no menor gloria que aquellos pobres soldados que volvían de las guerrillas bañados en sangre. El uno, como los otros, caía en su puesto de honor.
Pero he citado dos veces en una misma página un ilustre nombre, sin detenerme, como debía, a considerar su significado en esta guerra. El duque de Gor, a cuya tienda habían conducido a Ros de Olano, es el mismo coronel Bohorques de que hablaba antes con tanto elogio. Es decir, que un grande de España de primera clase, una persona a quien sus mayores legaron gloria y caudal al transmitirle su apellido, no satisfecho con la posición debida a su nacimiento, procura (y lo ha logrado ya seguramente) conquistarse otra por sí mismo, acreciendo así, en vez de aminorarlos, los timbres de su escudo. Ni es él solamente la honrosa personificación que tiene la grandeza en este ejército. ¡Las casas de Corres, Ahumada, Fuente-Pelayo, la Concordia, Amarillas, la Cimera, Malpica, Fernández de Córdoba, Salazar, Noblejas, Mirasol, Villadarias y otras que no recuerdo, han enviado también nobilísimos vástagos a esta grandiosa lucha!
Conque volvamos al día de ayer.
A las tres de la tarde el combate había terminado, y no se veía ni un solo moro por estas cercanías. Su temeridad se había vuelto contra ellos mismos. Nuestra infantería los expulsó primero de sus posiciones; la artillería los persiguió y destrozó en su retirada, y la lluvia, finalmente, les obligó a transponer el horizonte.
Por mi parte, durante la jornada, tuve ocasión de ver tranquila y detenidamente (¡como que estaban muertos a mis pies!) una grande y variada colección de los extraños personajes que luchan con España hace tantos días; y, si he de decir toda la verdad, el primer sentimiento que me inspiró su vista fue cierto desprecio, considerándolos indignos de medir sus armas con las nuestras, o sea juzgándolos más salvajes y fieros que patriotas. Luego cambiaron súbitamente mis ideas, y sentí noble compasión hacia aquellos bárbaros, de cuya tierra éramos seculares invasores y contumaces enemigos. Y, por último, sobreponiéndose en mí a toda otra idea la devoción artística, los hallé tan grandes, tan denodados, tan hermosos y tan inocentes, que me entristecía el considerar el odio con que me hubiesen mirado ellos, caso de volver la vida a alumbrar sus inanimados ojos.
Eran las diez de la mañana. El día estaba nubladísimo, y la mar empezaba a embravecerse bajo el látigo del Levante. En la playa no había alma viviente, aunque acababa de ser teatro de espantosas luchas... Nadie más que yo tenía en aquel momento libertad de acción para ir allí en busca de los cuarenta cadáveres enemigos que, según noticias, nuestros cazadores habían dejado a retaguardia. El lugar era melancólico de suyo, y yo caminaba sin más compañía que un sordo remordimiento por la cruel curiosidad que me guiaba en aquel instante.
Figuraos un arenal rojizo, estrecho y largo, limitado a mi izquierda por las espumantes olas, y a mi derecha por altos peñascos, áridos y adustos, tajados verticalmente sobre la playa. De aquellas empinadas rocas habían caído o sido precipitados los moros cortados en la carga a la bayoneta, y allí estaban sus ensangrentados cadáveres: unos, colgados por los jaiques de los picos y matorrales de la ladera; otros, estrellados contra las peñas del suelo; algunos, tendidos sobre la blanca arena, y no pocos dentro del agua, yendo y viniendo de la mar a la orilla a merced del espumoso oleaje. ¡Era el cuadro de mayor desolación que nadie haya contemplado nunca! ¡Sobrepujaba en horror al más angustioso naufragio!
¿Quiénes eran aquellos hombres? ¿Quién los echaría de menos en el mundo? ¿Hacia qué sombras queridas tendieron los brazos al tiempo de morir?
Sorprendía desde luego la variedad de tipos, y aun de razas, que se veía representada en cuarenta individuos segregados al acaso del ejército marroquí. La mayor parte eran indudablemente rifeños, a juzgar por sus pardos jaiques rayados de blanco y por sus cabezas afeitadas escrupulosamente, salvo un largo mechón que conservaban hacia el occipucio, como los chinos. Pero los había también de raza árabe, y negros y mulatos.
Recuerdo de entre los árabes a uno, joven y hermoso, cuya vestimenta, como la de casi todos sus compañeros, se reducía al largo jaique de gran capucha. Hallábase tendido en el borde mismo de las aguas: sus negrísimos ojos, aunque nublados para siempre, miraban aún enfurecidos, y su obscura, correcta y callosa mano, ennegrecida por la pólvora, se remontaba sobre su cabeza, como si amenazase todavía. Obscura barba, rala y partida en dos, rodeaba como un festón de terciopelo su pálido rostro de singular belleza, sombreando artísticamente el cuello, atravesado por espantosa herida. Uno de sus pies conservaba la redonda babucha de cordobán; el otro, completamente descalzo, ostentaba la fortaleza del hierro y las graciosas proporciones de los pies del sur. Notábase, en fin, en todo aquel hombre medio desnudo, algo que recordaba los contornos finos y acerados de los caballos árabes. El arte antiguo lo hubiera tomado para modelo de sus famosos gladiadores.
Al lado de este gallardo tipo vi otro en quien todo era rudeza y ferocidad. Sus mismas bárbaras heridas le hacían parecer más horroroso, pues tenía deshecha la cabeza por un bayonetazo, y los dos hombros atravesados por las balas. Era de estatura colosal; chato como un tigre; con las rodillas más recias y nudosas que viéronse nunca en ser humano, y sobre su piel lustrosa y curtida blanqueaban muchas cicatrices, que revelaban toda una vida de combates. Una especie de tuniquilla tejida con pelo de camello defendía meramente el pudor: se hallaba descalzo, y pendiente de su cintura se veía una bolsa de tafilete rojo, de la cual se habían volcado algunas balas y una gran cantidad de pólvora muy gruesa. Por último, entre las municiones asomaban algunos mendrugos de galleta, ennegrecidos por la dicha pólvora... ¡Era el alimento natural y propio de una criatura semejante!
También recuerdo a un mulato, feo, cobrizo, imberbe, largo de brazos, parecido en todo a un ídolo egipcio.
Contrastando con él, y colgado de una jara como otro Absalón, vi a un joven de quince o dieciséis años, blanco y endeble, cuyo rostro conservaba aún el sello del espanto, y cuyo desnudo seno vomitaba todavía caliente sangre por una tremenda herida de bayoneta. Este no debía de ser rifeño: parecía un moro de ciudad; su jaique estaba limpio, llevaba alguna ropa interior, y sus babuchas ostentaban graciosos arabescos.
Por lo demás, allí había hombres de todas edades; lo mismo tiernos adolescentes, como el que acabo de describir, que viejos canosos, de arrugada piel y desmedrados remos; pero la mayoría, era de varones fuertes, en la plenitud de la virilidad. Entre ellos vi dos negros: el uno hermoso y reluciente como un cafre, y el otro deforme y pardusco como un hotentote. La verdadera casta mora, se revelaba en muchos por el trazo diagonal de las cejas y por la depresión de la nariz roma, así como la clásica raza árabe parecía indicada en otros por el noble perfil de sus semblantes ovalados, por la finura de sus músculos de acero y por la esbeltez de sus delgadas cinturas.
¡Vi hasta cuarenta!... -Lo repito.- ¡Nunca, jamás, olvidaré aquella hora, aquel lugar, aquellos muertos! Los estremecimientos de mi caballo me los anunciaban antes de que yo los descubriera, y cuando me alejé del ensangrentado arenal para subir a la montaña vecina, un alegre resoplido del noble bruto pareció como que me advertía que habíamos estado solos demasiado tiempo...
Réstame hablar de la noche que sucedió a tal día. Ya he dicho que a las tres de la tarde empezó a llover. Pues bien, a las cinco estábamos ya en pleno diluvio, ni más ni menos que la célebre noche del 18. Creímos también perecer, y hubo tiendas en el suelo, bestias ahogadas y todo linaje de averías. «¡Qué primer día de Pascua!», habíamos exclamado por la mañana. «¡Qué noche de descanso, después de tan fatigoso día!», exclamábamos a la noche.
Un ejemplo, y concluyo. A cosa de las cuatro de la madrugada, desesperando ya de que el turbión cediese, y viendo que era imposible permanecer dentro de la tienda, encendí mi linterna sorda y me marché en busca de otra luz que se divisaba a lo lejos; pues recordé que a un amigo mío le tocaba esta noche el servicio de trinchera, y pensé en hacerle una visita. Subí, por tanto, a lo alto del monte... Y he aquí el cuadro que contemplé:
En medio de una pequeña explanada, y rodeado por algunos oficiales y soldados (envueltos los primeros en largas capas de goma, y los segundos en mantas grises), veíase, a la luz de otra linterna que chisporroteaba en el suelo, a un hombre sentado sobre una piedra, el cual resistía inmóvil y como insensible todo el furor del viento y de la lluvia. A sus pies había unos carbones apagados y nadando ya sobre el agua, y cubría su cabeza y todo su cuerpo un albornoz de paño obscuro, en cuya capucha relucía el entorchado de general.
¡Era Turón, el general-soldado, como lo denomina la fama hace mucho tiempo!
¡Tocábale anoche al noble anciano mandar el servicio de trinchera, y descansaba de las fatigas de la lid sentado en aquella peña dura, bajo el azote del huracán!
¡Allí lo dejé resignado y silencioso, pasando quizá revista en su imaginación a tantas y tantas noches como habrá velado enfrente del enemigo desde el año de 1823, en que se ciñó la espada! ¡Allí lo encontraría la primera luz del día de hoy!
26 por la noche.
Nada nuevo.
Se han enterrado los muertos de la acción de ayer (así los nuestros como los enemigos, pero no juntos), y los heridos han sido trasladados a Ceuta o a la Península.
Nuestras bajas, entre heridos y muertos, fueron ochenta y siete.
También han sido embarcados hoy para España muchos atacados del cólera...
Los que aquí quedamos pedimos a Dios salir pronto de este apestado valle, transponer esos montes, llegar a la llanura, ver Tetuán.
27 de diciembre.
Seguimos lo mismo. Llueve, arrecia el cólera y se trabaja en el Camino de Tetuán.
Verdaderamente, nuestras Pascuas no pueden ser más aburridas. Casi nadie espera ya que los moros vuelvan a atacarnos en estas posiciones, y, en cambio, todos tememos que la epidemia nos lleve a una fosa obscura, negándonos la gloria y el placer de contemplar a Tetuán y de tomar parte en las grandes luchas en terreno franco que nos reserva el porvenir. Reina, pues, en el campamento una tristeza profunda, que nada podrá disipar, como no sea la orden de marcha.
De noche se juega al tresillo; y por cierto que en mi partida interviene un tipo que acaso describa alguna vez. Aludo al capellán del Regimiento.
Sépase, por de pronto, que todo clérigo en campaña llega a ser más militar que Napoleón, mientras que su asistente pierde la hechura de soldado y se convierte en un verdadero sacristán, místico y devoto como una monja.
Por lo demás, nuestro compañero de tresillo es un ángel de paz en toda acción de guerra, y una guerra andando aquellos días que no hay acción.
28 de diciembre.
¡Otras veinticuatro horas de aburrimiento y de impaciencia!
Los marroquíes han cambiado de plan indudablemente, comprendiendo al fin que serán inútiles cuantos esfuerzos hagan para estorbar los trabajos del Camino de Tetuán. Ello es que han dejado de atacarnos.
Posdata. Los generales Ros, Prim y García están ya completamente buenos.