Diario. Tomo I
Eugenio María de Hostos
Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:
Sección 1.- Se reconoce como oficial al Comité Pro Celebración del Centenario del Natalicio de Eugenio María de Hostos, ya constituido y presidido por el Juez Presidente del Tribunal Supremo, así como todas las ceremonias públicas, festejos y demás números pertenecientes al programa, que bajo la organización general de ese Comité, se lleven a efecto en nuestra Isla durante los meses de julio a diciembre de 1938 y 11 de enero de 1939, en que se cumplen exactamente los cien años del nacimiento del ilustre tratadista puertorriqueño.
Sección 2.- A los fines de celebrar dignamente este centenario y de erigir en Puerto Rico el más perdurable monumento a la memoria del insigne autor Eugenio María de Hostos, se autoriza, por tanto, al comité para la celebración del centenario para que de acuerdo con el informe rendido a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, el 29 de marzo de 1916, por la Comisión para la publicación de las obras de Hostos creada por la Resolución Conjunta Núm. 11 aprobada en 11 de marzo de 1915, proceda a la publicación de los volúmenes relacionados en dicho informe, a cuyo efecto se asigna por la presente de cualesquiera fondos existentes en la Tesorería de Puerto Rico no destinados a otras atenciones, la suma de veinticinco mil (25,000) dólares o la parte de ella que fuere necesaria, la que gastará con intervención del Auditor y del Tesorero de Puerto Rico, autorizando a estos funcionarios para que, mediante los oportunos libramientos paguen la suma o sumas requeridas a medida que progrese la publicación que por la presente se dispone. Además de la obra inédita del sabio educacionista, podrá publicarse uno o más volúmenes que contengan juicios y críticas sobre la personalidad y obra del mismo, publicados por eminentes escritores.
Sección 3.- Será deber de la Junta Pro Celebración del Centenario de Hostos, el nombrar un pagador (Disbursing Officer) con la anuencia del Auditor de Puerto Rico, quien deberá expedir los libramientos necesarios, aprobados por el Presidente de la Junta, para verificar los pagos relacionados con sus actividades.
Sección 4.- También nombrará la junta, con la compensación que estime oportuna, una persona experta en publicaciones para que se haga cargo de la labor editorial, corrección de pruebas, encuadernación, etc., quien estará bajo la inmediata supervisión del presidente de la junta.
Sección 5.- Si después de publicadas las obras de Eugenio María de Hostos que seleccione la junta para la celebración del centenario, quedare algún fondo sobrante de la cantidad aquí asignada, ingresará éste automáticamente en los fondos generales de El Pueblo de Puerto Rico.
Sección 6.- Toda ley o parte de ley que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.
Sección 7.- En virtud de ocurrir la fecha del centenario el 11 de enero de 1939, se declara que por la cantidad del trabajo a realizar, existe una emergencia que requiere la inmediata vigencia de esta Ley, por lo que comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
Aprobada en 14 de abril de 1938.
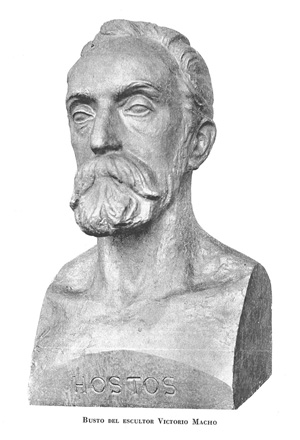
Nueva York, 24 de mayo de 18741.
Para ellas exponemos el ejemplo y recogemos la lección.
Si el nombre de Eugenio María de Hostos ha de pasar a la historia o ha de quedar en la rebelde oscuridad que lo ha perseguido en el curso agitado de sus días, lo sabremos pronto. Pero, recompensado por la historia u olvidado por los hombres, su vida será un ejemplo y una lección severa que importa dar a las generaciones que se forman en la América latina.
Eugenio María de Hostos nació en la noche del 10 al 11 de enero de 1839 en una estancia de Río Cañas, uno de los partidos en que está dividida la jurisdicción de Mayagüez, puerto occidental de la isla de Puerto Rico.
Su padre, el señor Eugenio de Hostos, y su santa madre, la señora Hilaria de Bonilla, se habían retirado de la villa de Mayagüez, en donde el trabajo no había sido favorable a su fortuna, a la estancia que de su madre heredó, con otros tres hermanos, el primero.
Allí, combatiendo al infortunio, y fundando en el trabajo perseverante del esposo y en las virtudes domésticas de la esposa el porvenir lleno de esperanzas que alentaban la juventud, el amor y la pureza de sus almas, vieron llegar la noche, triste, lluviosa y sombría, en que Eugenio María vino al mundo.
Conteniendo el dolor del desamparo en que por quinta vez volvía a ser madre, la nobilísima mujer olvidaba su estado lastimoso para alentar al varón desesperado y apretando amorosamente su mano, escuchaba sus confidencias desde el lecho del dolor.
-¡Pobre alma mía! -decía mirándola con cariñosa reverencia el abatido esposo- ¿qué has hecho para sufrir mi triste suerte?
-Y tú ¿qué has hecho para merecer la mía?
-Al lado de tu padre vivirías contenta.
-¿No lo estoy a tu lado?
-Pero te sacrificas.
-La esposa debe por el esposo abandonar la casa de sus padres.
Y consolándose mutuamente y haciendo superior a su desgracia el amor inocente que los había unido ante los hombres y los unía en sus conciencias, ella se distraía de los dolores del alumbramiento, él se distraía de las angustias de su situación, y sobreviniendo un feliz alumbramiento, recibieron con alegría religiosa al recién venido.
Padre y madre han contado después, en días de prueba o de postreras confidencias, lo que fue aquella noche para ellos, y el llegado en hora tan congojosa los ha oído.
He aquí lo que el padre ha referido al hijo:
A consecuencia de la lucha de emancipación en Santo Domingo, sus padres abandonaron lo que en aquella isla poseían para trasladarse a la vecina Puerto Rico. Aquí, a poco tiempo, quedaron huérfanos tres hermanos varones y una hembra, el mayor de los cuales era él.
Se vio obligado a envejecer para dirigir a aquella familia de desamparados, y tanto se adelantó por su discreción y su razón a su corta edad, que logró establecer orden en el hogar y en los reducidos negocios que aseguraban el pan de su familia.
No lejos de Río Cañas, la familia de Bonilla daba ejemplo de virtudes en la hacienda que cultivaba y habitaba a no más de una milla de Mayagüez. Digno miembro de aquella familia virtuosa, Hilaria de Bonilla, amable por su belleza y por sus encantos juveniles, lo era mucho más por sus altas cualidades de inteligencia y de carácter. Eugenio de Hostos la amó demasiado para meditar en el cambio desventajoso de fortuna que le ofrecía, y amado por ella, que era superior a la fortuna y a la riqueza, la unió a la lucha de su vida. Jóvenes, casi adolescentes uno y otro, los primeros años de su matrimonio, bendecido por cuatro frutos de su amor, compensaron con su felicidad personal la infelicidad de los sucesos. Un incendio en la hacienda de Bonilla, negocios desfavorables, abandono de la fortuna y de los amigos de la fortuna, privaron a los jóvenes esposos del auxilio que había menester el no suficiente trabajo de Eugenio de Hostos.
Había éste hecho cuanto puede hacer un esposo amante y un padre cariñoso, por bastar a las necesidades de su hogar; mas no consiguió hacer sonreír a la fortuna adversa. Para reducir los gastos de su casa, ocupó la que tenía en la estancia de Río Cañas, y allí, alternando sus ocupaciones en el pueblo con las a que se entregaba en el campo, vio con angustia que no se describe el próximo advenimiento de un nuevo miembro de la familia.
La noche en que debía realizarse esta felicidad emponzoñada por la angustia, tuvo por prólogo un día de completo desamparo. Sin embargo, los esposos se confesaban una alegría que nada justificaba entonces, que nada después ha confirmado. Tenían una esperanza singular en el hijo que iba pronto a aumentar las congojas de su aflictiva situación. Una carta del padre, escrita en días oscuros al hijo que tantas esperanzas le traía, dice: «Nos parecía que veíamos rayos de luz en todas partes». Nació el hijo que así iluminaba la oscuridad del triste hogar, y, aumentando sus estrecheces, aumentó las necesidades del trabajo.
No era buen campo para él la estancia, y Eugenio de Hostos volvió al pueblo. Se estableció en el comercio, y cuando esperaba un cambio de fortuna, vio por la infidelidad de un asociado derrumbarse la esperanza.
Era enérgico para el bien Eugenio de Hostos y no desanimó. Superior a su tiempo y a los errores de su raza, tenía fe en el trabajo, y todo trabajo era noble como fuera honrado. Ni descansaba de día ni apenas dormía por la noche, pero su hogar iba teniendo cimientos más sólidos, y aquellos dignos esposos empezaron a tener algún derecho a la alegría del vivir. ¡Caprichosa fortuna! Del mal de muchos hace el bien de los que elige, y cansada de arrugar el ceño a Eugenio de Hostos, le sonrió en el dolor de todos. En 1841, dos años después de nacer Eugenio María y en los mismos días en que venía Carlos al mundo, la villa de Mayagüez perdió en unas cuantas horas toda la prosperidad material de que gozaba: un incendio violento la redujo casi totalmente a cenizas.
En el sistema colonial de España, la esclavitud tiene tantas formas cuantas necesidades la vida colectiva. Nada puede hacerse bajo él porque para todo es necesario acudir a la autoridad.
La reedificación del pueblo incendiado imponía a sus habitantes la obligación de pedir permiso a la autoridad, ora para edificar, ora para reedificar en piedra o en madera, en estas o aquellas condiciones. Eran millares y millares las solicitudes que habían de hacerse, y eran muy pocos los hombres inteligentes que supieran escribir y expresar en formas agradables lo que querían. Eugenio de Hostos, hombre de clarísimo entendimiento, de educación superior a la de casi todos sus conciudadanos, instintivamente poseedor de la forma literaria y conocedor del formulario abogadil que se emplea en esa clase de documentos, fue asediado por solicitudes. Cada uno de ellos recompensaba su trabajo en razón de su urgencia o de sus medios, y Eugenio de Hostos adquirió, en una desgracia que nadie lamentaba tan sinceramente como su bondadoso corazón, los recursos de vida que acaso habían negado a su trabajo los mismos que entonces acudían a rendir homenaje interesado a su talento. Quedó éste consagrado, y no mucho después de aquella prueba, un hombre bueno, sencillo protector del mérito oscurecido, proporcionó una feliz ocasión de bienestar al señor Hostos. Faltó en la escribanía pública del pueblo un oficial inteligente, y el escribano protector del talento llamó al que tantas pruebas del suyo había dado en el reciente conflicto de los intereses públicos e individuales. No pasó mucho tiempo sin que la laboriosidad y el entendimiento ensayados por Eugenio de Hostos se demostraran en toda su fuerza. El propietario de la escribanía, cansado ya de ella, propuso a su primer oficial la adquisición de ella y hubo quien, seguro de la escrupulosa probidad en los negocios y de la intachable y ejemplar moralidad en las costumbres del joven, le anticipara los recursos necesarios para comprar la escribanía.
En la vida de la familia de Hostos ha sido tan excepcional el beneficio recibido, que es para el redactor de esta Memoria una verdadera tristeza de conciencia el haber olvidado el nombre de los dos hombres que la familia desventurada ha considerado como los únicos auxiliares de su vida.
Entraba ésta en un período nuevo. Eugenio de Hostos fue a la capital de la isla, se sometió al examen que se le imponía, mereció aprobaciones calorosas, retornó a Mayagüez, y ya dueño de la escribanía pública, ya asegurada una posición respetable, ya capaz de hacer servicios, ya acariciado por la fortuna, recibió de sus convecinos, de sus conciudadanos, de sus allegados y de los que hasta entonces lo habían alejado, las muestras de afecto y de estimación que los hombres se apresuran a dar a aquellos de quienes algo pueden temer o recibir.
Eugenio de Hostos, para el cual no había sido más que un paréntesis la época de trabajo material que había pasado, se entregó a la satisfacción de sus gustos delicados, construyó una casa que, aun siendo de madera y fabricada a crédito, pasó entonces por una de las mejores de la población, y se consagró a dar a su esposa y a sus hijos las comodidades y las satisfacciones sociales que consentían sus medios y los de la atrasada colonia, que ni aun noticia del bienestar material tenía entonces.
La casa de Eugenio de Hostos fue el centro de reunión de algunas personas amigas de la sociedad y la lectura y de algunas familias menos esquivas de lo que son generalmente las que constituyen una sociedad colonial.
Aquella casa modesta, que daba un hogar seguro a la familia, hacía las delicias de los jóvenes esposos que hubieran contado tantos días de alegría como de vida nueva, si no hubieran estado expuestos a sufrir una pérdida que consideraban una calamidad, tal vez porque no consultaron el porvenir: Eugenio María, aquel hijo de los días oscuros, estuvo a punto de retornar a la oscuridad de donde había salido sin consentimiento suyo: la criada que le cuidaba cometió una imprudencia que amenazó la vida del niño hasta el extremo de hacer necesario el ataúd. Lecho el más blando en que ha reposado desde entonces. ¡Cuántas veces no habrá lamentado levantarse de él!
Se levantó, y los padres cariñosos, viendo en aquella casi resurrección una confirmación de las extrañas esperanzas de la noche oscura, se dijeron con regocijo supersticioso: «¡Este niño ha nacido para algo!».
Había nacido para algo; para conocer el abismo de dolor que es la existencia, y para descender impávidamente hasta los rincones más tenebrosos de ese abismo.
El niño tenía entonces seis años y parece que la vida lo rechazaba, porque no mucho después de su peligrosísima dolencia, recibió un golpe formidable que de nuevo lo expuso a una muerte más rápida y mejor.
Pero estaba empeñado en vivir: siempre fue iluso. Tal vez imaginó en el primer ejercicio de su fantasía que vivir era amar religiosamente a su madre, respetar con temor supersticioso a su padre, sonreír siempre a su siempre risueño hermano Carlos, hacerse responsable de las travesuras de éste, sentarse en el suelo a los pies de su madre y contemplarla, hacer preguntas incesantes sobre todo cuanto veía, oía y aspiraba a conocer con tenaz curiosidad. En esa época empiezan sus recuerdos.
Recuerda la casa: era de madera pintada según uso del país, de verde y colorado en el exterior, con dos pisos, el bajo que ocupaban la escribanía y su tío Carlos en los tres aposentos del cuerpo delantero, un viejo vizcaíno, el negro Adolfo y dos negros del servicio de la casa en el cuerpo que se prolongaba hacia el fondo, formando con el resto del edificio un ángulo rectilíneo. La familia ocupaba el piso principal, compuesto de una sala, un aposento espacioso a la derecha, ocupado por sus padres, varios aposentos pequeños ocupados por sus hermanas y por dos huérfanas recogidas, otro por su hermano mayor, detrás del cual estaba el comedor, al cual seguía la cocina. Su hermanito Carlos y él ocupaban un aposento colocado detrás de la sala. En el espacio encerrado por las dos alas del edificio había un patio empedrado. En él había un árbol y en el árbol un mono, víctima y diversión al par que espanto de los niños. Desde los altos de la casa se veía la sabana, un vasto descampado que no lejos estaba limitado por la vegetación enmarañada de los trópicos.
La familia se componía entonces de su padre, su madre, su hermano mayor Pepe, sus dos hermanas Engracia y Eladia, su hermano Carlos, el casi recién nacido Adolfito, las dos señoritas acogidas, su tío materno Carlos, él, el esclavo Adolfo y tres negras, la cocinera, la lavandera y Mercedes la niñera.
Los primeros recuerdos le presentan a su madre, hermosa mujer rubia de aspecto a la par bondadoso e imponente, sentada en una mecedora con su canastilla de costura a un lado y él al lado de la canastilla, recortando papeles con las tijeras y dejando frecuentemente las tijeras para contemplar con largas miradas a su madre, asirse de sus faldas cuando ella se levantaba y besar la orla de su vestido cuando ella desatendía al ruego silencioso con que la importunaba para ser acariciado.
Nada le parece tan severo como los primeros recuerdos de su padre. Tal vez no tendría éste más de treinta y dos años, ni jamás ha tenido en su estatura regular, en sus hermosos, ojos negros, en su espaciosísima frente, en su nariz recta, en sus labios plegados con bondad, en su finísima cabellera negra, en sus patillas peinadas con esmero, en su labio superior limpio de vello, la más leve apariencia de brusquedad, y sin embargo, lo recuerda como la primera personificación de lo inaccesible.
Recuerda poco a su hermano mayor: tenía éste seis años más que él y esa diferencia de edad es un abismo en la infancia. A su hermana Engracia la recuerda como a su primera protectora; ella lo vestía, lo peinaba, lo acariciaba, lo defendía, le enseñaba el abecedario y lo buscaba para jugar por el corredor, por el zaguán, por el patio y con mucha frecuencia por la calle. Recuerda a su hermana Eladia como la personificación de la dulzura. Su hermano Carlos era para él su protegido, su rival, su víctima y su verdugo, su inseparable compañero y su adversario perpetuo. Recuerda a las acogidas Gumersinda y Escolástica, a quienes poco después dejó de ver para siempre, por las extrañas pruebas de cariño que daba a su preferida Gumersinda; la pellizcaba con una fuerza deleitosa para él, dolorosa para la pacienzuda y cariñosa joven. Recuerda al viejo don Agustín Aurteneche, que todas las mañanas llamaba desde el umbral de su aposento a los niños, que bajaban precipitadamente a disputarse las almendras confitadas que invariablemente les repartía al levantarse. Recuerda a su tío Carlos, y más que a su tío, el aposento lleno de trajes y de perfumes que ocupaba. Recuerda al negro Adolfo, alto, delgado, de facciones regulares, de aspecto singular entre humilde y altanero. Recuerda a la lavandera Josefa por cuyos brazos tenía predilección, pues más de una vez tuvo la bárbara complacencia de hincar en ellos un alfiler. Recuerda a Mercedes la niñera, negrilla de color claro, cariñosísima compañera de sus terrores nocturnos y de sus travesuras diurnas.
Una nueva enfermedad y una larguísima convalecencia, interpuesta entre sus seis y siete años, fija con caracteres más vivos el recuerdo de su madre, extiende el horizonte de sus recuerdos y de las primeras relaciones de su vida, y le presenta la primera aparición de uno de los vicios de carácter que nunca ha logrado dominar: la impaciencia.
Durante la nueva enfermedad, en el dormitar prolongado de la fiebre, ve a su madre ansiosa inclinando su dulcísima cabeza sobre su frente, consultando con la palma de la mano los grados de calor febril en la cabeza del niño moribundo, sonriéndole cuando él entreabría los ojos para llenarla de la blanda claridad de aquellos expresivos ojos azules, riñéndole suavemente si se movía, recomponiendo la ropa de cama descompuesta, retirándose en puntillas, prohibiendo la entrada de los niños en el aposento, imponiendo silencio a sus bulliciosos entretenimientos, aproximándose otra vez con la medicina en una mano, una lágrima en los ojos, una promesa en los labios, una violencia natural para cumplir los preceptos del médico y una pieza de cobre o de plata, según el convenio, para decidirlo a tomar el brebaje repugnante.
Tal vez es la única época de su vida en que Eugenio María de Hostos haya sabido lo que es el interés: vendía caras sus docilidades, y cuando la convalecencia le consintió dar algunos pasos, más se ocupaba de tener segura la bolsa en que había ido acumulando su riqueza, que de afirmar sus pasos.
Amenazaba la convalecencia con ser larga y peligrosa y el médico aconsejó que llevaran al convaleciente al campo. Un día se encontró entre rostros que ya conocía, pero que hasta entonces sólo había visto por breves momentos en uno o más días de cada semana. Todos aquellos rostros le sonreían con bondad. Estaba convaleciendo en casa de sus abuelos.
Por la mañana muy temprano cuando el sol penetraba por las rendijas de la casa, una señora de aspecto venerable, singularmente atractiva en sus miradas, en sus sonrisas y maneras, sencillamente vestida y con una cofia en la cabeza, entreabría la puerta de una habitación y decía: «Caridad ¿ya le diste leche a Eugenio María?»; y Caridad, su buena tía, su excelente madrina, su salvadora y su víctima de entonces, contestaba con angustia: «¡Pero, mamá, si este niño no quiere nada de mí!». Y como la venerable abuela se aproximara e interrogara benignamente al impaciente que se había estado negando media hora, el impaciente exclamaba: «Ello sí Mabina (corruptela de ma-madrina, abuelita); pero tía Caridad...». «¿Conque no soy la madrina?». «¡Pues bueno! Madrinita me hace esperar mucho». La buena madrina no le hacía esperar. Era él quien, mal acostumbrado por ella a tener rápidamente cuanto necesitaba o pedía, calculaba los momentos según su impaciente voluntad y se irritaba perdiendo así el tiempo de que parecía precoz apreciador.
Convaleciente como estaba eran ligeros los alimentos que recibía, pero más frecuentes de los que sirven como de división de los días en las casas ordenadas. Su pobre tía-madrina, de cuyas manos lo quería todo y todo lo rechazaba, pendiente siempre de él, iba y venía sin cesar, complaciendo sus caprichos expresos, anticipándose frecuentemente a los no expresos y convirtiendo en costumbre regular lo que una vez había dejado satisfecho a su niño mimado. Eran tan raras estas satisfacciones que cuando atinaba con un gusto de su ahijado, Caridad se llamaba feliz y se tenía por feliz. Había complacido un día al caprichoso un plato en extremo sencillo, que, sin embargo, parece mérito exclusivo de la cocina puertorriqueña: el arroz blanco. Todos los días a la misma hora, las dos de la tarde, Caridad dejaba su costura, a que era aplicadísima y en, la que sobresalía, para preparar y traer a su Eugenio María el bocado favorito, gozando más que él mismo al verlo devorar el inocente alimento. Contentísima venía con su plato en la mano y su risa más cariñosa en el semblante un día en que el temprano calculador de tiempo estaba ya impaciente. Ella le presentó el arroz, que él rechazó malhumorado. Su abuela le reconvino con la vista, y él para disculparse dijo que el arroz estaba demasiado caliente: «Ello no», le dijo acercándosele casi con miedo su madrina-. «¡Ello sí!» -contestó él con violencia-. «Vamos» -exclamó ella con tono persuasivo-. «¡No quiero!» -exclamó él con impaciencia-. «¡Pues yo quiero!» -se atrevió ella a decir a tiempo que la buena abuela reconvenía con otra mirada al caprichoso. Aprovechando el efecto de la madre, la madrina había acercado una cuchara llena de arroz a los labios de su ahijado, que, temeroso de disgustar a su abuela, abrió la boca. El arroz estaba en efecto tan caliente, que lo quemó. El chiquillo lanzó una exclamación de cólera y acusando con ademanes violentos a su tía, tomó el plato y lo arrojó por el balcón. Amenazábanlo abuela y tía con mandarlo al pueblo, a tiempo que pasaba por el camino, pocas varas distante del frente de la casa, uno de los amigos de la familia. Llamáronlo ellas, y por desenojar con una amenaza burlesca al iracundo, dijeron al amigo que al llegar al pueblo se acercara a la casa de Hostos para que éste o su señora enviaran a buscar al niño. Furioso éste con el recuerdo de su abrasado paladar y resentido de aquella amenaza, declaró que él se iría esa misma tarde; y tanto hizo, que fue necesario llevarlo a casa de sus padres.
Aquella voluntad enérgica que sólo tenía de peligrosa los motivos apasionados que la determinaban, fue la primera aparición perceptible de una fuerza después muy mal dirigida por el ejemplo, muy torpemente combatida por los hombres y los hechos y nunca suficientemente restablecida en sus verdaderas bases.
Reconciliado con su buena tía, que había ido a buscarlo, pocos días después, volvió el niño voluntarioso a la estancia de sus abuelos. Allí, corriendo, por el campo con su tío Francisco, poco mayor que él, jugando por las tardes al tángano, haciendo casitas al pie del gran mamey que sombreaba la cocina, viendo a su tío amigo de infancia abrir canales en el arroyo, tomando la parte de que era capaz en las tareas agrícolas, respirando al anochecer el aroma embriagador de las diamelas que, con unos cuantos alelíes y un higuero formaban la entrada de la casa, entreteniéndose por la mañana en oír zumbar los moscardones que anidaban en unos agujeros del balcón, bañándose en la luz esplendorosa de aquel cielo y contemplando continuamente el mar que nunca había visto de cerca, el niño se mejoraba corporalmente y se fortalecía intelectualmente.
A la vuelta al pueblo fue a la escuela. Estaba detrás de su casa y la dirigía una buena doña Rafaela, que al par que a él y otros niños de poca más edad, enseñaba lectura y rezo a una porción de niñas de la vecindad.
La escritura sirvió al niño para tener la revelación de la justicia. Deseo a todos los niños de la tierra una tarde igual a aquella en que Eugenio María, completamente satisfecho de una plana que había hecho con el mayor esmero, recibió en premio una reconvención violenta y un castigo. Estaba él seguro de haber hecho todo lo posible porque la plana fuera elogiada y premiado su trabajo y sin embargo lo castigaron. Fue aquel el dolor primero más delicado y más intenso de una vida que el amor de la justicia había de consagrar a los dolores más acerbos. Mientras cumplía arrodillado la sentencia que le habían impuesto, su pensamiento interior trabajaba con una actividad vertiginosa y las lágrimas calientes que arrasaban sus ojos y el fruncimiento violento de los labios denotaban al exterior la crisis primera de aquel espíritu infantil.
Nunca probablemente madre alguna oyó de labios de un niño quejas más acerbas, protestas más viriles, acentos de más activa indignación que las aquella tarde oídas por la madre de Eugenio María. La madre, asustada de aquella vehemencia y temiendo que el enérgico deseo manifestado por su hijo de no volver a la escuela en que le hacían una injusticia, fuera el germen de un espíritu vengativo, dio la razón al maestro contra el niño y le obligó a prepararse para volver a la escuela al día siguiente. Es deplorable que no se haya conservado puntualmente la memoria de aquel día. El estallido del sentimiento de justicia en un alma es un momento augusto cuyo recuerdo minucioso sería tan útil para seguir el desenvolvimiento de un alma nueva cuanto para la historia del desarrollo de las pasiones y las ideas en el alma humana. Qué hizo aquel niño en aquella tarde memorable: si jugó con sus hermanos o se mantuvo retraído y silencioso; si el silencio revelaba tristeza o rencor; si en ésta iba mezclado el recuerdo de la injusticia sufrida al recuerdo desesperante de haberla visto amadrinada por su madre; si de aquí partió algún cambio perceptible en la conducta y en el carácter del niño: he ahí otros tantos puntos de gravísimo interés, que desdichadamente no podemos nosotros fijar.
Lo único que acaso puede referirse a aquel primer desengaño de un alma nativamente creyente, como todas, en la realidad de la justicia, son dos recuerdos de aquellos días totalmente distintos entre sí, pero que tal vez tenían en los hechos que los originaron una mayor intimidad y relación.
El niño se hizo solitario, y se recuerda que el más vivo de sus placeres en aquellos días era sentarse solo en el balcón, en pleno día, a contemplar el cielo, las nubes y la mar.
En la escuela de doña Rafaela, había un niño de dos o tres años más que Eugenio María, un diablillo de una voluntad precoz, que daba a su inocente compañero las más prematuras lecciones. El discípulo fue a poco tan experto como el maestro, y aun no tenía ocho años cuando trataba de comunicar prácticamente las lecciones recibidas de Domingo Prats.
Estos dos recuerdos de un orden tan opuesto, que representan direcciones absolutamente contradictorias de un espíritu, que patentizan la existencia igualmente vigorosa de facultades y fuerzas totalmente diferentes, de inclinaciones generosas y protervas alboreando al mismo tiempo, ¿procedían del mismo origen? ¿Era un resultado de aquella primera injusticia sufrida? Lo que en ambos recuerdos se ve patentemente es el nacimiento de una imaginación indistintamente aplicable con igual potencia al más alto ejercicio de la idealidad y al más bajo funcionar de la fantasía. Pero ¿cómo estallaron en el mismo momento dos formas tan diversas, generalmente incompatibles, de una misma facultad intelectual? Aquella docilidad para la teoría y la práctica precoz que era repugnante por el momento que se presentaba ¿era la simple monería del niño, que imita ingenuamente y en virtud de la actividad que se le revela lo que ve, oye o aprende por sí mismo o por iniciaciones del ejemplo, o era una reacción violenta de una voluntad naciente que chocando al nacer con una injusticia, se replegaba en sí misma y se complacía prematuramente en el mal, no por placer del mal, sino por esperanza y deseo de vengarse?
Y aquel inesperado desarrollo de la idealidad ¿era la simple precocidad de una función del cerebro o era la anticipación de una fuerza moral repentinamente madurada por un dolor intenso?
Para procurar datos a la resolución del problema, importa presentarlo en formas concretas. Por aquella época, el niño reveló a un mismo tiempo una tendencia vigorosa hacia la idealidad y una tendencia funesta a remedar el mal que le enseñaron. Se le había presentado por primera vez la noción de la justicia y se le había presentado por contraste en una injusticia apreciada por su razón naciente y sabida por su sensibilidad creciente. ¿Fue esto lo que lo inclinó a la soledad? ¿Fue eso lo que, desmoralizando de un golpe las facultades intelectuales y morales que se formaban le hicieron ver una distracción a la injusticia y un olvido de ella en la idea del mal que le inculcaban? No es tiempo de resolver esos problemas: apenas lo hay para plantearlos; la vida a que se refieren se dirige lógicamente hacia su fin y urge el momento de presentarla, sin profundizarla, tal cual fue.
Hay varios recuerdos claros de aquella edad: el del día en que, jugando con todas sus hermanitas Eugenio María cayó sobre Eladia y la hincó un diente en la ceja derecha; fueron horas de fraternal cuidado y de honda tristeza para él las de aquella tarde. No menos triste y más sombría y profundamente lúgubre fue para él la tarde en que su hermana preferida, Engracia, obedeciendo a las violencias de su edad, arrojó por el balcón un falderillo bonitísimo que los niños se disputaban en sus juegos.
Memoria más dulce y más humana es la de un oscurecer en que, llevado a la playa oyó por primera vez el clamor estruendoso del mar y por primera vez vio de cerca aquellas amenazantes masas de agua que tantas veces y con predilección tan viva había contemplado a lo- lejos desde el balcón de la quinta de su abuela. La vista del mar y el estruendo del oleaje sobre la playa solitaria y silenciosa fue una impresión tan viva, tan solemne a la par que tan incitante, que nunca ha podido después, en plena mar, en playas distantes, en horas de nostalgia, en angustias secretas de su pensamiento o de su sensibilidad, ver aquel espectáculo, oír aquella tragedia del océano, sin volver mentalmente a la hora primera en que conoció severo y violento el mar que desde lejos le había parecido risueño y bonancible. Así su vida. Vio desde lejos un ideal esplendoroso y lo buscó. De cerca, estaba lleno de tempestades y de dolores, de oscuridades y de angustias.
Nunca tampoco olvidará la primera impresión que le produjo el sonido del órgano. Estaba con su maestra de lectura en una misa mayor a que por primera vez lo llevaban. Estaba tan inquieto como suelen los niños a quienes imponen la penitencia de arrodillarse y remedar lo que hacen sus mayores, cuando inopinadamente oyó tras de sí una gran voz que a ninguna voz humana se parecía, ronca y dulce a la par, medrosa y persuasiva. La oyó, volvió el rostro, encontró allá en lugar alto de la iglesia un gran aparato desde el cual partían sucesivamente sonidos graves y agudos, lentos y sencillos, rápidos y embrollados, y se estuvo quieto durante el resto de la misa. Se había por el órgano aficionado a ella, y cada domingo salía acompañando a sus padres y a sus hermanitas tan satisfecho de sí mismo como todos los que no observan a los otros. No había él observado a sus vecinas, las Quijano, que esperaban expresamente su paso por delante de la casa que ocupaban para tildarlo con ruidosas risotadas de «cabezón» y «barrigón». Parece que efectivamente su merced tenía, más cabeza de la que conviene a cualquier hombre y más barriga de la que conviene a cualquier niño. Paseábalas él tan satisfecho de ellas, que nunca tomó por ofensa las burlas de sus vecinas, odiadas con su odio pasajero por la noble madre, menos satisfecha que Eugenio María de las ovaciones que recibía él por sus dos excepcionales desarrollos fisiológicos.
A esas dominicales a la iglesia están unidos los recuerdos del primer castigo de la vanidad y de la primera emulación envidiosa. No eran muy manifiestos los deseos de su padre por hacer de Eugenio María un elegante, y no era tan abundante el guardarropa que estaba al servicio del chicuelo, que frecuentemente no tuviera él que avergonzarse de su traje deslustrado o de su calzado no muy íntegro. Por eso fue tan viva su alegría y estuvo tan alegre su vanidad en aquella hora anhelada de un domingo en que iba por primera vez a lucir en los pies los escarpines de charol con hebillas de plata. El anhelo de lucirlos le había hecho imaginarse que estaban bien en su pie unos zapatitos muy estrechos, y se los puso. Cuando los estaba luciendo en el atrio de la iglesia y en presencia de los niños amigos a quienes él se los había visto usar antes, los pies lastimados en su estrecha cárcel de charol se reconocieron inferiores a su vanidad, y ésta, menos poderosa y ya debilitada por el dolor físico, tuvo que darse por vencida.
Plaza del Carmen 1 y 2 (Madrid), 23 de Sept. 1866, media noche.
¿Es tiempo todavía para ser hombre? Lo veremos. Recurramos a los veintisiete años al mismo remedio que me salvó a los diecinueve. Moderemos la imaginación dirigiendo cada noche o cada mañana una mirada atenta al fondo de este caos que va conmigo; ejercitemos otra vez la reflexión; moralicémonos. Los años corren, las esperanzas pasan; la fuerza primitiva desfallece. Rehagámonos. Si la voluntad no renace, hombre al agua, inteligencia a las sombras, ¡espíritu al vacío!
Del mismo modo que este breve trabajo de un momento ha calmado ya la neuralgia, debe calmar, quiero que calme dolores más intensos, la ordenada ocupación de lo que tengo de racional en lo que tengo de oscuro.
Si tengo constancia, este trabajo completará el de mi inteligencia y lograré ser hombre completo. Venceré a la apatía que está venciéndome y sumando fuerzas nuevas a las antiguas que el desuso ha ido inutilizando, llegaré a lo que busco.
Desde mañana (¿por qué no desde hoy?; la vela se va acabando y la voluntad no tiene pabilo); desde mañana, mirada retrospectiva; examen del presente, incursión al porvenir. Sea esto lo que en 1858, examen de conciencia para reerguir el sentimiento; monografía de mi inteligencia para fortalecerla, y estímulo de la voluntad para formarla.
Septiembre 24, 12h noche.
Porque la reflexión y la experiencia están diciéndome que el hábito es al alma lo que el movimiento al cuerpo, por eso me empeño en adquirir el de examinarme diariamente y por eso escribo hoy, pues ya estaba diciéndome la imaginación que no hay fruto en lo pequeño, y nada grande le doy para exaltarla.
Nada grande: leer sin atención, aunque con esfuerzo, resolver mi ida al campo, pensar en los efectos contrarios a los que me propongo que allí puedo encontrar; contener tres veces a la soñadora, compelerme a vencerla por medio de una lectura provechosa (La Mélancolie, de Colin), despertar con este libro el recuerdo de ideas que había yo concebido sobre la materia que trata, ése ha sido mi día. ¿Puede satisfacerme? No, si lo comparo con mi ideal, sobra de los sueños del pasado, que ni aun la impotencia de mi apatía puede ahuyentar; sí, de compararlo con estos días vacíos de reflexión, llenos de deseos confusos, de vahídos cerebrales, de torpes excitaciones de la fantasía.
Cuando ésta predomina hasta el punto de causar espanto es principio de triunfo el combatirla: tal vez por eso me siento satisfecho. ¡Cuánto pudiera estarlo si, sometiéndola, y combatiéndola con las generosas aspiraciones de mi entendimiento y con las santas propensiones de mi voluntad, la convirtiera de fuego que me queme, en luz que me alegrara! ¡Oh ideal, oh armonía de las tres potencias!
¿Será porque es irrealizable el ideal, será porque es imposible la armonía que busco, por lo que nada hago, nada pienso, nada siento; por lo que me muero de descontento de mí mismo y soy impotente para todo?
Un temor que me liga, fruto tal vez del desarreglo de mi espíritu, el temor de que sigan cansándose mis ojos, me impide analizar hoy, como deseo, lo que hay de permanente y utilizable en mí, y averiguar por deducción si hay desacuerdo entre mi ideal y mis fuerzas, si éstas son débiles para llegar a aquél; si estoy descaminado; si debo, desligándome de errores y prejuicios, volver a mi punto de partida. Pero pese al temor, y con la venia de la oftalmía que vislumbro, puedo decir honradamente lo que busco para poder mañana decirme lo que puedo hacer. Hasta 1863 quería gloria, y nació La Peregrinación de Bayoán. Aquella era la fábula de una volición latente, y la crisis que produjo empezó a elaborarse: quise patria, y como medio, aspiré a la política; submedio de este fin secundario fue el desenvolvimiento intelectual, y luchando contra mi inverosímil indolencia, intenté dar toda su fuerza a la razón. ¿Qué he conseguido? Trataré de averiguarlo.
Septiembre 25, 12h noche.
Casi todo mi pensamiento lo he dedicado a hacer realizables mis deseos de adquirir el diploma de abogado. ¿De cuándo acá ese deseo y por qué con tal constancia? Ese es el fondo de mi historia, y narrándome la pasada, al paso que el cumplimiento de lo que anoche me prometí, daré contestación satisfactoria a la pregunta que de común acuerdo me hacen el temor de no realizar lo que deseo y el incansable remordimiento que me hiere siempre que pienso en lo anormalmente que me he desarrollado, acaso no por otra razón, que por haber desdeñado el punto de apoyo que dan una carrera científica y la posición social que la acompaña.
La vocación literaria; el orgullo y la timidez que han formado mi carácter; la falta de emulación; mi rebeldía contra todo formalismo, fueron las causas determinantes del abandono intelectual en que he vivido. En silencio, a solas, sin consultas, sin consejos, sin orden, sin método he educado mi inteligencia, y acaso la hubiera hecho deslumbradora si hubiera seguido cultivándola en la sombra; pero metódica, regularmente, en academias, con profesores, libros, plan, horas y condiciones obligatorias, nada hice, nada supe, nada quise hacer, y a pesar de mí mismo, y luchando con mi amor propio, vencido por él, abandoné el camino más recto y más seguro. El descenso a la vida real; el abandono forzado del mundo de sueños que habitaba; mejor conocimiento de los hombres, de la vida y de mí mismo; la realización de mi ser; el cumplimiento de mis deberes de ciudadano, de hijo, me aconsejan la adquisición de un punto de apoyo, y eso es lo que busco. Por hoy, el derecho, las dilataciones de la conciencia social, que encierra en germen, son puntos de vista que columbro, no metas a que me dirijo. Si logro ser abogado y las decepciones políticas y las necesidades de familia me obligan a ejercer esa profesión, ¿seré indiferente a la grandeza incitante que hace de ella un difícil ministerio o la convertiré en sacerdocio de mi vida? No lo sé; por hoy, confiésome que lo que busco es un arma. Sea lo que fuere, puesto que lo busco, no desmayo hasta encontrarlo. Yo no seré lo que puedo ser hasta que el hecho, el acto, la resolución y la determinación sean simultáneos y coincidentes: me es, pues, forzoso ser todo lo que quiero ser para ser hombre completo.
Septiembre 26, 12h noche.
Ahora, en el mismo momento de empezar a cumplir con la útil obligación de confesarme, ha llenado mi mente y lastimado mi corazón un pensamiento: Si yo hubiera desarrollado mi espíritu como he debido hacerlo, en vez de un examen de conciencia, me pondría a hacer una recapitulación de mi trabajo moral e intelectual del día, acaso el esbozo de un libro o el bosquejo de una idea. Me lo he dicho, y lo he sentido tan adentro que a punto de olvidar a la maestra experiencia desecharía desde ahora por inútil el trabajo, si más indócil de lo que soy a los ásperos consejos de la maestra de mi vida desoyera el que tantas veces me ha dado al verme desmayar: «Trabajo es fuerza: la hormiga es más poderosa que la avispa». Trabajar es fortalecerse, vengo de experimentarlo. Aunque no tan convenientemente como puedo, como debo y como quiero, he ordenado mis días de tal modo que la inteligencia se ocupe en las primeras y en las horas de vigilia. Resultado inmediato, tranquilidad de espíritu, sosiego de la inquieta imaginación. Esta noche el efecto ha sido más vivo, y al dejar el libro que leía, me he sentido fuerte. ¡Ah, yo podría serlo!; hay dentro de mí lo necesario.
Y sin embargo, hoy mismo me he sorprendido y avergonzado de una debilidad intelectual. Y es cosa rara que incurra en ellas tanto más neciamente cuanto más necia es la causa personal externa. Un amigo, buen hombre, inteligencia pobre, voluntad de mimbre, me invitó a visitar un templo; acepté y entramos: la voz amiga del órgano pagó mi complacencia, y me senté en un escaño dispuesto a entregarme a los sanos desvaríos que aun no he logrado convertir en meditaciones. En el altar mayor brillaron cien antorchas, se levantó el velo del Sagrario, y se prosternó la concurrencia. Mi amigo se prosternó: yo seguí sentado, y no hubiera comprendido que procedía mal sin el escándalo que manifestó mi acompañante. Yo, para demostrarle la inocencia de aquel proceder escandaloso, le puse las manos sobre la cabeza y le dije: «Dios bendiga en Ud. a los que creen». Y esto que era para mí expresión tranquila de un deseo, fue para él reincidencia voluntaria en el escándalo, y lo dijo: yo, necio más necio que él, fui entonces irrespetuoso e irreverente por reflexión, por asustar, por admirar al pobre diablo. Me castigó él muy justamente. Al salir del templo por justificar su laudable conducta, acriminó la mía, exactamente con los mismos argumentos que más de una vez me he presentado para hacer abstracción de mi indiferencia religiosa y respetar a los hombres respetando sus creencias.
Septiembre 28, 11½h noche.
A medida que se aproxima el día de mi proyectada partida al campo, vacilo. Hago bien. Voy a buscar en él lo que sólo en mí mismo debo hallar, y es justa la desconfianza. No hay soledad más favorable que la de nuestra voluntad cuando sabe perseverar en un deseo, ni silencio más absoluto que el que hace en nosotros el lento germinar de las ideas. Por favorable, pues, que sea el resultado de mi reclusión en el campo y por risueñas que sean mis esperanzas, debo estar descontento del recurso a que apelo para obligarme a hacer lo que hace mucho tiempo debiera hacer sin ningún estímulo exterior. Pero, al fin, es un paso: amigo de lo mejor, nunca he sabido hacer lo bueno: aprendamos a hacerlo modesta y resignadamente, aspirando siempre a lo más difícil y acercándonos al ideal. Lo que voy a intentar es peligroso: en vez del estímulo que del aislamiento espero, puede sorprenderme el tedio, y entonces... Lo aceptaré como castigo de la debilidad en que incurro al solicitar medios indirectos para hacer una cosa que debiera serme habitual, y el tedio me servirá de aguijón: lucharemos.
Septiembre 29, 11¼h noche.
Vivos dolores en los ojos, a consecuencia de larga permanencia y de lecturas cerca de la luz del gas; temores de que la vista empiece a padecer; indagación de las causas primeras de estos efectos desagradables; tales son las sensaciones y las ideas con que me retiro. No estoy satisfecho de mi día: no he hecho otra cosa que luchar con el sueño que pertinazmente y por primera vez en mi vida me domina en esta estación. Sigo pensando en mi ida al campo. He arreglado mis horas. Me levantaré a las seis de la mañana: haré ejercicio corporal hasta las siete: desde esta hora hasta las diez, estudiaré derecho romano: dedicaré la hora siguiente a las necesidades de la vida orgánica: volveré al estudio, desde las once hasta las tres: me ocupará el derecho civil; satisfecho el estómago en la hora siguiente, volveré a pasear por el campo, hasta las seis; me retiraré y desde esa hora hasta la de acostarme, leeré historia: universal, de España, de Roma, del derecho romano, de la legislación española: escribiré dos palabras en mi Diario... ¡Qué enfermedad es la falta de voluntad! ¡Estoy temblando de miedo de no realizar mi propósito!
¡Y con sólo el auxilio de la voluntad, podría hacer tanto en un mes de silencio y de retiro! No sólo me prepararía para el estudio concienzudo del derecho, sino que prepararía dos trabajos literarios, cuya primera idea vaga por mi fantasía. Si a pesar de llevar cerrados los ojos no siguiera yo en mi desenvolvimiento, al ver que la causa ocasional del miedo que tengo al campo es la soledad, la misma que antes me llamaba a él, creería que he descendido mucho; pero no puede ser descenso el triunfo de la razón; ella ha triunfado al ponerme en comercio con los hombres, y si temo alejarme de ellos y temo la soledad, y me espanta el fastidio, es porque tal vez, y sin tal vez, la crisis psicológica que comenzó con mi vida de relación en 1864 aun no está terminada.
¡El estudio, el estudio! Esa es mi salvación, porque es el enfrenamiento de la fantasía; la perseverancia de la voluntad en un propósito; la tranquila lucidez del entendimiento. ¡Ah! ¡si yo logro aprender a estudiar! Cuando dirigida por la experiencia rehace mi memoria lo pasado ¡qué claramente descubro el origen de mis males! ¿No es posible, conociéndolos, curarlos? ¡Ah! voluntad, ¡dame tu impulso!
Septiembre 30, 11½h noche.
Anoche, a medida que se aproximaba el día de mi partida, la temía: hoy, cuando ya no puedo realizarla, estoy sintiéndolo: anoche temía que el alejamiento de Madrid fuera contrario al propósito que me alejaba; hoy temo que mis deseos sean irrealizables en Madrid: el campo parecía anoche a mi fantasía vacilante, oscuro, negro, triste, pavoroso, enemigo del reposo de alma que buscaba: hoy el campo se ofrece a mi imaginación con tintas halagüeñas; con silencio persuasivo, con soledad favorable al estudio, a la meditación y a la serenidad. ¿Qué es esto? ¿Hasta cuándo seré niño? ¿Hasta cuándo seré esclavo? Yo tengo el deber de emanciparme de este tirano de mi vida interna que tan difícil me la ha hecho; tengo el deber de ser hombre, y ya es tiempo de ser hombre y de ser libre. Para serlo, todos los tiempos son buenos, todos los sitios propicios, cualesquiera circunstancias convenientes. ¿Me quedo en Madrid porque no debo salir de él? Pues desde mañana empezaré a hacer aquí lo que intentaba hacer en otra parte. Tendré fuerza para realizar desde mañana otras reformas de conducta: ¿Por qué me ha de faltar para leer pensando, y desarrollar mi espíritu estudiando? El mismo punzante presentimiento que me inquieta; el vago temor de que esa amistad que me había reanimado se extingue en el corazón amigo, es persuasión elocuente. Contra dolor de corazón, movimiento intelectual.
Octubre 1.º, 1866, 11½h noche.
Confiésate tres veces por la noche; una, en el diario de tus sentimientos y tus actos; otra, en el resumen de tu trabajo intelectual; otra, en tu libro de cuentas.
DIARIO.- Vengo del Ateneo y mucho más tranquilo de lo que debiera. Después de mi lectura habitual, entré en la Sala azul. Mis amigos, los que, si yo supiera, lo serían verdaderos, extrañaron la visita. Las hacía frecuentes; varié de dictamen; dejé de hacerlas, y les maravilla mi presencia allí. El móvil secreto que de allí me alejó empezó a funcionar. ¿Qué móviles? La más absurda de las timideces. ¿Tiene alguna razón? Una sencilla: la desconfianza. ¿De los demás o de mí? De todos. En el Ateneo ha empezado esta crisis de carácter que ahora experimento: allí bajé de mi ideal y me situé en el mundo; vi que estaba muy alto y muy bajo al mismo tiempo; que los más bajos allí eran más altos que yo; y los más altos eran pequeños a mi lado: me asombré del contrasentido y cuando me lo expliqué, caí, tal vez para levantarme de una vez, quizá para postrarme definitivamente. Me expliqué el contrasentido de este modo. Yo, solitario precoz, producto de mí mismo, inteligencia independiente; carácter libre; naturaleza anormal, entraba en el seno de una juventud de renacimiento, ingeniosa, chispeante, hija de un mismo molde, estatua de un mismo molde, fruto de un mismo árbol; juventud erudita, osada, vacilante, ecléctica, de juicios severos como el diablo-dios. El convencionalismo científico me anonadó y me confesé ignorante. El que más lo era de entre ellos me pareció coloso, y me sentí cohibido. Vi que los más altos, que los que más valían y más valen, tenían una experiencia de convención, comprada en libros, una moralidad convencional, una falta de originalidad que los igualaba a los más bajos, y me sentí gigante. Ellos, los titanes en ciencia y arte, eran liliputienses en carácter. Eran niños sabios, yo hombre a secas. Valía más que ellos, y sin embargo, me sentía dominado. Y sigo siéndolo, y hoy me aseguro con profundo descontento, que esa dominación a que me sujeto es producto de vicio, no de virtud; de flaqueza, no de humildad. Cuando, burlado por aquélla, si quiero expresar mi pensamiento, titubeo, divago, extravío la atención de los otros y la mía, y nada digo, ¡con qué dolor vengo a encerrar mi impotencia!
RESUMEN.- 12 de la noche. El consejo que tomé de punto de partida a esta división de trabajo que comienzo hoy, es uno de los movimientos intelectuales que he hecho en estos días.
Para prescribirme un plan de higiene moral e intelectual, pensé... más bien, imaginé unas cuantas máximas. Imaginé, no pensé, porque si hubiera pensado, hubiera habido más estrecha alianza entre estas chispas de mi pensamiento y el total que incubando sordamente las produjo. Hecha esta observación, estampemos la fundamental de que dimana. He observado que el abuso de la fantasía ha enfermado a mi entendimiento de tal modo, que ni para alimentarse ni para manifestarse tiene fuerza espontánea suficiente, si no se la presta la imaginación. Es decir, que pese a los metafísicos, y pese al indudable absurdo que hay en este triunfo dé una sub-facultad sobre la facultad matriz, pienso y entiendo por medio de la imaginación. Este es un punto de luz que atraerá mi observación, tan pronto como, preparado por esfuerzos de reflexión, pueda darme cuenta de mi pasado y mi presente intelectual. Básteme hoy la observación preliminar. Mañana haré otra preparatoria de ese estudio, copiando, examinando, discutiendo y comparando el espíritu y la expresión del pensamiento que quise manifestar en mis «estímulos». He leído los diez y siete primeros párrafos de las Recitaciones de Heinecio. Como siempre, he encontrado una gran falta de atención. Esta falta, la de actividad enérgica y el exceso de imaginación ¿no son eslabones de una misma cadena? ¿no son aquellos defectos producto de este exceso? Tengo necesidad de plantear y resolver este problema.
CUENTAS.- ¡Cuentas, cuentas! ¡Cuánto desarreglo, cuánto desorden vais a ponerme frente a frente!
Historia de mis gastos; conexiones de ellos con la situación de mi familia, con mi carácter: tal ha de ser el objeto de esta sección.
A las miras generales de perfeccionamiento que la han creado, deben acompañar los pormenores diarios.
¡Dichoso yo si llega un día en que pueda decirme: He empleado bien mi dinero! Hoy lo he empleado mal.
He aquí la cuenta:
| Un frasco de cloroformo | Rs. 3 |
| A la lavandera | 7 |
| En sellos | 2 |
| En el café | 2 |
| Rs. 14 |
Catorce reales para quien mensualmente no tiene más adventicia de veinticinco o treinta pesos, es un exceso: el frasco de cloroformo es representación de un intensísimo dolor de muelas. Sin los tres reales lo hubiera sufrido: teniéndolos ¿por qué no? La partida excesiva, la que por ser irracional me descontenta, es la del café. Café significa enervación, melancolía, abatimiento: ¿por qué voy a él, lo tomo, me disgusto y me privo de la satisfacción del ahorro? La eternidad de las noches invernales, la absoluta privación de todo placer, la necesidad de esquivar el aislamiento no bastan para disculpar el exceso.
Octubre 2, 12¼h noche.
ESTÍMULOS.- Estímulos es el nombre genérico que he dado a las máximas que voy a copiar. De la fuerza que tengan no es buen indicio el olvido en que las dejo caer; pero como precisamente para tenerlas siempre delante de los ojos exteriores las escribí, confío en que sus efectos serán más seguros que la enervante predicación secreta de la facultad de donde emanan.
Sé económico para ser digno.- Lo infinitamente pequeño es lo infinitamente grande.- Si aceptas el mundo, tienes obligación de ser hombre de mundo.- La madre de ese hombre es la voluntad.- La voluntad es todo el hombre social.- Si no tienes voluntad, no serás nada, aunque tengas alma de Dios.- Elige entre tu voluntad y una pistola.- El suicidio es una debilidad; pero es un crimen el no ser hombre útil. Estos seis pensamientos son manifestación de esta idea: Tengo que ser hombre en el mundo y para ello necesito voluntad. Tres de ellos forman un silogismo perfecto, cuya consecuencia me dice terminantemente que la fuerza que busco es la voluntad. Las otras tres máximas son corolarios exactos. La quinta y la sexta expresan compendiosamente mi pensamiento, mis vacilaciones y mis congojas de muchas horas, de muchos días, de muchos años de lucha sorda.
Cumple con todos tus deberes y gozarás de todos tus derechos. Tu primer deber es ser hombre: no lo cumplas, y llevarás contigo tu muerte. Tu primer derecho es el de gozar de la armonía de tu ser con todo lo que existe. Perfecciónate, es, decir, sométete al deber, y la armonía será. El octavo pensamiento es un estímulo efectivo que al paso que me demuestra [destruido] la habitual de mi pensamiento, me denuncia el vacío que separa mi realidad de mi ideal. La máxima novena manifiesta mi aspiración y mi convicción constantes: el hombre doblegando lo rígido, lo áspero, lo malo de sí mismo, elevándose, perfeccionándose, ése es mi objetivo. La muerte del sentimiento, de la acción, de la facultad intelectiva, ése es el castigo que me impongo. La máxima novena es fórmula del porvenir que me auguro, con que sueño si llego al desenvolvimiento completo de mi espíritu. Que perfección no es otra cosa que cumplimiento del deber y que éste es la armonía, dice la máxima décima, fotografiando mi pensamiento que hace ya mucho tiempo que se ha detenido en ese imponente juicio de la vida humana. Al copiar estas máximas y hallarlas tan conformes con mis creencias, mis sentimientos y mis deseos, me pregunto confundido estas dos cosas. Primera: ¿Cómo es que quien tan altamente ha colocado su ser moral, camina tan despacio? Segunda: ¿No me equivoqué anoche al decir que estos pensamientos eran producto de un acto de imaginación cuando tan exactos reflectores son de mi alma toda?
Sé pequeño para ser grande; lento para ser rápido; diligente para serlo todo.- Sé ordenado para ser exacto; metódico para gozar del tiempo; económico para ser digno. Estos consejos atacan directamente muchos vicios de mi carácter. Si conocerse es perfeccionarse, no desmayemos, ¡yo puedo ser!- Confiésate tres veces por la noche: una en el diario de tus sentimientos y tus actos; otra, en el resumen de tu trabajo intelectual; otra, en tu libro de cuentas.- Vuelve a ser reservado. En la amonestación decimatercera, el hombre de dentro se prepara a salir. El precepto decimocuarto es una experiencia pesimista. Un espíritu reflexivo, por tanto concentrado, salió de sí, se desbordó, y el desbordamiento le hizo daño. Si logra recogerse, sabrá ser franco sin ser duro, sincero sin ser comunicativo.- Aprende a hablar, y habla a tiempo.- No pierdas ni un momento en conversaciones, ni con hombres frívolos. De león te convertirás en jumento. Es decir: la palabra oportuna es una potencia; pero no la prodigues porque perdería su fuerza, y de enérgico te harías débil.- Ama para ser amado. ¿Qué quiere decir esto? Que se está generando el sentimiento hace mucho tiempo; que está cohibido; que está enfermo; que pide una expansión; que ya se empieza a ver la necesidad de concedérsela. Esto, por un aspecto. Por otro, quiere decir que en la vida de relación, el medio eficaz de no enredarse en la madeja, es proceder con dulzura y con benevolencia.- Obedece al reloj, y nunca se anidará el tedio en tu corazón.- El tiempo es aire para el trabajo: para el ocio es plomo.- Aquí está el recuerdo aleccionando. Nadie ha sido más víctima del tedio por ser más indiferente al presente con que se ha hallado.- Ama la gloria por lo que tiene de estimulante; aborrécela por lo que tiene de enervante.- El único buen juez es la conciencia; pero el mejor tribunal es el que forma ella con el mundo.- Es decir, pide primero la aprobación de tu vida al juez interno; pero no desdeñes al externo, porque ambos forman el tribunal de apelación. ¿Sigo yo estos consejos...? He suspirado.
Octubre 3, 11h noche.
DIARIO.- He tenido un momento de satisfacción: paseando por el Retiro, he experimentado aquel dulce bienestar que regala la contemplación del campo. He vuelto a sentir el prestigio de la naturaleza. No soñaba despierto, no divagaba, y el mundo de las plantas y el mundo de los astros de la noche me han encantado como siempre que no hay entre ellos, y yo el obstáculo de una preocupación, de un desvarío. Soy lo que siempre, incapaz de una resolución definitiva. Había dejado de pensar en mi ida al campo, y he vuelto a pensar en ella, y estoy pensando.
He estudiado. Además de atención, me falta memoria. No obstante, el trabajo ha sido concienzudo.
CUENTAS.- He ido al café: he gastado:
| Café | Rs. | 12 |
| A un ciego | 2 |
Aquello fue una flaqueza; esto fue una protesta. Al ciego lo despedía de la acera pública, por falta de licencia para mendigar, un municipal.
Conservar las recetas de los médicos; tener presente el valor de las medicinas; comparar el valor de los dolores corporales que se curan con los morales incurables, es un extraño estudio, cuyas bases echo desde hoy, anotando aquí el valor de los medicamentos que he tenido que deglutir para salvarme de una enfermedad molesta.
| Hidroclorato de morfina | Rs. | 6 |
| Asa fétida | 5 | |
| Aceite de palmera | 6 |
¡Diez y siete reales, sin contar las visitas del médico y las cuentas galanas que estará gozosamente preparando la hostelera! Pues, señor; más economiza la salud. No, diablo, los catorce cuartos de excesos en el café fueron la causa de mi enfermedad.
Octubre 5, 9½h noche.
RESUMEN.- El estremecimiento de rápida alegría que al cerrar el libro, me ha producido la esperanza de hacerme agradable el estudio, es una de las agradables sensaciones del día.
También fue de esperanza la más grata que esta mañana experimenté. Habíame el médico consentido levantarme de la cama, y al aproximarse la hora me estremecía gratamente esperándola. Y a la verdad que si no lo explicara nuestra cobardía, no lograría explicarme cómo, cuando enfermamos, es tan vivo nuestro deseo de ponernos en activo contacto con la vida, estando ésta tan llena de quebrantos. Apenas dejé el lecho y salí a la calle, volvió a pesar sobre mí la nube de obligaciones que por todas partes me rodea, y el recuerdo de ellas, y la vuelta a pensar cómo cumplirlas, y las pequeñeces que me descontentan, y las leves flaquezas que me desaniman, me pusieron triste. Si del cólico me habían curado el hidroclorato, la asa fétida y el aceite de palmera, de la forzosa estrechez de espíritu de que adolezco no me cura nada.
Ya propósito de cólico, maravíllame la extraña fortaleza de mi organismo, que hasta ahora no se había postrado a los ataques de un mal que la naturaleza y mi negligencia hacían irrechazable.
Maravíllame también la inútil debilidad que me ha aconsejado los vergonzosos lamentos en que he pasado dos noches, y maravíllame por último la sequedad de corazón de estas gentes en cuyas manos y a cuyo alrededor nos pone la desgracia.
Dicen, yo debo creerlo, que la salud es un bien inapreciable. Y puesto que es un bien en parte independiente de nosotros, si lo gozamos es por bondad de otro ser, y este otro ser es el único que como da la muerte da la vida. De donde deduzco que hay un Dios al cual debo la salud, por lo cual debo humillarme y adorarle.
Octubre 7, 2h de la tarde.
DIARIO.- Voy a pasar mal un día que debí pasar trabajando alegremente; toda debilidad tiene en mí inmediato castigo, y el descontento de mí mismo que me abruma es la pena de la culpa. Sufrámosla con resignación: es merecida.
RESUMEN.- Cuando anoche al retirarme a casa, en vez de ponerme a pensar sobre el papel, depositando aquí el tesoro de ideas que traía, me puse a desvariar, llenando mi pensamiento de todos los horizontes y de todos los resplandores que se me presentaban, obrando torpemente, hice no obstante una cosa que era natural. Encerrado en mí mismo, sin expansiones, sin comunicaciones externas, el tenerlas es por sí un acontecimiento que llena todo el ser, y acaso no es malo abandonarse a la corriente impetuosa de afectos y pensamientos que entonces me inundan. Venía ahogado de ideas, y me desahogué.
CUENTAS.-
| Dos tazas de café | Rs. | 3 |
| Casa (Carmen 1 y 2) 8 ds. | 104 | |
| Cartas | 4 | |
| Convites | 20 |
Octubre 8, media noche.
Me he cuidado. Esta es la sensación del día. Fluctuación entre el mal que se deja y el bien a que se aspira: lo malo conocido luchando contra lo desconocido, bueno o malo; la incertidumbre cegando la razón; la duda aguijoneando a la fantasía; la timidez de la voluntad obligando a claudicar al alma; lo de siempre, en lo grande como en lo pequeño; en esta mudanza, como en el viaje proyectado, como en el hecho, como en todo. Nada de descripciones de ese estado moral: es conocido: no describirlo, destruirlo es lo necesario, lo absoluta y totalmente necesario.
Al mudarme he creído obrar bien; pues basta. Mañana, en lugar distinto, encerrado en paredes diferentes, volveré a lo mismo ¡pues mejor! Así acabaré de convencerme de que la única casa de que no puedo mudarme es de mi cuerpo.
Octubre 9.
CUENTAS.-
| En el café | Rs. 2 |
| Gastos de mudanza | 12 |
Octubre 10.
CUENTAS.-
| Mes de Ateneo | Rs. 30 |
| Café | 2 |
| Papel y plumas | 6 |
Octubre 11, 1 de la noche.
DIARIO.- Uno de los signos de la melancolía-enfermedad es, según Colín, la frecuencia del remordimiento por acciones inocentes. Si esto es tan cierto como (antes que el observador me lo dijera) lo sabía yo por experiencia, mi enfermedad se agrava. Tres días hace que estoy arrepintiéndome de tres confidencias hechas voluntaria, reflexiva y melancólicamente a tres personas distintas. Lo más singular es que la comunicación ha sido de un secreto intelectual, cosa que por su esencia debía evitarme los repliegues de conciencia que debilitan en vez de fortalecer. Esto, una conversación amena y alguna ligera contrariedad son todas mis sensaciones de estos días.
Lunes, octubre 29.
CUENTAS.- Recibido: Rs. 400.
| En la casa, ½ mes | Rs. 300 |
| A un mandadero | 8 |
| En el café | 2 |
| En cigarrillos | 2 |
| Por la receta | 8 |
Octubre 31.
DIARIO.- Muy mal, muy mal: no puedo estar contento de mí mismo. Ni pienso, ni quiero, ni siento. Mis estudios se han reducido a leer libros inútiles; mis actos a no moverme, mis sentimientos al idiotismo de la insensibilidad.
Vuelve la imaginación a divagar, y para llenar el vacío que va conmigo, imagino lo que quisiera hacer y sueño despierto lo que pudiera y debiera realizar. Dentro de mí, nada; fuera de mí la indiferencia. En mi casa, dormir y perder el tiempo. En la sociedad huir de ella. Mi situación es terrible: sólo mi pasividad puede hacerla soportable.
Anoche experimenté un desasosiego elocuentísimo Habíanse inaugurado las conferencias de los Comisionados, y yo que tan activa parte quiero tomar en los negocios de mi país, me encontraba absolutamente solo, ignorante de lo que pasaba, de lo que tanto me interesa, cuando todos los que más o menos meritoriamente son tenidos por defensores de nuestra idea, bullían, se agitaban, pensaban, discutían. Me pregunté la causa de aquella soledad aterradora, la razón de aquella impotencia del aislamiento, y me, culpé. Por eficaz que haya sido sobre mí la acción funesta de las contrariedades, mi conciencia no está satisfecha: la fuerza de inercia me paraliza, me incapacita para todo. Acción, acción es lo que pide mi espíritu, y yo no se la doy. ¿Es por pereza? No conozco ese deleite de los organismos pasivos. Es por incertidumbre, es por vacilación, es por inconstancia; es por causas que dependen de mí y por causas que están fuera de mí. Es porque el tiempo que pudiera emplear en combatir con lo de fuera, lo pierdo (¿o lo gano?) en combatir conmigo mismo. Estoy mal, estoy mal. Loco o suicida.
Noviembre 3, 1866.
DIARIO.- Mal, mal, mal: no hago nada, queriendo hacer muchas cosas a la vez: pienso poco por pensar en mucho; siento que no siento. Estuve a ver a mi madre. Allí estaba la losa funeraria. Había gente alrededor, y apenas me detuve y casi no me atreví a mirar directamente a aquel santo sagrario de mi primera vida. En otro tiempo, a fuerza de no sentir, hubiera sentido: ahora, a fuerza de haber sentido, ya no siento. Parece que no siento, que tú sabes, santísimo recuerdo de mi santa si vas conmigo y te alimentas de mi vida. Vuelve a sobrecogerme el pensamiento abrumador de mi falsa posición pecuniaria.
Noviembre 4, media noche.
DIARIO.- Yo necesito que mis días estén llenos de acción, y todos pasan sin que yo dé al mundo muestras de mí mismo. Todas las noches, al retirarme, me acosan pensamientos temerosos porque en vano me pregunto qué he hecho, qué pienso hacer. Muerto, muerto, muerto. Vida sin voluntad no es vida: vivir es querer y hacer. Fuerte dentro de mí mismo, infinitamente más que todos esos felices despreciables que culpan a su tiempo para no culparse, ni aun ese desahogo tengo. Muévanse mis labios cuanto quieran y acojan con sonrisas complacientes de aprobación los sarcasmos que a la inerte juventud que me rodea inspiran la época y el país en que vivimos, cuando vengo a mi retiro, una voz silenciosa me dice quedamente en la conciencia: «¿No obras, no sientes, no piensas? Culpa es tuya». Y lo es. Necesito trabajar, instar y reinstar, insistir y reinsistir para lograr trabajo: pues hacerlo. En vez de eso, paso el día avergonzándome de mí mismo, imaginando en la inercia medios que la inercia esteriliza.
¿Qué era lo que decía uno de aquellos estímulos que tan pomposamente me fabriqué para mi uso particular cuando, recién llegado de la lección del viaje, tenía fuerza interior para querer? Voy a verlo.
«Elige entre la voluntad y una pistola», dice el estímulo quinto. Me conviene recordarlo diariamente.
Noviembre 5, media noche.
Había anoche resuelto ir a ver a algunos editores con objeto de persuadir a alguno para que me tomara una obra, y recibir por ella la cualquiera cosa que necesito para tranquilizar mi asustadiza dignidad, siempre temblando, por asediarla de continuo los azares de esta mi vida de milagros. Salí resuelto a todo: pero en el camino me venció el temor de las repulsas, y he perdido torpemente el día, y he venido de noche a renovar todas las zozobras de mi difícil situación. No puede ser peor. Social, moral e intelectualmente, es negra y tenebrosa. Para que me espante más, sigue acompañándola aquella funestamente célebre apatía que mi santa madre, con su ojo adivino, había descubierto en mí como el germen de mis males. O yo estoy muerto para todo o estoy en una crisis moral dificilísima: ¿qué me falta para salir de ella? Mi instinto, mis ansias secretas me lo dicen: acción. Así, con sólo hablarme dos palabras sobre los trabajos políticos que al parecer se hacen, se ha llenado mi cabeza, desbordado mi corazón y reanimado mi voluntad. ¡Acción, acción! ¡Salgamos a toda costa de la inercia!
Noviembre 15, 11¼h noche.
Yo no sé qué angustia vaga, hermana de la incertidumbre y el vacío, me ha aconsejado escribir para buscar consuelo. ¿A qué? Hasta eso ignoro: hay indudablemente una fuerza de inercia en mi interior tan poderosa, tan incombatible, tan inseparable que ni aun para dejarme ver la causa de mi infortunio me abandona. Tenía deseos de escribir: ya no los tengo.
Diciembre 6, 1866.
Son ya tan pocas las veces en que salgo de la atonía que me abruma, que debo apelar a las ráfagas de vida que hay en mí como a testimonios de que soy y vivo. Por eso consigno como acontecimiento una expansión de carácter que en mis años de formación era frecuentísima y vehemente. Esa expansión es la santa, la fuerte, la viril, la casi divina indignación. Algo, algo hay en mí que ha de sobrevivir a esta perpetua debilidad en que me desespero, cuando a ella, cuando al decaimiento, y a la inercia, y a la pasividad, y a la indiferencia se antepone esta fuerza de los fuertes, esta cólera sin rencor que indigna al ánimo y mueve infatigablemente contra las maldades y las pequeñeces a mi espíritu.
¿Qué ha sido ello? Nada: una pequeñez. Pero, espíritu ¡defiéndete contra lo pequeño que en ello germina lo más grande!
Ello es que G., injerto de filósofo en andaluz, estando con R., conmigo, y con dos de sus satélites, pidió una quisicosa en verso del pobre ujiercillo del Ateneo con la filosófica intención de reírse y de burlarse comentándola. Se expuso a mis ojos la intención, y como siempre, la golpeé en el rostro. G., es natural, se volvió contra mí, y me dijo austeramente que él se reía del arte, no del hombre. Y yo comprendiendo que eso era un sofisma, me retiré, arrastrando conmigo a R., obligándolo a acompañarme en mi cólera laudable.
Madrid, 3 de abril, 1867.
Hace ya cuatro días que deseo examinarme interiormente, y no he logrado la actividad material que necesitaba para seguir, observar y explicarme la sorda actividad que me devora: cojo ahora la pluma, y se me cae de las manos. ¿Y qué es lo que sucede? Una cosa pequeña, que alternativamente me exaspera, me avergüenza, me da sonrisas de piedad, lágrimas de desconsuelo y esperanzas perdidas, que creí abandonadas en mi período de sentimiento (1853 a 63).
¿Qué es? Lo que es: el hombre. El todo con la nada, la prepotencia y la impotencia, la infamia y la gloria, la pequeñez y la grandeza; el hombre. Y ¡qué hombre! Un héroe y un miserable, un fuerte y un débil, un carácter y una voluntad pasiva, una razón austera y una fantasía casquivana, un sentimiento-abismo y una insensibilidad de idiota. ¡Oh perfección! Tú no estás en el medio; tú no estás en la continencia de las pasiones; tú no estás en la benevolencia; tú no estás en la resignación; tú no estás en la esperanza inalterable del optimismo: si estuvieras ahí, serías mía; no estás, no estás y por eso no estoy en ninguna parte. Si hubiera escogido un extremo, estaría yo en mi fin: sería dios o diablo, pero sería una fuerza. O yo soy un chasco viviente, una absurda impotencia del espíritu, o soy el manantial de fuerza más difícil de agotar. Y nada, nada. Aquí, pegado a la nada como la nada misma... ¡Oh pobre mujer!, te doy las gracias: te debo unos cuantos días de vida activa. ¡Quién lo creería!
ACTA DE DESAFÍO
Barcelona, mayo 10, 1868.
... Confieso que obedezco al sentimiento, mucho más, o más inmediatamente que a la razón. Esta aconseja con frecuencia el empleo del remedio que casi me salvó en otra época; pero aquél es quien, agobiándome, lo reclama con urgencia.
El día ha sido lógico. Produjo al terminarse la consecuencia exacta del principio con que dio comienzo.
Comenzó con una puerilidad y ha concluido con otra. Pero, vamos despacio. ¿Es puerilidad esta tenaz rebeldía de mi carácter contra todo olvido de las delicadezas de proceder? Y si me concedo que en esta tenacidad de rebeldía hay un fundamento venerable, hay una inextinguible delicadeza de sentimiento ¿puedo concederme que es bueno y es digno de mi experiencia la vivacidad de indignación que me produce, la perturbación con que altera mi pensamiento y descamina mi voluntad? ¿No es siempre éste el efecto que aquella causa produce en mí? ¿Es bueno en sí, es racional en sus consecuencias? Haciendo abstracción de las cualidades reconocidamente buenas que hacen disculpables estos descuidos de delicadeza en las pasiones que esta mañana y esta noche han incurrido para conmigo en ellos ¿no me dice la experiencia y no me explica la razón que la excesiva delicadeza en el sentir es una debilidad? Sirva esto de llamada para una meditación tranquila, y démonos un alerta. ¡Cuidado con T.! Eso va siendo grave. Se ha ido encarnando demasiado la esperanza de que ella pudiera llegar a ser para mí lo que el concurso de reticencias mentales de su familia y mi ansia de afecto me habían hecho creer posible y bueno. T. no tiene pensamiento ni sentimiento fijo. Además de ser muy joven, está muy abandonada. Vive porque vive y como la dejan vivir. Imposible que piense en mí ni sienta para mí. Volubilidades de adolescente, que a aquel sonríe a cuyo lado está, no deben ni por un momento alucinarme hasta el extremo a que me alucinan. Y vive Dios que me alucinan. Cuando me siento a su lado, y toca el piano, y sigue mis consejos, y blandamente sonríe a mis insinuaciones indirectas, me la figuro bajo el techo mío, y doy un suspiro al porvenir. Cuando, como esta mañana, la veo distrayéndose por otro y ante otro; cuando, como esta noche, la veo transfigurándose inopinadamente, y de una actitud contemplativa, pasa a un olvido completo de la contemplación que se iniciaba, sólo porque ha llegado la hora del paseo, me pongo triste; pero ¡qué triste me pongo! Tanto, que me hago injusto. Y pagan los otros, el paisano, por ejemplo, mi tristeza. ¡El paisano! Si yo logro, perdonándolo sin olvidar, salir del abismo a que me he arrastrado, tal vez sea fecunda esta funesta situación de hoy.
Mayo 11.
Concluyó ella la tarea que se había impuesto y en tanto que yo la examinaba dijo: «Es muy pesada esa labor: siempre se repite lo mismo». «Así es la vida, hija mía; siempre se repite lo mismo». Y estas palabras, que al contestarle yo, no tenían otro valor que el de la amarga ironía que emplea mi debilidad en las contrariedades pequeñas, adquieren en este instante un valor supremo, porque pienso, recordando el pasado, que así es la vida, que siempre se repite lo mismo, que estoy repitiendo mi novela de los diez y ocho años, que hoy como entonces, estoy enamorado sin amar, descontento de mí mismo sin resolución para ponerme a la altura de mi situación intelectual, luchando con alma, inteligencia, voluntad y corazón tan vanamente como luché en el período de formación moral que, con más complicaciones, se repite hoy. Si consulto al sentido común, él me responde: «Remedio sencillo y en tu mano: puesto que lo que experimentas no es otra cosa más que la natural avidez de un corazón intacto, estimulada por las dificultades de tu situación, que están aconsejándote una resolución definitiva para fijar definitivamente tu existencia, sustráete de esas alucinaciones semisentimentales y semisensualistas». El consejo es obvio y el seguirlo es fácil, digo mal, sería fácil si en el fondo de esta situación intrincada no fuera fatalmente lo pequeño un obstáculo tan insuperable para una voluntad tan perezosa. Mi situación es ésta: soledad completa e inestabilidad absoluta. Los males ya añejos de aquélla los agrava ésta. Dada la estabilidad, con la del malestar, la de Madrid, el efecto natural es el que ya se había producido; convertir la soledad absoluta en estado natural: fuerte dentro de mí mismo, resistía con igual optimismo y pasividad igual los pocos golpes que recibía.
Mayo 13.
Los hombres son diablos que han venido a menos, que si han empobrecido, pobres-diablos. La mayor parte del daño que causan, lo causan inconsciamente. Oírlos hablar, observarlos en su vida diaria, seguirlos en el perpetuo serpenteo de su conducta, puede y debe devolver la calma al espíritu agitado, y afirmar la benevolencia filosófica que es fruto de toda existencia consagrada al pensamiento.
De la lucha de la pasión ¡cuántos bienes pueden derivarse y cuánta felicidad crearse! Pero hasta los que más altamente consideran la pasión, los mismos que ven en ella la explosión natural y necesaria de las manifestaciones del espíritu individual en combate con los obstáculos del accidente, razonan menos que sienten lo que más razonan, y al establecer en la realidad su pensamiento, a vivir como quieren y como deben, según el carácter peculiar de su naturaleza interna, olvidan que hay un resorte secreto, el arte de la vida, lo desdeñan, y tropiezan y caen como el más irreflexivo.
Cuando yo empecé a tomar posesión de mi vida, era un verdadero artista, y hubiera podido llegar a ser un gran vividor, un hombre de ideas y de sentimientos elevados que sabe, sin descender, elevar hasta sí, poner a su nivel y dominar las contingencias. Cuando hube tomado posesión de mi vida, desdeñé la forma por atender al fondo, y he llegado hasta el punto a que he llegado; ni el ser más inexperto vive más torpemente que yo.
Por eso, cuanto más me impacienten, menos deben maravillarme mis tropiezos. Nada importa que conozca el camino de la vida, si al caminarlo no lo observo. Mi situación interior, mis relaciones con M., mis conatos de amor, toda mi vida de relación puede cambiar si, reconstruyendo mi concepto de la vida completo el fondo con la apariencia.
Mayo 15.
Haga yo cuantos esfuerzos pueda, no lograré, como no he logrado, eliminar de los actos de mi entendimiento a la imaginación, factor esencial con el cual han compuesto la naturaleza y la educación mi fuerza intelectual. Aunque, pues, desdeña hasta el punto de negarle el nombre, a la meditación fantástico-sentimental que he consagrado en algunos momentos del día al arduo negocio que me preocupa, debo consignar que, aun cuando por medio de la fantasía y del sentimiento, he meditado. ¿Resultado de la meditación? Aminorar el valor del asunto. A ello ha contribuido, por una parte, la singularidad de relaciones que a M.2 ya mí nos ligan, y el afán de corazón con que me separé de él por ver a T.
Entre él y yo, toda deliberación se hace altercado, y él se impacienta y yo aumento la carga de indiferencia con que desde hace algún tiempo me acompaño. Simplificamos, y seguro el uno del otro (él de mí, sobre todo, que yo debo empezar a ser parco en confianza), nos confiamos rápidamente el secreto, la acción, el pensamiento graves, y nada más. Yo, desapruebo, y me hago solidario: él se atreve a censurar... y queda quieto. No hemos hablado; pero yo he pensado que puede ser menos grave el negocio, y que tal vez las pocas palabras con que ayer recibí su confidencia, han obrado en su voluntad con la eficacia suficiente para hacerle pensar, si la entidad del asunto es tal cual me la presentaba; para hacerle arrepentirse, si era una de las imprudencias a que lo incitan de continuo la poderosa voluntad que le ha dado su debilidad y el afán de movimiento que tienen su alma y su cuerpo, y su ambición de nombre. Todo esto es una síntesis.
¿Nombré a T.? ¡Es tan joven, es tan graciosa la juventud, estoy yo tan abrumado por mi soledad de corazón, me hacen tan débil mi desgracia y mis ideas, que es perdonable la fijeza de mi pensamiento en ella, cada vez menos digna de mi pensamiento! ¿Y el extremo a que ha llegado la siempre abusiva familiaridad?
Mayo 16.
He pasado la vista, mientras escogía el aspecto culminante de mi día, por la interrogación final de anoche y he sentido el estremecimiento de conciencia que sobrecoge cuando me sorprendo en un acto de injusticia, o cuando me arrepiento de un juicio aconsejado por la pasión. Los abusos de familiaridad que anoche me indignaban ¿son efectivos? Indudablemente, pero son perdonables por ser hijos del afecto irreflexivo, y no es justo que haga yo de ellos un cargo en contra de los que me estiman. Pero ¿es sí o no, deber de dignidad el evitarlos? Yo necesito acostumbrar mi memoria al por menor. Juzgo mal porque juzgo demasiado bien. La memoria recoge el bien total y desdeña los malos incidentes. No es justicia la que es por extremo generosa. Acaba de formularse en mi entendimiento una idea que había columbrado más de una vez cuando observaba la tibieza, el desinterés de mi pensar: esa idea recién formulada es ésta: ¿Se piensa de memoria? Es decir, ¿hay un pensar involuntario, recuerdo siempre patente de un pensar anterior que funcionaba conforme con la ley fundamental del pensamiento? Es necesario que yo atienda a este problema que, además de salvar mi inteligencia, puede explicarme en este instante la incomprensible lentitud con que, expreso yo la pasmosa actividad de mi pensamiento, y la inquietante disparidad en que están siempre, para mí, la idea y la palabra. En esta misma noche he tenido una prueba. Tratando de explicar la exuberancia de mi subjetivismo, me puse a hablar de aquello que me es más familiar; de los efectos que en el ser interior y en el social produce la habitual contemplación interna. A pesar de la benevolencia de mi auditorio, he visto en él lo que observaba en mí mismo; el efecto que produce un pensamiento mal ligado, lanzado a borbotones, como el agua de la fuente que estoy oyendo.
Me hace mucha falta, para mi salud intelectual, una época de reposo, de ordenación de mis fuerzas morales.
Mayo 17.
Quería, debía hablar con M. y no lo he hecho. Aunque me toca una parte de culpa en este silencio, que puede tener funesta trascendencia, debo considerarlo bajo el aspecto racional y no por el prisma del sentimiento que tantas culpas y tantas responsabilidades no contraídas o contraídas medianamente echa sobre mí. Al hablarme él del asunto, empleó una reserva que hasta a mi ofrecimiento fraternal resistió. Ha guardado anoche un silencio tenaz, que pudo romper si hubiera querido deliberar conmigo. Invitado por mí a hablar hoy en mi casa, no ha venido. Durante la noche actual, sólo he logrado arrancarle dos palabras y la promesa de que vendrá mañana.
Al hombre que, sea el que fuere, siempre doto yo de la sinceridad que en mí predomina, le atribuyo una veracidad y una buena fe absolutas. Al hombre con quien, a mi pesar, suelo encontrarme detrás del hombre aparente, tengo el derecho de suponerle con todas las falacias, las segundas intenciones, las ideas interesadas y las flaquezas de carácter que burlan invariablemente mi experiencia.
Examinemos, pues, la causa del silencio incomprensible, suponiéndolo alternativamente hijo del hombre que yo deseo y del hombre que engaña a mi deseo.
El primero ha dicho la verdad completa, y es verdad lo que me ha dicho. Si calla extemporáneamente, puede ser o por abnegación o por desconfianza de mi carácter, o por ser tal su compromiso que tema perder la fuerza que hoy le da si lo expone a una deliberación juiciosa. Abnegación habría en arrostrar las consecuencias de un acto voluntario condenado; pero como debe saber que para mi amistad no hay condenación que no logre un riesgo cualquiera revocar, consigue el fin contrario al que se propone, y suscita con la suya otra mayor abnegación en mí. La desconfianza de mi carácter, sólo justificada por la diferencia radical de apreciación que en ésta como en muchas cosas nos separa, desvanecida y destruida por las pruebas diarias que mi vida le da de la fortaleza, en lo fuerte, de mi carácter, explicaría cualquiera resolución independiente e inconsulta, pero no la confidencia, a medias, seguida de un silencio tardío. El estreno de su compromiso, alucinando su pundonor, ha podido hacerle rehuir toda discusión que lo disuadiera de él; pero no ha debido aconsejarle una reserva contraproducente.
El hombre falaz ha podido mentir, ya para esquivar hasta a mis propios ojos un compromiso grave, ya para incitarme por sorpresa a contraerlo, o por egoísmo de ambición.
Mayo 18.
El sueño, déspota de los que vivimos en el aislamiento y la monotonía, suspendió anoche la indagación que ha venido hoy a completar la doble conferencia con M. Esta mañana, en su casa; en la mía, esta tarde. Discutía, luego vacilaba. Y vacila. No sé si la proximidad del cumplimiento de compromisos serios o si la consideración de las responsabilidades que arrostra le ha hecho ver la ligereza de su proceder; pero sé que si el compromiso puede rehuirse, se rehuirá. Tenga o no tenga razón para ser cada vez más impaciente y más colérico, cada vez lo soy más. La impaciencia y la cólera, aún las más legítimas, tienen tres compañeras vergonzosas: la debilidad, la injusticia y la ineficacia. Piénselo yo, y ojalá que por huir de los enemigos morales que más odio, me salve de esas dos perpetuas causas de desasosiego. No des pretexto a que los demás piensen de ti lo que no eres, y no será inconsecuente mi conducta y no pasaré del abatimiento a la explosión de una alegría insulsa.
Barcelona, mayo 20, 1868.
Voy a hacer una indagación, que no tendrá resultados inmediatos, pero que debo hacer. Lo olvido todo, por eso lo perdono todo, y por eso llevo mi benevolencia hasta el desdén y el desdén hasta la libertad.
En 1864 propuse en hora mala el negocio de Bayoán a M. Lo aceptó como negocio, y me entregó una parte de la cantidad convenida, dándome parte del resto cuando mi malhadada posición me obligó a reclamarla. El negocio era un buen negocio; yo recibía cien o doscientos pesos para dar la mitad del producto del libro, calculado en mil ochocientos pesos. Tomé, no obstante, como un favor recibido el asunto propuesto, y cuando me recogieron el libro, me declaré deudor de una cantidad que no debía, puesto que era representación de un negocio convenido. A instancias de M. escribí las Memorias, que valieron cuatro mil reales al Palao y nada a mí. Esto, al parecer, fue una ligadura para M., que hizo más íntimas sus relaciones. La ausencia, su enfermedad, mi desgracia, algunos servicios recibidos, aumentaron en mí la gratitud, y terminaron aquella unidad de sentimientos y de ideas que produjeron La Nación y mi viaje a Barcelona en 1866. El recibimiento, el trato de la familia, los veinte días de olvido, expansión y recuerdos de la patria, afirmaron más y más mi gratitud y mi amistad. Observación de pequeñeces, indelicadezas, abusos de mi posición, etc., todo lo pospuse al sentimiento; hice mal, pero lo hice. Llegaron Las Antillas. Trabajaba en ellas contra mi voluntad, porque mi voluntad condenaba aquel gasto de fuerzas y dinero. Ha sido el año más terrible de mi vida, porque ha sido el año en que más me ha hecho padecer la falta de recursos. Él lo sabía, y en tanto que podía otras cosas, no podía cumplir conmigo, con el amigo en desgracia, con el trabajador explotado, el compromiso contraído. Yo no he visto lo seco de esta conducta hasta que he venido aquí a ver cómo y con qué tranquilidad de espíritu juegan con la dignidad algunas gentes. Creo en conciencia que si esto, el nefando compromiso que se me ha hecho contraer, haciéndome venir de Madrid, las provocaciones para precipitarme, el olvido completo de mí mismo, la rebeldía contra mi manifiesta (opóngase quien se oponga) superioridad intelectual y de carácter, la osadía del despecho producido por mis amonestaciones, mis consejos, mis desdenes, mis indignaciones, mi fortaleza contra todo, el secreto para obrar por sí sin por eso dejar de buscarme cuando se me necesita, creo en conciencia, digo, que si esto es tan verdad como lo ve mi indignación, tengo el derecho y el deber de darme por desligado de todo vínculo que real, noble, desinteresada, elevadamente sólo ha existido por mi parte.
Scripta manent. ¡Ojalá permanezca como ellos la orientación honrada que no ha cesado ni un solo día, latente o patente, amortiguada o viva, desde el segundo día de mi llegada a ésta!
Mayo 20.
Hasta que yo no sea independiente, mi vida seguirá siendo lo que es, el cáliz más amargo. Yo no sé lo que es necesario hacer en este país para ser independiente; pero sé que, excepto del mal y de la infamia, de todos los medios me he valido para serlo. A pesar de la apatía en que la susceptibilidad de mi dignidad me petrifica, he dado todos los pasos, recorrido todos los caminos, para llegar al anhelado fin. No lo he conseguido ni espero conseguirlo; cuando hasta la amistad abusa de mí, no hay remedio, todos abusarán de mi desgracia. ¿Sucedería lo mismo en otro país? Creo que no y por eso anhelo fervientemente el momento en que pueda dirigirme a esa América continental, cuya juventud, cuyo exceso de vida son favorables a mi estado.
Para dar a mi vida alguna variedad, a mi estado una justificación, a mi espíritu un estímulo, intento mentalmente hacer lo mismo que condeno. No tengo, para Hacerlo, más que un medio; acudir a M. Cuando yo no pensaba, me llamó; su objeto era obligarme, comprometerme, procurarse un auxiliar. Me expuso embozadamente el plan que acariciaba, y condené. Se despechó, ofendió, pero no desistió. Cuando, por medio de una sorpresa a la redacción, me provocó otra vez, otra vez me opuse y condené. Cuando por salvarlo del compromiso le ofrecí sustituirlo, se negó. He logrado distraerlo de la empresa que él y sólo él deseaba acometer y vuelve a callar. Volverá a necesitarme, y volverá a buscarme. Volveré a salvarlo y volverá a olvidar.
Mayo 25.
Jóvenes, con bastante corazón para sentir la ignominia de este estado político-social, no con bastante pensamiento para ahondar la sima en que yacen, no bastante generosos para protestar con valor inalterable, no bastante dignos para ser justos, esos muchachos que tantas veces han reconocido un hombre, un verdadero hombre en mí, huyen hoy de mí como huye el cobarde del fuerte que con sólo su fortaleza los acrimina. Los he hallado por casualidad, y han vuelto a darme el disgusto que tantas veces he experimentado en mi vida; el de ver que, o por falta de carácter en los hombres que conozco o por sobra de carácter en mí, cuanto hago, cuanto pienso, cuanto siento, es inútil, es infecundo, es inadecuado a los fines de la vida de relación. Este convencimiento que por arraigado en mí, tantas fuerzas me ha quitado, y tantas ocasiones me arrebata, es aterrador en estos instantes en que el espíritu público espera ansiosamente el advenimiento del nuevo orden que necesita y la presencia animadora de un ser fuerte.
¡Las buenas mujeres! Ni aun a ellas logro hacer sentir el fuego de bien y de regeneración que me devora. O sienten lo que yo no siento, lo que no quiero sentir, lo que temo hacer sentir, y se enajenan y divagan y se exaltan, y deliran, como Amparo, o temen abandonarse como B. o permanecen insensibles como T. ¿Y S.?
¡La noble madre! ¡Ah! sentimiento, sentimiento, tú tienes también la locura, y a ella vas arrastrando a esa sensibilísima señora. ¡Qué cambio desde el momento en que ha visto sobre su hijo el peligro que tantas veces la ha espantado! Ni piensa, ni ve, ni siente otra cosa. Entregada por completo al dolor de sus presagios, de todo hace abstracción, y sus actos, sus palabras, sus miradas, todo se dirige a la preocupación dolorosa que la embarga.
Cuando M. me apretó la mano, la retuve en la mía, no sólo por afecto, sino porque así me condolía. Sus manos arden. La insidiosa enfermedad sigue su trabajo de zapa tenebroso. Esto sólo bastaría para hacer venerable la temeraria conducta de ese hombre.
Y yo, abnegación viviente, sentimiento hecho verbo, generosidad siempre dispuesta, reprobando lo que hace, condenando los medios de que se vale, alterno entre la admiración y el vituperio, entre la atención y el desdén, y veo sin temblar que me hago solidario de una responsabilidad que no he buscado y que detesto. ¡Oh, monte, acaba de parir tu ratoncillo!
Mayo 26.
No más Universo, pues aunque es probable que M. no ceda, que dentro de la trama que dentro de su irreflexión le ha urdido, no pueda ceder, yo no debo exponerme a un peligro de dignidad como el que impensadamente corrí esta mañana. ¿Qué sucedió? Lo ignoro; pero presumo que sucedería lo necesario. Para jugar con el crédito se necesita más cautela de la que él emplea.
Sigue su madre exhalando su dolor y sigue él impasible en su sistema.
Mayo 27.
Todo mi pensamiento ha estado concentrado hoy en esta idea: Es horrenda la vida sin objeto.
He paseado por la noche, y he meditado.
Mayo 29.
Hacer tiempo, era una costumbre española conocida. Hacer espacio es una invención mía, debida a la monotonía de mi vida. Cada vez más aislado, porque cada vez conozco mejor las desventajas de mi posición y la infecundidad de los sacrificios que la torpe gratitud y la impotencia irreflexiva me han impuesto, las dos veces que salgo de casa cada día son ensayos de mi invento. Corto el espacio para mi rápido paso y para mi tiempo largo, ando y ando y más ando. Así consigo, por la mañana, emplear dos o tres horas; las que creo necesarias para que estos espías domésticos no comprendan por el cambio de hábito la agravación de mi soledad, mi abandono y mis disgustos; así consigo, por la noche, llenar las dos horas que necesito para no ir a soportar las majaderías que la vida de relación impone entre estas gentes.
Ayer vino M. Con la mayor tranquilidad me dijo:
-No hay posibilidad de hacer lo que Ud. quiere: trabaje Ud. de balde para los periódicos. En cuanto a la proposición, tampoco.
Es tan delicado y tan sensible que después de haber expuesto mi dignidad y violado los deberes de la amistad sacrificando de todos modos al amigo, se ha arrepentido al saber, por conducto de su mujer, que me precipitaba. ¡Imbécil!... Esta amistad se va. Vaya en buena hora. Tercera prueba, y lección tercera. En uso de mi derecho, y como protesta, le exigí los medios necesarios para salir de aquí. Si vienen, iré a París. La primera ocasión que se me presente para ir a América, la aprovecharé. Si estos medios no llegan ¿qué he de hacer? Esperar y morir roído por dentro.
París, Bd. St. Germain 42, agosto 5, 1868, mediodía.
Hace un buen día para meditar; llueve y es buena hora para recapacitar; la hora de las grandes decisiones.
Ayer releí los diarios de Barcelona, y me he convencido de que, aun incompletos, completan mi vida; aun incoloros, pintan las diversas situaciones de mi ánimo. Fríos como me parecen al acabar de representar con ellos un momento de agitación, los encuentros calorosos y vibrantes cuando, como ayer, la casualidad o la necesidad los pone ante mi vista. Pesaba las palabras al escribirlos, y no sé cuál de las dos pesa más: ¿casualidad o necesidad? Si fue acto casual el que ayer puso en mi mano los diarios de mayo y junio ¿no es el acto hijo secreto de una necesidad? ¿no necesito yo ponerme en íntima, en racional relación conmigo mismo? ¿no debo, hoy como siempre, hoy más que nunca, averiguar el origen, compulsar los medios, prefijar los fines de mis determinaciones? ¿no tengo obligación de conocer hasta qué punto obedezco a la razón, hasta cuál al sentimiento, en qué estado estoy de razón, en cuál de sentimiento, cuánto falta de la una, cuánto exceso hay del otro en mis acciones?
Para probarme con evidencia que ni en mis juicios ni en mis actos hay aquella serenidad que acompaña a toda exteriorización de la razón, voy a unir con el de hoy el pensamiento del diez y nueve de junio, último diario de Barcelona, y a preguntarme: «¿Prescindo como diariamente me aconsejo, como enérgicamente me lo impone un deber de dignidad nerviosa, de todo auxilio extraño?». Aun cuando yo nunca pido auxilio sino para ponerme en condiciones de trabajo, si llego a desconfiar de los demás ¿por qué los solicito? Y si los solicitó es porque no dudo absolutamente de ellos, en cuyo caso obedezco a la pasión cuando los condeno: y si los condeno por pasión, soy injusto. Tanto, que dudaba de la eficacia del medio a que apelé en Barcelona para salir de aquel funesto estado, y sin embargo, el medio fue eficaz, y el medio fue un hombre tan desvalido como yo; y el hombre que me hizo el servicio inapreciable, un desconocido. La misma gravedad de mi situación, mis trabajos anteriores y mi hombre, el vínculo de la patria común, todo ha contribuido, lo sé, para hacerme fácil una empresa que me parecía insuperable: pero si en todas pusiera yo directamente la misma energía que E. Grarnier ha desarrollado en ésta por servirme, la misma vivacidad que por servirme ha puesto en ella A. Tapia, la misma espontaneidad de G. Cabrera ¿no haría yo todas las cosas con la misma facilidad? Si hoy mismo, en vez de temer hablar con editores y libreros, les hablara, o para hablarles moviera a mis amigos, ¿no conseguiría algo, no evitaría al menos el haberme arrojado de cabeza en esa resolución de viaje al Perú? Nada importa que yo piense hace ya muchos años ese viaje, que como etapa para él viniera aquí, que me lo aconsejen la imaginación, el corazón y la razón práctica; nada importa que, hecho con conocimiento de lo que debo hacer, salve mi porvenir personal, y me prepare para el de mi país; nada importa que, comparadas las ventajas posibles que busco y las probables que dejo, me parezcan aquéllas preferibles: lo que importa es que yo haga las cosas cuando debo hacerlas, meditadas tranquilamente sin precipitar por mi miedo de dignidad mi porvenir, sin tratar de moverme a distancia inmensa por no moverme a cortísima distancia. Es decir, y veámoslo con claridad, que el viaje al Perú es, si se realiza, producto temprano de una lucha insuficiente: he luchado con el pan cotidiano, demasiado ásperamente para que no me duela recomenzar en París la lucha de Madrid y Barcelona: pero ¿no tengo yo fuerzas para seguir luchando? Si las tengo ¿por qué no las empleo antes de rendirme? Me horroriza la idea de tener aquí, como en España tuve, déspotas de mi dignidad que para siempre la han lastimado y para siempre enseñádola a esconderse. Cuando más severamente examine mi pereza, mi apatía y mi miedo de esa lucha, más enérgicamente me convenzo de la causa original de esas debilidades; y la causa es tan hermosa, es tan alta, es tan delicada, que hoy, al ver como ayer, como siempre, que la dignidad y sólo la dignidad es quien me da miedo y me hace apático y me hace perezoso, me perdono. Perdonar es olvidar, y no es para olvidar, sino para recordar, para lo que yo busco consejos de mi razón. Sea tan respetable como quiera el móvil de mi conducta vacilante, no es ésta la que debe manifestar el pensamiento interno, la vida moral de un hombre, consagrado como yo, a ser hombre. Averigüemos, pues, si es dignidad (fuerza) esa debilidad que no resiste a la grosería de un librero, al mercantilismo de un editor, a las reservas de Pi, a la sordera de Castelar, y averigüemos si ha padecido ya bastante esa dignidad asustadiza. Asústeme con razón el recuerdo de Madrid, y espánteme con justicia el de Barcelona, nada hay que pueda asustarme ni espantarme aquí. ¿Qué he hecho? Sondear a Pi, que no tiene fondo; a Castelar, que no tiene más que superficie, y temblar ante el rápido porvenir de escasez que tengo encima, y aceptar, para huir de ese porvenir, la proposición interesada, fría, de segunda intención, que me ha hecho Emilio. ¿Beneficios de esa proposición? El inmediato, sacarme de Europa, librarme de la lucha con el hambre vergonzante, y llevarme de paso a Puerto Rico, y concederme un mes de olvido y de esperanzas, y situarme en mi teatro, en esa América, a cuyo porvenir he consagrado el mío. ¿Después? Después, otra lucha, y quién sabe de qué género, pues para huir de esto, busco aquello aún sin garantía: pero antes, antes de partir, están las dudas. He consolidado con mi viaje toda mi obra política de tres años y puedo dar por seguro el principio del porvenir de mi país, si triunfante la libertad en España, contribuyo personalmente a que triunfe. Todo me invita a prestar mi esfuerzo, y todo me anuncia que sería fructífero: pero tarda, puede tardar indefinidamente el principio de ese fin tan esperado, y yo he gastado ya mi último luis, y Duran vuelve a engañarme, y el de Canarias no envía la demanda de correspondencia, y M. llora a su hijo, y yo no conozco aquí a nadie. Bien: claro es que con medios para esperar, no elegiría yo este momento crítico para emprender el viaje: pero, suponiendo que pueda y llegue a emprenderlo, y suponiendo que con él coincida el triunfo de esa revolución a que en parte he contribuido ¿debo quejarme de mí mismo, habrá sido debilidad en mí el no esperar; aún a riesgo de hambre, aún a peligro de dignidad? Temo que sí, y me aseguro que no. Esa es la fórmula del momento gravísimo en que estoy: Temo que sí y me aseguro que no.
París, 6 de agosto, 11½ mañana.
De tal modo me absorbe el pensamiento de mi situación y de mi viaje, que en dondequiera que, distraído de mí mismo y observando el exterior, me sorprende la idea de ese porvenir a cuya puerta llego, me olvido de lo que me rodea y me recojo en mí, ciego para lo extraño y abro los ojos para mi interior, me muerdo los labios y me comprimo el pecho.
Imaginando el éxito más feliz a este momento angustioso, nunca podrá satisfacerme el haber abandonado el fin que me proponía al venir a Europa. Dejo aquí el porvenir de mi país, el que creía yo posible, el que mi esfuerzo y mi posición política podrían hacer posible; dejo aquí el porvenir de mi nombre, de ese nombre tan atléticamente conquistado: retrocedo ante el obstáculo, esquivo la dificultad, embozo mi miedo en la capa de mi dignidad. Juzgue quien venga detrás.
Vine a Europa para conquistar un renombre literario. Las virtudes y los vicios de mi carácter le impidieron brotar tan poderosamente como yo necesitaba. Mediante el renombre, quería yo independencia personal, trabajo suficiente para asegurarla, y posición política para servir a mi país. Ni posición, ni trabajo, ni independencia.
En vez de independiente, durante cinco años he sido un miserable esclavo del dinero. Me ha faltado para todo, hasta para ejercer los derechos de mi dignidad. No habrá paraíso en el mundo de Dios ni hay tesoros en el mundo de los hombres que recompensen los suplicios de mi dignidad durante esa época maldita.
En vez de trabajo suficiente, el trabajo vacío de la esperanza, o el trabajo sin fruto de los explotadores de literatura.
En vez de posición política, la posición insegura del bastante imparcial para no ser esclavo de ideas falsas y del bastante desdeñoso para destruirlo en silencio de la ineptitud y la injusticia.
En vez, finalmente, del hombre apto para servir poderosamente a su país, un político que, temido por su carácter y lisonjeado por su inteligencia, tendría que conquistar a mano armada el triunfo de sus ideas.
Desconfianza de España, políticamente, para hoy, para mañana y para siempre: desconfianza de sus políticos, muñecos movidos por pasión, no por ideas, perpetuos espejos de sí mismos que allí ven el bien general donde vislumbran el suyo, que de todo dudan si el porvenir de su interés se hace dudoso. Desconfianza de esos hombres que sufriendo en su patria la ignominia o maldiciéndola en la emigración, sólo tienen improperios para el país donde nacieron. Desconfianza de la revolución, porque no será una renovación. Desconfianza segura, perspicaz, circunspecta, tanto más firme cuanto más razonada, éste es el resumen de mi juicio sobre las cosas de ese país al cual he sacrificado mi juventud, en el cual he devorado infecundamente media alma.
Aun siendo tan optimista como soy; aun siendo tan indulgente como hace el optimismo: aun siendo tan olvidadizo como hace la indulgencia, nunca podré, nunca deberé olvidar los cinco años de tormento, el suplicio de mi dignidad, la muerte de mi espíritu.
¿Qué he de hacer? Lo que hace el vividor embustero: transigir con los medios por llegar al fin. Tan dispuesto estoy, tan deber de mi conciencia lo creo, que acepto las desventajas en cambio de la ventaja columbrada. Pero surge otra vez el precipicio: ni trabajo, ni independencia para escribir. Todo, tal vez, depende de un mes, de dos, de quince días. Sí, pero yo no tengo trabajo con qué esperar, no tengo independencia para tener paciencia. Se me presenta la ocasión ofrecida por Castelar, y acepto. Se trata de saber qué vale más: si el porvenir personal que estoy resuelto a conquistar en América, para prepararme con dignidad e independencia a trabajar en pro de mi país, o el porvenir que abandono.
En España se me abren dos caminos: el del periodismo político con todas sus secuelas, y el del funcionarismo. ¿Efectos? Alguna seguridad pecuniaria, y la perspectiva de una alta posición. Dos peligros: el de enmollecer las facultades más activas de mi espíritu, haciéndome indiferente al bien de mi país, y el de tener un día, tal vez pronto, que romper con todo para volar a servir activamente a mi país.
En América, enfrente del peligro de mi pasividad, que puede incapacitarme para emprender cualquier trabajo que no sea el intelectual, hay el estimulante de un trabajo seguro al llegar, de un renombre probable al poco tiempo, de influencia posible en el gobierno, de propaganda fecunda en favor de las Antillas, de una variedad de funciones y trabajos que niega la tradición monárquico-aristocrática de España.
Esto no basta. Sólo es buen paso el que se da después de examinar el terreno que se pisa.
París, agosto 7, 1¾ del día.
Desde ayer sé que ha empezado en España el movimiento, y desde ayer no ceso de pensar en el riesgo de mi porvenir político si se realiza el triunfo de la revolución estando yo lejos de España. Pero desde el lunes estoy citado para esta tarde con Castelar, y como de esta cita depende el que yo conozca la probabilidad de mi viaje a América, no he cesado de temer que en ese viaje encuentre obstáculos.
Cualesquiera que sean las recónditas confianzas con que me abandone al porvenir; por exactamente que en mi peregrinación a América reproduzca mis esperanzas de hoy y las de siempre, es angustiosa la posición del que tiene que abandonar su obra al aproximarse al principio del fin. Es dolorosísima toda renovación de esfuerzos para todo recomienzo.
Ausente yo, ha estado aquí L. y ha dejado escritas unas cuantas palabras que han hecho aún más intensos mis deseos contrarios, aún más incierta la posición ya incierta. Dice que B.3 le ha escrito y que tiene el manifiesto de Segundo4. Este es un recuerdo de la solidaridad de mi vida con la revolución de mi país, y me ha parecido que puesto que S., aun después de muerto, habla a sus contemporáneos de su idea, y puesto que B., aun desterrado, seguirá pensando en su mismo pensamiento, yo no debo distraerme del mío, y dirigirme allí donde más pronto empiece a realizarlo. ¿Dónde? Y reaparece la formidable alternativa. Si parto, fruto en el suelo el de mis cinco años de dolores. Si me quedo, la incertidumbre del éxito. Y como el partir es pensamiento y deseo y sentimiento, para pensarlo y desearlo y sentirlo con más tenacidad, me he pintado el cuadro de mi paso por la madre-Isla, y he caído en el éxtasis de la felicidad soñada; he imaginado que, aun triunfando la revolución aquí, si coincidía con mi llegada, podría tener resultados inmensos para Puerto Rico.
En tanto que ligado a esta trama del deseo, recorro el laberinto de mi situación he empezado a leer a Vico. El hombre me ha cautivado porque siempre me cautiva la desgracia y la exposición del pensamiento de su vida intelectual me interesa. Refiriéndolo todo a mí mismo, he referido a mi situación social, moral e intelectual la de aquel soberano pensador, y creo que a disponer de recursos para empezar a acostumbrarme a la miseria, buscaría el triunfo de la inteligencia por el camino de la privación indefinida. El pedazo de tierra a que he querido consagrar toda mi vida, me recuerda que él, en mi deseo, en mi corazón y en mi imaginación, está por delante y por encima de mí. De modo que, ni aun conversando atentamente con el mártir intelectual del siglo XVI, puedo perder de vista al pobre diablo de quien soy compañero y enemigo, víctima y verdugo.
París 8, 2½ de la tarde.
No estaba en su casa Castelar. Casualidad o designio, ya dos veces en dos momentos que tenía por decisivos, falta. Un hombre como él no puede inspirar confianza, y cuando recuerdo las limitaciones que puse a su proposición y refiero nuestra amistad de hoy a nuestras relaciones de Madrid, a mis ataques francos y a sus defensas esquivas, tiembla la esperanza que he puesto en el arbitrio de ese hombre en embrión. Ya es demasiado tener que transigir con la soberbia pueril de ese feliz difamador de su país; ya es demasiado tener que recibir como servicio lo que, ni más ni menos, será, al cabo, cumplimiento de una obligación que él ha aceptado; ya es demasiado poner el porvenir de un hombre en manos de un hombre semejante.
Este enojo es reflexivo, un como presentimiento del que forzosamente ha de separarnos si, permaneciendo yo en España, tengo un día no lejano que resumir, por mí y por los otros el no carácter de ese espíritu incompleto. Si con el enojo manifestado quisiera expresar el sentimiento que ayer experimenté al ver no cumplido el compromiso, me traduciría mal. Lo que sentí, fue la congoja que me ahoga siempre que directa o indirectamente se me anubla el porvenir. Esta congoja es hija de la singular pusilanimidad de mi espíritu, osado, resuelto, decisivo cuando está en acción, tímido, asustadizo, mujeril, castelariano cuando va de la pasión al movimiento. Profundamente ha inducido la lengua francesa cuando ha confundido en una misma palabra a los dos conceptos de pereza y cobardía. Nada hay más cobarde que la pereza, y el cobarde no es más que un perezoso inconsciente. Si yo no tuviera la fuerza de dignidad que siempre me ha salvado de todas las cobardías, tendría miedo de mí mismo, pues el mal de que padezco es grave: miedo de dignidad, que de todo tiembla y se ampara en la inmovilidad. Anoche, después del estremecimiento que a pesar de su carta de disculpa me causó Castelar con su importuna ausencia, tuve un encuentro que heló mis esperanzas. Limardo me las desahució, haciéndome un cuadro pavoroso de la vida del escritor en sus relaciones con el editor de París. He pasado mal la noche, y aun no estoy repuesto, a pesar de los recuerdos de los alrededores del Bosque, a pesar de la lectura concienzuda de Vico.
París, 9 de agosto.
Otro día definitivo, y el centésimo de mi vida, y el tercero desde que estoy en París. Esta tarde iré a Passy para por tercera vez tratar de saber qué será de mí. Donosa fuerza moral la del que así entrega su porvenir a mano extraña.
Que si es claro, como odioso, que el porvenir del hombre no depende en absoluto de él, pues, como todo, el individuo es eslabón de una cadena, también es cierto, también es odioso que me apresuro a desembarazarme de mí mismo y a entregarme a quienquiera se me ofrezca. Iré a Passy. Es más que probable que C. me espere: ¿es probable que salga de la entrevista con la solución del problema? Y ¡qué interesante, qué necesario, qué urgente es hoy! Esa carta de Betances que, al mismo tiempo que ha aumentado a mis ojos la importancia de los trabajos preparatorios, me ha sugerido una idea atrevida que podría a un mismo tiempo legitimar, glorificar mi viaje y simplificar la cuestión de las Antillas; esa carta me ha dado una violenta sacudida. ¡Ah! ¡si pudiera realizar el viaje y realizar en el viaje el pensamiento sugerido por el estímulo patriótico!
[...]5
París, agosto 14, 1868, 3 de la tarde.
Me levanto como me acuesto, paseo como estudio, duermo como vivo; intranquila, tristemente. Al levantarme, si al través de la vidriera veo a la mujer de quien soy deudor, salgo de casa mortificado por el pensamiento de esos diez o veinte francos. Al comer o almorzar, el pensamiento de la proximidad del mes vencido me abruma; cuando leo y estudio, si me sorprende el sentimiento de mi situación, olvido por él el pensamiento que me embarga entonces: al pasear por las tardes, me acompaña inseparablemente el miedo a esta vida de angustia, y o caigo en una postración de espíritu que me presenta oscuro, odioso y formidable el porvenir, o me entrego a los funestos desvaríos que tanto han debilitado mi fuerza de razón y tan lastimosamente han desencadenado a la imaginación. M. salió del paso. Que quede yo en el atolladero ¿qué le importa? Hay cierta alegría orgánica, animal, irresistible, que nos da testimonio de nosotros mismos cuando vemos a otros en un peligro, material, moral o social; que nos hace comparar involuntariamente nuestro bien con el mal que otro padece; la risa convulsiva de esa alegría instintiva era la que él contenía cuando después de darme cuenta de su inútil diligencia, suscitada por mí, surgió la conversación de sus luchas.
No ha luchado. Habrá tenido hambre, habrá dejado de comer; pero no ha luchado.
París, 17 de agosto, 3 de la tarde.
No hay nada que exprese las angustias que padezco. Ha venido a aumentarlas esa agua tenaz que, además de tumbar mis medios de acción, me entristece, profunda, verdaderamente.
París, agosto 18, 3 de la tarde.
Ahora, al entrar en casa, he hallado en la escalera a la arregladora de cuartos que me interrogó en silencio: yo le dije que llovía y la pobre mujer tuvo que sonreírse, y como yo forzaba palabras para disimular la honda vergüenza de mi situación, forzaba ella ademanes respetuosos. Esta mañana me despertó la campanilla: abrí y me encontré frente a frente con la lavandera: entrar en el día con una mentira será un pecado, es un bochorno que no lava ninguna indulgencia, ninguna gracia. Abatido por una tristeza, acaso la más honda de mi vida, que ora atribuyo a mi posición, ora a presentimientos, ya al tiempo lluvioso, ya a los recuerdos de mi casi segunda familia de Barcelona; acosado por las necesidades apremiantes; alternando en mi corazón la esperanza del porvenir que me ofrecen las promesas de los hombres y las de mi propia vida, con la desesperación en que caigo necesariamente cuando contemplo mi soledad, mi ninguna suerte en el trato de los hombres y los defectos de carácter que me incapacitan para este género de lucha oscura, lucha de dignidad contra indiferencia o egoísmo, viendo a un mismo tiempo las ventajas y las desventajas de todos los caminos que tengo delante de la vista, solicitado a un tiempo por todos los estímulos intelectuales, morales y sociales de mi vida, dudando en escoger, imposibilitado para hacerlo por no depender directamente de mí la elección de camino y de estímulos, contando con aquellos de quienes desconfío, no dirigiéndome a aquellos que tal vez quisieran y. podrían serme útiles; concentrando toda mi actividad, toda mi tristeza, todos mis dolores, enemigo de la fatalidad y pasivo como un fatalista, apologista de la voluntad y tímido para moverla, racionalista hasta la negación de lo que no sea expresión y efecto de la razón, y fantaseador e imaginarista como un adolescente, vivo como viven los que corroe la amargura de la vida. Y delante de mi conciencia, me juro que esta lucha va cansándome.
París, 19.
Cuando un hambriento recorre inútilmente las casas de una ciudad, la gente que lo rechaza ¿por qué rechaza al hambriento? No, no es posible que sea por dureza de corazón; será por, indiferencia. Nada es tan indiferente como la ignorancia, y el que ignora qué es hambre y que hay hambrientos, les vuelve la espalda si se le presentan, porque no cree que sea verdad lo que mira y lo que ve. Optimista por naturaleza, era eso lo que yo me decía en el momento de volver de mi paseo al vacío. Sí, verdaderamente, por el vacío. ¡Oh, América!
París, 20.
Logré ver a ese March, español antiespañol como todos los que viven en el extranjero. Lo vi, pues, y casi quedé contento de él. Me pareció sencillo, lo creí servicial, me agarré a él como a mi tabla de salvación. Pero el hombre servicial me dijo que no podía servirme, entre protestas de sentimiento y aplazamientos, y me dio la dirección del Dr. Acosta, cuyo origen era para mí la esperanza realizada. Entré en casa del doctor, le hablé, y como siempre plaza tomada, esperanza al infierno. Una hora en la biblioteca, y diez minutos de placer intelectual leyendo una interpretación de Vico, una entrada y salida en casa del librero Garnier, de cuyo recibimiento mañana no es buen agüero el que me han hecho hoy sus dependientes; vuelta a March, para con darle cuenta del resultado de su recomendación ligarlo a serme útil; muchos pensamientos tan oscuros como el cielo, muchos temores en embrión, una chispa eléctrica de afectividad al ver a mi enferma, y una espera probablemente inútil: ese es el día veinte de agosto de uno de mis siete años de inopia. Acaban de dar las cuatro de la tarde. Roulons, Roulons, como dice el conductor del ómnibus.
París, 21, 4½ de la tarde.
He pasado el día útil en el campo y en América, América y campo imaginados, pues ni el jardín botánico es el campo espontáneo que el sol, el cielo, el agua y la tierra hacen, ni es América la flora del botánico dominicano. Y a tanto llega, sin embargo, el ansia de seguridad de dignidad, de paz de corazón que el campo y América me brindan, que los recuerdos más imperfectos me recuerdan vivamente a una y otra: tísico de espíritu que sueña en su agonía con los lugares amados que tal vez no logra ver.
Algunas veces, en mis dolorosas reacciones contra la pasividad del sentimiento, he concedido tal omnipotencia a la voluntad, que a mi casi hermano Matías le he impuesto con ásperos consejos la obligación de curarse la tisis que tal vez me lo arrebate, a fuerza de voluntad, a fuerza de tener valor para curarse. Soy demasiado sincero en mis pensamientos, en mis afectos y en mis actos para predicar sin practicar, y siempre que encuentro incompleta mi existencia, siempre que el deseo es inferior al acto, el sentir al obrar, el querer al realizar, la necesidad a la satisfacción, me culpo, y me pregunto, descontento cuando no indignado de mí mismo, si hago siempre y en todo cuanto debo y puedo. Esta pregunta es más exigente cuando caigo en el infecundo desvarío, cuando traspongo lugares y tiempos funestos para situarme imaginariamente en tiempos y lugares faustos. Me digo que ha pasado la época del sueño, que ha llegado la hora de la conquista por medio del trabajo y la amargura, y me censuro mi poca actividad externa -¿coraza?-. Creo que sí, a pesar de que en estos tres últimos días he hecho cuanto he podido, movídome cuanto puedo, sacrificado a mi amor propio cuanto sé, por hacer injustos los cargos con que aumento las congojas; de mi vida. Todo lo hecho ha sido inútil, y es necesario hacer más y rehacer mucho. Faltar expresa o tácitamente a un compromiso expreso o tácito... No hay contrariedad más espinosa.
París, 22 de agosto de 1868, 4 de la tarde.
La lluvia que acaba de cesar en el momento en que he entrado en casa ha hecho más triste durante todo el día mi ya triste imaginar qué es lo que haré. Todas las puertas a donde he llamado están cerradas: podría tal vez abrirme alguna en España, tal vez Duran o López consintieran en darme trabajo: pero mi imprevisión, hoy como siempre, ha llegado hasta el último olvido y ni aun tengo con qué franquear las cartas. La solución anhelada del viaje a la América del Sur, cada día más improbable: o Castelar me devuelve en secreto los golpes que le he dado en público, o no sé qué ha hecho con el dinero que para el viaje del redactor pedido se le mandó. Sólo de uno u otro modo se explica su conducta. Para hacerla clara habría un medio; dar un escándalo: pero temo tanto al escándalo, que ni aun para salir de esta angustiosa situación me atrevo a darlo. El lunes es veinticuatro, día de pago ¿con qué pago? Es día también de llegada del correo, y esto me da un pretexto para ir a exigir una resolución a Castelar. Para eso es preciso que no llueva y que pueda yo ir a pie a Passy.
He estado leyendo El Misterio de Jesús, de Pascal. Ha renacido más vivamente el pensamiento que he tenido de hacer una biografía de Jesús demostrando la naturalidad, la humanidad de su vida y de su obra. En esta inquietud del pan del día siguiente, todo pensamiento carece de vigor. Subordinada la inteligencia al sentimiento, carece del espacio, de la calma, del predominio que necesita para funcionar libremente.
París, 23 de agosto, 1½ de la tarde.
Quisiera tener aquella tenacidad observadora de los primeros días de dolor, para analizar el sentimiento de profunda y vehementísima tristeza que experimento desde hace quince días. Analizaría, primero las causas externas y las internas de ese mal; segundo sus antecedentes; tercero la ocasión en que reaparecen; cuarto las coincidencias que los acompañan. Averiguaría si conviene a un espíritu formado el abandono de sí mismo que conlleva la tristeza; induciría por los efectos inesperados que en mi ánimo produce la fuerza también inesperada de esa sensibilidad perpetuamente combatida, perpetuamente preponderante.
Ha pasado ya el tiempo del análisis. Harto es que, violentándome, contenga aún el de estos resúmenes escritos. Dígame en resumen lo que siento, ya que estoy condenado a manifestar toda mi vida por medio del sentimiento. Siento miedo cuando pienso en el tiempo pasado, miedo; cuando en el presente, miedo; cuando evoco el porvenir, miedo; si me acuerdo de los años de mi vida, miedo; si de los que me quedan que vivir, miedo; si recuerdo a mis muertos, miedo; si a mis vivos, miedo; si a mis amigos, a esa segunda familia, después de la mía, la única en quien reposo mi corazón cansado, miedo; si llueve, miedo; si amenaza lluvia, miedo: miedo, miedo, miedo, ése es el sentimiento que oprime cruelmente mi corazón, que anubla mi imaginación, que me despierta de noche, y me atormenta de día. ¿De qué? Miedo de no haber vivido, de no vivir. La soledad de corazón, la lucha secreta de pensamiento, el aislamiento de voluntad, el combate de dignidad, la falta de trabajo, la vacilación hoy, la inseguridad mañana, eterna oposición entre lo imaginado por lo hecho, entera abnegación de la inteligencia en el sentimiento, y hasta contra conciencia, contra razón, contra voluntad, vivimos por casualidad en vez de vivir por derecho y por conquista de la vida; esto espanta, esto abruma, esto entristece. ¿A quién que pudiera conocerme podría hacerle creer que son míos los actos, los sentimientos y las ideas oscuros que dejo tras de mí? Cuando el reflejo de la memoria me presenta, a mí que me conozco, la vida infecunda que he vivido, protesto contra ella, niego que sea mía, no la conozco. ¡Y no he de estar triste si el Yo que conozco niega al Yo que realizo! ¿Y no he de estar triste, si el miedo no conoce más que el Yo involuntario que le presenta el accidente de mi vida, y me lo echa en cara, y no puedo realizarlo? O el viaje o una colocación que haga digna mi vida cotidiana. No hay otro medio de aplacar este secreto dolor de mi conciencia: no hay otro remedio contra este mal de dignidad que va matándome y haciéndome seria, tranquila y reflexivamente desear la muerte. Cuando ella, arrebatándome a mamá, a Eladia y a Carlitos, me enseñó a padecer y a progresar, la tristeza que me dio por maestra fue más profunda y más desinteresada, pero no más tenaz que la que he sentido en estos días. Esa tristeza ha tomado un desarrollo pavoroso, siempre que a las angustias del momento que la han alimentado, se ha unido el recuerdo de Matías Ramos y su familia. ¿Es esto un presentimiento, y sigue aquella familia desgraciada siendo víctima de la desgracia? Me agobia este temor, y para hacerlo más congojoso, ni una carta de ellos, imposibilidad de escribirles una que les exprese la inquietud de mis recuerdos. Hoy hace sol, como hace sol aquí; a intervalos. ¡Presérveme Dios de un invierno en este clima!
París, agosto 26, 4½ de la tarde.
Ante todo, la expresión de una angustia ridícula: he recibido una carta que cuesta unos siete reales: no los tengo, y me devano los sesos preguntándome cómo haré para pagarlos. Después, la expresión del sentimiento de profundísima amargura con que leo siempre las cartas de mi padre, cuya situación, cuyas congojas, cuyas penalidades, me caen en el corazón como remordimiento de padre. ¿Remordimientos? ¿por qué? Porque no nací con naturaleza idónea para el triunfo social, para la prosperidad, para los bienes externos que constituyen el bienestar de la familia; porque soy desgraciado y no puedo hacer feliz a los míos; porque si no se quejan yo me quejo por ellos de mí, y si se quejan, creyendo injusta la queja, no puedo desecharla sin dolor. Dice el bueno de mi padre que no extraña mis repetidos contratiempos, que cada nueva empresa mía le anuncia uno, porque yo, como él, como la familia, como nuestro país, estoy bajo la dura mano de la fatalidad. ¿Fatalidad? Tenaz se necesita ser para seguir negándola.
Pero como no la veo, como la busco y no la encuentro, como en lo que de mí depende y en mucho de lo que no depende, soy yo y nadie más, quien interviene, quien propone y dispone, quien se engaña o acierta, quien triunfa o quien cae, yo, y no la fatalidad, mi carácter y no el destino, mis virtudes y mis vicios, mis defectos y mis excesos, mi perspicacia y mi torpeza, mi sensibilidad y mi dureza, mi firmeza y mi debilidad, en una palabra yo, yo soy el responsable, yo el sobre quien cae todo el peso de la vida mía, todo el dolor de las vidas que quise desarrollar en armonía. ¿Que si pesa? Es una teoría abrumadora. Pese al ser interno, generador del optimismo fatalista: para el miembro de familia, lazo de responsabilidades ni impuestas ni aceptables: para la persona social, ligadura indúctil que se arrolla en un clavo y no la rompe el peso del eje del mundo. Es algo más, y mucho más, y sobre todo, es resultado de una educación moral por sentimiento y de mucha soledad; pero no estoy para análisis, y como pasan cosas menos importantes, pasará la teoría formidable, y todo seguirá como hasta aquí.
¡Un día tan hermoso! Me puso alegre, y contemplando el cielo y contemplando el sol, y esperando días iguales, y soñando a hurtadillas de mi razón, en Puerto Rico y en América, y ligándolo todo, pensamiento, presente y porvenir a la esperanza resurrecta de ese viaje, fui a la Biblioteca del Jardín de Plantas y leí al contradictorio Yustae, y paseé por el jardín. Como si las alegrías que roba a la severidad de la raza la espontaneidad del sentimiento, convinieran mal con mi situación actual, situación de actividad y de positivismo, la carta de mi padre condena ese viaje deseado, y llega esa condenación externa en los momentos en que salía tímidamente de mi imaginación intelectual una condenación de los sueños de la imaginación sensitiva.
Ayer estuve en casa de Castelar. Lo rodeaban cuatro confesos inferiores suyos ante los cuales quiso hacer gala de sus cualidades cáusticas. Guareciéndose en su amistad y en mil elogios, me dirigió por medio del partido Progresista saetazos y lanzadas que, en otro tiempo, y celebradas como eran por los dóciles oyentes, hubieran suscitado en indignación los golpes de maza con que ella castiga las indignidades más aceptas. Ayer, todo se resolvía en un convencimiento tranquilo: en el de que yo podría ser un triunfador en la revolución española. Tan claramente vislumbro alguna vez esta, no sé si esperanza de mi ambición, que confío voluntariamente a la casualidad la disposición de los medios que pueden conducirme hacia ese fin. Y para evitar a la casualidad el trabajo de ir a buscarme lejos de España, míe digo tímidamente que tal vez me convendría quedarme. ¡Oh! ¡la imaginación y el sentimiento! ¡Las dos fuerzas creadoras de mi alma! ¡los dos enemigos de mi vida! En todas partes están, hasta en la razón, hasta en el juicio, hasta en las amonestaciones tranquilas del sentido común. Ayer, como estuvieran en la secreta confesión de mi superioridad, estuvieron en el aire. Recorría yo la encantadora calle que entre árboles y flores me condujo desde Auteuil a Passy, cuando desde una casa solitaria salieron las notas de un ejercicio de aprendiz de piano. ¿Mi casa y mis hermanas? ¿la de Ramos y las suyas? No pude averiguarlo, pero el sentimiento real fue un recuerdo impregnado de profundísima tristeza. Por la noche, al volver a casa, me sorprendí tarareando la danza corrompida que tanto me disgustaba en Barcelona. Mi llegada a esta ciudad, mi segunda familia, Teresa, las primeras y las últimas emociones de mi estancia allí, todo brotó repentinamente de la imaginación. Fue como el golpe recibido en una herida mal cerrada: la tristeza llegó hasta el punto de serme dolorosa y de recordarme la única tristeza de mi vida: de 1862 y 63. Así, todo se oscurece ante mi sentimiento, y el dolor pasado, y la realidad congojosa que me abrumaron, se eclipsan ante el recuerdo ¿de qué?; de alguna esperanza acariciada, de alguna alucinación vagabunda de felicidad. Empieza esta palabra a ser concepto.
París, agosto 27.
¿Es un signo favorable o es prueba de decadencia el sentimiento conscio de mi soledad, el efecto benéfico que me producen las pocas relaciones personales en que enlazo mi vida? Antes de ayer, hoy, dos días dolorosos para mí, porque han sido dos días de pérdida de esperanza, dos secretas renuncias a la realización del sueño acariciado: sin embargo, el efecto de esas dos secretas decepciones ha casi perdido toda su violencia porque en vez de encerrarme en mi soledad y en mí mismo con mi decepción, he encontrado casualmente distracción a mis ideas propias en las ideas de los otros. Antes de ayer, los visitantes de Castelar, hoy Luisa, han podido más que puedo yo cuando empezando a temer los resultados orgánicos de esta lucha de ánimo ya larga, me esfuerzo por moderar los ímpetus de mis dolores y por huir de los encantos peligrosos de esa tristeza involuntaria, heredera de aquella melancolía medio natural y medio provocada que fue cuna y sepulcro de mis primeras meditaciones de la vida.
Me he distraído, y bendecido la casualidad que tanto puede; pero no debo separar mi atención de esa cada vez más oscura conducta de Castelar y tengo el derecho y el deber de circunscribir en un círculo de ideas bien claro y bien concreto el pensamiento inspirado por ese proceder oscuro, y la resolución que debe provocar en mí. Si mañana no llega esa contestación definitiva ¿qué debo hacer? Seguir esperando es seguir siendo engañado; seguir siendo engañado es seguir entregado al acaso; seguir entregado al acaso es exponerse a una muerte del cuerpo por asfixia de dignidad o a una muerte de dignidad, que es peor que la del cuerpo. Para evitarlo y hacer una vez en mi vida respetable y respetado mi derecho ¿debo exigir como derecho la única satisfacción que puede satisfacerme, el auxilio eficaz de esa influencia? El viaje a América es improbable: hagamos probable una vida honrada y segura en el trabajo.
Agosto 30.
Si el predicador no hubiera mezclado lo extranatural con lo natural y se hubiera atenido al carácter completamente psicológico del tema, su discurso me hubiera interesado, tal vez hubiera podido conmoverme. Hablaba a mi razón por medio de mi interés, o más bien hablaba a mi interés con la voz de la razón universal. Que no es voluntad sino la activa; que no es voluntad sin estos dos caracteres: actividad y predominio. El tema de mi vida, ése era el tema del buen predicador; tema terrible, desde el cual se contemplan los abismos de la maldad voluntaria e involuntaria, la persistencia del mal en la vida. Toda la una está en él: desde aquella firmeza de los primeros días hasta aquella blandura de la adolescencia; desde la afirmación: «La voluntad es el mal»; hasta la deducción: «Elige entre la voluntad y una pistola». En el primer período, afirmaba una observación aterradora; en el segundo, deducía una verdad abrumadora de experiencia: dentro de uno y otro, el incesante luchar, sin otro fruto que el placer de sentir mi fuerza de resistencia. Resistir, sufrir, soportar, padecer, voluntad negativa, voluntad pasiva. ¿Cuándo llegaré a la voluntad activa? Espero no tener que remontarme a los destinos inmortales de que habla el predicador: bastará una base, un objeto, una realidad para el esfuerzo. No veo otra que el trabajo en la escribanía de mi padre. Tregua a las aspiraciones políticas y cumplimiento de un deber descuidado de familia; práctica de los negocios, tanto más ejemplares cuanto más pequeños; conocimiento de los pícaros, tanto más decentes cuanto más enanos: diez años de trabajo, de imitación de los otros hombres, una mujer, una familia, una propiedad, conquista de la independencia personal y el porvenir es mío. Bueno sería que para llegar seguramente a él, me tapara los ojos, y no viera lo que antes de mi partida puede acontecer en España; me cosiera el estómago, y no sintiera hambre antes de la llegada del dinero que, para ir a Puerto Rico, ha de venirme de allí. ¡Voluntad activa y predominante!... Vaya, señor predicador, pues arrégleme usted esta intrincada vida. Al unir el substantivo al adjetivo, me ha producido la sensación nerviosa que producen las nueces en los nervios susceptibles, y no sé por qué burlona asociación de ideas, he recordado la tentativa de suicidio y las noticias que de la suicida se me ha dado. Según la hospedera se suicidaba por amor: según el positivista, por miseria: es decir, porque tiene intrincada la vida. Y puesto que ella no resiste y yo resisto, yo tengo (que decida el predicador) más voluntad que ella. Ella tiene diez y ocho, yo veintinueve años: ella once menos que yo de resistencia; once yo más que ella de intrincamiento y de lucha. A pesar de mi gloriosa superioridad, esa pobre criatura me interesa. Detrás de este interés está el romántico.
París, agosto 31, 4 de la tarde.
Homo sum, y si las circunstancias y la violencia de mi posición me impiden vivir totalmente como hombre, el hombre vive, y despierta y se mueve en el momento en que el acaso o la necesidad de las relaciones lo aproximan a las fuentes de la vida natural. Anoche, cuando preocupado con el estado de mi bolsillo y con el cambio de domicilio, me retiraba a casa, vi en la portería, y hablando con la portera, una joven, uno de esos frutos prematuros que pudre tan pronto la sensualidad de la necrópolis moral. Saludé, y subí a ocupar en mi tercer piso el cuarto oscuro que la providencia del interés, personificada en la portera, me ha procurado tan a tiempo. Tenía cuatro fósforos: los cuatro, como todas las cosas en todos los momentos críticos, fallaron; no conociendo la nueva habitación, necesitaba luz; bajé a buscarla, y al dármela, la portera me dijo, señalando a la joven, entonces con ella en la escalera: «Mademoiselle démeure avec vous». La civilización es probablemente el arte que enseña a contener las emociones y a disimular las muecas, y a ella debí la continencia y el disimulo de las mías. Las convertí en una exclamación lisonjera para mi vecina, y ambos subimos la escalera. Cuatro palabras, provocadas por ella, violentadas por mí, y en el momento de abrir yo la puerta y detenerme para que ella pasara, surgió el hombre desconocido; es decir, sentí aquella terrible sacudida de los nervios que es como la electricidad de los alambres. Pasó: le di su vela, nos saludamos y vine yo a pasar la noche más inquieta que he pasado en París. Mala es la del espíritu, pero no es buena la inquietud de los sentidos. Ea, mientras sirva para probar que puedo más que ellos...