El Humor en España: Carlos Arniches y Edgar Neville
Juan Antonio Ríos Carratalá (ed.)
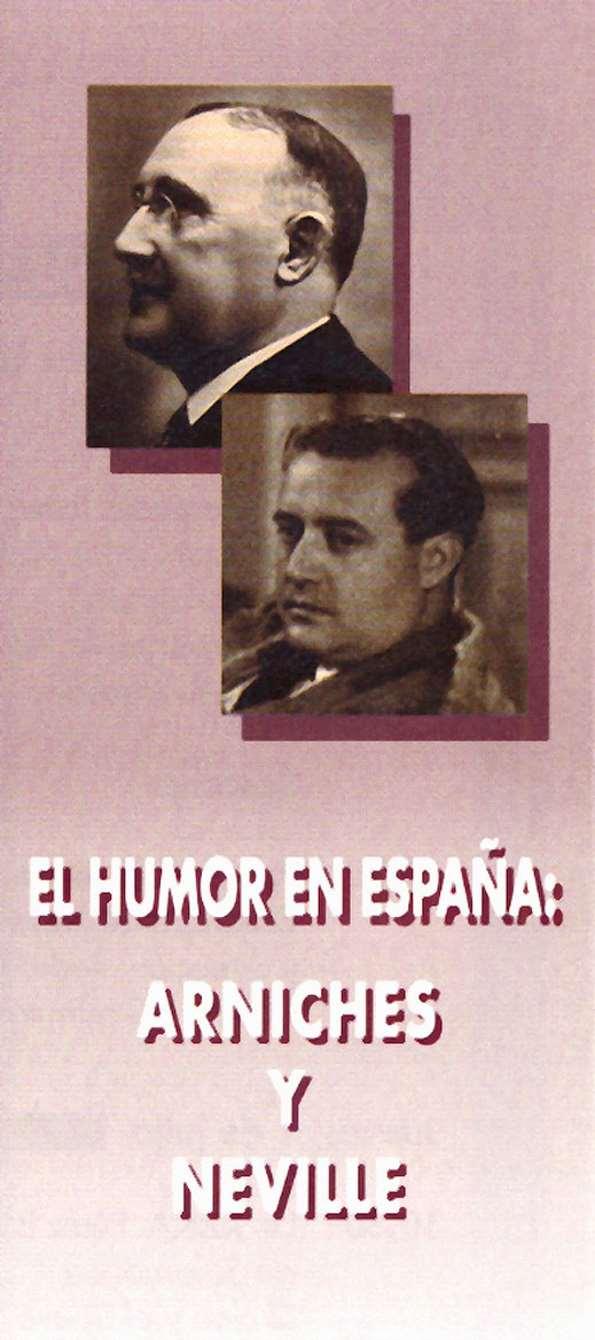
Esta edición recopila las ponencias presentadas por los especialistas que participaron en el seminario El humor en España: Arniches y Neville, organizado por la Caja de Ahorros del Mediterráneo (Alicante, 30 de junio-2 de julio de 1999). El objetivo fundamental del mismo fue iniciar una línea de investigación académica sobre el humor en la España del siglo XX. No creo que haga falta justificar la necesidad de estudios que enriquezcan nuestros conocimientos acerca de tan amplio tema. Superados absurdos prejuicios que marginaban lo humorístico, máxime cuando se trataba de obras o autores relativamente recientes, es conveniente aportar un nuevo cauce para que salgan a la luz determinadas investigaciones sobre el humor y los humoristas que tanto nos han hecho disfrutar a lo largo de las últimas décadas.
La elección de Carlos Arniches y Edgar Neville está justificada por el destacado e indiscutible lugar que ambos ocupan en el humor español. Pero a este argumento ya de por sí suficiente se suman otras circunstancias. La Caja de Ahorros del Mediterráneo, gracias a su voluntad de conservar y difundir los legados de los más destacados autores alicantinos, ha incorporado el de Carlos Arniches a su ya rica colección. Los documentos de todo tipo conservados con primor por Dª Paloma Arniches y su familia son la base de un legado de enorme valor depositado ahora en la Biblioteca Gabriel Miró de Alicante. Su conocimiento ya ha propiciado diversas investigaciones que han permitido completar nuestra visión de tan destacado autor teatral. Se trata tan sólo de un punto de partida de la que se espera sea una larga y rica serie de trabajos capaces de profundizar en la obra de Carlos Arniches y en los géneros teatrales que cultivó junto a otros destacados autores. Fruto de esa voluntad es la organización de este Seminario donde el protagonismo es compartido con Edgar Neville, admirador del alicantino y autor cuyo centenario celebramos en 1999. El humor de este último tiene evidentes puntos de contacto con el de Carlos Arniches, pero también notables divergencias propias de una nueva generación, «la otra generación del 27», que impulsó una renovación profunda del humor en España. Esta doble circunstancia nos permite plantear una serie de reflexiones sobre los cauces seguidos por dos autores fundamentales para conocer una historia del humor a partir de la eterna dualidad entre vanguardia y tradición.
El profesor José Carlos Mainer expone en su conferencia aquí reproducida una brillante reflexión histórica y conceptual sobre el humor, el elemento común y básico del cual parten los dos autores seleccionados para este seminario. La profesora Mª Victoria Sotomayor, la más destacada especialista en la obra de Carlos Arniches, profundiza sobre el concepto de humor defendido por el autor alicantino, aportando datos que nos permiten matizar tópicos que la crítica ha mantenido al respecto. La profesora Mª Luisa Burguera nos descubre un Edgar Neville poco conocido: el autor de una novelística en torno a la Guerra Civil con claros tintes apologéticos y propagandísticos a favor de los sublevados. Su resumen argumental no nos muestra al Edgar Neville más brillante, pero esas obras tan propias de una época convulsa deben formar parte de nuestra valoración global de un autor mucho más sugestivo en otras épocas y géneros.
El cine está estrechamente vinculado a la trayectoria de Carlos Arniches y Edgar Neville. El primero es el autor de cuyas obras surgen más de sesenta adaptaciones cinematográficas, aparte de haber escrito algunos guiones y haber colaborado en empresas relacionadas con el cine. Edgar Neville ya fue un brillante director en la II República con su inteligente y sensible adaptación de La señorita de Trevélez (1935) y durante el franquismo sus películas fueron a menudo un saludable ejercicio de independencia frente a las corrientes oficialistas. Esta vinculación con el cine de dos dramaturgos que han cultivado la comedia y el humor nos llevó a contar con el profesor José A. Pérez Bowie para que estableciera algunas de las referencias que definen dicha relación en el período anterior a la Guerra Civil. El crítico Eduardo Torres-Dulce, en una conferencia que lamentamos no poder reproducir aquí, reivindicó la comedia cinematográfica española y sus relaciones con el teatro de los dos autores aquí citados y otros que desmienten algunos prejuicios vertidos por la crítica al respecto. Por último, el profesor Miguel Á. Lozano evocó el cine de Edgar Neville a partir de dos conceptos: el madrileñismo y el expresionismo, que aunque en diferente medida lo definen y lo relacionan con otros mundos creativos, desde la pintura de José Gutiérrez Solana al teatro de Carlos Arniches.
El programa de actividades se completó con tres proyecciones cinematográficas: El tiempo de Neville (1990), de Pedro Carvajal y Javier Castro, un documental que merecería una más amplia difusión por lo acertado y didáctico de su aproximación a la figura del autor; El último caballo (1950), película de Edgar Neville que ejemplifica su constante acercamiento a lo sainetesco, a ese mundo de ficción en el que su admirado Carlos Arniches es la figura indiscutible y, por último, Domingo de Carnaval (1945), film dirigido por Edgar Neville donde los conceptos expuestos por el profesor Miguel Ángel Lozano encuentran una adecuada ejemplificación.
Tres jornadas de trabajo que tienen su reflejo en esta edición, cuya pretensión no es hacer un repaso sistemático o global de la obra de los dos autores seleccionados -otras publicaciones de los propios especialistas aquí presentes serían más adecuadas en ese sentido-, sino llevar a cabo una serie de catas que nos permitan ahondar en el conocimiento de quienes han protagonizado unas trayectorias donde el humor es un elemento fundamental.
Agradezco, por último, la colaboración del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, así como la de todo el personal de la Biblioteca Gabriel Miró, encabezado por su directora Dª Rosa Monzó, que con su amabilidad y eficiencia hace más llevadera la labor de investigación.
Universidad de Zaragoza
1.- UN POCO DE FISIOLOGÍA HIPOCRÁTICA.
Es de sobra sabido que la palabra humor constituye en su origen una metonimia, o si se prefiere una metáfora metonímica: tiene algo de atrevida trasposición de un campo a otro del conocimiento, pero también comporta, como veremos, una relación de singular contigüidad entre los dos territorios afectados por la imagen. Y es que la primera noción de humor proviene de la veterana teoría fisiológica hipocrática, para la que todo el funcionamiento de la naturaleza humana venía a ser la compleja resultante de las diferentes mezclas de los cuatro fluidos o humores que circulaban por nuestros organismos. Oígamoslos, por ejemplo, en un texto latino de finales del siglo X, que los editores de la serie latina de la Patrología de Migne atribuyeron a Beda el Venerable:
Sunt enim quattor humores in homine, qui imitantur diversa elementa; crescunt in diversis temporibus, regnant in diversis aetatibus. Sanguis imitatur aerem, cresce in vere, regnat in pueritia. Cholera imitatur ignem, crescit in aestate, regnat in adolescentia. Melancholia imitatur terram, crescit in autumno, regnat in maturitate. Flegman imitatur aqua, crescit in hieme, regnat in senectute. Hic quam nec plus nec minus iusto exuberant, viget homo1. |
De paso, reparará el lector en que todo eso remite en derechura a una de las metáforas -o metonimias- de más largo recorrido en la historia de la humanidad: la de que el hombre es un microcosmos o mundo abreviado, como hace ya unos años enseñó un precioso libro de Francisco Rico, quien rastreó la huella del tema en la literatura española2. Lo creyeron a pies juntillas quienes vivieron las edades clásicas, lo entendieron a medias (mezclado con sus ideas cristianas) los medievales, regresaron a esa convicción (ya con algunas dudas) los humanistas, y la reviven, por último, cada día quienes consultan sus horóscopos y creen que el lejano orden de las estrellas tiene algo que ver con sus mezquinos destinos de ama de casa, parado de larga duración u oficial administrativo; siempre se ha creído que alguna oscura relación movía por igual los cuerpos celestes, las fuerzas y los elementos de la naturaleza y nuestras modestas personas: unos veían en ello un signo de sumisión, otros de enaltecimiento; todos inventaban así una forma de no estar solos.
Pero volvamos a nuestra metáfora o metonimia. A su luz, resultaba lógico que la preponderancia de un humor sobre otros determinara la constitución de un carácter (¿hasta qué punto «un carácter» no es una anomalía, un exceso?) y que éste, al cabo, se definiera así, por el humor dominante: hoy hablamos todavía de coléricos, flemáticos, biliosos, melancólicos y sanguíneos. El Examen de ingenios para las ciencias donde se demuestra la diferencia de habilidades que hay en los hombres, y el género de letras que a cada uno responde en particular, obra del curioso doctor navarro Juan Huarte, natural de San Juan de Pie de Puerto (1575; edición censurada en 1594), fue leído con aprovechamiento por Cervantes (que tanto sabía de locos) y estableció una sutil y bien traída psicología (e instrucciones de uso) de los humores:
El que es colérico según las potencias naturales desea alimentos fríos y húmedos, y el flemático, calientes y secos. El colérico, según la potencia generativa se pierde por las mujeres, y el flemático las aborrece; el colérico, según la irascible, adora en la honra, en la vanagloria, imperio y mando y en ser a todos superior, y el flemático estima más hartarse de dormir que todos los señoríos del mundo, donde se echa también de ver los varios apetitos de los hombres, entre los mismos coléricos, flemáticos, sanguíneos y melancólicos3. |
En 1621 el inglés Robert Burton publicó un libro precioso, la Anatomía de la melancolía, sobre el caso más llamativo de estos últimos, que siempre han sido privilegiados de la fortuna. La influencia de la melancolía (del griego melanos kolia, humor negro) ya había sido tratada por el problema XXX de los Problemmata que se atribuyeron a Aristóteles y fueron, sin duda, obra de su círculo de seguidores: aquel humor de madurez es el que conviene a los héroes (y por eso, fue preponderante en Empedocles, Platón y Sócrates, según nos dice) y, desde luego, a los artistas, porque proporciona una suerte de superávit de conciencia del yo, una adecuada hegemonía de los sentimientos sobre el raciocinio. Un hermoso libro de Raymond Klibansky, Erwin Panofsky y Fritz Saxl -que se gestó desde 1923 y sólo se publicó tras la guerra mundial- añadió a esto la influencia astral: Saturno y la melancolía (véase nota 1). Y es que los melancólicos estaban bajo la influencia del raro y lejano planeta de los anillos misteriosos. Desde el famoso e impresionante grabado de Durero hasta los cuadros de Giorgio de Chirico4, pasando por algunos de los más bellos momentos del arte humanista, la representación de la melancolía y los melancólicos ha sido la metáfora predilecta de la ambición intelectual y la conciencia de fracaso, del descontento fecundo y la penetración estética. La melancolía es, a fin de cuentas, el humor por antonomasia y, por supuesto, el más prestigioso.
2.- EL HUMOR COMO ACTITUD ANTE LA VIDA Y LA LITERATURA.
Conviene no perder de vista que para un hombre educado, que viviera en los siglos XVI y XVII e incluso en el XVIII, cada vez que se hablara de una naturaleza melancólica, de un ramalazo colérico o de una actitud flemática, se hablaba de una disposición de ánimo tan mensurable y concreta como venimos diciendo. Inevitablemente, la nueva fisiología (la que practican, por ejemplo, las gentes que se arremolinan en la preciosa «Lección de anatomía» de Rembrandt) no halló jamás rastros de fluido colérico -la bilis amarilla-, ni de humor negro, y supo pronto que la sangre era una vía de alimentación impulsada por el corazón (y no por el misterioso designio de su naturaleza) y que la bilis era una exigua secreción digestiva. Pero para entonces, humor venía a ser un cómodo sinónimo de inclinación de carácter, de forma personal de comportamiento. Así Michel de Montaigne, en su ensayo De la ressemblance des enfants aux pères, escribía unas frases que han sido citadas por otros muchos y más importantes efectos literarios; aquí las recordaremos por su medular mención de una teoría humoral, ya bastante diluida y amplificada:
Au demeurant je ne corrige point mes premiers imaginations par les secondes; ouy à l'aventure quelque mot, mais pour diversifier que pour oter. Je veux representer le progres de mes humeurs et qu'on voie chaque pièce en sa naissance5. |
Lo que viene a decir que el humor es también la real gana y una forma de manifestar la personalidad propia a la que el escritor moderno no quiere renunciar: es parte de su independencia y sabe también que resulta un eficaz señuelo de su atractivo literario.
Y de esa privatización de lo humoral proviene un último paso. En esa nueva situación, se ha de entender que el surgimiento de la dicotomía buen humor-mal humor fue seguramente muy precoz y muy lógica, dados los antecedentes: mi carácter me lo pago yo, venía a decir Montaigne. Y el «buen humor», el humor por antonomasia, pasó a ser una forma compleja y rica de ver y ponderar las cosas de la vida. No era lo mismo que la idea de comicidad, cuyo rastreo nos llevaría por otros paraderos. La comicidad, la voluntad de provocar nuestra risa por el contraste de la realidad y la apariencia, viene de otra parte del mundo de las ideas: de la consideración de lo cotidiano, de lo común, de los personajes y las tramas ordinarios como materias posibles de la mímesis, de la imitación artística que, de acuerdo con Aristóteles, es el fundamento del arte literario. Todo lo que se refería a ese mundo vulgar era cómico por naturaleza, especificación que, con su habitual simplificación del legado clásico, la Edad Media llevó a su límite: por eso, por tratar de personajes de todas las especies (desde pontífices hasta raheces pecadores), y por estar escrita en una lengua común, la obra mayor de Dante se llamó Commedia y luego Boccaccio la llama Divina (y muchos años después, recordando a su ilustre antecesor florentino, el ambicioso Balzac tituló su friso de novelas como La comedia humana). Muy pronto, comicidad y humor, tan cercanos en muchas cosas, significaron dos apreciaciones muy distintas de la realidad. Por un lado, como sabemos, se mantuvo la inercia que consideraba al humor como algo que procedía de un estado de ánimo peculiar; pero, por otro, el humor se vio como una forma superior, más intelectual y elaborada, de la risa tradicional. Hoy mismo, cualquiera sabe que no es lo mismo la comicidad banal de un «humorista» de la televisión que se viste de mujer y grita, o que imita los dengues que se atribuyen a un homosexual, que la sutil peripecia de «humor» en un filme de Woody Allen. Nuestro presunto «cualquiera» diría, con seguridad, que la comicidad nos hace reír y el humor, sonreír (lo cual, veremos más adelante, es bastante erróneo: puede haber auténtico humor -intencionalidad compleja- en una comicidad muy simple; donde no suele haberlo -ni comicidad, a menudo- es en el interminable elenco de caricatos televisivos).
De cuanto se tiene dicho, se inferirá que el humor es cosa relativamente reciente: para que exista necesita la legitimación literaria del yo como sujeto observador, requisito de lento desarrollo en la historia de la literatura, como precisa del crecimiento de un cierto realismo de observación (en lo psicológico y en lo físico)... No es fácil que exista el humor si no preexiste una noción de intimidad que hace cómplice al autor y a sus lectores, ni hay observación humorística que sea ajena a una mirada de piedad y afecto hacia las cosas mínimas que constituyen nuestras referencias más inmediatas. Por supuesto, esta capacidad de hablar de sí mismo y esa admirable disposición para disertar -sin pretensiones eruditas- de lo que se observa en lo circundante o se recuerda de la última lectura que se hizo constituye la fuerza literaria de Montaigne, a quien se ha citado muy adrede, pero ese fue también el caso de Molière y Cervantes. Este último llegó a ser quien fue en la historia de la literatura porque tuvo una clara idea de sí mismo como autor, como dueño de su tinglado de imaginación (de ahí, precisamente, esa maravilla de escritura que fueron sus prólogos o el precioso uso de la primera persona narrativa, tan elusiva pero tan sistemática, en el Quijote). Y lo fue también porque supo configurar con amor a sus criaturas y a los objetos que caracterizan o rodean a sus criaturas, a las que tuvo como procesos en formación y no como elementos estáticos. La imagen que siempre nos asaltará de que el yelmo de Mambrino era, en rigor, una bacía de barbero remendada con cartón, o la tangibilidad casi física que alcanzan aquellos nocturnos batanes manchegos cuyo ruido asustó a Sancho, es un recurso literario inseparable de la capacidad de crear los objetos como algo más que pretextos; en Cervantes, el polvo de los caminos, el mal humor de los viandantes, el generoso trago de vino, el lento cocerse de un caldo lleno de grasa o un llamativo gabán verde significan todo un canto de gloria en loor de la realidad, de vida propia de las cosas. A fin de cuentas, el humor viene a ser como una reflexión añadida a propósito de lo que, de antemano, resulta cómico: intenta dar un sentido -intelectual y afectivo- al estallido mecánico de la risa y a lo risible. Y Cervantes es una lección permanente de cómo funciona ese delicado mecanismo.
No ha de extrañar que sea el romanticismo literario -en el marco de una fecunda interacción con la filosofía- el movimiento que perfiló el status definitivo del humorismo, como hizo con tantas otras cosas que constituyeron el edificio de la modernidad. Por de contado, no es fácil definir qué cosa fue el romanticismo, pero algo más hacedero resulta trazar sus coordenadas mentales en el marco de lo que ahora nos interesa. Por un lado, lo romántico supuso la ruptura del respeto a la tradición clásica como único paradigma referencial: había también «otros» clasicismos y cada pueblo conoció la etapa dorada en que sus imaginaciones se acompasaron al ritmo de su vida (la noción de clasicismo como culminación estética de un espíritu popular es falsa de raíz, pero es un extendido bálsamo de las colectividades y, en lo que nos concierne, permitió la relativización del clasicismo grecolatino e incluso, a la larga, su mejor entendimiento histórico). Por otra parte, esa concepción histórica de los sentimientos -que Friedrich Schiller plasmó en su diferenciación entre «poesía ingenua», la de los clásicos, y «poesía sentimental», la de los modernos (quienes ya eran incapaces de aquella fusión espontánea con la naturaleza pero estaban mejor dotados para la conciencia compleja)- significó que, en el terreno de lo artístico, se establecía para siempre el predominio de lo social sobre lo individual: el individuo concreto firmaba la obra de arte, pero la verdadera autoría se compartía con la tradición artística actuante, con las reminiscencias de pasados cercanos o remotos, con el espíritu de la nación. Nada era ya fácil, y por eso la «ironía romántica» (bautizada y descrita por Friedrich Schlegel) fue la conciencia -amarga pero orgullosa- del fracaso de las ambiciones del arte, la conciencia de una insatisfacción que, paradójicamente, halla su única felicidad en el minucioso reconocimiento de sus impotencias. Con la idea de «ironía romántica» se relacionaron estrechamente el culto de la paradoja (la tentadora satisfacción del poder pensar dos cosas a la vez), la estética del fragmento (donde la intuición repentina logra reemplazar mejor a la síntesis laboriosa), el culto a los símbolos (aquello que no se entiende puede, sin embargo, sugerirse con mucho mayor éxito), la voluntad de confundir fecundamente los géneros (como mejor modo de llegar a expresar la confusión inherente al mundo: el permanente diálogo de su heterogeneidad)...
3.- DEL HUMOR EN ESPAÑA: EL HUMOR ROMÁNTICO.
A través de tantas vueltas y revueltas, nos acercamos, sin embargo, a lo nuestro... Fue Jean Paul (Vorschule der Aesthetik, 1804) quien, al modo de Schiller que ya hemos apuntado, estableció la diferencia entre lo «cómico clásico» y lo «cómico romántico». Éste procede del ingenio, de la capacidad de elaborar una visión del mundo a través de los contrastes cómicos («bravíos emparejamientos sin sacerdote») como habían hecho Jonathan Swift y Lawrence Sterne en sus obras inmortales, los Viajes de Gulliver (1726) y la Vida y opiniones del caballero Tristam Shandy (1760); al revés que el humor clásico, que tiende a burlarse cruelmente del individuo, el humorista romántico «no aniquila al individuo, sino a lo finito, por su contraste con la Idea: el humor no sabe de locuras personales o de locos -como lo sabe la sátira-, sino de la Locura y del Mundo Loco»6. Por eso, los románticos se empeñaron en ver en el Quijote una vasta alegoría de la Idealidad contra la Rutina y experimentaron una notable alergia a entender la obra como una feliz sátira literaria o como la creación de un personaje de burlas: hoy hemos llegado a saber que la verdad está seguramente en el entreveramiento de las dos opciones.
Mal que pese a tan ilustre antecedente, en España el romanticismo fue un pariente pobre del esplendor europeo, pero quizá no tanto como a veces se ha dicho. No le faltó razón al laborioso agustino Padre Francisco Blanco García cuando llamó «humorista» a Mariano José de Larra y a Marcelino Menéndez Pelayo cuando hizo lo propio con José de Espronceda7. Lo primero es bastante obvio cuando se repasan las rabietas de aquel permanente descontento. Lo segundo también cuando se piensa, sin ir más lejos, en la ambiciosa estructura sinfónica de El Diablo mundo y en su febril variedad divagatoria, que su autor había intuido en Lord Byron como símbolo certero de nuestro tiempo. No hay mejor definición de la función del humor -todavía entre la concepción montaignesca y la propiamente romántica, como se podrá ver- que aquella que hallamos en esta octava del canto primero, donde el poeta confiesa paladinamente su furiosa voluntad de arrumbar todas las normas de decoro y coherencia que aconsejaba el arte clásico:
| En varias formas, con diverso estilo, | |||
| en diferentes géneros cantando | |||
| ora el coturno trágico de Esquilo, | |||
| ora la trompa épica sonando, | |||
| ora cantando plácido y tranquilo, | |||
| ora en trivial lenguaje, ora burlando, | |||
| conforme está mi humor, porque a él me ajusto | |||
| y allá van versos donde va mi gusto8. |
También a propósito de Ramón de Campoamor conviene recordar que él mismo llamó «humoradas» a sus poesías. Juan Valera lo llamó humorista en «Sobre los discursos leídos ante la Real Academia Española en la recepción pública del Señor Don Ramón de Campoamor» (1862): la pieza oratoria se llamó «La metafísica limpia, fija y da esplendor al lenguaje» y Valera reconoció en su autor a «un excelente poeta y un prosista desenfadado, ingeniosísimo, humorístico y fácil; de todo lo cual le debe más a la poesía y al arte que a esa metafísica que tanto pondera»9. Cautela esta última que refleja, como el título del discurso del poeta, hasta qué punto se asociaba ya la más elevada reflexión del espíritu y el talante del humor. En las Semblanzas literarias del joven Armando Palacio Valdés hallo también, y nuevamente referido a Campoamor, un párrafo importante en la contraposición de lo cómico y lo humorístico, palabra que todavía «no ha recibido carta de naturaleza en nuestro idioma»:
Humorista no es el que pone en contradicción su pensamiento con sus palabras, pues esa contradicción se observa en cualquier escritor satírico, sino más bien el que pone en contradicción su pensamiento con el pensamiento universal. El escritor que sólo aspire a producir un efecto cómico no llegará jamás a este punto. Es necesario poner un alma superior y lúcida, que aprecie las cosas de este mundo en su verdadero tamaño y no en el que se ofrecen a los ojos del vulgo. El humorismo es un soplo delicado que se esparce por todos los pensamientos del escritor, limando su aspereza, refrenando sus tendencias a lo absoluto y tiñéndolos todos con el color de lo relativo10. |
A la altura de 1868-1875, un humorista es un metafísico desengañado. Son los años inciertos en que se entierra el romanticismo, se declara la insuficiencia del liberalismo político, se teme a la revolución (la Comuna parisina de 1870 y los cantones españoles de 1873 fueron la gran vacuna antirrevolucionaria para la clase media) y se entronizan el positivismo y el naturalismo como dos ademanes serios y científicos de una burguesía crítica que, en el fondo, confía muy poco en sí misma. Tenemos a menudo la fácil tentación de calificar de hipócritas a todos aquellos hombres que abominaban de Pío IX, el Papa-Rey, pero pedían los santos sacramentos a la hora de la agonía; que decían interesarse por el socialismo y reclamaban de los guardias la represión de las huelgas; que reclamaban una «literatura fuerte» y adoraban los melodramas musicales italianos: y, sin embargo, ¡qué próximos resultan a nosotros y a nuestros temores! Quizá por eso, el humorismo -el reconocimiento privado de su inconsecuencia pública- fue su lenguaje. Y, por vez primera, cobró inusitada importancia en los hábitos críticos. La noción germánica del humor llegó con el malogrado krausista que fue Manuel de la Revilla, autor de una tesis doctoral de 1872 sobre «El concepto de lo cómico». En la reseña de su amigo Francisco Giner de los Ríos leemos que «entre todas las formas que produce voluntariamente el espíritu, como libre creación de la fantasía, ninguna ha sido objeto de más singular estudio que la conocida modernamente con el nombre de humor» (y cita a propósito a Hegel, Jean Paul, Schopenhauer, Vischer), y es que resulta
[...] innegable que aquella situación y expresión peculiar del espíritu, donde lo cómico y lo trágico luchan en extraño contraste, y que es la que denota la voz humor, no puede menos que ser considerada como eminentemente estética después de que el genio de un Shakespeare y un Cervantes, de un Byron y un Sterne, de un Leopardi y un Richter, de un Bulwer, un Toepffer, un Heine, la han consagrado en sus obras, recorriendo todos sus matices desde la tierna melancolía al amargo sarcasmo, desde la ironía punzante a la benévola sonrisa11. |
4.- DEL HUMOR EN ESPAÑA: DEL ROMANTICISMO AL POSTROMANTICISMO.
¿En qué otros lugares de la literatura española de la segunda mitad del XIX hallamos esos «matices»? Por supuesto, se encuentra en el lenguaje mismo de la novela, en esa capacidad entre burlona y conmiserativa de arropar o desnudar al personaje, y también de llevar de la mano al lector por los fragmentos de la realidad, y lo hallamos en la retórica inevitable de los finales de la trama: cualquier novela de Benito Pérez Galdós resulta un curso completo de cómo el humorismo es el acompañante inveterado de la mirada novelesca que el autor deja caer sobre la acción. En los momentos más amargos de Miau o de El doctor Centeno, en medio de la agonía metafísica del protagonista de El amigo Manso y de la agonía moral del héroe de Lo prohibido, cuando más sentimos la grandeza y la miseria del Maximiliano Rubín de Fortunata y Jacinta, el humor del narrador pugna por contradecir jocosamente lo que nos debería hacer llorar (como le sucedía, por cierto, al gaitero de Gijón inventado por Campoamor): alguien podrá pensar que esa inadecuación del tono es uno de los errores de la novela galdosiana que parece empujarla inexorablemente a la trivialidad; otros pensaremos que es uno de sus encantos, aunque no sea uno de sus méritos (Clarín, a cambio, supo prescindir de esa murga sentimental de lo humorístico en la narración larga: no así en la crítica, con lo que ratifica nuestra sospecha de que el humor vino a ser el excipiente natural de postromanticismo)12.
Y es que estas gentes tenían una enorme piedad por sí mismos: no es fácil reprochárselo. A ello, sin duda, aludía la Poética de Campoamor, escrita en 1882, un año después de que Galdós publicara La desheredada y el mismo en que Pardo Bazán publicó La tribuna:
Desde que la filosofía por medio del cartesianismo, la religión a causa del protestantismo, y el arte por efecto de la inmortal parodia del Quijote han creado eso que se llama espíritu moderno, los artistas, so pena de parecer unos cándidos, no pueden por menos de afrontar los problemas de la vida humana en relación con la cosmología y la teodicea... Los poetas de este siglo están obligados a tener en su lira, además de las cuerdas de sus predecesores, una cuerda más, y esta completamente suya13. |
¿No sería acaso la del humor, entendido como resultante del desengaño filosófico? En el fondo, lo hallamos incluso en Gustavo Adolfo Bécquer, en cuyos versos anida por momentos un materialismo trasmutado a menudo en humorismo: la oda al dorso del billete de banco escrita me parece un ejemplo irrefutable, aunque sea de humorismo de salón y abanico... Ejemplo todavía mejor es el de Joaquín María Bartrina, que une a su condición de tuberculoso y malogrado, las de catalanista precoz, darwinista, enragé y radical de tertulia. A él se debe un poema precioso, «Madrigal (?) Futuro», que es la joya de su colección Algo (1877). Vale la pena copiarlo entero:
| Juan, cabeza sin fósforo, con Juana | |||
| paseaba una mañana | |||
| (24 Reaumur, Viento NE., | |||
| cielo con cirrus) por un campo agreste. | |||
| Iban los dos mamíferos hablando, | |||
| cuando Juan se inclinó, con el deseo | |||
| de ofrecer a su amada, suspirando | |||
| un Dyanthus Cariophyllus de Linneo. | |||
| La hembra aceptó, y a su emoción nerviosa | |||
| en su cardias la diástole y la sístole | |||
| se hizo más presurosa, | |||
| los vasos capilares de la facies | |||
| también se dilataron | |||
| y al punto las membranas de su cutis | |||
| sonrosado color transparentaron14. |
Aunque nos parezca (lo dicen los manuales, habitualmente ignaros) que se levanta un abismo entre los hombres del XIX y la sensibilidad de fin de siglo, ese y no otro fue el tono vital y el humor -vacuna contra las demasías de la trascendencia y el positivismo- que heredaron Ángel Gavinet (cuyo personaje Pío Cid es un humorista de pleno derecho) y el primer Miguel de Unamuno, el hombre que cultivó la comicidad un poco desmañada en sus primeros cuentos y artículos y que luego la hizo más metafísica en novelas como Amor y pedagogía y Niebla. Son estos, sin duda, dos relatos de humor y tragedia, y sobre todo el primero, como demuestran sus prólogos superpuestos -de tonalidades tan cervantinas-, sus bromas acerca del positivismo nietzscheano del maestro don Fulgencio Entrambosmares del Aquilón y la descripción de la candidez de su discípulo Avito Carrascal, pero también el mundo maniático y patético de Augusto Pérez y sus amigos. ¿Cómo entender, si no, una novela que -en su mismo arranque- presenta a su protagonista de esta guisa?:
Al aparecer Augusto a la puerta de su casa extendió el brazo derecho, con la mano palma abajo y abierta, y dirigiendo los ojos al cielo, quedóse un momento parado en esta actitud estatuaria y augusta. No era que tomaba posesión del mundo exterior sino que observaba si llovía15. |
Pero lo mismo hallamos en Pío Baroja al leer sus Aventuras, inventos y mixtificaciones de Silvestre Paradox, que es una fábula dickensiana sobre la vivencia bohemia del positivismo vulgar: a ese mundo tan pedantesco como inofensivo pertenecen las categorías antropológicas que usa el protagonista y en su seno se entienden los inventos -como el submarino con vegiga natatoria- de su amigo Avelino Díaz de la Iglesia.
Unamuno fue un hijo legítimo y directo del siglo XIX y sus maestros confesados fueron Leopardi y Flaubert, junto con Clarín. Baroja, a quien encantaban las óperas belcantistas de Bellini y Donizetti y la sensibilidad romántica, fue un albacea tardío y melancólico; en el fondo, entendió mucho mejor que Unamuno que, con la guerra de 1914, había concluido su centuria predilecta. Por eso, si Unamuno no escribió apenas sobre el humor, Baroja echó su cuarto a espadas con un libro teórico entero. En La caverna del humorismo (1919), resumió con singular acierto su entendimiento del humor:
Es indudable que allá donde hay un plano de seriedad, de respetabilidad, hay otro plano de risa y burla. Lo trágico, lo épico se alojan en el primer plano; lo cómico, en el segundo. El humorista salta continuamente de lo uno a lo otro y llega a confundir los dos; de aquí que el humorismo pueda definirse como lo cómico-serio, lo trivial-trascendental, la risa triste, filosófica y cósmica. Esta mezcla cómico-romántica, cómico-patética, cómico-trágica, da un gesto agridulce que es el sabor de las obras de humor16. |
Pero, páginas después, busca una antropología más concreta del humorismo, que inevitablemente, habla de él mismo:
El personaje que encaja perfectamente en la casilla que le corresponde en el medio social no es fácil que tenga sentido humorista. El humor viene en parte de la desarmonía y de la inadaptación. Una mujer joven, bonita, rica, no muy inteligente, no es fácil que se sienta inadaptada en la sociedad; tampoco es fácil que le nazca una tendencia humorista al guapo sevillano, al tenorio madrileño, o al elegante parisiense. La estupidez satisfecha es naturalmente antihumorista [porque, a fin de cuentas] la acción individual que se malogra fermenta de una manera cómica17. |
5.- DEL HUMOR EN ESPAÑA: EL HUMOR DE VANGUARDIA.
Hasta aquí se ha venido hablando del humor de herencia romántica, que convivió en la segunda mitad del XIX con la tradición «festiva». No hay modo más evocador de nombrar las bromas que hicieron sonreír a nuestros bisabuelos: los cuentecillos de Luis Taboada, las piezas cómicas breves de Sinesio Delgado y de Eusebio Blasco, las representaciones de los famosos bufos de Arderíus, que darán paso a la eficaz fórmula del «teatro por horas», los Viajes morrocotudos de Juan Pérez Zúñiga, las caricaturas de Cilla en el Madrid cómico, los «ripios» que encontraba en los escritores de su tiempo el lenguaraz Antonio de Valbuena, las primeras formas de «revista» musical miscelánea como podían ser El año pasado por agua y La Gran Vía. El humor alcanzó a ser una forma de sociabilidad benévola, que hoy conocemos muy mal, en gran medida, por el desprestigio que hubo de arrostrar después de 1898: la imagen de una sociedad que acudía a los toros y a los espectáculos públicos mientras los cañonazos del almirante Sampson hundían nuestros barcos de madera ha proyectado una larga sombra histórica.
Pero lo que quizá enterró con mayor rapidez la burla decimonónica fue la asociación de las nuevas formas artísticas y el humor: la aparición de un humor de vanguardia que muchas veces hizo de la ridiculización del siglo XIX uno de sus ingredientes más eficaces (volveremos sobre el caso, pero piense el lector por un momento en dos obras teatrales de éxito inmarcesible: La venganza de don Mendo (1919) de Pedro Muñoz Seca, parodia inolvidable de los dramas históricos románticos, y Angelina o el honor de un brigadier. Un drama de 1880 (1934), de Enrique Jardiel Poncela, atinadísima evocación del mundo de los sentimientos campoamorinos y becquerianos. Ninguna de las dos corresponde a lo que entendemos por vanguardia -y, menos aún, la primera-, pero ambas se enderezaron hacia un público al que le divertía ver puesto en solfa el referente cotidiano que, sin duda, había amparado su infancia: todavía los dramones románticos frecuentaban los escenarios y la retórica del amor se asociaba al mundo de las doloras y las rimas.
El concepto de vanguardia no es muy estable porque, cuando lo enunciamos, se vacila siempre entre una noción de vanguardia como acicate intemporal y sistemático de las renovaciones artísticas (así, la vanguardia sería cosa de las minorías de descontentos de todos los tiempos) y la más precisa concepción de «vanguardia histórica», entendida, por un lado, como una consecuencia extrema de la idea de originalidad romántica que busca la autonomía del arte y hasta la provocación de sus fieles (en el plano de su relación con el público) y la propuesta incesante de nuevas formas antiacadémicas (en el plano estético). Es significativo, como se ha señalado muy a menudo, que en su origen la denominación misma de vanguardia provenga del uso militar y, en tal sentido, no deja de serlo menos que una de las actividades predilectas de los vanguardistas -la redacción de «manifiestos»- haga funcionar los mecanismos de una metáfora política: la vanguardia nace en una era de libertades, de públicos más amplios, de incipiente comercialización de las formas estéticas, de ruptura de paradigmas de comportamiento. Y se asociará gustosamente a los radicalismos políticos, a los sueños de utopía. La primera vanguardia, «la edad de los banquetes» (como la llamó el libro inolvidable de Roger Shattuck)18, fue anterior a 1914 y, desde un principio, pareció asistida de una voluntad de humor desconcertante: el primer ready made (objeto de serie) presentado por Marcel Duchamp -aquella rueda de bicicleta colocada de pie encima de un modesto taburete de baño- es de 1911 y constituye, en puridad, un chiste que, por un lado, ataca subversivamente toda noción de respetabilidad artística y, por otro, invita a desplazar lo trivial moderno -la rueda- y lo trivial íntimo -el taburete- al primer plano de la exhibición. A veces se piensa (sobre todo, por culpa del dadaísmo) que fue la guerra europea la que desencadenó el fenómeno universal de las vanguardias, pero, en rigor, se incubaron en el acogedor seno de la llamada belle époque, y quizá su año más grande fue aquel de 1913, como se ha recordado alguna otra vez. Lo marcaron a fuego libros como Dublineses de James Joyce, Alcools de Guillaume Apollinaire y A la sombra de las muchachas en flor de Marcel Proust, la publicación del Manifiesto imaginista de Ezra Pound, el tumultuoso estreno de La consagración de la primavera de Igor Stravinski, la celebración de la exposición de arte europeo en el Armory Show de Nueva York, donde se mostró el «Desnudo descendiendo de una escalera» de Duchamp19. Pero es cierto que la confirmación de aquel movimiento se dio en el clima que siguió a la guerra. Fue un tiempo de incertidumbres y rupturas morales, de exaltación de lo juvenil (no en vano eran jóvenes los inmolados en los campos de batalla: unos exaltaron demagógicamente la espantosa destrucción de la esperanza biológica del cuerpo social) y de interés por la locura que era, quizá, el único modo de entender cabalmente las dimensiones del apocalipsis colectivo.
En orden a estas nuevas sensaciones, el humor de la vanguardia reveló una especialísima sensibilidad para captar el aire de los tiempos y aplicarle el cauterio de lo que, en términos amplios, cabría llamar un tratamiento de choque. Por eso, el arte nuevo fue esencialmente iconoclasta con todo cuanto pretendiera tener siquiera un modesto significado: el dadaísmo, su más divertido extremo, postuló un arte que fuera fruto de la casualidad, de azar, y que renunciara a cualquier forma de traducción de su propuesta a términos de inteligibilidad. Pero también la vanguardia se propuso la burla de cualquier expectativa razonable de coherencia o decoro: los objetos de Marcel Duchamp, a los que más arriba se ha aludido, abrieron la puerta a toda clase de complacencias con la destrucción y el caos (las catástrofes del cine mudo norteamericano se convertirían, por eso mismo, en un objeto de adoración por parte de los vanguardistas de hacia 1920). Aquellos iconoclastas practicaron, por otro lado, el uso degradatorio de formas artísticas previas y contribuyeron poderosamente al final del aura de prestigio que los siglos XVIII y XIX habían prestado al gran arte (nacería, por supuesto, una aura nueva: la de la novedad y la ruptura, la de la aceptación masoquista de la provocación por parte del público): el collage, al usar de modo sistemático recortes de viejas ilustraciones decimonónicas (como impuso Max Ernst), significó la burla del XIX burgués. Lo mismo que lo haría aquella comezón de modernidad industrial que el futurismo trajo, al lado de una iconoclastia no menos feroz: fueron los futuristas los que propusieron el hundimiento de Venecia bajo las aguas de la laguna, porque no olvidaban, sin duda, que la sensibilidad simbolista había hecho de la ciudad -como de Brujas o Toledo- un paradigma europeo de las fascinantes villes mortes. Pero no fue la única manifestación de ese aborrecimiento por lo temporalmente contiguo: la descalificación de la cortesía burguesa decimonónica y la denuncia de su hipocresía fue, sin ir más lejos, un rasgo sistemático en la cinematografía de Luis Buñuel, desde La edad de oro al Diario de una camarera, El discreto encanto de la burguesía y El fantasma de la libertad. El futuro cineasta y sus amigos habían hecho suyo aquel insulto de su compañero aragonés Pepín Bello que tildaba de «putrefactos» a todos cuantos, en el arte o en el simple comportamiento social, revelaban los estigmas de la clase social a la que pertenecían pero que repudiaban con todas sus fuerzas. Años después todavía, la actitud aristocrática de Edgar Neville o la ironía destructiva de Miguel Mihura prolongaron esa batalla contra el convencionalismo burgués en pleno franquismo: no hay sino recordar La vida en un hilo (que fue delicioso filme -con Conchita Montes, Rafael Durán y Guillermo Marín- en 1945 y comedia en 1959), con aquel inolvidable retablo de la familia de Ramón y sus tías, o la perfecta pieza de Mihura Maribel y la extraña familia, estrenada también en 1959.
El nuevo humorismo no se negó a la crueldad y despreció, en tal sentido, la tradición emoliente que la comicidad había tenido en los años de la segunda mitad del XIX. André Breton publicó en 1944 la Antología del humor negro que se abría con los famosos textos de Jonathan Swift, «Instrucciones a los domésticos» y «Una modesta proposición para impedir a los hijos de los pobres de Irlanda ser una carga para sus padres y hacerlos útiles para el país», y concluía con una brillante selección de los surrealistas. El prefacio del pontífice del surrealismo recordaba obviamente a Sigmund Freud, y es que no debe olvidarse que, en el psicoanálisis, si el sueño (interpretado en el libro de 1900) era la expresión aflorada de lo que repudiaba nuestra conciencia, el chiste (El chiste y su relación con lo inconsciente, 1912) revelaba el fondo infantil, de juego, que nos había sido prohibido en la edad adulta: «El sueño se encamina a evitar el displacer; el chiste a conseguir placer». A cambio, Freud pensaba que el humor era una forma más deliberada, más intelectual de la comicidad: si el chiste supone para quien lo oye el ahorro de un «gasto de representación y de coerción», el humor es un «ahorro de sentimentalidad» (lo ejemplificaría, según el autor, aquel chiste del condenado a muerte que, camino del cadalso, comenta a sus guardianes y a la vista del buen tiempo, cuán bien comienza la semana)20.
La curiosidad de Freud por el humor no era única. Unos años antes, Henri Bergson (Le rire, 1905) había entendido el mecanismo de la risa como la imprevista irrupción de una serie mecánica en la esfera -voluntaria y organizada- de lo humano y, en tal sentido, había integrado esa reflexión en su atrayente edificio filosófico donde la subjetividad y la intuición son piezas fundamentales: nos reímos con el resbalón casual que interrumpe una carrera, con la caída en seco del que se tira del trampolín, con el ridículo del presumido provocado por alguna circunstancia desafortunada, etc. Dos años después de Bergson, las conferencias del dramaturgo Luigi Pirandello en la Escuela Normal de Roma (1907; se editaron en 1920 y se dedicaron por el autor a Mattia Pascal, su personaje) completan la gran tripleta de estudios sobre el humor como visión. El escritor italiano no innova gran cosa sobre lo que ya había asentado la teoría postromántica (cita como tratadistas a Vischer y a Lipps, ya traducidos al español a final de siglo por La España Moderna; quizá lo más original es su preocupación por el humor subyacente en las novelas de Fedor Dostoievski) pero, sin embargo, en sus textos se incrementó la dimensión metafísica de la «distancia humorística»:
El humorismo consiste en el sentimiento de lo contrario, producido por la especial actividad de la reflexión, que no se oculta, que no se convierte, como suele suceder ordinariamente en el arte, en una forma de sentimiento, sino en su contrario, aunque siguiendo paso a paso el sentimiento como la sombra al cuerpo. El artista ordinario se preocupa del cuerpo solamente; el humorista tiene en cuenta el cuerpo y la sombra, y tal vez más la sombra que el cuerpo; se da cuenta de todas las bromas de esta sombra, de cómo a veces se estira y otras se encoge, como si remedara al cuerpo, que mientras tanto no la calcula ni se preocupa de ella21. |
No se debe olvidar, sin embargo, que a la vista de la vanguardia había, en primer lugar un vasto panorama de comicidad en estado puro: los atractivos espectáculos del cabaret, las formas expresivas de los nuevos bailes, el desarrollo de las pantomimas y las formas teatrales del grand guignol... En aquellas maneras populares de diversión había un plus de expresividad y una continua búsqueda de la sorpresa que fascinaría a muchos: el Valle-Inclán y su buen amigo Ramón Pérez de Ayala declararían sin rebozo su entusiasmo por las estrellas femeninas ascendentes del llamado «baile español»... La mudez -y la vertiginosa escenografía- parecía el atributo más apreciado para unos artistas que empezaban a cansarse de la verbosidad fácil.
Y mudo era, sobre todo y precisamente, el cine cómico. Desde su comienzo mismo, el nuevo arte se asoció estrechamente a la risa: al lado de La entrada del tren en la estación, Lumière rodó la famosa escena de El regador regado ya antes de 1900. Y muy pronto, el descubrimiento de cómo la efectiva visualidad y los recursos de montaje del cine favorecían lo cómico cundió en los filmes que producían los estudios de Estados Unidos: Mack Sennet realizó su primer filme para la Keystone en 1912 (Cohen cobra una deuda) y en 1914 Charles Chaplin realizó para él la primera de sus películas americanas (Ganar su vida). De esos momentos anteriores a la guerra arrancó, por consiguiente, toda la teoría de tropezones insólitos, bofetadas en carambola, desdichas en cascada y destrucción sistemática de todo lo razonable. Y muy pronto también se advirtió que lo destruido eran plácidos ambientes de balneario, selectos almacenes por departamentos y conspicuos salones de estar burgueses. Y que las víctimas predilectas de las bofetadas y las vejaciones eran las señoras gordas y bien vestidas, los caballeros con barba, levita y llamativa leontina, los policías de largos bigotes: es decir, los representantes y los defensores del orden burgués. Por eso, sin duda, los vanguardistas de todo el mundo vieron con tanto regocijo a los cómicos del cine mudo y entendieron que en aquellos filmes trepidantes se hablaba de la comprobación del desorden del mundo, de la rebelión de los objetos contra su destino, del quebrantamiento de lo esperable.
El humor entraba así en contacto con la angustia y se complacía en el desorden mental que sembraba el héroe. Los héroes eran, más que a menudo, locos veniales. Neurasténicos, decía el rótulo de la época, que popularizó un divertido libro de Wenceslao Fernández Flórez:
La Humanidad, hasta la fecha, ha venido preguntándose: «¿Por qué?». La neurastenia formula estotra interrogación: «¿Para qué?». ¿Comprendéis? Son dos filosofías, que están de espaldas la una a la otra. El ¿por qué? Se remonta a las primeras causas. El ¿para qué? Indaga hasta los últimos efectos. El ¿por qué? es retrógrado; el ¿para qué? es futurista. El primero escarba en la tierra, tiene oscuridades infantiles, descubre con exagerada alegría verdades inútiles, camina del más al menos. El segundo mira a lo alto y a lo lejos, todas sus curiosidades son nobles, camina del mucho al más [...] (Ahora otra verdad: el infinito es el tedio. Si ustedes conocen algo más tedioso que el infinito tengan la bondad de decírmelo)22. |
Y es que el héroe del humor, el que se aventura en el absurdo del mundo y quiere (si no entenderlo) asumirlo, resulta ser una víctima y, a la par, un privilegiado del destino, como si fuera un heredero tardío del gran héroe romántico: experimenta el desorden, es el pararrayos de lo singular y lo raro. Ramón Gómez de la Serna inventó así a su Gustavo, El incongruente, de 1922:
Todo lo que estaba en el mundo como un cabo suelto de rota continuidad; todo lo que andaba buscando un heredero, un compañero, un continuador, una aproximación, como la trompa del destino, como los sutiles tentáculos de esos animales gelatinosos y transparentes que se mueven constantemente buscando al incongruente que por allí pase; todo eso tanteaba en el aire, buscándole a él y por eso se le ceñía tanto cuando creía haberle encontrado [...] Su teléfono era el verdadero teléfono de la incongruencia y le ligaban con conventos, funerarias y numerosa e insistentemente con casa del verdugo; pero lo que era más interesante en su teléfono eran los cruces, el cruce del rey con la condesa en pleno coloquio de amor y el cruce del jefe de policía poniéndose en connivencia con los ladrones para no coincidir en los mismos sitios, para distribuir bien a la guardia sin estorbarles en su trabajo23. |
El paso de los años veinte confirmó aquel giro decisivo del humor. No sé si hace falta hablar, como hizo José López Rubio en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, de una «generación del 27 del humor», o, como hizo con mucha gracia José Luis Rodríguez de la Flor, de un «negociado de incobrables» de la moderna literatura española, en su antología de textos publicados en las revistas Buen Humor (1921) y Gutiérrez (1927): hermanos olvidados de la cofradía del 27 o efectos mercantiles de dudoso pago, aquellos escritores fueron Tono, K-Hito, Jardiel Poncela, Miguel Mihura, nuestro Edgar Neville24. Fue el mundo que hizo la guerra en la revista La ametralladora (¡aquellos inolvidables diálogos de Don Venerando, que escribía Neville, y aquellos chistes que dibujaba «Lilo», que era Miguel Mihura!) y que vivió la postguerra en la atalaya de La Codorniz. (Ramón Gómez de la Serna, Mihura, Jardiel, Samuel Ros, Jacinto Miquelarena, Neville... Es curioso que el humor fuera de derechas, cuando se produjo en España el gran encuentro colectivo con la responsabilidad histórica en 1936; o quizá la tendencia sea muy explicable: el mecanismo original que dispara la secreción humorística es la perplejidad y, al cabo, el miedo. Es la desazón la que magnifica el absurdo y hace que nos refugiemos en una puerilización de nuestra conciencia. Por eso el humorista busca en último término la inocencia y, a la larga, pretende salvarse solo. La gente de izquierda siente más el vértigo de la razón, que nunca es humorístico y puede ser absolutista; su tendencia es la de salvar a todos, aunque no quieran, y sacrificar el sentimiento a la verdad).
Ahora, los textos proliferan. Pero los mejores siguen siendo de Ramón, quien publica en Revista de Occidente el importante ensayo «Gravedad e importancia del humorismo» (1928): «En el humorista se mezclan el excéntrico, el payaso y el hombre triste que los contempla a los dos. Es la tragicomedia sin crimen ni sangre, con baile de cosas, seres y hechos en medio de su acción»25. Cuando escribe «Humorismo», de Ismos (1931), insiste en aquella virtud salvadora, de la que líneas más arriba hemos dado una interpretación política:
La actitud más cierta ante la efimiridad de la vida es el humor. Es el deber racional más indispensable, y en su alcachofa de trivialidades, mezcladas de gravedades, se descansa con plenitud. Se sobrepasa gracias al humor esa actitud en que sólo se es profesional del vivir, en toda la sumisión que presenta ese profesionalismo [...] El humorismo es una anticipación, es echarlo todo en el mortero del mundo, es devolvérselo todo al cosmos un poco disociado, macerado por la paradoja, confuso, patas arriba. Cuanto más confunda el humorismo los elementos del mundo, mejor va26. |
No en vano, Edgar Neville reconocería el magisterio ramoniano al nombrarlo «buque nodriza» de su generación. Todos aprendieron mucho en la greguería que el escritor había definido en una fórmula sencilla: «metáfora + humorismo = greguería». Y habían meditado largamente en aquella definición más filosófica que también viene en el prólogo a Flor de greguerías:
La metáfora es después de todo la expresión de la relatividad. El hombre moderno es más oscilante que el de ningún otro siglo, y por eso es más metafórico. Debe poner una cosa bajo la luz de otra. Lo ve todo reunido, yuxtapuesto, asociado27. |
Por eso, las greguerías más comunes y conocidas explorarían la sorpresa, el brusco cambio de registros imaginativos, tan grato, por ejemplo, al surrealismo: al escribir que «Venecia es el sitio en que navegan los violones» o que «Era tan alta la nieve que todos andaban en calzoncillos», el «parecido» originario -góndola y cello; blancura de la ropa interior y de la nieve- se dispara hacia regiones de confusión fecunda que van mucho más allá de lo ingenioso. Cuando Ramón dice que «los grandes reflectores buscan a Dios», ya comparece una inquietante dimensión metafísica y, de otro lado, la futurista preferencia por el objeto moderno (la luz de foco es todo un tema de la vanguardia: una de las revistas ultraístas se había titulado precisamente así, Reflector). Pero donde comparece el Ramón más inquieto es en aquellos rasgos que destruyen con un recuerdo agorero -la muerte, lo turbio- el divertido encanto de la transformación que opera la greguería: «El abanico de las viejas suena a cierre de huesos», o «las orquídeas tienen la lengua sucia». Y muy a menudo lo que la greguería esconde es toda una historia, casi una novela en ciernes: «En las porterías nacen las sillas enanas», o «una baraja sucia es lo más sucio de lo sucio», son afirmaciones que parecen ir a proliferar de inmediato en un relato de porteras madrileñas del barrio de Chamberí, o de tahúres y prostitutas en los suburbios de la gran ciudad.
Nadie como Ramón vivió el estado de inocencia del humor metafísico... Luego, sería imposible, La historia del humor español de postguerra fue cosa diferente, por más que perdurara largo tiempo su huella.
Universitat Jaume I
Edgar Neville llega a Madrid procedente de Nueva York el 13 de julio de 1936. Al estallar la guerra presta servicios en la sección de Cifra del Ministerio de Asuntos Exteriores. Poco después logra marchar a la Embajada española en Londres; de allí a Bélgica y a San Juan de Luz. Cuando pudo regresar se traslada al frente de Madrid. Es entonces cuando comienza la segunda etapa del autor.
En este segundo período de producción (1937-1951) existe en Edgar Neville por una parte una evidente preocupación social e ideológica que da lugar a un compromiso bélico que, lógicamente, repercute en su creación literaria. Por otra parte, nos encontramos con lo vanguardista que había cristalizado en su concepción del relato en la etapa anterior (1926-1936). La primera actitud, la social e ideológica, se resuelve literariamente en un proceso de mitificación y no distanciamiento; en la segunda, la desmitificación y el distanciamiento anteriores perduran en una producción en la que subyace lo vanguardista. Estas dos vertientes corren paralelas. El vanguardismo inicial perdura en las colaboraciones en periódicos y revistas, en tanto que los relatos bélicos significarán un nuevo modo de configuración del universo literario, en el que no se olvidan los principios vanguardistas. Fruto de ello será la colección de relatos Frente de Madrid que aparece con el título de uno de ellos y que se publica en el año 1941.
Hasta 1965 no vuelven a aparecer en el volumen titulado El día más largo de Monsieur Marcel, que incluye F.A.I., con el título Los primeros días, La calle Mayor y Don Pedro Hambre. En 1969, en sus Obras selectas, solo se incluye La calle Mayor. Por último, en 1996 esta última se publica junto con El baile y Cuentos y Relatos cortos del autor. Se puede, por lo tanto, observar que no han sido muchas las ediciones de estos relatos de guerra de Edgar Neville e incluso que son a menudo desconocidos.
Nuestra atención se fijará en la configuración del personaje literario como elemento esencial en la nueva concepción del universo narrativo por parte del autor.
En primer lugar nos detenemos en Frente de Madrid y resumimos la historia que el narrador nos cuenta.
Javier Navarro, el protagonista, contemplaba desde lo alto del Clínico, a su novia, Carmen, que se asomaba al balcón de la calle Serrano. «¿Cómo decirle que había escapado a los rojos para entrar en la Cruzada?», se preguntaba. Pensaba Javier en los años anteriores a la guerra: «Fue la generación, la generación insensata [...] la que se había dejado embaucar por el camino que le marcaban los viejos incapaces» (Frente de Madrid, p. 10). Y así «la juventud se había aliado a lo más putrefacto del país» (p. 11). Había soñado con la República «y vino la República, con nubes de otro contorno y color, pero aún más irrespirables que las de antes, porque había destruido todo lo que tenía de grato el vivir antiguo» (p. 11). Pero entonces se oyeron gritos jóvenes que proclamaban la revolución al grito de «¡Arriba España!». Conoció a Carmen y se marchó al frente «no sólo por el deseo de su conciencia de purificar el error pasado sino por la nueva fe, por su nueva juventud» (p. 14). Todos tenían memorias «de un pasado imbécil. Pero la guerra era un crisol y de ella se saldría equilibrado y limpio de mácula» (p. 15). Y así, con esos pensamientos, se dirige a la tertulia de oficiales: allí se hablaba de música, de literatura; solía frecuentarla porque en aquel lugar el tiempo se hacía muy llevadero. Allí encuentra al capitán Salmerón el cual le encomienda una misión: tiene que pasar a Madrid durante unas horas y entregar una carta. Javier, con la esperanza de ver a Carmen, acepta. Aquella noche emprende la marcha a través de un túnel y llega hasta una chabola en la que pasa la noche.
Pero su decisión y su valor no le impidieron sentir un gran temor. «El miedo lo producía el sentirse solo, aislado, contra un enemigo múltiple que podría descubrirle de un momento a otro. Era como cuando niño, jugando al escondite, sentía pasar junto a su armario al que le tocaba quedarse» (p. 32). Imaginaba el encuentro con su novia, recordaba a sus amigos... Recordaba sobre todo a Andrés, que tanto le había hablado de América: «Y de pronto le dio risa pensar que dentro de pocos años se harían en Hollywood películas sobre la guerra de España y que aquellos deportistas que estos días se estaban tostando en las playas de Malibú o jugando al golf en Bel Air, representarían soldados españoles como él y sus camaradas y bajarían de sus magníficos coches ante el bungalow del estudio, donde les esperaría una camisa azul como la suya, manchada de barro por el director artístico y rota por el mejor sastre del país, para vivir bajo los arcos eléctricos unas horas de aventuras guerreras, probablemente más espectaculares que las que él estaba viviendo en la realidad» (p. 34). El pensar en todo aquello le devolvió el humor.
A las seis de la mañana lo despertaron. Llegó a Madrid y en la Glorieta de Bilbao tomó el tranvía para Goya. Se dirigió a casa de Carmen. Ella aún dormía y Javier no quiso despertarla. Por fin Carmen despertó y «hubo un beso lleno de lágrimas y de ahogos, y un largo abrazo sin palabras» (p. 39). Ella explicó a Javier la situación en Madrid. Javier afirmó contundente: «Se hará la paz, se pondrán las cosas en orden; pero no podemos volver a recobrar la estima y la fe de las gentes que han flaqueado en estas circunstancias... La posguerra estará llena de amarguras de ese género» (p. 44). Carmen cree que la Falange es la solución para todos. «La Falange y Franco -añadió Javier-. Aquí no sabéis aún lo que es Franco. Franco es el sentido común. Franco modera el desenfreno. Tiene la virtud rara de enterarse de las cosas. Y de tener en cuenta en cada caso la opinión adversa; pulsa, mide y hace o deja hacer lo que sea de razón» (p. 45). Llegan a la dirección que indica la carta: el Comisariado político del Ejército. Allí pregunta por Amalio Rodríguez. Se cita con éste para las cuatro de la tarde. A esa hora acuden ambos a un piso de Rosales, desde donde se envían mensajes con cristales y reflejos del sol. Después de la entrevista, Javier se despide y se marcha a casa de Carmen. Para él ella era un ser adorable: «No estaba nunca enferma, no se quejaba jamás, siempre la encontraba dispuesta para jugar al golf o partir para Indochina» (p. 59). Javier le cuenta lo que para él es la guerra: «Porque en la guerra no todo es combate... por un día de batalla hay muchos en los que la guerra es una gigantesca excursión campestre, en la que todos son jóvenes y alegres» (p. 60). Sigue relatándole las andanzas de sus compañeros, pero pronto tienen que despedirse. Javier se encamina hacia la alcantarilla, pero el conducto ha quedado bloqueado. Ante esto, rechaza la solución fácil: regresar con Carmen. Acude a ver a Amalio Rodríguez, el Comisario. Se van a la zona lindante con Carabanchel. Allí los cuatro guardias con fusil son cuatro frailes. Invitan a Javier a que hable por el altavoz y se establece un diálogo entre Javier y Solano, el portavoz de los nacionales. Los dos se han reconocido y Javier le envía un mensaje mediante una cita de Shakespeare: «See that they don't shoot at me. I am going to cross over tonight», es decir, «procura que no me tiren; me paso esta noche» y que traduce como « el poder emana del pueblo porque el pueblo crea el poder» (p. 71). Los milicianos están entusiasmados ante el retoricismo de los discursos. Poco después, Javier salta el parapeto y llega a la otra zona. Durante los días siguientes no vio a Carmen asomarse al balcón y esto le inquietó; además se supo que una organización de espionaje había sido descubierta; todos estos acontecimientos lo impulsaron a pasar de nuevo a Madrid.
Javier fue de nuevo hasta el pasadizo y comenzó a arrastrarse de rodillas: «El dolor de rodillas le traía viejas sensaciones de castigos infantiles o, también, estampas de escenas de amor: Don Juan declarando su pasión a Doña Inés. Había crecido en la idea de que el amor había de ser declarado, necesariamente, de rodillas, y, de niño, le preocupaba mucho esa necesidad y le atemorizaba la idea de perder el equilibrio y caerse de lado en el momento decisivo de la declaración» (p. 76). Pretende dar el salto al parapeto enemigo, pero no puede. Lo han herido en el pecho y en una pierna. Junto a él llega, renqueando, un soldado de la otra zona. Está muy grave. Javier le cuenta que él es de la calle Trujillos y mintiéndole y quitándose años dice que es estudiante; el otro, el soldado rojo, es encuadernador de la Costanilla. Javier le pregunta si es socialista o comunista. El otro dice que ahora ya no son nada de eso; ya les han visto el plumero cuando se largaron a Valencia; pero afirma que él no cree en la Falange. Dice: «A mí, ni lo uno ni lo otro; ni la reacción, ni los mangantes de la casa del pueblo; haría falta encontrar otra cosa» (p. 81), pero no quiere que Javier le haga propaganda de la Falange. Y Javier insiste en el Madrid futuro: «Un día se cubrirá de banderas Madrid. Y desfilarán por las calles legiones de hombres jóvenes con la camisa azul; llevarán el mismo paso, la misma dirección y el mismo interés, y no se sabrá a qué clase pertenecen ni de qué lado estuvieron en esta guerra. Madrid se llenará de alegría de su felicidad de siempre...» (p. 81). Y el soldado le suplica que le siga hablando de Madrid y Javier así lo hace hasta que muere en sus brazos.
Poco a poco Javier también se va quedando sin fuerzas. «En aquel último trance comprendió que lo más dulce que se llevaba de esta vida, lo único que justificaba su existencia había sido el amor» (p. 85). Su vida había sido pródiga en amores: «Toda una serie de amores obstinados en parecer diferentes pero que le producían la misma embriaguez, la misma deliciosa angustia. El amor le levantaba en vilo y le aislaba del mundo, que seguía dando vueltas por debajo de él, y, cuando terminaba, le depositaba poco a poco, frenando para que no perdiera el equilibrio, u otras veces le dejaba caer de golpe dejándole dolorido» (p. 86).
Y Javier fue recordando, estilizando sus amores: «Los sentidos de niño, que tenían una pureza y una poesía inigualable después. Amor de los doce años por la muchacha mayor ya cortejada por los hombres. Amores ocultos en él, porque de niño creía en amores imposibles. Amor por la niña campesina con la que sólo tuvo un apretón de manos y dos cartas escritas con falsilla. Amor por la muchacha a la que no llegó a conocer y a la que seguía de lejos vestido de marinero. Amor por la que se ahogó en la laguna sin conocer la pasión de aquel niño romántico que luego llevaba flores a su tumba. Luego venía el amor que dignificaba la edad terrible de los diecisiete años. Amor por la artista famosa, cuando, para enviarle flores, se empeñaba la bicicleta y se vendía el Álgebra y la Trigonometría» (p. 86).
Y luego la primera novia: «Después seguían sus amores de hombre: la rubia andaluza, llena de garbo y de gracia, y la extranjera deslumbradora. Todos aquellos amores eran auténticos y sinceros y se morían por hastío o bruscamente. El dolor duraba meses, a veces años, pero terminaba con fundirse con la pena hacia todo lo pasado... Nunca un amor había matado al precedente; siempre había entrado el nuevo amor en su corazón cuando éste latía en su ritmo normal e indiferente» (p. 87). Y así siempre que se había encontrado con la coyuntura de la vida tranquila, o de la fortuna, se le había cruzado una mujer y se había desviado, pero no lo lamentaba: «Nunca se había prendado de mujeres insignificantes; siempre habían sido excepcionales por su belleza o por su originalidad personal. No se arrepintió nunca de haberse dejado trozo a trozo su juventud y sus ilusiones. Todas ellas vivían en su recuerdo; de todas ellas se acordaba con cariño constantemente. A veces con la ruptura había sufrido un enfado, pero los años lo habían borrado y una profunda amistad sucedía a la pasión» (p. 88).
Ahora toda su ternura se había concentrado en Carmen, su último amor que él había presentido como el más poderoso; por eso era más doloroso el creer que ella estaba muerta.
Y entonces pensó que «todo quedaba en orden tras de sí; su corazón y su patria. La guerra había salvado a España, uniendo a sus hijos para siempre» (p. 89). «Le complacía morirse con su carne joven y sana, sin saberla emponzoñada y cubierta de larvas como los que se mueren enfermos en la cama. Se moría porque le faltaba la sangre y nada más». Y recordó a Carmen y «le entró mucha prisa de morirse. El recuerdo de su belleza le trajo una sonrisa que se le quedó ya fija. Era de día, y las nubes pasaban sobre sus ojos inmóviles. El reloj del otro seguía en su ajetreado caminar» (p. 91).
A continuación nos fijamos en los personajes principales.
Javier aparece como un joven cercano a la madurez, deseoso de reparar un error pasado: el haber creído en la República. Ahora está ya muy próximo al ideario falangista. Posee un concepto purificador de la guerra, lo que no le impide pasar miedo en más de una ocasión. Enamorado profundamente de Carmen, la cual es el motivo de su acción en el relato, cree en la reconciliación a pesar de la dureza de la posguerra. Ve a Carmen como una mujer activa y moderna, pero también como una persona idealista. Él es un hombre culto, con sentido del humor. Ama a su tierra y es osado por su amor hacia Carmen. Cree que el amor ha sido el motivo de su vida. Y así el amor es para él una embriaguez, una deliciosa angustia, a pesar de que ocasiona una ruptura en su tranquilidad. En los antiguos amores la pasión se ve reemplazada por la amistad. Manifiesta claramente sus deseos de reconciliación entre las dos Españas, pero para él la guerra es la salvación reconciliadora. Al final desea la muerte con el fin de unirse con Carmen.
Cuando Javier conoció a Carmen ella tenía 18 años «Y odiaba a Jiménez Asúa; en su casa se escondían falangistas perseguidos, y en su bolso ocultaba ejemplares de Arriba...» (p. 12). Ella fue quien dijo a Javier que se hiciera de Falange, y ese mismo día estalló la guerra. Cuando Javier llega a casa de Carmen, en Madrid, ella le informa que los rojos se han marchado a Valencia, puesto que allí se vive mejor. «Aquí no hay más rojos que las brigadas internacionales y algunos soldados» (p. 41). Le cuenta cómo ha salvado a más de veinte perseguidos y cómo han fusilado a cerca de cien mil personas. La gente teme las denuncias porque «las feas denuncian a las guapas, los amargados, a los sonrientes y los torpes, a los listos» (p. 43). Carmen es una falangista convencida: «La Falange lleva en sí la solución que aceptamos unos y otros» (p. 44). Javier encuentra en casa de Carmen el hogar, la atmósfera en la que ya no es posible vivir: «La música y el amor creaban en la habitación una atmósfera densa, como de humo; la luz baja, que llenaba el piano negro de estanques, jugaba con las manos de Carmen...» (p. 59). Así, pues, Carmen es una falangista valerosa, una activista comprometida con un ideal y no sólo la novia del soldado; además es el móvil de la acción.
Javier frecuentaba la tertulia de los oficiales, en la que parece que la guerra no era el único tema de conversación, ya que se hablaba de Mozart y de música clásica.
Había una tierra de nadie que los bandos respetaban y así los soldados enemigos de avanzadilla se conocían y se comunicaban las noticias de última hora, entre ellas las reseñas de las corridas de toros. Salmerón, el capitán, y los soldados moros se comunicaban en una especie de jerga que el primero creía que era árabe y los moros español. Por las noches, junto a los altavoces, se formaban verdaderas tertulias; Gregorio era el que hablaba; al principio era recibido a tiros, pero luego una grabación de música flamenca calmaba las iras; el fandango y la soleá eran escuchados a ambos lados de la tierra de nadie. «Nunca había un insulto ni una burla; afecto y comprensión para aquellos que tuvieran las manos limpias de sangre: las leyes de la ortodoxia falangista impresionaban a los milicianos...» (p. 22). Aquella noche habló un labrador de la tierra, de las faenas, de la cosecha... «Aquel silencioso escuchar del enemigo expresaba la tragedia de la trinchera de enfrente, el drama de los hombres movilizados a la fuerza. Ya no eran los fanáticos milicianos de los primeros días; hoy sólo quedaban las quintas, con sus millares de hombres...» (p. 23). Continuamente llegaban pruebas de ese estado de ánimo. Al poco de hablar el labrador, la conversación cambió de tono. «Y nadie, ¡nadie!, hubiera podido creer nunca que aquellos hombres, que se hablaban en un tono tan cordial y desprovisto de odio, estuvieran allí para matarse» (p. 24). Pero pronto se impuso silencio porque un altavoz rojo decía estadísticas de producción. Y «los moros.., arrullados por la prosa marxista, dormían» (p. 25).
La tertulia se reunía de noche, en la habitación que el teniente Miranda se había construido con cajones de lata de conserva. Los legionarios jugaban al fútbol y en los corners se jugaban la vida... «Era una colmena estoica, llena de risas y de abnegación; con gestos extremos de un heroísmo propio de la Historia Antigua...» (p. 26). A menudo hablaba por el altavoz Trapé Pí, un mallorquín sonrosado y regordete que era crítico de billar en un diario de Barcelona; les hablaba a los catalanes en su idioma gramatical y moral. Y «Lograba dar a la charla un tono de conversación de casino de pueblo levantino...» (p. 27).
El soldado herido con el que se encuentra Javier cerca del parapeto es madrileño como él y encuadernador de oficio. Los dos hablan de Madrid, de los boquetes de las calles... Al soldado le gusta oír hablar de su ciudad y se muere escuchando a Javier, quien le describe un Madrid futuro y hermoso.
Aparecen, pues, dos visiones de los militares; por un lado, los oficiales, cultos, con afición por la música (Mozart) y por la literatura (García Lorca). Por otra parte, los soldados de tropa, que viven igualmente en pésimas condiciones, pero con ciertas concesiones a la diversión: el flamenco o las bromas. Existe en ambos bandos, un deseo, a veces tácito, de reconciliación.
La acción narrativa se desarrolla en un clima de compañerismo y amistad de manera que da la impresión al lector de que cada personaje actúa coherentemente, ocupando el lugar oportuno y con respeto a los valores en los que se cree y por los que lucha.
LA CALLE MAYOR
La calle Mayor es el segundo de los relatos incluidos en Frente de Madrid. En él se relatan las vidas de unos personajes que habitan en un tranquilo pueblo, Mudela del Río; el narrador se detiene en lo que sucedió el 18 de julio de 1936. El hilo conductor del relato será la visita del cartero del lugar por las casas del pueblo para repartir la correspondencia. Ello da pie al retroceso en el tiempo y al relato de las vidas pasadas, que se verán truncadas en el presente doloroso.
Las señoritas de Morenes son tres hermanas que se han reunido en su casa del pueblo para pasar tranquilamente allí su vejez: Doña Mercedes es viuda de un capitán de marina mercante. Ha viajado por lugares exóticos y conserva muchos recuerdos. Manuela es viuda de un diplomático y ha vivido en París y Londres. Recuerda sus amores con un joven lord inglés. Fernandita es la más joven y está soltera. Viaja a menudo por Europa y está al día de las modas y de las costumbres modernas.
Mal Bicho es la segunda visita que el cartero hace; es un comunista que ha sido liberado de la cárcel por el Frente Popular. Al final del relato aparece entre los que van en los camiones aclamando a Rusia y al soviet.
Don José es el médico del pueblo, hombre bueno y muy aficionado a la lectura.
Pero el personaje más curioso y original es sin duda el Conde de Mudela. El narrador lo describe como un «Típico ejemplar del último tercio del siglo pasado». Buen vividor, carlista y aficionado a todo tipo de máquinas extrañas, se retira a Mudela cuando siente que sus energías le faltan. Convierte el caserón en una especie de palacio. Un día decidió montar un negocio y se marchó a Viena para proveerse con el fin de instalar una fábrica de pan de lujo. Efectúa otros intentos de negocio, pero todos fracasan; también intenta construir un aeroplano que tiene un final desastroso. Después de la segunda guerra europea muere la condesa y la familia se dispersa; sólo quedan en el palacio el conde y Matilde, su nieta. Todo nos conduce a pensar que el autor se basó en la figura de su abuelo, el conde de Romrée, y en el palacio que éste se hizo construir en Alfafar (Valencia) para la concepción de este personaje.
María Gascó es la última visita del cartero. Es una recién casada con un labrador que vive felizmente en el pueblo. María muere a causa de un disparo que se produce en el bullicio que se organiza cuando entran muchos camiones y gentes dando vivas a Rusia y al soviet.
Así, pues, la nostalgia y el deseo de recuperar un mundo ya perdido será el núcleo temático de este relato de tiempo detenido y finalmente precipitado hacia la muerte.
F.A.I.
El tercero de los relatos es F.A.I., que luego aparecerá en ediciones posteriores con el título de Los primeros días. Estamos en 1936, en Madrid. El joven estudiante Antonio llama a la puerta de la casa de un amigo, pero la portera le dice que se los han llevado los de la F.A.I.. Llama por teléfono a otra casa, pero no localiza a los dueños; una criada le dice que los de la F.A.I están dentro. Se dirige entonces a la calle de Hortaleza, al piso de una antigua niñera suya que le esconde y le da de cenar.
Antes de dormir Antonio recuerda muchas cosas: «La sola voz de Carmen le traía el recuerdo de su madre, pero no como era en la actualidad sino como en aquella época cuando venía a su cama a darle un beso, antes de salir para el Real, envuelta en tules y cintas y con una larga cola cuajada de reflejos» (p. 131). Antonio se adormecía. «Soñaba con el cochecito de la Plaza de Oriente, lleno de banderitas y de campanillas, en el que daba vueltas alrededor de los reyes de piedra, menos cuando se decía que había sarampión. Luego veía salir a los alabarderos de palacio, tan peripuestos y bien formados, con sus alabardas con las que parecían haber partido el pescado en las mesas reales; en sus oídos resonaban los pífanos y las flautas de la marcha...» (p. 135).
Al día siguiente, Antonio se levantó tarde y escuchó la radio en la que hablaban los del Frente Popular. Salió a la calle y se encontró con un antiguo profesor suyo que estaba escondido en el Ministerio de Hacienda. «- Pero Vd. era republicano, demócrata, un verdadero liberal», le dijo; él, entristecido, no respondió».
Instintivamente Antonio se dirigió hacia su casa familiar. «A la casa en donde transcurrió su infancia, por el mismo camino que tantas veces había seguido al volver del colegio y, al desembocar en las Descalzas, buscaba esa sensación de felicidad y de apetito identificados con aquel paisaje urbano y con su regreso a la hora del almuerzo. Entrar en la travesía de Trujillos era como retroceder en el tiempo, volver a empezar su vida, borrar los últimos años como se borra un mal sueño al despertar. Oliendo su propio cadáver, vivo aún, se dirigió al portal. La plazoleta que había delante tenía tal poder de evocación que sus recuerdos tomaban forma corpórea y allí estaba, bien concreto, el coche de su colegio en la escarchada mañana madrileña, al que subía el niño ahogando el frío en su bufanda y cargado de libros, mientras la trapera despellejaba el día anterior en el suelo de la calle y un vaho a café tostado bajaba de la plaza de Santo Domingo. Por allí veía pasar envuelto en su capa, al fabricante de acordeones de la calle, y a la vieja cintera, que lanzaba su pregón agudo cuando él merendaba junto a la ventana de su abuela... A Antonio le importaba menos que le matasen allí. Aquella muerte sería como volver a nacer» (p. 139).
Antonio saludó a los porteros y subió al piso de su abuela. «Los muebles y cosas que habían limitado su mundo infantil seguían en los mismos sitios; allí estaba el rincón donde se guarda la bicicleta y el pasillo por el que se pasaba de noche con cierto miedo y el armario en cuyo alto dormían los juguetes viejos, aquellos juguetes cuyo abandono, al ser preferidos por los recién llegados, llenaba de angustia la conciencia del niño» (p. 140).
Los porteros le subieron comida; no podía dormir, tenía miedo y salió al salón; allí estaba aquella mesa de roble, bajo la que se escondía con su perro cuando era niño. «Antonio, aquella noche en la que la muerte le pisaba los talones, en que sentía lo irremediable de su trágico fin, se metió debajo de aquella mesa y allí tendido recobró su tranquilidad, se sintió seguro y durmió con un sueño apretado de niño» (p. 141).
Al día siguiente los porteros dijeron a Antonio que era más seguro que se trasladase a la casa de huéspedes del número 9; el almuerzo se desarrolló en silencio. Pusieron la radio y ante las noticias de la toma de Córdoba todos rieron y se estableció una corriente de cordialidad entre ellos. Luego buscaron la onda de Burgos; escucharon T.U. Falange Española y Antonio se dijo a sí mismo que había que hacer algo antes de morir.
Salió a la calle y se dirigió a casa de un amigo; allí tenían instalada una radio clandestina; a la mañana siguiente se dirigió en busca de noticias para la emisora. Se enteró de que habían localizado la radio de Velázquez y fue a avisarlos; pero cuando llegó vio, aparcado a la puerta de la casa, un Rolls de la F.A.I.; en su precipitación, casi tropezó con una joven que salía del edificio, la hermana de los detenidos. Los dos juntos caminaron hasta el final de la calle Goya. Se dieron cuenta inmediatamente que era imposible actuar porque ya habían localizado la radio. La chica recordó a sus hermanos y Antonio intentó consolarla: «Piensa ahora en España, no lo dejes para las canciones ni las arengas patrióticas; éste es el momento de pensar en ella, callandito, para ti sola, en un diálogo íntimo con España, dile que ofreces tu dolor por ella. Es tan verdad y está tan desprovisto de literatura y ostentación que depura tu oferta quitándole todo el tinte cursi que pudiera tener. La guerra es magnífica, no es cursi, lo que lo es, a veces, es la retaguardia» (p. 148).
Cuando llegaron a por los de la radio, Antonio no pudo reprimirse y salió. Los guardias de asalto lo encañonaron y lo metieron en un coche. Lo llevaban a la Modelo. Gaspar, un amigo, iba en otro coche; al pasarles gritó «¡Arriba España!» y una descarga acabó con todos. Aprovechando la entrada de los anarquistas en la cárcel, Antonio pudo hacerse pasar por un preso común. Pensó en atribuirse un robo que había leído en el periódico, pero al ir a declarar dio la casualidad de que el presidente del tribunal era el que había cometido el robo. Así es que se lo llevaron a dar el «paseíto». Ya todo era irremediable; iba hacia la Dehesa de la Villa. «Su cuerpo presentía el fin y le invadía una fría humedad con olor a cirio» (p. 153).
Al pasar por Abascal, vio a lo lejos la sierra; allí estaban los suyos. «De repente se puso a pensar en Popeye, el marinero, que resolvía casos como el suyo comiendo espinacas, y esa imagen le trajo el recuerdo de la vida anterior, de la paz, del cine, del invierno pasado» (p. 154).
Llegaron a Cuatro Caminos cuando una perra de caza cruzó la Plaza; el chófer pisó el acelerador para atropellarla y Antonio se encontró de repente con la mano en la manivela de la puerta: abrió y se tiró. Atravesó todo el barrio rápidamente. Llegó a Alcalá y bajó al metro. Entró silbando una cancioncilla y se sentó frente a un sargento de Asalto. Procuraba parecer indiferente, pero el sargento al final lo miraba con cierta sonrisa; Antonio se dio cuenta de que lo que silbaba era el himno de la Legión.
Al salir del metro se encontró con Pepa «la cordobesa», una antigua conocida, que le ofreció su casa; allí estaban refugiados un Magistrado del Supremo y otro abogado republicano. Antonio decidió entonces enviar a la criada a una Embajada pidiendo asilo; al rato llegó ella con el recado de que a las cinco de la mañana un auto los recogería y efectivamente así fue. Se despidieron; Pepa no quiso acompañarles. Cuando se cerró la puerta del coche se leía F.A.I..
Antonio aparece como un muchacho con una tremenda nostalgia por la niñez, por el paraíso perdido que es para él la infancia, el hogar, el barrio en el que vivía, la madre. Siente miedo, presiente la muerte, está solo. Adopta decisiones heroicas y rápidas y posee conciencia del sacrificio por la idea de la patria, lo que no le impide actuar rápidamente para salvar la vida; pero no lo consigue y las predicciones se cumplen: la F.A.I. es la dueña de su destino.
Dos mujeres aparecen en el relato con una clara influencia en la vida de Antonio: su niñera y Pepa «la cordobesa». Cuando Antonio llega a casa de Carmen quiere recordar su infancia y le pregunta para esclarecer vaguedades. Y así Carmen evoca un tiempo distinto al que están viviendo: «Aquella época sin odios, sin exasperaciones en la que la gente se sonreía. En su charla desfilaban los perdidos perfiles de aquel Madrid plácido, con albañiles de blusa blanca y bigote, soldados multicolores, sombreros hongos y coches de caballos» (p. 135). Así, pues, Carmen es el medio por el que Antonio recupera el pasado.
En casa de Pepa «la cordobesa» se refugian varios amigos. Cuando parece ser que pueden huir y se disponen a marchar la invitan a que les acompañe, pero ella no quiere hacerlo; le duele abandonar sus muñecas y su salón moruno. Y así, en aquella incipiente mañana, Pepa se asomó al balcón y no pudo distinguir las letras. Solo pensó: «un Rolls», y se quedó contemplando el paisaje. «La atmósfera densa del alba comenzaba a transparentarse a medida que crecía la luz; los tejados adquirían brillos, y las formas lejanas, concreción. A lo lejos la sierra prendía los primeros reflejos de sol; todo era rosa y azul, como en Goya, y, como en Goya, comenzaron a oírse descargas que venían de la Moncloa y de la Dehesa de la Villa, descargas seguidas del tiro de gracia. A lo lejos la sierra se iluminaba, el día llegaba francamente; en España empezaba a amanecer...» (p. 160).
Pepa «la cordobesa» representa la amistad, la mujer de vida alegre que nunca abandona a sus amigos, pero también que a veces les trae, inevitablemente, la mala suerte.
Otros personajes desfilan por el relato: los amigos de Antonio, la hermana de los detenidos, el antiguo profesor y los refugiados en casa de Pepa. De uno de ellos son estas palabras: «Esto no es guerra civil ni una guerra política; es un caso de justicia y ladrones; son las personas decentes de un país que se sublevan contra los asesinos y los ladrones; esto es todo. Estas bandas que saquean y que asesinan no tienen ningún fin político ni social... el gobierno es, sencillamente, el jefe de la banda. - Pero Vd. ¿no creyó en la República? - Sí, señor, y sólo hice mal a medias; gracias a ella ha surgido la tercera revolución: Falange. En Falange está resumida la parte sana de las aspiraciones que teníamos los que quisimos la República.» (p. 158).
LAS MUCHACHAS DE BRUNETE
El cuarto relato de Frente de Madrid comienza en Brunete; allí, en un hospital militar, una enfermera asiste a un soldado herido. Luz le ha puesto la mano sobre la frente: «La muchacha vio llegar la muerte, con su otra mano trazó un rápido signo de la cruz sobre la frente de Mariano y este dejó escapar su último suspiro, que le corrió a ella a lo largo del brazo» (p. 187).
Afuera se oía el fragor de las ametralladoras rusas. Dieron la orden de evacuar el hospital, pero las dos hermanas se negaron a marchar; el asunto se agravó y tuvieron que refugiarse en el granero; allí se escondieron entre la paja. El pelotón llegó y Luz dio señales de vida cuando intentaron meter la bayoneta. Los soldados las protegieron, pues tenían orden de acabar con quien encontrasen; las subieron en un camión y emprendieron la marcha hacia Madrid. Desde la carretera presenciaron el bombardeo aéreo de Brunete. «Las enfermeras y los soldados presenciaban la escena sobrecogidos, no ya por el miedo, sino por la belleza bárbara del espectáculo» (p. 198).
Reemprendieron el camino y llegaron a Torrelodones. Allí las interrogaron y se sorprendieron de que Isabel contestase en francés y en inglés, pero sin dar información alguna. Entonces decidieron llevarlas ante un alto cargo, el general Miaja. En el trayecto hacen amistad con un oficial ruso. Isabel afirma que ambas pertenecen a Falange. El general se enfada y ordena que sufran la suerte de los demás prisioneros; ellas sin embargo no pierden su sentido del humor y no pueden contener la risa.
Entraron en Madrid acompañadas por el oficial ruso el cual decidió dejarlas en los sótanos de Hacienda. Desde el coche contemplaron un Madrid diferente; inmediatamente son encerradas en una lóbrega habitación. Al día siguiente llegó el oficial y pareció que se había establecido entre los tres una corriente de simpatía, ya que tenía un trato deferente con las muchachas, lo que sorprendió al vigilante quien les preguntó por qué estaban allí. «Luz se quedó mirando con un brillo irónico en los ojos, y luego, en el tono con que hubiera dicho 'Tenemos una dentadura perfecta', le explicó: 'Porque somos fascistas'» (p. 218). El hombre se quedó perplejo y trajo a sus familiares para que las vieran, pero pronto hicieron amistad. «La muchachas, que sabían que la ironía ofende al simple, se amoldaron al tono entero de la conversación, describiéndoles a su vez la vida normal del territorio liberado» (p. 219). Las muchachas les explicaron cómo actuaba la Falange femenina. Entretanto Brunete se había perdido y la situación se agravaba. Ante el desarrollo de los acontecimientos el vigilante les proporciona la libertad porque se teme que las vayan a fusilar. Esa misma noche las llevan a un taller de plancha.
Tras varios intentos de huida, son detenidas de nuevo y reciben la visita de un judío ruso, jefe de propaganda agregado a la Embajada de los soviets en Valencia. Su misión era presentar al mundo la España roja como un país democrático y liberal: al día siguiente la prensa hacía decir a las detenidas que el gobierno de la República guardaba toda clase de consideración con los prisioneros. Pero el tema se acabó de explotar y no sabían qué hacer con las enfermeras hasta que a alguien se le ocurrió que podían ser canjeadas por un agitador comunista preso en Burgos.
«Partieron para Levante una mañana temprano. Llevaban en la piel los mudos apretones de manos de despedida de aquellos hombres vestidos de miliciano que enviaban así un fervoroso mensaje de amor a la otra España, a España» (pp. 233-234). Las muchachas vieron alejarse Valencia asomadas a la borda. Detrás las saludó el oficial ruso. Había cogido el mismo barco. Eran felices.
Así, pues, se observa que esas dos muchachas de Brunete se muestran como unas valerosas enfermeras en época de guerra; prueba de ello es el hecho de que se nieguen a evacuar Brunete. Son cultas y poseen cierto aplomo, lo que no les impide tener sentido del humor, sentido común y deseos de seguir viviendo.
¿Cómo son los oponentes? Al hospital de Brunete llega un pelotón; el que lo manda afirma: «Los fascistas no son ni heridos ni enfermos, ni médicos; son siempre fascistas y hay que tratarlos como a tales» (p. 194). Y más tarde añade: «Con sentimentalismos se pierde la revolución» (p. 195).
Cuando las muchachas, ya en Madrid, son conducidas ante el general Miaja, éste contempla Brunete en el mapa; habla empleando un léxico escatológico y violento. Prieto dice: «Falta algo, nos falta algo difícil de definir, algo que tienen ellos, que tienen los del Alcázar, los de Oviedo. Nos faltan aunque parezca mentira, ganas de vencer... Los nuestros no acaban de saber por qué luchan. Unos lo hacen por la República democrática, otros por el comunismo, los de más allá, por la anarquía y toda esa gente se odia entre sí... Ellos han debido presentir algo, un motivo lo bastante elevado para jugarse la vida por él. Si sólo fuera para defender a duques y a banqueros no irían a la muerte como van. En el campo enemigo hay una presencia inmaterial de un futuro, hay una idea que ya es común al aristócrata, al hombre de carrera y al proletario. De otro modo no estarían muriendo juntos en las trincheras. Ellos se baten no por el pasado, se baten por un porvenir que han adivinado...» (p. 209).
Las muchachas llegan y con gran aplomo afirman ser de Falange; Prieto comenta: «Esto es, exactamente, lo que nos falta a nosotros para ganar la guerra; este aplomo, este estilo, este desprendimiento. Los rebeldes se sienten en su casa allí donde se hallen, los nuestros parece que estén de prestado» (p. 211).
Es fácil, pues, advertir que los jefes militares del bando republicano tienen conciencia de que no hay entre sus filas claridad de ideas políticas ni ideales.
El oficial ruso es diferente: hace amistad con las muchachas y las protege en lo que puede. Afirma: «En Rusia no hay arte moderno porque no le gusta al pueblo. Todo tiene que ser muy claro y muy fácil para que llegue a las masas. El teatro, la pintura, la música que se hace hoy allí es como la que se hacía en Europa en 1880. Todo lo nuevo ha tenido que emigrar, desde Stravinsky hasta Diaghileff. En Rusia sólo se hizo arte revolucionario en tiempo de los zares» (p. 217). En otra ocasión no oculta sus deseos de ser enviado al extranjero, a una agregaduría militar. Al final del relato se encontrarán todos en el barco que parte desde Valencia. Es evidente que este personaje no es una figura estereotipada: su posición política está llena de ambigüedad, está en desacuerdo con la política cultural soviética, su comportamiento es muy correcto y termina deseando salir de Rusia.
Otra versión de la España roja aparece en la familia del vigilante. En seguida hicieron amistad con las dos muchachas. Ellas eran dos mujeres y una niña. «Tenían un simpático desgarro chulillo al contar las anécdotas y los chistes del Madrid sitiado» (p. 221). Les contaron a las dos hermanas cómo había aparecido un letrero en la Cibeles, rodeada de sacos, que decía «Quitadme esto, que los quiero ver entrar». Pero la situación se pone dificultosa y llegan noticias de que las quieren fusilar; entonces las llevan a un taller de plancha. Allí detienen a Julia y a su hermana y también a las dos de Brunete. Se las llevan a los sótanos del Ministerio de Hacienda. «La sorna de las chulillas hacía jirones el ordenancismo de los estalinianos. A alguno de ellos ya le venía en gana contestar en un estilo apropiado, pero la disciplina del partido cerraba sus labios a toda ironía y todos ellos guardaban esa seriedad, esa incapacidad para la risa, propias de los estratos más bajos de la escala zoológica» (p. 228).
Las detuvieron y no les dejaron a la niña; uno de ellos les dijo que la llevarían a Odesa. A Julia y a su hermana las llevaron a Las Ventas. «Tan tempranito, Madrid parecía el de antes y el aire hacía tremolar los eucaliptus del parque del Retiro. Al pasar junto a la avenida de la plaza de toros vinieron a sus mentes alegres tardes de corrida, cuando ellas cruzaban por allí entre las gentes endomingadas... En su retina surgía la visión luminosa de aquellas tardes de gloria y del rojo y el amarillo de aquellos abanicos que tenían en su sobrio contraste el reflejo de toda una época dichosa y de paz» (p. 234).
El pueblo había hecho justicia. Como habían dicho, los del gobierno no eran gente conocida. No es difícil advertir que la familia del vigilante representa al pueblo de Madrid que, en muchas ocasiones, siente nostalgia por un pasado feliz. Pero, ¿y los soldados? Acacio estaba herido en el hospital de Brunete. Acacio miraba a la enfermera; era «una señorita de esas que él veía pasar en los autos y en los trenes cuando él araba las tierras en los días de paz» (p. 185). Pensaba que sus amigos no se iban a creer que lo hubiera cuidado una señorita. Los señoritos y las señoritas eran considerados en el pueblo de forma despectiva.
El soldado de al lado se moría; «Luz se acercó a la cabecera poniéndole la mano sobre la frente y el herido se volvió a ella todo amor, todo cariño por el alivio; ya no podía hablar y apenas entraba aire en su pecho. Con su último esfuerzo había cogido la mano de la muchacha que apretaba contra sí. Mariano García, carpintero de Cáceres, herido junto a Brunete, sabía en ese momento que se moría, que ya no volvería a ver a la madre de los suyos, que ya había comenzado a irse. Pero el contacto con el sano frescor del brazo de la mujer hacía que el moribundo tuviese una expresión alegre» (p. 187).
Seres en situaciones límite, carentes de afecto, presentan una fijación por la imagen de la mujer enfermera y la admiran e incluso la aman. Procedentes de medios rurales o de estratos sociales humildes, esa admiración se ve aumentada cuando se dan cuenta de que la persona que dedica a ellos sus cuidados es alguien que pertenece a una clase social superior. Son indudablemente personajes más tipificados, aunque sin duda coherentes en la estructura narrativa.
DON PEDRO HAMBRE
El último de los textos incluidos en Frente de Madrid es el titulado Don Pedro Hambre. Es un relato sobre el tema del exiliado que desea regresar a la patria, a la tierra, a la madre.
Don Pedro es un caballero muy digno que vive, o mejor malvive, en París y frecuenta las tertulias de los cafés de refugiados españoles. Sus recursos económicos son muy escasos. Nació en un pueblo de Murcia y allí poseía algunas fincas; pudo salir por Alicante en un barco francés, pero nadie sabía ni quien era ni de donde venía. «Sin embargo, se adivinaba por su trato afable y educado que no era un rojo y en todas las tertulias tenía su asiento y en todas las mesas el espacio para su vaso de café» (Don Pedro Hambre, en El día más largo de Monsieur Marcel, p. 278).
Don Pedro no se alimentaba mucho; recogía los pedacitos de pan que sobraban de las meriendas de los demás y se los daba a las palomas; aprovechando la coyuntura cogía alguna que otra; en ocasiones utilizaba el truco de la paloma herida; así tenía que seguir viviendo. En el café de La Regence estaba su tertulia predilecta. Allí le dijeron que estaban a la derecha de Don Pedro el Cruel. El tema central de la tertulia era el salvoconducto: el que lo poseía prometía, al llegar a Burgos, hacer todo lo posible por sus amistades.
Los contertulios eran variados; el que llevaba la voz cantante era un frutero de Alicante, conocido como «Richelieu». Pasaron los días; la victoria de Málaga había provocado una avalancha de salvoconductos; las tertulias comenzaron a despoblarse. Ya sólo quedaban «Richelieu», Rodríguez y Don Pedro Hambre, que se había hecho vegetariano y le enseñaba a Rodríguez trucos para comer gratis. Por fin llegó el salvoconducto para Alicante y para Don Pedro. Rodríguez tuvo que disimular su pena y los despidió con sus mejores y sinceros deseos. Él tenía que esperar.
Rodríguez «Era el perenne confortador de tertulias y emigrados» (p. 291). Siempre tenía frases de aliento para los demás y siempre mostraba un mugriento papel diciendo que lo suyo estaba arreglado. Por la noche, cuando regresaba a su casa, preguntaba si había recibido carta y siempre le decían que no. Su cuerpo se rebelaba contra la inactividad y quería luchar. Había elegido su epitafio: «Murió por la Patria y porque le dio la gana» (p. 293).
Aquel día entró en el café gritando: «¡Hemos tomado Málaga!». Todo el mundo estaba entusiamado, lo que contrarió al camarero que era del Front Populaire. La tertulia decidió marcharse a otro sitio, pero al final y por los inconvenientes que esto suponía decidieron cambiar de mesa. Rodríguez todas las noches acudía a la estación a despedir a los que se marchaban. Le avergonzaba decir que no le permitían marchar y decía que se quedaba por su propia voluntad. Cuando fue a despedir a Don Pedro Hambre y a «Richelieu» decidió esperar en la frontera su pase; les despidió y les vio alejarse y llegar a la línea española. «Se hubiera cambiado por el último maletero francés que tenía el privilegio de pisar unos metros de tierra de España» (p. 297). Pero «adoptando un tono casual, respondió -No. Hoy no quiero pasar. Dentro de unos días...» (p. 297).
A Don Pedro Hambre se ciñe la primera parte del relato; es casi ya un anciano que no tiene a nadie y que se dedica a cazar palomas para sobrevivir. Don Pedro es el exiliado que espera el salvoconducto y que vive mal, pésimamente. Su vida se reduce a los ratos de las tertulias.
Rodríguez es el animador, el que podía haber sido un triunfador, pero que se ve reducido a ser un fracasado. Al final del relato, Rodríguez «buscó a lo largo del río un lugar tranquilo donde poder sentarse a contemplar su patria, sin que nadie viniera a interrumpirle en su importantísima ocupación» (p. 297).
La guerra, los salvoconductos configuran los destinos de los contertulios que se ven apresados por el informe, ese papel tan apreciado, tan deseado por todos.
Hemos podido observar que en esta segunda etapa del autor el compromiso ideológico y bélico del mismo da lugar a la configuración de un nuevo universo narrativo en el que si es evidente la mitificación necesaria, también lo es el vanguardismo inicial, presente sobre todo en la estructura narrativa, en muchos casos en absoluto tradicional, en el modo de configuración de las imágenes literarias, tan influenciadas por la visión surrealista y sin duda en la configuración de los personajes.
Y así hemos observado que si la configuración más tradicional los lleva a un actuar lineal con un objetivo determinado, aunque con ambigüedades y contradicciones, también en esa acción vitalista observamos una visión iconoclasta, original e innovadora, tan propia por otra parte de la vanguardia.
Ante estos relatos de guerra de Edgar Neville no podemos olvidar que, en aquella búsqueda del nuevo amanecer de España, aquellos personajes nevillescos desvelaban una verdad literaria: impulsados por su amor a España y la conquista de su propia libertad encontraron en muchas ocasiones en la muerte el sentido de su existencia.
BIBLIOGRAFÍA
NEVILLE, Edgar, Frente de Madrid (Novelas de guerra), Madrid, Espasa-Calpe, 1941. Contiene Frente de Madrid, La Calle Mayor, F.A.I., La muchachas de Brunete y Don Pedro Hambre.
___, El día más largo de Monsieur Marcel, Madrid, Afrodisio Aguado, 1965. Contiene, entre otros, Los primeros días y Don Pedro Hambre.
___, La calle Mayor, en Obras Selectas, Madrid, Biblioteca Nueva, 1969.
___, «La calle Mayor», en El baile y Cuentos y relatos cortos, Ed. Mª. L. Burguera Nadal, Madrid, Castalia, 1996.
Universidad de Alicante
Cuando en una conversación nombramos a ciertos autores, suele suscitarse entre los presentes una serie de sentimientos asociados a la sensación, al poso que en nosotros ha dejado su obra. Cuando se cita a Edgar Neville suele aflorar un gesto de simpatía: se evoca a un autor (novelista, poeta, articulista, dramaturgo, cineasta) que ha expresado un mundo original y reconocible en diversas modalidades creativas cuyo denominador común suele ser la unión del humor con un complejo lírico donde identificamos la ternura, el sentimentalismo -sin sensiblería- y una postura ante la vida que estaría marcada por una suave nostalgia producida por el tratamiento del tiempo. Humor y sentimiento poético en una combinación lograda, dirigida a la sensibilidad.
Ante su producción cinematográfica, y desde la distancia de este fin de siglo, nos puede sorprender en primer lugar el hecho de encontrarnos ante un cine de apariencia popular, que no fue popular; títulos como Domingo de carnaval, El último caballo o Mi calle formaban parte en los años cincuenta y principios de los sesenta de ese caudal de películas que podíamos visionar, entre otras muchas, en los cines de barrio, o en los de programa doble y sesión continua, que divertían las tardes de quienes buscábamos en el cine una pequeña satisfacción, la minúscula compensación ante tanta carencia. Para el espectador sensible aquellos curiosos filmes destacaban; eran sencillos, pero conmovedores, quedaban en la memoria sobrenadando en el océano de imágenes gesticulantes y anodinas que constituían la normalidad en la experiencia del espectador. Hoy, Edgar Neville es valorado por un público universitario, de cinéfilos y críticos, y sus filmes, reproducidos por el procedimiento más habitual y común, viene a ser un pequeño tesoro de coleccionistas. Su ámbito está hoy en la historia del cine y en la de nuestra cultura, y nos aparece como un creador que, a contrapelo del cine «oficial» o imperante en su tiempo, lanzó una propuesta advertida sólo por los más avisados.
En el título que encabeza estas líneas he unido dos conceptos de apariencia heterogénea, que casan poco, y que, sobre todo, manifiestan un notable desequilibrio en su entidad: el «madrileñismo» puede ser un elemento abundante y central en el cine de Edgar Neville, es un elemento sustantivo, mientras que el «expresionismo» se nos muestra de manera escasa, es un elemento secundario y, desde luego, algo excéntrico y extravagente. Pero en la unión de lo central con lo excéntrico encontramos resultados de notable originalidad, lo que nos permite añadir algo a uno de los rasgos de Edgar Neville: su maestría en la utilización de una diversidad genérica, la combinación de elementos dispares en sus peculiares productos.
Conviene, ante todo, definir el sentido de los dos elementos mencionados. Cuando hablo de «madrileñismo» no me refiero a un costumbrismo, ni a un tipismo según se ha configurado en multitud de obras teatrales, zarzuelas o sainetes. Para entenderlo conviene situarlo en el contexto en el que se produce la educación estética y sentimental del autor, una educación estética en la que destaca su cercanía con Ramón Gómez de la Serna y allegados, y que enlaza con los ambientes de las vanguardias. De todo este momento de renovación, de esta nueva manera de situarse ante las circunstancias, de sentirlas y «re-crearlas», ha quedado un elocuente testimonio y una adecuada reflexión en la obra de Rafael Cansinos-Assens, y de manera precisa para nuestra indagación en su libro La nueva literatura.II. Las escuelas28; es un excelente punto de partida. Entre las diversas escuelas que ese animador de las vanguardias va configurando (intelectuales, preciosistas, arcaizantes, castellanistas, orientalistas, cantores de la provincia...), se encuentra la «madrileñista»; se trata de una manera de entender el espacio urbano que, en buena medida, procede del simbolismo; y una de las formulaciones literarias del «espíritu de las ciudades» la estableció Georges Rodenbach -tan citado por Cansinos-Assens- en su novela Bruges-la-Morte: «una corriente de influencia se establece entre la ciudad y los que viven en ella»29; entre la ciudad y sus habitantes se producen una serie de relaciones -o de analogías- que revelan el verdadero espíritu de la urbe, y que conforman el estado de ánimo de los individuos. En un momento central de la novela, el escritor belga expresa poéticamente esta nueva idea:
Las ciudades, sobre todo, poseen una personalidad, un espíritu autónomo, un carácter casi exteriorizado que corresponde a la alegría, al nuevo amor, a la renuncia, a la viudez. Toda ciudad es un estado del alma, y cuando se vive cierto tiempo en ella, este estado espiritual se contagia, se propaga en nosotros a través de un fluido que se inocula con la tonalidad del aire.30 |
La ciudad es, pues, un estado de ánimo. Desde este criterio, es necesario preguntarse por el «estado del alma» que, según estas reflexiones líricas, suscita la capital de España, el «carácter» que la villa y corte manifiesta a través de las figuras que la pueblan, las que acusan el ambiente en que viven.
Si acudimos al citado libro de Cansinos-Assens (que respira este ambiente espiritual y lo alimenta con sus criterios), la escuela «madrileñista» tiene un iniciador, Pedro de Répide, cuya obra canónica, Del rastro a Maravillas es una novelita que vio la luz en 1907 en el seno de la «moderna colección» El Cuento Semanal. Hay en esta breve obra los suficientes elementos como para encontrar las señales de una nueva actitud. La escuela madrileñista, nos dice Cansinos-Assens, ha surgido, «como una rectificación [...] de los antiguos cuadros de costumbres»31. Conjuga «su sentido estético de lo antiguo y su percepción sutil de lo moderno». Los progonistas «son figuras modernas [...] en un ambiente de evocaciones antiguas, de esa relativa antigüedad madrileña, que no intimida ni exhorta a ensueños demasiado graves»32. Aclaremos que cuando habla de figuras «modernas» está aludiendo fundamentalmente a personajes que viven una nueva moral más libre, que superan los patrones de conducta obsoletos para iniciar una nueva actitud vital emancipada de rigideces y caracterizada por un anhelo de distensión erótica, y esto es lo que, en los ámbitos de las ciudades populosas, se asocia éticamente con el «modernismo»: un nuevo clima moral.
Cansinos-Assens hace hincapié en la «relativa antigüedad» de Madrid, y lo que ello significa para entender su ambiente. En Madrid, los más antiguos monumentos datan del siglo XVII, sobre todo desde el momento en que la villa se convierte en Corte, y este rasgo decisivo la define y dota de carácter amable y frívolo. El contraste con la cercana Toledo es muy elocuente: la antigua ciudad está asentada en un paisaje solemne, grave y ascético; se adensan en sus calles los antiguos monumentos, entre los que destaca su gran catedral gótica, y su pintor es el Greco. En Madrid no hay notables monumentos en los que gravite el pasado, ni hay catedral gótica; es lugar «de romerías pintorescas a la ermitas rústicas», y su pintor es Goya, el más amable y popular. El genio dramático madrileño no se reconoce en Calderón -filosófico y universal-, sino en el Lope de las comedias de capa y espada. Lo decisivo en la Villa es el elemento popular, del que participa hasta la realeza. En resumen, la ciudad que ve Cansinos-Assens es «el Madrid [relativamente] antiguo, destartalado y no bello, pero amable por la sonrisa de sus mujeres y por la afinada gracia plebeya de sus muchedumbres»33. Aquí está el peculiar encanto del que sale toda una visión literaria y artística que puede encontrar adecuada expresión en Ramón Gómez de la Serna, en libros como El Rastro o La Nardo, cuya singular poesía es solidaria de un ambiente de donde está excluido lo solemne, lo demasiado serio (aunque el humorismo se carge de cierta trascendencia)34, y donde alcanza virtud estética lo viejo y lo destartalado.
Entenderemos mejor las consideraciones y criterios anteriores si nos representamos ese Madrid de principios de siglo, la ciudad que estaba abriendo sus nuevas avenidas a costa de demoler sus más castizos lugares; una población de medio millón de habitantes, contemplada con mirada crítica por los escritores de la «moderna literatura» quienes, llegados de provincias, no ven allí otra cosa que un pueblo grande, un poblachón manchego que no tiene nada del «cosmopolitismo» representado por París, capital de la cultura y las artes, lugar de peregrinación y punto de referencia de la modernidad, ciudad que por entonces se acercaba a los tres millones de habitantes. El «madrileñismo» es un talante, un ambiente y una estética menor, amable, graciosa y popular; es el Madrid retratado y recreado por Edgar Neville, el del Rastro, la calle del Sacramento, la plaza de la Paja, el Arco de Cuchilleros, o la calle de Trujillos, donde el niño Neville entró en contacto con el mundo a través de su ambiente y sus tipos, y a la que vuelve para elaborar sus «testamento poético» con su última película, Mi calle (1960). Cuando en raras ocasiones aparecen las modernas avenidas (la Gran Vía, Cibeles, etc...) lo hacen para ser expresión de un mundo nuevo con el que el cineasta guarda distancia y del que desconfía: el mundo del automóvil y la gasolina que ha de prevalecer fatalmente sobre el mundo amable y poético sugerido por ese «último caballo» montado por un «quijote» de precaria salvación.
A propósito de la película aludida, Azorín, en un interesante artículo dejaba subrayado con perspicacia y acierto lo peculiar del lirismo de Edgar Neville: no se trata de un Madrid costumbrista -opina el anciano escritor-, ni encontramos tipismo alguno; es un Madrid luminoso: «En la luz y sobre la realidad, gozamos una sensación de idealismo»35. La realidad se desvanece en luz ideal. Es, pues, el que vemos en Edgar Neville, un Madrid amable, popular, modesto, humano, arraigado en su pasado y, sobre todo, poético.
Caracteriza el arte de este director su capacidad y habilidad para integrar elementos diversos y aun opuestos, como pudieran ser la vinculación del madrileñismo amable (donde encontramos elementos sainetescos36) con una estética tan contraria a este sentimiento como es la expresionista. Si indagamos por este camino, y tratando sobre cine, hemos de tomar como punto de referencia el expresionismo alemán, desarrollado en los años anteriores al ascenso del nacional-socialismo, que acabó con tal tendencia estética37. No es, desde luego, original mi apreciación, pues no han dejado de citarse, con referencia a La torre de los siete jorobados, ciertos modelos como El gabinete del doctor Caligari, de Robert Wiene, y Metrópolis o Las tres luces, de Fritz Lang38; aunque el texto del que parte el guión es una novela de Emilio Carrere cuya trama procede del folletín de aventuras con inclusión de lo policíaco, género de regusto decimonónico. Los elementos expresionistas los añade Edgar Neville intensificando en la iluminación los contrastes de luces y sombras -sobre todo en los exteriores nocturnos-, utilizando decorados inquietantes por lo insólito -la gran escalera de caracol- o por someterlos a cierta distorsión; así como en la sobreactuación de algunos personajes y el aspecto cercano al Doctor Caligari que vemos en el profesor Robinsón de Mantua.
Edgar Neville construye una estética del misterio y del peligro incierto, subraya en las imágenes una tensión donde se va haciendo perceptible la presencia de una realidad amenazante que gravita sobre el campo visual creando un clima de inquietud. No es otra cosa lo que persigue el arte expresionista: captar cierta tensión interna en la realidad desde la angustia o el desasosiego. Pero en Edgar Neville, si encontramos una presencia parcial de dicha estética, no pasa de tener un carácter episódico para, a modo de pastiche, diluirla en un clima de humor, un tanto a la manera de La Codorniz. Pensemos en esa vigorosa visión nocturna de las calles de Madrid, el plano soberbio del jorobado tocando ante la casucha de arrabal, o la misma figura de Robinsón de Mantua, llegando del más allá en el fondo de los espejos, o el misterio de las galerías subterráneas. Pero en la manera de conjugar elementos tan dispares como el misterio, el sainete y el disparate hallamos la maestría del autor. Recordemos aquellos contrastes: a Basilio se le aparece el espectro de Robinsón de Mantua, que le hace ganar dinero en la ruleta: en la secuencia siguiente, el joven protagonista utiliza ese dinero para invitar a cenar a La Bella Medusa y a su voraz madre en una escena jocosa. Hacia el centro de la película, y en una de las escenas mejor conseguidas, la del rapto de Inés, una línea de luz ilumina los ojos del doctor Sabatino, quedando resuelto en una elipsis el momento en que el jorobado la conduce al subterráneo con el que la casa está comunicada. En aquellos pasadizos, y en el momento de mayor tensión, Basilio se encuentra con don Zacarías, el sabio chalado, quien aparece cantando una curiosa y absurda canción infantil. La ruptura humorística de lo misterioso es habitual; señalemos un chiste que Edgar Neville introduce por cuenta propia: estando Basilio con el espectro de Robinsón de Mantua irrumpe en el plano el mismísimo Napoleón Bonaparte, preguntando si había sido convocado allí, y quejándose del molesto ajetreo que supone la manía de acordarse de él en toda sesión de espiritismo. Se trata de un chiste muy en la línea de los publicados en La Codorniz; otro desplazamiento hacia el humorismo de lo misterioso e inquietante.
Pero también encontramos en el cine de Edgar Neville un tipo de expresionismo que no procede del cine, sino de la pintura, y que matiza con sus toques una de sus películas de ambiente madrileño, Domingo de Carnaval, realizada en 1945. Conviene fijarnos en la fecha, pues es el año de la muerte del pintor y escritor José Gutiérrez-Solana, y en buena medida esta película pudiera ser un homenaje a su figura. Trece años mayor que Neville, el pintor Solana se encontraba en las cercanías de Ramón Gómez de la Serna, en cuyo ámbito estético ingresa el joven Edgar y cuya huella acusa en sus más tempranos textos. Sabemos también que se relacionaron personalmente en los años cuarenta como contertulios. La admiración del cineasta por el pintor queda manifiesta cuando conocemos el espacio de honor que Edgar Neville había reservado a sus cuadros: el salón de su casa, lugar en donde solía reunir tertulia39.
El mundo de Solana, inquietante, sórdido, brutal con frecuencia, terriblemente pesimista, viene a estar en las antípodas del amable mundo de Edgar Neville. En los cuadros del pintor madrileño se percibe una visión terrible de la existencia que aparece reiterada en sus libros, y una de sus temáticas recurrentes es, como sabemos, el carnaval. Tanto en sus cuadros como en sus libros, el carnaval, a fuerza de extremar sus rasgos sombríos, viene a convertirse en símbolo de la absurda locura que es el vivir: los seres gesticulantes, vestidos con harapos miserables, cubiertos con máscaras que manifiestan su brutalidad interior, borrachos, muestran, mejor que con su atuendo y comportamiento cotidianos, su verdadero espíritu: «Estas máscaras, las más impúdicas y obscenas, no tienen gracia y produce tristeza su alegría salvaje e inconsciente de no tener sesos en la cabeza»40. Al igual que en el Valle-Inclán de los esperpentos, estos seres son lo que parecen; no están alegres, sino excitados, y en su conjunto configuran un mundo sombrío y angustioso (contrario a la imagen lúdica y liberadora que del carnaval nos hemos formado), cuya culminación y desenlace está en ese cuadro, «El entierro de la sardina», donde sitúa el final del carnaval -y evidentemente, el final del mundo- en el ámbito de «El triunfo de la Muerte» de Brueghel.
Edgar Neville introduce la estética solanesca en un film donde aúna la trama policíaca con el humor en un ambiente madrileño recreado en los cuadros del pintor: el Madrid del Rastro -donde sucede buena parte de la acción-, el de las Ventas del Espíritu Santo -donde se sitúa el desenlace-, el de los bailes populares con bastonero y las calles representativas de un casticismo tradicional, como la del Sacramento. El comienzo muestra de manera espléndida el principal escenario: la estatua del héroe de Cascorro, al amanecer, una panorámica de la Ribera de Curtidores, antes de que se abran los puestos, y un rincón de la misma en el momento en que se despiden los serenos, con una última ronda de anís, mientras aparece un repartidor de periódicos disfrazado de destrozona. Es el amanecer del Domingo de Carnaval. El señor Emiliano, un hombre gordo y jovial, aficionado a las novelas de Nick Carter, acompaña al sereno que va a hacer su último servicio antes de retirarse: despertar a una anciana prestamista. En el patio de una casa de vecindad del viejo Madrid la cámara hace un lento movimiento para suscitar la atención y preparar al espectador para un acontecimiento misterioso: la puerta está abierta y la anciana aparece muerta. El dramatismo de la escena desaparece cuando se produce el primer diálogo:
EMILIANO.- ¿Está muerta? |
SERENO.- Asesinada. |
EMILIANO.- ¿Cómo lo sabe usted? |
SERENO.- Por la postura. Cuando se muere uno porque sí, se queda uno de un modo mejor. |
El sutil humorismo quita gravedad a la escena y se convierte en norma para el resto de la cinta. Abundan en ella excelentes secuencias, sobresaliendo aquellas que recrean el ambiente del Rastro: el puesto de relojes de Nieves, el oficio de charlatán de su padre, el señor Nemesio, el redichismo regeneracionista de otros charlatanes, los vendedores de disfraces y las cuadrillas de máscaras, que componen cuadros reconocibles de Solana, tanto en el Rastro como en los merenderos de las Ventas, como en ese Ventorro del Chaleco donde se produce el feliz desenlace. El expresionismo del gran pintor aparece así integrado en un ambiente y en una trama que eliminan su dramatismo sin reducirlo a un elemento ornamental y pegadizo: los cuadros de Solana quedan integrados más como elemento nuclear que como adorno, como presencia de una verdad que se asume y se contempla desde diferente perspectiva.
El Madrid recreado en los filmes de Edgar Neville suele ser el de los años anteriores a la Gran Guerra, el de su infancia, adolescencia y primera juventud; es el que con más viveza recrea en su última película: Mi calle (1960), homenaje a su ciudad desde una calle castiza y auténtico testamento sentimental. Se evoca la capital desde un pequeño rincón de ella (la calle de Trujillos, donde el director pasó su infancia), y se evoca un tiempo desde el afecto, un afecto que no excluye el drama. La preferencia por esa época que terminó en la guerra de 1914 aparece de manera explícita en el comentario de un narrador, constante a lo largo del filme: «La primera víctima de esta guerra habría de ser aquel equilibrio europeo que permitía el bienestar» (evidentemente, el bienestar del estamento aristocrático al que pertenecía Edgar Neville de Romree, Conde de Berlanga de Duero). Pero la finalidad de Mi calle parece estar en el mensaje de simpatía humana que predomina a lo largo de ella, en personajes tratados con cariño, y que se mantiene incrementado en las últimas secuencias. Después de la guerra, los personajes de esta película coral han ganado en cercanía humana: «La tragedia ha cambiado a quienes la han vivido juntos. Se han vuelto más humanos y se han borrado diferencias sociales», dice la voz omnipresente del narrador; pero el ideal de la película, la ficción de un mundo comprensivo, los personajes que olvidan y se acercan, no puede existir más que en el ensueño de un viejo liberal que, situado del lado de los rebeldes, no siguió luego sus consignas ni se adecuó a sus programas. Su originalidad viene a ser también una tenue disidencia encaminada a subrayar la necesidad de comprensión humana, de cercanía; de ahí que Edgar Neville al enfatizar la importancia del guión y destacar, dentro de él, la creación de personajes, afirme: "Hay que ser capaces de dar vida, lógica y realidad a los personajes, saber hacerlos simpáticos o pintorescos... Y esto sólo lo hace un autor"41.
El creador -autor- lo es sobre todo de caractéres, de personajes que deben despertar en el espectador sentimientos positivos de humanidad, comprensión y tolerancia. Y así la tarea artística de Edgar Neville se carga con un componente ético magistral: el deseo de influir en su público alentando los mejores sentimientos: «Al público hay que educarle, sobre todo en el sentido de sensibilizarle», manifiesta en una entrevista42; y es esa la tarea que subyace en todas sus películas: una educación de la sensibilidad que, en difíciles años de intolerancia, aporte cierta dosis de cordialidad necesaria para la convivencia. Es el fondo integrador que elimina diferencias y que en el terreno de la estética puede hacer ingresar en un universo coherente, sin violencia, elementos dispares y aun contrarios: la inquietud expresionista en el seno de un madrileñismo amable, afincado en su memoria lírica, y representado de modo emblemático por ese último caballo que no podrá vencer «al materialismo y al motor».