Capítulo II
Memorias de la dominación goda. -Restos árabes. -Conquista de Barcelona por los sarracenos. -Suerte de ella durante esta dominación. -Ojeada a los orígenes de la restauración española. -Restauración de Cataluña, y recobro de Barcelona. -Su condado. -Monumentos de sus condes, hasta su unión al Reino aragonés.
La dominación goda, cuanto en Barcelona fue tempestuosa en sus principios, tiene en ella vestigios tan miserables, que forzosamente habríamos de pasarla en silencio, si otras consideraciones no aconsejasen indicarla. Las altas y fuertes murallas de los romanos, ya destruidas en parte o por los vándalos, alanos y suevos o por los mismos godos, fueron reedificadas por esta gente, que entre los pueblos bárbaros alcanzó nombre de humana y culta: las piedras grandiosas se restituyeron a la cortina; lo que no bastó a llenar la antigua sillería, suplieronlo los trozos de cornisas, columnas y capiteles, las lápidas y las aras que las ruinas del primitivo recinto les presentaban (58) y sobre esta reedificación o sobre la fábrica íntegra romana erigieron una nueva cortina de obra más humilde, en la cual abrieron ventanas de robusto arco semicircular compuesto de grandes cuñas (59). Mas en cambio de esa escasez de monumentos, Barcelona, si a fines del imperio la vemos que asoma floreciente, desde la entrada de los godos adquiere la importancia de que ya no se despoja y que se le acrecienta en toda la Edad media; y su nombre antes rarísimo en la historia, ya desde entonces tiene mención en no pocas de sus páginas. El caudillo Ataúlfo, de una u otra manera la ocupa después de 414, y perece asesinado en ella en 416: allí le sucede Sigerico, probablemente autor de su asesinato, el cual arranca del regazo del obispo Sigesario y mata los hijos de su antecesor y afrenta a Placidia su segunda esposa, mas perece también a manos de los suyos: Walia es elegido; frustrada su expedición marítima al África, vuelve a Barcelona, y en paz con Roma pasa a hacer asiento en Tolosa de Francia, teniendo empero en nombre de los romanos la Ausetania y la Laletania: tras la muerte de Alarico en 507, los capitanes godos salvados de la batalla de Vouglé o Poitiers conducen probablemente a Barcelona a su hijo Amalarico; al menos de ella tuvo que apoderarse Ibba, enviado de Italia por Teodorico, para echar a Jesaleico y sus parciales y dar el mando a aquel nieto de su señor; y contra ella Jesaleico, vuelto de África, encaminó el ejército que fue derrotado a tres leguas de la plaza: dícese que en 531 Amalarico se amparó de sus muros fugitivo de las armas vengadoras de Quildeberto, y dentro de ellos halló dada por los suyos la muerte que otros afirman había recibido en las Galias a manos de un franco. De esta manera, mientras el centro de la dominación goda duró en Tolosa, el nombre de la asolada Tarragona, la antigua capital de la provincia, se oscurece más y más, y el de Barcelona suena como de una de las plazas en que mayormente aquella dominación estribaba, como de una fortaleza situada entre sus posesiones de la Galia y las españolas.
Destruídos los baños (60) que en la calle de este nombre atestiguaban el dominio de los sarracenos, no son casi de mayor monta ni más numerosos los vestigios que de él perseveran, bien que por más íntegros y de distinta forma aparezcan más característicos y sean más notables. Al extremo de la calle llamada Riera de San Juan, enfrente de donde empieza la de San Pedro y la que tuerce hacia la Condal, resaltan entre los modernos edificios paredones morenos, y sobre ellos domina un torreón cuadrado en una esquina, todavía coronado de almenas (61). Junto a este torreón y dentro de la calle de Magdalenas se conserva un ajimecillo árabe, íntegro y puro, cuya única columnita bastante gruesa y pesada, engalanada con un capitel de grandes hojas, apea los dos arcos de herradura perfecta en que se divide (62). Aquel edificio, apartado de la circunvalación romana, es muy probable que perteneció a uno de los arrabales, que a fines del imperio contaba Barcelona (si de algún crédito son dignos los restos monumentales), y los cuales fueron creciendo a ser los mismos que por existir ya en tiempo de los godos volvieron a nombrarse muy luego después de la reconquista. Otro ajimez árabe, mayor que éste, pero tapiado y, sin su columnita, decora una de las torres de la primitiva fortificación que hay en el Palacio episcopal, mirando a la calle de la Palla. El interior debió de ser entonces un aposento notable, pues estuvo pintado y ofrece trozos de esa decoración, de los cuales no sabemos haya noticia. Partido en dos pisos por un tablado, y abandonado a los despojos de la casa, el polvo y las telarañas más densas lo tienen invadido hace luengos años, y hay que atravesar esa espesa cortina para examinar en medio de aquel vislumbre las reliquias de la pintura, que tampoco se dejan ver sino desnudando a favor del agua la pared de la capa que la entapiza. Subsiste muy claro y bastante entero uno de esos frisos que los árabes solieron apellidar almocárabes, compuesto de combinaciones de líneas, y en su centro coronado por uno de esos dibujos circulares geométricos, que sin duda dieron la idea de los rosetones y de que se conservan resabios en las redondas claraboyas o rejillas de muchas escaleras interiores de Cataluña, particularmente en la costa de Levante. Dentro del almocárabe corre una inscripción, que cual todas las de estas obras a primera vista no aparece sino como parte del ornato. Desgraciadamente no podemos dar cuenta de su contenido; mas si esta apuntación nuestra logra fijar la atención sobre ella y algún día trae quien la descifre, supla ese su buen resultado la falta con que ahora la presentamos (63).
Barcelona hubo de rendirse a las armas vencedoras de Muza, cuando después de sojuzgadas Huesca y Lérida los dos caudillos árabes dividieron sus fuerzas y partieron a conquistar por diferentes vías. La manera y la data no las explica la historia (64); mas tocante a la primera sus palabras indican que capituló como la mayor parte (65). Entonces comenzó para ella una era de importancia nueva y grandísima en las vicisitudes de las cosas musulmanas: su posición y su fortaleza hacíanse notar demasiadamente para que no estimasen en mucho su posesión los conquistadores; y los sucesos y la condición misma de la monarquía que acababa de fenecer ya habían de granjearle todo el renombre que, como baluarte de retirada, pudo gozar en los comienzos de aquel mísero imperio. La barrera de los Pirineos orientales detuvo el ímpetu sarraceno; era empero muy sabido que las posesiones de los godos no terminaban en ella, y la fama del pingüe territorio que allende gozaban aún, sobrado incentivo al ardimiento del invasor por rematar la conquista por aquella parte y extender, si cumplía, la ley de Mahoma adonde alcanzase la furia de sus escuadrones. Barcelona, pues, vino a constituirse en plaza primera de esa raya y en centro de los armamentos y apoyo para invadir y ocupar la Septimania o Galia Goda.
En buen hora supieron los conquistadores que aquella cordillera no formaba el límite del estado godo, y su fanatismo les lanzó a trasponer sus ásperas cumbres: la Providencia, que por vías dilatadas y escondidas a la flaqueza humana endereza la marcha de los acontecimientos, parece los ordenó en esa sazón de manera que de lo que fue espanto, estrago y asolamiento para unas partes, vino a engendrarse el tronco y núcleo de la independencia en otras y a resolverse en uno los grandiosos y contrarios elementos, que cual destrozadas ruinas subsistían del antiguo mundo romano (66).
Hechos por El Horr los primeros aprestos, y llevada la guerra con nombre de Santa a la Septimania por El Samah (67), con venturoso suceso al principio y toma de Narbona, a la postre con su muerte en Aquitania; cuando Ambesa la prosiguió reforzado vengando la pasada derrota, envió a Barcelona los rehenes de las poblaciones que pacíficamente se le daban, con lo cual se vio claramente ser aquella ciudad el estribo de esas empresas (68). La necesidad, que hizo marinos a los sarracenos y les forzó a establecer una línea de astilleros en entrambas costas africanas y, españolas del Mediterráneo, dio principio al nombre de Barcelona en las cosas de mar; y de ella sin duda hubieron de salir algunas de las naves que trajeron los rigores del corso a la Provenza y a la Italia, y transportaron socorros a los ejércitos de la Galia Goda, particularmente de aquellas que presenciaron la tremenda rota en que el hacha de Carlos Martel por segunda vez hendió los escuadrones musulmanes y salvó la Europa. Aun en las guerras que a poco rompieron entre los mismos infieles le cupo ese rango; lo cual importa que consignemos aquí como dato de los que han de esclarecer la antigüedad de su marina. Después de derrotado por los Walíes de Barcelona, Tarragona y Tortosa el caudillo abáside Abdaláben-Habib-el-Sekelebí a poco de tomar tierra con sus refuerzos traídos de África (768) (69); Abd-el-Rahmán, como convirtiese en visita a aquellas ciudades de la España oriental la marcha que había emprendido con intentos de campaña activa, alabó en la primera a su walí Abdala-ben-Salema por sus socorros y �por el buen estado de las naves de aquella costa (70)�. Los servicios que estas le prestaron en esa ocasión destruyendo la flota abáside, hubieron de parecerle tales y de tanta trascendencia, que pacificada la España con la derrota y muerte de El-Meknesi (772) proveyó al acrecentamiento de la marina; y al mismo tiempo que fundaba nuevas atarazanas en distintos puntos, envió a aquellas plazas de Cataluña a su hadjeb y nuevo almirante Temán-ben-Amer-ben-Alcama que presidiese la construcción de una escuadra guardadora de las costas españolas (71).
Entretanto las armas de los francos iban sojuzgando los pueblos de la Galia confinantes con el Pirineo; y acometiendo a Narbona, que como el más fortalecido venía a ser también el principal y cabeza de la Septimania, difundieron la alarma y la zozobra en los infieles, la esperanza en los cristianos por aquellas tierras y por toda la frontera o Marca española, que desde entonces dio mayores muestras de los gérmenes de resistencia patriótica que en sus asperezas abrigaba. No es éste el lugar más propio para una investigación acerca de los orígenes de la restauración de España, cierto; mas ella ha sido tratada de tal manera y tan incompletamente por los escritores nacionales, o dígase mejor castellanos, que al menos no podemos abstenernos de apuntar muy por encima algunas indicaciones.
Como los grandes ríos de la tierra nacen de manantiales diversos, así la gran monarquía española vino a formarse poco a poco y con singular esfuerzo de distintos pequeños estados. También estas fuentes brotaron todas en una misma cordillera; y si sus aguas al principio permanecieron quietas y rebalsadas, al sonar la hora señalada por la Providencia se precipitaron impetuosas, lucharon contra los obstáculos que atajaban su curso, y con estruendo y estrago y terribles huellas de su tránsito descendieron de las vertientes pirenaicas a señorear por grados las vastas cuencas hasta venir en estas a confluir o a combatirse. Es verdad que las primeras y las más caudalosas brotaron en el extremo occidental de aquella cadena y en los ramales interiores que la rematan dentro de la Península; mas nadie sin pecar de ligero y de inexacto puede no buscar los orígenes completos de la nación en todo aquel sistema de puntos culminantes, que siempre fueron principio de nuestros ríos y seguro de la libertad y de la independencia (72). No nos cumple tener aquí en cuenta el reino tributario que el godo Teodomiro supo conservar por buen espacio de tiempo en las provincias meridionales. El suelo español se ofrecía a los ojos de los árabes con la pompa y ufanía de su fertilidad y poblado de las magníficas y numerosas ciudades que en él acrecentó el latino imperio: las provincias de Lusitania, Extremadura, Andalucía, Murcia, Valencia, parte de Castilla, de Aragón y de Cataluña convidaban sus armas vencedoras con pingüe conquista y despojo y esclarecida prez: �cómo entonces, cuando humeaba aún la sangre derramada en Guadalete y crecía la admiración que les había causado la vista de las soberbias ciudades y campiñas de la Bética, habían de consumir sus fuerzas en victorias estériles y a la sazón de poca importancia, alcanzadas en los lugares más fragosos, más áridos y desapacibles, y menos celebrados por su población antigua? Caminando casi sobre las huellas de los godos, fueron dilatándose con preferencia por las grandes vías del Imperio: por esto no hicieron sino breve alto al pie de los Pirineos Orientales, para disponerse a trasponerlos y a someter la restante provincia romano-goda de la Septimania. No vino, pues, a quedar completa la conquista de la Península, dando a esta palabra el cabal valor que la historia demuestra se le ha dado siempre en España; y si bien Muza, tal vez presintiéndolo, quiso darla cima y partió al fin a exterminar a los refugiados en las selvas y en las rocas de Asturias y comarcas vecinas, fue detenido en el mismo camino y forzado a comparecer a Damasco. Su ejército estaba poseído todavía del primitivo fervor y del aliento del triunfo; poco probable es que no hubiesen sido holladas aquellas cumbres gloriosas. Su hijo Abdelaziz no alimentaba la actividad ni quizás la ambición a la vez religiosa y guerrera de su padre: más que a las armas apeló a los tratos, y lejos de penetrar en las montañas de Asturias a viva fuerza de armas, se contentó con guiarlas al extremo de la Lusitania y enviar sus subalternos a tomar Pamplona y algunos pasos de aquellos Pirineos. Los que le sucedieron en el mando, o anduvieron ocupados en sus expediciones a la Septimania, o no hubieron vagar ni sosiego con las contiendas feroces que por fortuna estallaron tan temprano entre los conquistadores. Ya fuese, pues, desprecio al principio, ya luego descuido, ya más adelante diversión forzada, ya impotencia al cabo; ello es que a la otra parte de aquellos Pirineos interiores que miran al mar Cantábrico se enarboló el estandarte de la Independencia; y pocos años después de la entrada de los árabes, un varón insigne, llamado Pelayo por los cristianos, fue encargado de mantenerlo. Mas si bien sobre su existencia no cabe duda, le envuelve una oscuridad todavía no disipada, y cuenta en otros caudillos cristianos otros tantos émulos en patriotismo y en títulos a la gloria de haber dado comienzo a la restauración de su patria; aunque de ellos los unos se pierdan en oscuridad más densa que la que rodea al héroe asturiano, y a los otros la fuerza de los sucesos irresistible, que no lo fue tanto con éste, les haya privado de trascender a lo futuro. El núcleo de la gente que le eligió su cabeza era aquella nación de asturos, la última que sin rendirse jamás había hecho las paces con Roma, la misma que había ejercitado frecuentemente las fuertes armas de los reyes godos. Otros pueblos no menos intrépidos, y casi como ella nunca avasallados antes, tampoco vieron en su territorio la huella de los infieles. El cántabro y el vasco aún tenían en paz las tierras de sus mayores; y si el primero a la par del asturo se había familiarizado con la dominación romana y con la goda hasta el punto de aceptar el idioma latino, fiero el segundo conservaba puro su tipo primitivo, hacía resonar sus libres valles con los acentos éuskaros, y pues había hecho sentir al imperio godo, hasta los postreros momentos de éste, cuán vinculado tenía el amor a su independencia, sobra razón para suponer que en su libre asociación no obedecía sino a su jefe o etcheco-jauna. Ello es que coetáneo a la elección de Pelayo suena en la historia un Pedro duque de Álava o de Cantabria, y que el mando y la gloria de proseguir la obra comenzada pararon en la estirpe de éste con la elección que de su hijo Alfonso, casado con la hija de aquél, hicieron después de la muerte de Favila los de Asturias. A este núcleo fortísimo, bien como amparado de la situación geográfica y de la naturaleza del terreno y compuesto de los pueblos más intrépidos y más guardadores de su independencia, se fueron acogiendo los fugitivos de las demás provincias, godos o indígenas, cuyo número creció a medida que con las disensiones de los árabes se hizo menos llevadero su yugo y se ofreció más propicia coyuntura para sacudirlo. Ésta pareció ser venida en el reinado de aquel hijo de Pedro, y entrando por la despoblada Galicia comenzó a poner por obra la restauración, cuya posibilidad había demostrado Pelayo en Covadonga hacía más de veinte años transcurridos en la inacción. Pero ni tampoco él pudo dar asiento a la monarquía verdadera, sino que a la par de los demás primeros reyes de Asturias, ha de considerarse como otro de aquellos meros caudillos predecesores del Casto Alfonso, a quien esa empresa estaba reservada.
También a favor de aquella coyuntura, en las restantes partes de la cordillera otros cristianos descendían de sus páramos a hacer muestra del odio que contra el invasor allí habían atesorado. Oriundos de la noble raza vascongada, los que a entrambas vertientes del Pirineo poblaban lo que hoy es alta Navarra, tampoco habían doblado la cerviz al yugo, antes pusieron en los conquistadores tal pavor, que merecieron ser por éstos llamados como los brutos feroces que sus selvas seculares guarecían. A ellos cupo la gloria de romper las fuerzas muslímicas con el primer descalabro de más entidad que suena en nuestra historia, venciendo en 737 al emir Abdelmelic cuando regresaba de Francia (73). El común peligro y el mismo anhelo de independencia les trajeron como a sus hermanos y vecinos a estrecharse en vínculo de alianza con el caudillo de Asturias; mas tan para admitido es que con los demás vascos gozaron de organización peculiar suya, que ya a poco tentaron desentenderse de la sumisión en que la alianza primera hubo de trocarse, y dieron ocupación a las armas de Alfonso el Católico. Colocados por la naturaleza en medio de la ambición de los príncipes de Asturias, de Francia y de los sarracenos, aquende y allende aparecen los vascones inconstantes y rebeldes; bien que sólo consta el nombre de algún caudillo de los del vertiente septentrional, como a las cosas de los francos no faltaron quienes con diligencia las consignasen. No es por tanto de extrañar que Carlomagno arrasase las fortificaciones de Pamplona ya cristiana, cuando su venida hasta Zaragoza, ni hay que inquirir qué pudo llevar a los indígenas a cargar sobre su retaguardia en Roncesvalles; que bastante razón ofrece su fiero espíritu de independencia y patriotismo (74). Los que acometieron tal hazaña hablaban éuskaro; y las sencillas y épicas estancias con que desde entonces sus descendientes han henchido las riscosas cañadas de una y otra frontera, bien demuestran su alcurnia sin mezcla y su odio a toda dominación extraña (75).
Cual si una resistencia heroica que se pierde entre las sombras de la tradición fuese menos gloriosa que establecer una sucesión continuada de príncipes; los que han escrito de Aragón y de Navarra han falseado la historia de entrambos reinos, no atendiendo sino a presentar organizada la monarquía y arreglada la serie de sus monarcas. La cuestión de la independencia del país ha sido pospuesta a la de señalar orígenes quiméricos del estado (76); y tantos esfuerzos vanos si laudables no han servido sino de defraudar a aquel de lo que constituye su mayor gloria y es el más espléndido comienzo de su posterior independencia política. Las peñas de Jaca y de Sobrarbe rechazaron constantemente los ejércitos sarracenos, y la continua alarma y las reiteradas correrías de los walíes fronteros de Zaragoza y Huesca contra ellas son un buen testimonio de cómo aquellos bravos montañeses aprovechaban toda ocasión propicia de hacer sentir a sus enemigos el peso de sus armas (77). Inútil es el afán de indagar el origen de este río en un manantial ya considerable y caudaloso: bástale a su renombre deberlo a cualesquiera fuentecillas, por muy oscuras, escondidas y humildes que broten en las más altas peñas, y presentarse al fin, reunidas sus aguas, imponente y poderoso a probar irrefragablemente su remoto nacimiento (78).

Si ya por la vecindad de Jaca y de Zaragoza hubo de ser muy difícil a los cristianos del Pirineo central o aragonés adelantar la conquista del país de sus mayores; Cataluña, que cargó con el mayor peso y estrago de la entrada de los sarracenos, parece debió descaecer de todo punto. Ella a la verdad no la ventaja de ser olvidada y pospuesta como la costa del gozo mar cantábrico, que está dividida del resto de España y protegida por el antemural de sus montañas. Frontera de la última provincia goda, que más allá de la Península se ofrecía a los conquistadores, al punto fue fortificada en muchas partes, y por lo mismo debió de ser más atendida y sufrir una ocupación más regularizada y constante. Era sobrado notorio el instinto militar de los invasores para que no aprovechasen esa línea de plazas fortísimas, que escalonándose sobre la antigua carretera del Imperio les abrían a su placer la puerta de entrada y retirada de la Galia Goda, y la historia dice con cuánta frecuencia fue esta porción de Cataluña atravesada por los formidables ejércitos de creyentes, que marchaban a la Septimania deseosos del martirio o sedientos de despojos. Pero el valor y la constancia de nuestros antepasados resplandecieron más y más a través y a pesar de tantas dificultades; y las mismas cumbres, que durante los primeros años de este siglo retumbaron al eco de las descargas del miquelet y del somatén (79) contra la usurpación francesa, también en el siglo VIII fueron asilo a los que prefirieron vivir duramente en medio de los rigores de la naturaleza a alternar con los enemigos del nombre de Jesucristo. Cuando esto no estuviera consignado en la historia, publicaríanlo bastantemente tantas poblaciones del interior, las cuales, por su resistencia heroica, los árabes, humanos con los que capitulaban, entregaron a las llamas: Urgel, Ausona, Egara, y Empuria destrozadas, las dos primeras hasta el punto de no merecer después, cuando su restauración, sino el nombre de calle (80). Mas subsisten testimonios más positivos y no menos gloriosos, aun sin contar con el breve tiempo que en Urgel y en Gerona señorearon los árabes. Si no se enderezó contra ellos, como es lo más probable, sino contra sus vecinos hermanos los aragoneses, la expedición que el caudillo Abd-el-Rahmán (81) tuvo que mandar desde Narbona y Cataluña a contener a los cristianos de aquellos Pirineos, alentados con la derrota de los árabes en Tolosa (721), suya fue incontestablemente toda la gloria en otra función, que quizás haya de mirarse como el mayor de cuántos triunfos habían conseguido hasta entonces las armas cristianas. Mientras hervía en la Bética la discordia entre Yusuf y el recién venido Omíade Abd-el-Rahmán, llegó a tanto la osadía de los montañeses catalanes, que cortaron toda comunicación con Narbona (82). El walí de Barcelona Hussein-ben-Adedjam-el-Okaili destacó contra ellos una buena hueste, cuyo mando confió a su wazir o teniente Soleimán-Ben-Schebab; y viniendo una y otros a las manos a 2 de setiembre de 756, quedaron la mayor parte de ella y su capitán en el campo de batalla, que fue en las angosturas del Pirineo. Esta derrota hubo de ser de tanta importancia, que turbó las alegrías que a los buenos muslimes había traído la pacificación de España y el ensalzamiento definitivo de Abd-el-Rahmán (83). Un solo nombre particular asoma durante este largo período, y también en esto los caudillos y reyes asturianos llevan la ventaja. Entre los preciosos códices de la Biblioteca del monasterio de Ripoll, el ilustre investigador Villanueva, no reemplazado todavía, descubrió uno que entre varios tratados contenía un computo cronológico; y en éste por vía de ejemplo leíanse las siguientes notables palabras: -�Desde la encarnación, empero, de N. S. Jesucristo hasta el presente año primero de nuestro príncipe QUINTILIANO, que es la Era LXX cuarta (falta la nota DCC), van DCCXXXVI años (84).� El computo exacto de la Era peculiar de nuestra nación, el citarse en otras partes del mismo códice cánones de los concilios de Tarragona y Toledo y pasajes de nuestros escritores eclesiásticos prueban que se escribió en España; y el carácter de su letra, en sentir de su descubridor igual a las escrituras coetáneas de Urgel, induce a suponer que se trabajó en Cataluña (85). Muy posible es que el nombre de Quintiliano o Quintilano no fuese sino el Quintila o Chintila, godo latinizado, lo cual confirmaría la conjetura de haberlo escrito uno de los monjes que acompañaron a nuestros mayores en las fragosidades del Pirineo. De todos modos este nombre de Quintila aparece en el Precepto que Carlomagno concedió a favor de los refugiados españoles en la Septimania, y ello es que sin cabeza mal podían aquellos cristianos regularizar la resistencia y alcanzar victorias tan cumplidas como la mencionada. Y pues la invasión sarracena no se generalizó ni encrudeleció tanto por el interior de Cataluña en los primeros años como mucho después, cuando las victorias de los francos y de los indígenas la advirtieron de su peligro: �por qué no hemos de suponer que los pocos varones señalados por su alcurnia o por sus hechos, que entre los montañeses hubiesen residido, tuvieron que ceder al torrente de la desgracia y buscar un asilo temporal en la Galia Gótica?
De esta manera los comienzos de la restauración española fueron poco menos que simultáneos en toda la línea de los Pirineos. Los que habitaban sus fríos barrancos y sus guajaras inaccesibles, sentían a veces el daño de las espadas sarracenas; ora vencidos, ora vencedores, amparábanse de aquellas fortalezas naturales en que deponían toda su esperanza y que los árabes tuvieron en poco Como guaridas de animales feroces; y acechando las diversas alternativas de los sucesos, ya se veían forzados a reconocer la soberanía arábiga, ya descendían de las cumbres a protestar con sus armas que anteponían la pobreza, la desnudez y la vida más miserable a toda sombra de dependencia. La continua mención de expediciones musulmanas contra los Pirineos, sin que se particularicen los lugares, prueba al menos que los cristianos de estas montañas no fueron nunca verdaderamente avasallados.
Breve fue la emigración de los que de estas partes se refugiaron en la Galia Gótica; que reventando las ambiciones particulares en todas las provincias dominadas por los sarracenos, y agravándose sus bandos con las guerras y los odios de raza, al fin iban a facilitar a Cataluña la ocasión de librarse de su yugo. El desorden y la inobediencia al emir de Córdoba reinaban más que en ningunas otras en las plazas de la llamada España oriental; y parte codiciosos de mandar independientes en sus distritos, parte por afecto a la dinastía abásida o por aversión a la omíada, parte temerosos de la pujanza franca siempre mayor, los walíes de ella comenzaron a dar el ejemplo de faltar a la fe jurada a su príncipe, arrimándose al poder de los descendientes de Carlos Martel que llenaban de sus hechos las opuestas fronteras de la Septimania.

En esta provincia, tan misteriosa como poco deslindada en lo que a esa época concierne, fue donde fermentaron los principales elementos para la reconquista de Cataluña. Refugio de los visigodos que huían de España, en particular de la tarraconense, quedó allende el Pirineo entregada a sí misma como un resto de la monarquía, e indudablemente continuo regida por un duque y varios condes. Allí fue el postrer baluarte del imperio godo: todas las expediciones y el singular ahínco de los musulmanes en concentrar sus fuerzas sobre el Afranc, convencen que allí se formó el foco de la resistencia más trascendental; y aun después de rendida y estragada por entrambas muchedumbres de infieles y cristianos del norte, supo mantenerse con fuerzas bastantes a inclinar la balanza hacia la parte menos temible, oponerse y rechazar los ataques de los pueblos franco-germanos semi-bárbaros, y cuando le convino, entregárseles y echar a los sarracenos (86). Las victorias de Carlos Martel (87), si asolaron el país, enflaquecieron el poder de éstos y prepararon el levantamiento de romanos y godos ya hermanados contra los infieles; y al ceñirse Pipino la corona en 752, ya un señor godo llamado Ansemondo se había formado un estado compuesto de Nimes, Magalona, Agda y Beziers, y él y los otros condes vecinos habían crecido a ser capaces de resistir al poderoso duque de Aquitania y bastante considerables para ponerse voluntariamente bajo la protección del monarca franco (88). Tantas victorias, que redujeron el mando árabe en Septimania a una sombra y a sólo una semi-ocupación consentida de Narbona, y los preparativos de Pipino restituyeron el ardimiento a los cristianos del Pirineo oriental, y encabezaron aquella serie de insurrecciones y movimientos de éstos y de los infieles que estaba prediciendo la próxima libertad de Cataluña.
El primero en quebrantar la fe debida a su emir fue Soleimán, walí de Barcelona y Gerona, las dos plazas más importantes de esta provincia, que ofreció a Pipino y por las cuales en 752 le prestó homenaje (89). Ardía entonces cual nunca en España el fuego de la guerra civil: Narbona apretada por las armas francas; las comarcas de Cataluña sobresaltadas, inquietas, revueltas. La dominación arábiga había arraigado muy poco en ellas: por esto tal vez el Walí frontero se sometía al de Francia. Sin duda era este mismo Soleimán quien gobernando aquellas plazas prestó después en 775 tan señalados servicios a Abd-el-Rahmán, que mereció ser ascendido a walí de Zaragoza, la más notable ciudad de toda la España oriental y la que daba nombre a todas estas regiones. �Cómo se explica tal ceguedad en el diestro emir de Córdoba, si no se la motiva en el desasosiego y grave contingencia, que la población de Cataluña alborotada con la vecindad y sucesos de las armas francas presentaba? Lícito es creer que ese walí debió de exponer al emir su falta como aparente y cual acertado golpe de política para contemporizar con la turbación e inseguridad de la tierra; y a la verdad la conducta de sus sucesores casi no da margen a otra más válida conjetura.
Poco después, en 759, los habitantes de Narbona, cansados de tantos años de bloqueo y asaltos, convinieron con los francos en que si les entregaban la plaza continuarían gobernándose por sus antiguas leyes y costumbres; y trabando combate con la guarnición árabe la pasaron toda a cuchillo y abrieron las puertas a los sitiadores: con lo cual acabo de evidenciarse cuánta fue la pujanza de aquella provincia. Mas su voluntaria entrega no fue infructuosa a la restauración de la monarquía, de que hasta entonces se había mirado como una de las porciones más estimadas e iba a quedar separada para siempre: con ella perdieron los árabes lo que allende retenían, y de ella ha de datar la historia, la actividad mayor y el impulso nuevo y progresivo de los cristianos que aquí peleaban por su religión y por la independencia.
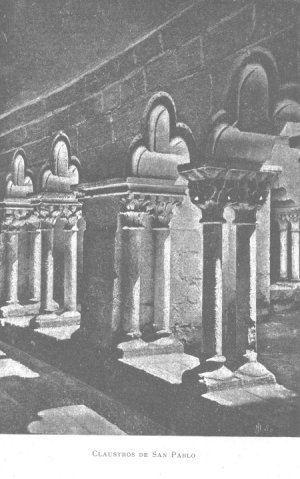
Si en la anterior deslealtad del walí barcelonés Soleimán, intervinieron aquellas excusas con que sin duda fue menester cohonestarla, cuando Zaragoza vino a hacerse foco de los manejos de los malcontentos, su gobernador, que como dijimos es casi probado era el mismo Soleimán, ya no juzgó indispensable escudarse con pretexto alguno. En el consejo general o campo de mayo, que en 777 celebró Carlomagno en Paderborn, se presentó una embajada de sarracenos, a cuya cabeza iban Soleimán el Arabi (90) y el hijo del destronado emir Jusuf. Soleimán ofreció al rey las ciudades que por su soberano de Córdoba tenía (91); y cuáles fuesen éstas dícenlo los rehenes, que después de tomada Pamplona él y otro walí Abu Taher o Abítauro dieron a Carlomagno por Huesca, Barcelona y Gerona. Afírmase que en su forzosa y prudente retirada el rey se llevó a el Arabi aprisionado a Francia (92); pero libertado de uno u otro modo, pereció asesinado en Zaragoza por su rival y cómplice Hussein ben Yayah (93). Con poca costa volvió Abd-el-Rahmán a reducir a su obediencia todas las plazas desde Zaragoza hasta Gerona: a sus walíes les tenía sobrada cuenta no negársela, aún sin recordar que éste era siempre su proceder, y las excusas y hasta hostilidades con que habían recibido a Carlomagno bastaban a persuadir al emir no sólo de que su deslealtad no pasó de apariencia, sino de que puestos en tan aventurada y combatida frontera y en semejantes coyunturas no podían obrar de otro modo. Pero la hora de la restauración era llegada: Rosellón y Cataluña habían visto las armas francas atravesar por sus regiones hacia el Aragón a reunirse con el restante ejército; y seguros los cristianos por la parte de la Galia, ya no había de ser tan desesperada la pelea como cuando a entrambas faldas del Pirineo dominaba la media luna. Ya fuese sitiada por los francos, como es lo más probable, ya no, los habitantes de Gerona, imitando a los narboneses, en 785 pusieron su ciudad en poder de Carlomagno, y alcanzaron ser regidos por un conde cristiano, el primero que acá se menciona (94) (95). Urgel, que no ofrecía sino escombros, asentada en el mismo riñón de los bajos Pirineos y enmedio de los más fieros de los montañeses, escaseó de aliciente para una ocupación constante que hubiera sido tan estéril como sangrienta y disputada de continuo: así no es de admirar que ya antes, en 783 fuese su sede la única por aquí nombrada, y tan libre que su obispo Félix tuviese espacio para inventar una herejía y llamar con sus errores la atención de la cristiandad católica, y se concibe porque esta ciudad no se encuentra mentada por los cronistas arábigos sino en tiempos posteriores.
Duraba aunque escondido el fuego de la rebelión pasada de los sarracenos, cuyas tribus más revoltosas y contrarias al gobierno omíade, por afecto a los Abásides o por espíritu de raza, componían la mayor parte de los infieles de Cataluña como de Aragón, y pronto reapareciendo de debajo de sus cenizas, secundó los conatos de los cristianos. Fue la señal el levantamiento de los hermanos del nuevo emir Hescham, sucesor de Abd-el-Rahmán, y el primero en aprovecharlo el walí de Tortosa Said-ben-Hussein, que en 788 derroto y mató al de Valencia enviado contra él por su soberano. Imitó su ejemplo otro jefe de la frontera llamado Bahlul-ben-Makluk, quien posesionándose de Zaragoza concertó alianza para su recíproca independencia con los walíes de Barcelona, Tarazona y Huesca (96). Sin duda fue uno de éstos aquel Abu-Taher que prestó homenaje a Carlomagno. Hubieron de mediar algunas batallas perdidas y la muerte de Said ben Hussein y de otros caudillos, para que las plazas sublevadas abriesen sus puertas al general omíade y walí de Valencia Abu Otmán; y tan funesta fue sin duda esta guerra civil trabada a vista de los pueblos cristianos del Pirineo ya levantados, que Hescham, proclamando el año siguiente 791 la guerra santa, envió tres grandes ejércitos a toda esa cordillera y a los campos de Galicia. Uno de ellos penetró a viva fuerza en los Pirineos orientales, llenos de población cristiana, de la cual alcanzo grandes despojos, cautivos y ganados: en 793 tomó a Gerona por asalto y pasó sus moradores acuchilló (97); y entrando por la Septimania, a la sazón desamparada de Ludovico y exhausta de fuerzas, llevo la muerte y el incendio a los mismos muros de Narbona.

Íbale mucho al emir en esa algara; que ya los cristianos de Cataluña, como indicamos, asomaban otra vez de sus guaridas a la sombra de tantos disturbios. Una división de ellos había bajado osadamente al mando de un jefe godo de las montañas, apellidado Juan; y en las cercanías de Barcelona, en un sitio llamado Ad Ponte, éste hubo en los sarracenos tal victoria, que del botín recogido pudo después en Aquitania regalar por su propia mano a Ludovico Pío un excelente caballo, una cota de armas de las mejores y una espada india con vaina guarnecida de platería (98). Ninguno, si no muy práctico en la tierra, podía aventurarse a tanto, a trabar combate delante de una ciudad fortísima, en comarcas no escasas de llanuras, a propósito para el ímpetu y el alcance de la caballería árabe, peligrosísimas para una retirada segura, y ésta lejana como que estribaba en los montes. Si el mayor número, pues, de los vencedores no eran aquellos mismos montañeses que tan duramente habían contrastado el mando sarraceno, éstos necesariamente debieron de guiar a toda la hueste; y de todos modos hay que añadir a las anteriores esta prueba insigne de que en punto a defender la independencia del país, todos los pueblos de la cordillera son coetáneos y competidores. Tampoco entra en la mera probabilidad sino en la más cabal certeza que el caudillo Juan fuese godo (99). Necesitado, por los contratiempos que sobrevinieron, a emigrar a la Septimania, Ludovico, rey de Aquitania, le premió con un terreno inculto, llamado Fonte, en el país de Corbieres y diócesi de Narbona, libre de todo censo y servidumbre; y le envió a su padre Carlomagno, recomendándole por escrito, para que éste confirmase su donación. Por marzo de 793 la obtuvo Juan en Aquisgrán para sí y sus descendientes como alodio hereditario, con la misma libertad y sin otra sujeción que la del debido homenaje (100). Ludovico se la confirmó en 815, añadiendo el casal o Villare Cella carbonilis y todo lo de la villa de Fonte-joncosa, otorgándole a él y a sus hijos completa jurisdicción sobre sus vasallos, y prohibiendo a todo conde y juez de la corona que interviniese en juzgar a ninguno de estos (101). Actuóse esta confirmación a 1 de enero de 815, es decir, el mismo día y, al tiempo mismo que aquel príncipe publicaba su primera ordenanza a favor de los refugiados españoles, y si a semejante distinción se añade el parecer de que él fue otro de los diputados que los refugiados comisionaban a Ludovico para pedirle aquel rescripto (102), ya es evidentísimo que gozo de gran nombradía y fue ilustre o por solas sus hazañas o también por su rango. Muerto él, su hijo Teodofredo pidió a Carlos Calvo que le renovase esa confirmación; y a 5 de junio de 844, este príncipe, haciendo memoria de cuánto hemos contado, vino en otorgársela, llamándole vasallo suyo directo (vassus noster) y aumentándola con la nueva donación de cuánto su tío Wilimiro o los vasallos de éste y de su padre Juan hubieron por ad prisión o franco alodio (103). Los nombres que aquí suenan son godos; y la concesión de un terreno yermo y los términos en que ella va concebida, si dicen la noble alcurnia de Juan, también acaban de confirmar que fue otro de los caudillos (104), que entraron los postreros a ampararse de la Galia Narbonesa cuando la sangrienta expedición con que el emir Hescham, como arriba dijimos, ocupó y taló la mayor parte de Cataluña y penetró en aquella provincia de allende.
Tanto para tomar venganza de esta funesta algara, como para llevar de una vez a efecto la conquista aplazada tiempo había, Carlomagno resolvió enviar un ejército a España; en lo cual, no tuvo poca parte la buena coyuntura de ocupar recientemente el solio de Córdoba el hijo del difunto Hescham y de andar tramando nuevas sublevaciones los tíos del mozo hasta el punto de acudir Abdalá uno de ellos a pedir la cooperación del monarca cristiano. Entraron, pues, las huestes de su hijo Ludovico Pío por los años de 796 a 797; y dieron a los rebeldes walíes de la raya otra ocasión de probar que no se sometían de buena fe ni a sus emires ni a los reyes de Francia, sino que cediendo a las vicisitudes de los sucesos se amparaban del más fuerte (105).Abu-Taher y Bahlul-ben-Makluk, los principales entre ellos, se opusieron a esa entrada, y presentando batalla fueron vencidos (106). El ejército cristiano recobró la infeliz Gerona y extendió sus operaciones por toda el alta Cataluña, donde ya era más débil el dominio árabe y más vivos el espíritu y el hábito de cifrar la libertad en las armas; mientras otras de sus divisiones tomaron Lérida y Pamplona y movieron a Hassan, walí de Huesca, a entregar las llaves de esta plaza, que no se ocupó por entonces. Los hechos posteriores, de que luego, daremos cuenta, acreditan que los aquitanos y los romano-godos de la Septimania entraron como contingentes muy considerables en la formación de tales ejércitos: �por qué no hemos de creer también que algunos de los nombres godos que entre ellos aparecen, sean una mínima parte de, los muchos, que de otras provincias españolas habían tenido que refugiarse en la Galia Narbonense?
No era menester tantas victorias para que se alentasen los de Barcelona, ya alborotados con la anterior entrada de los francos y con el triunfo de Juan. A cristianos y sarracenos les brindaba la coyuntura a rebelarse contra el joven emir El-Hakem; por lo cual estalló en la ciudad una sublevación, a cuyo favor diz que ascendió al waliato un árabe llamado Zeid, o Zado según las crónicas (107). Gran parte del impulso de ella hubo de ser forzosamente de los cristianos mozárabes; pues por muy vivamente que apeteciesen sus moradores infieles apartarse de la obediencia del emir de Córdoba, si a ellos sólo se debiera todo el suceso no habrían juzgado de tanta monta ni tan urgente hacerse vasallos del franco como la conducta del nuevo walí probó lo opinaban los barceloneses. Zeid pasó al punto a Aquisgrán, y sometiendo la ciudad a Carlomagno, le prestó homenaje (108). Pero bien como estrechado a ello por los ahogos de la revuelta y mayormente por los cristianos de dentro y fuera de Barcelona, pronto mostró que, a ejemplo de sus antecesores en el mando, no había hecho más que contemporizar, y que al prestarlo se reservara el arbitrio de exponerlo a la consideración del emir como aparente y cosa arrancada por la fuerza y aun aconsejada por la prudencia. Así vueltas a su imperio Huesca y Lérida, sin la menor resistencia sometió el emir El-Hakem a Barcelona, entonces cuando con presteza y fortuna casi increíbles, apartándose por un momento de la guerra empeñada con sus tíos, vino a caer como un rayo sobre la España oriental, recobró a viva fuerza a Gerona y tramontando el Pirineo corrió con grande estrago la Septimania. Empero sí con esa impetuosa excursión había reparado sus cosas y difundido el espanto en sus contrarios, y por muy fortalecida que dejase esta frontera, la guerra civil del centro de España le robaba toda la atención y ocupaba todas sus fuerzas, y con su ausencia podían aquí volver a levantar la cabeza los descontentos.
Aunque en la anterior entrada de los francos, el jefe de la España oriental Bahlul-ben-Makluk les había presentado batalla en que fue destrozado; esta acción no alcanzaba a borrar la memoria de su infidelidad, y en el juicio del emir El-Hakem más peso debía de tener la circunstancia de haber él sido el principal instigador y el cabeza de la rebelión de aquellos walíes. Así, si bien conservó el emir en sus gobiernos a los de Huesca y de Barcelona, no reaparece Bahlul mandando en Zaragoza, metrópoli de la provincia, sino en lugares montañosos, y desde estos se le ve acudir a principios de 798 a implorar con ruegos y con dádivas la paz de los francos y a ofrecérseles para la nueva expedición que proyectaban (109): claro indicio de que se le había despojado del mando, y si alguno ejercía a la sazón, lo debía a la misma parcialidad que ya también antes acaudillaba (110). Esto acabó de patentizarse con la diferente manera con que él y aquellos walíes de Huesca y Barcelona obraron: la tenacidad de Bahlul, los activos servicios que prestó a los francos Y el encono profundo que se prodigaron él y el emir, corrieron parejas con lo constancia que en mantenerse leales a éste emplearon los dos segundos. El consejo, que Ludovico Pío celebraba entonces en Tolosa, aceptó las ofertas del árabe, y hasta tal punto las debió de creer válidas y seguras, que es decir, conceptuar imposible su reconciliación con el emir de Córdoba, que ni siquiera le exigió el vasallaje de costumbre; tras lo cual abrió la campaña.

En ésta no sólo se recuperó cuánto al otro lado del Pirineo se había perdido, sino que ocupando tercera vez a Gerona, las huestes francas se tendieron desde la orilla del Mediterráneo por el gironés hasta el corazón del alta Cataluña. Ya no cabía desistir de lo comenzado si los estados aquitánicos habían de gozar de sosiego seguro, y raramente la ocasión se hubiera vuelto a presentar tan propicia. Así Ludovico, después de repoblar y presidiar la ciudad de Ausona (Vich), las fortalezas de Cardona y Caserres, y otros lugares desiertos merced a tanto vaivén y estrago, entre los cuales sin duda hayan de contarse los inmediatos Solsona y Berga, organizó lo restaurado, y si su padre Carlomagno había instituido en Gerona el condado primero que tuvo, Cataluña ahora creo el segundo, componiéndole, de los puntos nombrados y dando al Conde de Borrell su defensa y su gobierno (111). No creemos que a Urgel la alcanzasen las susodichas expediciones de los árabes, y la misma herejía que en 783 nos la mostró restaurada, y con obispo e iglesia constituida y perfecta, ahora en 798 asimismo confirmó la temprana libertad de aquella plaza con motivo que el emperador Carlomagno enviase a ella su legado Leydrado, arzobispo de Lión, y el metropolitano arzobispo de Narbona, que celebraron allí dos concilios muy concurridos para extirparla: congregaciones imposibles a haberse asolado la ciudad como otras, o a poseerla los árabes todavía. Entonces el walí de Huesca Hassán juzgó prudente reiterar sus rendimientos anteriores, y envió a Ludovico las llaves de su ciudad y algún regalo con promesa de entregar aquella cuando fuese oportuno. De esta manera, afirmando primeramente la planta en el suelo catalán y asentado el dominio franco en toda el alta Cataluña y en el centro de ella, puestos en esa nueva frontera presidios numerosos y condes aguerridos que entretuviesen la guerra y diesen la ultima mano a las fortificaciones y a la reorganización del país; era tiempo de ensanchar la conquista, para la cual les ofrecían una contingencia menos peligrosa la segura retirada a lo nuevamente establecido, y la facilidad de rehacerse allende en el reino aquitánico al amparo de esta frontera o Marca española. Con tal cautela, que cierto las invasiones pasadas debieron de aleccionarle, entró Ludovico con un regular ejército, no tanto a emprender seriamente nuevas conquistas, como para tantear hasta qué punto pudiese esperarlas de los ofrecimientos de los walíes y a donde la buena fe de éstos alcanzaba. Esto al menos se deduce de los hechos. Zeid, el de Barcelona, le salió al encuentro con gran cortesía y muestras de sumisión, mas no le entregó la plaza; y Ludovico continuo su marcha hacia Lérida que entró a viva fuerza y destruyó; por lo cual no es creíble que, a asistirle poder bastante, hubiese dejado de intentar otro tanto contra Barcelona. El de Huesca imitó el ejemplo de Zeid; y así, después de talar sus alrededores, el rey regresó a la Aquitania. Sabía, pues, a qué atenerse tocante a las ofertas de los infieles; y como entrambas ciudades eran fortísimas y estribaba en ellas la aseguración de lo comenzado, dispuso el bloqueo de Barcelona. Debió de emprenderlo parte del ejército que había destruido a Lérida; los Condes de Gerona y de Ausona tampoco se habían establecido en vano en aquella frontera para que la dirección de él no, corriese a su cargo; Bahlul-ben-Makluk, como caudillo de montañeses, era a propósito para las operaciones arriesgadas y las sorpresas de semejante campaña; �qué ocupación más sagrada y más deseada podía imponerse a los que durante tantos años y sin ningún auxilio habían defendido su religión y su libertad en lo más áspero de los montes, mayormente cuando ahora un emperador y un rey tomaban la restauración a su cargo, les asistían huestes organizadas, y les mandaban condes aguerridos? Las crónicas francas concuerdan en que el asedio se prolongó casi dos años; y pues hasta mucho después no entraron las gruesas divisiones de Ludovico a formalizar la circunvalación, que no duro sino algunos meses, no vacilamos en afirmar que esos fueron los únicos medios con que se comenzaron las hostilidades contra la plaza. Así se pasó el invierno de aquel año 800: las repetidas tentativas de los bloqueadores se estrellaban en la fortaleza de la ciudad; por lo cual, al rayar la primavera de 801, pensóse en entender seriamente en la manera con que tan difícil e importante operación quería ser llevada a cabo.
Congrégase en Tolosa el campo de marzo o la asamblea general del reino aquitánico, y los vasallos reales y los condes renuevan el testimonio de su lealtad con sus donativos; cuando subiendo el rey a su solio y resuelto lo que para la pacificación de los vascones convenía, recordó al Consejo que era venida la estación en que los pueblos fiaban a las armas sus diferencias y les pidió manifestasen adonde importaba llevar las del reino (112). Lupo Sancho o Sanción, príncipe de parte de la Vasconia de allende, habló el primero, diciendo que si por los confines de sus dominios se había de romper la guerra, la paz se prefiriese. Doblando una rodilla y besando el pie a Ludovico (113), el intrépido duque de Tolosa Guillelmo le suplico secundase sus votos que expuso con estas enérgicas razones: �Hay una gente llamada del nombre de Sara, que ha costumbre de talar nuestras fronteras y comarcas, fuerte, fiada en su caballería y en la bondad de sus armas, a la cual yo sobradamente conozco y ella a mí (114). Yo puedo conduciros sin tropiezo hasta sus confines, que veces no pocas observé sus fortalezas y lugares y apostaderos. En ella se levanta la ciudad causadora de tantos estragos nuestros. Si por la misericordia de Dios y el trabajo de vuestros brazos vinieseis a tomarla, en tus tierras serán, oh Rey, la paz y el sosiego. Partamos, pues, contra ella, lleva la guerra a sus campiñas, y tu Guillelmo sera quien rompa la marcha.� Sonrióse Ludovico, y abrazando y dando un ósculo a ese ilustre y cristiano guerrero, agradeció su consejo, que aseguro abrigaba en su corazón tiempo había, e hizo solemne voto de conquistar Barcelona, jurándolo por entrambas cabezas suyas y de Guillelmo, como por casualidad se apoyaba en el hombro de éste.
Formalizóse al momento el sitio: entretanto el Conde Bigo levanta ejército en Francia, Aquitania, Vasconia, Gocia, Borgoña y Provenza (115); llega el verano, las huestes a punto; y mientras sin duda los condes de la Marca española Rostaing y Borrell continúan apretando el cerco a favor de los refuerzos recibidos (116), acuden numerosos caudillos, entre los cuales nombranse el duque Guillelmo, Heripertho, Liuthardo, Bigo, Bero o Bera, Lupo Sanción, Libulfo, Hilthiberto e Hisimbardo, nombres todos históricos y cuyo solo sonido designaría la nación de donde estos personajes eran oriundos, aunque las crónicas no dijesen en qué condados los más de ellos mandaron. Hiciéronse del total del ejército tres divisiones: una había de estrechar el sitio al mando de Rostaing, Conde de Gerona; y al paso que el duque tolosano Guillelmo, secundado del primer porta-estandarte Hademaro conducía la segunda a la otra parte del Llobregat para oponerse a la llegada de todo socorro, el rey en persona capitaneaba la tercera, que se quedó en Rosellón cual reserva pronta a pasar el Pirineo (117). Ese reparto y esa colocación de las fuerzas acreditan la prudencia con que aquella campaña se dirigía, tanto como su trascendencia y su dificultad; y es muy para notado como hermanaron lo que el buen éxito demandaba con la lealtad y el amor a su príncipe, no consintiendo que éste compartiese las primeras contingencias y trabajos, poniendo por el contrario en el punto más avanzado y expuesto al fervoroso paladín cristiano Guillelmo que en la asamblea anterior se había ofrecido a serles guía.

Los sitiados, espantados de tan formidables aprestos, enviaron a Córdoba quienes expusiesen al emir El-Hakem cuánto urgía un pronto y poderoso auxilio, si los francos no habían de robustecer su dominio en la playa que hasta entonces fue centro de los armamentos e invasiones arábigas en la Septimania. El emir lo preparó tal como los apuros de tantas guerras civiles apenas extinguidas y la premura lo consintieron; mas aquella hueste no pasó de Zaragoza y se encaminó a Asturias, como supo que la gruesa división de Guillelmo cerraba el paso aquende el Ebro.
Operaba está desde Tarragona a Lérida, no sin extender el espanto y la asolación hasta las mismas puertas de Tortosa, y se había apoderado de la primera de esas ciudades, pérdida y recobro que ni siquiera mientan las crónicas francas y que sólo de paso y con cierta indiferencia apuntan después las arábigas: tan derruida debía de estar la antigua metrópoli de la España romana, y tan cierto es que desde su asolación por los bárbaros del norte no volvió a recuperar ni una sombra de su perdida grandeza. Era su principal guía el jefe musulmán Bahlul-ben-Makluc (118), que �acaudillaba algunas compañías de gente allegadiza y montaraz, pero muy acostumbrada a las fatigas de la guerra. Había entre sus taifas muchos cristianos de Jibal-Albortad (119), gente muy esforzada y dura (120).� En ninguna otra parte de las historias de aquellos tiempos resalta un trozo que con tanta energía y brevedad ofrezca la pintura de los orígenes de aquellos terribles Almugávares, que más tarde fueron modelo de infantería donde quiera que pelearon con las naciones más civilizadas. A esa hueste auxiliar se confió indudablemente la principal parte de las algaras con que se mantenían suspensas y aterradas las márgenes del Ebro, que cierto ninguno podía rivalizar con los montañeses aleccionados por tantos años de guerra y curtidos en semejantes operaciones. Mas viendo el duque Guillelmo que el socorro enemigo no había osado venir de Zaragoza y daba la vuelta para Asturias, pasó con el grueso de su división a reunirse a los que sitiaban Barcelona.
Con su llegada redobla la actividad de los francos: tiéntanse asaltos repetidos; sitiadores y sitiados contienden con furor al pie de los mismos muros; hasta que el daño propio, avisando a cada parte de lo infructuoso de estas refriegas, les obliga a echar mano de toda la fuerza de la tormentaria. Los fundíbulos y las catapultas disparan crujiendo los proyectiles, que van asestados mutuamente contra las mismas máquinas; y el ariete bate los anchos sillares de la muralla romana, que no menoscabados por tantos siglos ni por las dominaciones anteriores, no ceden a sus golpes. Entonces pudieron los cristianos estimar toda la importancia de aquella fortificación que aún hoy es admirada en sus gigantescas reliquias; por esto la pondera a tal punto el poeta cronista cuya relación guía nuestra pluma. Así se cerro más estrechamente la circunvalación de la plaza por la parte de tierra; y ya que por la del mar no fuere esto posible sin armada, tampoco estaba la marina del emir tan a punto que pudiese acudir a proveerla, ni es de suponer dejase de ser arriesgado el desembarco en aquella playa, cercana sí al muro, mas no inmediata ni fortalecida. El hambre, pues, comenzó a señorear en Barcelona: sus rigores fueron lentos, terribles a la postre; los testimonios de ellos, espantosos: los viejos cueros, arrancados de puertas y ventanas y convertidos en alimento; de los habitantes, unos arrastrados por su desesperación a despeñarse de las murallas, otros sólo esperanzados en que la proximidad del invierno alejaría los sitiadores (121). Vana esperanza: que los caudillos del campo, como conocieron cuán poco podía durar la plaza en su defensa, instaron a Ludovico Pío que viniese con su división, para que sólo el nombre de su príncipe se acompañase de tal victoria; y al mismo tiempo aprestábanse muy anticipadamente contra la crudeza del invierno, ordenando que se reparasen los reales con barracas más sólidas, para lo cual se comenzó a acopiar madera de todas partes (122).
Entretanto Ludovico vino a incorporarse al ejército sitiador; lo cual llevó al extremo la consternación de los cercados. Por la primera vez el valiente Zeid prevé el fin miserable en que ha de rematar aquel sitio; y tentando el postrer esfuerzo, que es acudir al emir de Córdoba, dirige a sus compañeros estas generosas palabras: �Pues todos dais cabida a la desesperación, sólo una súplica os hago ahora, y sólo que vengáis en ella deseo. Yo mismo he descubierto un lugar donde escasean las tiendas del campo y queda éste menos cerrado. �Por qué no he poder atravesar ocultamente por esta parte, y volar al emir en demanda de socorro? Mientras durare mi ausencia, vosotros custodiad puertas y muros con valor y constancia: no haya en la tierra nada capaz de alejaros de las torres y de los adarves, ni saquéis jamás, os ruego, vuestras armas a campo raso. Cuál será mi suerte, lo ignoro; mas si cayere en poder de los francos, no por esto cedáis un punto en vuestra defensa.� Otorgósele esta demanda; y substituyéndole su pariente Hamur, apenas cerró la noche salió por una poterna y tentó su peligrosa travesía. Caminando con cautela, ya va dejando la ciudad a sus espaldas, cuando de repente su caballo relincha, y este relincho que resuena en el silencio de la noche, va a difundir la alarma por todas las escuchas. Acuden estas de todos lados adonde sonó el ruido: Zeid, estrechado de cerca y turbado por la congoja, tuerce las riendas del camino, pierdese y viene a dar en lo más cerrado de los reales, que ya estaban en movimiento (123).

No desaprovechó Ludovico la ocasión con que suceso tan imprevisto le brindaba; y apenas despuntó el día, mando al duque Guillelmo que allegase el preso a los muros; para que de la misma boca de su walí escuchasen los sitiados la intimación de abrir las puertas. Cediendo a su desventura, hizo el walí lo que le mandaban; mas lo que la fuerza no pudo impedir supliólo su astucia. Atado de una sola mano, abrió cuán ancha era la otra mientras hablaba a sus compañeros, que desde los adarves miraban puesta por tierra su última esperanza; y al gritarles que abriesen ya las puertas, encogía violentamente los dedos y cerraba con intención el puño clavándolos en la palma; gesto expresivo que los sitiados comprendieron. Tampoco su significación se escapo al duque Guillelmo, y cediendo al primer movimiento de su condición tan recia, le descargó una franca y fuerte puñada, bien que al punto no pudo cerrar su pecho a la admiración que le infundían el árabe y el ingenioso ardid sugerido por su lealtad y su desgracia.
Los de Barcelona, aunque estragados por el hambre y los combates, y descaídos por este postrer revés, ejecutaron la muda orden de su walí, haciendo en las almenas la mayor prueba de su denuedo. Bien fue menester tanta constancia; que tampoco los cristianos querían ya prolongar el cerco, antes poniendo en movimiento todos sus ingenios, recomenzaron con mayor furia la batería y lo dispusieron todo para el asalto. El mismo rey recorre los puestos animando a todos con la palabra y con el ejemplo; y mezclándose con los que hacen maniobrar las máquinas, apunta y con sus propias manos dispara una ballesta que vuela a clavarse hondamente en el muro. Seis semanas eran pasadas desde que Ludovico había bajado al llano de Barcelona: ya no cabía ni más duración ni más intrepidez en la defensa; la furia del batirse no aflojaba; el asalto era al fin seguro; la entrada de los francos inevitable: por lo cual los de la plaza movieron tratos de rendirse. Otorgóseles que, poniendo primeramente en poder del rey a su nuevo walí Hamur (124), saliesen salvos y seguros adonde les pluguiese: tan heroica había sido su resistencia que hasta en sus postreros apuros merecieron entrega tan honrosa. Si la solicitud tan apresurada del walí Zeid en ir a ofrecerse a Ludovico cuando la sublevación de Barcelona contra el emir habla atestiguado que los cristianos eran gran parte en el suceso; todo este sitio, esa rendición y su privilegio posterior pusieron fuera de duda que ya dentro de la plaza no había cristiano alguno, y que todos abandonaran aquel territorio. Fue esta entrega a fines de octubre de aquel año 801; y como acaeció en sábado y la fe de Cristo no guiaba entonces las armas de aquellos guerreros menos que los intereses del estado y el amor de la gloria, posesionáronse de la ciudad fuerzas bastantes, mas la entrada del rey se aplazó para el siguiente día. Entretanto la antigua iglesia catedral de Santa Cruz, ahora profanada y hecha mezquita de los sarracenos, fue purificada y devuelta a la verdadera Religión; y preparado todo para festejar la victoria como de Dios y sólo para ensalzar su nombre tan disputado, al fin el domingo el ejército atravesó aquellas puertas que tantas veces habían enviado la desolación a las fértiles campiñas de la Septimania (125). Abrían la marcha los sacerdotes del rey y el clero, sin duda parte del que habría desamparado la ciudad y parte congregado de otros puntos fronteros a la fama de la empresa: a sus cánticos sagrados caminaban detrás el rey y el ejército; y la procesión solemne y guerrera se dirigió a la catedral a rendir al pie de la Santa Cruz los laureles del triunfo (126). Así en tiempos venideros otros defensores de la Cruz, tras largos trabajos y sangre vertida, no depuestas todavía las espadas vencedoras y ensangrentadas en el asalto de Jerusalén, habían de caminar humildes a la voz de sus prelados a postrarse junto al Sepulcro de Jesucristo y a ofrecerle las lágrimas de su entusiasta piedad por tributo de la victoria.
Ludovico envió a su padre Carlomagno rica porción del despojo y el walí Zeid, quien presentado al Emperador fue condenado a vivir en destierro; y organizando al punto su nueva posesión, guarnecióla con fuerte presidio de Godos, ya fuesen oriundos de la vecina Gocia o Septimania, ya tal vez de la misma Cataluña, e indisputablemente enlazados con vínculos de parentesco con los antiguos dueños de esas mismas tierras que habían sido forzados a guarecerse allende el Pirineo. Dio el mando de ella con título de conde a Bera o Bara, también godo; lo cual acaba de confirmar cuánta parte les cupo en toda la empresa a los cristianos de estas comarcas, ya que a pesar de la justa desconfianza de los francos, fiaban éstos una plaza tan importante por su posición y su fortaleza a la misma gente que no les encubría su aversión sino a medias y duraba en su amistad como forzada.
Trocáronse al fin las suertes: la misma ciudad tan funesta un día al vecino reino aquitánico, se erigió en plaza frontera contra la restante España oriental, y desde entonces pasó a ser el núcleo de las operaciones de los cristianos, como antes había servido de centro a las expediciones de las sarracenos: dándose la mano con los condados de Ausona, Gerona y Ampurias, el de Barcelona fue creciendo en nombradía y territorio, y en él vino a residir todo el poder de la Marca española, que entonces quedo completamente establecida. Igual a los demás al principio, bien como planteado a la usanza franca, anexo después a los Duques de la Septimania o de Tolosa como principal entre los de la Marca, corrió los vaivenes que la ambición y los partidos de aquellos grandes dignatarios del Imperio trajeron con repetidas tentativas de sublevación, a veces satisfechas con la sangre de sus mismos condes; y cuando en tiempo de Carlos el Calvo los vínculos de la corona estuvieron bastantemente relajados para que la obra tantas veces intentada recibiese entonces buen cabo, la fuerte espada de Wifredo I supo escribir los títulos de la independencia de ese marquesado y condado, que distante del agitado centro del Imperio y expuesto a continuas entradas, se engrandeció sólo por las hazañas y con la sangre de los mismos naturales: época oscura, que hubiéramos atravesado con la luz de cuántos datos arrojan las crónicas contemporáneas, si las fuerzas del cuerpo correspondieran a la voluntad y al plan y materiales que para ello teníamos formado y apercibidos (127) (128).
Arduos y contrastados fueron los comienzos del nuevo condado independiente; mas también por esto los nombres de aquellos primeros soberanos, que más que tales semejan simples caballeros apostados en tan combatida frontera, suenan más y más gloriosos en la historia y con mayor claridad resplandecen en medio de la niebla que allá en la lejanía nos roba gran parte de sus hazañas, o por decirlo mejor, de la estatura agigantada de aquellos sencillos héroes. Heredero de los esfuerzos de sus predecesores que le trazaron el camino de la gloria y de la independencia; venido en aquella propicia sazón en que la Marca acababa de separarse de la Septimania, a la cual hasta entonces había permanecido incorporada, y las tentativas y la consuetud de ellas nacida de considerar los condados y marquesados como dignidades hereditarias estaba tan en su colmo que poco después había de recibir la autorización de la ley general del Imperio; rodeado de todo el prestigio y misterio de las tradiciones, Wifredo I el Velloso encabeza aquella serie de condes independientes; y con vigor antes jamás conocido en las comarcas catalanas, arraiga aquel árbol fuerte y fecundo, que desmochado frecuentemente por las espadas sarracenas y regado con sangre infiel y cristiana, salió de sus heridas más frondoso y más alto, dilato sus ramas a otros reinos, hasta venir a entroncarse como parte principal en la formación de la actual monarquía española. Si fue a Francia a merecer que de su sangre propia y por mano del emperador fuesen pintadas en su escudo las barras gules, blasón de la casa condal; si entonces a falta de auxilios recibió la donación libre de su condado, �qué importa investigar estos puntos dudosos, cuando a poco le vemos arrojar con la sola ayuda de sus buenos catalanes a los sarracenos de todo el antiguo condado de Ausona (Vich), de entrambas faldas del Montserrat, y de buena porción del campo de Tarragona? Más grato es contemplarle después, agradecido al favor de Dios, fundar en el valle alto del Ter los dos monasterios de San Juan de las Abadesas y Santa María de Ripoll, ofreciendo a su servicio su hija Emmón en el primero (875), y en el otro su hijo Rodulfo (888). Su nombre, que va enlazado con la historia de estas dos casas religiosas y con los orígenes milagrosos del culto de Nuestra Señora en Monserrate (129), desaparece con el de su esposa Winidilde por agosto de 897, pudiéndose asegurar que el día 11 de agosto de 898 la muerte heló aquellas manos siempre prontas para el servicio de Dios y la libertad de Cataluña (130).
El triple condado de Barcelona, Ausona y Gerona pasa entonces a su hijo Wifredo II o Borrell I; mas no consta si por igual sucesión otros hermanos de éste heredaron también entonces los de Urgel, Besalú y Cerdaña. La casa de donde el Velloso descendía, al parecer fue fecunda en varones esforzados; y es muy probable que, componiendo una familia de guerreros, sus hermanos poseyeron estos condados, ya que le ayudaron a reconquistar a punta de lanza cuánto los sarracenos habían recobrado en el interior y al mediodía de Cataluña. Wifredo II o Borrell I (131) pereció en la flor de su edad a 26 de abril de 912 de la Encarnación, no dejando de la condesa Garsendis o Garsinda más que una hija llamada Rikildis o Riquilde, que después casó con el vizconde de Narbona.
Así entró a ceñir la corona su hermano Sunyer, segundo hijo de Wifredo el Velloso, que tal vez hasta entonces había regido el condado de Besalú y con su nuevo ascenso lo traspaso a otro de sus hermanos. Más afortunado o más activo que su predecesor, comienza a edificar sobre las ruinas hacinadas por los sarracenos, y presta su impulso a la dotación y acrecentamiento de aquellas casas religiosas, de las cuales como de un rico depósito habían de difundirse los principios y los trabajos que templan la rudeza de los pueblos y a cuya propagación eran poco aptas las manos del príncipe, necesitadas todavía a manejar las armas. La suerte de las batallas, que da y quita los imperios a precios siempre costosos, ensangrentó sus laureles y llenó de amargura su corazón, arrebatándole sin duda en 940-42 su joven primogénito Ermengaudo o Armengol, a quien titulaba conde de Ampurias y fiaba alguna participación en el gobierno de sus estados. Ni los consuelos de su esposa Rikildis, ni el verse rodeado de sus demás hijos, debieron de ser poderosos a suavizar su pesadumbre; y asociándose primeramente en el mando su hijo mayor Borrell, en cuyas altas prendas podía cifrar grande esperanza, renunció en él todo su poder por los años de 946 y vistió el hábito religioso probablemente en el monasterio de la Grassa, donde le encontró la muerte a 15 de octubre de 953.

Borrell II justificó las esperanzas de su padre ya en vida de éste. Hasta los años de 956 continuó empuñando sólo el cetro, mas entonces su hermano menor Mirón entró a compartir el solio. La voluntad testamentaria de Sunyer es desconocida: �qué mayor testimonio de ella empero que la constante armonía con que ambos hermanos se hubieron en su conreinado? Breve fue éste, pues el fallecimiento de Mirón en 31 de octubre de 966 dejó a Borrell II forzado a contrarrestar con sus únicos esfuerzos toda la avenida de infortunios, que casi pusieron por tierra el edificio de la restauración catalana. Algún espacio tardó en sobrevenir la tormenta; y entre tanto pudo Borrell II adelantar la obra de sus mayores, esparciendo por sus estados las semillas de la cultura, promoviendo las fundaciones religiosas, agregando a su corona el condado de Urgel por no dejar sucesor su dueño Borrell, primo suyo (132), apropiándose el título de Duque y Príncipe de la Gocia o Marca española, a que la aglomeración de tantos condados le dieran derecho aun cuando la primacía no viniese vinculada con el de Barcelona desde la creación de la misma Marca, e imponiendo a los walíes o régulos fronterizos el tributo que ya el valor de sus antepasados solía arrancarles con frecuencia. La muerte de su esposa Ledgardis fue como el agüero de los males que amenazaban; y el duelo de la familia condal en cierto modo vaticinó el que pronto iba a cubrir los campos de Cataluña.
Brillaba ya en Andalucía el varón, futuro azote de los cristianos: las flacas manos del joven emir de Córdoba Hescham II abandonaban con placer las riendas del mando a su intrépido tutor y hadjeb Almanzor (133); y encendiendo Dios la llama del valor en el corazón de este guerrero, iba a estrechar con los infortunios los vínculos de alianza entre los estados cristianos ya más atentos a sus querellas y rivalidades que a la reconquista total de la patria. Los ejércitos sarracenos, precipitándose al impulso de aquel caudillo sobre los reinos de León y Galicia, renovaron con mayor estrago los días funestos de la invasión primera; y como a veces revolvían contra las tierras de la Marca, al fin tentaron embestir a Barcelona. La memoria de este suceso arraigó de tal manera en el país y con tanta fuerza hirió la imaginación de los catalanes, que la tradición, conservándolo a través de las generaciones, lo ha ido embelleciendo y acrecentando con circunstancias heroicas, a la manera con que los picos del Pirineo suben y se agrandan al paso que de ellos nos alejamos; o de la misma suerte con que el alud, que se desliza con la rapidez y el silbido del viento desde las cumbres de Nuria o de la Maladetta, crece y se ensancha a medida que va derrumbándose por las laderas y los barrancos. Las crónicas han recogido estas relaciones circunstanciadas por la tradición: con su sencillo lenguaje unas narran que, desesperado el conde Borrell de sostenerse dentro de las murallas, salió de noche y por mar a reunir sus montañeses y rechazar después las tropas muslímicas; y otras, añadiendo un segundo sitio, ponderan el valor con que el conde y su corta mesnada quisieron oponerse al ejército infiel en el llano del Vallés y la desgracia de tan temerario combate. Es fama, según ellas, que recogiéndose Borrell con las reliquias de sus quinientos caballeros al castillo de Ghanta (134), tras una desesperada defensa rindió su vida a los golpes enemigos; y que cortada su cabeza, los moros la tiraron dentro de la ciudad por medio de una ballesta, designando el lugar de donde la dispararon, que por esto se llamo calle de la Basetja y hoy corrompidamente Basea (135), y aun la parte en que cayó, que fue la actual plazuela de San Justo. Sobrevino en los ciudadanos gran terror al ver cuya era aquella cabeza, descaecieron sus ánimos, y quitándoles el dolor las armas de las manos y con ellas los deseos de pelear, desembarazo el camino al asalto de los sarracenos.
�Por qué la historia ha de verse forzada a no confirmar esas bellas tradiciones? Bien es cierto al menos que la verdad del hecho es bastante rica por sí sola en poesía y en espíritu caballeresco; y ningún corazón entusiasta por las hazañas de aquellos siglos de gloria, puede no ensancharse a su simple lectura. Circunvalada Barcelona por Almanzor a fines de junio de 986, el conde tentó el mismo desesperado medio que en otro tiempo el walí Zeid: confió a los barceloneses la defensa de su ciudad, y saliéndose de noche por mar, fue a llamar los fieles hijos de las montañas, dando la cita para las cercanías de Manresa. A la voz del príncipe y a la fama de tal apuro bajaron de sus viviendas los descendientes de aquellos compañeros de Wifredo el velloso que pusieron sus manos en la primera restauración, de aquellos hombres libres o godos o indígenas, que sin duda a su vez traían su origen de los que habían desamparado las tierras catalanas y auxiliado a los caudillos Chintila y Juan en sus tentativas de resistencia; de aquellos soldados no obligados a rendir vasallaje sino al Emperador y posteriormente a su conde, los cuales entrando en la repartición del territorio que conquistaban con su sangre, cifraron en la bondad de sus lanzas los títulos de su independencia y por esta razón fueron apellidados, primeros hombres de la tierra; esto es, primeros pobladores de la Marca. No había aun el feudalismo multiplicado en Cataluña los dominios y las jurisdicciones: los catalanes no hubieron de reunirse en torno de ninguna bandera de barón para ir en varios contingentes a componer sus ejércitos; cada cual pudo acudir a su conde con sus armas y su caballo; y avanzando entonces hacia Barcelona, que ya tuyo que rendirse el 6 de julio, forzaron a los moros a desocuparla. Estos no lo hicieron sino después de darla al saqueo y al incendio. El estrago fue espantoso: de los ciudadanos, parte muertos a hierro, parte llevados cautivos a Córdoba; los que escaparon con libertad, privados de los títulos de sus propiedades que habían desaparecido con la guerra, y forzados a renovarlos; una destrucción completa de todos los monumentos de lo pasado, edificios y códices; y las heridas fueron tan hondas, que un siglo después aún no se habían cerrado enteramente, por lo cual puede con razón decirse que entonces fue Barcelona repoblada.
En la antigua nobleza catalana contábase la clase llamada Homens de Paratje, esto es, Hidalgos, Hombres de Paraje o casa Solariega: su memoria documentada más antigua asciende al último tercio del siglo XI; mas la tradición y las crónicas aseguran que tuvo su comienzo en ese recobro de Barcelona, cuando el conde Borrell II ofreció privilegio militar o de nobleza hereditario a cuántos se presentasen con armas y caballo a las montañas de Manresa. Bello es por más heroico que con los solos nuevecientos, que diz se presentaron, revolviese Borrell contra los sarracenos; mas ni la verdad histórica se aviene con tan escaso número, ni es creíble que los muchos pobladores del alta montaña, del Ampurdán, de todo el valle del Ter, y de los extremos del Vallés, que ya en aquel mismo siglo poseían con entera libertad sus masías, masos o casales y sus tierras, dejasen de volar al lado de su conde a defender sus mismas propiedades, atajando aquella invasión terrible. No eran menester títulos en esa sazón para dar valor a una nobleza efectiva, que se fundaba en la verdadera independencia de sus propiedades adquiridas yermas por derecho de conquista: estos títulos aparecieron después, cuando, complicado el sistema feudal, organizó las gerarquías así de los dominios como de los mismos nobles; más tarde el orgullo y la corrupción de la sencillez antigua debieron de traer a varias familias solariegas a comprarlos del soberano, cuando la institución cambió de esencia y se relajaron sus fundamentos. De esta manera el mayor número de aquellos primeros pobladores guerreros, verdaderos Homens de Paratje, fueron transmitiendo a sus descendientes su libertad y sus propiedades, tal vez sus honradas costumbres y ciertos actos tradicionales en sus masías, sin curarse de revalidar con las pruebas de una vanidad moderna los timbres gloriosos de su estirpe, o tan sólo cediendo parte de su independencia en beneficio de su seguridad ante la prepotencia de un barón vecino (136).
Poco antes o después de esta catástrofe, segunda vez casó el conde Borrell; mas su nueva esposa Aimeruds o Eimerudis no le vio mucho tiempo a su lado en el solio, pues hubo de llorar su muerte a 30 de setiembre de 992.
El nombre de Borrell vino a perderse durante, el siguiente condado; y la historia casi no conoce al sucesor de Borrell II sino por Ramón I, nombre sin duda de su abuelo materno el conde de Auvernia, y raras veces por Borrell Ramón. Mas si el enlace de su padre con aquella casa de la frontera de allende había causado este cambio, el mismo Ramón I, casando con Ermesindis, hija de los condes de Coserans y Carcasona, preparó la introducción de un segundo nombre que ya después no había de separarse del suyo propio. Heredó la corona desmembrada del condado de Urgel, que por testamento de su padre pasó al hijo segundo Armengol o Armengaudo; y en verdad uno y otro justificaron esa división de estados con su concordia y con sus altos hechos. Y para que a la muchedumbre de los males pasados igualase ahora el número de los que debían entender en su reparación, las prendas y el ardimiento de los hermanos Ramón Borrell y Armengol fueron comunes a Ermesindis, la cual así rigió el cetro por sí sola en ausencia de su esposo como cabalgó a su lado en la guerra. La reedificación de Barcelona, negocio tan arduo, como en quien estribaba la autoridad y la fuerza del condado, no pudo embargar todos los esfuerzos de Ramón; antes atendiendo con ánimo activo a la defensa y ensanche de las fronteras y a la organización de sus estados, acababa de cerrar las heridas de su ciudad con la misma diestra que las causaba hondas y sangrientas a los sarracenos. El astro del hadjeb Almanzor aún influía en los negocios de los árabes, y el año 1000 desplomando sobre Cataluña el peso de sus fuerzas, intentó vengar la afrenta de la anterior retirada. El primer ímpetu de la irrupción fue irresistible: los lugares reducidos a pavesas, Manresa arrasada, los castillos derruídos, los monasterios saqueados, sangre e incendio por todo el Penadés, el Vallés, parte de la montaña y marina atestiguaban la furia y el número de las tropas muslímicas; mas ni el estado de las cosas consentía a Almanzor una conquista detenida, ni se hallaban desprevenidos los condados de Cataluña. Cuán alta rayase la resistencia de Ramón I lo calla la historia, bien que a poco la de los árabes apellida caudillos insignes a él y a su hermano Armengol, y por lo que después obraron puede deducirse lo que ahora: ello es que Almanzor hubo de cruzar por una gran porción de Cataluña como un metéoro, apareciendo, asolando y retirándose con una rapidez igualmente espantosa (137). El riesgo que de continuo corrían sus fronteras �fue el principal motivo que llevó a nuestro conde a Roma con el obispo de Vich Arnulfo? Ciertamente no imploró en balde los auxilios de la Santa Sede: la mano de Dios inutilizó muy pronto al que tal vez había sido involuntario instrumento de su justicia y de sus misteriosos caminos; Almanzor, aquel rayo de las batallas, pereció en 1001 de las heridas y de la rabia, tras la derrota de Calatañazor; y bien que quedaba cual rastro de aquel fuego siniestro su hijo Abdelmelic, ni había de durar tanto en el imperio ni haberse con igual fortuna en las armas. Éste también lanzó contra Cataluña la furia de sus ejércitos; y esta vez no fue sin verse disputado el paso en batalla campal, ni sin probar cómo iban creciendo en consejo e intrepidez aquellos dos jóvenes hermanos, ya aleccionados en la ruda escuela de las desgracias y acostumbrados a hacer frente al mismo Almanzor.
Iban a cambiarse los destinos: caído del mando de hadjeb Abd-el-Rahmán, segundo hijo de Almanzor, el imperio arábigo vino en España a gran turbación y discordia; y como ya este caudillo, creando tenencias o feudos militares para los jefes más señalados, había comenzado a despertar las ambiciones y acostumbrándolas a un mando que debía suponerse hereditario, la desmembración del Estado sucedió naturalmente, y de todas partes hirvieron a favor de la guerra civil las usurpaciones y las tentativas de los walíes por su independencia. El emirato de Córdoba retiembla a los sacudimientos de los partidos: los contendientes, vueltas sus mismas armas contra el seno de la patria común, al fin llaman en su auxilio las de los cristianos; y los condes Bermond y Armengudi, esforzados caudillos del Afranc, según las crónicas arábigas, responden gozosos al llamamiento del derrotado Mohamed-ben-Hescham, uno de los que peleaban por el supremo mando. Ramón Borrell y Armengol a la sazón iban recobrando hacia las márgenes del Segre y el campo de Tarragona lo que las invasiones de Almanzor y Abdelmelic les habían arrebatado; y guarneciendo sus fronteras de los guerreros más terribles, esparcían su renombre y el terror de sus hazañas entre los sarracenos de estas partes llamadas entonces España oriental. Como Mohamed cifraba en los walíes de ella el núcleo de sus partidarios, pronto debió de constarle que si su antagonista Soleimán-ben-el-Hakem había contado para derrotarle con la fortaleza de los castellanos, él podía ahora fiar su defensa a las buenas lanzas de Urgel y de Barcelona. Hechos los conciertos, el año de 1009 parten la vuelta de la Andalucía los dos condes hermanos: corta su hueste pero escogida, fuerte con lo más ilustre en religión y en nobleza, bien cual peligrosa cruzada dirigida al corazón de los estados infieles: nueve mil combatientes la componen; mas a su cabeza van Ramón y Armengol, ondean en las primeras filas las banderas de los obispos de Barcelona, Gerona y Vich, y las enseñas de los principales señores de Cataluña, y a todos los agrupa y reúne a manera de cadena de bronce la Fe de Cristo y la memoria de los daños recibidos por su país natal. Los walíes circunvecinos le van agregando sus fuerzas; y permitiendo Dios que ya los castellanos, desconfiados de su favorecido Soleimán, se hubiesen recogido a sus tierras, las aguas del Guadalquivir al fin reflejan las armas catalanas. El estruendo militar retumba desde sus márgenes por aquellas feraces campiñas: todo el poder de los infieles se congrega cerca de Córdoba en defensa de banderas distintas; y a 21 de junio de aquel año 1009 (138) Soleimán-ben-el-Hakem y Mohamed-ben-Hescham traban la batalla. Los campos de Acbatalbacar son regados con la sangre mora; el valor de los catalanes fuerza la victoria en favor de Mohamed; y abriéndole las puertas de Córdoba y las del mando, dejan en la Andalucía un recuerdo tan terrible de su tránsito, que aquel año queda en la historia arábiga con el nombre de el año de los Francos (139). Mas esa victoria no solamente fue cara a Mohamed, que también los cristianos la compraron con harta sangre de nobles y de pecheros: los monjes de San Cucufate y los fieles de Gerona hubieron de llorar por su celoso abad y obispo Otón, y las campanas de Barcelona y de Vich doblaron por la muerte de sus prelados el intrépido Aecio y Arnulfo. El conde Armengol quedó en Andalucía para sostener con su hueste el combatido trono de Mohamed y defender a Córdoba de los amagos del bando vencido; mas si bien desconfiando de la buena fe del nuevo rey, al fin saco de Córdoba sus gentes, ya sucumbiese al rigor de sus heridas, ya a los estragos de la peste, su triste esposa Ermesendis sólo vio regresar su cadáver traído en hombros de sus leales montañeses (140).
Fecunda empero fue esta sangre: Ramón Borrell, sabedor de qué valía la pujanza de los sarracenos y secundado por sus guerras civiles de ellos, redoblo sus ataques contra las fronteras, reuniendo para estas expediciones sagradas sus obispos, sus abades, sus vizcondes, sus caballeros y todos los hombres de armas, y repartiendo denodados alcaydes por los castillos y las tierras que hacia el Ebro y el Segre conquistaba. Así pudo bajar al sepulcro en 25 de febrero de 1018, seguro de que ya la herencia que le legaron sus mayores no sería fácilmente ni de mucho tiempo despedazada con las sangrientas irrupciones que acibararon el reinado de su padre y el suyo propio (141).

Esta seguridad suya tampoco podía ser menoscabada por la consideración de la tierna edad del hijo en quien recaía el condado: su viuda Ermesindis había traído de Auvernia algo más que los atractivos de su gentil persona, y los súbditos de su esposo repetidas veces habían echado de ver que, cuanto al consejo y a la fortaleza, no quedaba vacío el trono condal cuando la guerra llamaba a Ramón Borrell a la frontera. Mas para que también en esta ocasión se descubriese lo incompleto y miserable de todo lo humano, que lleva el mal y el bien revueltos y apegados; tanta intervención en el regimiento de los estados de su esposo la aficionó al mando desmedidamente, y esa afición fue origen de disturbios en la familia, tal vez de infortunios sangrientos. Si realmente no ejerció la tutela de su hijo sino muy corto tiempo, su inconsiderado esposo la dejó tan favorecida en su postrera voluntad y de tal manera se había ella apoderado de la mayor parte de los negocios, que el sucesor Berenguer Ramón I tuvo que luchar constantemente con sus ambiciosas pretensiones, y madre e hijo, vergonzoso es que se escriba, vinieron a pactos sobre el imperio. La posteridad ha sido severa con la fama de este conde, en nuestro concepto demasiadamente, porque si su espada no abrió a los catalanes la senda de las batallas, su justicia y su consejo comenzaron a dar asiento y forma a lo que sus mayores le habían transmitido despedazado por tantos vaivenes, e hicieron que en sus estados fuese atendida y se sintiera la fuerza blanda de la ley (142). Por esto la historia debiera trocar por el de Justo el sobrenombre de Curvo con que le designa; y a Barcelona le cumple añadirle el de Liberal, ya que a él debieron en 1025 los moradores de este condado la primera confirmación histórica de todas sus franquicias y de la libertad de sus propiedades (143). El cielo coronó esas virtudes pacíficas con numerosos hijos habidos en su primero y segundo enlace con doña Sancha de Gascuña y doña Guisla o Guilia de Ampurias; mas no le permitió continuar la obra de la restauración, a que sin duda le hubiera llamado su edad todavía florida, y cerró en paz sus ojos a 26 de mayo de 1035, cuando apenas rayaba en los treinta años.
La Providencia empero no defraudó las esperanzas de los buenos, y con la persona del sucesor Ramón Berenguer I compensó largamente la pérdida prematura del padre. Nacido en los años de 1023 a 1024, sentóse en 1035 en el trono condal con una resolución y firmeza raramente compatibles con su corta edad y con la turbación de las cosas. Tres años después, el acta de la consagración de la catedral de Vich, que fue uno de los hechos más señalados y como tal concurridos de entonces, vino a perpetuar el testimonio de sus buenas partes, llamándole joven de egregia índole (puer egregioe indolis). Pero la época que podemos llamar heroica de la historia catalana, finaliza por este tiempo; que ya después no reaparecieron aquellas empresas atrevidas, en que soberano y vasallos compartían los azares y las fatigas como guerreros de Cristo, extraños a la ambición y a los odios de rivalidad y de codicia: las guerras se regularizaron; se asentó poco a poco el gobierno, y bien que las lanzas, cristianas hirieron más cruelmente que nunca en los muslimes y los fueron arrojando de las fronteras, las figuras de los jefes asoman con más certeza sobre las huestes ya disciplinadas, las pasiones malas rompen los lazos de unión entre los señores de Cataluña, y dividiendo los intereses de la codicia la atención y la actividad antes concentradas en la reconquista, al fin ensangrientan las cámaras del palacio. Los venerables prelados que celebraban la consagración de la catedral Ausonense sin duda contemplaban con tierno respeto aquella joven cabeza; mas no podían adivinar que la misma abuela Ermesendis, que en aquel acto le acompañaba, llevaba a él su desapoderada sed de mando e iba a amargar los comienzos del nuevo reinado. El escándalo fue mayor que en vida de su padre, cuánto mayores debieron de ser también las esperanzas que en la tierna edad del nieto cifraría Ermesendis. Pero el ánimo entero del mancebo frustrólas todas, y fuerte con la alianza de los primeros señores de Cataluña y con los homenajes que la mayor parte de los nobles le prestaron comprometiéndose a no auxiliar a su abuela, al fin la redujo a la desesperada situación de que muchos años después hiciese excomulgar por el papa al conde y a su segunda esposa doña Almodis y a Wifredo arzobispo de Narbona. Tampoco este medio violento debió de doblegar el ánimo resuelto del nieto; y ya de arrepentida, ya desesperanzada, la abuela en 1056 vino también a pactos, como en el condado anterior lo había hecho con su hijo, y vendió a Ramón Berenguer I, todos sus derechos a los condados de Gerona, Barcelona, Ausona y Manresa por 1,000 onzas de oro o sean 100,000 sueldos barceloneses; precio harto miserable para el valor de sus demandas, testimonio clarísimo de la sin razón con que las hacía. Creció la vergüenza de este acto con la confesión que ella consignó de sus usurpaciones, y con el empeño que contrajo de alcanzar que el decreto de excomunión fuese revocado. Al menos el uso que hizo de aquel precio de infamia pudo compensar en parte el escándalo y probar que la anciana Ermesendis entonces obedecía a la voz de su arrepentimiento, pues las consagró a la fábrica del suntuoso altar de Gerona, cuyo frontal todavía conserva su nombre. Duró ella algún tiempo en tan cuerda resolución: retirada desde entonces en el castillo de San Quirse de Basora, quiso ir en romería a Santiago de Galicia y a San Pedro y San Pablo de Roma, por lo cual otorgó testamento a 25 de setiembre de 1057, nombrando albacea a su mismo nieto. Pero si su edad avanzada le consintió llevar a cabo su romería, ciertamente no pudo ésta extinguir su odio y su ambición mal encubiertos; sino que próxima a la muerte, despojo a su nieto del encargo de albacea, y con esta última voluntad bajó al sepulcro el día 1� de marzo de 1058.
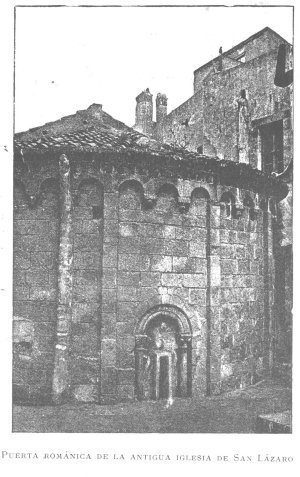
Con estas desavenencias domésticas coincidió la división introducida entre el mismo conde de Barcelona y el de Cerdaña, que vinieron a punto de rompimiento, sin que los vínculos del parentesco bastasen a refrenarles. Ramón Berenguer, como más poderoso, se concertó con el conde de Urgel que prometió tomar las armas contra el de Cerdaña; y para que nada faltase a la mengua de semejante negocio, entraron en la misma alianza y con igual objeto el obispo de Urgel, Bernardo conde de Bergadán, y los dos hermanos de éste Guillermo y Berenguer. La historia, así como calla el verdadero motivo de esta división, tampoco dice por qué las cosas no vinieron a rompimiento de guerra; mas pues la situación de los estados de Cerdaña interrumpía en cierto modo la unidad de los de Barcelona, puesto que Ramón Berenguer podía ya contar como suyos los de allende el Pirineo, bien podemos suponer que la ambición o las disputas sobre límites motivaron la contienda y la agravaron con los rencores privados, que desgraciadamente entonces comenzaban a encenderse. Tal vez cupo alguna parte en desviarle de esa guerra poco menos que fratricida, a los sentimientos de justicia y de piedad que Ramón Berenguer había heredado de su padre, y que acreditó de todo punto con la restauración y [...]
[En este punto la edición utilizada tiene una laguna de tres páginas]
[...]pado con todas sus pertenencias el veguer Berenguer Ramón de Castellet, no fue devuelto a su dueño sino merced a la disensión que entre el de Castellet y el conde se introdujo. También sólo por el beneplácito de éste pasó al hijo de Reverter, llamado Guillelmo de la Guardia, último vizconde de quien se encuentra mención cierta.
Ramón I, al mismo tiempo que se iba desembarazando de cuidados domésticos y afianzaba su autoridad sobre sus vasallos más poderosos, se dio entero a la guerra contra los árabes, que era la parte principal de la herencia de sus padres, y como estos les puso en más forzosa obligación de rendirle parias. Si no el primero, el walí de Zaragoza fue quien más sintió la fortaleza de sus armas; y como en otro tiempo los hermanos Ramón Borrell y Armengol habían aunado sus fuerzas para atajar las invasiones de Almanzor y de su hijo y llevar las Banderas catalanas al corazón de la Andalucía, también ahora Ramón Berenguer de Barcelona y otro Armengol de Urgel hollaron con sus huestes reunidas las tierras del sarraceno. Rompióse la guerra por el valle de Noguera Ribagorzana: las fortalezas enemigas fueron cayendo unas tras otras; por lo cual asegurado aquel punto extremo de la raya que se daba la mano con el reino de Aragón, pudo Ramón Berenguer ensanchar los límites de sus estados por la parte de Lérida, de Tortosa y de Tarragona, fortaleciendo los lugares más avanzados, y estableciendo alcaides en aquellos peligrosos castillos. Complace ver a los caudillos del pueblo catalán tan acordes en proseguir la restauración; y cuánto pudo el ánimo dolerse de la disensión pasada con el conde de Cerdaña, es mayor el gozo de encontrarle también firmando pactos de alianza con el de Barcelona para entrar de consuno en aquella guerra.
La tranquilidad había vuelto a morar en lo interior del condado: la fábrica de la catedral de Barcelona, no interrumpida un punto a pesar de tantas empresas de armas, simbolizaba la cultura que poco a poco se iba consolidando en la capital; y la pompa de su consagración, como coincidió con los primeros triunfos del soberano, acabó de hacer memorable aquel año de 1058. Siempre fiel recuerdo de aquellos dos antiguos hermanos, entrambos condes de Urgel y de Barcelona rivalizaron en ardimiento; tanto que Armengol, sin romper por esto la alianza con Ramón Berenguer, quiso campear con sus solas fuerzas. Sonrióle al principio la suerte de las armas; mas llevándole su fervor a dar auxilio al rey de Aragón en el cerco de Barbastro, la muerte le asaltó en aquella gloriosa empresa y le arrebató a las esperanzas de su pariente el de Barcelona. Los valientes caballeros suyos que le sobrevivieron, como animados de su impulso o ganosos de que la Cristiandad no tuviese que sentir tanto la muerte de su caudillo, no apartaron sus espadas de aquellas guerras; y en particular uno de ellos dio cima a tales hazañas en la frontera aragonesa, que su nombre ha logrado salvarse del olvido en que los demás cayeron: fortuna rara entonces, ciertamente digna de aquel Arnaldo Mirón de Tost, que continuó ganando castillos en tierra de Ribagorza y escribiendo con la punta de su lanza los títulos del señorío de Ager, al mismo tiempo que el conde de Barcelona llegaba con sus conquistas a esa raya del vecino reino.
Ramón Berenguer I, apartando la guerra cuánto podía del interior de sus estados merced al ensanche de sus fronteras, hermanaba las ásperas empresas militares con las tareas sesudas del legislador, y, por sus esfuerzos, el orden y el concierto se difundían y afianzaban cuánto lo consentía la condición de la época. Si la nobleza alimentaba la llama de los odios y bandos, y enseñada casi solamente a las armas dentro de sus mansiones fortalecidas no sacudía de sí la ferocidad de sus costumbres; los eclesiásticos tampoco en su mayor parte aprendían las suyas en los libros canónicos, y no era raro verlos armados sobre el caballo de batalla, o ejercitando la montería y la cetrería perseguir con el venablo y con el azor las fieras y las bestias pacíficas, cual si la sangrienta persecución, de esas criaturas de Dios no fuese en los seglares una imagen de la guerra y en los eclesiásticos una guerra verdadera. Y mal podía dejar de acontecer así, siendo los más de los dignatarios de la Iglesia hijos de casas poderosas que mercaban a precios crecidos las mitras y los báculos abaciales. El conde probó su buen juicio y su piedad acudiendo ante todas cosas a remediar los males de la Iglesia, como de este remedio debía nacer el más sólido fundamento de la paz y de las buenas costumbres. Suplicó, pues, al pontífice Alejandro II que enviase a sus tierras un legado para celebrar concilio; el cual realmente se congregó en Gerona el año de 1068, bajo la presidencia del cardenal Hugo Cándido y con asistencia del conde y de su esposa Almodis. Los catorce cánones que en él se establecieron, confirman lo que de aquellos tiempos llevamos dicho; se condenó la simonía, se aseguró la dotación del clero secular, se excomulgó a cuántos no se apartasen de sus matrimonios incestuosos y a los que no se reuniesen con sus legítimas esposas; se obligó a los clérigos a deponer las armas, al paso que se les prohibió el matrimonio y el concubinato, los juegos de azar y la caza, y por último se minoró la incertidumbre que pudiese ocurrir sobre las posesiones de la Iglesia. Mas el conde procuró que las resoluciones benéficas del concilio también alcanzasen a los negocios seculares, por lo cual llamando a todos los condes y barones de Cataluña se confirmó la paz y tregua de Dios, que entonces fue prolongada desde la octava de la pascua hasta ocho días después de Pentecostés.
Tanta inseguridad y asolamientos de la tierra también debían de haber introducido en el culto divino algunas irregularidades: por esto sin duda el cardenal logró algunos años después que se admitiese el rezo y ritual romano, merced ya a la convicción general de que el gótico hubiese perdido gran parte de su pureza, ya a la influencia de la condesa Almodis, que como provenzal debía de abogar por los ritos con que en su país nativo había adorado y visto adorar a Dios desde su infancia. Diese o no lugar aquella reunión de los barones a otra asamblea más importante para la legislación catalana; el conde no levantó mano de esta obra de regeneración, para cuyo complemento congregó en su palacio a los principales individuos de la nobleza. Subsistían aún muchas de las leyes del Fuero Juzgo; mas unas no podían acomodarse a las circunstancias de entonces, otras se habían alterado con el largo transcurso, y en algunas no entraban gran parte de las cuestiones que a cada paso se promovían. Además, los usos de los nuevos pueblos habían arraigado costumbres que poco a poco adquirieron el carácter de ley. Convenía, pues, atemperar las unas a lo que los tiempos demandaban, suprimir las otras, autorizar con la sanción lo que era hijo de la consuetud, y crear las nuevas disposiciones que la constitución social y política de entonces hacía necesarias. Todo esto realizó el celo del conde, compilando con el auxilio de sus barones el código llamado Usatges por estribar en el uso o la costumbre gran parte de sus leyes; y bien que algunas de las que hoy vemos en él fueron dictadas por los soberanos posteriores, la gloria de haber dado a la Europa el ejemplo de una semejante compilación pertenece a Ramón Berenguer I, a su esposa Almodis que los mismos Usages llaman prudentísima, y a los magnates de sus tierras Pons o Ponce vizconde de Gerona, Ramón vizconde de Cardona, Uzalardo vizconde de Bas, Gombal de Besora, Mirón Gilabert, Alamán de Cervelló, Bernardo Amat de Claramunt, Ramón de Moncada, Amat Eneas, Guillermo Bernardo de Queralt, Arnaldo Mirón de SanMartí, Ugo Dalmau de Cervera, Guillén Dapifer, Gaufredo o Jofre Bastons, Renardo Guillermo, Gilaberto Guitard, Umberto de Ses-Agudas, Guillermo March, Bonifacio March y Guillermo Borrell juez de la corte. El Fuero Juzgo al parecer continuó observándose después en Cataluña, y tampoco con la compilación de los Usages se plantearon todas las instituciones que a esa asamblea atribuyen los cronistas; mas ella puso la base del orden social y político y estableció aquí la constitución del feudalismo, deslindando la jerarquía de los estados de la nobleza, las obligaciones mutuas de señores y vasallos, y los procedimientos judiciales que habían de asegurar a todos la administración de la justicia.
Los mismos árabes vinieron a patentizar la pujanza que había alcanzado Ramón Berenguer, y que si los ejércitos del rey de Castilla eran renombrados y temibles por su muchedumbre tanto como por su denuedo, las huestes catalanas al par de las aragonesas mantenían quizás más intacto el odio y la ferocidad de los primeros días de la reconquista. Cierto es cosa para notada que en estas partes de España se formase y subsistiese aquella guerrera dinastía de walíes de Zaragoza, y que los Almorávides, al avasallar las demás, a ésta sola dejasen en pie por reputarla salvaguardia y antemural de las restantes tierras contra las impetuosas y constantes avenidas de los cristianos del Afranc.
Rompierase a la sazón la guerra entre el emir de Toledo y el de Sevilla: los walíes aliados del primero y sus auxiliares de Galicia y Castilla invaden los confines de Murcia, cuyo régulo acude al sevillano por pronto socorro; mas éste, embargado por otras guerras, no puede enviarle sino su sagaz wasir Ebn Omar y un cuerpo de caballería. El peligro urge, los refuerzos no pueden llegar tan pronto, y Ebn Omar, confortando a los de Murcia y sacandoles con sus manejos una suma de diez mil doblas de oro, parte sin detenerse a concluir en Barcelona las negociaciones que ya traía con el conde, como si en los auxilios de éste cifrase su mayor esperanza, o cual si los conceptuase únicos capaces de contrarrestar la caballería del rey Fernando. Ciérranse los tratos en que amén de las diez mil doblas, que el wasir entrega al conde al partir su hueste de Barcelona, le serán satisfechas otras tantas al llegar a Murcia y encontrará allí un fuerte ejército del emir de Sevilla. El hijo de éste debía pasar de rehenes en poder del catalán, quien al punto mismo envió con igual condición a Sevilla un primo suyo, tal vez Mirón Geriberto hijo de su tía Ermengardis, o el vizconde Udulardo Bernardo, nacido de su tía Rikildis. La hueste catalana pisa los campos de Murcia, estragados por los ejércitos del de Toledo que ya tienen sitiada la ciudad; cuando Ramón Berenguer, viendo que de Sevilla no le vinieron sino el hijo del emir y algunas tayfas de caballería, comenzó a quejarse de esta falta a lo convenido, la cual en tal contingencia le ponía delante de enemigo tan superior en fuerzas. Y como tales conflictos sean de suyo ocasionados a engendrar la desconfianza, y entonces se agregaba la que necesariamente había de subsistir siempre entre sarracenos y cristianos, el conde sospechó que le habían traído traidoramente a ese trance. Comenzó por asegurar la persona del hijo del emir sevillano, y se aprestó para cualquier suceso; mas estos actos encienden la discordia y la desconfianza en el campo todo, y las querellas de los caudillos trascienden a los soldados. Pronto los espías del emir de Toledo y los tránsfugas catalanes lo ponen en noticia del enemigo; el cual asiéndose de la ocasión se precipita sobre la corta hueste del conde. La discordia no había extinguido el valor; y aunque tan desiguales en número y por las circunstancias, catalanes y sevillanos batallan con tal desesperación, que si ceden el campo, no empero sin sostener tenazmente la pelea, que al decir de los mismos historiadores árabes �fue muy sangrienta con horrible matanza en ambas huestes (144).� Entre tanto las aguas crecidas con las lluvias habían atajado el paso al ejército, que junto con sus rehenes traía Ebn Abed emir de Sevilla: cuando pudo continuar su marcha, los fugitivos le dijeron de aquella derrota, y con el pavor que introdujeron en sus tropas le forzaron a volver atrás, sin escuchar las instancias que de dar cabal cumplimiento al convenio con el barcelonés su wasir Ebn Omar le hacía. Ramón Berenguer tampoco suelta sus rehenes, y al punto camina la vuelta de Cataluña. Mas sólo lo apurado de las circunstancias había retraído al emir de efectuar completamente el convenio: Ebn Omar, luego de aprestada la suma necesaria, vino a Barcelona a poner en manos del conde, no lo estipulado, sino un presente de treinta mil doblas de oro, y canjeó los dos rehenes el primo del barcelonés y el hijo del sevillano. De esta suerte se asentó aquella amistad entre la casa condal y la del emir de Sevilla, que no descontinuó ni después de fallecido el conde; pues también entonces el mismo Omar volvió a Barcelona a asegurarse la ayuda de aquel antiguo amigo de su amo, si la guerra con el de Toledo se reencendiese.
Tiempo hacía que Ramón Berenguer iba confirmando y aumentando sus posesiones de allende el Pirineo, que le habían venido por los derechos de su abuela Ermesendís, hija de los condes de Carcasona: negocio arduo y más complicado que sus empresas guerreras y sus trabajos legislativos, ya que de aquellos derechos eran participes gran número de casas poderosas, que traían su origen de la misma sangre de Roger I de Carcasona. Con gran diligencia y energía el conde fue induciendo a cada cual a la renuncia de cuánto pudiese pretender; y por los años de 1070 a 1071 tuvo reunidos los pingües estados de Carcasona, Races, Tolosa, Narbona, Minerva, Coserans, Cominges, Conflent, y otros de aquella parte del Rosellón, cuyo trato había de ejercer tanta influencia en la cultura catalana y posteriormente en toda la corona aragonesa. Fue éste el postrer acontecimiento de aquella carrera tan próspera como dilatada: la unidad de su imperio que había consolidado con tantos años de negociaciones y de guerras no bastó a afianzar la tranquilidad y la unión en el seno de su familia; y cual si la rencorosa ambición de su difunta abuela Ermesendis hubiese sido el soplo que encendió las malas pasiones en el palacio, de repente estalló la discordia entre la condesa Almodis y el primogénito Pedro Ramón, habido en su primera esposa Isabel. �Había la madrastra despertado el odio en el corazón del primogénito, con hacer demasiado alarde de sus deseos y esperanzas de que la rica herencia de Ramón Berenguer I pasase a sus propios hijos? �Temió el entenado que su padre, como ya entrado en años, cediese a las instigaciones de su hábil esposa y le privase de todo lo que debía conceptuar propio de la primogenitura? Sea lo que fuere de estas suposiciones, los odios llegaron a tal extremo, que Pedro Ramón asesinó a su madrastra a mediados de noviembre de 1071. Tan horrendo suceso hubo de llenar de amargura el corazón del conde; y si por una parte lo espantoso del crimen le incitaba justamente a privar al asesino de toda participación en la herencia, también por otra sus entrañas debían de conmoverse al considerarle desterrado de su país natal, condenado por el pontífice y colegio de cardenales a una ruda penitencia de veinte y cuatro años, y por último al reflexionar que el hijo en tierra extraña no podía tener al padre por testigo de su arrepentimiento, ni el padre al hijo junto a su lecho de muerte.
Ésta se le anticipó sin duda al conde, cuyo ánimo nunca abatido por los contratiempos no pudo resistir a semejante golpe, falleciendo a 27 de mayo de 1076. Wifredo el Velloso había erigido el condado independiente de Barcelona; mas Ramón Berenguer I, dando asiento y estabilidad a lo que había heredado inseguro y revuelto con tantas interrupciones y vicisitudes, puede decirse que fue el verdadero fundador de aquella soberanía que mereció entroncar con la casa real de Aragón y dilatar su dominio a Italia y al Mediodía de Francia. Por esto al paso que sus conquistas, sus expediciones en el interior de España y las parias que le pagaban los walíes de los vecinos reinos muslímicos justifican los nombres de glorioso Conde y Marqués, propugnador y muro del pueblo cristiano, poderador de Spanya, que le prodigan los documentos contemporáneos y las crónicas; sus fundaciones religiosas y su celo por el arreglo de la Iglesia motivan el de piísimo, y la famosa compilación de los Usatges basta a explicar el sobrenombre de Viejo con que la historia quiso, no significar su edad, sí inmortalizar la magnanimidad y el consejo de este soberano legislador, que sin llegar ni con mucho a la vejez, a los 52 años bajó al sepulcro.
La extensión de los estados que dejó a su muerte reclama con justicia una breve indicación: de tal manera había él ensanchado los que poseyeron sus progenitores. Desde junto a Tolosa hasta Narbona por la parte de Francia, bien que interrumpidos por otras posesiones; ya feudatarios y próximos a una sumisión completa los condes de Besalú y Cerdaña; lindando con las tierras de Urgel, y pasando más allá por la parte del Noguera hacia Monzón; corriendo desde el Segre y campiña de Lérida hasta Tamarite y cercanías de Tarragona; encerraba los condados de Barcelona, Gerona, Ausona, Manresa, Carcasona y Redés, la comarca del Panadés y los territorios que caían en el condado de Tolosa, de Foix, Narbona, Minerva, y demás regiones ultramontanas.
Concentrados en una sola mano, esa extensión de estados hubiera apresurado la reconquista total de Cataluña; mas el cariño de padre, tal vez las anteriores instancias de la condesa Almodis, dictó a Ramón Berenguer el Viejo aquella disposición testamentaria cuyos ejemplares, por desgracia sobrado numerosos, la historia deplora cuántas veces los menciona.
No dividió el poder condal, no erigió con sus estados dos soberanías, sino que traspaso el gobierno pro indiviso a sus dos hijos Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II: era sobrado cuerdo y práctico en los negocios para que hubiese roto la unidad de su monarquía; pero con ceñir dos cabezas con una sola corona y sentar a dos príncipes en una silla, mostró que o no conocía o no paraba bastante la consideración en la naturaleza humana. Cuando las pasiones de la envidia y de la ambición se atizasen, la discordia había forzosamente de nacer en el palacio y difundirse por la nación; y a tal extremo podían llegar los sucesos, que el trono tendría que desquiciarse con la violencia de los dos posesores, o uno de ellos debería desembarazar con su muerte el asiento al otro. Pronto los hechos vinieron a poner en evidencia que más cumpliera a la ventura de sus hijos y del país fundar con su testamento dos coronas, ya que no tuvo reparo en disponer que sus tierras se partiesen en dos mitades, para que las rentas las gozasen uno y otro así divididas y las trasmitiesen a sus herederos.
Ramón Berenguer II y Berenguer Ramón II, nacidos de un mismo parto en 1053, debieron de aumentar el amor de su padre para con su tercera esposa Almodis, la cual hubo de cifrar en los dos mellizos todo su cariño y su ambición. El regocijo que su nacimiento trajo a la casa condal, muy presto quizás costó lágrimas de despecho al primogénito Pedro Ramón, el cual allá en su interior conocería que sus dos inocentes hermanos, ídolos de su madre, ya en lo venidero se interpondrían entre el corazón del conde y el suyo; y cuando tras algunos años no le cupo duda de los resultados que aquella ternura de los padres traería para la sucesión, al manchar sus manos con la sangre de su madrastra, acabó de concentrar el afecto del conde en los dos únicos seres que a su corazón quedaban. Esa concentración de cariño del buen padre, que veía soledad y desamparo en torno suyo, fue no menos funesta a los gemelos; y como si una sangre llamase a otra sangre, los dos hermanos, que hasta entonces habían crecido unidos de corazón y de crianza en el regazo paternal, de repente sintieron hervir en sus ánimos la primera llama de la discordia, que no puede faltar donde hay incentivos a la ambición y a la envidia. Ni tampoco podían caber en un mismo trono aquellas dos condiciones tan opuestas cuales las manifestaron los hechos apenas sentados en él por 1076. Apacible el mayor Ramón Berenguer, de gentil presencia si algo significa la denominación de Cap d' estopes que por su blonda cabellera le dieron sus contemporáneos, era dable conjeturar que imitaría las virtudes pacíficas del padre, particularmente su piedad tan acendrada: en el menor Berenguer Ramón predominaban las guerreras, la actividad y la energía, el ímpetu y el tesón con que su padre había dado cima a tantas empresas.
Véseles al parecer acordes en el imperio, acordes en la prosecución de la guerra sagrada ratificar la antigua alianza con el conde de Urjel; mas en esos mismos actos de simultaneidad de mando, relucen claros los testimonios de la desconfianza. Las cenizas del padre estaban todavía calientes, y ya el hermano mayor tenía que dar al menor palabra de efectuar la partición de las tierras por medio de acto público y delante de testigos; y no satisfecho Berenguer con exigir luego confirmación de lo mismo, instaba en 1079 que la partición se pusiese por obra, y que si el gobierno no pudiese partirse, al menos el honor de morar en el palacio condal les cupiese por igual a entrambos, al uno desde ocho días antes de Pentecostés hasta ocho antes de navidad y al otro el restante medio año, y entretanto cada cual esperase su turno en las casas de Bernardo Ramón y retuviese como en garantía el castillo del puerto. El mayor se avino a la voluntad de su hermano; pero no todas las dificultades debieron de quedar resueltas. Menester fue que el año siguiente celebrasen otro tratado, que apellidaron definición y pacificación cual a dos partes enemigas conviniera; tratado el más triste y escandaloso, por el cual el uno prometió al otro definir y pacificar todas las querellas, rencores y malquerencias que tenía por parte de él y de los suyos (145). Hablóse en él de la división de Carcasona y Redés y de las naves que existían y se fabricaban en Barcelona; y si bien el pesar que se siente a su lectura comienza a suavizarse con aquella cláusula en que aseguran entrar unidos en campaña por mar y por tierra el verano siguiente, sin duda contra los árabes y quizás de concierto con su aliado el emir de Sevilla, sube luego de punto al hallar a pocas líneas que Ramón Berenguer entrega al menor en rehenes diez de sus mejores prohombres. Triste, desconsolador el estudio de la historia sin la fe, única que basta a estimar los hechos y a refrenar los arranques de desprecio, que contra los hombres se levantan en el corazón de quien lee sus iniquidades perpetuas; única que enseñándonos la cadena que une los tiempos y los sucesos, nos conduce a las leyes inmutables de la Providencia y trueca aquellos asomos de desprecio en sentimiento de caridad, de compasión profunda. El corazón herido se estremece y llora; las ilusiones de la vida se deshojan y desaparecen arrebatadas por el viento del desengaño; mas la venda se cae de los ojos, el ánima sube a cernerse sobre la miserable esfera de lo terrestre y a dominarlo desde otra esfera más pura, y la fe en la eternidad, en nuestro verdadero destino, en las leyes del deber, cada día esclarece más viva nuestro ser y las épocas distintas que atraviesa la humanidad en su senda dolorosa.
Al fin la ambición precipitó al menor de los hermanos en el crimen, del cual no eran más que grados ingeniosos cuántas seguridades y contratos había exigido hasta entonces: la mansedumbre del mayor parece que no sirvió sino de atizar su llama, como suele acontecer en los hombres injustos, que si les otorgan contra su esperanza y deseo las condiciones que reputaron y propusieron cual imposibles, quitado así todo pretexto de delinquir, se arrancan frenéticos la máscara y muestran la verdadera intención que abrigaron desde el principio. El día 6 de diciembre de 1081, Ramón Berenguer cap d'estopes fue asesinado por gentes de su hermano en un bosque situado entre San Celoni y Hostalrich (146); cuando aún no era pasado un mes desde que su esposa Mahalta, la hija del valiente capitán normando Roberto Guiscardo, le había dado un sucesor. Cundió la fama del hecho por todas las comarcas catalanas; y si las circunstancias conservadas por la tradición y consignadas en las crónicas no son ciertas, al menos el vuelo del azor en pos del cadáver de su amo, la irresistible y misteriosa fuerza que obligó al chantre de Gerona a entonar la pregunta de Dios a Caín bastan para explicarnos cuán profunda fue la sensación, cuanto el duelo público.
Sola con el pequeño hijo del conde asesinado, Mahalta recibió esa noticia en Rodez; esa dichosa casualidad, alejándola del cuñado, la guarecía contra los ímpetus de su ambición, que ya rota la principal valla, debía de estar cebada para cualesquiera crímenes. Del afecto que después mostraron los habitantes de aquellas regiones transpirenaicas a ella y a su hijo, es lícito deducir que a ellos se debió la seguridad de entrambos; mas nadie salía a tomar sobre sus hombros la defensa del huérfano, y si le acompañaban los pueblos con su amor y piedad, nadie arrostraba la ira del fratricida. Por esto la estrechez de la viuda creció a tal punto, que a 21 de enero de 1082 fue necesitada a pedir prestados mil mancusos de oro a Guillelmo Senescal y Asberto Raimundo, no como socorro gratuito que pudiese poner en contingencia a estos dos hermanos Moncadas, sino por vía de contrato y dando prendas. Ese disfraz no podía cuadrar con la lealtad de aquellos barones, y pronto otros más osados abrieron a todos el camino.
Rompió primero el silencio Ramón Folch vizconde de Cardona, casa fundada por Wifredo, siempre fiel a la sangre de Wifredo, brazo después de los reyes de Aragón y escudo de la antigua Cataluña; y no contento con haber salido solo a llamarse perseguidor de los asesinos, que todavía no se nombraban, a 19 de mayo de 1083 no temió proponer en un contrato de diezmos a Bernardo Guillelmo de Queralt la atrevida condición de que le ayudase a vengar con persecución y guerra la muerte de Ramón Berenguer contra cualesquiera a quienes por esto quisiese declarar el vizconde.

Con su ejemplo debieron de alentar los otros; y un año después, 19 de mayo de 1084, el obispo de Vich, el mismo intrépido vizconde de Cardona, los Moncadas y otros barones y allegados de la casa condal, asistiendo la viuda y el niño, se congregaban con el conde y condesa de Cerdaña, y conferían a estos la tutela del huérfano y el regimiento de sus tierras durante diez años. Por aquel convenio el conde de Cerdaña Guillelmo se obligaba a vengar con las armas la muerte injusta e inicua de Ramón Berenguer; y ellos le prometían la posesión feudal de la mitad de los estados que, según el testamento, gozaba el fratricida, si matándole o de cualquier otro modo le arrancaba del trono. Su celo rayó en el exceso de desear que el rey don Alonso de Castilla aceptase esa tutela y gobierno; y sin duda se los habían ofrecido antes, pues estipularon que en ese caso se concertarían con él los Condes de Cerdaña, los cuales dieron en prenda dos de sus fortalezas. También el de Urgel debía de andar apartado del fratricida y de haber sacado a plaza sus intentos de vengar el asesinato: así lo significa el que aquella asamblea conviniese en que los de Cerdaña cuidarían de ponerse de acuerdo con el de Urgel para que se mantuviese firme. Mas �qué podía esa junta celebrada a escondidas y a la sombra del misterio por unos pocos servidores, contra la habilidad y pujanza de Berenguer Ramón? El testamento de Ramón Berenguer el Viejo prescribía que si uno de sus dos hijos coherederos moría antes que el otro, la porción del difunto pasase al vivo; y dejando hijos el finado, el otro gozase la misma porción durante su vida, y sólo al morir la devolviese a aquellos. Parte por cumplirse este caso, parte porque las ciudades y villas se contentasen con una resistencia pasiva y confiar al tiempo la inevitable solución de esa coyuntura, los más callaron y el fratricida se afirmó en el trono. Mahalta, forzada a ampararse de buen seguro para lo venidero, dio su mano al cristiano vizconde de Narbona Aymerich, y los vengadores del asesinado Ramón, ciertos del poder y de la sagacidad de Berenguer, o aplazaron la ejecución de sus intentos o prefirieron ceder por entonces a lo que él reclamaría sin duda en virtud del testamento de su padre. En nombre de todos, pues, el vizconde de Gerona Pons y su hijo Geraldo Pons a 6 de junio de 1085 le cometieron la tutela del niño y la gobernación de lo que a éste tocaba en la herencia; bien que le impusieron la precisa condición de que sólo se lo encargaban por once años: fidelidad grande, que aun en tal apuro quisieron retener alguna fianza.
No satisfizo a todos este señalamiento de término, que era la mejor prueba de cuánto desconfiaban del tutor: dos hubo que duraron en su resistencia, alargándola lo que las circunstancias de su situación les consistieron. Eran Bernardo Guillermo de Queralt, el mismo que había jurado venganza con el de Cardona, y Arnaldo Mirón de San Martín, rama de aquella familia a quien vimos entroncada desde muy antiguo con la casa condal. El primero, despojado de algunos de sus dominios, hubo de ceder por junio de 1089 (147), bien que estipuló el término de sólo siete años, complemento de los once impuestos antes a la tutela, y por lo que aparece en documentos posteriores no quiso abandonar el lado del huérfano; mas el segundo no consintió en ésta sino por noviembre siguiente, como podía apoyar sus exigencias con las fortalezas de Arampruriyá y Olérdula que guardaba en feudo por el niño. Si tuvieron o no en cuenta lo revuelto de las cosas y la voz de la religión y de la caballería, que les llamaban a arrimar el hombro a los importantes sucesos que en Cataluña y en esas partes de España se preparaban; no por esto la historia ha de rebajar la gratitud que la posteridad les debe por aquel consentimiento suyo, cuanto. menos probando los hechos posteriores que no renunciaron a su proyecto, y que sólo lo aplazaron para cuando la ocasión se rodease más propicia o el niño Ramón alcanzase con los quince años el derecho de mandar y de calzar las espuelas de caballero.
Estos disturbios de Cataluña se agravaron con otros allende al Pirineo: los moradores de Carcasona, hostigados por sus vecinos, hubieron de aceptar las ofertas del Vizconde Bernardo Atón, que si bien juró tomaba posesión de la ciudad y sus tierras hasta que el huérfano cumpliese los quince años, después con sus hechos vino a manifestar que no abrigaba sino ambición y mala fe. El fratricida tenía harto en que entender en Cataluña; y cuando después hubiera podido acudir a lo de allende, o forzado de las circunstancias o de su voluntad continuo las empresas militares que tan glorioso habían hecho el nombre de su padre. Había aceptado la tutela del sobrino y el término señalado por los barones; si con buena fe o no, los sucesos lo acreditaron; aunque si un ciego fatalismo no ha de cerrar el corazón humano al arrepentimiento, preferimos creer que la acepto con ánimo de haberse en ella cual pudiera el mismo Padre a quien había sacrificado a sus pasiones malas. El grito de la conciencia no se acalla con el poder, como tampoco con toda la sutileza de nuestro entendimiento habilísimo en cohonestar las faltas propias: si el fratricida no obedeció a este grito santo, �por qué no contrajo matrimonio para no tener que legar sus estados a su sobrino? �Cómo cuidó de darle aquella educación que le trajo a ser Ramón Berenguer el Grande? �A qué aleccionarle a su propio lado en la escuela de las armas, hacerle partícipe de sus expediciones atrevidas y renombradas, levantar poco a poco su ánimo juvenil al ardimiento y a los deseos poderosos a conducirle un día a otras más altas empresas?
Entre tanto iba allegándose la ocasión de que Berenguer Ramón hiciese muestra de su denuedo y de la pujanza en que sabía mantener el trono de su padre. Desterrado de Castilla el famoso Rodrigo Díaz de Bivar, inmediatamente había venido a Barcelona por los años de 1076 o 1077. Qué tratos mediaron entre él y nuestros condes, no lo indica su crónica: sólo podemos inferir de los acaecimientos posteriores que, si ya encontró en el trono a los dos hermanos, algo hubo de sobrevenir que turbó la armonía que debiera reinar entre el Campeador y la corte catalana (148). En efecto, hecho el Cid el privado, el escudo y mejor dicho el brazo derecho del emir de Zaragoza, a donde había ido a parar, como el infiel rompiese con su hermano el walí de Denia a punto de guerra, el odio del Conde y del Cid salió a plaza con mengua de la cristiandad y de la caballería. La corte de Barcelona había mantenido tratos casi continuos con los señores de Denia, al paso que había logrado arrancar tributos anuales al emir de Zaragoza: �qué extraño que así el conde como Sancho de Aragón abrazasen el partido del primero, enemigo más lejano que el segundo de quien tanto daño recibían las fronteras catalanas y aragonesas?
Ni era en ellos criminal abrazar entonces esa causa: desembarazados del más próximo, después ya probaron que sabían llevar sus armas hasta los mismos muros de Valencia y Denia. Duele ver que un caudillo cristiano ocasionase el inminente riesgo de que se perdiera lo que otros cristianos habían conquistado con tanta sangre; y no es muy concebible cómo Rodrigo, alma de aquellas contiendas, andaba fortaleciendo castillos rayanos contra el derecho de Sancho y del conde. A él sólo le escuda su gloria, su lealtad a los amigos, su sed de hechos señalados; pero �pesan más que los lamentos de Cataluña entera, tantas veces arrasada por los ejércitos infieles, tan constante en rechazarlos, tan porfiada en destruir con sus hermanos de Aragón aquel formidable emirato de Zaragoza en quien habían venido a vincularse el fervor y el denuedo de los primitivos conquistadores árabes? Para Cataluña era esa guerra la continuación de la lucha sagrada que los padres legaban a sus hijos: por esto todos los señores de ella, hasta los del Rosellón y Carcasona, se aliaron con Alfagib de Denia, y luego que se renovó la contienda, pusieron sitio al castillo frontero de Almenara, recién fortificado por el Cid. Éste se hallaba en el vecino de Escarps, situado en la confluencia del Segre y del Cinca; y desconfiando de socorrer a los sitiados, de concierto con Almutamán de Zaragoza propuso a los condes catalanes que recibiesen cierta suma de dinero y levantasen el cerco. La propuesta no sirvió sino de animar a los sitiadores, que la despreciaron: de lo cual cobro el de Bivar tanto enojo, que salió a probar la fortuna del combate. Los catalanes no pudieron sostener el ímpetu de las gentes del famoso Campeador, cuyas espadas dejaron sin vida a los más de aquel ejército; y cayendo prisionero el conde Berenguer Ramón con muchos de los que no le abandonaron, fue entregado por el mismo Rodrigo �mal pecado! al emir Almutamán (149). Es verdad que la crónica dice que pasados cinco días el Cid les devolvió la libertad; mas los gritos de jubilo, los aplausos del pueblo zaragozano bien debían amargar su entrada triunfal, poniéndole ante la imaginación el llanto que su victoria a favor de los infieles arrancaba en aquella misma hora a las madres catalanas.
Las algaras con que después ensangrentó y despobló las tierras de Aragón al frente de los sarracenos, no caen en este asunto; como tampoco sin ser prolijos podríamos explanar que si gozamos y admiramos el heroísmo del Cid, no juzgamos lo ejercitase de la manera que aquellos tiempos reclamaban de un cristiano español y que eximiría de toda excusa y duda su nombre de caballero. Ello sería más consolador verle libertar cautivos cristianos, que seguirle en aquellas furiosas talas, de que traía a sus amigos los infieles rico botín en preseas y ganado, y. lo que es peor, mancebos y doncellas aragonesas en cautiverio.
A estos sucesos se añadían las empresas que, siguiendo el ejemplo de su padre, mantenía Berenguer en tierras de Valencia y Murcia. En 1089 estaba combatiendo la primera de esas dos ciudades; cuando le sobrecogió la noticia de que el Cid, viniendo de Calamocha y recién aliado con el walí de Albarracín, se hallaba a corta distancia. La hueste catalana no participó del temor de su príncipe, antes sobrado animosa, quizás no olvidada de la anterior derrota, prorrumpió en baldones y amenazas contra el Campeador: la prudencia de ambos caudillos empero estorbó esta vez el combate, y el conde se retiró a Cataluña. Notable es, con todo, que la crónica siempre nombre al Cid como enemigo señalado del barcelonés: �hasta qué punto pudiera esa enemistad decir relación al fratricidio? El Cid había estado en Barcelona antes que éste se cometiese; después, la primera asamblea que intentó conferir la tutela al conde de Cerdaña, puso aquella condición preventiva de si el rey de Castilla quisiese encargarse de ella, condición singular en catalanes, tan apartados de Castilla, tan poco relacionados con Castilla; y si se han en consideración los demás datos que la narración irá dando de sí, quizás pueda conjeturarse que Rodrigo Díaz de Bivar no fue extraño a la actividad de los vengadores del fratricidio, los cuales tal vez en aquellos mismos instantes en que parecían auxiliar a Berenguer, remataban los aprestos para su ruina.
Sea de esto lo que fuere, razón tenían los magnates de Cataluña de consentir en la tutela del fratricida, ya que tales muestras daba de su celo, y el honor y la fe les conjuraban a no desampararle en sus atrevidos proyectos. Traíale entonces embargado la restauración de la antigua metrópoli de España citerior; en lo cual iba no menos al Estado que a la Iglesia. Mientras en los miserables vestigios del que fue Circo de Tarragona se guareciesen las avanzadas muslímicas, mientras de sus dobles murallas ciclópeas y romanas se amparasen las feroces bandas que mantenían en zozobra y consternación al Penadés y demás tierras de Cataluña la Nueva, menoscabábanse en gran parte los descalabros que en otros sitios padeciese el emirato de Zaragoza, pues que retenía aquella posesión enclavada tan adentro de los estados cristianos, la cual le abría el tráfico del mar y se daba la mano con Tortosa y Lérida. Al clero de Cataluña importaba revindicar el rango y los derechos de su antigua metrópoli, y del mismo modo que en el condado anterior había aconsejado la expedición, ahora le comunicó, si no todo, el principal impulso. Las circunstancias no podían ser más propicias: el fratricida, presa de los remordimientos, temeroso de las penas de la Iglesia tan formidables en aquellos tiempos de fe, mal seguro de la sumisión de los barones que tan resueltamente habían salido a defender al hijo de su asesinado hermano, necesariamente había de asirse con ahínco de cualquiera coyuntura que para salir de tal conflicto se le rodease; y entonces estaba en mano de la Iglesia el ofrecérsela. El obispo de Vich Berenguer de Rosanes, cabeza de la asamblea de los vengadores, si por una parte llevaba con impaciencia la jurisdicción que entonces ejercía el arzobispo de Narbona, no tenía otro medio para sacudirla de sí y de Cataluña que fomentar la reconquista de Tarragona, cuyos derechos y honores de Metropolitano se habían concedido por la Santa Sede a los obispos de Vich para cuando llegase aquel caso apetecido. De este modo, puestos de acuerdo el conde y el prelado, fácil es de concebir cuánto influiría el segundo en el ánimo de los barones; mas tampoco cae en duda alguna que ni uno ni otro trascordaron el crimen pasado, sino que Berenguer abrazó la empresa a la vez como deuda de la patria y mérito para la salvación de su alma. He aquí sin duda otro de los motivos porque el indomable Bernardo Guillermo de Queralt había cedido, y a esto también en parte se debería que Arnaldo Mirón de San Martín se aviniese a la tutela; que naturalmente ante todo no había Berenguer Ramón de dejar un enemigo tan tenaz a sus espaldas en los importantes castillos de Olérdola y Arampruñá, en los cuales habían de estribar las operaciones de la jornada.
Comenzó el conde sus aprestos en aquel mismo año 1089, y entretanto el buen obispo partió a Roma a implorar los auxilios de la Santa Sede. Ocupábala a la sazón Urbano II, y el que impelía con vigorosa mano las cruzadas al oriente, gozoso debía de ensanchar el corazón a la demanda del prelado catalán. Y aun como tan celoso de la religión de Cristo, legó a la posteridad un testimonio de que no era arrastrado por lo que ahora queremos apellidar espíritu de la época, sino que dominaba la suya con frente tranquila, pues ya entonces expidió una prohibición tácita de que los catalanes pasasen a Palestina; que tal fue el eximir de su voto de cruzarse para la Tierra Santa a cuántos acudiesen a la reconquista y restauración de Tarragona, futuro antemural del pueblo cristiano según sus mismas palabras. A manos llenas derramó las gracias espirituales, el jubileo plenísimo y remisión de sus pecados a los que quisiesen poner su persona en la expedición; y con vivas y eficacísimas razones llamó a todos los príncipes, barones y caballeros, eclesiásticos y seglares de estas tierras. Al mismo tiempo, sin cerrar todo camino a lo que en justicia pudiese reclamar el arzobispo de Narbona, confirmó en el obispo de Vich la prelacía de Tarragona y en esta iglesia el rango de metrópoli.
Con tales aprestos, la campaña se abrió y continuó próspera acelerada. Los infieles fueron perdiendo sus castillos, la ciudad entrada, y los restos de su presidio y demás huestes enemigas echados a viva fuerza de todo el campo de Tarragona y metidos en lo más áspero de las montañas de Prades al abrigo de Ciurana y de Tortosa: suceso que limpió el territorio que mediaba entre el llano de Urgel y el de Tarragona, y allanó el camino a los ataques de Tortosa y Lérida. Asentado lo que la urgencia demandaba para la restauración de la ciudad, el Conde (1090-1091) hizo donación de su conquista al apóstol San Pedro y a los pontífices sucesores suyos; con lo cual acaba de ser notorio que vino en la empresa movido de penitencia y cuánto ansiaba detener el rayo del Vaticano.
Por este tiempo segunda vez asoma en la historia el encono del Cid y de Berenguer, revueltos entrambos con las cosas de los árabes, y departe del catalán la razón las más de las veces. Como Alfagib, walí de Denia, Lérida y Tortosa, y aliado y tributario del Conde, temiese de las paces que con el Cid nuevamente había ajustado su enemigo el walí de Valencia; probó por todos medios inducir al rey don Sancho de Aragón, a Berenguer de Barcelona y Armengol de Urgel a que tomasen las armas contra Rodrigo. Negáronse el primero y el último: el conde, recibida una fuerte suma de dinero, vino en la demanda, a tiempo que el de Bivar corría los montes de Morella y demás tierras de la raya. Llegado que hubo el barcelonés cerca de Zaragoza, logró que el emir entrase en la alianza y aun que le acompañase a suplicar al rey Alfonso de Castilla participase de ella, y como se negase el rey, el zaragozano, que debió por esto de concebir recelos sobre el suceso, si ya no había entrado en la liga contra su voluntad y sólo en fuerza de ser tributario de Berenguer, avisó secretamente al Cid que se aprestase para venir a batalla.
El castellano agradeció el aviso, contestando que despreciaba al conde y a los suyos; al mismo tiempo que por precaución había fortificado su campo en un estrecho valle, donde la ventaja no estuviese de parte del mayor número. Los catalanes partieron de Calamocha en su busca, acaudillados por su conde y por Bernardo, tal vez de Queralt, Gerardo Alamán y un tal Dorea, y vinieron a acampar no lejos del valle. Al combate precedieron los denuestos, que tales son el mensaje del conde al Cid y la respuesta de éste, entrambos preñados del odio que tan enemistados los traía (150); y con ellos creció la rabia en uno y otro campo. Habido consejo, los del conde al punto enviaron de noche una partida, que posesionándose del monte que se levantaba a espaldas de los reales del Cid, estuviese pronta a precipitarse sobre ellos. Al rayar el día el conde los atacó con gran gritería por el valle; mas no cogió desprevenido al de Bivar, que salió impetuosamente a su encuentro y desordenó su vanguardia. Ni fue estorbo para la victoria del Cid el caerse del caballo, de que quedó lisiado e incapaz de pelear: sus soldados dieron cima a lo comenzado, con tan buen suceso, que después de gran mortandad pusieron en fuga las gentes del barcelonés, y a él y unos cinco mil los trajeron prisioneros a la presencia de su jefe (151). Por su mandato fueron separados de los demás el que la crónica llama Señor Bernardo, Gerardo Alamán, Raymundo Murón, quizás Mirón, Ricardo Guillelmo y buen número de otros nobles, a quienes se les puso junto con el conde bajo la más estrecha vigilancia. El botín corrió parejas con el estrago; y bien que el Cid por su caída había tenido que salirse del combate, con gran religiosidad vinieron a traérselo todo los de su hueste: ciertamente pocos príncipes había a la sazón capaces de vencer con fuerzas proporcionadas a quien como el Cid mandaba más en los corazones de sus soldados que por su rango y por la disciplina. Berenguer, humillado y confuso, acudió al fin pidiendo merced a Rodrigo; quien mal apagado el furor de la contienda, ni quiso recibirle benignamente, ni estando él sentado en su tienda permitió que se le diese asiento a su lado. Pero si el héroe castellano mandó le custodiasen afuera, no anduvo escaso en la despensa; bien que en vano, que mal podía apetecer las viandas sabrosas el que en un punto había visto perdidas su reputación y sus gentes (152). Ora se doliese de esa pesadumbre del barcelonés, ora quisiese, a la usanza de entonces, utilizar el rescate la victoria; luego de curado de su caída, a pocos días libertó al Conde y a Gerardo Alamán por la enorme cantidad de 80,000 marcos de oro de Valencia (153). Los demás prisioneros prometieron crecidas sumas, a voluntad del de Bivar; y bajo su palabra partieron a sus tierras. Pronto fueron regresando, quienes con todo el dinero, quienes con parte, otros con sus padres y con sus hijos para quedar con ellos en prenda hasta satisfacer el resto: lealtad rara, que enterneciendo al Cid, le movió a celebrar consejo de sus cabos y a soltar sin ningún rescate a aquellas gentes.
Con esta batalla de Tobar del Pinar se extinguió el odio en el corazón del. Conde, y así lo mostro cuando la ocasión se le vino a las manos. Hallábase poco después con muchos de los suyos en Zaragoza; y como supiese que habían llegado mensajeros del Cid, a la sazón enfermo en Daroca, portadores de una carta al Emir, llamóles y les encargó que saludando por él a Rodrigo, le manifestasen que deseaba serle amigo y valedor. El Cid por de pronto despreció la oferta, añadiendo que no quería tener ni amistad ni paz con el Conde; encono tenaz, singular, que unido a la probabilidad de que el hijo del conde asesinado vino a casar con la hija del Campeador, robustece los datos anteriores y la sospecha de si cupo parte de esto a las instigaciones de los constantes vengadores del fratricidio. Menester fue que sus propios compañeros de armas le pusiesen por delante con vivas demandas la sinrazón de tal tenacidad, cuando a tanto se le humillaba el barcelonés después de vencido, preso y despojado: por lo cual, cediendo Rodrigo consintió en lo que se le pedía. Alegres el Conde y los suyos al saberlo, partieron al campo del castellano a ratificar la paz y la amistad; y aun si hemos de creer a la crónica, el Conde puso bajo la protección de Rodrigo cierta parte de sus dominios, como si quisiese sacar una prenda que justificase la sinceridad de lo que prometía. Tras esto (1092) bajaron entrambos reunidos hacía la costa del mar, y acampando el Cid en Burriana, despidióse el Conde y tomó la vuelta de Cataluña.
Esta concordia no impidió que Berenguer continuase terciando en las contiendas de los walíes de las tierras vecinas de Valencia, en su mayor parte tributarios de la corona condal; y en eso mismo hallamos un testimonio de que no posponía a esas empresas la educación de su sobrino. A 19 de febrero de 1093, apenas cumplidos los once años, el huérfano Ramón Berenguer donaba ciertas posesiones a Ricardo Guillelmo en cambio de un buen caballo que debía este guerrero entregarle en Valencia: de seguro el generoso mancebo participaba de aquellas expediciones, que habían de aleccionarle en la ruda escuela de las penalidades y del heroísmo. Mas estas mismas empresas trajeron al Conde a faltar a la fe prometida al Cid, cuando sitiados por éste los moradores de Murviedro vinieron a Cataluña a implorar su auxilio. Es vergonzoso que el crecido tributo que de los de Murviedro había recibido, fuese quizás parte para falsear sus empeños. Díjoles que no osaba venir a las manos con Rodrigo, pero que al punto se pondría en marcha para sitiar el castillo de Aurepensa (Oropesa), propio del Cid, y que mientras éste acudiría contra su campo, procurasen ellos abastecer la plaza. Ingenioso estratagema, si no envolviera un quebrantamiento de su palabra que sólo puede excusarse con lo de serle aliados y tributarios los de Murviedro, y como tan ingenioso lo puso por obra (1095). Rodrigo, sin duda conociendo el ardid, no desamparó el cerco de Murviedro; y tan receloso andaba el de Barcelona y poco ganoso de ser con él en batalla, que apenas se le anunció que la hueste del castellano venía sobre Aurepensa, que era lo que presumía y sin duda esperaba, al punto levantó el campo y a toda prisa regreso a sus tierras.
�Esa falta contribuyó a acelerar su ruina? �La ira del Cid, que sólo la había dado treguas por las instancias de sus compañeros, estuvo ahora de acuerdo con los proyectos de los vengadores del fratricidio? Venganza terrible fue aquella, que no pudieron distraer ni los largos años de demora, ni tantas guerras y acontecimientos famosos: otro de los ejemplos que nos dicen cómo ya en este mundo el crimen a veces tiene un castigo visible, si así cumple a los misteriosos caminos de la Providencia. Los últimos actos del infortunado Berenguer Ramón II fueron los avances contra Tortosa y una restitución al monasterio de Ripoll en 28 de junio de 1096: después su memoria se borra del condado, y el año siguiente aparece rigiéndolo su sobrino. Pero esta laguna la llenan tristemente las escrituras, que revelan fue acusado de fratricida y traidor, y emplazado ante el tribunal de Alfonso VI de León y I de Castilla. Tal vez aquellos leales vasallos del asesinado Ramón Cap d'Estopes Bernardo Guillelmo de Queralt, Ramón Folch de Cardona, Arnaldo Mirón de San Martín, tomaron sobre sí la acusación y la sostuvieron en campo cerrado; mas es cierto que o judicialmente o por duelo o juicio llamado de Dios se comprobó el delito. Deshonrado y vencido, abrazó la única resolución que ya podía poner a su vida un término digno del cristiano y del caballero; partió a la Tierra Santa, y haciendo expiación y penitencia de lo que debería ser su gloria, puso por obra hazañas que las historias apuntan y no particularizan. Allí batallando en defensa de la cruz, le llevo al fin la muerte a saber si esta penitencia era bastante ante el verdadero juicio Divino.
Al menos no partió solo a la cruzada; otros catalanes llevaron allá sus buenas lanzas, incitados de piedad o de la caballería, si él únicamente para purgar un crimen se hacía soldado de la cruz. Allí este fervor trajo a Gerardo, conde de Rosellón, uno de los primeros que entraron en la ciudad Santa; las costas de la Siria también indudablemente vieron a Guillermo Raimundo, conde de Cerdaña (154), y en las mismas después su hijo Guillermo se manifestó merecedor del sobrenombre de Jordán que ya tenía en su patria (155); a esa función memorable consagraron sus espadas, bien que en épocas distintas, Guillermo de Canet, el caballero Vilamala, consejero del mismo Godofredo al decir de las crónicas, el barcelonés Azalidis, Ramón Pedro Albaris señor del pueblo de Marca, otros muchos que las historias de aquel gran movimiento insinúan, con numerosas huestes de nobles y villanos. Ya antes los prelados y los mismos condes habían tenido que poner coto a la devoción de sus sometidos a visitar los lugares famosos por su santidad; y cuando Udulardo recibió en 1062 la investidura del vizcondado de Barcelona, presto juramento de que sin licencia del conde no iría a peregrinar al Santo Sepulcro de Jerusalén, a Roma ni a Santiago. También se ha visto que el papa Urbano II, al expedir la bula para la restauración de Tarragona, puso aquella terminante cláusula de que los hombres de esta tierra que tuviesen hecho voto de cruzarse para Jerusalén, cumplirían con él acudiendo a esotra empresa de Cataluña, que fue decir a un mismo tiempo que aquí era considerable el número de los que se cruzaban para la Palestina, y que a las puertas de sus mismos estados tenían su verdadera cruzada. Pero esta prohibición, que está diciendo la costumbre que comenzaba a introducirse y las guerras contra los árabes vecinos aconsejaban, no fue parte para que en lo sucesivo, ya más aseguradas las fronteras, se retrajesen los catalanes de aquella peregrinación guerrera. Y aun eso mismo, que parecía privar a la patria de sus hijos más ardidos, preparaba los medios más poderosos, quizás únicos, para proseguir la total restauración de Cataluña y asegurar y mejorar el estado con nuevas fuentes de riqueza, que a su vez trajeron nuevas costumbres e instituciones, y por medio de esa misma riqueza llevar por último las enseñas condales a expediciones más lejanas. Las cruzadas, que fueron el principal aumento de la navegación y tráfico de la Italia, comunicaron grande impulso a la marina catalana; como todo el movimiento que en estos condados y por la frontera pirenaica cundió a favor de aquella empresa, viso a concentrarse en Barcelona, única plaza capaz de abastecer de todo linaje de pertrechos y embarcaciones. El fervor creció al paso que menguaban los temores por la seguridad de Cataluña: el buen nombre de ésta resplandecía en Siria con los hechos de los caballeros Guillermo Jofre de Cerviá, Cuculo su hermano, Pedro Guerau, Arnaldo Guillem, Ramón Folch, Pedro Mir o Mirón, y de los muchos cuyos nombres no constan como su existencia; allá partían en 1110 Arnaldo Mirón, quizás de S. Martín, el intrépido defensor del huérfano, en 1116 Arnaldo Volgar, señor de los castillos de Flix, Conques, Figarola, Vallvert y Calaf; y para que a ese cuadro de heroísmo no le faltase su ultimo toque, una dama del término de la Roca, Azalaida por nombre, entraba intrépida en las galeras que cargadas de tropas cruzadas zarpaban de Barcelona en 1104. Las historias de ese movimiento de Europa conservan la esclarecida memoria de aquel Pedro barcelonés, que fue Prior del Santo Sepulcro y murió en 1164 Arzobispo de Tiro.
Feliz aurora fueron estos hechos para el condado de Ramón Berenguer III, y el suceso no vino a contradecir esos venturosos pronósticos que borraban la memoria del asesinato de su padre, de la orfandad suya, de la disensión de los barones catalanes, todo lo cual había sobresaltado su cuna y llenado de agitación sus años juveniles. Y puesto que Cataluña hubiese de deplorar la ocasión o el medio con que entraba a ceñir la corona, al fin el resultado compensaba aquel triste suceso, como los mismos funestos accidentes de la pasada división de los estados habían de hacer más grata a todos su ansiada reunión en el joven príncipe. Su tío había sido forzado a contrarrestar las fuerzas del Cid y las de los árabes: ahora Ramón Berenguer III desvaneció todo temor de guerra con el héroe cristiano desposándose, apenas sentado en el solio, con su hija María Ruderic o Rodríguez; circunstancia singular que la época única o al menos la más probable, que quepa señalar a este enlace, sea aquel mismo año de 1096, el de la acusación, desafío y sentencia del fratricida.
Esa ansiedad con que todos sus estados apetecían su mayoría, viose bien manifiesta con lo de Carcasona: aquellos leales ciudadanos, si en los pasados disturbios habían tenido que acogerse a la protección del vizconde Bernardo Atón, ahora de repente tomaron las armas para sacudir el yugo de ese protector que faltaba a su antiguo juramento de dejar el mando al cumplir el Conde los quince años; singular amor el de esas gentes, el cual, no pudiendo de pronto auxiliarlos el Conde, les acarreó una guerra la más feroz y desastrosa. Las espuelas doradas y el cíngulo militar no fueron un mero distintivo para animoso príncipe, que parece quiso hacerse igual al más simple caballero, ganándolos con una empresa de gran valía. Las campañas contra Tarragona y Tortosa habían sido su primera escuela militar, y si su corazón por esto propendía a lo que formaba parte de sus memorias juveniles, la salud de Cataluña legitimaba esa inclinación tan oportuna para redondear la reconquista. Quedaba en la frontera la fuerte plaza de Tortosa, centro de operaciones de los árabes desde la toma de Barcelona por Ludovico Pío, como llave del Ebro y de las comunicaciones con Zaragoza y Valencia. Infructuoso había sido todo ataque contra ella; pero el joven Ramón Berenguer sólo vio en estas vanas tentativas una clara necesidad de no repetirlas sino con más formales aprestos. Aislarla era punto menos que imposible; no tan difícil establecer en derredor fuertes apostaderos, a cuyo amparo pudiesen los cristianos trocar las algaras en bloqueo, y si la ocasión brindase, el bloqueo en riguroso sitio. Concertóse, pues, con el denodado Artal, conde de Pallars, raza no menos guerrera que la de Urgel, otro de los fundamentos de la restauración catalana y quizá de la aragonesa, para que cuidase de la reedificación y fortificación del castillo de Amposta y se encargase de su defensa, dándole además, en feudo los de Grañena y Tárrega, y prometiéndole con igual título la posesión de Tortosa y su alcázar o Suda para cuando la rindiesen. A las dificultades que la empresa ofrecía de suyo, agregáronse sin duda por aquellos tiempos la muerte de su suegro el Cid, que mantenía ocupados a los sarracenos de tierra de Valencia, y el desamparo de esta ciudad por los cristianos, con el cual pudo Tortosa recobrar seguridad por la otra parte del Ebro. Ni tampoco vio mucho tiempo a su lado a su esposa, la hija del de Bivar, la cual falleció en 1105; mas ni esa pérdida ni su segundo enlace con Almodis, en 1106, distrajeron su ánimo dado enteramente a la guerra contra los árabes.

Continuaba la alianza que sus mayores habían tenido tan estrecha con la casa de Urgel: quizás sólo obrando de consuno los dos príncipes más poderosos de Cataluña, podía adelantarse la restauración, y si esta consideración no les moviera, sí ciertamente el parentesco de entrambas casas nacidas del mismo tronco de Wifredo. Era además la de Urgel cepa de héroes, que arraigada en el corazón del Pirineo y criada al rigor de las tempestades y de los vientos, había dado y de continuo producía frutos de gran precio en fortaleza y constancia. Las virtudes verdaderamente heroicas de aquellos remotos tiempos, en los varones de Urgel más que en ninguna otra casa han de buscarse por lo que a estas partes de España concierne; el nombre de Urgel suena donde quiera que aquí hubiese infieles que acometer y peligros que arrostrar, y en los gloriosos cuadros de sus anales, ya lidiando por su país, ya por Barcelona o por Aragón, las figuras de sus guerreros se destacan enérgicas y sencillas, empuñada la espada, la mano en la silla, los ojos en la raya sarracena. Sobre estas descollaba con recientes rasgos la grandiosa de Armengol de Gerp; y la muerte, que acababa de arrebatar prematuramente a su hijo Armengol el de Valladolid o de Mayeruca, no servía sino de acrecentar las altas proporciones de este mancebo, pues le había encontrado con las armas en la mano, igual a sus progenitores en hazañas ya al principio de su carrera. Ahora empero era mayor la gloria que de esa alianza redundaba al barcelonés: los moros vasallos de Urgel, particularmente la ciudad de Balaguer, acababan de rebelarse; el condado sin cabeza; el sucesor del difunto Armengol de Mayeruca, niño y en Castilla con su madre. En tal estado su abuelo y tutor el conde D. Pedro Ansúrez, señor de Valladolid, apeló a los antiguos tratos con la casa de Barcelona; y uniendo Ramón Berenguer sus huestes a las de Urgel en defensa del huérfano, facilito la toma de Balaguer y de los castillos de aquella ribera del Segre, de que recogió gloria y nuevas posesiones.
De esta manera emparejando los aprestos contra Tortosa esas conquistas que poco a poco estrechaban a Lérida, prestando ayuda enérgica a los señalados hechos de armas de Aragón, los catalanes contribuían a destrozar, a terribles hachazos, aquel emirato de Zaragoza tan fuerte al principio, tan compacto en medio de las guerras civiles, tan constante en oponerse como muro a la tenaz reconquista de esos cristianos. Los Almorávides, que habían respetado aquella casa de Zaragoza, ya no podían fiar su defensa a las solas fuerzas de ella: el príncipe Abu Taher Temim, gobernador en Valencia por su hermano el rey o emir de Marruecos, pronto envió en auxilio del Zaragozano al caudillo Muhamad ben Alhag, a tiempo que el rey Alfonso el Batallador extendía sus talas hasta las mismas puertas de Zaragoza. No era entrar en ella el principal objeto de la venida de Ben Alhag; antes �conforme a la orden que llevaba� (156) partió luego contra las tierras del barcelonés (1109): con lo cual evidenció hasta qué punto se sintiesen heridos los árabes de las armas catalanas. Fuele próspera la algara, no tanto su regreso; que si aquella cogió desprevenidos los moradores del interior del condado, pasada la sorpresa nada le valió que se enriscase con su hueste en su retirada, y todas las guerras anteriores le estaban diciendo que allí se le anticiparían los cristianos. Allí en efecto, sorprendido y asaltado con furor, encontró su derrota y su muerte con los más de los suyos. La pérdida de la flor de su caballería y de su jefe apesadumbró al Emir de los Almorávides; y acabó de demostrar cuánto temía de aquellos denodados guerreros del Afranc, con enviar sin demora nuevo ejército y el walí de Murcia Abu Bekr ben Ibrahim. Rompió el nuevo general desde Tortosa y Fraga contra el condado de Barcelona, y cual furiosa avenida �taló sus campos, quemó las alquerías, y robó los ganados y frutos en veinte días que campeo sus comarcas,� (157) pero si su invasión procedió con la velocidad del rayo, con la misma se juntaron catalanes y aragoneses a cerrarle el paso en su retirada. La batalla fue brava y sangrienta, el destrozo considerable en una y otra parte, y podemos inferir que no vencieron los sarracenos, ya que sus historiadores escriben que �unos setecientos muslimes lograron la corona del martirio�, frase con que su fanatismo suele hacerles llevadera y aun apetecible la derrota.
A tanto estrago juntóse la muerte de Almodis, segunda esposa del conde; mas así como su primer enlace le acarreó la amistad del Cid, ese triste suceso al parecer estaba destinado a compensar con el aumento de su corona los daños recibidos. Dulcia, heredera de los condes de Provenza, con la cual celebró terceras nupcias a principios de 1112, le trajo aquellas pingües posesiones que tanto contribuyeron a la cultura de sus tierras catalanas: era la Provenza rica en armas, en población, en letras; foco de civilización, donde se habían fundido los elementos griego, romano y godo, rival de Italia en renacer de la barbarie y en desbastar a sus mismos conquistadores; ocasionada a producir una cultura particular y característica, fecundando aquellos elementos con la índole de los pueblos nuevos, de la religión cristiana y de las instituciones públicas. El gay saber, que allí primero que en ninguna otra parte reguló el nuevo espíritu poético que de tal nuevo concurso de circunstancias había de originarse, con ese casamiento acabó de penetrar en Cataluña; y el arpa de los trobadores se prestó dócilmente a las manos catalanas, que más fieles al espíritu de sencillez y de sentimiento, o dígase mejor, de verdadera poesía, no pervirtieron con tanta sutileza sus primitivos acordes, y aun quizás le añadieron nuevas cuerdas. El arte de narrar, que es sin duda el principal en la literatura de toda sociedad naciente y tanto se cultivo en Provenza, vino también a Cataluña a perpetuar las hazañas ciertas de esos naturales y las tradiciones religiosas y guerreras de su pasado, hasta el punto de ser después otro de los caracteres del breve período de su gloria literaria. La manera de pensar y sentir, los usos del comercio de la vida, el espíritu caballeresco, cuántos conocimientos estriban en el raciocinio, todo experimentó aquí la influencia de aquel contacto, la cual fue tanto más profunda y duradera cuanto más lentamente se desenvolvieron sus gérmenes.
Por esta misma sazón (1112) se incorporó a la casa de Barcelona el condado de Besalú, por morir sin hijos su postrer conde Bernardo: ahora se cumplía lo estipulado cuando, al casarse éste en 1107 con una hija del barcelonés, hizo al suegro donación de sus estados, si la muerte le encontraba sin prole habida en aquel enlace.
Mal, pues, podía prolongar su tiranía el usurpador de Carcasona Bernardo Atón, quien, a favor de los sucesos que retenían a Ramón Berenguer III en Cataluña, se había concertado con otros magnates circunvecinos y hecho guerra atroz a los leales carcasoneses. Era hora de vengar las rapiñas, los insultos, las mutilaciones, las muertes sembradas por el vizconde y su hijo en aquel condado; por lo cual Ramón Berenguer movió sus armas para aquellos sitios. Resueltos estaban Bernardo Atón y su feroz hijo Roger a probar la fortuna de la guerra, como contaban con el auxilio de sus aliados; mas a tal rompimiento, interponiéndose algunos varones piadosos, al fin recabaron que entrambas partes transigiesen, quedando Atón con el vizcondado y la posesión de Carcasona en feudo del barcelonés y obligado a servirle y valerle como vasallo.
Pronto una feliz casualidad abrió a las armas catalanas un nuevo camino, fecundo en gloria y más fecundo en resultados para lo venidero. La república de Pisa, tan atormentada de las incursiones de los árabes baleares desde el tiempo del intrépido Mudjehid, al fin resuelve llevar a las islas su venganza; y obtenidos del sumo Pontífice Pascual II los honores de cruzada, recibe en su seno los voluntarios que de todas partes de Italia acuden, y por agosto de 1113 bota al agua una buena flota. Las tempestades interrumpen su viaje; y al proseguirlo ellas la arrojan a primeros de setiembre a la costa oriental de Cataluña. Creen los cruzados que aquella tierra es Mallorca, desembarcan armados; y este error, si pronto se desvanece, sirve de difundir la nueva por el país, que la recibe con gozo. También los catalanes habían sufrido la piratería y rebatos de los baleares; las manos de los isleños habían encendido las llamas de sus villas y de sus templos en pasadas invasiones: los que con tanto ardor abrazaban la empresa de Ultramar �no habían de clamar por cruzarse ahora en demanda de Mallorca? Consintió el Conde en lo que ansiaban sus pueblos: conferenció con los pisanos en aquellos mismos sitios de San Felío de Guíxoles y de Blanes, cuna de la marina catalana y después mantenedores de su gloria; y convenido que entraría en la expedición, recibió el mando supremo de todas las fuerzas. Frustróse ésta aquel invierno; mas no descontinuándose los preparativos, creció tanto en nombradía que mereció enviase el papa un legado a presidirla y activarla. Partió en fin por junio de 1114: Ibiza la primera probó el denuedo de los aliados, y animosos con este triunfo, tomaron tierra en Mallorca a 24 de agosto y embistieron la capital. Largo fue el cerco, lleno de dudosos trances, de áspera fatiga para sitiados y sitiadores: por una y otra parte gran juego de la tormentaria, ingenios erigidos a gran costa, allegados a los muros, apartados a viva fuerza, vueltos a arrimar, destruídos con fuego y a mano armada, de nuevo construídos; brechas disputadas, combates a la continua, vicisitudes que pusieron a prueba la constancia de los expedicionarios. En esto entró el invierno, y con su crudeza las enfermedades; y ciertamente ha de tenerse a ventura maravillosa que de tal ejército colecticio, en que tantas naciones, tantos jefes y tan diversos caracteres se contaban, ninguno clamase por reembarcarse hacia el país nativo. Al fin a principios de febrero de 1115, tras furioso asalto y defensa, fue forzada la brecha del primer recinto de los tres en que la ciudad se dividía: ya después las murallas de los restantes fueron leve obstáculo a la furia de los cristianos, que a primeros de abril entraron a sembrar la muerte y la destrucción por el Alcázar (158).
Las consecuencias de esta jornada, ya que inmediatamente no se tocasen, fueron sumas en lo sucesivo: la marina catalana cobró un segundo impulso que ya le permitió surcar con armadas propias el Mediterráneo; y a beneficio de la conversación con aquellos italianos, no sólo se esparcieron las semillas de la navegación y del tráfico, sino que nuevas ideas y nuevos hábitos se ingirieron de aquellas repúblicas en el cuerpo social y político de Barcelona. Pero ni a los pisanos era dable mantener lo conquistado, que les necesitara a defenderlo continuamente con un fuerte ejército y más con una numerosa escuadra; ni la condición de aquella hueste, formada de gente allegada a la voz de señores diversos o voluntariamente traída del celo cristiano, del deseo de la gloria o del cebo de la ganancia, era acomodada a retener tras el triunfo a los conquistadores, que por esto y por la naturaleza de las guerras de entonces debían de ansiar el regreso a su patria. Tampoco podía Ramón Berenguer III encargarse de la custodia de las islas, cuando los árabes lanzaban de nuevo los estragos de la guerra en el interior de Cataluña; y sin duda ni él ni sus aliados habían contado con defender la posesión de su conquista, como apenas tomada Ibiza al principio de la expedición, se les vio arrasar sus fortificaciones y desampararla. El suceso justificó la prudencia de esa determinación; que si tan a mansalva habían los cristianos combatido la capital de Mallorca, no era presumible dejase de acudir el Emir de los almorávides Yusuf con cuántas fuerzas navales le permitiese acopiar su disputada dominación en España, como pronto lo puso por obra aquel mismo año.
La historia se complace en conservar las hazañas habidas en esa conquista por Ramón Berenguer, que si fue primero en el consejo, también cumplió como bueno en las ocasiones más apuradas; y la tradición, amiga de los héroes y de aquellos días heroicos, legitima su regreso con nuevas hazañas. Bien pudiera ser que los árabes fronterizos, viendo al condado sin cabeza y sin sus mejores hombres de armas, y quizás sabedores de los reparativos del Emir Yusuf o por éste reforzados con buenos auxilios, entraron a correr las tierras de Barcelona y combatieron la plaza durante dos días; �y por qué no ha de ser cierto que nuestros mayores supieron pasarse sin sus caudillos naturales en la defensa de sus hogares? �Por qué el Conde y sus compañeros no hubieron de poder llegar a tiempo para ensangrentar en los enemigos sus espadas vencedoras? La verdad del suceso allá queda perdida en el vislumbre que de entonces nos encubre gran porción de hombres y de cosas: la tradición de los pueblos empero ha pretendido motivar con la entrada de los árabes el regreso de los catalanes de Mallorca; y ya que no haya de atribuirse crédito al desembarco nocturno de nuestros compatricios en las playas de Castells de Faels, ni al estrecho en que se vieron los moros en las gargantas de Martorell, ni a los ataques que los de la ciudad y los recién llegados les dieron por todas partes, la voz de la tradición significa por lo menos que entonces los árabes pagaron su temeraria tentativa con una derrota sangrienta. Por esto no cabe leer sino con benévola sonrisa tan puntualizado lo de haber corrido rojas de sangre las aguas del Llobregat desde el punto del combate al mar, y la triunfal entrada del Conde en Barcelona, y el apresuramiento de la buena condesa en venir desde Provenza, a la fama del suceso, a reunirse con su esposo.
La trascendencia de aquella empresa comenzaba a entreverse: el Conde, durando el ardor de la victoria, proyectó proseguir la guerra contra los árabes circunvecinos, señaladamente contra Tortosa, y devolver a la fe de Cristo todo el territorio que pudiese en España; para lo cual determinó pasar a Italia a contraer nuevas alianzas y a obtener el privilegio de una segunda cruzada. El acrecentamiento de la marina había sido tan considerable merced a la ida a Mallorca, que sus vasallos, particularmente los barceloneses, pudieron botar al agua una flota que así asegurase la persona de su príncipe como le granjease autoridad y honra ante las repúblicas italianas, tan poderosas en fuerzas navales: verdadero origen de la marina catalana, hecho notable que por sus consecuencias dio carácter muy peculiar a los acontecimientos sucesivos y a toda la historia de la mayor parte de la corona aragonesa. Visitando de paso sus estados de la Provenza, con muy gentil compaña de prelados, barones y hombres de armas se presento en el puerto de Génova; donde acogido honrosamente, es fama que peroró en el Senado acerca de sus intentos y mereció que la Señoría le prometiese valerle en ellos. Mayor aplauso debía esperarle en Pisa, fresca todavía la memoria de la expedición cuyo mando él había ejercido: la procesión solemne, con que narran las crónicas se le recibió al tomar tierra, bien decía con qué solicitud mirarían los pisanos los negocios de Ramón Berenguer; y ciertamente no contentos con renovar la alianza, moderaron el celo del Conde y con prudentes consejos le advirtieron de que no impunemente podía en el corazón de la cristiandad ir a postrarse ante el Vicario de Cristo, quien por esto solo, amen de otras causas políticas, dispertase el encono que a todo lo del papa profesaba el emperador Enrique. Parecióle bien al Conde el aviso, y fió a una embajada la relación de sus peticiones, que muy particularmente consistían en demandar a Pascual II auxilio para la guerra que proyectaba emprender, y la promulgación de una bula que con los incentivos de la piedad pusiese las armas en las manos de todo buen cristiano. Otorgóselo el papa, como tan promovedor de la restauración de la fe, y aun sin duda tan enamorado de la creencia robusta y sencilla de los naturales de estas tierras, que la alimentaban con la misma continuación de la guerra, cuanto afligido ya de que el ocio y los intereses materiales fuesen enflaqueciendo poco a poco la de otros príncipes de Europa. Por esto fue tan grande entonces la influencia de la Santa Sede en las cosas de Cataluña, y sobradamente debió de serle notorio lo que de tal catolicismo pudiese prometerse, ya que tan solícita andaba ahora y después en despachar sus legados para satisfacer las demandas de nuestros condes.
Al regresar de este viaje, quiso la suerte que un hecho de armas acompañase al buen suceso de aquellas negociaciones y diese testimonio de que realmente los barceloneses habían montado la flota para honra y resguardo de su soberano. La fortaleza de Fossis o Castellfoix en Provenza se había apartado de su obediencia: no sin mengua suya la hubiera Ramón Berenguer dejado sin castigo al pasar casi al pie de sus murallas; y echando a tierra su gente, la combatió y tomó a viva fuerza. Los barceloneses lo fueron casi todo en el cerco y asalto, como lo habían sido en el armamento naval; por esto en 1118 merecieron de su Conde aquel privilegio, por el cual, haciendo muy señalada conmemoración de estos servicios, eximio a sus galeras del nuevo derecho del quinto impuesto a las embarcaciones que arribasen a su puerto.
Los estados que en los orígenes de la historia catalana aparecen repartidos entre varios individuos de la casa de Wifredo, iban reuniéndose otra vez en la rama principal: ya todos, menos el condado de Urgel, la rendían feudo; pero los más pingües se le incorporaban con plena propiedad. La muerte de su yerno el conde de Besalú había añadido este florón a la diadema de Ramón Berenguer III: la del postrer conde de Cerdaña Bernardo Guillelmo, acaecida por estos años, le trajo aquel dominio que sentado en el alto valle del Segre y en el riñón del Pirineo extendía sus brazos hacia Berga por Cataluña, hasta Villafranca de Conflent por el Rosellón y a la raya del Tolosano. Al partir a la Siria, Guillelmo Jordán había instituido heredero a ese su hermano Bernardo, substituyéndole, caso de morir sin hijos, el conde de Barcelona.
La conquista de Tortosa era el norte de los pensamientos de éste, que en todos sus pactos de alianza y guerra la mencionaba; mas como cuerdo y sabedor de lo que podía la fortaleza de la plaza, completo la aseguración de los puntos a ella más cercanos, entre los cuales era el primero Tarragona. Si su tío la había arrancado del poder de los árabes, casi sólo había sido como por vía de desalojar al ejército contrario de una posición ventajosa, y por ello no hubo lugar a asentar su restauración: la antigua metrópoli continuaba arruinada y desierta, y sus escombros, hechos también puesto militar, únicamente habían cambiado de presidio. No resonaba en ella sino el estrépito de las armas, y poca seguridad ofrecía puesto que el grueso de los jinetes almorávides entró a talar el condado con las feroces algaras que mencionamos. Ramón Berenguer III, para consumar la obra de su tío, apeló a lo mismo que la había fomentado en sus comienzos, al deseo que la iglesia abrigaba por esa restauración, al celo del clero de Cataluña. Experimentado en las necesidades de sus dominios al igual de su abuelo Ramón Berenguer el Viejo, había traído casi forzosamente a regir la mitra de Barcelona aquel santo varón Olaguer, cuya piedad y fervor habían de ser un freno a la relajación en que eclesiásticos y seglares cayeran parte por la ignorancia de la época, parte por la fiereza de las costumbres. Y como las virtudes del obispo brillaron con más claro resplandor en su nuevo cargo y a la par crecieron su fama y su veneración, el Conde le eligió para el arzobispado de Tarragona vacante desde la muerte del obispo de Vich Berenguer de Rosanes; y fuesen suyas o de Olaguer las primeras instancias, por enero de 1117 reiteró la donación que a la Iglesia tarragonesa había hecho su tío de aquella ciudad y territorio. Fue ésta una resolución felicísima, y el éxito justificó cuánto acierto había en fiar al fervor cristiano la rehabilitación de lo que tan caído estaba y tan en presencia del enemigo. Olaguer, pasando a Roma, obtuvo confirmación de su arzobispado y hasta una bula en que se promovía la cruzada para libertar las Iglesias españolas; y pues por ella se le designaba Legado pontificio, lícito es creer que aplicaría su efecto a nuevo dominio. A un tiempo cuidaba de atraer pobladores, de levantar las viviendas, de reparar los muros y de echar los cimientos de la catedral que aun hoy nos admira; y para que los cuidados de la defensa no le distrajesen del gobierno de la metrópoli y del país, la cometió algunos años después al normando Roberto Burdet o Aguiló, y por medio de éste guarneció la plaza con los muchos guerreros que necesariamente habían de acudir a hacer muestra de su piedad en aquel peligroso apostadero.
La Iglesia, tan celosa en recobrar el territorio ganado por el islamismo, al confirmar la donación de Tarragona a Olaguer no había olvidado a Tortosa, antes con palabras explícitas la sujetaba como parroquia a la metrópoli, caso de que �la divina clemencia la devolviese al pueblo cristiano;� ya se ha visto que éste era el proyecto favorito del conde Ramón Berenguer III, quien para realizarlo había contraído alianza de guerra con pisanos y genoveses. El santo arzobispo se mostró entonces digno del cargo de Legado del papa, y supo hacer fructuosa la bula que llamaba a todos los guerreros a cruzarse por la libertad de la Iglesia española; y como ya el Conde entendía en los aprestos, la venida y la presencia de Olaguer llevaron la actividad al más alto punto. Enviasen o no sus bajeles Pisa y Génova, los catalanes rompieron la campaña tan rápida y prósperamente, que Tortosa compró su salvación con hacerse tributaria. El ardor del triunfo hubo de llevarles al pie de las murallas de Lérida, si ya no fue que bastaron sus intentos de pasar a sitiarla; y su walí, que el documento llama Avifilel, por setiembre de aquel año 1120 celebró con el Conde un convenio por el cual se le hacía tributario por entrambas ciudades y le entregaba los mejores castillos de aquella ribera. Ramón Berenguer le concedió en cambio algunos honores en Barcelona y Gerona, y le prometió tenerle aprontadas para el siguiente verano veinte galeras y cuántos Gorabs o Currabios (Barcas) necesitase para transportar a Mallorca su servidumbre y doscientos caballos (159) (160). Quién fuese aquel walí no consta con certeza: sólo dicen las historias arábigas que luego que la dominación almorávide comenzó a ser reciamente combatida en España, el hermano del intrépido Zakarya-Ebn-Ganya pasó a fortalecerse en Mallorca, adonde acudieron luego a refugiarse los restos de su familia y de los más leales almorávides. Zakarya-Ebn-Ganya era el principal caudillo de éstos, el que con su fortaleza y actividad detuvo algún tiempo la ruina de aquella dominación: tiempo había que los califas de Marruecos atendían especialmente a los progresos de los cristianos de Afranc o sea de Aragón y Cataluña; y si antes les vimos mandar a estas fronteras la flor de sus jinetes y sus mejores capitanes, �por qué no hemos de creer que ese mismo mando cupo a uno de aquella guerrera familia de los Beny-Ganyas y que ese firmaba el convenio? Algunos años después, 1133 y 1134, Abu-Zakarya se encontraba realmente en Lérida; y de ella salió con su caballería a sorprender al rey Alfonso el Batallador con el tremendo combate de Fraga, tan funesto a Aragón y tan trascendental para el condado de Barcelona.
Animoso con tales victorias, también quizás con la nueva alianza que le ocasionó el casamiento de su hija Berenguela con don Alfonso VII de Castilla, emperador de España, por los años de 1128; quiso Ramón Berenguer III que los restantes enemigos de Cataluña, los que desde las campiñas de Valencia enviaban sus tayfas a Tortosa y Lérida sintiesen la fortaleza de sus armas, ya que de las reliquias del emirato zaragozano daba tan buena cuenta la espada de Alfonso el Batallador. Y sin duda con tan prósperos sucesos coincidían a la sazón los alzamientos de los árabes españoles contra el imperio almorávide y los rudos embates de la secta almohade, y o campeando por sí mismo, o sólo como auxiliar, que parece lo más probable, ello es cierto que llegó a penetrar a viva fuerza en la misma Valencia (161) (162).
No le faltaron altercados dentro de sus mismas tierras: la posesión de la Provenza había de ser por largos años envidiada y turbulenta; y ya entonces, teniendo algunos derechos a ella la esposa del conde de Tolosa Alfonso Jordán (1125), la disputa se ensañó hasta parar en guerra abierta. Lo notorio de la razón del tolosano, la mediación de varones piadosos e imparciales, y más que todo el haberse rehecho los sarracenos fronterizos, indujeron a Ramón Berenguer a ahorrar la sangre de los pueblos inocentes conviniendo con Alfonso Jordán que se partiesen Belcayre y la Provenza en iguales porciones, menos la ciudad de Aviñón, y muriendo sin hijos una de las dos condesas, su porción fuese devuelta a la que sobreviviera.
Ya era tiempo de dejar la Provenza a toda prisa: los almorávides por cuarta vez lanzaban el grueso de sus fuerzas contra el condado de Barcelona, y las comarcas del Segre, del Cinca y del Noguera resonaban con sus funestas ataquebiras. Revolvió el Conde contra ellos antes que el estrago del interior de sus estados hiciese vana toda victoria: avistáronse entrambos ejércitos junto a la confluencia del Segre y del Noguera Ribagorzana, delante del castillo de Corbins que está entre Lérida y Balaguer; venció empero el mayor número, y pocas y despedazadas reliquias del cristiano pudieron contar a sus compatricios lo terrible de la batalla. Menester fue esta derrota para que el barcelonés y el monarca de Aragón abriesen los ojos a la certeza de lo que a su situación convenía: la pujanza almorávide, dueña de fuertes plazas intermedias de Aragón y Cataluña, lanzaba su excelente caballería ya contra el uno ya contra el otro de los dos príncipes, que se encontraban cada cual solo a resistir la carga de tantas huestes; aunando sus esfuerzos, las contingencias de derrota se minoraban, y recelosos de su suerte al fin acordaron hacerlo ahora Alfonso el Batallador y el barcelonés en una entrevista adrede concertada. Así aquellas dos coronas, que crecían a un mismo tiempo y cooperaban a su engrandecimiento mutuo ya directamente, ya por la identidad de los medios, poco a poco se aproximaban a la reunión en que forzosamente habían de parar cuando, no existiendo en sus fronteras plazas enemigas que las separasen y redondeados sus límites respectivos, cesase el destino al parecer providencial de cada una y fuesen necesarios mayores esfuerzos para continuar la obra de la restauración española. Destino providencial, escribimos, y con intención; que ciertamente no era el de Aragón y Cataluña parar en rivales y adversarios cuando no los separasen mutuos enemigos, y gastar sus armas en su ruina recíproca mientras había vecinas comarcas españolas que obedecían la ley de Mahoma. Si los hechos más particulares son los que ocasionan la explicación de las épocas de la humanidad, éste fue el destino de la gran familia española durante aquel penoso período. Roto el imperio godo, deshecho todo centro, sólo subsistía el poder de la tradición y de los sentimientos individuales, mayormente conservados por los descendientes de los montañeses, por los Euskaros, los Vascones, los Astures, los Galaicos, los Celtíberos, los Ilergetes, Laletanos e Indigetes. La tradición y aquellos sentimientos erigían donde pudiesen focos diversos de resistencia y restauración: bajando de sus alturas, a medida que ganaban tierra en el llano, los límites de los estados que nacieron de estos focos se acercaban; y al tocarse cesaba su diversidad de origen, y sus naturales veían claramente que su tradición y sus sentimientos eran idénticos en el fondo, si bien caracterizados por las instituciones y usos que de las causas secundarias y del largo transcurso se habían originado. Cada foco, o llámese estado, había nacido y desarrollándose con la idea de echar a los infieles del país de sus mayores: uno era el enemigo común; por esto aquellos focos o estados debían irse fundiendo a medida que se encontraban, si la tradición general de reconquista había de cumplirse. Y felizmente esta fusión fue haciéndose por tan maravillosa manera, que concentrando las voluntades y los esfuerzos para proseguir el recobro de la España, no alteró el carácter que las circunstancias peculiares de cada estado le habían apropiado con indeleble fijeza. Menester fue que el destino providencial de todos los estados españoles estuviese cumplido, para que entonces la monarquía, sin territorio que recobrar, dirigiese su poderosa acción hacia sí misma y pensase en fundir también este carácter y todas las tradiciones, lo cual, en nuestro humilde sentir, fue deshacer lo hecho por la acción lenta de tantos siglos, debilitar al principio los fundamentos de la nacionalidad de cada estado, hasta que destruídos del todo tal vez pereciese la única nacionalidad española posible y en vano se la quisiese sustituir con una nacionalidad quimérica, obra de un plan gubernativo, que es decir, de una determinada convención de unos pocos.
Al rey de Aragón no le llevaban motivos tan poderosos como al Conde a celebrar esa alianza: las posesiones del primero sólo de ella habían de reportar sosiego y ensanche, mas las del segundo añadían a estos beneficios una cultura siempre creciente, una contratación cada día más activa por su dilatada costa, una marina respetable. Su situación geográfica y la naturaleza de las mismas campiñas erigían en potencia mercantil y navegante las del barcelonés, y ni él ni sus vasallos habían dejado de secundar esas causas. Ya acrecentado y más regularizado el tráfico, hallábase Ramón Berenguer con fuerzas para protegerlo, más que hubiese de imponer sus leyes a las mismas potencias navales de entonces, Génova y Pisa. Y como en la guerra que la rivalidad promovió entre esas dos repúblicas hubiese la primera quebrantado la seguridad de los mares del Conde, pudo éste cerrarle al principio sus puertos y forzarla a pasar por el duro tributo de diez onzas de oro por cada navío que ella enviase a estas costas. La dureza empero de la condición movió a la república a despachar segunda embajada; y si con la mediación del arzobispo Olaguer recabó se redujese aquella cantidad, esto mismo prueba que Ramón Berenguer podía sostener sus actos hasta contra tal república. Dentro breve tiempo, en 1127, lo puso fuera de duda con el convenio de alianza celebrado con Roger, príncipe de la Pulla y Sicilia: la formidable escuadra de 50 galeras, que aquel su pariente le prometió para el próximo verano, dice el estado de las fuerzas navales de Cataluña a cuyo lado debía izarse el poderoso pabellón normando, y es un indicio de como el Conde, mirando a lo futuro, iba echando los cimientos de la verdadera grandeza de su corona.
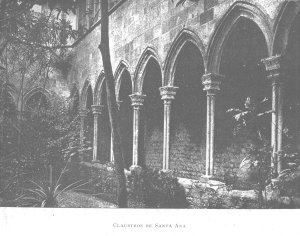
Al mismo tiempo robustecía su autoridad conciliando sus adquisiciones con su justicia; y como de todos los condados antiguos el de Ampurias guardase parte de la altivez y pretensiones pasadas, abatiólo enteramente apenas se le presentó la ocasión aquel mismo año, cuando ya los excesos de Hugo Ponce contra la Iglesia de Gerona y las regalías del barcelonés hicieron forzoso apelar a las armas. Hugo Ponce hubo de darse a prisión, y con gran mengua de sus blasones fueron derribadas las fortalezas que había erigido de nuevo y se obligó a no conservar sino las que la ley y su dependencia del Conde autorizaban.
De este modo ni en los años de su vejez le abandonaba su ardor guerrero; mas las fuerzas del cuerpo, si no una divina revelación como las tradiciones suponen, debieron de advertirle que iba a sonar la hora de su descanso. Larga había sido su jornada sobre la tierra; sus trabajos, arduos, incesantes; su tercera esposa Dulcia de Provenza, finada ya; su primogénito Ramón Berenguer, en edad crecida. �Qué extraño, pues, que por julio de 1129 profesase voto de hermano templario en manos del caballero Hugo Rigal? La venida de éste y de su compañero Bernardo había de traer gran regocijo al corazón de quien todos los años de su vida batalló contra los enemigos de Cristo; y pues sus manos enflaquecidas por la fatiga eran necesitadas a soltar la espada y el escudo con que guareciera a sus tierras, natural cosa era que inspirado por los recién venidos quisiese dejar un germen de segura defensa con aclimatar en ellas la gloriosa orden del templo. Ello es que a su voto acompañó la donación del castillo y territorio de Grañena, punto avanzado de la frontera, espía continua de la fuerte plaza de Lérida, en cuya conquista tanta parte había de caber a las espadas de aquella heroica milicia.
Sin duda tal profesión envolvió el voto de pobreza; y si nuestra suposición es infundada, el conde bien dio a entender que así creía él haber profesado, cuando próximo a morir se hizo llevar como pobre y en una miserable cama al vecino Hospital de Santa Eulalia. En este traje y en tal sitio esperó su muerte, acaecida a 19 de julio de 1130, el primer conquistador de Tortosa y Mallorca. Pocas veces el dictado de Grande se ha atribuido con más justicia a ningún príncipe; que realmente en aquellos revueltos tiempos era singular grandeza la obra de emparejar tantas expediciones guerreras y tantos adelantamientos de sus estados, junto con los nuevos florones arrancados a los sarracenos o adquiridos; por tratados y enlaces, legaba a su sucesor una población acrecentada en cultura, una marina ya poderosa, una contratación cada día más extendida, un comienzo de la industria y a la par una autoridad soberana más robustecida, más fijas las relaciones con las potencias extranjeras, y preparada con la benéfica influencia del poder del príncipe, del comercio y de la industria la creación de aquellas instituciones ciudadanas que tanta fuerza dieron después a Cataluña y a sus condes: príncipe cumplido, en quien nada ha visto la posteridad que no sea un traslado vivo y puro de las altas cualidades propias de los pasados tiempos heroicos, un ejemplar de las que a estos más civilizados correspondían.
Los estados de que podía disponer en testamento, hablan más alto que cuánto de su condado encarezca la historia; de tal manera supo conservar los heredados, conquistar otros con su denuedo, defender los que o por casamiento o por convenio se le agregaron. Componíanse de los condados de Barcelona, Tarragona, Ausona o Vich, Manresa, Gerona y señorío de Perelada, Besalú, Cerdaña, Conflent, Vallespir, Fonollet, Perapertusa, Carcasona, Redés, Provenza, amen de otros honores en el Gevaudán y Carlades; que es decir, toda la actual Cataluña, menos la posesión de Tortosa y Lérida y sin ningún dominio en el condado de Urgel, pero con numerosas posesiones hacia el Noguera Ribagorzana, y por la otra falda del Pirineo desde junto a Tolosa hasta el Ródano: patrimonio más rico por su situación que por sus límites, como viniendo a ser un continuado vertiente hacia aquella dilatada costa desde Nisa hasta los Alfaques, fijaba el alto destino que en los sucesos de la moderna historia había de caberles.
Ramón Berenguer IV no lo heredó sino cercenado de la Provenza, que su padre legó a su segundo hijo Berenguer Ramón; y ciertamente valiera más que también heredase ese condado, ya que sin reportar de él ningún beneficio, prodigó en su gobernación cuántos cuidados y dispendios pudiera con los suyos propios. En esto probó el joven soberano ser digno sucesor de Ramón Berenguer III, y ya el primer acto de su reinado revelaba que éste no se llevó al sepulcro sus ilustres cualidades. La autoridad soberana sólo robusteciéndose y sobreponiéndose a todo otro poder podía cobijar con una misma justicia a todos los pueblos, y favorecer sus adelantamientos con una más regulada administración. A esto miro su primer acto, que como encontró muy allegada al trono y enorgullecida de su valimiento la familia de los Castellets, en esa poderosa cabeza hizo alarde de su condición entera. Eran los Castellets casa guerrera, célebre por su ímpetu, probada en las campañas, y como tal heredada en la misma marca o frontera extremo del Penades antes de que se tomase Tarragona. Ya por los años de 1113 uno de esa familia, Berenguer Ramón de Castellet, gran valido de Ramón Berenguer III por servicios de armas y de préstamos, como le fuese movido pleito sobre la tenencia del Castillo Viejo vizcondal y la veguería de Barcelona con que su príncipe le había agraciado, no quiso firmar de derecho ni someterse al tribunal, con que obligó al conde a revocar aquellas donaciones. El orgullo ofendido puso entonces las armas en la mano al padre y a los hermanos del Castellet, que otra apelación no conocían; hasta que forzados por las del Conde, vinieron a ponerse a merced suya. Ablandóse al fin el príncipe, y aun les mostró su afición con darles los usages o derecho entonces de nuevo impuesto a los panaderos de Barcelona, y otros sobre ganado y trigo. Pero esta concesión, que resarcía a los Castellets de sus pérdidas, no duró sino la vida del Conde; próximo a morir, su amigo el santo arzobispo Olaguer le patentizó la injusticia de aquel derecho de tres celemines exigido a los panaderos por pura violencia, y el héroe cristiano no espiró sin abolirlo. Sobraba con esto para despertar el coraje de Berenguer Ramón de Castellet; y apenas enfriado el cadáver del padre, pidió al joven Conde con soberbia algunos derechos que debía granjear de su cargo de Veguer. No cedió tan presto Ramón Berenguer IV, y quiso platicarlo con detenimiento; y ya exasperado el de Castellet por la tardanza, como el Conde le trajese a la memoria las nuevas mercedes que le había otorgado, arrebatadamente contestó: que cuanto de él recibía y estaba poseyendo no se lo agradecía en lo que sin indecoro no puede nombrarse (quod ego accipio et teneo non gratificor vobis unum petum) (163). Moderóse el joven soberano, y acabó de mostrarse digno del solio de su padre y bisabuelo no queriendo deber nada sino a la justicia; por lo cual, designando un tribunal presidido por el arzobispo Olaguer, le sometió el negocio. Largo fue el debate, fatal a la postre al de Castellet, pues dio ocasión a que se examinaran los títulos de su posesión del vizcondado y veguería y a que fuese éste devuelto a Reverter, descendiente de la antigua familia vizcondal de los Udulardos ( 1133). Mas fue digno de notarse que así el príncipe se sujetase al fallo de su tribunal, y que a pesar de haber nombrado él mismo los jueces, éstos atendiesen tan circunspectamente a todas las pruebas, y donde ellas faltaban sentenciasen que la verdad fuese buscada en duelo a campo cerrado. Ejemplo era éste eficacísimo para introducir alguna norma cierta en aquella incertidumbre; y él depone de la magnanimidad del soberano que lo daba y de los progresos del pueblo en cuyo seno se daba. �Y con qué efectos no había de cooperar a lo mismo aquella divina religión, que no sólo dulcificaba las costumbres, sino que arrancaba al soberano en su mismo lecho de muerte la revocación de un pecho injusto, que es decir, se mostraba única capaz de reprimir los excesos del poder, asegurar la tranquilidad e imposibilitar la tiranía?
Conservadora de la pública libertad, si desde su aparición había despertado el sentimiento de la dignidad humana, la Iglesia intervino en sancionar el establecimiento definitivo de los Templarios en Cataluña con otra de aquellas asambleas mixtas entre concilio y cortes, bastante a fecundar el germen de los futuros estados generales (1133). El Conde ardía en deseos de dar cima al pensamiento de su padre de arraigar en el suelo catalán esta milicia; mas el arzobispo Olaguer, promovedor de la asamblea que señaló y autorizó el hecho, tuvo indudablemente la principal parte en que el soberano donase a los caballeros el castillo de Barberá, frontera de Lérida y Tortosa, contiguo a la guarida del enemigo, las ásperas montañas de Prades.
Una catástrofe acaecida en el reino de Aragón vino a trocar la faz de todas estas tierras: don Alfonso el Batallador se hallaba sitiando a Fraga; el activo y denodado Abu-Zakaria-Ebn-Ganya salió de Lérida con sus renombrados jinetes almorávides; los aragoneses, casi cargados por sorpresa, forzados a hacer frente a dos ataques, de la ciudad y de Ebn-Ganya, venden sus vidas con espantosa carnicería de infieles; mas derrotados, despedazados, pierden su heroico monarca, que desaparece entre los cadáveres: destino y digna sepultura del Batallador esa tremenda batalla (1134). Los de Aragón alzan entonces por rey a don Ramiro, hermano del difunto, monje benedictino y obispo electo, los navarros al infante García Ramírez: el riesgo apretaba; ni unos ni otros podían atender al difícil testamento del finado; y aun las dispensas del papa se pidieron y obtuvieron consumado el hecho. El buen monje salió del claustro sólo llamado de lo que debía a su religión y a su país; grande, generosa índole la suya, la cual, tan ajeno a toda ambición, tan casado de veras con su retiro y sus votos, le hiciese ahondar la sima de males que de su renuncia pudieran nacer, desgobierno, bandos, pretendientes, incertidumbre, anarquía, nuevas derrotas. Sólo para esto se avino a aprender de sus barones a domeñar el caballo de batalla y cubrirse con el escudo (164); y luego que de su matrimonio, autorizado por el papa, hubo fruto que asegurase la sucesión del reino de sus mayores, ya no trato sino de disponerse a sí y sus cosas para volver a su celda.
Cuenta la crónica que por estos tiempos andaba desterrado de Cataluña el senescal Guillelmo Ramón de Moncada, antes tan amigo del Conde: contiendas sobre pertenencia de aguas, divorcio del Senescal, y su arrogancia habían causado su caída. Es fama que había asistido a la derrota de Fraga; y relacionado con señores aragoneses, pudo saber que don Ramiro y sus barones hacían propósito de desposar la niña Petronila, a lo cual so pretexto de su salud habían arrancado de manos del rey de Castilla. La crónica se place en atribuir al buen Senescal, ya reconciliado con el Conde, la idea de que los aragoneses pusiesen los ojos en Ramón Berenguer IV; si esto no, debieron de traerles a tal elección las prendas que en el joven príncipe catalán resplandecían, la ambición temida del castellano, las osadas pretensiones del de Navarra, todo lo cual casi casi no dejaba otra puerta que esa de Cataluña.
Desde este momento la historia catalana se va confundiendo con la aragonesa: esos dos ríos, nacidos en dos distintos puntos de la cordillera, están próximos a confluir; su corriente, más rápida de cada día, acorta las distancias que los separaban, bien que su misma furia no permite de presto que sus aguas se mezclen. Fuese o no el Moncada portador de los primeros mensajes, la heredera de Aragón, apenas niña de dos años, fue prometida a Ramón Berenguer IV, y a 11 de octubre de 1136 su padre don Ramiro se la dio por mujer junto con el reino. Como es de suponer, los esponsales fueron de futuro; mas la cesión del reino comenzó a ponerse al punto por obra, y buen número de señores aragoneses firmaron la donación y prestaron al Conde su homenaje. Y tanta fuerza quiso dar al acto el buen don Ramiro, que consignó la cláusula terminante de que si su hija muriese, su esposo gozase libre e inmutablemente la donación del reino. De esta manera se completaba la unión comenzada por Alfonso el Batallador y Berenguer III; que si en vida de estos dos héroes la pujanza muslímica la reclamaba, ahora le añadía otro motivo de gran peso la ambición descubierta del de Castilla, a que los aragoneses intentaban oponerse por cualesquiera medios. Entrando, pues, el Conde en Aragón a recibir homenajes de villas y barones, su buen suegro decreto que ninguna convención suya fuese válida sin el expreso consentimiento del yerno, gran testimonio de confianza; y seguro de las virtudes de éste, y ya sin duda viudo de su esposa doña Inés de Poitiers, pronto le hizo entrega de todas las plazas y de la gobernación, y se retiró al monasterio de San Pedro de Huesca. La historia ha escaseado sus alabanzas a este buen rey; y cierto el cumplimiento de sus votos, la abnegación de sí mismo al consentir en lo que la patria, la religión y su razón propia le exigían, su desinterés y su benignidad, y al fin la renuncia de la corona cuando ya eran pasados los primeros apuros, �son por ventura títulos al heroísmo menos válidos que los brillantes hechos de la negociación y de la guerra? Ese rey llamado Cogulla por desprecio, conoció con todo que era venido el momento de confiar a hombres más robustos la carga de aquellos complicados negocios; vituperable fuera, en verdad, si el desvanecimiento del mando le hubiese cerrado los ojos sobre sus fuerzas propias e inducídole a durar en el trono para la total ruina del reino.
No desconocía el Conde cuán preñada de contingencias, cuán ocasionada a trastornos era aquella donación y contrato de boda; y de la prudencia y cautela con que la aceptó daba claro indicio el abstenerse de tomar el título de rey, si bien a poco se apropió el de Príncipe más grato a los oídos aragoneses. Tan miserable estado era el de Aragón, que el Conde tenía que alcanzar o por armas o por tratos la mayor parte de lo mismo que se le había donado. Don Alfonso el Batallador, cumpliendo con su condición guerrera que le tuvo siempre con la espada levantada sobre los infieles, no con los deberes de rey, había nombrado herederos suyos al Santo Sepulcro de Jerusalén, a la milicia del Templo y a la del Hospital. El de Castilla, ya dueño desde 1133 de Calatayud y otras fortalezas por cesión del descendiente de los emires de Zaragoza, apenas muerto el Batallador se declaró pretendiente a ese reino, y entró a fundar sus derechos con la razón del más fuerte, apoderándose de la capital. García Ramírez, elegido por los navarros, también salió a la demanda, y a fuerza de armas comenzó a tasarse su porción. Concurso de circunstancias era aquel capaz de arredrar al más hábil y entero, y el buen monje don Ramiro hubo de salvar lo principal haciendo el sacrificio de la ciudad de Zaragoza y demás plazas de aquella parte del Ebro, que encomendó en feudo al de Castilla. �Qué era, pues, la dote de Petronila, si había de cumplirse el testamento del Batallador y puesto que no podían atajarse las usurpaciones del castellano y del navarro? A dicha singular hubieron de tener los aragoneses que la hija de don Ramiro y sus estados viniesen a poder del barcelonés; que en verdad nada hubiera valido aquella dote en manos menos hábiles y varoniles. No fue menor fortuna que el Conde estuviese unido por lazos de parentesco por parte de su hermana con el rey de Castilla; pues aprovechando esta circunstancia, se hubo como diestro y sagaz en componerse ante todo con el más temible. Ya que no podía recabar el todo ni con las armas ni por tratos, concertó con éste su cuñado unas vistas, y tanto y tan bien hizo en ellas, que logró (1137) le devolviese Alfonso la posesión de Zaragoza, Tarazona, Calatayud, Daroca y demás lugares, bien que sin quitar el feudo impuesto antes a don Ramiro el Monje. Íbale mucho al Conde en fiar al tiempo la quitación del feudo; sobradamente adelantaba sus cosas con aquella restitución, y la alianza de guerra que ajustó con Alfonso contra el de Navarra superaba sus esperanzas, como con ella cesaba de temer al fuerte y se precavía contra el débil. No se dio vagar Ramón Berenguer, justo apreciador de la ocasión, antes allegó huestes y rompió contra las plazas que dentro de Aragón tenía ocupadas el navarro. La guerra no se ensangrentó por entonces, moviendo tratos García Ramírez; mas o porque él no les diese cumplimiento, o sin duda porque el castellano no quisiese proporcionar tanta ventaja al catalán, fueron menester en 1140 nuevas vistas y nueva alianza entre los dos cuñados, en la cual se estipuló la guerra tan terminantemente, que llegaron a señalar la partición de las tierras de Navarra caso de que la conquistasen. Entonces, a punto de venir a las manos, bien manifestó Alfonso aquella su intención de entretener el negocio, concertándose de improviso con García Ramírez y dando la vuelta para sus reinos; lo cual hizo resaltar el esfuerzo del Conde, que no levantó mano de la guerra según se lo fueron permitiendo los demás cuidados de su corona.
Los enviados por el monasterio del Santo Sepulcro y por la milicia del Hospital de Jerusalén, que habían acudido a pretender la herencia, debieron de conocer cuán poco se atendería aquí a sus razones, cuando ni podían prevalecer decididamente las de Castilla y Navarra que las expresaban con huestes armadas: sus fuerzas de Palestina demasiado distantes, envueltas en guerras continuas; Ramón Berenguer cada día más poderoso, presto a la ocasión, sagaz en negociar, ídolo de aragoneses y catalanes. Así en aquel mismo año 1140, parte por estas consideraciones y parte también por la solicitud del Conde, el maestre del Hospital, cabeza de aquellos enviados, se avino con Ramón Berenguer, renunciando a favor de éste todo lo que por el testamento de Alfonso el Batallador podía pertenecer a su milicia, y reservándose algunos derechos de poco valer en las tierras que aquí tal vez ganasen a los moros. Acompañó el Conde el tratado con carta suya al Patriarca de Jerusalén y prior del Santo Sepulcro; y no sólo se adhirieron a él también esos coherederos, sino que el Patriarca mando a Cataluña un especial mensaje con letras muy honrosas a Ramón Berenguer. Es muy para notado que en esa renuncia no se halle mención de doña Petronila, la legítima heredera de don Ramiro, y crece la admiración al ver que todos ceden sus derechos en la propia persona del Conde, a quien el Patriarca hasta llega a facultar y ordenar que tome título de Rey por los estados que le donaban. La milicia del Templo, ya arraigada en Provenza y con un pie en Cataluña, al paso que preponderante en el reino de Jerusalén, no debió de ceder tan presto ni de tan buena voluntad, y únicamente quizás flaqueo al encontrarse sola en demanda de la herencia. El Conde, con esto mismo hizo prueba de su tacto político, pues si no nos engañamos en la interpretación de los hechos, supo anticiparse a los deseos de los Templarios y allanarles el camino a una renuncia disimulada y honrosa de cuántas pretensiones todavía conservasen. Comenzó por acrecer la importancia del negocio, ventilando en un concilio o asamblea de Cataluña la introducción definitiva de esos caballeros en Aragón; despachó luego una embajada al gran Maestre de Jerusalén con letras muy expresivas, en que ponderaba el continuo provecho que su orden acarreaba a la cristiandad y le pedía con instancia enviase al menos diez de sus freiles que la instituyesen en Aragón. Donóle la ciudad de Daroca, de nuevo por él fortalecida poco ha, frontera combatida del sarraceno; y junto con ella otros castillos, haciendas y derechos así en sus actuales dominios como en lo que conquistase, liberalidad que amplió al verificarse el convenio; y concluyó encareciendo el daño que de la tardanza en satisfacer a su petición vendría a todos estos reinos. En ello se avenían la piedad y la política: el riesgo incesante de las fronteras reclamaba la institución de esos fieles guardas, cuyas espadas no se envainasen nunca y cuyo corazón hubiese hecho el sacrificio de todo sentimiento que a la extirpación del islamismo no se encaminase. Por otra parte, lo que se otorgaba con el nombre de donación, era en sustancia una indemnización de la tercera parte del reino que por herencia hubiera tocado a los Templarios; pero tan amplia, en tales términos propuesta, que la Orden antepuso esa pingüe certeza a unos derechos dudosos y quizás irrealizables. Vinieron, pues, los diez freiles pedidos, y en asamblea o concilio de Germa se firmó a fines de noviembre de 1142 el acta por la cual tuvo comienzo en tierras de Aragón el poder de aquella milicia. También en este negocio es muy notable la entera libertad con que el Conde procede sin ninguna intervención de aragoneses, como en plena propiedad suya, donando e indemnizando a su voluntad, llamándose sucesor de Alfonso el Batallador, mentando a cada paso sus dominios de Aragón y sus rentas y usages o derechos de Jaca, Huesca y Zaragoza; y no menos resalta que todo se acordase en asamblea de Cataluña, que en Cataluña se expidiese la carta al gran Maestre, y que los notarios y testigos de ella fuesen de Barcelona. De este modo era Ramón Berenguer IV el restaurador de Aragón; y cuando se considera a qué extremo de males hubiera venido este reino entre tantos pretendientes, lícito es decir que hasta cierto punto fundaba para sí un derecho personal a la sucesión, ya que adquiría con medios propios aquellos estados: hechos todos fecundos en consecuencias, si se hubieran tenido en cuenta al resolver en lo sucesivo algunas cuestiones capitales para la corona aragonesa, principalmente en el cambio de dinastía. Ocurre aquí una reflexión: si las pretensiones de Templarios y hospitalarios hubiesen sido secundadas y triunfado a la postre, �qué hubiera sido el reino en sus manos? �La reconquista de Valencia hubiera tenido que dilatarse hasta los días de D. Jaime? �Hubierase Cataluña contentado con ser aliada de sus vecinos tan activos en la guerra, y su abastecedora en armamento y en escuadras? �Cómo se hubiera desenvuelto la constitución del reino aragonés? Aquel estado religioso militar, enclavado entre esotros estados, �hasta qué punto habría influido en cambiar el destino de cada uno? Y cuando el exceso de la pujanza templaria trajese, como trajo, la hora de su persecución, �qué peso habría él tenido en la balanza de los sucesos?
Este complicado negocio, de cuya solución pendía la futura seguridad del reino y cuyo hilo no hemos podido romper, no dañó a la administración de los demás dominios del Conde, y su ánimo juvenil arrostró a la par otros cuidados ya sobradamente graves por sí solos. En 1134 el conde de Tolosa renueva sus pretensiones a la Provenza y levanta ejército: Ramón Berenguer acude con la celeridad del rayo en defensa de su pupilo, y fuerza al rebelde a firmar la paz. En 1137, para atestiguar que no trascordaba la completa reconquista de Cataluña, legado de sus padres, da a Guillermo de Montpeller la ciudad de Tortosa para cuando se gane; con lo cual quizás también intentó separar a ese poderoso señor del bando del Tolosano y demás contendientes de la Provenza. Otro testimonio de su alta capacidad ofrece entonces, y de que lejos de descuidar la gobernación de Cataluña sabe volar pronto y activo a mantener en ella la obra de sus antepasados, su autoridad soberana: Hugo Pons de Ampurias vuelve a insolentarse al verle lejos y rodeado de negocios, rompe el tratado anterior y fortifica su castillo de Carmenzón; mas el brazo del Conde no le deja tiempo de rehacerse, y sin soltar las riendas de Aragón alcanza con ímpetu al Ampurdam, somete al rebelde y demuele su guarida. Tal aunamiento de altas prendas �debíalo en parte al santo arzobispo Olaguer? Mucho sospechamos que en su educación influyó ese ornamentri de la iglesia catalana, puesto que tan cristianas, tan puras aparecieron las costumbres del Conde, quien en toda su vida hermanó la piedad del prelado con el valor y magnanimidad de su padre. Y pues un cariño casi filial le unía a la persona del arzobispo, que con tanto celo curaba del adelantamiento de la reconquista y del estado, grande hubo de ser su pesar, superior al de los demás catalanes, al tener que llorar la muerte de Olaguer en ese mismo año de 1137, tan rico de acontecimiento decisivo para estas tierras y para la futura suerte de la monarquía española. Y para que ninguna duda cupiese de que a un tiempo hacia rostro a los ataques repetidos del navarro, a los disturbios de Provenza y a la gobernación de Cataluña, apenas celebrado el convenio con los Templarios, de nuevo estalló la sublevación en las tierras del Languedoc. La posesión de la Provenza había de ser costosa, funesta a la postre a Cataluña, que con tantos sacrificios de sosiego, de gente y de caudales compró las buenas semillas de cultura de allí recibidas; cuanto más ahora, no defendiéndola sino a cuenta de un príncipe extraño. Pero aunque de tal pudiese reputarse Berenguer Ramón, segundo hijo del conde Ramón Berenguer III, heredado con aquellos estados, erró grandemente Ramón de Baucio que sacó a plaza sus pretensiones por los derechos de su esposa, tía de los dos condes, contando con la ausencia del barcelonés al parecer imposibilitado de acorrer a su hermano. Ramón Berenguer IV acudió volando a la primera noticia (1144), rindió Montpeller (165), y con una rápida campaña forzó al Baucio a someterse.
Dejóle empero su mejor fortaleza, quizás movido del parentesco, y desde aquella atalaya el ambicioso barón púsose en acecho a esperar la hora de tomar de nuevo las armas. Llegó ésta muy pronto por mala ventura: los genoveses habían entrado en aquella guerra, que de cualquier pretexto había de asirse esa potencia marítima que no sufría rival alguno, y desde muy atrás miraba con celos los adelantos de la marina y tráfico provenzales. Ora la armada izase el pabellón de la Señoría, ora se apellidase de corsarios como frecuentemente acontecía en aquellos tiempos, cuando al estado le importaba más encomendar su venganza a los esfuerzos de los particulares; las galeras genovesas trabaron combate con la flota de Provenza, y la vencieron y destrozaron con muerte del mismo conde Berenguer Ramón y de los más que en la expedición le acompañaban (1145). Acreció esta calamidad la carga que sobre el de Barcelona pesaba; pues con el mismo amoroso celo, que había prodigado al difunto durante su menor edad, acorrió inmediatamente al hijo y sobrino suyo repartiendo por la Provenza fieles alcaides y tomando en solemne asamblea juramento de fidelidad a los barones (1146). La concordia, con todo, tardó en asentarse, y fue preciso antes derrotar en un encuentro a los baucios, que habían descendido de su castillo de Trencataya a probar fortuna. Tras esto, Ramón Berenguer a toda prisa revolvió contra García Ramírez.
Iba al fin a cesar por algún tiempo el escándalo de las acometidas obstinadas y no siempre leales de este rey de Navarra, y de que Alfonso de Castilla, cuñado del Conde, estuviese contemplando con tanta indiferencia la lucha de dos estados cristianos y españoles. �Obraba así el castellano porque el de Barcelona llevaba lo mejor de la contienda? Posible es, ya que Alfonso rompió tan sin rebozo los dos tratados de alianza que con él había celebrado. Una empresa grandiosa contra el común enemigo ocasionó las treguas, que fueron propuestas por el mismo Alfonso: Almería, guarida de los piratas sarracenos, había llenado el colmo de sus insultos a las costas del Mediterráneo; la Santa Sede instaba para esa expedición, Génova mostraba sus armas aún teñidas en sangre mora y sus deseos de reteñirlas, la Provenza enumeraba los estragos que de los infieles tenía que vengar, y a Cataluña importábale la guerra por esto mismo, por su comercio naciente, y por tener a los árabes más vecinos. Revueltos éstos unos contra otros, trabada la lucha feroz que acabó con la dominación almorávide, necesitados los parciales de ella a favorecerse de los cristianos, la ocasión brindaba; y atisbándola Alfonso, llamó a participar de esa guerra al Conde de Barcelona, a los provenzales, a los genoveses y a los písanos, como estas potencias podían cerrar el cerco por mar, al mismo tiempo que atraía a sus banderas al rey de Navarra y al Conde de Urgel, amén de las fuerzas todas de los grandes señores de León, Castilla, Galicia y Asturias. Ramón Berenguer activó sus aprestos; mas por mucho que los quiso hacer grandes y poderosos, la armada de Génova que arribó a la playa barcelonesa le reveló la superioridad naval de la señoría y cuánto podría prometerse si en lo sucesivo la escuadra de ella se uniese a la escuadra catalana. Mas también quedaron patentes a los genoveses las fuerzas que iba alcanzando aquel condado, y cuánto les importaba tenerlas en lo futuro aliadas o tenerlas enemigas; y realmente veremos que en los días de su escala en Barcelona, no se desdeñaron de aceptar el primer título.
Próximo a darse a la vela, hizo el Conde un muy singular voto, al cual debemos la noticia de una costumbre no menos singular y acaso conducente para las cuestiones de supremacía temporal y eclesiástica de entonces. Votó en manos del arzobispo de Tarragona y en presencia de varios obispos, que si Dios le hacía merced de que tornase con vida y vencedor de aquella jornada, aboliría el derecho y costumbre de invadir y despojar sus bailes y vegueres todos los palacios y castillos episcopales apenas acababa de finar algún obispo de sus tierras (166). Partieron las escuadras, cerraron el mar y las esperanzas a los sitiados de Almería por agosto de 1146 (167): los marinos, hábiles en trazar y construir ingenios, trabajan y combaten por la parte del agua al igual de los ejércitos que por la de la de tierra dan a la ciudad continua batería y a salto; y al fin, a 17 de octubre, Almería sucumbe. Dio esa gran jornada el primer ejemplo de reunirse todas las fuerzas de España, y fue también un vaticinio de las victorias que a semejante reunión reservaba el cielo.
El valor de los catalanes resplandece en todas las relaciones de esta empresa, y la tradición, muy significativa en sus hechos, la embelleció con incidentes que no callamos aquí sino para exponerlos en su lugar propio, heroicos y poéticos como son en sí mismos. Uno solo este asunto reclama que consignemos aquí: cuentan los crónicos que el buen conde, repartido el botín entre los suyos, sólo se quedó con las puertas de Almería, las cuales trajo a Barcelona y ostentó en su entrada cual blasones de triunfo más preciados que las labradas vajillas, las ricas estofas de seda, o la muchedumbre de esclavos. Es fama que las colocó en el antiguo portal de Santa Eulalia, al extremo del Call, o principio de la calle de la Boquería, dejando a los barceloneses doble motivo para defenderlas como trofeos de su gloria y parte de sus murallas (168).

Más rico botín recogió Barcelona, más verdadero y sólido, el cual beneficiase su presente estado y los venideros tiempos, como realmente esas guerras redundaban en provecho de la ciudad y por consiguiente de Cataluña. Las expediciones marítimas, si daban impulso a la construcción naval y al tráfico, extendían también las relaciones y ensanchaban las ideas: el trato con los italianos acarreaba movimiento y espíritu de libertad, alma y efecto del comercio; las riquezas poco a poco allegadas por medio de éste, valían importancia a los plebeyos de las ciudades y villas de la costa; y el príncipe debiendo otra vez de acudir a ellos para el armamento de tan numerosa escuadra, en ellos hacía estribar el fundamento de su poder. Naturalmente se había de complicar la administración de las ciudades; y por esto tenía que llamarse a los mismos plebeyos a ejercerla, formalizando su planta regular con privilegios sucesivos, que quizás no eran sino sanción de instituciones ya creadas por la costumbre. Así este condado dio el paso decisivo para que esa planta se fijara terminantemente, cuando otros acontecimientos trajesen la ocasión y pusiesen el sello a la pujanza ciudadana.
Aun cuando ningún despojo les cupiera, los catalanes tenían de qué regocijarse al ver que la escuadra de Génova fondeaba en Barcelona, y amiga y confiada se preparaba para internar al pié de sus muros. Antes de partir a la expedición, no olvidado el Conde de las hazañas de su padre habidas en compañía de los paisanos, quiso continuarlas en los mismos lugares que de ellas habían sido teatro, dando cabo a la conquista de Tortosa y de las Baleares. Por esto había donado el feudo al senescal Guillelmo Ramón de Moncada, Tortosa y su alcázar y una tercera parte de aquellas rentas, prometiéndole asimismo el castillo de Peñíscola, Ibiza y Menorca: de este modo invalidaba la donación hecha a Guillelmo de Montpeller (169), el cual es casi cierto había favorecido el alzamiento de los baucios, pues la primera operación del Conde fue en aquella campaña caer sobre Montpeller y tomarla a viva fuerza. Ahora avivando sus deseos la vista de la flota de los genoveses, cerró con ellos aquel famoso tratado de que, terminada la expedición de Almería, y sin que regresaran a Génova, marcharían sus fuerzas reunidas primeramente contra Tortosa, y luego a las islas Baleares. Prometióles la tercera parte de lo que juntos conquistasen, en lo temporal y en lo espiritual; que en las ciudades, que por tomarlas por sí solo el Conde le perteneciesen por entero, tendrían una iglesia y habitaciones y renta para cinco clérigos, un horno, unos baños, una amóndiga y un huerto; que serían seguros en todos sus dominios no pagando portazgo ni peaje ni ribaje o derecho de ribera desde el Ródano hasta las fronteras de poniente. A su vez hicieron igual promesa los genoveses, comprometiéndose además a traer las máquinas y pertrechos necesarios a jornada (170).
Sólo los disturbios de Aragón habían suspendido la reconquista de Cataluña: ahora, desembarazado momentáneamente de tantos negocios, su actividad iba a llenar este favorable intervalo con hechos que parecían demandar más largo tiempo. Si tan gradualmente habían sus predecesores preparado la jornada de Tortosa, no quiso poner en contingencia por su arrojo tantos trabajos comenzados; sus aprestos corrieron parejas con lo expuesto e importante de la empresa, y para ponerles el sello con el socorro espiritual, ya desde antes de partir a Almería obtuvo del papa Eugenio III los honores de Cruzada. Aquel grande impulsador de las expediciones católicas, agració a los que para ésta se cruzasen con los mismos beneficios que el tesoro de la iglesia había dispensado a los que pasaban a la conquista de la Tierra Santa, extendiendo la remisión de sus pecados a los que falleciesen por el camino, y declarando que las esposas, los hijos y bienes de los cruzados quedaban bajo la protección de la Santa Sede. Vinieron a la fama de esa bula, barones y caballeros, catalanes y provenzales, italianos y de otras gentes diversas: el mismo arzobispo de Tarragona y el obispo de Barcelona quisieron justificar con su presencia el título de aquella guerra sagrada; los Templarios, centinelas de la raya, estaban a punto; y Arnaldo Mirón, heredero de los intrépidos condes de Pallars, probó que no en vano se había encomendado a su familia la guarda de Amposta. La historia catalana cobra aquí inusitado movimiento como si presintiera que estos serán los esfuerzos más costosos, pero los postreros y decisivos para la total independencia del territorio: así las aguas del Ebro, perezosas y en apariencia rebalsadas durante un largo trecho, ya próximas a fenecer en el mar recobran por grados su acelerada corriente.
Zarparon de Barcelona entrambas flotas catalanas y genovesas a 29 de junio de aquel año 1147: tras una navegación próspera fondearon en el río delante de Tortosa, y saltando a tierra las huestes, si es que muchos de los tercios no vinieron por tierra, repartióse el campo en torno de la plaza hasta cercarla y cerrarla camino. Los sitiados hicieron una defensa obstinada; en vano los ingenios aportillaron sus murallas, y los castillos movibles entraron a sembrar la muerte en su recinto: sólo repetidos asaltos pusieron la ciudad en poder de los sitiadores, y ni aun a fines de aquel año se había rendido la fuerte Zuda o Alcaza. Tanta dilación hubo de cansar a no pocos de las huestes, gente colecticia, allegada al son de la gloria y del entusiasmo religioso: además, tomada la ciudad, habíase logrado el principal objeto de la expedición; que lo de rendir el Alcázar bien podía mirarse como secundario y complemento de ella. �Qué mucho, pues, que los genoveses hablen de la deserción de la gente del Conde, ya que aun desamparando el cerco de la ciudad los aventureros y voluntarios de Provenza, Italia, Inglaterra y Francia, quedábale a Ramón Berenguer el núcleo de las fuerzas catalanas, los auxiliares de Génova y el escuadrón sagrado de la milicia del Templo? Casi preferimos creer que no debió de contener siquiera semejante deserción; que cierto no había que sentir la partida de tanta gente ya innecesaria, cuando de súbito le habían faltado los recursos para costear el sueldo a sus propios vasallos. La Iglesia, así como no había vacilado un punto en preceder con el pendón de la Cruz las huestes armadas, acorrió a esa necesidad la primera: el obispo de Barcelona Guillelmo de Torroja tales gastos hizo de su patrimonio, que tomada la plaza mereció le galardonase el Conde con posesiones con que no distinguió a ningún particular; y cuando los apuros llegaron a su colmo, puesto que el buen prelado no pudiese dar más de lo suyo, consintió y obtuvo consentimiento de su metropolitano de Tarragona para que el Conde a 5 de octubre tomase cincuenta libras de plata labrada de la sacristía o tesoro de la Catedral barcelonesa; empeñando en hipoteca el dominio de Viladecans, y obligándose a devolverlas en su peso y hechuras. Redoblóse entonces la batería contra el Alcázar, y el estrago de los muros fue tal, que los sarracenos pidieron suspensión de armas, ofreciendo rendirse si a los cuarenta días no recibiesen socorro de Valencia. Vino el Conde en lo que pedían; como ahorraban la sangre de los suyos, y hasta le constaba la desesperada situación de las cosas de los árabes en toda la España, enemistados ferozmente walíes contra walíes, agonizante el mando almorávide, terciando los cristianos en la discordia para acelerar la ruina, y acrecentados más y más los almohades. El mismo Ebn-Ganya había tenido que buscar el arrimo de los cristianos, y seguramente Valencia era la ciudad musulmana que menos seguridad ofrecía en su gobierno interior, desempeñado por quien había sabido aprovecharse de la extinción de los Beny-Hudes y de tanta turbación, hasta que a la cimitarra almohade pluguiese derribarle del trono. Pero mientras transcurrían los cuarenta días en que se aplazó la tregua, torno a sentir el Conde la escasez de su caudal para pagar a los de su mesnada. Cúpoles entonces su vez a los barceloneses, que a costa propia de la ciudad tenían allí su hueste; y acudiendo a su señor, ofreciéronle un préstamo. Consérvanse por dicha los nombres de algunos de aquellos burgeses; y la historia cuenta cómo Bernardo Marcús, Juan Martín Aymerich, Guillelmo Pons, Arnaldo Adarro, Pedro Amalrich, los hijos de Arnaldo Pedro de Archs, y Armengol de Manresa recibieron del Conde buenas fianzas en molinos y en usajes y derechos de entradas y salidas de embarcaciones por los 7700 sueldos con que en tal apuro le socorrieron a principios de diciembre. El día penúltimo de este mes espiró la tregua, y con él la esperanza de los sitiados; y rindiéndose el 31, enarbolaron mal su grado la temida enseña condal en lo alto de la Zuda (171).
Desde aquella hora las demás plazas fronteras de Aragón y Cataluña quedaban enclavadas entre estos enemigos estados y privadas de comunicación directa con los árabes de Valencia y Murcia: aquel pendón tremolado en la Alcazaba de Tortosa les señalaba su desamparo y su caída inevitable. No dejó Ramón Berenguer entibiar en sus huestes el ardor de la victoria; pospuesto todo otro negocio, comenzó aquel mismo invierno de 1148 los aprestos para atacar Lérida y Fraga, antiguos baluartes de la morisma, funestos a los cristianos. A la fama del triunfo y de la nueva jornada, el ardor guerrero se reanima; los catalanes harto ven que ese será el postrer esfuerzo por la independencia de su país; la actividad de los vasallos no cede a la del príncipe. El joven conde de Urgel, como cristiano, como catalán y a fuer de agradecido, quiere participar de la empresa; el de Pallars ya es inseparable del barcelonés y ahora trae nuevos bríos por la proximidad de sus posesiones a las plazas enemigas; el de Ampurias parece intenta borrar la memoria de su mal proceder pasado; los vizcondes del Bearne y de Cardona rivalizan con el poderoso Guillelmo Ramón de Moncada, recién heredado en Tortosa, mientras los Templarios agitan de nuevo sus valientes lanzas. Esta vez ningún pendón ondea en el campo al lado del de Ramón Berenguer: sus vasallos y allegados llenan solos su hueste; la voluntad del Conde no tiene que someterse al parecer de cónsules extranjeros, mas que cual los genoveses viniesen a guisa de aliados, sino que le bastará tomar consejo de sus amigos y hermanos de armas. Renuévase la memoria de los pasados tiempos heroicos; la última jornada de la restauración de Cataluña había de resucitarla, como despidiéndose del espíritu de sencillez y fraternidad que enlazó a señor y vasallos, al jefe y su gran familia en torno de una misma bandera. Y tanta es la gente que toma las armas, tal su unión y la confianza del Conde, que divide su ejército y a un tiempo planta los reales delante de Lérida y de Fraga. Estréchase el cerco, repítense los combates, las hazañas menudean; mas �a qué prolongar los sitiados una resistencia inútil? La llora de la libertad de Cataluña ha sonado; el 24 de octubre Lérida y Fraga abren sus puertas, al mismo tiempo que, al decir de algunos, sucumbe Mequinenza, también cercada por otro tercio de la misma hueste.
Durante la anterior campaña contra Tortosa, el Rey de Navarra con nueva perfidia se había entrado por Aragón combatiendo, tomando y saqueando lugares y castillos, acción indigna en tal ocasión y en un príncipe cristiano. El Conde no se apartó de su comenzada empresa, puesto que el momento era venido de completar la obra de sus mayores; pero hay un dato para creer que sonando en su corazón los lamentos de los pueblos rayanos aragoneses, hizo el doble sacrificio de faltar momentáneamente a su obligación más sagrada y de combatir la perfidia con la perfidia. García Ramírez también había aprendido a ceder y a desconfiar del castellano, e instaba porque Ramón Berenguer se desposase con su hija doña Blanca: �el reino de Aragón, pues, se miraba como dominio del Conde para que de tal suerte quisiese García que casando con éste gozase su hija Blanca lo que él no pudo? �Tan cierto parecía que el Conde continuaría poseyendo el reino aun después de romper sus concertadas bodas con D�. Petronila? �Los trabajos de Ramón le habían dado títulos a esa posesión más válidos que aquel casamiento? Inesperadamente el barcelonés debió de aparentar que daba oídos a semejante propuesta, único medio de contener la furia de la invasión; y como ya luego se halló empeñado en la otra campaña contra Lérida, Fraga y Mequinenza, fue necesitado por las circunstancias a faltar realmente a sus antiguos compromisos, firmando a 1� de julio de 1148 la promesa de casarse con D�. Blanca. Mas apenas suelto de los cuidados de aquella guerra, corrió a ligarse al pie de los altares con su única y verdadera prometida D�. Petronila, haciendo alarde de que así sabía despreciar las proposiciones y la rabia del de Navarra. Corrían entonces los años de 1149, y la hija de D. Ramiro el monje rayaba en los quince: al fin llegaba el día de unirse al hombre generoso y leal que la había visto crecer casi desde la cuna, y al cual la voluntad de su buen padre y de los pueblos la había destinado; mas si al darle su mano ella le traía el derecho legítimo a la corona, su esposo le ofreció junto con su mano restaurado su propio reino y casi reconquistado a palmos, que es decir, la realidad del derecho y la posesión. Los dos ríos acaban de confluir; durante algún trecho las aguas, no mezcladas por la misma fuerza de su corriente, hirviendo mostrarán aún que son dos los manantiales que fluyen por el cauce; hasta que enteramente unidas después, correrán a un mismo destino, a una nueva confluencia.
Es aquella promesa quizás el único acto de falsedad que en la vida de este Conde se menciona: su rápido casamiento con Petronila prueba que lo cometió para ganar tiempo, y que su lealtad no había vacilado un punto. Nuevos disturbios de Provenza hicieron resaltar inmediatamente esa gran virtud suya: muerto Raimundo de Baucio, su viuda y sus hijos volvían con nuevo empeño a sus pretensiones; y si bien era aquel estado propiedad de Berenguer, sobrino del barcelonés, el Conde no atendió sino al deber y a la voz sagrada del testamento de su padre, y voló a ponerse en Arlés con buen golpe de gente. Sobrecogidos los baucios, comparecieron sumisos y de nuevo hicieron renuncia de sus pretensiones; y revolviendo el Conde con presteza sobre Narbona, a lo mismo se vio forzado el vizconde de Carcasona Ramón Trencavello, que a imitación de su padre Bernardo Atón quería emanciparse del feudo.
El asiento de estas cosas no le hacía trascordar que convenía darlo a sus recientes conquistas de Cataluña; las Sedes de Tortosa y Lérida fueron restablecidas; y pues lo espiritual se asentaba, dicho está que también lo demás a proporción, porque el orden y el arreglo de lo reconquistado habían de nacer de lo espiritual principalmente. El orden y la libertad civil partían entonces de la Iglesia, y la Cruz de Cristo, que había desmontado los terrenos incultos o replantado los desiertos de Europa, regeneraba aquel suelo donde el ardor de los vencedores y la consiguiente anarquía estaban revueltos con las falsas creencias y el resentimiento de los vencidos.
A tales progresos abrió por fin los ojos D. Alfonso de Castilla, y conocedor del porvenir que era imposible cerrar a las dos coronas unidas, no desoyó lo que el interés del momento le persuadía contra el menos fuerte. La pérfida invasión del navarro naturalmente llevaría a Ramón Berenguer a renovar los antiguos tratos de alianza, y casi habría de qué felicitarnos por esa invasión, si ella provocó una entrevista importantísima entre el catalán y el castellano. Diéronla principio por octubre de 1150, y por enero de 1151 cerraron sus negociaciones renovando la liga y el reparto del reino de Navarra. Pero no por tal será siempre famosa en nuestra historia, otro convenio se ajustó de mayor trascendencia: ambos soberanos fijaron para lo sucesivo los límites de lo que les tocaba conquistar en España, quedando asignados al Conde los reinos de Valencia y Murcia. Así torna a ser manifiesto el destino providencial de cada uno de los Estados de la monarquía española durante su restauración: la idea de la reconquista, legado de los siglos anteriores, era el norte de los reyes de Aragón y de los condes de Barcelona indistintamente, sin límite cierto; la tradición revivía con nuevos medros al tocarse los dos estados por sus límites y al reunirse los dos cetros en una mano; y fundiéndose en ella los esfuerzos de entrambos países, la idea tradicional, al paso que les servía de fuerte lazo de unión, les llevaba a reconquistar de mancomún cuánto territorio pudiesen. A no ser éste el pensamiento de la sociedad cristiano-española, Alfonso de Castilla y Ramón Berenguer no hubieran previsto que podía venir el momento en que esas dos grandes porciones de la península se encontrasen frente a frente en la reconquista, ni con tal premura se hubieran anticipado a concordar el único medio de evitar ese encuentro de los dos grandes pueblos con la espada en la mano y ebrios del triunfo sobre un territorio disputado, de que pudiese muy bien saltar una centella que abrasase el costoso edificio de los anteriores siglos. Aquel convenio era el fallo de la total destrucción del islamismo en España (172).
Valencia por su posición era natural tributaria de los reyes aragoneses y condes catalanes, que también habían intervenido en sus guerras: la ocasión parece quiso, en seguida de celebrado el convenio, que Ramón Berenguer ratificase sobre su tributaria los derechos adquiridos por sus progenitores. Muerto Mostansir-Billa, postrero de los Beni-Hudes del antiguo reino de Zaragoza, aprovechándose de lo revuelto de las cosas había entrado a mandar en el de Valencia Abu-Abdala-ben-Mordanisch, ni almorávide ni almohade, neutralidad difícil cuando con tal furor ardía la guerra. Los progresos de los almohades al cabo le sacaron de ella incitándole a oponerse a su creciente dominación; y si es que antes ya no había contado con el valimiento de la casa de Barcelona, aliada antigua de Denia y a quien desde remoto tiempo Valencia rendía tributo, los sucesos fueron tales y en tal apuro le pusieron que no pudo pasarse sin su auxilio. Los efectos inmediatos de la expedición del Conde en este año de 1151 se ignoran: considerables empero debieron de producirlos aquellas armas, que en 1165 defendieron al mismo Ebu-Mordanisch en la batalla tremenda de Djelab o del Clamor, a costa de regar con abundante sangre catalana los campos de Murcia.
Estos efectos eran visibles en la población de Cataluña, cuyo movimiento no podía menos de ir creciendo con tantas empresas: allegábanse primero gentes para las campañas de Tortosa, Lérida y Fraga y de los muchos castillos de la ribera del Ebro; nuevos moradores reemplazaban en muchas partes a los vencidos, o venían a fundarse nuevas poblaciones; y el tráfico seguía tras el continuo armamento naval que ocasionaban las jornadas de Provenza, Almería y Tortosa. El Conde tenía ya una escuadra permanente, que hallamos frecuentando el puerto de Génova, y recibiendo allí y a cuenta del Soberano socorros pecuniarios. Dábaselos Arnaldo de Belloch, si agente consular o mercantil, o quizás embajador del príncipe, no se sabe: sólo consta que entregó a cuenta del Conde 600 morabetinos de oro en una plaza extranjera; dato que esperamos no pasará desapercibido de los que se dediquen a la historia del comercio. También entonces ya suena un Almirante por Cataluña, el caballero Dalmao de Plegamans: �qué mayor prueba de lo que la organización y la disciplina naval adelantaban? Las cepas de los futuros capitanes de mar van despuntando en el suelo de nuestra historia: aparecen poco a poco los nombres de esas casas barcelonesas, en quienes la gloria marítima fue hereditaria, los Plegamans, los Moncadas, los Sarriá, los Durfort: el ejemplo de estos pocos ciudadanos, que arman galeras a sus costas, pronto fructificará rebrotando en los que a porfía botarán al mar sendas embarcaciones. En 1149, al partir el Conde a sosegar las nacientes revueltas de la Provenza, Berenguer Ramón de Moncada, que se apellidaba ciudadano de Barcelona, había hecho construir dos galeras en la playa, delante de la actual bajada de Viladecols, y daba su mando al marino barcelonés Ramón Durfort (173): seguramente no sería éste el único servicio con que los de Barcelona contribuyeron a reforzar la escuadra del soberano. Ahora por mayo de 1151, el mismo Conde hacía capitán de una de sus galeras a Arnaldo de Moncada, el cual, pues también se llamaba de Barcelona, podemos conjeturar fuese hijo del susodicho. En enero de 1152, los barceloneses Berenguer de Sarriá y Ramón de Olset, a sus expensas construían otras dos galeras a servicio del Conde, y una de ellas, llamada la Sarriana, era encomendada después por el príncipe a otro barcelonés, Berenguer Riu-de-peres. Tiempo había que la fortísima circunvalación romana no pudo contener las habitaciones, cuyo número se acrecentaba a medida que se adelantaban las fronteras: las casas comenzaban por la parte de levante y sur a rodear la primitiva colina del Taber, llenando el foso romano y tendiendo sus líneas por la llanura; y era muy natural que el movimiento del tráfico y de las cosas de la mar atrajesen la población hacia la playa. Esa nueva faja de viviendas, hijas casi todas del comercio y de las nacientes artes, ya tenía un nombre con que distinguirse de las revueltas y empinadas calles donde la nobleza conquistadora se había aposentado; y en los documentos del siglo anterior y todo el XII es frecuente hallar mención de esa Vilanova (Villanueva) que iba ocupando el arenal que el mar abandonaba. Pero por esta temporada fue mayor el aumento de población, y entonces recibió nombre una de las calles principales de Barcelona, aquella en la cual parece se concentró todo el poder de la clase mercantil. Debiólo a Guillelmo Ramón de Moncada, que en 1152 compró terreno y edificó su casa en ella. �Era pariente del Senescal conquistador de Tortosa? �Daba ya entonces el ejemplo de bajar de su fortaleza feudal y acogerse a la seguridad y a la paz de una ciudad libre? Los cronistas se inclinan a creer que el apellido de Moncada vino en Cataluña a ser común a varias familias: el documento que conserva esta noticia, sólo le da el título de ciudadano; y por esto y por edificar en aquel barrio enteramente popular e inmediato a la playa, puede fundadamente conjeturarse que pertenecía a la familia de aquellos mismos Moncadas, a quienes vimos poco ha armar galeras y capitanearlas. Ni había aun sonado la hora de que los nobles trocasen sus viviendas enriscadas por la habitación pacífica de las ciudades, y alternasen en el comercio de la vida social, gozando y amparándose de la constitución pública que unía todas las clases sin confundirlas.
En esto acercábase a D�. Petronila la hora del parto, y postrada ya en cama en Barcelona, a 4 de abril de 1151 otorgó su testamento, que es uno de los hechos capitales de este condado. En él dio todo el reino de Aragón, tal cual lo había poseído Alfonso el batallador, al infante que llevaba en su seno caso de nacer varón, disponiendo empero que su marido el Conde lo poseyese con entero dominio mientras viviese. Quiso además que si el hijo premuriese al padre, éste quedase dueño libre y absoluto del reino; y con muy explícitas palabras consignó que si paría hija, ésta no lo heredase, sino que también quedase libre señor el Conde, y sólo estuviese obligado a casarla y dotarla convenientemente. Las reflexiones que aquí se agolpan son tantas y de tal naturaleza, que hemos de circunscribirnos a las pocas de más trascendencia en que las restantes vienen envueltas. �Regía en Aragón la ley sálica, puesto que así desheredaba Petronila a su propia hija? Y si regía, �por qué se llamaba ella reina de Aragón y tenía facultad bastante para disponer del reino? �Con qué derecho, existiendo otros individuos de la familia de los anteriores monarcas, instituía heredero al Conde, al fin extraño como catalán, premuriendo el hijo varón o naciendo hembra? �Ni por qué el Conde, aun naciendo varón, había de poseer durante su vida el pleno dominio del reino? �Será que su actividad y su destreza en desvirtuar el testamento de Alfonso el Batallador y en reconquistar el reino con sus propios recursos personales, la renuncia del Santo Sepulcro y de las órdenes daban a Ramón Berenguer irrecusables derechos a los ojos de su misma esposa, que no sonó en lo más mínimo en ninguno de aquellos importantes actos? O diremos que si don Ramiro el Monje hizo donación de la tenencia del reino al Conde y le otorgó tanta autoridad al casarle con su hija, fue porque ya le constaba que una hembra no podía regir con sus propias manos el cetro aragonés, y deseoso de retirarse al claustro y de salvar la patria, quiso cerrar todo camino a los disturbios con que una elección de rey hubiera agravado tan pésimo estado de cosas, y para ello legitimó indirectamente con su propia sangre al extranjero Dominador y Príncipe a quien con sus mismas manos sentó en el trono de sus mayores? Ya hemos expuesto en qué consistía aquel reino mermado de Zaragoza, Calatayud, Daroca y Tarazona, y disputándoselo entre sí tantos pretendientes: los moradores del poco territorio restante, enemigos del nombre navarro y castellano, hermanados con los de Cataluña por continuas expediciones contra el sarraceno, ni tenían fuerzas para cuidar de la restauración de sí mismos, ni quizás ánimo de oponerse a una innovación que forzosamente habían de mirar como muy afortunada. Después el mando de aquel extranjero ya les acostumbró a fiar sus tradiciones, sus vidas y sus tierras tan sólo en las altas prendas del que jamás quiso apellidarse rey. Es más que probable que ese hecho no pesó lo más mínimo en la consideración de los árbitros que algunos siglos después cambiaron la dinastía aragonesa; que de seguro, si hubiesen basado su famoso parlamento de Caspe sobre estos datos y este testamento de doña Petronila, su fallo hubiera sido muy otro, y muy otras las consecuencias que a los estados de la corona hubiera arrancado. Doña Petronila dio a luz un hijo, que llamado primero Ramón y después trocado el nombre paterno en el de Alfonso, había de reunir entrambas coronas.

Una porción de Cataluña no reconocía aún la autoridad del Conde: las montañas de Prados, puestas entre Tarragona, Lérida, Tortosa y el mar habían recibido a los sarracenos que no quisieron quedarse a vivir tranquilamente bajo el fuero de los cristianos; y erigiendo en cabeza al castillo de Ciurana, que irgue sus torres en aquellas asperezas, constituyeron un corto estado lleno de los postreros defensores de su ley. Las armas de Ramón Berenguer, apenas desocupadas en la primavera de 1152, subieron de repente a esos riscos, y el fuerte de Ciurana se vio circunvalado antes que su venida se sintiese. Poco duró el cerco, que tras los apuros presentes no entreveían los sitiados ninguna esperanza de socorro; por lo cual en el mes de abril ya se habían rendido y la hueste del Conde posesionándose del restante territorio. El príncipe repobló la villa de Ciurana de cristianos, allegados de todas partes por el intrépido Beltrán de Castellet, que con sus buenos servicios ganó el título de señor de ella, y a la fama de las franquicias con que se brindó a cuantos allí se avecindasen. De este modo asegurado el país con esta colonia militar y con tal alcaide, completó Ramón Berenguer su reconquista acarreándole los elementos de su cultura: a su voz la activa orden del Cister fundó el monasterio de Santa María de Poblet al pie de esas mismas montañas, cuyos fieros hijos viesen y oyesen los ejemplos pacíficos y civilizadores del templo. Todo, pues, iba preparando el nuevo estado de cosas que había de florecer al rematarse la restauración de las tierras asignadas a la corona aragonesa: las nuevas poblaciones eran enriquecidas con libertades que robustecían el brazo popular; y la justicia estaba tan asegurada que ni el mismo príncipe era poderoso a torcerla. Esto se vio muy claramente con el pleito que el Senescal Guillelmo Ramón de Moncada puso al Conde, sobre falta de cumplimiento a entregarle la Zuda y la tercera parte de Tortosa y de sus rentas, querellándose de que esa tercera parte la saco su soberano, no del total de la ciudad antes de repartirla entre Genoveses y Templarios, sino de lo restante. No parece muy probable que el Senescal intentase tal pleito, cuando él mismo había autorizado la repartición: por esto quizás sospecharía que el Conde, habiendo ya redimido por dinero la parte de los Genoveses, quisiese alzarse poco a poco con el todo; o bien pudiera ser que éste aumentó de la porción del Conde atizase ahora la codicia del Senescal, incitándole a pretender su tercera parte en todo lo adquirido por el príncipe. Debatióse el negocio largamente este año 1153 en la Curia o tribunal del Conde, con su fallo, se fijó el sentido de la donación primera, no extendiéndola a lo que el soberano no tenía al tiempo de cumplirla, amparóse a los ciudadanos contra las exigencias del Moncada sobre sus cosechas, pero se le concedió lo que pedía en justicia, y las mismas sutilezas y pretextos con que reiteró el Senescal sus apelaciones, no sirvieron sino de evidenciar la seguridad de la justicia y la rectitud de los tribunales y la templanza del Soberano, que de su propia voluntad enmendó cuánto se le probó había hecho contra fuero. Acreditó asimismo este pleito los adelantos de la gobernación, que en las conquistas recientes con tal cuidado deslindaba las jurisdicciones, y reforzaba la antigua autoridad de los vegueres con la de los bailes reales, almotacenes, alguaciles y pregoneros propuestos por los mismos moradores, cimientos del régimen municipal.
�Qué mucho, pues, que la fama de Ramón Berenguer IV, no cabiendo en sus mismas posesiones, trajese a los habitantes del Bearne en 1153 a poner bajo su gobernación y amparo los dos huérfanos, hijos de su difunto vizconde Pedro? Bien hacían en recabarlo de él y en prestarle homenaje; así se aseguraban aquel valedor leal, que tampoco había desamparado ni desamparaba al otro huérfano su sobrino el conde de Provenza ni a su prima la vizcondesa de Narbona, tan contrariada por sus turbulentos vecinos. Tampoco es de extrañar que el rey Luis de Francia holgase tanto de verle en Castilla, ni que profiriese ante toda la corte aquellas alabanzas suyas que todas las historias encarecen.
Los baucios parece tomaban a cuenta suya ofrecer ocasiones donde aquella lealtad resplandeciese; pues saliendo de sus fortalezas los hijos del difunto Ramón de Baucio, recomenzaron en 1154 la pasada guerra con más furor y con mayores fuerzas de vasallos y aliados. Con igual furia entró por la Provenza Ramón Berenguer; y llevándose sus armas la victoria, estragó sus posesiones de ellos, tomó los mejores de sus castillos, y sólo el invierno y las hostilidades del rey de Navarra pudieron arrancarle del sitio que al de Trencataya tenía puesto. Pudiera ser que de antemano se hubiesen los beárneses coaligado con el navarro, si ya éste no aumentó su habitual perfidia con romper la guerra espontánea y súbitamente al ver al conde embarazado lejos con tal rebelión. Ramón Berenguer se puso de improviso en Lérida; aprestó sus gentes, concertóse con un señor navarro enemigo de su rey, y para tantear el animo del astuto emperador de Castilla, o para asegurarse de su neutralidad cuánto pudiese, logró ratificación de sus tratados anteriores sobre repartirse las tierras de Navarra y sobre los esponsales del primogénito de Aragón y de la hija del castellano. Otra vez el emperador Alfonso terció inoportuna y aun dolosamente en los sucesos: las armas del Conde próximas a recobrar lo invadido por las del navarro, interpúsose a proponer una tregua, como si desease alargar el triunfo de Aragón o que el navarro rehiciese sus fuerzas. Es verdad que por un nuevo tratado juró que al asegurar la tregua seria con el Conde en la guerra contra Navarra; mas ni él acudió, ni el otro había consentido en la suspensión sino por fraude. Cuando le plugo, que fue en viendo otra vez lejos a Ramón Berenguer, reiteró sus crueles devastaciones, y sin curarse de lo sagrado de la palabra y del juramento, dejó que el buen obispo de Pamplona hubiese de darse a prisión en poder del catalán, ante quien como embajador había firmado la tregua y quedado en rehenes. Aquel estado de Navarra, sin terreno contiguo de infieles que conquistar, había de ser el instrumento de la discordia; y a las causas de su posición añadíase el carácter de su rey D. Sancho, que parece había heredado la doblez de su padre D. García. Era menester que la Navarra, pues su tradición de reconquista estaba ya cumplida, se uniese a cualquiera de los vecinos reinos que ofreciesen campo dilatado a su actividad guerrera y engrandeciesen su gobernación y su cultura. La perfidia de ese súbito rompimiento de la tregua, resaltaba más cuanto más noble era el motivo que había llamado al Conde al Languedoc: su prima Ermengarda la vizcondesa de Narbona, necesitaba de su auxilio contra sus vecinos, y bastaba el título de huérfana o el de dama, cuánto más el de pariente, para que la acorriese sin demora quien tanto honró su nombre de cristiano y su prez de caballero. El cielo galardonó su lealtad moviendo a Ermengarda a infeudar sus posesiones al Conde, que con esta adquisición compensaba las pérdidas de la frontera navarra.
Igual suerte que Narbona parecía destinado a correr el condado de Urgel; pues ya que entonces se mantuviese independiente, carecía de la influencia que al principio ejerció en la reconquista, y sin recibir incremento de territorios, subsistía como puesto a la sombra del poder creciente de la casa barcelonesa. El descendiente de los primitivos Armengoles no campeaba por sí mismo; a semejanza del conde Pallars servía de ornamento a la corte de Ramón Berenguer, que a entrambos llevaba en su comitiva cuando marchó a Castilla por febrero de 1157 a ratificar los tratados anteriores con D. Sancho el deseado, y muy particularmente los esponsales del primogénito de Aragón con la hija del difunto emperador Alfonso. De esta suerte se erigía el de Barcelona poco a poco en protector del condado de Urgel, hasta que las circunstancias pusieren a éste en la necesidad de reclamar tal protección directamente, y para más asegurársela despojarse gustoso de su independencia como la vizcondesa Ermengarda.
En aquellas vistas con el de Castilla, Ramón Berenguer procuró cuánto pudo emancipar la parte del reino de Aragón en que aquél dominaba; y si no alcanzó la revocación del feudo, sí al menos que se libertase a sí y a sus sucesores de la obligación de entregar las plazas infeudadas siempre que el de Castilla las pidiese, y que el feudo sólo se hiciese ostensible prestando homenaje a los reyes castellanos y teniéndoles la espada en el acto de su coronación. Algo en fin decentaba rigorosa infeudación primera: mezquina había de ser la pujanza de su hijo y de sus descendientes si no supiesen sacudir esa fórmula de vasallaje.
Entonces, faltando el hábil emperador Alfonso, acabó de ser notorio como a no haber él interpuesto su mediación inoportuna y desleal, la contienda de Aragón y Navarra estuviera decidida tiempo había. Seguro ahora de la neutralidad de Castilla, que tuvo que guardarla forzosamente por morir a poco D. Sancho el deseado, rompió el Conde con ímpetu contra el navarro, recobró a viva fuerza muchas de las posesiones fronterizas, tomó otras dentro del reino enemigo, y a tal término condujo las cosas de la guerra, que interponiéndose personas autorizadas y piadosas de una y otra parte, el mes de junio de 1158 se avistaron los dos soberanos y dieron fin a aquella larga contienda, tan funesta a entrambas coronas como escandalosa para la cristiandad: nuevo testimonio de que Ramón Berenguer no movía las armas sino necesitado a defender a sus vasallos y los derechos de su familia.
Quedaba pues suelto para atender con más ahínco a los negocios de la Provenza, y todos sus actos publican efectivamente su firme resolución de darles buen cabo. Habíase aliado con el rey de Inglaterra, que por derecho de su esposa pretendía la posesión de Tolosa, como estos condes eran otros de los poderosos agitadores de aquellas partes; y apenas asentada la paz con Navarra, partió a unirse a su nuevo amigo en el cerco de aquella ciudad. Los socorros de Francia impidieron su conquista, y el invierno obligó a descampar, y cuando no por la estación, Ramón Berenguer hubiera tenido que dejar al rey de Inglaterra para acudir al amparo de su sobrino el Conde de Provenza. Habíanla sublevado en gran parte los baucios, y la misma ciudad de Arlés se ponía en armas; pero las del Conde cayeron sobre esa cabeza de la sublevación, tomaron castillos y lugares, y ni los rigores del invierno del siguiente año pudieron apartarlas de la ciudadela de los baucios, el fuerte castillo de Trencataya, cuyas torres los avisos de lo pasado aconsejaron fuesen demolidas hasta sus cimientos.
De este modo las guerras de Provenza, al paso que habían activado los armamentos navales y por consiguiente acrecentado la marina catalana, extendían las relaciones exteriores del soberano, que aliado de Ría y Génova, en tratos con Sicilia, estaba próximo a entroncar con la casa de Inglaterra y tenía que negociar con la de Francia. Ahora hubo de extenderlas al imperio germánico con la negociación postrera de su vida. La obstinación de los barones provenzales, inquietos sufridores de toda dominación extranjera, como hemos visto, le puso por delante la infeliz suerte que a los estados de su sobrino cabría si él, su único valedor, faltase de repente. Su paternal solicitud y su prudencia no se desmintieron en el seno mismo de la victoria: las armas refrenan, mas no siempre consolidan, por lo cual resolvió desarraigar el mal atacando a los Baucios y Trencavellos en su mismo apoyo, que era el Emperador. Había el Conde traído a Aragón la viuda de Alfonso de Castilla doña Rica o Rikilde, hija de Wladislao de Polonia y parienta del Emperador de Alemania Federico Barbarroja. Todavía poco entrada en años, recabó de ella que consintiese en desposarse con su sobrino el conde de Provenza, e inmediatamente lo puso en noticia del Emperador y le pidió su beneplácito, a tiempo que Federico andaba agitando la Italia con el cisma del antipapa Víctor. Vino el Emperador en ello; envió a Cataluña sus plenipotenciarios, que cerraron con tío y sobrino un tratado de infeudación de la Provenza al Imperio, infeudación quizás pospuesta en los pasados años de disturbios en que la autoridad imperial para nada se había hecho sentir en estas partes, y quizás también pretexto con que los baucios recomendaban ante aquella corte sus pretensiones. Esto y un donativo de doce mil morabetinos a Federico, dos mil a la Emperatriz y mil a la corte imperial allanaron todo obstáculo; y si bien se aplazo el fallar sobre la rebeldía de los baucios, quedó acordado que el próximo mes de agosto los condes de Barcelona y Provenza pasarían a Italia a sancionar el tratado con su homenaje y juramento. Funesta resolución para estos reinos: Ramón Berenguer partió muy honrado con la comitiva de prelados y barones; mas al salir de Génova hacia Turín, asaltóle la enfermedad postrera en el cercano burgo de San Dalmacio, a 4 de agosto, que le obligó a otorgar testamento, y el día 7 (1161) el llanto de su sobrino y de sus nobles anunciaban a Cataluña, Aragón, Provenza, Languedoc y Bearne, que su protector acababa de cerrar los ojos para siempre.
La veneración de los pueblos le valió el renombre de Santo con que luego le distinguió la posteridad; renombre casi confirmado por explícitas palabras de la Santa Sede (174), debido a sus costumbres, a su justicia, a su celo por la religión, a su obediencia a la Iglesia, a su lealtad tan acendrada, a su grande amor a parientes y sometidos. Era el único renombre que le cuadraba, empleado ya el de Grande en su heroico padre; que si tal no fuera, las demás cualidades de su persona con todo derecho éste reclamarían. Su consejo salió a señalarse ya en sus tiernos años; su constancia no pudo ser abatida, su actividad rayó en increíble, en paz y en guerra. Sin poder centralizado, era difícil regir estados tan diversos, y aparejar tan contrarios intereses; sólo sus continuos viajes pudieron bastar a tanto; las dificultades y las sorpresas le hallaron armado y a caballo, pronto a cortarlas con la espada o con su firma. Puso la última piedra a la restauración de Cataluña y adelantó la de Aragón; y dejando el condado de Barcelona completo y relacionado con Castilla y Navarra, fijó la suerte de esa porción de la familia española, y la introdujo entre los estados europeos por medio de sus alianzas y relaciones exteriores. Estas deponen a favor del acrecentamiento de sus vasallos en población, en cultura, en comercio, en cortes, en instituciones, y puesto que en la obra de la total restauración de España, a la corona aragonesa no se le asignaba sino el territorio de Valencia y Murcia, Ramón Berenguer había abierto a la actividad catalana otras conquistas más sólidas y extendido la contratación con todo el litoral e islas de Italia, de la cual habían de resultar las comunicaciones con Egipto y Constantinopla, y a la postre su pujanza naval.
El testamento de Ramón Berenguer IV completa, en nuestro sentir, las reflexiones que al hablar de otros actos suyos hemos expuesto tocante a sus derechos personales al reino de Aragón, la regla que allí ordenaba la sucesión a la corona, y las consecuencias que pudiera todo ello haber tenido al cambiarse la dinastía en tiempos venideros. Dejó a su primogénito Ramón todo su dominio de Aragón y Barcelona (omnem secum honorem) y los demás; menos el condado de Cerdaña, el señorío de Carcasona, y Narbona que legó a su segundo hijo Pedro, con obligación de tenerlos en feudo de su hermano. Consigno empero en una cláusula, que el primogénito Ramón los poseyese hasta que Pedro alcanzase la edad de armarse caballero; y sustituyendo entre sí a sus tres hijos Ramón, Pedro y Sancho, señaló para renta de su esposa mientras, las villas de Besalú y de Ribas. Puso por último todos sus estados y sus hijos bajo la tutela y amparo (bajulia, tuicione et defencione) de su amigo el rey de Inglaterra. Ya que disponía del reino de Aragón en testamento, creyó sin duda que le asistía facultad; y la confirmación y la aprobación solemne de esta voluntad sacramental en presencia de la reina D�. Petronila y de los prelados y magnates de Aragón y Cataluña, deponen a favor de sus derechos personales. �Por qué Petronila no quedaba con el mando como reina y loaba que un extranjero dispusiese de la herencia de sus mayores? �Por qué el Conde no hizo mención ninguna de sus hijas Dulcia y Leonor al substituir entre sus tres hijos? Sobreviviendo la madre y reina, �por qué nombraba tutor al rey de Inglaterra? �Ni qué razón motivaba que su primogénito tuviese la gobernación de los estados legados a su hermano Pedro hasta que éste entrase en la mayor edad? �Era, pues, inhábil para la gobernación la reina viuda, y serán ciertas las conjeturas que ya del testamento primero de ella misma desenvolvimos? La luz de estos datos resplandece más viva en otro acto de la misma D�. Petronila, muy poco posterior a la publicación del testamento de su esposo. Muy lejos de tomar el mando de la corona; en vez de protestar contra el heredamiento del primogénito, que no podía ser instituido rey de Aragón sino por ella y muriendo ella; sin reclamar siquiera la tutela de su hijo Pedro, nombrado conde de Cerdaña y vizconde de Narbona; primeramente firmó y aprobó el testamento de su difunto esposo, y después, a 18 de junio de 1163, ante los principales barones aragoneses y catalanes, abdicó en su hijo Ramón, a quien llamó Alfonso, todos sus derechos al dominio de Aragón, y con muy terminantes palabras confirmó la disposición testamentaria de su marido y las substituciones por él establecidas. O la misma reina echó de ver que no le asistía verdadero derecho al mando según costumbre del reino, y que su enlace y título de reina no habían sido sino hijos de lo crítico de las circunstancias y por esto tolerados de los aragoneses; o los magnates de Aragón, que loaron el testamento de Ramón Berenguer IV, como habían loado sus actos anteriores de dominio, debieron de exponer a la viuda que para mayor esclarecimiento de la sucesión y para dar fin al estado irregular en que había puesto al trono la muerte de D. Alfonso el Batallador y el enlace de don Ramiro el Monje, era obligada a despojarse de todo derecho en la persona del que continuaba la línea varonil de los antiguos reyes de Aragón y Sobrarbe. Así aquel cetro guerrero no lo empuñaron ni aun en este intervalo manos mujeriles; y así también cerraron los ojos a todos los ejemplos de lo pasado los árbitros que en 1412, infringiendo a sabiendas el riguroso derecho, pusieron la corona aragonesa en las sienes del Infante castellano D. Fernando el de Antequera.
Con la muerte de Ramón Berenguer IV, termina el verdadero condado de Barcelona; todos los estados que gobernó se acercan en el cetro de su hijo Alfonso; y si bien el título de Conde duró en las sienes de sus sucesores y a Barcelona le cupo el asiento principal de la corte y la parte más brillante en todos los sucesos, el dictado de Señor Rey aparece casi siempre en los mismos documentos catalanes, y él dice que, trocadas las ideas y las costumbres, abiertas a la cultura y actividad de Cataluña vías nuevas, comenzaba entonces una nueva época en que los caracteres de su historia se presentan muy diversos de los antiguos y esenciales para que con ellos se les confunda.
De este período quedan dentro y cerca del recinto de Barcelona monumentos importantísimos a la historia de la arquitectura. Los tiempos heroicos del condado, las guerras embellecidas por la tradición, los hechos medio confundidos en la ignorancia de los siglos lejanos reviven principalmente en los monasterios romano-bizantinos de San Pedro y San Pablo. Erigido el primero sobre un leve altozano a la parte de levante, es fama que ocupa el mismo lugar donde en 801, durante el sitio, Ludovico Pío edificó a San Saturnino una capilla en medio del campamento: consta, empero, que lo fundó el conde Sunyer y en 945 lo consagró el obispo Wilara con grande asistencia de magnates. Aquella tradición, si desfigura la verdad, viene con todo confirmada en parte en documentos muy poco posteriores a la consagración. Entre los cautivos que el Hadjeb Almanzor se llevo a Córdoba tras la destrucción de Barcelona, en 986, el barcelonés Moción, hijo de Fruciano, pudo alcanzar su libertad y de regreso a su país llegar hasta Zaragoza. Asaltado allí de la enfermedad postrera, otorgó su testamento e n que legó un huerto al monasterio de San Pedro, que estaba extramuros junio al Templo de San Saturnino (175). Segunda casa de religiosas de Cataluña, su primera abadesa Adalezis o Adaleiz (Adelaida) tal vez fue hija del mismo Sunyer Conde de Barcelona y esposa de Seniofredo de Urgel; pero sólo está fuera de duda que después de asolada la ciudad por las armas de Almanzor, vino esta noble monja de San Juan de las Abadesas, adonde es muy probable la había enviado su hermano el conde Borrell para reformar los excesos de aquel monasterio, a cuidar de la reparación de San Pedro de las Puellas y a reemplazar a la abadesa Na Matruyt o Madruina, que los sarracenos mallorquines, partícipes de la entrada y saco, se habían llevado a su isla. Entre las reconstrucciones modernas, todavía se dibuja limpia la forma de cruz griega de la iglesia: en los ángulos del punto de intersección, cuatro groseras columnas sin base y con capitel romano-bárbaro dan testimonio de la época remota en que fue erigida; y acaba de revelarla el campanario cuadrado que con ventanas de arco semicircular y a guisa de cimborio se apea sobre el Crucero. Al entrar en la iglesia a mano derecha, a algunos palmos del suelo vese un hermoso sepulcro gótico, digno de figurar al lado de los mejores. Llama la atención por la gracia de su forma y de los detalles, al paso que ciertamente merecen citarse su hermosa estatua echada y las dos figuritas que a uno y otro lado de la inscripción están sumergidas en grave meditación o en piadosa lectura. Yace en aquella tumba la reverenda señora Leonor de Belvehí, abadesa del monasterio, que falleció a 22 agosto del año 1452 (176). Las galerías del claustro cargan sus rebajados y estrechos arcos sobre pequeñas columnas; los capiteles traen los follajes, arabescos y animales fantásticos constitutivos de la ornamentación de ese género, pero trabajados toscamente y por manos inseguras; y la bóveda, de sillares perfectos, traza tan sólo un cuarto de círculo que arrancando de la pared va a descansar sobre el macizo que las arcadas sostienen. Es un espectáculo imponente el de esos semicírculos tan cerrados, esas columnitas gruesas, esos capiteles semibárbaros; los nombres de Carlomagno y Ludovico Pío asoman involuntariamente a los labios, y un resplandor dudoso de su gloria parece penetrar por un momento en aquellos sombríos corredores. Mas si el eco solitario repite nuestros pasos, si ninguna campana llama a las religiosas que el furor de la revolución ahuyento de sus celdas; �qué contraste tan doloroso entonces al que recuerda los privilegios y el poder concedidos a ese ilustre monasterio, en aquellos tiempos en que la jurisdicción de su báculo abacial alcanzaba fuera de la clausura a los campos y a los arrabales que ahora las calles modernas han invadido! (177)
Más enérgica aún aparece en San Pablo del Campo la imagen de los comienzos del condado: es el monasterio guerrero y religioso, fortaleza feudal y asilo de la libertad y de la cultura. El heroísmo de los Wifredos, la destrucción de Barcelona, la muerte gloriosa de Borrell, aquellos combates terribles en que todo un pueblo naciente asoma como un individuo en la persona y nombre de su príncipe, luchas de fuerzas gigantescas que nuestra fe marchita no acierta a comprender, esto se ve en el frontis bajo, misterioso, característico de esa mezcla de romano y de bárbaro que había de producir una arquitectura perfecta, y pudiera decirse que entonces significaba la incompleta fusión de los restos del mundo antiguo con la vida propia de los pueblos nuevos. Una puerta baja y no muy ancha, flanqueada de dos columnas desiguales en el fuste y de desproporcionados capiteles, ocupa el centro; sobre ella se tiende un ancho dintel (178), que con los arcos cilíndricos, cuajados de estrellas, clavos, peces y otros ornatos del género, encierra en el tímpano la imagen sin duda de San Pedro (179). Dos símbolos de los Evangelistas resaltan muy abultados y monstruosos en la parte inferior a uno y otro lado; otros dos a manera de medallones regulares asoman en la superior; junto a la imposta interrumpe la pared una línea de arquitos ciegos resaltados; otra igual corona las dos vertientes en que remata el edificio como casa a dos aguas; una claraboya redonda, bastante rica de molduras, se abre en el centro sobre la puerta; y como si tal conjunto no bastara para impresionar al que lo contempla, dos aberturas recortadas se ven junto a la puerta con semejanza de saeteras o cual encajes de las cadenas de un puente levadizo; entre la claraboya y la puerta se destaca una mano con dos dedos tendidos y encogidos los demás, y en lo alto avanza una ladronera almenada a defender el ingreso: todo en un espacio reducido, con dimensiones al parecer más propias de capilla rural, encajonado y oprimido entre paredes modernas que le quitan el espacio y el efecto. Pero aun así, cuando las primeras impresiones se van calmando, el ánimo deslinda la belleza del tipo y la perfección de los lineamientos, la regularidad del plan reluce más visible, y el monumento se hace admirar como una fábrica completa y constitutiva de género y de tiempo, joya inapreciable para todos los que saben arrancar la belleza de cualesquiera apariencias materiales en que le plazga esconderse.
Los piadosos y rudos reconquistadores de la patria doblaban sin repugnancia la cabeza para poder pasar esa puerta baja y bajar a los escalones de la nave: si levantaban los ojos, el signo de la redención heríalos en el centro del ancho dintel, y les llenaba de sorpresa la inscripción mística que en caracteres enlazados semi-romanos lo orla todo, mientras en el tímpano la imagen del príncipe de los Apóstoles les recordaba el temido y venerado poder del Vicario de Cristo. �Qué importaban las dimensiones, si miraban allí simbolizadas sus creencias sencillas que cada día sellaban con su sangre? Bien hacían en arrancar de sus cabezas el ferrado capacete o la enmallada capellina, si aun nosotros, conmovidos de un temor sagrado a la vista de los símbolos de los evangelistas y de aquella mano misteriosa que con tres dedos tendidos al parecer es la de Dios o del Pontífice invisible que desde lo alto está bendiciendo a los fieles de corazón humilde y puro, no podemos pasar el umbral y bajar a la oscura nave sin que nuestros pasos vacilen y sin inclinar al pecho nuestra frente? Una cruz griega, sencilla, sin columnas empotradas a los lados, sin fajas o arcadas de resalto en la bóveda de cañón corrido, sin cornisa de arquitos, y sólo con una profunda ábside en el presbiterio y otras dos en las paredes del crucero, forma el interior del templo; y sea por su misma simplicidad severa, que parece huir de cuánto puede alterar la pureza del culto, sea por su luz escasa o por estar hundida en el suelo algún palmos, colma la impresión de la portada y con doble poder evoca ideas y figuras de tiempos que para siempre han fenecido. Pero en el claustro, como parte exterior del recinto sagrado, vuelve la ornamentación a cautivar nuestros ojos, que ávidos contemplan aquel monumento no menos característico que la portada. Sobre un bajo basamento las columnas pareadas reciben los arcos, cuyo arquivolto se compone de otros arquitos menores a manera de dentellones cóncavos que pasan del semicírculo y se prolongan en línea recta, tales como los árabes los labraron en sus galerías. Esos arquitos son en número de tres en unos corredores y de cinco en otros; mas en todos, sus ángulos o puntos de unión avanzan colgando muy agudos y dan gracia a las curvas, que van orladas de un cordón guarnecido de una línea de zigzags. En Cataluña la circunstancia de ser única añade nuevo precio a esta original construcción; respecto de España y de toda Europa es uno de los datos más completos, más íntegros y más claros para probar lo que de la rama arábiga tomó en ciertos países el género romano-bizantino. Reálzanse este valor y carácter con la riqueza de las bases, variadas en su mayor parte y preciosas algunas que figuran grandes hojas de exquisito gusto, y con singulares, caprichosos y diversos ornatos e imágenes en los capiteles. Mas cuando el espíritu ase la forma intrínseca de aquel género, entonces es dado gozar de sus proporciones bellísimas, de la perfección de conjunto y de partes que se esconde debajo de la apariencia tosca y sale a ostentar lo completo de la obra. En uno de los corredores, una puerta y dos grandes ventanas de molduras cilíndricas y concéntricas marcan el estilo de la transición al género ojival. �Con qué efecto debieron de resonar en ese claustro sombrío los cánticos sacerdotales, o los pasos de los varones que tan alto llevaron el nombre catalán! Ahora las pardas urnas que tapizaban sus paredes, las lápidas que llenaban sus nichos ya no hacen armonía a esos cánticos ni al monumento; y privadas de lo que formaba su interés, su carácter y su poesía, arrancadas del único lugar en que hablaban a las generaciones, yacen mudas e insignificantes en un Museo académico. Los talleres y las casas van apiñándose en torno del monasterio: con la indiferencia de una indignación impotente asistimos al continuo derribo de nuestros recuerdos pasados, que ceden el lugar a los productos de la especulación menos duraderos; mas �no vean nuestros ojos lucir el día, en que este bello e importantísimo monumento sea borrado por la fiebre que a través de la civilización quizás conduce la sociedad a su ruina! �No haya motivo ni pretexto de ensanche de parroquia, ni de necesidad urbana, ni celo religioso, ni codicia impía que puedan arrancar esta página del arte cristiano en la cual vienen escritos tantos recuerdos de nuestra patria (180)!
Fundólo probablemente en los primeros años del siglo X el conde Wifredo II; el templo apenas erigido recibió su cadáver, y la gratitud de los monjes entalló su epitafio (181) en el dorso de una lápida romana, elocuente símbolo de la nueva civilización erigida sobre la antigua, de la fusión de los caracteres del arte romano y del católico. La entrada de Almanzor, interrupción sangrienta de los anales de la reconquista, en 986 estragó el monasterio y sepultó entre sus escombros la lápida del fundador; y si bien creemos que la iglesia conserva la planta primitiva del siglo X, un piadoso varón Guiberto Guitardo o Witardo y su esposa Rotlandis hubieron de acudir a la reedificación del monasterio a 29 de abril de 1117. Quizás pertenecía Witardo a la familia vizcondal de Barcelona, pues en 977 otro Witardo con título de vizconde había permutado con el Abad y monjes de San Pablo unas tierras situadas en Monjuí (Monte Judáico), camino del Puerto cuyo castillo los vizcondes poseían. Desde el siglo XII hasta nuestros días, estos devotos restauradores de San Pablo recibieron las preces anuales de la comunidad, que las rezaba delante de su sepulcro: hoy su lápida, como todas las del claustro, se confunde en la colección del Museo, donde la multitud y la reunión de todas quitan su valor a cada una (182) (183).
En estos últimos tiempos ha dejado el monasterio de San Pablo un recuerdo más dulce que el de guerras y conquistas y que merece le dediquemos algunas líneas en testimonio de veneración y gratitud. Los primeros ecos de la sana filosofía moderna en Barcelona resonaron en sus bóvedas, y de allí se derramaron como un rocío bienhechor a fecundar el antes mal cultivado suelo de la ciencia. Los profundos cálculos del gran Newton allí empezaron a ser explicados; allí viose palpablemente demostrado el sistema del inmortal Copérnico, y los raciocinios de Descartes allí formaron y robustecieron nuestro juicio, al paso que comenzaron a rechazar los errores de la rutina y del ergotismo, que desgraciadamente aún subsisten en parte en nuestra España, devorando los mejores años de nuestra juventud con el pomposo y quizás no merecido nombre de Filosofía (184).
Un monumento más sencillo y humilde se levantó a poco también extramuros, aunque ya en medio de los arrabales que por la parte de la Ciudad Nueva (Vilanova) se iban acrecentando. En la plazuela de Marcús resalta con efecto pintoresco entre las casas la capilla de este nombre: en su pared lateral, cuyo tono negruzco contrasta con el color de las habitaciones modernas, aún se ve la cornisa de arquitos del género romano-bizantino; y un arquivolto semicircular indica donde debió de abrirse una puerta. En el frontis, sobre el techo a dos aguas, se levanta el sencillo campanario de dos pilares, y el interior conserva la bóveda primitiva. La impresión de esta pobre capilla es suma entre el bullicio y las altas casas que de todas partes la ciñen, en aquellos barrios que un tiempo fueron el centro de la población; mas �qué ideas evocan esas paredes pardas y esas cornisas en tal sitio, en esa esquina de la calle de Moncada, la más famosa y rica en la Edad media? Extraña a la historia de los soberanos y a las ideas de guerra, simboliza los progresos de la naciente población comerciante y artesana, y el nombre con que se denomina es grato a los anales de los antiguos burgueses, que vieron en su edificación otro de los primeros testimonios del acrecentamiento y cultura del brazo ciudadano.
En la primera mitad del siglo XII vivía en Barcelona Bernardo Marcús, ciudadano opulento, dueño de muchas casas en la población y de pingües fincas en su territorio, particularmente en la montaña de Monjuí, señor del castillo de Tuxent en el término de Piera, y según los antiguos apuntes de donde esto tomamos, entonces señor del Castillo del Puerto, quizás por préstamos hechos al conde en sus expediciones. El año de 1342 todavía se enseñaba su soberbia casa dentro del barrio de los Pelayres, en la calle de Jolis, y no menos duraba la fama de su magnificencia, de sus numerosos esclavos, del linaje de su esposa que lo traía del ciudadano Arnaldo Umbaldo, y del número de sus hijos. Si él con su industria o sus empresas mercantiles había allegado parte de tan gran fortuna, creemos que sus progenitores ya se la legaron comenzada y le transmitieron trazada la senda para mejorarla. Ello es que, en la dotación de la iglesia de San Cucufate (185) hecha en 1023 por el obispo Duesdedit y el cabildo a instancias del canónigo Gislaberto, se incluyen los diezmos y primicias de Gilaberto Marcús griego; el cual habiéndose sin duda negado a gravar sus propiedades en beneficio de la nueva iglesia, a 31 de mayo de 1050 se avino a esa dotación, cuando ya el canónigo fundador ocupaba la Sede de Barcelona. La vecindad del templo de San Cucufate y el mencionar Marcús en su definición su alodio o finca allí sita, prueban que de éste descendía Bernardo, y la calificación de griego aclara el origen de la fortuna de esa familia, hecha Constantinopla rico emporio del Mediterráneo, y dados al tráfico, arraigados en Italia, particularmente en Venecia, y comenzando a esparcirse por varios pueblos los habitantes de aquella costa. Asentada en Barcelona esta familia, si el discurso de un siglo basta para dar carta de naturaleza, Bernardo Marcús no sólo era reputado barcelonés, sino que ejerció grande influencia entre sus conciudadanos; y bien podrá el lector deducir cuánta, trayendo a la memoria que en los apuros en que la falta de dinero puso al conde Ramón Berenguer IV durante el sitio de Tortosa, Bernardo Marcús se nombra el primero de los burgeses que recibieron las fianzas del príncipe por los 7700 sueldos que le habían prestado. Su piedad, al decir de los documentos, igualó su opulencia: en su propio terreno fundó un hospital de su nombre, creóle rentas, dictó sus Estatutos, compró junto a Santa María del Mar un campo para cementerio de los pobres que en el hospital falleciesen, y donándolo a esta parroquia quiso que él y su familia tuviesen allí entre los pobres la sepultura. Poco después comenzó a edificar la actual capilla; mas acometido de la enfermedad de que murió a 6 de junio de 1166, mandó a sus hijos que llevasen a cabo el edificio, al cual favoreció con varios legados (186). Esta capilla ha conservado su memoria: la plazuela de En Marcús la pasará a la posteridad, aun cuando aquella esquina ya no sea teatro característico de los acontecimientos que en otros días la hicieron notable en el centro de aquellos barrios animados del movimiento popular artesano y mercantil, únicos sellados con cierto vestigio de la fisonomía de los buenos tiempos pasados (187) (188).

El recinto de la circunvalación romana apenas permitió erigir las fábricas indispensables en los comienzos del condado, y hasta que la población creció desparramada en los suburbios, los edificios públicos no salieron numerosos e importantes a dar carácter a la capital. El poder religioso residía junto al temporal: el palacio del obispo se alzaba al lado del de los condes, sin duda uno y otro partiéndose lo que había sido morada de los jefes godos y aun quizás edificio romano. Como el conde, también el obispo poseía algunas de las torres de la antigua muralla que ceñían su morada; y ésta, que por afuera de la ciudad pudiera confundirse con una fortaleza, uníase dentro con la misma catedral por medio de un arco o puente de comunicación. Pegada por oriente y norte al mismo palacio condal, extendíase la casa del obispo por todo lo que hoy es convento de Santa Clara y parte del ábside de la catedral hasta la calle dels Freners o de la Frenería; cuando a fines del siglo XIII hubo de comenzarse la nueva fábrica de la Iglesia, ya fue cercenada un tanto; y derribado el arco de comunicación que con ésta la unía, no quedó memoria de esta disposición suya sino en otro arco que después se erigió entre la esquina del convento de Santa Clara y una ventana al lado de la nueva puerta lateral de la Iglesia. Los obispos, forzados a mudar de vivienda con aquella fábrica de un nuevo templo, vendieron y establecieron parte de la primitiva, hasta que en 1549 la Diputación General de Cataluña adquirió los postreros restos de esa propiedad para la construcción del palacio del Virrey, hoy convento de Santa Clara. Mas la nueva mansión de los prelados no cedió a la anterior en su aspecto de guerra; y bien pudiera ser que asimismo hubiese formado parte notable de la circunvalación, ya que el interior de una de las torres cuadradas que ella comprendía, conservaba decoración de pinturas arábigas y una inscripción corrida a manera de almocárabe. Habíala poseído en propiedad particular el obispo Adaúlfo, sin duda de linaje godo, el cual dicen (189) donó aquella su casa (852-860) a la catedral para que en lo sucesivo sirviese de palacio a los prelados; ello es cierto que como propiedad de Adaúlfo la menciona un documento muy poco posterior (190). Apenas asentada la reconquista y cuando Barcelona fluctuaba entre los ataques de los árabes y los disturbios de sus primeros condes feudatarios, sin duda la miseria de la Sede hacía necesaria aquella donación del obispo godo; mas en breve la liberalidad de los monarcas carlovingios enriqueció bastante la Iglesia de Barcelona, que probablemente entonces adquirió la propiedad de parte del palacio del mismo conde. Por esto tal vez la residencia del obispo no se trasladó a la casa de Adaúlfo hasta que en tiempos de Arnaldo de Gurb fue preciso, como antes indicamos, demoler una porción de aquel palacio. Desde esa traslación los prelados ya no han abandonado la casa de Adaúlfo; en vano una construcción moderna se despliega hacia la vecina Plaza Nueva; restos preciosos del edificio antiguo absorben la atención del que pone el pie en el patio; y aunque ignore la existencia del lienzo de muro romano y torres y ventanas con reliquias de la dominación arábiga que el interior encierra, la galería que en frente asoma le ofrece interés bastante a borrar de su memoria toda la parte moderna. Consta de tres arcadas semicirculares muy anchas, los machones o pilares que las dividen y apean llevan arrimadas a sus lados interiores columnas bajas y de capiteles trabajados; las impostas figuran un tablero, y el arquivolto se encorva tallado en menudos dentellones o dientes de sierra, que corresponden con graciosa labor a la parte del íntrados. Esta última decoración, aun faltando las proporciones del todo, bastaría para revelar un período ya adelantado del genero romano-bizantino. Esta galería sirve actualmente de capilla, arreglada y casi podríamos decir restaurada con mucha inteligencia (191); el techo de alfarjería y pintado de brillantes colores se aviene bien aunque sencillo con el carácter que debe respirar el oratorio de un prelado; un ábside de buenas proporciones cobija el sencillo altar, que compuesto de un ara y de una simple cruz, prueba que cifra su ornato y el complemento de su forma en aquel recinto semicircular y en aquella concha. Una puerta decorada de dos pilastras con capiteles de lo más puro del renacimiento armoniza esta capilla con las piezas modernas que delante de ella empiezan (192). Mas no a ellas se encamina el que desea reconstruir la ciudad del siglo XII: los aposentos que caen al jardín aprovecharon las formas de la misma fortificación primera; todavía el viajero pudiera asomarse a las ventanas y los ajimeces que godos y árabes edificaron sobre el lienzo de los romanos, como todavía puede bajar a lo que fue foso, al pie de las mismas torres cuadradas y de la muralla que, encerrada allí en aquel sitio y como ignorada, cobra no sé qué prestigio que no tenía ni el mismo magnífico lienzo derribado en lo que fue Inquisición (193); así las flores silvestres ensanchan frescas y lozanas sus cálices en las hondonadas sombrías donde derraman encanto y perfume, y como palidecen entre los brillantes colores de los jardines curados por el arte.
Ésta es la parte verdaderamente monumental de Barcelona: las ruinas de la antigüedad despuntan donde quiera que el observador dirija sus miradas. A un lado las dos bellas torres romanas que flanqueaban aquella puerta de la ciudad, en los siglos medios, llamadas Archidiaconales y propias de la catedral lo mismo que la otra puerta y castillo del Regomir: junto a ellas la CASA DEL ARCEDIANO, antigua ya y además sembrada de reliquias de mayor antigüedad, fundada sobre cimientos romanos, íntegra la cárcel horrible en forma de huevo, abierta en lo más hondo de una de las torres; misterioso y embelesador y rebosando poesía el pequeño patio que la precede, plantado de naranjos tan amados de las viejas paredes; el tan conocido sarcófago romano sirviendo de pilón de fuente en una pared; en el primer rellano de la descubierta escalera dos medallones de excelente bajo-relieve, majestuosas ventanas de la decadencia ojival por todas partes, desván corrido gótico en lo alto, puertas platerescas en el patio y en la pared de la calle, y dentro algunas muestras de lo que fue su techumbre artesonada (194). A otro lado la pequeña CAPILLA DE SANTA LUCÍA atrae las miradas como monumento de la última época romano-bizantina y recuerdo de la condal. El tono de sus bien labrados sillares, oscuro y armonioso, cautiva la atención, si es posible a ningún hombre pensador compartirla y distraerla en aquella calle del Obispo, donde ese dulce y venerable color de antigüedad domina. Casi cuadrado su interior y con asomos de la ojiva, nada ofrece notable sino su aspecto de robustez y la lápida que la pared de la izquierda dice en caracteres góticos que quien allí yace y es representado por una figura de caballero toscamente esculpida, es Jaufredo de Santa Coloma, que falleció a fines de mayo de 1313. En la pared de enfrente otra inscripción moderna conserva la memoria del obispo Arnaldo de Gurb allí enterrado; si aquellos maderos ocultan su sepulcro de fines del siglo XIII, a grande alabanza se haría acreedora la mano que mandase deshacerlos. Así todo el interés se concentra en el frontis, sencillo en su forma general como compuesta de un muro que remata con techo a dos aguas, cerrado por una leve moldura cóncava y en la cúspide el pequeño campanario, pero esbelto en su género y de buenas proporciones que fuerzan a amar sus lineamientos. Una puerta espaciosa ocupa la mayor parte de la pared: sus dimensiones ya le comunican notable aire y majestad, que se acrecen con las cuatro gradas que le forman un zócalo en su hueco siguiendo sus recortes; luego voltean con gracia y no sin cierta magnificencia cuatro arcos concéntricos semicirculares, los dos apeados en los ángulos salientes del hueco del ingreso, los otros en columnitas que suben arrimadas a los recodos y ya adelgazadas como de la transición. Encima de estos recodos y de los capiteles se tiende una ancha imposta, que lleva un precioso ornato con una cornisita que figura una trenza corrida. Las labores cuajan ricas los arcos, alternando con ligeras molduras cilíndricas; por ellas y por sus proporciones es esta portada digna de más importante edificio, bella en sí misma y precioso documento del período arquitectónico, en que la ojiva salía a desterrar el semicírculo romano y toda la ornamentación de él engendrada. Por un sentimiento de delicadeza que atestigua la proximidad de este cambio, el artífice rompió la monotonía del lienzo de pared que media entre el arquivolto del ingreso y la cúspide del remate con una ventana ya algo ojival, alta y estrecha, y aun pudiéramos decir esbelta, ya que tan oportunamente viene a interponer sus líneas airosas en aquella masa. Santa Lucía, capilla de las Santas Vírgenes, como te apellidaron al fundarte Arnaldo de Gurb cuando la traslación de su morada episcopal al nuevo palacio por 1271; como esos vallecitos retirados, abiertos en el seno de los montes, ocupan un lugar amado en nuestro corazón, aunque no cruza por ellos sino una fuente humilde y la vista no puede esparcirse por grandiosos horizontes, así tú llenas una página del álbum de todo artista que ame refrescar su imaginación con las aguas límpidas y escondidas de la montaña, o guste de purificar la llama de la belleza con el perfume delicioso de las flores menos gastadas por la mano del hombre.
�No te place a veces, oh lector, por poco que en tu ánimo mantengas un sentimiento de la pérdida de lo pasado, no te place reconstruirlo, y con los datos dispersos de la historia figurarte qué debió de ser una época querida, un héroe admirado, una ciudad famosa? Más embeleso trae consigo la reconstrucción del estado que tuvieron los sitios que nos han visto nacer, cuanto es más ardiente el deseo de ligar nuestra generación con las de nuestros progenitores; y pues conoces los restos de la morada episcopal, la puerta y torres romanas, la casa del Arcediano, y la capilla de las Vírgenes o de Santa Lucía, �no querrás completar el cuadro, o tan débil será tu imaginación que no de algún cuerpo a la palabra muerta de los libros? En aquellos tiempos Santa Lucía distaba un tanto de la Catedral, y a su alrededor probablemente se veían los cementerios suyos y de ésta. Parte de lo que ahora es iglesia mayor ocupábalo el claustro de la Catedral antigua, cerrado con cerca de cal y canto, tocaba por occidente a la misma iglesia, que puesta dentro del recinto de la actual tenía sin duda la misma dirección de mediodía a norte; extendíase luego hasta el primitivo palacio del Obispo, y por la parte opuesta iba a fenecer en la casa o refetorio de los canónigos, hoy la Canonja (195), contigua y comprendida en la misma cerca. Era un verdadero recinto monástico; y los árboles y las parras que sombreaban el patio de aquel claustro completaban el efecto del muro dándole más claro carácter de vivienda particular. Hoy subsiste parte de esa casa de los Canónigos, establecida ya por el obispo Frodoino en tiempo de Carlos el Calvo, decaída luego con las vicisitudes de las guerras, y repuesta en 1009 por el obispo Aecio y con los bienes de un rico mercader barcelonés llamado Roberto (196); pero las alteraciones que ha sufrido, y más que todo el abandono en que estuvo desde que los canónigos dejaron la vida claustral, apenas permiten reconocer su fisonomía primera a favor de los restos que más íntegros permanecen. La antigua pieza del refetorio aún se lleva lo más de aquella larga nave o casa, que con agudo techo flanquea la bajada de la Canonja; y aunque trocando su primer destino fue convertida en establecimiento de limosna (casa de la Almoyna), no se pudo borrar enteramente su verdadero carácter. En todas sus paredes una pintura casi del todo destruida y quizás de fines del siglo XVI, representaba una serie de personas en acto de recibir la comida, y en la orla se leían algunos nombres que serían de los que para ese caritativo objeto legaron parte de sus bienes. En el testero se levanta un pequeño coro o galería con restos de un altar de la decadencia ojival: lugar adecuado para el acto de devoción que precediese al repartimiento de la limosna, mas también propio del que en los siglos antecedentes leía algún texto sagrado a la comunidad que abajo estaba comiendo. Hoy sirve de almacén de madera, y en verdad más vale así que derribado. La parte exterior del edificio ya despierta la curiosidad, como aquella nave de agudísimo techo destaca al lado de un cuerpo coronado de un largo desván gótico, y sobre su única puerta de arco semicircular de grandes dobelas, guarnecida con arquivolto de los comienzos del genero ojival, sencilla y perfectamente proporcionada, se ven un cuadrado con la cruz y otros símbolos sagrados de relieve y dos elegantes medallones o florones a entrambos lados. La escalera que conduce a aquel otro cuerpo de edificio, húmeda, oscura y negruzca, es el recuerdo más poderoso de la vida claustral de los canónigos: todavía avanzan algunas cornisas romano-bizantinas; no falta alguna robusta puerta semicircular que evoque la imagen de celdas o apartamientos; y en la pieza superior o desván, el capitel de la columna que sostiene el techo nos traslada de repente a lo más puro y característico del género romano-bizantino, como mudo testimonio de los días en que los usos de la casa canónica estaban prefijados con la minuciosa regularidad de un monasterio (197) (198).
En frente, junto a la misma bajada de la Canonja, y siguiendo hacia la actual calle de los Condes de Barcelona y antes de la Inquisición, veíase, desde principios del siglo X, el hospital de Santa Eulalia, fundado por un piadoso varón llamado Guitardo o Witardo, restaurado y acrecentado en 1044 por el conde Ramón Berenguer el Viejo, en tiempo del rey don Jaime I, donado a la religión de la Merced que allí tuvo su primera casa. Un torreón cuadrado con almenas, poco ha conservaba en la esquina su memoria; también han borrado este vestigio las casas nuevas, que ya parecen estrechar la catedral con repugnante contraste. Desde aquí empezaba el recinto del antiguo Palacio de los Condes: la muralla romana a la vez lo defendió por afuera y sustentó su mole; y ora Ataúlfo fijase allí mismo su residencia, pasando así a ser tradicional la mansión del poder, ora la escogiesen para esto los reconquistadores francos, el Palacio se extendía hasta cerca de lo que fue cárcel y por lo que hoy es iglesia de Santa Clara, y lindando con el del Obispo pasaba por delante de la Catedral a fenecer de nuevo cerca del hospital de Santa Eulalia. De este modo el cuerpo principal venía a formar un edificio cuadrilongo, con una prolongación hacia el castillo del Vizconde y tribunal del Veguer, después cárcel y ahora casas nuevas. En el centro de este cuerpo se abría un patio con galerías; y paralelo a su lado o ala de mediodía tendíase el salón de corte o Tinell major, como lo apellidaba el Rey don Pedro IV.
�Qué resta de esa morada de nuestros antiguos soberanos? �El respeto de la posteridad ha guardado lo que fue cuna del poder de Cataluña y de Aragón? Demandemos ese respeto, cuando las tumbas de los Gralla, de los Aytona, de los Cardona sean repuestas en lugar sagrado; cuando los restos de los reyes de Aragón predecesores de nuestros monarcas se recojan de entre los escombros, siquiera en una urna miserable a cuyo alrededor puedan resonar las preces sacerdotales; cuando lo que queda de sus sarcófagos no continúe expuesto a la devastación y a la rapiña (199). �Por qué D. Fernando el Católico cedió en mal hora a la Inquisición aquel cuerpo principal del alcázar de sus mayores? La Inquisición, si en otras partes el historiador la encuentra motivada y casi medio de guerra al principio, no arraigó en Barcelona, ciudad libertada de los árabes desde 801, poblada casi exclusivamente de cristianos, parte indígenas, parte reliquias de los godos, poquísimos quizás francos, todos libres, todos exentos de vasallaje, menos del debido primero al Emperador y después a su Conde. Esa planta no había de medrar en tal suelo, y fue menester el extravío que en las ideas reinó durante gran porción del siglo XVII, aquel cambio de la fe pura en fanatismo, para que la silla del Inquisidor no fuese arrancada ignominiosamente del presbiterio de la Catedral, como al principio la hicieron arrancar de aquel lugar sólo propio del soberano nuestros rígidos y muy católicos Concelleres (200). El odio atesorado contra la institución redundó en ruina del palacio; y al desaparecer hace poco los últimos restos de aquel cuerpo cuadrilongo, ningún testimonio de pesar salió a honrar la destrucción de esos venerables muros. Extraña anomalía en las cosas humanas: la mano de un rey piadoso estampó sin saberlo en la casa de sus padres el sello del odio popular; y después que éste ya hubo comenzado en el siglo presente a destruirla, lo que ahora llamamos Real Patrimonio, es decir, uno de los brazos del trono, ha consumado la ruina y granjeado la gloria de convertir en productivas habitaciones modernas la grandiosa muralla romana que formaba la pared de la calle y lo poco que del patio subsistía. Diríase que, trocadas las ideas, vieron con placer anulada por la ira popular la donación de D. Fernando el Católico, quienes con tal prisa han recobrado la posesión donada y puéstola a lucro. La gravedad de nuestros males nos arranca estas palabras duras y quizás sobrado francas; que bien sabemos adónde puede llevar las más sinceras e inocentes en estos miserables tiempos el viento de las reacciones. Lo que simboliza instituciones vitales para la sociedad, jamás es atacado y cercenado sin que poco o mucho se ataque y cercene la institución misma; �tan poco entran en la fuerza de las instituciones la tradición y el hábito de los siglos que las hacen plantas casi naturales del suelo patrio? Si el símbolo no pasa de un montón de ruinas, consérvense estas, que también las hay dignas de veneración, y a veces la antigüedad cobra con ellas no sé qué santidad misteriosa que las hace más amadas y veneradas de las generaciones. Place contemplar esas rotas arcadas, esos añejos paredones que enlazan las presentes con las pasadas y las venideras; la familia humana se ase con tenacidad a la cadena de los recuerdos que fijan su origen y continuad a procedencia; y el mismo sentimiento que a todas las razas, a todas las naciones impele a investigar las fuentes de su historia; ese se excita y se ceba en los monumentos que nos dicen lo remoto de nuestro origen, que otros nos precedieron en nuestro suelo, y que si no podemos sino cruzarlo y perdernos como una gota entre las oleadas de la humanidad, cada oleada es poderosa a acrecer el depósito de arena que mantiene la memoria de los pasados. La vida de los pueblos, como en otra parte dijimos, se compone de algo más que de los goces materiales de lo presente; la historia no menciona como célebre ni dominante ninguno que no haya conocido otro sentimiento y si despreciado todo lo que sublima el alma, cuánto revela la alta naturaleza del hombre, la magnanimidad, la fuerza moral, el sentimiento de lo grande y de lo bello, orígenes de hechos y de establecimientos famosos. Mas, aun sin estas consideraciones, y ateniendonos solamente a la funesta donación de Fernando el Católico, nuestra fe en Dios cada día más firme cuánto empeora lo de la tierra, nos arrancará palabras acerbas y dolorosas siempre que lo accidental, la combinación de las pasiones quieran erigirse en esencia de la religión de Jesucristo. La Iglesia está asentada sobre bases eternas, independiente de todo lo fabricado por el hombre; los estribos puramente humanos con que a veces se ha querido sostenerla, viniendo abajo como obra de hombres, no han servido sino de estremecerla con el hundimiento.
El único trozo íntegro que de este palacio ha llegado hasta nosotros, hace poco estuvo a punto de ser demolido; la imprevisión y tal vez la codicia se aunaron para socavar el terraplén natural sobre que estriban las enormes paredes de la sala o Tinell mayor de la corte, vasta y maciza nave con bóveda apeada por grandes arcadas semicirculares, monumento de los asomos del género ojival. El canto de las monjas de santa Clara vuelve a resonar debajo de estas bóvedas; mas nunca los recuerdos de su pasado reaparecieron tan enérgicos como en esos recientes días de peligro, en que las grietas de los muros daban paso a una luz siniestra, la bóveda se hendía por varios puntos, y afuera, mientras resonaban las voces de los operarios que al pie del terraplén apuntalaban los cimientos, todo un barrio quedaba desierto al rededor, y de todas partes clavábanse en la gigantesca fábrica miradas de azoramiento y zozobra. También la agonía de un edificio en que tantas ideas están depositadas, tiene su poesía como su estado de integridad; nosotros acudimos de los primeros al riesgo mortal de esta nave que arrastraba tras sí la muerte de otros monumentos contiguos de gran valor; y preso el corazón de la ansiedad y del temor y del coraje, nos sentamos a mirar quizás por la vez postrera las majestuosas arcadas que nos cobijaban. Ya entonces no nos asaltaron las tristes imágenes que las ruinas religiosas han evocado siempre para nosotros; la libertad, la libertad antigua de Cataluña pasó a nuestros ojos risueña y espléndida, tomando creces a la sombra del trono paternal de nuestros condes, encendiendo a su contacto mágico las centellas de civilización encerradas en el seno de las clases populares, y con su sonrisa llenando de ciudades y villas la Cataluña, de población y buen régimen las ciudades y villas, de actividad y bienestar y sanas costumbres las casas de los pobladores, y los puertos, el mar y las colonias de armadas y de comercio. Alzáronse en visión benéfica los días de sencillez, en que engendrándose de la consuetud la constitución del Estado, elaborada no por hombres sino por los siglos, los recuerdos de la municipalidad romana retoñaban con nueva forma al amparo del cetro condal, los seniores o ancianos se juntaban en General Consejo al pie de los muros de esa misma nave en la plaza del Rey, y los delegados para cuidar del régimen y administración de la ciudad, cuando el incremento de ésta trajo la necesidad de semejante centro, venían a sentarse en aquellas gradas semicirculares que conducían a la puerta principal de palacio y aún perseveran (201). Allí vinieron a sentarse sin otra ostentación que la majestad imponente de la sencillez y de la fe, sin otro aparato de fuerza que la tradición que sobre sus cabezas tendía sus santas alas; como diciendo que de la hermandad del jefe y de los súbditos había nacido sobre las reliquias árabes un nuevo estado; que del trono emanaban sus privilegios; y que en las ciudades estribaba mayormente el poder de los reyes. Las grietas de los muros, los altares y las tribunas que ahora los afean, luego desaparecieron de nuestra vista debajo de las colgaduras con que en Palacio se aprestaban para las ceremonias más solemnes. Toda una raza de reyes oriundos de Wifredo, bien hallados con el pacto que a su pueblo les unía, pasaron a jurar desde el alto estrado los fueros de Cataluña antes de ceñir la corona; el esplendor de los curiales, el arreo majestuoso de síndicos y jurados, el tañer de los juglares henchían de brillo y armonía la gran sala festejando la coronación; o muriendo lejos los últimos sones de la lengua catalana, los magnates y prelados en torno del señor rey autorizaban en grave congreso la sanción de un nuevo privilegio o la audiencia de una embajada. �Día de la Virgen! �Día de San Jorge! �Días festivos para la antigua Cataluña! Vosotros traíais nuevas galas y nuevo brillo al salón del Alcázar, el premio de los mantenedores del festivo torneo preparábanlo en sus aposentos manos delicadas; los soberanos de Aragón, tan cumplidos en armas y en cortesía, amaban ver relucir en sus cámaras los coseletes de sus paladines antes de ir al palenque, como se placían en estimar en su compaña los botes y los mandobles en torno de la franca mesa de colación, resonando las baladas con que los trobadores cantaban altos hechos de armas, o escuchando ávidos de emoción y ardimiento referidas por un caballero anciano las gestas de tiempos aún más heroicos (202). Todos esos soberanos manejaban la pluma del cronista o cultivaban el arte de trobar; mas dos entre ellos aparecían más radiantes con esa corona apacible. Un rey poeta explicaba la institución de la caballería, que ponía bajo el amparo del buen barón San Jorge, haciendo prácticamente posible y bello aquel tipo ideal; a favor de las dispersas tradiciones de su casa regulaba el Ceremonial de ella, deslindaba los oficios que en el Estado representaban directamente el poder supremo, y señalaba los principios medios por los cuales la administración se ejercía. El heredero de la corona, venciéndole en fausto, ganaba el singular renombre de Amador de genlilesa; a la voz del joven D. Juan la graciosa poesía provenzal pasaba el Pirineo para venir a fundar aquí sus consistorios y cultivar sus tan variadas y sutiles formas; y la reina, la gentil Violante, derramando encanto por la regia morada, poblábala de juglares y trobadores, de deportes y festines.
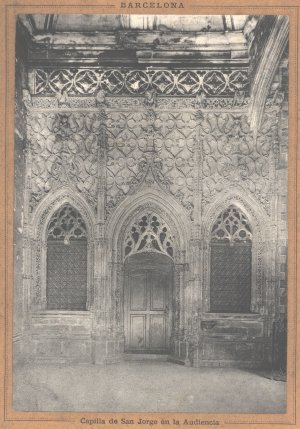
�Cantos amables del Gay saber! �Por qué, si bien destituídos casi siempre del sentimiento de la naturaleza, estremecéis ahora mis entrañas? Nombres suaves del Lemosín, nombres que herís el corazón como el eco de una tonada querida de nuestras montañas, como la solemne armonía que entre las ráfagas del viento elevan los sonidos aunados del valle y de la altura; las arpas catalanas un tiempo hermanaron a la vuestra la dulzura de sus tonos, o compitieron enérgicas con vuestra varonil aspereza, guiando a las damas de la señora Reina en acompasada danza, o acompañándolas cuando henchían las salas del Alcázar con el tañer de sus organillos y viellas. A tan risueños conciertos, era la plática de caballeros y pajes departir de azares de cetrería y pasos de armas, el ansia, la arremetida, el encuentro, las miradas y el premio en la justa, la destreza y el ardimiento en la montería. Bien aleteaban en el puño de dueñas y gentiles hombres azores y neblíes; el señor rey gustaba de cabalgadas por los bosques; el toque matinal de la bocina de caza era conocido por los ecos de palacio, yen la mano del Amador de Gentilesa había un galardón o una buena alabanza para el más intrépido jinete o el montero más esforzado y astuto, como una joya de oro para el poeta y una pensión para el cantor. Pronto empero las arpas resonaron con lais fúnebres a la muerte del joven monarca; y esos acentos, cual si fuesen los postreros del genio poético de Cataluña (203), llenaron de tristeza la mansión condal y parecían, predisponerla para lo futuro. Las sombras dolorosas de su pasado, perdidas durante tanto tiempo entre el esplendor de su actual grandeza, asomaron de nuevo lentas y frías. Una abuela ambiciosa acariciaba sonriendo al nieto Pedro Ramón (204); �ay de mí! el rostro lívido de la madrastra asesinada medio se aparecía con las facciones desencajadas debajo de esas bóvedas que repitieron sus gritos; y dos hermanos nacidos de unas mismas entrañas pactaban sobre el imperio y se partían esta morada, alterado y mal contento el uno, dulce y triste el otro, sobre ambos revolando incierta figura de muerte. Dura ley de la humanidad esa mezcla de la bondad y de la imperfección, aquel gran promovedor de la pujanza de Cataluña, el rey poeta pasaba siniestro y ceñudo en medio de su familia; a los gritos de Almodis respondían los de la hija del rey, mujer del aborrecido conde de Ampurias, al caer del bofetón que le abrió el sepulcro; un hermano miraba al príncipe con dolor, como demandándole la razón de su envenenamiento; y en lo más oscuro otro hermano le mostraba sus feas heridas, y la brisa del mar agitaba las barras de Wifredo desgarradas en combate fratricida y salpicadas con sangre de un cuñado. Poco a poco los tapices espléndidos colgaron como paños funerales de esos muros, y los cirios ardieron funestamente en torno del catafalco. Servidores y magnates discurrían con paso lento y decaído el semblante; y a la canturia sombría de los frailes que velaban junto al féretro, entraba el pueblo a contemplar los restos de sus Reyes. Los espectros del pasado salían al encuentro a los nuevamente fenecidos; mas ningunas exequias, ninguna figura contristo tan dolorosamente el Salón Real como las que se entreveían en el porvenir. El príncipe heredero entraba en Palacio aclamado por los que al grito de somatén forzaron al rey su padre a sacarle de la prisión; su misma madrastra con aquella su afable sonrisa lo había puesto en manos de sus libertadores; mas el príncipe entraba en Palacio con la muerte en sus entrañas, quizás propinada por su pérfida madrastra. Sus ojos debilitados por el encierro y por las cuitas apenas podían saludar la mansión amada de sus mayores; como una flor batida del viento inclinaba su cabeza, y abandonado del padre, separado de su hermana, aquí entre sus más constantes defensores exhalaba su último suspiro. �Dolor! �Dolor! gritos de dolor resuenan en los regios aposentos al cerrar la muerte sus ojos; gritos de dolor, ayes y lloro estallan donde quiera en Barcelona: muerta es la esperanza de Cataluña. Los ancianos, cubriendo con sus manos la cabeza de los infantes, auguraban dolor para el porvenir; y las oleadas del pueblo iban sucediéndose en el Tinell mayor a contemplar por postrera vez tendido en el catafalco el que fue la esperanza de Cataluña. El amor popular descubría en su tez cárdena las señales del martirio, y encendiéndose en lástima por sus padecimientos, tal vez atizándolo la rabia de los partidos, rodeaba el cadáver con fama de santidad. Santo le apellidaba la muchedumbre, santificado con la persecución, la cárcel y el veneno se le oía en boca de todos; las madres corrían desaladas a presentar ante sus inanimados restos sus pequeñitos enfermos; el contacto de su lecho de muerte era buscado por los dolientes; y cundiendo el fervor, la piedad misma apetecía ser partícipe de sus milagros, y las vírgenes del Señor abandonaban el claustro por venir a orar en procesión junto al cuerpo del Santo. El paño mortuorio, cuajado de oro, era despedazado por la muchedumbre ávida de sus reliquias; el riesgo de sus reales vestiduras obligaba a encerrarlo más pronto en doble ataúd; mas la cubierta que lo forraba, presto desaparecía arrancada por las manos populares, y la madera de la primera caja saltaba en astillas (205).
Tiempo era de conducirlo a su postrera morada; mas el llanto público, no menguando con tantos días de cuerpo presente, revienta más sentido al salir el cadáver a las calles de Barcelona, jamás cortejo fúnebre honró la memoria de un ser amado con tal duelo y tal consternación: todas las comunidades religiosas van acompañándole con sus preces; todos los brazos del Estado han acudido con numerosas antorchas fúnebres; pero su cortejo es el lamento Popular que suena en puertas y miradores, el rezo de las 6000 mujeres piadosas que siguen al féretro, el silencio sombrío del pueblo que va apiñándose en pos de la larga procesión (206). Las arpas catalanas resonaban lúgubremente; las liras de los trobadores antepasados colgadas en los muros del palacio lanzaron un gemido, postrer adiós a la poesía provenzal y a la lengua nativa (207); pero mucho más lúgubres eran las miradas y las querellas de los que del entierro regresaban. Otros funerales, funerales de sangre van a celebrarse en Cataluña: el fulgor de las espadas fratricidas, las llamas de los pueblos, los pendones hermanos guiando a opuestas huestes, la campana de somatén despoblando las villas, desconciertos, furores, venganzas en todas partes: �perdone Dios a quien forzó a ensangrentar la memoria de aquel príncipe todo paz y mansedumbre!
La fábrica contigua, conocida desde el siglo pasado por convento de Santa Clara, y el alto mirador que carga sobre la nave del Tinell major, se edificaron desde fines de 1549 a 1557 a costas de la diputación del Principado. Cedido el cuerpo principal del palacio antiguo a los inquisidores, y destinada la sala mayor desde entonces a la cancillería y colegio de escribanos (208), fue necesario levantar una nueva casa para el que en Cataluña representaba el poder del soberano. La fábrica correspondió a ese noble destino: severa y majestuosa irgue sus cuatro muros imponentes por su misma solidez; dos sencillas puertas semicirculares se abren en los lados de oriente y poniente; las ventanas, cuadradas, flanqueadas de unas pocas molduras de la decadencia ojival, y coronadas de leves curvas que juntándose en ángulo rompen la monotonía del cuadrado y sostienen en el centro un escudo con la cruz de San Jorge, corren en dos órdenes todo el edificio, a cuya nobleza contribuyen con su uniforme regularidad. El remate no puede ser más propio: apeado por una línea de menudos y espesos modillones, avanza a manera de cornisa un robusto voladizo sembrado de gárgolas caprichosas, todavía góticas, y orlado de algunas molduras; en las esquinas este cuerpo avanzado resalta doblemente en forma de garitón, lo cual da a todo el edificio apariencia de fortaleza, al mismo tiempo que indica su carácter público. Es un digno símbolo del poder supremo que había de habitarlo, conjunto de nobleza y severidad, de majestad y fuerza. Cuanto al efecto pintoresco, la plaza del Rey le debe el mayor poder de su impresión; que ciertamente no cabe mejor combinación de líneas y de masas que la producida por aquel ángulo saliente de Santa Clara, por el entrante en que se une a la nave, por el alto mirador formado de galerías sobrepuestas de arcos semicirculares, y por las gradas de la iglesia de Santa Águeda: magnífico agrupamiento que de donde quiera que se mire remueve enérgicamente el alma con goce delicioso y puro. La bóveda de la escalera interior ofrece una complicada y costosa obra de alfarjería, muy notable en este país donde semejante género de construcción nunca llegó a reinar como en otros de España. Un maestro carpintero fue el artífice de este edificio (209): gran vergüenza para el arte moderno que Antonio Carbonell sin otro título y con tal parsimonia de medios alcanzase lo que tan raras veces logra esa arquitectura greco-romana, que pretende caracterizar los edificios con muy determinadas formas (210) (211).
Sólo este conjunto de la plaza del Rey y más que todo la elegantísima capilla y campanario de Santa Águeda dan testimonio del palacio antiguo: en otro punto de la ciudad otras ruinas conservan no tan alterada la fisonomía de las habitaciones reales, y no menos imponentes rigen todavía sus altas paredes con el nombre de:
Es un recinto poético, poblado de recuerdos de los tiempos del condado, y que rebosa colorido. Arrinconado junto a la primitiva muralla, conócese que formó como una fortaleza aislada: de sus tres ingresos sólo uno se abre al nivel de las calles de la Barcelona primitiva, esto es, de la meseta de la colina; a los otros se trepa por dos pendientes de ésta, que allí apenas se desmontó, flanqueadas de arcos y torres, vestigios de la circunvalación romana; y todos tres desembocan a un vasto patio central. El prestigio de este recinto es inexplicable, cuanto es más brusco el tránsito de las calles más animadas a esa mansión del pasado, cuanto es menos esperado el hallazgo de esa joya de poesía en medio del trafago de la existencia. �Bello efecto el que desde el centro del patio se despliega! A la izquierda o hacia mediodía asoma en lo alto una linda galería o desván del renacimiento como perdida entre aquellas construcciones modernas: a la derecha o norte un arco romano-bizantino todavía guarnece la puerta de la capilla, la cual a su vez deja entrever su antigüedad a través de sus alteraciones; hacia poniente suben dos cuerpos cuadrados gigantescos, completo el uno bien que tapiadas sus ventanas, el otro o arruinado o nunca edificado, proyectando sobre el azul del cielo sus dos grandiosas arcadas semicirculares y conservando los modillones que apeaban las vigas de la techumbre. Por el lugar, por su posición, por aquel conjunto son las ruinas más imponentes de Barcelona; y el color negruzco de que las ha teñido el sol de tantos siglos, causa una impresión temerosa al mirarlas dominar sobre las apiñadas casas. La luna aumenta la negra masa de sus muros y dibuja la silueta de sus arcos aéreos, y entonces toda la fábrica aparece en el aire como la osamenta de un coloso fenecido hace luengas centurias: así en el corazón de la cordillera pirenaica destacan bancales cenicientos entre el verdor de la vegetación y las tierras húmedas, osamenta de un mundo primitivo. El cuerpo que permanece entero es un salón cuadrado, ceñido en lo alto de una galería corrida de alfarjería tal como las solió labrar el renacimiento en la raíz de las techumbres artesonadas. Al pie de la misma muralla romana y sobre ella, los terraplenes conservan restos de los antiguos jardines, y a su lado todavía subsiste la capilla gótica perfectamente conservada (212) -�Qué han sido estas ruinas? �Por qué esta fortaleza, este recinto aislado continuo así a pesar de todas las vicisitudes de él y de la población? La imagen moderna del altar de su iglesia lleva el título de la Virgen de la Victoria desde aquel combate, que en las aguas de Lepanto trocó la faz de los sucesos de Europa; mas los documentos y las crónicas anteriores nombran frecuentemente esta capilla con la advocación de Santa María del Templo, y este nombre reaparece en la calle contigua de los Templarios. Los freiles de esa orden traída a Cataluña por Ramón Berenguer IV, tuvieron su consistorio en aquel salón cuadrado, en que despunta el género ojival; y cuando el acrecentamiento de esa caballería religiosa hacía necesario otro salón inmediato, tal vez sonando la hora de su exterminio hubieron de dejar descubiertos y ya levantados aquellos arcos, cuya firmeza está diciendo cuanta fue la robustez de esa milicia. Estas arcadas reciben impunemente las lluvias, el ardor del sol y los embates del viento: así los Templarios cayeron, más por su decidida voluntad de no apelar a su fuerza propia, que contrastados por ninguna fuerza superior. Casi inútiles en otras partes de Europa, concíbese como la persecución pudo allí encrudelecerse: la sangre propia con que aquí regaban de continuo las fronteras de los sarracenos hubiera clamado venganza para siempre, si también se la hubiese hecho correr por los cadalsos. La corrupción que envenena todo lo bueno de las cosas humanas quizás ya había pervertido su institución; tal vez algunos de sus miembros se contagiaron con las tradiciones místicas del oriente, cuanto más que el espíritu de asociación ama envolverse en el misterio: pero el mal que encerraban en el fondo de sus corazones Dios lo ha juzgado, y la historia de su exterminio lo es de otra de las feas sinrazones que rellenan los anales de la humanidad. La voluntad es reina y señora en la condición humana, y su más alta corona; y cierto era grande y hermoso el sacrificio de los que consagraban su actividad guerrera a la defensa de la religión y por ello rompían con el mundo, como otros le consagraron la actividad del espíritu.
Los caballeros de San Juan heredaron por concesión del papa las propiedades de los templarios; y a poco vendieron al obispo y cabildo de Vich esta casa y capilla de Barcelona (1317-1327). A su vez los compradores las concambiaron por otras posesiones con el rey D. Pedro IV, cuando resuelta la reina Leonor a labrar un nuevo palacio, obtuvo en varias compras esa porción de la primitiva Barcelona y en 1370 indujo a su esposo a adquirir del obispo de Vich la casa, capilla y huerto que fueron de los Templarios y le faltaban para completar su propósito. La nueva mansión real fue llamada Palacio de la Reina o de la Condesa (213), y también el Nuevo o el Menor para diferenciarlo del antiguo; nombres que no se alteraron, aun cuando al morir lo legó doña Leonor a su esposo. Es verdad que pronto otra reina manifestó su predilección por esta morada: doña Margarita de Prades amó la alegría de sus miraderos y jardines, y añadió al nombre de Palau de la Reina el suyo propio, entonces cuando subió a compartir el solio con D. Martín I, por aquel enlace que el cielo no bendijo (214). El rey D. Juan II donó el palacio nuevo al gobernador de Cataluña D. Galcerán de Requesens, casa ilustre en hazañas no menos que por la adhesión firmísima que mantuvo al soberano en medio de la sublevación de Cataluña. La Italia, que conserva el nombre de esta familia avecindado allí por la conquista, también cuenta las expediciones de mar y tierra, los negocios a que los Requesens dieron cabo desde los tiempos de don Alfonso V. Los turcos, ya temibles en el Mediterráneo, aprendieron temprano a temer este apellido de nuestras montañas; y si D. Juan de Austria era el nombre generoso que alentaba los corazones de los aliados en la formidable escuadra que en Lepanto puso raya a la invasión de la pujanza turca, D. Luís de Requesens (215) dirigía la mente y la voluntad del príncipe, peleando con el consejo y con la espada en aquella grande acción en que el primero de los ingenios españoles perdía la mano como soldado aventurero. Cúpole a D. Luís la fortuna de prender a dos sobrinos del Sultán; y el Sumo Pontífice, al instituir en el fervor de su entusiasmo la festividad de la Virgen de octubre y la del Santo Rosario que en toda la cristiandad conmemorase esta gran victoria, quiso por especial bula que la capilla del Palau de Barcelona la celebrase al igual de las catedrales y parroquias con las mismas indulgencias; y para que más clara brillase la gloria de los Requesens, mandó que sólo en el Palau se celebrase aquella el día mismo de la batalla (día 7), cuando para todo el orbe cristiano se designó la primera dominica de aquel mes. Desde entonces trocóse el nombre antiguo del Templo en Nuestra Señora de la Victoria, y hasta la tradición ha pretendido ver la misma imagen que colgaba de la proa de la galera capitana en la grande estatua de alabastro de su altar, hecha en Italia el año de 1542. Es fama que el bastón de mando que se custodia en esta casa es el mismo que empuñó el hijo de Carlos V, en aquella función de guerra; de todos modos, su forma, sus inscripciones flamencas (216), y el sitio donde está autorizan a creerlo y obligan a guardarlo cual complemento de las memorias de que el Palau es depósito.
La venida de otros coherederos de D. Alfonso el Batallador ocasionó la fundación de una casa religiosa que también traía su origen de la Tierra Santa. Aceptando las proposiciones de Ramón Berenguer IV, los monjes del Santo Sepulcro de Jerusalén se establecieron en la porción que se les donó en Barcelona, extramuros y en el arrabal que se iba formando hacia el norte (217). En 1146 erigieron la iglesia que hoy subsiste bajo la advocación de Santa Ana; de 1421 a 1423 uniéronse a los canónigos regulares de San Agustín, cuando éstos tuvieron que pasar a Santa Ana y ceder a las religiosas de S. Pedro Mártir el monasterio de Santa Eulalia del Campo (218), hoy convento de Montesión. El efecto poético de Santa Ana corre parejas con su importancia monumental: las casas seguramente han invadido lo que fue su antigua cerca; la construcción de la muralla trajo la demolición de parte de la colegiata; pero todavía continúa aislada, y salvando la sola puerta que da a la calle y lo fue sin duda de su cerca, se pasa bruscamente de la mayor animación al mayor silencio. Al fondo de aquella especie de atrio rústico se abre el ingreso principal en el brazo del crucero que avanza por aquel lado de mediodía; un tono pardo el más armonioso embelesa el espíritu, y rematando como Santa Lucía con suave declive y cornisita a dos aguas, ocupa casi todo su muro la puerta de ojiva elegante y de profundo alfeizar, cuyas arcadas en degradación ostentan en sus delgadas molduras cilíndricas y capiteles el tipo de los comienzos del genero gótico. Esta pequeña fachada, levantandose al fondo de aquel patio, permite gozar de su conjunto a la vez sencillo y rico, de aquel contraste que producen su trabajada y gran puerta ojival y la desnudez del resto hasta la cornisa, y el cual hermana el carácter de iglesia rural bizantina con el de importante templo ojival. Hace algunos años un olmo antiguo sombreaba con su ancho ramaje este patio y armonizaba con el color de la portada, con las paredes enmohecidas que a derecha e izquierda continúan, con el trozo de la nave que asomaba por lo alto, y con la bella desigualdad de los edificios circunstantes; era un recinto quieto y alegre, apacible y grave como una de esas humildes casas del Señor en torno de las cuales suenan las faenas de la labranza.
Hasta las procesiones interiores de Santa Ana respiraban en ese recinto no sé qué frescura y aire de otros tiempos más serenos, cuando las flores y los ramos venían a engalanar las puertas y los pilares, y el gentío hervía desparramado al rededor del olmo y por los corredores del claustro. Jamás concebiremos esta destrucción de los árboles, adorno tan amado de los monumentos, y en los religiosos casi parte esencial. La iglesia tiene forma de perfecta cruz latina, con ábside elegante en el testero y cimborio en el punto de intersección. La bóveda es de cañón corrido, mas en las arcadas asoma con timidez la ojiva; y al paso que las columnas bizantinas que flanquean los machones del crucero, las que suben a recibir las pechinas del cimborio (219), y las que en la nave apoyan dos arcadas de resalto, adelgazan su fuste a grande altura, donde apean capiteles purísimos de su género y más pequeños de lo que en tales sitios los habían labrado los tiempos anteriores; las ventanas de mediodía se dibujan en forma ojival perfecta, cual ésta salió en su completa aparición. Es para Barcelona un monumento tipo, como ofrece todos los caracteres de aquel género mixto que se engendró cuando la transición del romano-bizantino al ojival aún no había fundido en uno todos los elementos, bien que tuviese proporciones y belleza propias. La pila bautismal del palacio de los Condes hoy suministra este Sacramento a los feligreses de la parroquia de Santa Ana: destino digno de su objeto sagrado y de su importancia primera, más loable y acomodado a su conservación que si se arrinconara en algún Museo nacional o académico.
Tampoco se ha arrancado de detrás de la pila del agua bendita el sepulcro de don Miguel Bohera, que si no es notable como obra de arte, merece mención honrosa por los hechos del difunto y por la lápida que los presenta recopilados (220). En el brazo del crucero, a la izquierda del ábside, recuerdan la religión del Santo Sepulcro algunas figuras antiguas que rodean el cadáver del Salvador. Son del tamaño natural, toscas, y más notables como reliquias de la Edad media que por su expresión y por los trajes. La veneración pública impedirá que en ningún tiempo pasen a aumentar las curiosidades de un Museo. A fuer de casa monástica tiene esta colegiata un claustro contiguo a la iglesia y de dos pisos, que entrambos se comunican con la nave (221). La decadencia de la arquitectura ojival ya despuntaba cuando se construyó; pero aún la esbeltez empuja las líneas de sus arcadas del piso inferior, y los arcos rebajados y casi cuadrados del segundo no se muestran encogidos y pesados cual los solió labrar el siglo XV al espirar o el XVI en su comienzo. No es ciertamente lo que los demolidos claustros de Dominicos y Franciscos, ni el airosísimo de Montesión, ni el elegante de Junqueras (222); con todo, sus proporciones fuerzan a llamarlo elegante y airoso, y aún creo que su belleza es tal que al gozarla no se recuerda de súbito la de aquellos edificios ni la memoria se entrega a ningún cotejo. Su efecto poético además es sobrado poderoso para que consienta la menor duda: la proporción total, la longitud de sus galerías que hace comparecer bastante alto el remate del piso segundo, la contraposición de las ojivas y pilares de cuatro medias cañas en el inferior a los arcos rebajados casi en cuadro y a los pilares y bases un tanto decadentes en el segundo, deleitan al menos susceptible de entusiasmo; y cuando el color dulce y venerable de sus sillares ya acarrea por sí solo goce sumo, los naranjos que crecen en el patio, aunque escasos restos del antiguo arbolado, aúnan con armonía su verde opaco al pardo del edificio. En las paredes interiores duran puertas semicirculares con una ligera moldura cilíndrica en las jambas y en el arquivolto del íntrados y con grandes cuñas, lo cual sin otro adorno las hace elegantes y bellas, como su belleza nace de sus lineamientos tan puros y proporcionados. La doble cruz del Santo Sepulcro ocupa el escudito que decora el centro de su arcada; más aun sin este símbolo, la imaginación ya puebla los corredores de los religiosos que habitaron aquellas celdas cuando Santa Ana era recinto claustral. Si es lícito a quien esto escribe expresar una vez sola sus afecciones privadas, si no se recibe con impaciencia esta única libertad de quien jamás antepuso su persona a los monumentos ni a las obras de Dios; a la vista de una de esas puertecillas la memoria de un hombre remueve dolorosamente mis entrañas. Como es suave el tono de esos muros, así fue dulce la amistad del anciano que cebó mi amor a lo pasado: como el azul del cielo se columbra más radiante desde el suelo de este monumento y por encima de las altas ruinas de la antigua sala capitular que sobre el cuelgan, así se me reveló más bella la antigüedad reflejada en el alma serena de aquel sacerdote. Entre los destrozos que embarazan el sendero de la vida, los ojos aman espejarse en el rostro donde resplandece la tranquilidad de la inocencia: Jaime Ripoll, anticuario de Cataluña, las arrugas de la vejez no alteraron el brillo de la inocencia que resaltaba en tu semblante; las canas vinieron sólo a hermosear tu frente ingenua, y los años no pudieron empañar tu candor ni turbaron tu corazón sencillo todo lleno del amor de Dios y de la antigüedad. En la amargura de lo presente, cada día mayor la soledad de mi alma, cuantas veces se vuelven a ti mis ojos, tu memoria hiere mis entrañas con una triste alegría y me llena de turbación y desconfianza sobre mis días venideros: �ay de mi alma si jamás se entibia la llama de su entusiasmo con tanto trabajo mantenida ahora, si nunca la realidad cegare el manantial de mis goces, la estimación de los monumentos! (223).
Las ruinas de la Sala Capitular (224) mencionada, vistas desde la muralla de la ciudad, completan el efecto pintoresco de Santa Ana, o por mejor decir, son su conjunto más pintoresco. Subsisten sus cuatro paredes: en una todavía se abre la ventana o puertecita con arquivolto de los asomos del género ojival y con anchas dovelas; las arcadas, apenas apuntadas en ojiva, cruzan aisladas en lo alto. Al lado, una puertecilla igual a las del claustro indica que allí continuaba la colegiata; detrás y a la izquierda suben las paredes del crucero y ábside de la iglesia y la cúspide de un color sombrío; un trozo de ciudad llena el fondo del centro entre mediodía y poniente; y a la derecha cortan el aire vaporoso las torres góticas de las Canaletas, divididas por una muralla no menos magnífica, coronada ésta y una de ellas por los grandes modillones que en otro tiempo sostuvieron su ladronera corrida, pintadas por la mano del tiempo con un triste pardo oscuro de gran belleza, y destacando en aquel punto extremo de Barcelona como una mansión real fortalecida de los antiguos soberanos de Cataluña (225). El sol parece bajar con majestad al occidente detrás de esos torreones; que tal es el encanto misterioso con que en aquella hora destacan su enérgica y negruzca masa sobre la lumbre diafana y argentina, sobre las tintas transparentes, o sobre los encendidos y contrapuestos tonos de que a espaldas de ellas se tiñe el cielo.
Santa Ana, así como señala el tránsito del semicírculo romano-bizantino a la ojiva, también es en Barcelona el último monumento de la época condal (226), y la enlaza con las generaciones de reyes que ciñeron la corona aragonesa. Pero puesto que damos cabo a esta época todavía poco beneficiada (227), en que como en la base de la historia de Cataluña hemos insistido; désenos que completemos el cuadro monumental con el único recuerdo que de ella persevera casi junto a la misma ciudad.
A una hora de sus murallas, por la parte del Llobregat, y cerca del antiguo castillo del Puerto, el obispo Berenguer asistido de los canónigos y con gran concurso de pueblo consagró por enero de 1101 la iglesia parroquial de Santa Eulalia, en el lugar apellidado Villa Provinciana. El territorio que se le señaló dilatábase por oriente desde la cumbre de San Pedro Mártir, entonces montaña de la Osa (Moulis Ursae) hasta el castillo del Puerto pasando por dentro de la Villa de Sans (Villa Sanctis); por mediodía rayaba en la orilla del mar, por occidente lindaba con el Llobregat, desde donde corría por norte a fenecer en la misma cumbre de la montaña susodicha. La Virgen Mártir barcelonesa era la titular que escogían las nacientes parroquias de la comarca; mas �cuál era esa que comprendía el vasto territorio donde hoy se levantan las de Hospitalet y Esplugas? �En qué pueblo se erigió la iglesia consagrada por el obispo Berenguer? Entonces sólo la rodeaban algunos caseríos: hoy, transmitida su parroquialidad a la primera de aquellas, queda en pie solitaria al lado mismo de la carretera, medio oculta a las miradas por una cerca de altos matorrales y arbustos. Convertida en simple ermita (228), hermosamente tostada por el sol que fecunda aquella rica campiña, �qué dulce es subir la corta y leve pendiente que de la carretera a ella conduce, y cómo parece recibir con amor al artista en su atrio rústico orlado de árboles y rosales! Pocas imágenes evocan tan risueñas la de los tiempos condales; y yo no sé por qué el corazón se apega con tanto embeleso a esta flor del arte tan sencilla y tan modesta, que apenas ensancha sus hojas en medio de aquella naturaleza pródiga de sus frutos. Es una pequeña iglesia romano-bizantina: completa cual las más de las parroquias primitivas, su interior consta de tres navecillas separadas por arcos desnudos de todo adorno y hoy tapiados; la necesidad de utilizarlas para habitación la redujo a la sola del centro, y aun ésta ha sufrido el retoque de una cornisa barroca. El exterior permanece casi íntegro. La fachadita es bella, aunque bastante común en este género: su puerta se compone de tres arcos concéntricos, dos de ellos cilíndricos, intermediados de molduras; una línea de ángulos alternados o zigzag delicadísimo ocupa la inmediata al éstrados o arquivolto, que es bastante saliente y lleva esculpido un follaje antiguo igual al de las impostas o arranque de los arcos. Dentro del tímpano se lee una inscripción que probablemente se refiere a una reconstrucción posterior a la consagración primera (229). Arrimadas a los alféizares hubo dos columnas, de que no queda sino un capitel. Entre el arquivolto y la punta del techo se abre una ventana a guisa de grande saetera; y el remate general en ángulo o a dos aguas despliega la cornisa o moldura cóncava que es tan peculiar a esta arquitectura.
El cazador que cruza aquel llano, viene a descansar a la sombra de este templo, que el son de sus campanas ahora hinche los ecos de la parroquia que tomó su nombre y su carácter (230); mas ya que la devoción apenas atraviesa aquellos pacíficos umbrales, pueda al menos el ermitaño que te custodia, �oh Santa Eulalia de Proençana, abrir cada día más a menudo tus puertas a las visitas de los que cifran su existencia en la poesía de lo pasado, en la tranquila agitación del entusiasmo, en los goces no contaminados de la Belleza!