—279→
I
La idea de autor clásico tal vez no sea clara. Quiero decir clara para el hombre culto sin mayor especialización. He hecho la prueba: los valores que se dan a la palabra son -más o menos- los del Diccionario académico. Algún entendido en lenguas clásicas me ha respondido 'autor que se estudiaba en las escuelas (clases)'. Ciertamente, son significados válidos, pero no ciertos. Clásico era el hombre que pertenecía a una classis social elevada, en oposición al proletariado que estaba fuera de ellas. Curtius ha dedicado unas páginas al estudio de la voz332 y su difusión por los pueblos de Occidente; en nuestra lengua, muy tarde se atestigua el término: por 1632 en La Dorotea de Lope333, cuando ya había en vulgar clásicos, escritores que por su distinción eran dignos de ser estudiados. Valgan los nombres de Juan de Mena, de Garcilaso o de Góngora.
—280→Pero clásico es, también, y por serlo, un modelo digno de imitarse, por tanto, con una vida que opera sobre la de quienes siguen o imitan. Bien poco hace, Dámaso Alonso hablaba de su primera lectura de la Odisea y él, algo más que adolescente, se siente deslumbrado por «una luz estética», la que
ha hecho desde la primera lectura, la construcción de la almadía de Ulises, el litoral de los Feacios, el río que mansamente desemboca, las cercanías de la ciudad con sus dos puertos, y la muralla, y el templo de Poseidón, y el mercado; las vislumbres de la casa de Nausícaa..., todo, todo ello se haya quedado grabado en mi imaginación, fijado allí, imborrable mientras yo viva334. |
Homero ha sido capaz de emocionar a un muchacho, como a tantos hombres que en él vieron algo más que literatura, como a quienes dieron vida a la arqueología con la emoción actualizada, como a quienes sienten la identificación con unos hombres que nos precedieron y en los que nos proyectamos, como a los que sienten que es -no lo olvidemos- nuestra conciencia de gentes que piensan de una manera y no de otra.
Los héroes de la Antigüedad, como otros más próximos, como otros de hoy, son héroes por ser «fuertes varones», según diría Alonso de Palencia, o «excelentes e claros varones», según el Comendador Griego. Hombres que merecieron ser cantados y que en la poesía encontraron inmortalidad335. Y ése es el don supremo de la poesía: durar por los siglos de los siglos en la vibración inasible y fugitiva que es la palabra, durar cuando el hueso y el hierro no son otra cosa que polvo o sarro de robín. Al durar el gesto del hombre en la palabra, se nos hace pertinaz, criatura entrevista en nuestros días, pero, por ser el movimiento de un «claro varón», su presencia se nos manifiesta con una ráfaga de luz: su ejemplaridad. Por eso, cuando leemos el relato de una vida ejemplar, no vemos en ella la vida como tal, sino nuestra capacidad para hacerla viva, para entrañarla en nuestras normas éticas y convertirla en ejemplo de conducta. Cada uno es capaz de sentir la ejemplaridad de un modo distinto; no porque el héroe pueda o no serlo, sino porque los tiempos hacen movibles los puntos de vista y porque cada lector no es igual a otro, sino capaz de emocionarse con sensaciones irrepetibles y difícilmente transferibles. Y aquí entra otra valoración de autor clásico; sí, la inexacta, la de autor que se comenta —281→ en clase, porque toda la misión de los filólogos, desde los gramáticos que explicaban a Homero en las escuelas de Alejandría hasta los comentarios a los llamados «auteurs du programme», no es otra cosa que el intento de acercar a nuestra vida y a nuestra sensibilidad a todos esos escritores que fueron paradigmas de cualquier tipo de ejemplaridad. Si no logramos otras cosas que obligar a un aprendizaje de técnicas fuera de cualquier vibración humana, nuestra tarea será bastante inútil; si conseguimos abrir los ojos a los jardines cerrados para muchos, algo habremos conseguido. Sobre todo, habremos creado de nuevo y estaremos en la senda -o en la hipóstasis- de la poiesis. Entonces se nos muestra la verdad de un nuevo capítulo: el filólogo tiene una influencia harto limitada; es el creador quien puede proyectar las tareas del docente. Pero me pregunto, ¿dónde aprendió el creador que da vida nueva a un viejo mito o a un viejo héroe? ¿No está haciendo -también él- filología? Amor a la palabra con todo lo que adensa: no soplo vacío, sino signo preñado de intenciones, realidad y no figuración, creación y no reconstrucción.
El filólogo se queda en el texto; si es más que filólogo, llegará a entender lo que hay más allá de la superficie (meras presencias ocasionales) y descubrirá el hondón donde todos los hombres se igualan (el alma descarnada). Entonces poseerá esencias y no contingencias, verdades y no falacias. Pero ¿qué es la verdad? La verdad es nuestra intuición para captar lo que resulta insatisfactorio al aplicar sólo los sentidos. Es nuestra inalienable comprensión de las cosas. Por eso cada uno de nosotros posee sus verdades, pero no la Verdad. Y el creador ha descubierto un conjunto de verdades valederas no importa dónde ni cuándo, valederas en sí mismas, pero él no es dueño de una Verdad, sino que a su teoría de relatividades acerca el hallazgo, lo estudia y lo entiende. Surge una nueva creación. El escritor de hoy -Hauptmann, Jeffers, Anouilh, Giraudoux, Joyce- posee el informe antiguo y lo ve como testimonio perenne, por eso intenta explicarlo (filología), comunicarlo (teoría) y hacerlo criatura viva (poesía)336. De ahí todas las verdades que entretejen el entramado de relaciones y la imposibilidad humana de llegar a la Verdad. De ahí que obra clásica sea más que filología y, si actúa sobre nosotros -pues de otro modo no sería clásica- un retazo de nuestra propia vida.
—282→II
Buero Vallejo se aproxima a un viejo mito y su espíritu se mueve por simpatía. Como distintos diapasones se ponen en movimiento cuando les alcanzan los temblores del primero. Pero la simpatía no es emitir un sonido idéntico, sino la vibración acompasada. Así cualquier vida nueva de un viejo tema no es edrar por los mismos surcos, sino devolver el alma a lo que yacía inerte. El que exista la Odisea no es sólo la causa necesaria para que nosotros contemplemos La tejedora de sueños; es, además de ello, la razón histórica que permite existir a la recreación de Buero Vallejo, pero recreación libérrima, desde la posibilidad que tiene el demiurgo para dar su aliento al polvo adormecido. He aquí porqué Homero es razón necesaria para que exista La tejedora, pero no como vibración repetida, ni siquiera como corolario inesquivable -que tal es- sino como principio vital que vitalmente se va a realizar. Si pensáramos en lo que fue y no viéramos su posibilidad de ser, estaríamos en los caminos ya aludidos -arqueología, filología-, pero lo que fue poesía poéticamente tiene que vivir o, de modo más simple, vive. ¿Cómo realizar en nuestra andadura de hoy los pasos que nos hace dar el ciego337 Homero?
Porque si queremos hacer clásico a un hombre debemos quitarle de encima todo el polvo de la arqueología, todo lo que nos lo aparta e impide verlo en su limpia desnudez. Encontramos entonces que Homero, siguiendo la línea inesquivable de su relato, nos da una sola perspectiva: la de Ulises338. Al narrarnos las peripecias del héroe va presentando una línea de secuencias: Calipso, Nausícaa, Cíclope, Circe, Sirenas, Feacios, Ítaca. Cada uno de estos nombres es una aventura y un paisaje y unas gentes, aunque todos sentidos en la emoción del protagonista. Hay, sí, otras posibilidades de ver las cosas, tales los hombres y las mujeres, inolvidables, que se cruzan con el héroe, pero, aquel mundo -riquísimo y variado- vive sólo por Ulises: los hombres (Telémaco, Eumeo, Filecio, Laertes, los pretendientes, Melancio) y las mujeres (Penélope, Euriclea, Anticlea339, las esclavas). No sólo vive en función de Ulises, sino que muere -como el perro Argos- cuando —283→ el héroe regresa340. Pero, entre tanto, cada uno de ellos ha forjado su propio Ulises: veinte años son muchos para que el recuerdo del héroe permanezca intacto. Se le poetiza, mitificándolo como el mejor de los hombres341, o se desea su pronto olvido342. En la Odisea, como en tantos otros relatos odiseicos, lo que interesa es la ejemplaridad de las conductas. Penélope, Telémaco, Eumeo, Euriclea ¿son como Homero cuenta? ¿Vieron todos a Ulises del mismo modo? ¿Ulises era como lo vieron o como él se creyó ser? He aquí una serie de preguntas a las que debemos resolver y en ellas la justificación de otras muchas interpretaciones. O como diría Oliver Wendell Holmes en su Autocrat of the Breakfast Table la multiplicación de cada persona en el yo real, en el yo ideal y en el yo ideal de los demás, distinto de los otros dos.
El propio poema, a partir del Canto XIII, ayuda a caracterizar mejor a los personajes. Ulises está en Ítaca, tiene que poner en juego sus astucias para llevar a cabo sus planes. Ulises no es un hombre libre, está condicionado por la desconfianza ante todo y ante todos343; ni al volver es generoso de su alegría. El viajero despierta en su tierra natal y se encuentra con Atenea disfrazada de pastorcillo; Ulises no sabe dónde está, pero la diosa le habla de Ítaca y el héroe responde con palabras «en las que ocultaba deliberadamente la verdad, pues nunca faltaban astucias a su espíritu» (XIII, 253-255). En unos pocos versos, la faz negativa del héroe: su recelo344, su falta de generosidad345, su doblez346. Algo que ya Ovidio dejó apuntado: Ulises no —284→ era hermoso, sino fácil de palabra. Dos principios que se contraponen: la belleza como imagen del alma, facundia como cobertura de verdad. En el Ars Amandi (II, 123) está dicho: «Non formosus erat, sed erat facundus Ulixes». Homero ha dado los principios para caracterizar a su héroe; no es un arquetipo es -sencillamente- un hombre; todo lo excepcional que se quiera, pero con los altibajos y claroscuros de su condición humana. En el poema homérico sólo cuenta el balance positivo de su alma (sacrificios, fidelidades, astucias), pero había un saldo rojo que en el conjunto quedaba anegado. Pero ¿anegado para todos? El dramaturgo de hoy sabe bastante del héroe: Homero se lo ha contado en un desarrollo lineal, tal y como podríamos encontrar en mil cuentos maravillosos. Siguiendo a Propp todo nos quedaría reducido a una fechoría (el rencor de Poseidón) que fuerza a las peripecias del héroe, pruebas penosas que debe superar, los auxilios y salvación durante la persecución, etc. Todo es bastante simple: cada prueba o aventura genera una secuencia y, paralelamente, se desarrollan la partida de Telémaco, sus indagaciones, su regreso y -ya- la anagnórisis de padre e hijo que llevará a la reparación del mal, al castigo de los perversos y a la recuperación de la esposa347. Pero este desarrollo lineal de cuento primitivo no nos dice nada de algo fundamental: cada personaje es protagonista de su propia vida. Homero ha escogido a uno, Ulises, pero pudo haber escogido a Penélope, o a Telémaco, o a Eumeo, o al perro Argos. ¿Cuál hubiera sido su poema si hubiera cambiado la perspectiva? ¿Podemos, lícitamente, intentar captar las cosas con otro ángulo de visión? Evidentemente sí. Los héroes de Homero -queda dicho- no son estructuras cerradas, sino posibilidades abiertas. Homero forja hombres, maneja criaturas y nos sitúa ante encrucijadas de duda. Él siguió una y la siguió con tal cúmulo de perfecciones que se convirtió -y ahí está- en el primer autor clásico. Pero al retomar los hilos de su trama, podemos arrollarlos en otros enjulios, tensarlos con otros peines y colorear con urdimbre distinta. Esto es lo que nos lo sitúa como creador, padre de criaturas y no de abortos. Es lo que vamos a encontrar en La tejedora de sueños: la comunicación de una experiencia poiética sobre unos personajes que la Antigüedad creó; experiencia poética por cuanto se hará vivir hoy a unos seres que nos precedieron y cuya faz encontramos entenebrecida348. Proceso de iluminar a la sombra y no de transmitir -repitiéndola- una imagen que ya se nos ha dado.
—285→III
Homero ha hecho a unos héroes humanos. Su Ulises no es nada sobrenatural. Ya queda dicho: es un hombre de excepción, nada menos que todo un hombre de excepción. La vida de Ulises es -de una parte- la resistencia infinita a la adversidad; de otra, el desarrollo de su ingenio. En el poema, lo he escrito antes, la figura del héroe a veces se oscurecía y todas las astucias se orientaban por el sentido de la venganza; en descargo suyo, hemos de reconocer que Ulises sólo es el brazo del que los dioses se valen: en el canto XIII, Atenea le insta a la venganza (vv. 393-396) y, en el XVI, le ordena tramar la muerte de los pretendientes (vv. 233-234). Toda la Odisea, desde la llegada del héroe a las costas de Ítaca, no es otra cosa que el logro de ese anhelo: en el canto XIV (vv. 158-164) y en el XVI (vv. 235-239) y en el XVII (vv. 168-171) y en el XIX (vv. 51-52). En el canto XX hay un fragmento de singular belleza:
| (vv. 4-15) | ||
Ulises intenta -primero- aplacar a su corazón; después, responder a Atenea para descubrírselo intacto: «sigo buscando el medio de poder castigar yo solo con mis manos a esa turba desvergonzada que cada día invade mi casa.» (XX, 37-40) Una y otra vez, el astuto Ulises piensa en sí mismo: preguntará a la diosa por el modo de escapar de los que quieran vengar a los muertos (XX, 41-43) y, cumplida su justicia, frente a Penélope recién hallada, sólo desea remediar su situación tras la matanza (XXIII, 115-122). Cierto que el héroe no tiene -únicamente- mezquindades en su corazón: es generoso al perdonar al aedo Femio349, siente piedad por los muertos350 y, en palabras de Penélope, está justificado, pues a los pretendientes
los mató algún dios indignado de sus audacias y de sus crímenes, pues no respetaban, sino despreciaban, a cualquier hombre, fuese noble o plebeyo, que se les acercara. |
| (XXIII, 63-66) | ||
—286→
Ulises es una figura excepcional, pero vista desde fuera: la acción a la que se siente abocado le impide contemplarse y contemplar a los demás351. Cuando vuelve a la patria, cuenta su vida -la vida del fingido cretense- al fiel Eumeo: son ficciones ensartadas por verdades. Los lectores poseemos el cedazo que criba el grano de las granzas. Estamos contemplando desde fuera un espectáculo extraordinario y sabemos que todo aquello es cierto: su astucia al tender emboscadas, su ímpetu en el combate, su amor a los barcos y a las flechas, todos lo instrumentos de muerte que a los demás hacían temblar, a él lo regocijaban... «Sin embargo, no tenía afición a los trabajos del campo ni a los cuidados de la casa para formar hijos ilustres.» (XIV, 222-223) Quitemos lo último352: cuando Ulises parte, Telémaco era recién nacido (IV, 144-146) y la casa apenas si estaba formada. Todo hace creer lo contrario: a lo largo de sus peregrinaciones, Ulises trata de engrandecerla.
Si nos atuviéramos al héroe de Homero, el relato sería -más o menos- las secuencias de un film. Hace muchos años, cuando el cine empezaba, o, a lo menos, cuando iniciaba su influencia, Rattenbury, al estudiar las Efesíacas, veía en ellas las posibilidades del nuevo arte353. No sólo Anthia y Habrocomes, sino tantos y tantos enamorados en la novela griega no son otra cosa que hechuras odiseicas. Lo que el poema tiene de andanzas y venturas, desplazamientos, ambientes, gentes, iban muy bien a un cine que aún no había descubierto el alma de sus criaturas. Pero Homero en unas cuantas puntadas nos permite conocer algo más de su héroe. No sólo las peregrinaciones y elementales venganzas, sino como vislumbre de su epopeya, algo que los hombres de otros siglos tratarían de completar. Sólo un clásico puede mover así sensibilidades muy diversas; sólo él es capaz de mantenerse vivo y de recibir vida durante siglos y siglos. Por eso los líricos latinos veían algo que en la Odisea falta y que sirve para acercar de otro modo -y más íntimo- a las figuras que nos creó aquel «honrador de los héroes». Propercio354 escribió
| At non sic Ithaci digressu mota Calypso | |||
| desertis olim fleuerat aequoribus: | |||
| multos illa dies incomptis maesta capillis | |||
| sederat, iniusto multa locuto salo. |
—287→
No voy a decir que Homero sea un manadero de emociones. Ni pretendo demostrarlo, ni sería de mi incumbencia. Ahí está. Enhiesto y señero. Lo que sí pretendo mostrar, porque tal es mi tarea hoy, es que la tragedia no es el epos jónico, pero tragedias hay en él que sólo necesitan las voces que los canten. Un día Goethe recuerda sus ejercicios con los poemas homéricos y se fija en aquella bellísima muchacha que fue Nausícaa; esboza un plan, redacta algunos fragmentos y traza un drama en el que Nausícaa se suicida. Goethe ha puesto en su obra inacabada algo de lo que Homero prescindió: el amor. Pienso si este sentimiento de ternura y emociones íntimas no tiene otro manadero en la Antigüedad: la muerte de Elisa, abandonada por Eneas. Mujer sumida en sus propias tinieblas, mientras el héroe partía -como Ulises- a cumplir el destino que los dioses le habían trazado.
IV
Buero Vallejo ha intentado su poiesis, su creación de una obra nueva sobre un viejo mito. No creo que cuente mucho saber si, al elaborar su drama, conocía los antecedentes que he citado. Lo que sí importa es la persistencia del mito clásico y su eficacia hoy. Lógicamente, cada época, cada pueblo, cada hombre busca en la Antigüedad un motivo de identificación. Y, lógicamente, lo que cada uno tratará de encontrar es aquello que falta. Lo que falta no es un defecto, sino una ausencia. Homero se convierte en «manaderos de agua», como de otras cosas y con otros fines dijo la Biblia de Ferrara355. Ahora pretendo acercarme a la explicación del porqué de las selecciones de Buero, del porqué de sus rechazos, del porqué de su creación. Al llevar a cabo mi propósito -el acierto es harina de otra talega- me enfrento con lo más opuesto a la destrucción de una creación humana; intento encontrar la validez continua de algo que es inmanente y permanente, lo menos parecido al arte de una sociedad de consumo. Porque aquí están unos héroes que Homero convirtió en carne viva hace casi tres mil años, tres mil años que han sido andadura libresca o renacimiento según las exigencias de cada siglo, pero durante los cuales el hombre ha querido descubrir su mediterráneo virginal en las olas azules y en el cielo transparente, en las riberas resecas y en los prados jugosos, en el vino oscuro y en los higos dulces. Todo igual, inédito, —288→ recién estrenado, como si Afrodita naciera de dos valvas que se abren u Homero se detuviera -otra vez emoción inédita- junto a un peral cubierto de fruta356. Tres mil años que llega hasta nosotros, hasta Penélope convertida en tejedora de sueños, como en los sentimientos del hombre de nuestro siglo o en las congojas de un dolorido sentir, que se cura sólo con la muerte. Gillo Dorfles ha hablado de un arte efímero como exigencia de nuestro tiempo; Buero Vallejo, fiel a los días en que vive, testimonio insobornable de su aquí y de su ahora, va a demostrarnos la validez de algo permanente y permanente porque ha conseguido esculpir aquellas figuras que nos llegaban casi convertidas en neblina o rocíos de nuestra cultura. No esculturas de fuego, como las de Ives Klein; ni mecánicas, como las de Jean Tinguely; ni figuras de espuma y arena, como las de David Medalla; ni Droghinas de papel de arroz, como las de Mira Schendel, u obras, como las de Liliane Lijn, menos que efímeras en sus gotas de agua. No. En la recreación de Buero Vallejo la eternidad a través de la palabra; algo que no es anulación del «valor de contraste de las formas culturales, incluso las más eximias, por el rápido proceso de integración en la circulación, en el uso»357, sino pervivencia de unos moldes culturales que -en definitiva- permitieron la libertad del hombre, aunque el hombre -al sentirse libre- se haya autoencadenado con las propias herramientas que utilizó para su liberación. Y es que ser hombre no es en última instancia otra cosa que el aprendizaje, nunca concluido, de buscar la propia libertad. Para ello no podemos esquivar la experiencia de quienes nos precedieron, porque nunca llegaríamos a ver más allá de nuestra propia contingencia. Necesitamos ser archivos de experiencias que nos ayuden a vivir y que, por ajenas, podamos compartir, necesitamos ser el cofre de tesoros infinitos que han llenado quienes nos precedieron y que debemos legar perhinchidos; necesitamos la comunicación que nos ayuda a compartir esfuerzos y a aliviar inquietudes. Ahí están la lengua y la elaboración cultural. Espejo y alinde para que recojamos la imagen de quienes nos permitieron ser y para que veamos si los merecimos. Furio Jesi lo vio con claridad y son suyas las palabras que ahora copio, por más que no guste de su tornavoz castellano:
Tradición es ante todo memoria; pero la memoria es una realidad partícipe más del presente que del pasado como propia perspectiva y —289→ proyectando sobre el fondo del pasado los propios componentes no resueltos. Los temores generados por la constatación [sic] de componentes no racionales o de imágenes hórridas que «en otro tiempo» fueron benéficas o que «en otra forma» habrían podido serlo358. |
Y hemos llegado al fin de nuestro anticipar. Buero pertenece a una tradición filológica que ve, en la obra de arte clásica, los fundamentos para generar universos distintos de gramáticas, con sus contenidos y sus relaciones; pertenece a un linaje de hombres que no ha renunciado en su lucha por acrecentar nuestro mundo intelectual; tiene el talante de aquellos poetas dueños del «don preclaro de evocar los sueños». Y, en su circunstancia, con tanto elemento sabido o no, pero con una intuición más precisa que la propia realidad, ha rescatado para nosotros una parcela de nuestra historia cultural. Está en nuestras manos, criatura sensible y sensitiva, sí, sentimental también. Se llama Penélope y su oficio es el de tejer sueños.
V
Homero ha legado una imagen doméstica de Penélope: la mujer prudente que espera con el corazón entristecido359; reacia a perder la esperanza, por más que cada vez parezca más remota la vuelta del esposo360; compasiva para quienes traen noticias de Ulises361, cuyo patrimonio intenta salvar de los pretendientes, pues para ella sólo cuentan los derechos de su señor362; esposa fidelísima cuya virtud ha de ser imperecedera363. Pero esta imagen ejemplar es la de una mujer, no la de un ser sobrenatural en el que no caben desalientos ni tristezas364. Penélope es una criatura viva, por más que la pensemos convertida en símbolo: la rueca con la que hila ha pasado a ser la representación del tiempo, el comienzo y conservación de todo lo creado, imagen -también- de la muerte365. El tiempo de Penélope —290→ no es una acronía, sino la realidad vivida -luna tras luna- hasta veinte años; es sí, principio y sustento de todo aquel mundo que descansa sobre sus blancos hombros; es -en sí- el temor no de la muerte, sino de la angustia de vivir desviviéndose. Penélope es una criatura bellísima en esta imagen ejemplar de perfecta casada. Pero Penélope es todavía joven y Homero nos la muestra acechada por los canes que estrechan el cerco y desgarrada por sus propias mordeduras internas. Ulises le hizo un legado al que Penélope es fiel más allá de cualquier compromiso humano: «cuando veas que la barba apunta en nuestro hijo, cásate con quien quieras y abandona esta casa.» (XVIII, 269-270) Pero el tiempo ha agrandado el recuerdo. Ya no hay caminar reversible y entonces nada puede sustituir al gran ausente, porque Ulises es la sombra que se cierne sobre todo: la casa, el campo, el hijo, la vida y la muerte. Nada merece la pena de intentarse, «ya no hay aquí señores como Ulises, si su existencia no fue un sueño.» (XIX, 315-316) Penélope se siente destruida por la ausencia del marido, sin él su vida ha dejado de caminar, quebrada como un frágil espejo366. Ésta es la razón de su existir: fidelidad al marido más allá de lo que el marido puede reclamar, engrandecimiento de Ulises en un recuerdo que lo magnifica, pero -también- una vida que, terca, sigue fluyendo contra la voluntad, que día a día trae sus exigencias materiales, que ataraza con la sangre que no reposa. Es una llamada fugaz, pero que ahí queda, con su remusgo insolente, descubierto por el hijo que ha granado:
| (XVI, 73-76) | ||
Penélope detesta el matrimonio con cualquiera de los pretendientes (XVIII, 272), pero teme convertir en enemigos a la bandada de buitres que la juzga fácil presa. Teme por el hijo y prefiere sacrificar la hacienda; aunque, acaso, por culpa del temor llegará el fin: seguir a cualquiera de los pretendientes y, por muchos años que aún pudiera vivir, Penélope habría muerto; ya no sería la mujer de Ulises, sino la hembra vencida por sus insatisfacciones. Agamenón, desde las sombras sin fronteras, le había dedicado el más bello de los elogios:
—291→| (XXIV, vv. 191-198) | ||
El heroísmo de la mujer la hizo dura de corazón y sus sentimientos y sus emociones se vaciaban en él royéndolo, como si fuera una roca resistente. Sólo sequedad vieron en ella Telémaco367 y Ulises368, los hombres que vivieron para el rencor, no para la ternura. Pero Penélope no fue vencida. Criatura humanísima que es la faz cambiada del hombre de acción llamado Ulises. Penélope, fiel, discreta, de apariencia dura. Homero ha movido la punta de un telón: sobre la estampa inmóvil de la lealtad, van vertiendo su veneno los alacranes del dolor. La cortina de embocadura se va a levantar. Empieza un nuevo drama. Penélope ya no es un mito, ya no es un símbolo, ya no es el ejemplo para las generaciones futuras. Es, simplemente, la mujer sacrificada que en su dolor encuentra su heroísmo: lección de humanidad para gentes que, sin saberlo, siguen creyendo en los símbolos y en los mitos que Homero fijó hace tres mil años.
VI
Buero Vallejo ha dispuesto sus figuras sobre el tablado369. Mi labor va a ser ahora la del viejo Argumento en las representaciones de otro tiempo. ¿Qué es Penélope en este teatro? ¿Qué son los personajes que pasan ante nuestros ojos?
El dramaturgo ha seleccionado de entre todas las hipótesis posibles y ha convertido en protagonista a la mujer que vive en soledad. El drama está en el tiempo que pasa, monótono e irreparable, sin que Penélope encuentre su propia decisión370. En torno a ella el vacío que la aísla; más allá, el mundo de las pasiones. Penélope da un giro —292→ de ciento ochenta grados, rompe con toda su circunstancia y se encuentra en su interior, a solas con su recuerdo y a solas con sus indecisiones. Esto le hace sentir odio por sus veinte años de soledad, por la frustración que supuso la guerra de Troya para todas aquellas mujeres que fueron abandonadas por sus hombres. Siente entonces odio por Helena371, por Ulises que la abandonó en su mocedad372, por la vida que se le ha hecho un ancho sudario de soledades. Penélope ha caminado lentamente hacia sí misma. Todo el primer acto de Buero Vallejo no es sino el desnudo espiritual de esta mujer que se siente amarrada al proís de su pasado, pero que considera inadmisible su sacrificio. Ha vivido en fidelidades, pero la esperanza ha desaparecido; sin esperanza no hay fe; sin fe ni esperanza no cabe encontrar amor. Tal es el planteamiento: la criatura desasistida de cuanto pudiera darle un sustento para poder vivir o, cuando menos, para justificar el seguir viviendo. Veinte años de fe y esperanza no se borran con la flor del asfódelo; por eso la confianza («Ulises sabría, cuando quisiera, encontrar solo el camino de esta casa», p. 13), se trueca en abandono («Ulises tarda. ¡Tarda, tarda mucho, tardará ya siempre!», p. 29) y el abandono, en renuncia de la vida o en el brote de una nueva esperanza. Homero había puesto en boca de Penélope palabras que ahora resuenan convertidas en un eco infinito: «ya no hay aquí señores como Ulises, si su existencia no fue un sueño.» Buero ha quebrado el sesgo: el sueño es la sola realidad; en él ha vivido veinte años Penélope, en él se cobija y en él morirá. Por más que su existencia dure y dure, sólo será la del fantasma que vaga en busca de lo que nunca ha existido: el Ulises amado fue un sueño, que mató al Ulises real llegado a Ítaca, y el Anfino inmolado vive perpetuamente convertido en el sueño inasequible. Así se comprende la eficacia de las últimas intervenciones en ese primer acto: el dramaturgo lo ha construido lentamente, pero todas las riendas sueltas han venido a anudarse en una mano que medirá el paso de los corceles. Toda la vida ha sido soñar, y, para siempre, toda la vida será un seguir soñando:
—293→Buero ha partido de unos elementos que están en Homero, no sólo de Penélope, sino del universo que a Penélope rodea (la guerra de Troya, la ausencia del esposo, la pérdida de la esperanza, la soledad, el nacimiento de los sueños) y ha sido fiel a todo ello. Pero -tal es su creación- ha modificado la información del epos jónico. La Odisea se desentendía de unos temas marginales que son a los que los descendientes de Homero tienen que atender. Y la intelección de estos hechos no es de hoy, ni de ayer, es la gran maestría de Homero. Para él, en su poema, era secundaria la suerte de Agamenón, aunque nos la cuente373: Clitemnestra, de acuerdo con su amante Egisto, lo asesinó; después Orestes y Electra vengaron al padre. Los trágicos tomaron los temas, los desarrollaron, los convirtieron en cíclicos, fraguaron sus propias criaturas, cada uno según su talante y según lo que entendió por religión, por humanidad y por arte. Estamos de nuevo al principio: el dramaturgo hace filología, entiende el texto y lo interpreta; luego, poesía, crea desde los datos que le da Homero. En el drama de Buero Vallejo se han cumplido todos esos pasos que ahora nos llevan a un proceso de nueva invención: Penélope odia a cuanto Helena motivó y a lo que arrastró tras sí hasta los muros de Troya. Pero la vida le exige darse a ella (se ha dicho, como el mar a las arenas), no enquistarse en un caparazón, y hacia adelante hay un sueño que realizar, otra vida que cumplir cuando el pasado muerto está. El regreso de Ulises, tenido por improbable, sería ya inoperante por cuanto representaría un pasado con el que se ha roto: el marido, es, de una parte, el recuerdo poetizado; de otra, la frustración de las ilusiones juveniles. Veinte años después, nada de esto cuenta hacia adelante. Cuando Ulises aparece trae su arcaica visión de todo: quiere vivir en el punto que dejó las cosas, pero esto ya es imposible; Ulises es el fantasma del pasado inoperante de cara al porvenir. La realidad se ha escindido en dos orbes: Helena y el heroísmo de Troya, en el que se inserta Ulises; de otra parte, la nueva Penélope que -en uno de los pretendientes- intenta salvar su futuro y olvidar su pasado. O, con otras palabras, la —294→ objetividad ha quedado perdida en la realidad que se vivió; ahora Penélope intenta crear su nuevo mundo que -vamos a ver- se llamará Anfino. El encuentro de estos dos orbes distintos producirá su choque y su destrucción. En medio, entre el recuerdo y el futuro, entre el sueño que fue y el que se desea, entre la realidad y la fantasía, Penélope. Si Ulises vuelve, será irremediable la destrucción de uno de los dos ámbitos. Penélope lo intuye, por eso en el fondo de su alma ya no quiere el regreso de Ulises, pues sería tanto como destruir el recuerdo poetizado cuanto el futuro al que todavía no se vive en sus asperezas y monotonías cotidianas374.
Penélope ha creado ese orbe en el que, acabo de decir, inscribe a Helena y a su propio marido, no por proximidad espiritual, sino por símbolo de su humillación. Ulises marchó a Troya concitado por Menelao para rescatar a Helena; Helena pudo dejarlas sin maridos, las dejó, y Penélope quisiera utilizar la belleza que se le agosta para vengarse de la vida que tan ásperamente la maltrató375
. Queda así perfilada la figura humanísima de esta mujer: luchando contra su pasado ha caído en los brazos del presente. El pasado se llamó Helena, se llama -ahora- Ulises, pero el pasado condiciona, y destruye, el presente. Por eso resulta estéril la venganza de Penélope, porque el hoy exige un vivir sin condiciones para lograr su plenitud exenta. Y, sin embargo, la mujer casta no sabe vivir su día. Pretende desprenderse del pasado y queda aprehendida en él. La venganza de Ulises no está en matar a Anfino, por cuanto eterniza en su recuerdo la belleza de Penélope, sino en hacer vieja a Helena. Penélope ha luchado contra un fantasma vano y su envidia ha sido inútil (p. 71). Buero ha jugado con maestría: Homero hizo que Telémaco visitara a Helena y la despedida son unos versos, por su humanidad y ternura, de excepcional belleza:
| (XV, 125-129) | ||
Para desgracia de Penélope y Ulises, Helena no era una mujer vulgar: a su hermosura física unía la distinción de su espíritu. Mal enemigo para combatir. Homero -aunque lo contrario digan los escoliastas- sabía retratar las almas. Pero al dramaturgo de hoy estos versos le desviaban de su camino; no era de Helena de quien quería hablar, sino de Penélope y el mundo que en torno a ella gira. La envidia de Penélope es lo que alimentará la venganza y le hará abrir la flor de la esperanza, pero son estériles las granazones de la envidia. Saber esto y manejarlo será la mayor astucia de Ulises cuando vuelva. Entre tanto, Penélope ha inventado un mundo falso en el que Helena será vencida, Ulises no regresará y la vida manará poéticamente sentida.
Pero Ulises ya ha vuelto. Es el Extranjero al que se tiene ante los ojos, el varón que sólo vive para su venganza y que impide que Penélope consiga la suya. Por eso su aparición hunde el mundo que se sustenta en la posibilidad de que no vuelva, del mismo modo que -con su marcha- hundió al mundo que se apoyaba sobre sus hombros. Ulises, el astuto Ulises, vuelve a jugar con ventaja: él solo puede manejar el arco que Penélope guarda. Sabe en su astucia que va a vencer a los hombres, lo que su astucia no le permite adivinar es que con ella perderá a su mujer. Veinte años atrás, la muchacha casadera se dejó ganar por aquel pretendiente que venció a otros diecinueve lanzando flechas a través de los ojos de unas hachas; la prueba puede ser repetida, idéntico el arco y el vencedor el mismo, pero el resultado será muy otro, porque Penélope se ha enriquecido espiritualmente. Mientras su marido aún tiene fe en la astucia y en la fuerza, con lo que acredita la torpeza de su primitivismo, Penélope ha descubierto otras cosas que han arrumbado las gallardías juveniles. Es el poso de esa tristeza que le da madurez, que le hace fingir y que, en un momento, le hace romper con su pasado. Ahora se prefiere al jugador limpio, aunque pierda376, pero las palabras de Ulises son justas y brutales («Terminaron tus sueños, mujer», p. 65) porque han acertado con una diana a la que no disparaban sus flechas. Él mismo lo ha dicho: ese hombre armado «es la muerte» (p. 67), pero la muerte para todos y cada uno de los pretendientes, para el ensueño, para la vida y para sí mismo377.
—296→Creo oportuno señalar en este momento el cambio decisivo que se ha operado en el espíritu homérico. Se trata de una breve sustitución, pero que, simbólicamente, viene a representar evoluciones de la mayor transcendencia. En los años de gallardía, cuando Ulises pretendió -y obtuvo- a Penélope, el héroe venció a sus rivales haciendo pasar la flecha por los ojos de unas hachas hincadas en el suelo. Obsérvese que se trataba de obtener una novia y poseerla como premio nupcial, y es archisabido que el macho está representado en todas las concepciones sexuales bajo la idea de algo que penetra, en tanto la hembra es la oquedad receptora (cueva, agujero, rendija, etc.)378. En la Odisea están vivos unos símbolos primitivos; en ellos la vida sexual se manifiesta bajo apariencias fácilmente identificables que, transpuestas al plano de la realidad humana, no son otra cosa que la entrega de la mujer (Penélope) al varón (Ulises)379. Y como en cualquier manifestación primitiva, gana el mejor dotado físicamente. Pero en el drama de Buero Vallejo las cosas van a suceder de otro modo. Penélope se rebela contra su entrega al pretendiente más fuerte o más hábil en el manejo de un arco; para ella hay otros valores que sobreponer a estos elementales: la melancolía, la serenidad, la pobreza, la soledad, el enamoramiento silencioso, la fidelidad, la sensibilidad poética. Los símbolos sexuales pasan a un segundo plano en el que se desvanecen; lo que importa es una valoración sentimental de los seres, algo que, naturalmente, no pudo contar en Homero y que hoy es, intelectivamente al menos, el resultado de tres mil años de cultura. Se diría el paso de lo báquico a lo apolíneo o, con otras palabras, la victoria del intelectual sobre el guerrero. La vieja querella que de mil modos se reelaboraría en la edad media y en el renacimiento: la disputa del clérigo con el caballero o el discurso de las armas y las letras. Buero Vallejo ha hecho de Anfino el símbolo del intelectual, el hombre que posee las virtudes más excelsas, pero que es destruido por quien representa las fuerzas elementales y culturalmente menos elaboradas. Todos los elementos que el dramaturgo ha puesto en nuestras manos permiten -incluso- un diagnóstico clarísimo para la bella figura de Anfino, el mismo que Abraham dictaminó para Echnaton, el primer hombre culto de quien la historia de la humanidad tiene recuerdo:
—297→Il nevrotico non vive più nel mondo degli avvenimenti reali, ma in quello che la sua immaginazione ha creato [...] E' fuori delle circonstanze reali, come se per lui non esistessero. Egli vive nel mondo dei suoi sogni e dei suoi ideali, in cui non regnano che amore e bellezza. Non ha più occhi per l'odio e per l'ostilità, per l'ingiustizia e per la sventura, che in realtà infieriscono sugli uomini380. |
VII
Como satélites de una constelación, Buero Vallejo ha dispuesto de una serie de figuras. Ninguna tan importante como la de Dione. En la Odisea, Melanto puede ser su modelo: se burló de Ulises, odiaba a Telémaco y era amante de Eurímaco (XVIII, 320; XIX, 65-88). Modelo -también éste- desvaído. La criada Dione es figura fundamental en La tejedora de sueños; más aún, se convierte en la figura del malvado, según la terminología de los cuentos maravillosos. En torno a ella gira la complejidad de la obra, pues se sitúa frente a Penélope en el amor de Anfino y se le enfrenta al ser deseada por Telémaco. Dione ha descubierto el alma de Penélope en el plano del ensueño: sabe que gime y ríe por culpa de un pretendiente, de quien ella, Dione, está también enamorada, pero sabe que su condición servil le impide unirse a Anfino. Por eso desea que Penélope se decida, para poder convertirse en la amante del príncipe y disfrutar de las riquezas del palacio (p. 37). Es Dione quien conoce la enamorada turbación de Penélope381 y quien sabe los sentimientos de Anfino; es Dione quien sabe que Penélope desteje el sudario de Laertes; es Dione quien amaba a Anfino sólo por ambición (p. 65) y Dione quien abre los ojos de Telémaco a quien odia. Figura en la que convergen dos planos distintos y que por su ambición y audacia podría mover los hilos del retablo, pero no tiene delicadezas para vencer a su señora y pasa como un alazor terrero que no logra su presa.
En la organización del drama, la figura de Dione es fundamental. Yo diría la más importante. No porque su sentido supere a Penélope, o a Ulises, sino porque es ella quien hace que nosotros entendamos la originalidad de la obra de Buero Vallejo. En nuestra sociedad, el público de teatro, me refiero al teatro con valores culturales, es un público —298→ con una determinada instrucción. Supongamos que esa instrucción sea mínima, aun entonces de algo le sonarán Ulises y Telémaco. Pero es más que probable que sepa qué es, o qué fue, la Odisea. Si no se diera otra información que la del poema homérico, el espectador contaría ya con un bagaje cultural suficiente para entender sin necesidad de nuevos datos. Pero el dramaturgo, situado en ese mundo conocido de antemano, crea su propio mensaje; es decir, el código culturalmente válido es modificado por unos valores semánticos que son nuevos: hasta un determinado punto sirve la tradición cultural; a partir de él, no. Entonces el artista tiene que darnos el código con el que hemos de desentrañar su mensaje, y nos lo tiene que hacer valedero sin ningún tipo de ambigüedad, escollo tanto más difícil de salvar por cuanto opera sobre el espectador una tradición histórica que le es conocida. Buero Vallejo recurre a una figura que nos comunica el valor -nuevo- de aquellos significados; en el plano del significante, las cosas no han variado (Penélope es Penélope, Ulises es Ulises y Telémaco es Telémaco), pero en el del significado Penélope ya no es la Penélope que nuestro saber cultural identifica, ni Ulises, ni Telémaco; para que nosotros sepamos el cambio, es decir, para que nosotros entendamos la semántica en que se nos habla, necesitamos unos signos que faciliten la comprensión. Esa gramática que nos permite comprender el texto y desentrañarlo es Dione. Dione que frente a Penélope o a Telémaco y junto a Anfino nos hace comprender todo lo que ocurre y va a ocurrir. Dione habla a cada uno de los personajes del drama y les da -lo hemos visto y lo veremos- una honda complejidad, pero Dione es el código que el dramaturgo ofrece al espectador para que entienda aquello que pasa. Es Buero Vallejo facilitándonos los signos mediante los cuales se explica sin anfibologías el mensaje lingüístico que nos quiere transmitir. He dicho que la esclava es, a mi modo de ver, la figura más importante del drama; con mi explicación creo que queda claro lo que intento. Es la figura más importante desde la gramática del drama (entendiendo por gramática la posibilidad de organizar inequívocamente todo un sistema de relaciones), no lo es -también lo he dicho- desde el punto de vista estético. Es ésta una aplicación de los hallazgos de Moles382 para entender la obra de arte: cualquier creación artística se comunica a través de signos cargados de ciertos contenidos; es la «información semántica» lo que nos acerca a la comprensión de esa obra. Son unos elementos que pueden materializarse como los signos de cualquier código. Pero por encima -o por debajo- —299→ de esos elementos gramaticales están los de la «información estética», estos ya inasibles y, por ello, de ilimitada validez. Suponiendo que sea exacta mi interpretación de La tejedora de sueños, tendríamos descifrado un valor semántico al que ya no merecería la pena volver: mensaje, código, signos son -o serían- así, y todo está claro. Pero ¿cuál es el valor de la obra que nos lleva a leerla una y otra vez o a contemplar su representación cuándo -sin embargo- ya hemos descubierto su sentido? Nos enfrentamos -como siempre- con algo que nos esquiva: la validez de una gramática (tradicional o no) está en su pertenencia a una teoría de la información objetiva; esto es, en la obra dramática nos permite descubrir el pensamiento del autor antes de formular su obra, pero no nos ayuda a entender la fruición estética, por más que sea imprescindible para ella. Con otras palabras, Dione nos ha descubierto la intención de Buero Vallejo cuando quiso escribir su Penélope, distinta de la de Homero, lo que no nos dice es si Buero Vallejo atinó o marró en sus resultados.
Si el plano semántico-gramatical es incorrecto, el mensaje no puede transmitirse, y la obra desaparece como tal; si está bien formalizado, poseemos esa validez previa, y, desde ella, tendremos que analizar el logro estético. Si éste también se ha conseguido, habríamos establecido los dos niveles, uno estático, tanto por el acierto del creador cuanto del crítico; otro infinitamente repetible, por cuanto el acierto estético (labor sólo del artista) nos llevará a la repetición de la obra todas las veces que nuestro espíritu lo requiera. Dione pertenece al primer plano: ella sola, casi sola, organiza el mensaje, le da su cabal sentido y nos transmite cuanta información necesitamos. Penélope, Ulises o Anfino, están insertos en el plano de la estética; son ellos quienes conforman el nuevo sentido de la obra de Buero. Si no fueran otra cosa que repeticiones de las figuras homéricas, su valor sería puramente redundante; la personalidad del dramaturgo está -además- en haber sabido crear unos personajes nuevos dentro de una tradición cultural tan vieja como nuestra propia cultura.
En la Odisea, Telémaco es una figura noble. Alguno de los pretendientes -Antinoos- dice de él que es «hombre de buen sentido y buen consejo» (XVI, 372), amparado por la sombra de Ulises se muestra enérgico contra Ctesipos (XX, 304-309), con el arco quiere ser esforzado y sus palabras son de un gran decoro (XXI, 131-139). Pero -sobre todo- Telémaco es la devota sumisión del hijo que, solo, acechado por los pretendientes, lastimado en cuanto justifica su propia razón de ser, huye en busca de su padre. También Telémaco temió —300→ que su vida fuera un sueño (XV, 266-267) y no quería entender la realidad cuando la realidad se llamaba Ulises383, el padre nunca visto y esperado siempre, el héroe cuya grandeza mítica se asentaba -precisamente- en una ausencia. Por eso Telémaco se identifica con el padre y no vive sino para la venganza, en la que Ulises lo asocia (XVI, 234) y en la que Telémaco culmina ahorcando a todas las esclavas desleales (XXII, 465-473). El hijo es una figura elemental; sumiso a unos principios muy sencillos y, por ello, valiosos en sí mismos: fidelidad a la estirpe (representada por la sombra del padre), adhesión a la madre, responsable del propio decoro. Todo lo que caiga dentro de estos valores cuenta con su devoción; lo que pueda perturbarlos emponzoñará su alma en espera del día en que cante la venganza.
Buero ha labrado una figura muy distinta: para la economía de su drama ha necesitado explicar parcelas menudas, que apenas cuentan en el gran poema de Homero. Pero lo ha hecho partiendo de los viejos cantos: una levísima acotación (el odio de Melanto a Telémaco en el canto XIX) le ha servido para montar el amor de Telémaco a la muchacha y una teoría de ordenaciones concomitantes. La duración de un drama, las exigencias de la representación, el manejo de personajes obligan a una intensificación de todos los planteamientos; el espectador necesita una información rápida, escueta y suficiente. El poeta, como el novelista, no se encuentra constreñido. Cada género literario tiene sus propios abalorios que no podemos valorar como objetos ponderables. Son ésos, ni mejores ni peores, distintos. El dramaturgo -aquí y ahora- no puede explayarse; tiene que reducir todo, apresurarlo, adensarlo. Dione (= Melanto) se enamora de un pretendiente (limitación intensificativa: del mismo que Penélope), lo que le lleva a odiar a Telémaco porque representa el mundo hostil al de los candidatos (entre los cuales está el suyo), pero Telémaco se enamora de ella (nueva intensificación motivada por una oposición archisabida: el desdén de la mujer genera pasión en el hombre) y esto es lo que ahora -en la consideración de Telémaco- nos interesa, la madre quiere defender al hijo, sin que el hijo lo sepa: el muchacho que se abre al amor puede caer en las manos codiciosas de la esclava; para evitarlo, Penélope lo hace marchar en busca de Ulises (p. 13) y evita el castigo de la insolente para que el amor no se acreciente con la piedad (p. 14). La esquivez de la muchacha tiene justificaciones evidentes: si Anfino se —301→ casa con Penélope, Telémaco no heredará, por tanto es una carta innecesaria de la que hay que desprenderse aniquilándola; por eso le descubre la verdadera personalidad de la madre, ignorada por el hijo, y su enamoramiento de Anfino (p. 35). Telémaco odia al pretendiente (p. 35) por Penélope y por Dione, y el odio es instrumento en manos de la esclava para inclinar hacia ella el amor de Anfino (p. 36)... El mozo tímido y asustadizo se ha convertido -otra vez Homero- en instrumento de la venganza; el padre -a su vez- lo es suyo, libertador de las humillaciones de que ha sido objeto.
Los pretendientes constituyen el universo opuesto a Penélope-Ulises, pero que al incidir sobre los protagonistas podrá estrechar su unión o destruirla por desintegración. En la obra de Buero se da el segundo proceso, pero antes de considerarlo es necesario analizar más cuestiones previas. En la Odisea los pretendientes son innumerables, pasan del ciento, sin contar sus acompañantes384. Sobre ellos pesan los estigmas de la codicia (XIV, 80-92), la depravación (XV, 326-336), la maldad (XVI, 85-88), la simulación (XVI, 435-451). Algunos son caracterizados individualmente por Homero:
Agelao, hijo de Damastor, es ecuánime en sus juicios (XX, 320-322) y organiza el combate cuando ha comenzado la gran matanza y es muerto por una lanzada de Ulises (XXII, 241-254; 292-293).
Anfimedón luchó con Telémaco al que hirió en una muñeca (XXII, 277), que, sin embargo, lo abatió (ib., 284). En los infiernos, es quien cuenta a Agamenón la historia de Ulises y los resultados de la matanza (XXIV, 120-190).
Anfínomo, hijo de Niso, era el principal de los pretendientes llegado de Duliquio y preferido de Penélope (XVI, 394-399), se opone a la muerte de Telémaco (ib., 245-246), por los agüeros sabe que el hijo de Ulises no morirá (XX, 245-246) y en el combate de la matanza desenvaina su espada para atacar a Ulises, pero fue alanceado por Telémaco (XXII, 89-94).
Antínoo, hijo de Eupites, trama la muerte de Telémaco para apoderarse de sus bienes y heredades (XVI, 370-373), tenía corazón violento y era ingrato (ib., 418-433)385, golpeó a Ulises cuando mendigaba —302→ (XVII, 463), organiza -mofándose- el combate de Iros y Ulises (XVIII, 36-49), se enfrenta a Telémaco cuando éste hace valer sus derechos (XX, 271-274), actúa con doblez (XXI, 85-100), es petulante (ib., 170-174), vanidoso (ib., 261-268), desconsiderado e insensato (288-295), condiciones óptimas para que Ulises comenzara en él su venganza386. Otro pretendiente -Eurímaco- completa el cuadro:
| (XXII, 49-53) | ||
Ctesipos era «un hombre brutal [...] vivía en Samé y confiaba en sus inmensas riquezas para alcanzar la mano de Penélope»; con su zafiedad provoca la ira de Telémaco (XX, 288-290; 303); en la matanza arroja la lanza que roza el hombro de Eumeo y es muerto por el boyero Filetio (XXII, 279 y 284).
Eurímaco, hijo de Pólibo, es mendaz387: recuerda a Penélope cuanto debe a Ulises y, sin embargo, procura la pérdida de Telémaco (XVI, 435-447), se burla del mendigo con palabras soeces, le arrojó un escabel (XVIII, 387-397), se avergonzó ante la incapacidad de tender el arco (XXI, 249-255), quiso salvarse de las iras de Ulises culpando al muerto Antínoo de todos los crímenes (XXII, 48-55) y blandió su espada contra el héroe (ib., 79), que de un flechazo le atravesó el hígado (ib., 83).
Eacute;stas son las principales figuras de entre los pretendientes. En ellas, como las cartas en abanico, una serie de posibilidades que Buero va a entresacar. Una vez más, el dramaturgo reduce la complejidad del mensaje: son cinco los pretendientes que salen en escena y uno a uno son abatidos por Ulises. Pero la caracterización y el desenlace difieren mucho (por complejidad y, a la vez, por sobriedad) de lo que el poema homérico nos relata. Los pretendientes que escoge son:
—303→Antínoo, «joven guapo y presuntuoso», borracho, partidario de sujetar a Telémaco, pero no matarlo (p. 20), orgulloso y brutal (p. 21), vacuo (pp. 27, 32), etc. «Bestia obtusa y presumida» sacrificada en segundo lugar (p. 66).
Eurímaco, «un tortuoso hipócrita» (p. 21), insidioso (p. 24), el primero en morir por las flechas de Ulises (p. 66).
Leócrito, zafio (p. 21), cobarde a la hora de morir (p. 67)388.
Pisandro, cínico (p. 20), sensual (p. 23), desdeñador de Ulises, que lo inmola con rencor (p. 67)389.
Anfino, la bella figura recreada por Buero: era hijo de Niso Aretiada, el mejor amigo de Ulises (pp. 23, 68), joven melancólico y sereno (p. 20), que acepta la superioridad de Ulises (p. 21). Desde que su padre se perdió en Troya ha vivido en pobreza y orfandad (pp. 22-23), por eso a la hora de combatir está solo y sabe morir (pp. 63, 68). Su comportamiento está condicionado por la desgracia que lo hizo débil y apocado (p. 43), irresoluto ante el favor de Penélope (pp. 36-37), a la que profesa ciega lealtad (p. 38). Su paso está nimbado de tan claro prestigio ante las mujeres como de rencor incontenido por parte de los hombres: es el único casto de todos los pretendientes, el único capaz de sensibilidad poética (p. 28), el único que protege abnegadamente a Telémaco, aunque el muchacho acreciente por ello sus odios (pp. 24, 48). Al descubrir el amor de Penélope (pp. 39-40), desnuda la limpidez de su alma (p. 43) y por Penélope sabe morir con gallardía (p.68).
El cotejo de las dos series -la odiseica y la de Buero- es harto significativa: Antínoo y Eurímaco son caracterizados de manera semejante en ambas enumeraciones; Leócrito y Pisandro, apenas si alcanzan relieve en la Odisea. Tampoco eso importa mucho. Lo que sí resulta significativo es ver cómo el dramaturgo ha tomado unos tímidos apuntes de Homero y ha creado un personaje perfecto: Anfino (= Anfínomo) conserva las virtudes con que figura en el poema, pero ahora -en el drama- la estructura ha reajustado todos los planteamientos; más aún, muerto por Telémaco, se perfila así su figura de antagonista. Ahora bien, el significado que cobra en el drama es paralelo al de Dione, pero mientras la esclava pertenecía exclusivamente al plano de la estructura, Anfino es la criatura sobre la que descansa —304→ toda la creación estética de la obra, justamente la que da valor a la descodificación que Dione nos facilita.
Tenemos, pues, dos planos distintos en los que actúa la creación de nuestro dramaturgo: el primero es técnico; el segundo, poético390. Cada uno tiene una figura definidora y de inédita creación. Fuera de ellas, el resto del mensaje sería redundante. Es poco lo que se quita o se añade a las criadas o a los pretendientes, porque, con indiferencia de su realización, está su existencia previa391. Bien entendido que esto no quiere decir que la redundancia sea un elemento negativo, no; actúa funcionalmente y tiene su significado en la obra: todos esos factores ya conocidos son los que condicionan la inclusión de La tejedora de sueños dentro de una determinada tradición cultural. Si no coincidieran con los personajes de Homero, ¿en qué podríamos decir que es homérico el drama? Son factores imprescindibles, pero no caracterizadores. Ellos determinan un orden preciso (la persistencia de los mitos odiseicos), pero, por su carácter mostrenco, no sirven para valorar la obra de Buero, que sólo es significativa por cuanto tiene de dispar. La nueva interpretación de Anfino es lo que prevalece, lo que separa la pieza dramática de una realidad previa, por más que se haya basado en ella para poder existir. La creación de Buero es tan ajena a la repetición como al nacimiento poético desde la nada: al constituir a Anfino en un valor totalmente distinto del que tenía en el poema homérico, desvincula su invención de lo que pudiera ser repetición material, y, al reelaborar la figura según unos principios de coherencia psicológica, aplica unos saberes que lo instauran en la tradición sociocultural a la que pertenece392. El resto es consecuencia de este corolario: Penélope -en lucha con unas tensiones que la constriñen- no rompe con la historia hasta que el futuro se le impone; entonces cae —305→ en el ámbito de Anfino del que ya nunca podrá evadirse. Con ello se produce una nueva quiebra: Ulises no sólo es moralmente inoperante, sino hostil al sueño que se quiere vivir. Todos los planteamientos homéricos desaparecen y surge una nueva criatura artística: La tejedora de sueños, obra original que se entiende sin necesidad de recurrir a la arqueología porque es alumbramiento de hoy, con su problemática actual y con unos sentimientos propios de los hombres que han conocido la experiencia clásica, la medieval y la romántica; criatura ajena a la arqueología porque, gracias a la información descodificada y a la nueva valoración espiritual, podemos aislar sus sentimientos de toda la elaboración cultural a que nos fuerza la existencia de la Odisea. Tal es el valor significativo del arte de Buero Vallejo: haber conseguido crear nuevos mitos sobre el recuerdo de los mitos antiguos, dar vida hodierna a lo que de otro modo no hubiera sido sino un comentario de clase, lectura filológica -no viva- de un gran poeta clásico. A través de Anfino, nosotros identificamos lo que una moral y una cultura, con las que aún no hemos roto, han postulado como positivo, hemos salvado -también- el derecho de la mujer a su inalienable libertad y, cuando menos, hemos respetado, aunque llevan a la ruina de todos, las razones que Ulises pueda tener. Creo que el acierto, desde la interpretación que intento establecer, es la de haber superado las contingencias que Anfino, Penélope, Ulises, etc., puedan presentarnos en unas vidas que se intentan situar en la Grecia antigua, pero que trascienden de sí mismas para alcanzar significado fuera de las papeletas epónimas de una isla y de un tiempo. Intentar completar lo que Homero logró con su poema y que, en definitiva, es lo que nos conmueve hoy al leer la Odisea, llevó a Buero Vallejo a escribir sobre el cañamazo del epos jónico una obra destinada a las gentes de su circunstancia, de su lengua y de su tiempo. La eficacia de su drama es, a mi modo de ver, el logro de algo que Gillo Dorfles había escrito para un plano estrictamente especulativo:
La capacidad de construir el símbolo, o sea de sacar de todo dato sensorial una «forma» particular que lo impersonalice, sería una de las cualidades más características del pensamiento humano que tiende a reconocer el concepto de toda configuración abastecida por nuestras experiencias, a racionalizar después de toda sensación. Todo dato singular puede volverse símbolo de algo y como tal denotar la cosa misma393. |
—306→
VIII
La tejedora de sueños se estrenó en 1952. Tras la Historia de una escalera (1949) pudiera pensarse en una evasión del realismo cotidiano. Sí y no. Sí, en cuanto a la presentación de la obra; no, en cuanto a la vida de las criaturas. Es una obra para un tiempo, para un país y para una gente. Volvemos a las vinculaciones de que ya he hablado. Quiero -de paso y para concluir este análisis- hablar de otra tradición: la nacional. Estamos ante una obra en la que asoman recuerdos a motivos de nuestra cultura; son los eslabones que hablan del nacionalismo -quién lo dijera- de un drama que se instaura en un pasado muy remoto. El dramaturgo se asocia así a una tradición con la que no quiere romper, mejor aún, que rota por mil causas distintas, debe continuar viviendo para que nuestro pueblo -sin saberlo- siga siendo fiel a su propia razón de existir. A nadie le dan opción de escoger, pero a todos se os exige fidelidad. Es el servicio de Buero con su tejedora.
Al final del drama, cuando Ulises ha matado a Anfino, el último de los pretendientes, quiere culminar su venganza: anunciar su regreso, aprender rehenes, cobrar tributos. Es la conducta del Cid tras la afrenta de Corpes: conseguir la convocatoria de cortes y, en la reunión, exige poco a poco: las espadas, las arras, la separación legal. Después de tantas andanzas y peregrinaciones, de tanto rencor saciado, de tanta vida en holocausto, «el palacio debe recuperar lo perdido» (p. 69). Realismo del héroe, que también necesita descender a la vulgaridad cotidiana desde el cielo sin mácula de su epopeya. «Me pagarán tributos», dirá Ulises; el Cid tendrá unos molinos en Ubierna y será maquilero394.
Habrá que estudiar alguna vez lo que el mundo intelectual de Buero debe a la obra de Unamuno. Ahí están En la ardiente oscuridad y El concierto de San Ovidio. Pero esta vida de Penélope nos habla en su desenlace con palabras que podemos identificar. Anfino actúa como voz de la conciencia de Ulises. Toda la obra ha sido un sueño: sueño el pasado irreversible, sueño el futuro que nunca se realizará, sueño -también- el presente. Ulises en su venganza se ha convertido en el dios justiciero que implacable distribuye premios y castigos; pero Ulises no es el demiurgo que viene a crear el mundo, sino el ángel exterminador que viene a destruirlo. Sin embargo, Ulises, también, como —307→ todos, está hecho de la materia de los sueños y algún día desaparecerá. Anfino se lo increpa: «Me matas porque tú estás muerto ya.» (p. 68) Es la condena de Augusto Pérez en el capítulo XXXI de Niebla: la criatura condenando a muerte a su creador. Anfino, el Anfino de Buero, no es el personaje carnal hijo de Niso Aretiada, es el sueño de Penélope convertido en realidad imposible, es el sueño del Ulises que Ulises ya nunca podrá ser, es el sueño del creador para hacerlo ser vivo, distinto del que Homero cantó. Y, como Augusto Pérez, condenado a morir por quienes lo fueron creando. Es unamunesco, también ese «morir en vida es peor [...] La muerte es nuestro gran sueño liberador» (p. 68), que con recuerdos de Niebla trae otros de Poesías395 o del Rosario de sonetos líricos396
. Pero no me parece fundamental el rastreo de un punto concreto, que, pienso, apenas si sirve de algo, sino el talante espiritual que crea identidad de interpretaciones, ese modo de estar sobre la vida escudriñándola y desnudándola397. No recuerdo ningún estudio sobre la palabra sueño en la obra de Unamuno: de existir nos explicaría muy bien lo que sueño significa en Buero Vallejo. Ahora interesa algo distinto: el lector, o espectador, de La tejedora de sueños reacciona en comunidad espiritual con el dramaturgo. De pronto, la recreación de un mito griego incide sobre otro mito español y ese continuo soñar se asocia a una forma hispánica de vivir, y ese deseo de muerte es el tornavoz de una entrañada postura: desde La vida es sueño hasta las Sombras de sueño. Obras en que el hombre se intenta liberar de su pasado para resucitar en el futuro, como esta Penélope, conseguida criatura que se eterniza en la memoria de Anfino antes de convertirse en historia. Resulta entonces que el mito elaborado por Buero Vallejo ha trascendido de su propia creación literaria y se ha convertido en una parcela de filosofía hispánica398. Insisto -y lo he escrito más de una vez- que el problema de las fuentes literarias no me interesa como erudición ni como juego; me interesa como hecho de cultura. No para el ejercicio mezquino de quitar originalidad -¿qué es ser original?- sino para descubrir esa postura que convierte al hombre en algo más que árbol. Y esto quisiera señalar ahora: lo que empezó —308→ siendo un motivo de historia de nuestra cultura occidental acabó en la interpretación hispánica de esos grandes temas a los que venimos llamando vida y muerte.
IX
Enfrentarnos con la historia de Penélope no es otra cosa que tratar de dar sentido a un mito. Intentar entenderla con un sentido real es tanto como falsear radicalmente su significado. Y esto ocurrirá siempre que veamos en el mito unos elementos directamente expresivos. Podemos aplicar tantas lentes como queramos y la materia se nos destruirá porque no es asible, o se quedará convertida en un cascarón que nada contiene399. Los hombres de hoy estamos lejos de aquella realidad que los griegos sentían históricamente operante, pero no podemos decir que no actúe sobre nuestra conciencia. Es más, pienso si la lejanía no da al mito un significado que antes no tuvo400. Luciano, en su Historia verdadera, ha hecho una visita a Calipso, y el relato tiene un aire doméstico y, ¿cómo no?, un poco cínico:
nos ofreció hospitalidad, nos preguntó por Ulises y Penélope, pues quería saber si era tan hermosa y tan prudente como Ulises dijo en otro tiempo. Le respondimos como pensamos que le gustaría401. |
Otro novelista griego -Aquiles Tacio- tampoco penetra mucho más; para él, no existe otro mundo que el más superficial y externo. «La mano de Penélope, y ahora se trataba de una criatura casta, ¿a cuántos pretendientes destruyó?»402
Es posible que los autores griegos acabaran viendo en la guerra de Troya una historia doméstica demasiado elemental y primitiva. Conforme los siglos pasaron el halo mítico de los hechos se borró y quedó sólo la anécdota de lo que hoy llamaríamos un cuento fantástico. De tal modo, el prestigio de Ulises o de Penélope no era sino consecuencia —309→ del prestigio de los poetas; cuando se les consideró falsarios o mendaces, dejaron de contar entre el número de los historiadores, tal y como sentenció Tucídides403. Después, Platón expulsa a Homero de la República404; ya no extraña que los autores tardíos se expresen sin demasiado respeto. Los cuentos míticos que la Odisea narra se han racionalizado y, al racionalizarse, se han vaciado de sus posibilidades religiosas y poéticas. Tal vez para la historia del entendimiento humano todo ello signifique madurez intelectual, pero, como tanto logro, ha significado también un empobrecimiento. Es lo que Curtius ha dicho de otro modo:
Es un espectáculo maravilloso ver cómo la filosofía irrumpe en el espíritu griego y va tomando por asalto una posición tras otra; es la rebelión del logos contra el mythos... y también contra la poesía405. |
Estamos en trance de ignorar hasta los nombres. Porque todo lo que Homero cuenta son -sí- peripecias conocidas en muchos sitios y en muchos tiempos; si las descarnamos de cobertura, nos quedaremos con un esqueleto que tanto puede sustentar a la Odisea cuanto al disfraz más raquítico, pero el producto que logremos no conmueve nuestra sensibilidad y viene a resultar que, tres mil años después, Penélope y Ulises tienen eficacia sobre nuestras conciencias y no la tienen todas las otras anécdotas que con el mismo argumento se puedan contar. Propp vio bien las cosas, pero nos dejó sin explicarlas. En un punto de su Morfología del cuento escribe:
Hubiéramos cometido el mismo error si hubiéramos considerado al personaje de Penélope y las acciones de sus pretendientes como un hecho que correspondía a la vida real griega y a las costumbres griegas del matrimonio. Los pretendientes de Penélope son los falsos prometidos que la poesía épica del mundo entero conoce perfectamente. Ante todo hay que aislar los elementos folklóricos. Y solamente después de haber realizado este aislamiento es cuando podremos plantearnos la cuestión de las correspondencias específicas de la poesía de Homero y la vida real406. |
—310→
Es cierto. Pero ¿y la poesía sin adjetivos? Porque volveremos mil veces a las mismas discusiones: teoría de significantes, teoría de significados, ¿y después? La razón griega asaltó al mito y a la poesía, pero el hombre, y no precisamente el más obtuso, volvió a buscar el mito y la poesía407. De pronto, alguien que tiene el corazón entristecido piensa que la bondad ejercida en las adversidades tiene con el tiempo materia de alabanza, y entonces piensa en Ulises, al que llama cruel (durus)408, y en Penélope, a la que dedica un bello recuerdo, que hubiera alegrado a la sombra de Agamenón, si es que Agamenón y su sombra todavía existían:
| Scilicet adversis probitas exercita rebus, | |||
| Tristi materiam tempore laudis habet | |||
| Si nihil infesti durus vidisset Ulysses. | |||
| Penelope faelix, sed sine laude, foret409. |
Y es que, queramos o no, la historia son todos los hechos con eficacia para ser cantados o para ser leídos410. Y sólo se canta o se lee aquello que puede interesar. Luciano o Aquiles Tacio se han desprendido del mito y, al desprenderse de él, han dado muerte a la historia. Ulises y Penélope volverán a vivir cuando alguien los vuelva a soñar, y ese alguien no tendrá por qué creer dogmáticamente, le bastará con hacerlo poéticamente. Es decir, con tal su espíritu se acompase a lo que cree que existió.
Por eso Ovidio, al contemplar los males que ha padecido, sus destierros por mar y tierra, piensa que, si nos los contara, nos movería a compasión, pues sus penas son mayores que las de Ulises:
| Tot mala sum fugiens tullere, tot aequore passus, | |||
| Te quoque ut auditis posse dolere putem. | |||
| Crede mihi, sit nobis collatus Ulisses411. |
—311→
Mientras que Du Bellay no ve en las peregrinaciones de Ulises otros motivos que los de la felicidad, y Homero nos hizo ver cuán inexacta era esa apreciación:
| Heureux, qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, | |||
| Ou comme cestuy la qui conquit la Toison, | |||
| Et puis est retourné, plein d'usage et raison, | |||
| Vivre entre ses parents le reste de son aage!412 |
Tal vez al leer todas estas comparaciones tengamos motivos para meditar. Cuando Homero escribió sus poemas no pensaría en convertirlos en pretexto trivial de referencia (aunque resulte excesivo llamar triviales a unos versos de Ovidio sobre los que se refleja un alma atormentada), pero es cierto que sin respeto o con él, los poemas homéricos han perdido su sentido original, se han vaciado de significado, han adulterado la ley con que se les acuñó. Pero el principio de toda poesía es la fe en repristinar valores. Si el poeta no creyera en la eficacia de su creación, la poesía sería un objeto fungible, como cualquier bien de consumo. Y, sin embargo, la poesía queda, dura y se eterniza413. Es, más o menos, lo que decía al empezar estas páginas: en un pequeño cenáculo de iniciados se mantiene como motivo de análisis y comentos; alcanza tanto como el genio de su recreador, cuando es reconstruida, asimilada y convertida en elaboración personal. Es entonces cuando se produce ese nuevo valor al que antes he aludido y del que ahora vuelvo a hablar. El poeta de la Antigüedad es vuelto a descubrir, un poeta de hoy (es decir, un creador de no importa qué linaje) se enfrenta con aquel universo y se lo apropia para darle nueva vida. Un hombre (Buero Vallejo en el caso que estudiamos) considera inacabado el poema que Homero escribió414, pero lo considera válido para nosotros: el Hombre es el hombre griego de la Ítaca de hace tres mil años, y el hombre español de hoy. Lo que valía para quienes soñaban con la guerra de Troya sigue valiendo para quienes sueñan con otras guerras de Troya; la soledad de Penélope no es distinta de la soledad de tantas otras mujeres, la generosidad de Anfino se da de la —312→ mano con otras generosidades, lo mismo que los recelos y venganzas de Ulises son los recelos y venganzas que, insidiosamente, nos acechan. Al retomar el mito, el escritor del siglo XX lo ha vaciado de un sentido arcaico y, completándolo, le ha dado validez presente. Como diría Furio Jesi415:
la larga maduración de cada poeta es sólo un instante de la maduración cósmica de la cual un día venidero nacerá Dios, pero un instante que ya encierra en sí el esquema de la vicisitud cósmica y que, por lo tanto, atestigua el consenso entre hombre y cosmos que da forma al mito del hombre; es la misma forma de la antropofanía mítica416. |
Buero Vallejo ha elaborado -un eslabón más- motivos odiseicos que no se han secado en el espíritu del hombre, los conozca o los ignore, pero su originalidad ha estado no sólo en la creación de un código para transmitirnos su mensaje, sino también en dar virtualidad al mito con una serie de intuiciones que están vivas para los hombres a los que se habla; me refiero ahora, no a la universalidad de sentimientos, sino a la circunstancia tradicional que les hizo cobrar sentido en la España de 1952417. Ha entendido lo que fue la creación homérica, la ha hecho renacer con nueva vida y, además, le ha dado validez para quienes -en su lengua- pudieran oírla o leerla. Pero la vida no acaba ahí. Homero fue un demiurgo que dio forma a seres humanos, no a entelequias, y los seres humanos son estructuras abiertas418 como amelgas en tierra de sembradura. Otro brazo tirará grano y nacerán nuevas lletas. Y otro, y otro... No creo que Buero, ni nadie, aspire a que su obra, obra de hombre, pueda ser espiritualmente eterna; le basta con haber ayudado a la eternidad colectiva, lo que no es poco. Hablamos de la pervivencia de la Antigüedad clásica y la sentimos como una enseñanza para el hombre de hoy. En la Antigüedad clásica se dijo que la mano mortal no puede labrar obras inmortales. No es —313→ ningún motivo de pesadumbre, sino de esperanza hacia el futuro, por más que el verso de Virgilio419 nos estremezca cada vez que lo leemos:
| mortaline manu factae inmortale carinae fas habeant? |
(Publicado en Bulletin Hispanique, LXXVIII, 1976).
—315→
Dos hilos temáticos paralelos guían la obra en perfecta simbiosis: la vida de Larra y los borrascosos acontecimientos políticos que acaecen entre los años 1826 y 1837. Es imposible decidir cuál de los dos es el más importante, pues Larra es la misma España, en la medida en que él vivió intensamente los acontecimientos políticos y sintió en sus vísceras la aflicción patria.
Más de la mitad de la obra se centra en el período que va del año 1834 hasta 1837, concediéndosele de este modo un peso determinante en el suicidio del escritor. Coherentemente, siendo la obra un delirante amontonarse de recuerdos que pasan por su cabeza en los instantes anteriores al fatal disparo, Buero, a modo de hipótesis, ha dado un relieve a los acontecimientos que está en función directa del desencanto vital que produjeron aquéllos en el sensible crítico madrileño. Si bien es la ruptura con Dolores la que inclina definitivamente el fiel de la balanza, el platillo del desaliento se empieza a cargar decididamente a partir del año 1832 con la subida de Cea Bermúdez al Gobierno, —316→ la regencia de María Cristina y los demás acontecimientos turbulentos que sacudieron a España desde entonces420. En este rápido pasar revista a la vida de Larra, el autor escoge los sucesos más salientes. Aunque indudablemente ha hecho una selección de ellos según un orden de relación temática y de importancia causal, no por ello ha dejado de respetar una casi exacta sucesión cronológica, excepto en algunos momentos en que el mismo carácter delirante de la exposición une o aproxima hechos, no coincidentes en el tiempo, que en la mente de Larra aparecen asociados. Esto por ejemplo se observa cuando el espectador asiste a la matanza de los frailes o al fusilamiento de la madre de Cabrera. A veces los mismos personajes manifiestan explícitamente la contradicción temporal:
| (p. 6) | ||
LARRA.- Y eso... ¿no sucedió el año 34? ESPRONCEDA.- Sí. ¿Y qué? LARRA.- Y... ¿no estamos en el 33? [...] ESPRONCEDA.- Y qué. LARRA.- (Sobrecogido.) Nada. |
Se trata de rupturas intencionadas de la lógica temporal, para subrayar la naturaleza delirante de la narración, pero de las que el autor no ha querido abusar para no confundir en exceso al espectador.
Si trazamos una línea representativa de estos acontecimientos referida al tiempo histórico real en el eje de ordenadas y al desarrollo de la obra en el de abcisas, observamos una sucesión de escalones ascendentes —317→ cuyo ritmo de subida empieza a disminuir en el período ya citado 1832-1837, presentando amplios rellanos. En la figura hemos recogido la localización temporal de algunos hechos históricos significativos, mientras hemos expresado el desarrollo de la obra mediante la numeración de las páginas del texto421 a falta de mejor referencia.
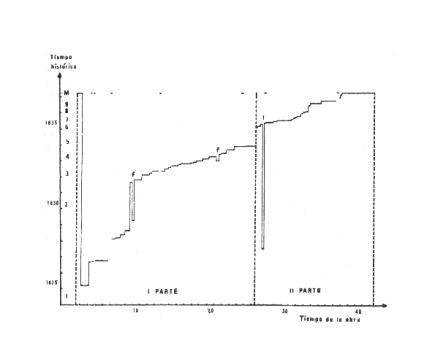
Por obvias limitaciones gráficas no hemos podido reflejar en el tipo de trazo usado la minuciosa estructura de los saltos espaciales abundantes en la obra. Aquí y allá, si bien en contadísimas ocasiones, la línea se desploma en breves flash-back, aunque el gran salto atrás en el tiempo, que hace de toda la obra otro flash-back, tiene lugar al principio, cuando se pasa de la visión del suicida que toma en su mano la —318→ pistola, al año 1825, comienzo de la «vida pública» del escritor que en esta obra se nos narra. Aunque ya este principio tendría que situar debidamente al espectador, el código lingüístico422 proporciona a intervalos espaciados a lo largo del drama indicaciones que nos recuerdan que constantemente estamos viviendo los últimos momentos de la mente de Larra. Este código establece la diferenciación entre el presente y el larguísimo flash-back por medio de una distinta velocidad del habla de los personajes. Adelita y Pedro, al principio de la obra, hablan despacio porque -según se dice Larra a sí mismo poco después- su decisión de suicidarse ha impreso ya a su mente la velocidad que se asegura que tienen los moribundos para recordar su vida o parte de ella antes de morir. Pero él cree tener su ritmo normal -y el espectador lo comparte-, por eso oye hablar despacio cuando se trata de seres reales. Después oirá a su criado y a Adelita normalmente, pero cuando éstos son ya imaginaciones suyas y no personajes realmente en escena, o bien en algún momento en que la velocidad de sus percepciones vuelve a ser normal.
Estas indicaciones son a menudo pensamientos de Larra o de su alter ego Pedro, relacionados con el acto del suicidio, pero son completamente nítidas cuando se trata de la voz de Adelita que le llama y quiere entrar para darle un beso. De hecho, casi como en una interminable pesadilla, a lo largo de toda la obra Larra oirá a su hija llamarle. El autor no precisa si esta voz es verdadera o producto de los remordimientos de Larra por no haber atendido a sus hijos hasta el punto de no suicidarse por ellos. Esta ambigüedad peculiar de las obras de Buero (recuérdese la voz en Irene o el tesoro; el loco de El tragaluz; Berta en La fundación) resulta estéticamente interesante. Siendo una voz de ritmo normal tal vez sea producto del delirio, pero también cabe que sea una llamada real de la niña que él siente nítidamente como un reproche por lo que va a hacer. Este reproche se materializa también en la visión al final de la primera parte, del hijo del criado en brazos de su padre: Un niño muerto que dice, como su hija, «Papá...» contribuyendo así a la mala conciencia de Larra por no atender la voz de su hija y renunciar al suicidio. Y así, en la segunda parte, el sueño en que el niño y la niña se emparejan como dos víctimas del mundo de los mayores, pero a través de una deformación onírica, muestra cómo, por un lado, Larra comprende que los niños -el de su criado y la —319→ suya- siempre pagan; y por otro, sueña cómo tal vez su hija será amenazada por opresiones y violaciones y que acaso encuentre placer en ellas, por no haber permanecido él en el mundo para completar su educación.
El criterio de unidad temática seguido por el autor se refleja en la turbulenta sucesión y superposición de saltos espaciales habilísimamente concatenados. Constantemente estamos pasando de uno a otro de los cuatro ambientes en que se divide el espacio escénico, de los cuales algunos representan a su vez distintos lugares según las ocasiones. La riqueza de estos desplazamientos, propia del delirio, encuentra expresión elocuente en los datos estadísticos; de manera alternada, 41 escenas tienen lugar en el Gabinete de la casa de Larra, 29 en el Ministerio, 19 en el Parnasillo, 10 en el primer término, 2 en la casa del duque de Frías, 2 en la del matrimonio Larra, 2 en la de Dolores, una en la de Carnerero y otra en la de Mesonero. El Parnasillo y el despacho ministerial con la oficina censora aneja son siempre tales, mientras que el Gabinete que es generalmente la casa de Larra, se torna en su momento en la del duque de Frías, la de Dolores, la de Carnerero o la de Mesonero. El primer término suele ser con más frecuencia un espacio abstracto en el que acaecen los episodios oníricos, pero otras veces puede convertirse en el lugar de la cita con Dolores, etc. Larra se debate frenéticamente entre un bloque y otro otorgando de este modo un papel de primer plano a la proxémica como soporte del dinamismo de la obra. La vivacidad expresiva de este código implica una no menor agudeza en los contrastes del código gestual, que pone a dura prueba las dotes del actor: así, por ejemplo, de un Larra cariacontecido en su gabinete se pasa en una fracción de segundo a un Larra sonriente que entra en el expectante Parnasillo dispuesto a derrochar sus brillantes ironías y chascarrillos, y de aquí, acto seguido, a una tensa discusión con su mujer o con el funcionario encargado de la censura.
No sólo Larra con su presencia transporta la acción central de un lado a otro, sino que las luces juegan también un papel determinante encendiéndose, cambiando sus tonos u obscureciéndose, atrayendo así la atención del espectador al lugar oportuno. La complejidad en la construcción de la obra es manifiesta en el abigarrado mosaico constituido por la acción que, en ágiles flashes, se desarrolla en los distintos bloques. Es sobre todo interesante el hecho de que en ellos tengan lugar, en ocasiones, acciones simultáneas. Esta simultaneidad en la espacialidad es siempre la presentación escénica de la relación causa-efecto —320→ que liga unos acontecimientos con el estado de ánimo o las reacciones que éstos producen en los personajes. Por ejemplo, mientras el padre del escritor en su Gabinete hace un retrato de la situación opresiva y pone en guardia al hijo, el coloquio se ve interrumpido por otro flash sin palabras, en el que sólo la acotación guía la escena muda que presenta a Calomarde y a Don Homobono como símbolos de la represión, y por otro todavía en el que los mismos personajes ministeriales subrayan la fuerza de la censura: «CALOMARDE.-¿Cuánto se lo he de repetir? Si algo le ofrece duda, no dude en tachar.» Esta frase tajante casi se superpone a la advertencia del padre de Larra: «Bajo su mano está la censura. ¿Y tú quieres ser un escritor satírico? ¡Te lo tacharán todo! Y será lo mejor que pueda sucederte.» (p. 3)
Esta ligazón entre los distintos bloques que parecen separados sucede muchas veces: así, a una frase o a una descripción en el Ministerio, corresponde la discusión de la misma en la vida privada. Mientras habla con Pepita de su artículos, se iluminan Carnerero y Bretón y «el semblante de Larra se nubla», y en efecto, en la escena expresada con la mímica localizada en el Ministerio se trama algo contra el escritor. El espectador alcanza a saberlo en el flash siguiente, cuando el censor informa a Larra de la prohibición de un número de su revista. Este expediente que encontramos repetidas veces mantiene despierta la atención del espectador y subraya la estrecha unidad entre la vida política y privada de Larra; así como las disposiciones dadas en el Ministerio y coreadas simultáneamente en el Parnasillo reflejan la gran influencia del poder en la vida intelectual:
| (p.30) | ||
Este constante entrecruzarse de flashes da unidad a la obra y expone las grandes esperanzas de los liberales que se ven siempre defraudadas. El texto, a medida que avanza, adquiere un ritmo cada vez más frenético, los acontecimientos se amontonan y superponen, mientras que la velocidad del tiempo histórico disminuye, ordenándose, además de cronológicamente, según la importancia y el significado que Buero quiere darles.
—321→La cronología es escrupulosa casi siempre, aunque al espectador pueda parecerle poco evidente, por deducirse sólo del diálogo de los personajes. Es Pedro quien con mayor frecuencia marca el ritmo del tiempo: «1826» (p. 4); «¡Cómo repican las campanas en 1829!» (p. 9); «Estamos en 1833» (p. 18), y por lo común en el curso de un natural diálogo con su dueño:
LARRA.- ¿Qué día es hoy, Pedro? PEDRO.-6 de agosto de 1836, señor. |
| (p. 33) | ||
LARRA.- [...] Eso ha sucedido esta misma mañana. PEDRO.- Así es. La mañana del 13 de febrero de 1837. |
| (p. 39) | ||
O bien es Larra el que subraya también la fecha comentando la subida al poder de un personaje: («LARRA.-Martínez de la Rosa: 15 de enero de 1834», p. 18) o evocando la sucesión de sus acontecimientos personales («Estamos en 1833», p. 18). La localización temporal se realiza también mediante referencias a los títulos de las publicaciones del protagonista o a los hechos históricos. De éstos tenemos asimismo noticia por las voces, gritos, descargas de fusilería, y otros recursos del código acústico, como ruidos fuera de escena, que se refieren, sobre todo, a las revueltas y sediciones de que fue tan rico aquel período. Aún más transparentes en este sentido son la sucesión en el cargo de los distintos ministros, los comentarios de la tertulia del Parnasillo sobre los acontecimientos políticos y económicos del momento, sobre la sucesión femenina al trono, la guerra civil, la división de las tierras, etc. Las informaciones dadas por Pedro son puntuales como las de un manual de historia:
PEDRO.- [...] Su Majestad enviudó y se desposa con María Cristina de Nápoles. |
| (p. 9) | ||
PEDRO.-Y por un regio infante que nace en octubre. Sólo que no es varón. Una niña. |
| (p. 10) | ||
PEDRO.- La guerra. |
| (p. 10) | ||
PEDRO.- Martínez de la Rosa va a caer. No ha podido terminar la guerra, no ha dado libertades, la economía está hundida... |
| (p. 24), etc. | ||
—322→
Muy frecuentemente sueño y realidad se entremezclan. Señalamos en particular tres escenas cuyo carácter onírico evidencia una luz irreal. La visión de su criado como asesino en la mente acalorada de Larra revela un sutil aspecto psicológico: por un lado querer -subconscientemente- que su criado sea un criminal y no tenga por ello razón como conciencia suya. Por otro lado, la sospecha -también subconsciente- de que, aún en aquella acción bárbara, el pueblo no dejaba de tener sus motivos, como él mismo escribirá en «Dios nos asista»423. De la misma manera, el delirio en que Larra imagina formar en un pelotón de ejecución representa la fuerza de los poderes militares y de los odios civiles. Larra no quiere matar, pero si hubiese sido soldado como su criado, habría tenido que matar y fusilar. Se está reprochando, con el fusilamiento, no haber tenido que ir a la guerra como tuvo que ir el pueblo bajo; está viviendo antes de morir, como una especie de expiación, el horror de la guerra y la barbarie humana.
Es semejante a una pesadilla, como en la que ve a Nogueras que dispara sobre él. Recuerda así que no ha vacilado en criticar en su artículo al cruel general y teme que ello pueda traerle represalias, pues sabe la brutalidad del ejército que se ha atrevido a desafiar: un estamento social que todo lo arregla con tiros y represión.
El personaje positivo, soñador, que aun muriendo es el vencedor, es Larra, que en el fondo es Buero mismo. Aun con sus diferencias, es el mismo personaje que encontramos en todas sus obras. Recuerda a Asel de La fundación, a Velázquez de Las meninas, a Goya de El sueño de la razón, a Esquilache de Un soñador para un pueblo. Pero, aunque Larra se suicide, su ejemplo y el eco de la valerosa denuncia de las lacras de su tiempo perviven. De entre los personajes citados es sin duda el más fuertemente autobiográfico, en primer lugar porque es un escritor y, en segundo, porque vivió en una época muy semejante a la actual. Esta semejanza es obvia a través de múltiples paralelismos: la mano obscura de la censura y del control de la información, omnipotentes, con total e impune libertad de acción; y cuando éstos no bastan, la —323→ cárcel, los destierros, la represión brutal del ejército. Aún más actuales resultan el escepticismo ante los cambios políticos y las alusiones a la España de hoy, tan transparentes como la frase «Con Fernando VII vivíamos mejor» en labios de un nostálgico.
En la actitud larriana entrevemos la posición de Buero durante la época franquista. Ambos escritores, en un período de fortísima censura escriben e intentan hacer llegar al pueblo su mensaje. También Larra se muestra partidario del posibilismo. El sabe que «el país va de miseria en miseria», y «los escritores deben denunciarlas». Y hay tiempos en que la única forma posible es la de «... hablar... sin hablar» (p. 3). Por eso le asegura al temeroso Mesonero: «... Intentaré denunciar esa ignominia en que vivimos. Por nuestro pobre pueblo, que sólo conoce el hambre y que nos sostiene a todos.» (p. 6) Él asume con todas sus consecuencias esta misión y, cuando Carnerero le pregunta cómo consigue publicar las cosas que escribe, contesta: «El secreto está en probar a decirlas.» Así pues, según Larra, hay que intentar llevar adelante en toda circunstancia la denuncia. Su discusión con Díaz refleja algunos aspectos de la polémica de Buero con los partidarios del imposibilismo424. Lúcido e inteligente, Larra comprende perfectamente cuándo no se puede hablar: «... En esta guerra somos todavía defensores de una Reina por la Gracia de Dios... y hemos de seguir usando las medias palabras.» (p. 20)
Aunque adopte este posibilismo en sus escritos para no resignarse al silencio, su pensamiento político es lúcido y claro. En primer lugar la acción política tiene para Larra, como para todos los personajes positivos de Buero, mucho de acción moral. No busca la victoria en su misión como una realidad inmediata y práctica a obtener por cualquier medio, a breve plazo y dentro del arco de su vida. Esto sería imposible, imposibilidad que es la cara concreta del carácter utópico de esta aspiración. Lo importante es la difusión y la supervivencia más allá de sí mismo, de la idea. Su acción política reside más en evolucionar uno mismo y hacer evolucionar al medio en que vive. Para ello hay que acercarse a la verdad y Larra lo intenta. En este empeño se vuelca ya cuando es todavía un jovenzuelo. Quiere «conseguir que caigan las caretas» (p. 4) (él, Pedro y Espronceda son los únicos que no las llevan), y su más temible defecto y virtud son precisamente los de decir la verdad. Estos escudos que esconden la auténtica naturaleza de cada personaje están vívidamente expresados mediante verdaderas —324→ máscaras que llevan los actores y que son el símbolo de su falsedad425. El código icónico se halla así cargado de singular significación, que resulta especialmente brillante cada vez que el escritor hace referencia a su misión de quitar las caretas a la gente. Logrará realmente este gesto varias veces en la obra, subrayando así su éxito en romper el cerco defensivo del personaje: su padre, Dolores-Pepita, Mesonero... De este modo los códigos lingüístico, icónico y gestual, sumándose en este signo global, dan lugar a un brillante efecto estético426.
A Mesonero, que antes le ha introducido en la tertulia del Parnasillo, le dirá: «Don Ramón, yo le suplico que me hable sin máscara [...] su escepticismo es el disfraz que encubre... su temor.»
Larra no renunciará jamás a su actitud de denuncia y cuando accede a ser procurador reafirmará: «¡Díganle a Istúriz que no olvide mis artículos! No seré ministerial ni con él, y no callaré si hay que criticar su gestión.»
Aunque su determinación de decir la verdad le granjeará la hostilidad de todo el mundo, no faltará quien le tache de miedoso y moderado «a pesar de haber escrito que para el 36 se necesita una Constitución más avanzada que la del 12» (p. 34). Al contrario, él es el revolucionario atento y consciente que, como Asel, siente la necesidad de valorar exactamente la pobreza de sus medios, y cuando Espronceda, que también Larra estima como personaje positivo y sincero pero demasiado incauto, quiere sublevarse, hacer la revolución, le previene e intenta hacerle comprender que no debe prestarse al juego de quienes en el fondo persiguen otros intereses:
| (p. 33) | ||
El criado contribuye de modo fundamental a dibujar al Larra que aparece en esta obra. Es una figura clave que le ayuda a recordar, perfecto —325→ expediente técnico que evita el monólogo y da ligereza al drama por medio de un veloz diálogo. Es cierto que Pedro es alter ego de Larra, pero también es en muchas ocasiones su conciencia, que le habla tuteándole. Hombre del pueblo que una noche le enseñó realmente cómo era y cómo sufría su clase, es también el representante de ésta contra lo que Larra tuvo de señorito desconocedor de sus dolores reales, aunque la defendiese427. Larra comprende que es un pequeño burgués y ésa es una de las causas que le llevan al suicidio: no haber sido capaz de entender a tiempo a su criado. La importancia de los sufrimientos del pueblo encarnado en éste nos la subraya la visión del siervo, al final de la primera parte con el hijo en los brazos. Es ésta una anticipación de ciertas escenas de la segunda parte que da intriga conveniente a la obra. Aunque el espectador lo ignore aún, Larra sí sabe ya, por sus recuerdos, quién fue ese niño. Así, en la segunda parte, en el delirio, actualiza el recuerdo de lo que Pedro le contó de su vida y de su hijo; pero en esta ocasión llega a imaginar la carga de los lanceros y la muerte del niño como las ve el espectador quien comprende entonces la visión de la primera parte.
No tenemos tiempo aquí de analizar a los distintos personajes, pero nos parece necesario señalar la importancia de que el mismo actor, con diferentes máscaras representa a los varios políticos que se suceden en el Ministerio, y así el código icónico, por sí solo, basta para describirlos como idénticamente reaccionarios y represores. El campo semántico de la acotación es revelador: «obtuso y mofletudo jefecillo; ojo sagaz y olfateadora nariz del zorro; nariz fina, chupadas mejillas; altivo personaje; rasgos incisivos; nariz aguileña; espesas cejas sobre los ojos hundidos y penetrantes; voz metálica y autoritaria; bilioso sapo; máscara congestiva, casi roja; etc.»
El juego de las máscaras es notable en la descripción de las dos mujeres de la vida de Larra, que no casualmente la misma actriz representa y la misma música (la cavatina del Barbero de Sevilla de Rossini) introduce en escena. Ya la acotación, en la que prevalece el campo semántico de la vacuidad y de la ñoñería («ingenua muñequita; hecha mieles; puerilidad enfadada; riendo; compungida»), nos presenta en Pepita a una mujer necia. Cuando tendría que estar compartiendo la lucha de Larra, se interesa sólo por la economía familiar y, furiosa —326→ porque su marido no la secunda en sus deseos, «se quita la careta y muestra la aspereza de su rostro amargado» (p. 13). En efecto, Larra le echará en cara el querer sólo fiestas, «juegos, mimos...» (p. 17). Dolores, que siempre aparece con «(media máscara deslumbradoramente bella)» mientras Larra cree en su solidaridad vital, en su última aparición «(se desprende de la careta [... y] aparece el rostro de Pepita Wetoret)». Las palabras de Larra, «al fin te veo tal y como eres. Y eres... Pepita. Sois la misma», no hacen más que subrayar la vacuidad del talante femenino, motivo frecuente en algunos personajes del teatro bueriano, frente a otros dotados de hondos contenidos humanos.
La estructura de esta obra, aun siendo como hemos visto mucho más compleja que las otras, no es totalmente nueva dentro del teatro de Antonio Buero Vallejo. Se trata en todo caso de una obra más alucinante, pero en El sueño de la razón ya estaban presentes estos materiales alucinatorios y oníricos. Lo que en esta ocasión se amplía es el efecto de «inmersión»428. Toda la obra, excepto su principio y el final, es lo que pasa en unos minutos por la mente del moribundo, antes de disparar la pistola. Se obliga, pues, al público a participar en ese delirio final, con mayor intensidad y extensión aún que cuando se le obligaba a ser sordo como Goya (El sueño de la razón), ciego como Julio (En la ardiente oscuridad) o loco como Tomás (La fundación). En esta obra Buero logra en el fondo lo que en las otras: unir realidad e imaginación, reflexión crítica y empatía con el personaje central, razón y misterio.
(Publicado en Actas del Congreso de AEPE, Akadèmiai Kiado, Budapest, 1978, pp. 189-199).
—327→
En el último drama de Buero, La detonación -último cronológicamente, pero primero escrito en la nueva singladura de la sociedad española en busca de la libertad perdida- tiene lugar este breve diálogo entre Esponceda y Larra, con una breve intervención de Ventura de la Vega:
El resultado no se hizo esperar: «El Siglo» fue prohibido, Espronceda desterrado de la Corte. En cuanto a Larra, publicó un artículo titulado —328→ «El siglo en blanco», donde, entre otras cosas, decía: «en tiempos como éstos los hombres no deben hablar, ni mucho menos callar.» (Ver Estreno, 4, n.º 1 [1978], T23-T24.)
Ese diálogo y esa frase, que recuerda extrañadamente, por su condición de aparente aporía, las sentencias incomprensibles pronunciadas por las pitonisas antiguas al principio de ciertas tragedias, nos va a servir de punto de partida y de invisible hilo de Ariadna para esta breve meditación.
Desde el estreno de Historia de una escalera, en aquel año de 1949, año seminal para el teatro español intramuros, hasta 1974, año del estreno de La Fundación, en el espacio histórico cerrado de la España de Franco, en tiempos en que igualmente «los hombres no deben hablar, ni mucho menos callar», ¿no habrá consistido para Buero el oficio de dramaturgo, en el seno de una sociedad aquejada de una suerte de maniqueísmo crónico llevado trágicamente a los límites de su negación extrema -todos somos uno, pues los otros no existen- o de su no menos extrema afirmación -somos fatal e inexorablemente dos, luego el otro tiene que ser destruido- no habrá consistido en tratar de hacer oír, incluso en tratar de conciliar, las dos voces del diálogo citado, así como en tratar de negar dialécticamente tanto la negación como la afirmación extremas -consecuencia de la mitificación absolutista de ideologías irreconciliables e irreconciliadas- en que cuaja esa permanente tentación de la sociedad para la que escribía?
Sabemos, y no es necesario aportar pruebas ni recordar fechas, que apenas salido de la cárcel, donde pasara ocho años, la acción civil de Buero, como hombre y como escritor, no ha sido ni el silencio ni el exabrupto, ambos igualmente estériles en los tiempos de Larra como en los de Buero. Este tuvo que decidir, y parece que decidió, ser el que dice «sin suicidar su voz», pues lo importante no era decir solo, sino decir para ser oído. Decir para ser oído exigía, a su vez, encontrar cómo decir.
El problema primero que había que resolver para ser eficaz, esto es, para existir como escritor público, en tiempos en que los hombres no deben hablar, ni mucho menos callar, era lisa y llanamente, el de la comunicación, mediante la puesta a punto de un instrumento idóneo, es decir, posible, de comunicación. Posible, ésa es la palabra.
Desde la perspectiva, lejana hoy, de eso que al final de los años 50 se llamó posibilismo, y que ha solido ser sistemáticamente mal interpretado, se tendió a juzgar, casi a sentenciar, que Buero resolvió el problema de la comunicación ateniéndose sólo a la realidad posible mediante —329→ su expresión por la palabra posible. Con ello se confundía la razón instrumental con la razón final de esa palabra. Cuando, en verdad, el objeto final del drama de Buero no era la realidad posible, sino justamente, y sobre todo, la imposible de decir, llámese ésta terror, como en El sueño de la razón, tortura, como en Llegada de los dioses, o alienación, como en La Fundación.
Y es que se olvidaba, y, en cierto modo, ha seguido olvidándose, que Buero, desde el principio de su carrera, decidió no una, sino dos cosas a la vez: atenerse, ciertamente, a la realidad, a toda la realidad, costara los que costara, pero -y aquí interviene la segunda decisión, la más importante, pues que marca desde el origen su específica dramaturgia- no para reflejarla en el escenario, al modo del realismo tradicional, sino para ponerla en cuestión. A lo que hay que añadir en seguida: para ponerla en cuestión desde la conciencia trágica de la realidad, y no desde la conciencia ideológica, que es lo que suele hacer el realismo social, pues es esta segunda la que había que trascender, si es que se aspiraba, como Buero, a que su dramaturgia se constituyera, en tanto que sistema de representación de la realidad, en una investigación totalizadora, es decir, opuesta en su raíz a todo tipo de parcialización ideológica de los contenidos de la realidad.
Ahora bien, es conveniente recordar también que lo que define a la conciencia trágica, en la que Buero funda desde el principio su palabra de dramaturgo -y en cuanto tal, no sólo la verbal, sino la resultante de la conjunción dialéctica de todos los signos, verbales y no verbales, del lenguaje teatral, pues Buero escribe dramas, no discursos ideológicos a varias voces- no es simplemente poner en cuestión la realidad, empeño éste de la mejor literatura contemporánea en cualquiera de sus géneros, sino no satisfacerse plenamente, ni dejar que el espectador se satisfaga, con una respuesta o una solución que haría desaparecer los conflictos, bien por conciliación, bien por superación de los contrarios. La conciencia trágica no responde sí o no o tal vez ni en el curso de la acción dramática ni en o desde el espacio escénico, sino que convierte la pregunta en acción dramática y el espacio escénico en el lugar por excelencia de la pregunta. La conciencia trágica es la que pregunta siempre, y, por la pregunta, desvela en el hombre su propia e intransferible conciencia interrogativa, invitándole, desde su instalación auténtica en ella, a buscar activamente una respuesta, no en el espacio escénico, sino en el espacio histórico, la cual respuesta dependerá de cómo el hombre asuma como individuo, en cada instancia concreta, la pregunta, mediante el ejercicio de la libertad.
—330→Esto, creo, explica o, por lo menos, nos ayuda a entender, en su mismo origen intencional, dos de los procedimientos dramáticos típicos del drama bueriano: su estructura interrogativa y abierta, y lo que Doménech bautizó «efectos de inmersión».
La estructura interrogativa y abierta responde a la función precisa de configurar dramáticamente la realidad humana como tensión no resuelta, de modo que, asumida ésta por el espectador, despierte también en él la misma conciencia trágica que originó la pregunta, no para duplicarla por la palabra posible vivida conflictivamente por los personajes en el espacio escénico, puesto que por virtud de los «efectos de inmersión» la ha duplicado ya -en seguida volveré a ello- durante la representación, sino para alumbrar la palabra imposible -la no dicha en el escenario- en el espacio histórico de donde vino y a donde debe volver el espectador una vez que la representación ha terminado.
Por definición el espectador de teatro es aquél que ve el drama desde fuera del drama, conservando siempre su libertad de identificarse o no con uno o con varios personajes del drama, pero sin perder nunca su conciencia objetiva de ojo que mira, juzga e interpreta desde fuera la acción vivida por los personajes. En los cuatro últimos dramas de Buero el ojo que mira, juzga e interpreta la acción ha sido desplazado al interior del drama. De lo que se trata no es de la inmersión de la pluralidad de los puntos de vista exteriores al drama en un solo punto de vista interior. El ojo que por definición mira, juzga e interpreta desde fuera se encuentra así mirando, juzgando e interpretando, a la vez, desde dentro. El efecto último de los «efectos de inmersión» no está en conseguir la identificación de espectador y personaje, sino en duplicar, merced a la identificación de la mirada, y duplicar tantas veces como espectadores hay en el teatro, toda la acción representada. Pero esa acción representada no es la objetivación de una realidad conflictiva plasmada dramáticamente mediante el choque de fuerzas encarnadas en individuos, sino la objetivación de una visión de esa realidad que interioriza el conflicto, y que al interiorizarlo lo despliega como una acción. Cuando la acción termina, no termina el conflicto, sino la visión del conflicto: la de Goya, la de Julio, la de Tomás, y en ellas la del espectador. Cuando éste regresa a sí mismo, después de haber vivido la experiencia de esa visión en que ha consistido su experiencia de espectador, la no resolución del conflicto en el espacio escénico genera en él la necesidad de seguir buscando en su propio espacio histórico las respuestas últimas que el drama deja en suspenso, —331→ comunicando así con el núcleo mismo desde donde el autor ha lanzado sus propias preguntas. El ciclo completo de la comunicación que va desde la pregunta del autor a la respuesta del espectador sólo puede cumplirse cuando el drama, como en Buero, funciona como instrumento de modificación, no de la realidad histórica (utópico sueño de toda dramaturgia imposibilista), sino de la relación del espectador con su realidad histórica, previa la experiencia del fracaso de la visión actualizada en el escenario. En efecto, la verdadera función política del drama bueriano consiste en hacer acceder al espectador a una inédita disponibilidad de su conciencia histórica, pues la representación teatral le ha hecho ver en las palabras y las acciones de los personajes, desde el interior mismo del drama, por qué y cómo fracasa la comunicación en el espacio escénico. Sólo al espectador corresponde ya la responsabilidad de superar las barreras y resolver los conflictos en su espacio histórico, modificándolo a partir del saber adquirido. Ese saber, reintegrado el espectador a su realidad histórica, no es ya, como en el final del drama, el punto de llegada a la lucidez, sino el punto de partida: habrá que transformar la cárcel nacional en fundación verdadera.
El posibilismo de Buero era, pues, en contra de las interpretaciones reductivas que de él se han dado, la única manera posible de provocar en el espectador la conciencia de la necesidad de instaurar la realidad imposible, aquella que los personajes no han podido instaurar en el universo del drama. Buero asumió como dramaturgo la voz de Larra -decir sin suicidar su voz- para que pudiera sonar a pleno volumen la voz de Espronceda. He ahí la campanada enorme que es todo el teatro de Buero. Para darla, amigo Ventura de la Vega, era necesario mantenerle a toda costa el badajo a la campana.
En tiempos como aquéllos los hombres no deben hablar, ni menos callar. Sólo así pueden llegar otros tiempos. En estos otros tiempos Buero nos hace asistir al suicidio de Larra. Y termina su drama con estas palabras: «... Aquella detonación [...] ¡se tiene que oír, y oír, aunque pasen los años!... ¡Como un trueno... que nos despierte!»
Pero ésta es ya otra historia para otros tiempos: los nuevos.
(Publicado en Estreno, V, n.º 1, primavera 1979).
—333→
Cada nueva obra de Buero es, ante todo, la constatación de la coherente uniformidad de su mundo de significados desde la redacción de la primera de sus obras, En la ardiente oscuridad. Tal vez no sea Jueces en la Noche un hito en esa dramaturgia, de la misma manera que pueden serlo (para mi opinión personal) Hoy es fiesta, El Tragaluz, La Fundación o esa magnífica puesta en pie de la vieja polémica del «posibilismo», y del escritor ante la sociedad que lo necesita a la vez que intenta anularlo, que es La Detonación. Pero sí es válida Jueces en la Noche para enfrentarse con una obra dramática, la primera que conozco, que nos habla clara y llanamente de unos hombres y mujeres, los de aquí y los de ahora, en la España postfranquista, que sigue siendo el resultado de la llaga del 36, supurante durante cuarenta años más. Seres humanos traspasados por sus lacras y con sus pesadillas a cuestas. Seres como Juan Luis Palacios, exministro del «ilustre muerto» y diputado actual. Un mundo de caretas, un «todo es carnaval», idea de Larra que define la forma y sentido de su «fantasía» anterior, La Detonación, y que reaparece con parecido signo dramático en este texto.
—334→La acción escénica de Jueces en la noche está repartida en dos partes (actos), cada una dividida en dos cuadros o secuencias mayores, separadas por un breve intermedio, de carácter madurativo.
El espacio escénico es común y triple: la mesa de un bar de antiguo ambiente universitario, el esbozo de despacho de un hombre de empresa, que en un momento dado lo será de un sacerdote confesor de altos jerarcas del país, y en la parte central, en una dimensión que puede corresponder a las tres cuartas partes del escenario, el salón confortable -síntoma de vivir burgués- del matrimonio Palacios. Un espacio de connotación burguesa ya aparecido en otros textos de Buero: La señal que se espera (1952), Madrugada (1953) y sobre todo Llegada de los Dioses (1971). Por otra parte la división del espacio escénico en tres lugares de acción (que a veces funcionan simultáneamente, en alternancia cinematográfica de imágenes separadas en el espacio pero unidas en el tiempo, mediante el recurso de la intensidad o disminución alternativa del foco de luz) también había sido ya utilizada por este autor. La primera vez -creemos- en Un soñador para un pueblo (1958). Pero de una manera muy semejante a la ensayada en Jueces... la observamos en La Detonación (tertulia del Parnasillo, despacho ministerial y antesala del funcionario censor y, en el centro, gabinete del domicilio de Larra) o en La doble historia del Dr. Valmy (donde se dibujan los tres espacios vitales entre los que se desenvuelve la tensión vital del matrimonio Barnes: el despacho de jefatura, la sala familiar y la consulta del psiquiatra que nos relata ambas historias).
Volviendo al tercer sub-espacio escénico de la obra que nos ocupa -el salón del matrimonio Palacios- queda por señalar un par de elementos que ejercen destacada funcionalidad en la construcción del texto como representación: un crucifijo de regulares proporciones sobre paramentos de damasco, que objetiva una convencional religiosidad en el agonista, presuntuosamente sentida en algún momento, y sobre todo un enorme mirador de planta curvada, cuyo hueco queda cubierto, durante la representación de los momentos no oníricos, por un tapiz de gran tamaño, y descubierto en otros fragmentos de la pieza, como un cuarto espacio escénico, el de un pasado virado hacia el presente y premonitorio de un futuro inmediato. Por él aparece -visto desde la mente de Juan Luis- un trío musical incompleto (sobre la silla del tercer músico sólo hay una viola abandonada) que interpretará varios fragmentos del Trío Serenata de Beethoven. En este espacio —335→ escénico brevemente descrito -el resto de constituyentes es meramente funcional- se desarrollarán unos hechos, vividos y soñados, que resumimos, para ayuda del análisis posterior:
El matrimonio Palacios, en avanzada crisis matrimonial, prepara una convencional fiesta de aniversario de boda. Paralelamente el marido -político de prestigio antes y después del cambio- tiene la casi certeza de conocer los propósitos terroristas de un antiguo conocido, ex policía y ahora fingido hombre de negocios. Duda entre cumplir con sus deberes cívicos y políticos, denunciándolo, o callar a fin de que no se aireen sucios manejos personales que pueden herir definitivamente la integridad de su matrimonio. Ante el silencio oportunista y cobarde del diputado, el asesinato terrorista se consuma, a la vez que Julia, su mujer, conoce -gracias a una amiga- la verdad de unos hechos acaecidos veintitantos años antes y que le impulsa al suicidio. El ex-ministro Juan Luis Palacios aparece, así, como responsable moral de dos muertes, la del militar asesinado por los terroristas y la de su propia mujer, además de serlo ya de otras anteriores: la de aquellos jueces que le atormentan en su mundo de pesadillas.
Las cuatro secuencias mayores, en que se divide la pieza, se distribuyen según un avance lógico -al hilo del calendario- del tiempo representado, hacia la fecha del desenlace:
I,1: un sábado, a ocho días vista del aniversario y días antes (sin precisar, obviamente) del temido atentado que se rumorea.
I,2: el domingo siguiente.
II,1: un día intermedio de la siguiente semana (martes o miércoles).
II,2: viernes, día del atentado, y víspera de un aniversario que no llegará nunca más.
Paralelamente a esa distribución del tiempo en la construcción de la pieza, hay que tener en cuenta también la alternancia de momentos de vigilia frente a angustias oníricas, que examinan el pasado del personaje central -Juan Luis Palacios- y le colocan ante la libre decisión para evitar o no un nuevo y definitivo sacrificio humano: el de un ser anónimo, y el de su propia mujer, aparejado con aquél.
Al hilo de esas cuatro secuencias mayores, ya señaladas, vamos a intentar un análisis de la construcción y el sentido de esta pieza.
La escena onírica que inicia el desarrollo del texto -y que se corresponde con las situadas en I,2 y II,2- nos presenta en la fiesta de aniversario (la que se anuncia durante la representación) al matrimonio Palacios, en una perfecta armonía, y conocemos por los comentarios —336→ de los invitados -el financiero, el sacerdote, el general y Cristina- la identidad (falsa) del personaje central: Juan Luis Palacios es médico, tiene varios hijos y vive una perenne luna de miel con Julia, su mujer. Sencillamente Juan Luis está asumiendo, desde la enajenación torturante del sueño, la posible personalidad de una de sus víctimas -Fermín Soria, novio de Julia- cuando en el plano real el diputado Palacios tiene unas coordenadas vitales bien distintas.
Todos lo personajes, los del presente y los del pasado, se dan cita en esta primera secuencia -como lo estarán en la última, cerrando el ciclo que aquí se adivina premonitorio- incluyendo uno que, en su atuendo, contrasta significativamente con el traje elegante de tarde de los invitados y anfitriones. Permanece silencioso en un rincón del sueño de Juan Luis y, salvo él, nadie parece percatarse de su existencia. Nadie lo conoce, o al menos nadie lo intuye incorporado a ese futuro inmediato -el aniversario- salvo el atormentado Juan Luis. Pronto sabremos que se trata de Ginés Pardo, cómplice en un borrascoso pasado y en el inmediato futuro.
La marcha del Trío Serenata -motivo musical de amplia significación en la construcción de la obra- se repite insistente429. Y Juan Luis, desde la incoherencia del sueño, se pregunta por ello, y por la ausencia del tercer músico. Nadie parece atenderle. Incluso se insiste en su posible estado de turbación psíquica. Se habla de sueño, de delirio, desde el mismo sueño del personaje. Busca la justificación en su propio autocastigo. «Usted se confunde», le replica don Jorge; «Imaginaciones tuyas», «Deliras» le insinúa amablemente la esposa. Y en medio de esas incoherencias, la que cierra esta primera secuencia menor el regalo que se ofrece a Julia. No entendemos bien de qué se trata, pero la mujer y todos los invitados se han quedado perplejos. Habrá que esperar a la última secuencia para entender su verdadero sentido y su funcionalidad en la totalidad del texto dramático.
Jueces en la noche se construye mediante sucesivos enfrentamientos dialécticos, en varios planos y en diversas direcciones, que van delimitando las responsabilidades de un pasado -el de Juan Luis y Julia- cuando se enfrentan con un presente crítico que exige actitudes de diverso signo moral. Y esos enfrentamientos ocurren tanto en el plano real como en el plano onírico. Porque no sólo asistimos -desde la mente de Juan Luis- al desarrollo alternativo de una ceremonia de —337→ aniversario que funde (espacio real -salón- más espacio irreal -mirador-) presente tensado en inmediato futuro, con el agobiante pasado que lo determina, sino que también somos testigos de los monólogos de este hombre con los fantasmas de su conciencia, de su remordimiento, en un proceso que le lleva, inevitablemente, a comprender la historia de su yo, la historia de quienes, como este hombre, usaron (y muchas veces abusivamente mal) de un conjunto de privilegios generados en una guerra que dio todo a los vencedores (como Juan Luis, como Julia) y negó todo a los vencidos (como Fermín Soria). Y así, en otras tantas ocasiones, los músicos ejecutantes de la Marcha beethoviana -violín, violonchelista- le fuerzan a despojarse, de la intimidad, de la propia máscara con la que Juan Luis se cubre en cuanto marido y en cuanto político.
CHELO.- Le podemos preguntar. (A Juan Luis.) ¿Es usted médico? JUAN LUIS.- (Titubea, baja los ojos.) No. CHELO.- Exacto. (Señala al violinista.) El tampoco llegó a serlo430. |
Es desde la provocación de esas fuerzas interiores, objetivadas en escena, como conocemos el hecho inmoral que viene arrastrando Juan Luis Palacios desde hace una veintena de años: al ser detenido el joven estudiante de medicina Fermín Soria, Palacios, flamante abogado y miembro de una familia con amplias influencias y poder en el anterior régimen, urde con su compañero de facultad y policía, Ginés Pardo, una vil patraña: fingir la detención de la asustada Julia, acusando a Fermín de haber dado su nombre en la declaración. Con ello se conseguía la aversión de Julia por la traición de su novio y el agradecimiento a quien le libraba de tan azarosa y vergonzante situación. Así -sobre una iniquidad- se gestó un matrimonio que veinte años después zozobra en la más absoluta incomunicación.
Julia vive ahogada moralmente por las consecuencias de aquella mentira. Y la angustia se acentúa al concurrir dos nuevas circunstancias definitivas: el reencuentro con Ginés Pardo, precisamente en el mismo café de sus reuniones con el ex-novio, y las informaciones que le facilita Cristina. Julia empieza el camino de su verdad, la que no supo ver, por comodidad burguesa, veinte años atrás. Y el encuentro con esa verdad, exterior e interior a ella misma, pero mutuamente —338→ compensadas, le llevará a una decisión valiente, de entrega, bien distinta de la que encontramos al final del itinerario de su marido.
Por otra parte la súbita aparición de Ginés Pardo en las vidas de Julia y Juan Luis determina la conformación de un nuevo motivo dramático que planteará la posible contrarréplica moral a aquel engaño del pasado. Se habla de un temido atentado y Juan Luis lo relaciona con la figura del ex-policía. En I,2 y en II,2 asistimos a sendos enfrentamientos de ambos camaradas (en el pasado), que sirven mutuamente para darnos la verdadera faz de los dos hombres (el despojo de unas caretas, que les hace iguales en el fondo): Palacios, un paladín de reformas democráticas ahora, cuando había corroborado ejecuciones y acumulado «legales beneficios» como ministro franquista, sigue añorando la situación en la que se formó y de la que procede: «Ahora todos tenemos que jugar esta partida miserable de la democracia» -le dice Juan Luis a Ginés, aprobando en su fuero interno ciertas medidas terroristas que desestabilizarían al país. Y añade: «pero con la esperanza de recobrar un día la España verdadera. Y si para ello hay que llegar a la violencia, Dios nos perdonará.» (p. 47) Y en la página siguiente una frase bien reveladora del sistema de contradicciones entre las que se mueve el yo íntimo y el yo social de Juan Luis Palacios: «Hemos tenido que descubrir esta amarga verdad: cuando la libertad es mayor hay que ser más hipócritas.» Un hombre que entiende oportuno fingir un desplazamiento hacia un cierto socialismo moderado y liberal, desde su situación de prestigio, para cubrir un campo político que le colocase en circunstancias aventajadas, es quien por otra parte califica de «repugnante, pero inevitable» un asesinato imputable a las izquierdas y que intuye, está seguro, que va a ser dirigido desde la ultraderecha.
Es el momento de abrir un paréntesis en este análisis para contemplar la dimensión política que adquiere la obra de Buero, dimensión que si bien no ha estado casi nunca ausente de su teatro, en esta pieza abandona todo encubrimiento metafórico o distanciador para expresarse con toda claridad431.
—339→Aquí, a raíz del problema candente del terrorismo, el autor afirma por boca de sus personajes (y por la misma acción) que los actos terroristas son hechos manipulables que se suelen imputar a una política de extrema izquierda, cuando en la realidad pueden estar provocados por activistas de signo contrario, que añoran momentos de pronunciación militar y férreas dictaduras; o al menos, concede Buero, todo asesinato terrorista puede ser ejecutado por hombres de la izquierda, pero hábilmente dirigidos por comandos ultraderechistas infiltrados en sus filas. Hay varios momentos del diálogo escénico que aseguran interpretar así la tesis del autor. Valga este fragmento de la conversación telefónica mantenida por Juan Luis con el financiero, a los pocos minutos de haberse consumado el atentado:
| (p. 98) | ||
Pero ¿cómo responden los representantes de los diversos estamentos ante el tema terrorista? La respuesta más explícita viene precisamente del sector financiero: don Jorge justifica todo acto revulsivo, asesino, si es expresión de ocultos intereses, de los que su propia empresa no pudiese ser ajena alguna vez. «Los dos sabemos que en el mundo actúan intereses poderosos y que a veces no vacilan en recurrir a métodos reprobables.» (p. 98) Si esto se dice en II,2, en I,2 el mismo personaje ha admitido que el capital se mantiene al pairo de cualquier eventualidad política: «No nos subestime. Con democracia o con autocracia, no es fácil prescindir de nosotros.» (p. 61)432
Así pues, desde el comienzo de I,2, y hasta el final, se barajan dos elementos generales del drama, la responsabilidad del pasado y la proyectada en el futuro: una acción interna (la que enfrenta, en su incomunicación, a Julia y Juan Luis) y otra externa, la del atentado y su posible repercusión. Ambas afectan a la actuación de Juan Luis. Ambas aparecen relacionadas por el binomio Ginés-Juan Luis que está —340→ implicado en ellas, y la segunda, finalmente, es la clave de redención de la primera. Ante esa dialéctica se coloca la conciencia de Juan Luis. Y se coloca absolutamente solo, como es frecuente en la dimensión trágica del héroe bueriano.
En II,1, el diputado decide confiar sus dudas y su angustia al consejo del confesor. Buero acusa tácitamente de hipocresía a los representantes de una Iglesia que silencian un deber por falsas caridades: Juan Luis debe callar sus sospechas sobre el peligro probable de una vida humana, si con ello pone en peligro el equilibrio de su matrimonio. Juan Luis quiere facilitar la solución de su difícil dilema, pero la ayuda -por este camino de inhibición del sacerdote- no le llega. Es un salto, una decisión que debe dar solo, a solas con sus jueces nocturnos. Volvamos sobre ellos.
A las dos visiones ya conocidas -violinista y violonchelista- se une una tercera que le acompaña obsesivamente como una objetivación de su cobarde maledicencia, amenazante desde el tiempo. Es la misma figura de Don Jorge (con atuendo connotativo de sufrimiento y pobreza) quien incorpora la función de un padre amenazante, por la traslación que hace, en su mente, Juan Luis, entre el financiero («Usted es siempre tan amable conmigo... Quisiera, una vez más, su consejo. Para mí, sus opiniones son casi como las de un padre. Por sus conocimientos, por su experiencia» (p. 59) y el padre de su víctima, Fermín Soria433. Pero ¿quiénes son esas apariciones, esos jueces en la noche torturante de Palacios? Es fácil deducirlo por lo que llevamos dicho: el violinista, el propio Fermín Soria; el violonchelista, un detenido político, de cuya ejecución fue cofirmante Palacios. ¿Y el ejecutante de la viola, la tercera víctima y el tercer juez? Es la pregunta que se resiste a ser contestada en el subconsciente de Juan Luis, pero que se vislumbra con temor. Es la víctima que puede evitarse y en la que encontrar la reconciliación de la culpa cometida. Pero no se evitará. La tercera víctima, ahora de una omisión, será su propia mujer.
Porque Julia, paralelamente a la evolución de las circunstancias que atienden a la primera acción externa, ha recorrido un itinerario que le conduce a la verdad interior, la que reivindica un pasado y a ella misma. La necesidad de este proceso para vencer la crisis personal en que se halla inmersa al comenzar la acción es suficientemente explícita: ya en I,2, en la segunda entrevista Julia-Cristina, ésta diagnostica —341→ certeramente: «Creo que no saldrás a flote si no te atreves a ver claro en ti misma.» (p. 55) Julia, que pertenece a un cuadro social burgués equivalente al de su marido, ha querido acallar su autorresponsabilidad en el muelle mundo evasivo de su posición social. Pero el intento ha sido inútil. «Para una persona de nervios débiles como tú, la comparación entre tu marido y aquel muchacho admirable puede volverse obsesiva.» (p. 57) Por ello van incidiendo sobre esta mujer las progresivas etapas de esa desvelación: primero conoce la muerte del novio, en la cárcel, víctima de la tortura434; después, comprende que no la denunció -como no denunció a otros compañeros, demostrando una fuerza moral absoluta; finalmente -en las últimas secuencias de la pieza- conoce la trampa urdida por su marido y Pardo.
Con estos itinerarios morales, los de Juan Luis y Julia, (y el evocado de Fermín Soria, y el deducido de Ginés Pardo) llegamos a II,2, momento culminante de la pieza, que debemos analizar detenidamente -como hicimos con la secuencia inicial- porque en ella encontraremos un sentido dramático final a varios de los resortes dramáticos previos; en ella obtendrá un definitivo sentido todo lo presenciado en la vigilia y en la mente torturada de Palacios.
Anochecer de la víspera del aniversario. Consumación del atentado y suicidio de Julia, al conocer definitivamente la verdad ocultada más de veinte años. Vigilia y pesadilla. Todos los personajes en escena y la soledad del agonista. Con esos elementos juega Buero para darnos la última baza de este «misterio profano». Veamos cómo.
La primera parte de la pieza (I,2) había acabado con la premonición del atentado ejecutado en la realidad. De nuevo la fiesta oníricamente representada. Ginés Pardo pone en manos de Juan Luis un arma y obliga a que dispare sobre el militar; el diputado se autorrepresenta como responsable, en última instancia, de esta ejecución. Y lo es, desde luego, por su silencio cómplice. Así se lo hace ver el propio Pardo:
—342→| (p. 103) | ||
El agonista, que ya había provocado la separación de unos seres desde su vil mentira, que ha llenado su vida de veleidades irresponsables, no ha asumido una ocasión de autorreivindicación: denunciar esa nueva muerte, y así evitarla. Buero nos ha llevado ante una dialéctica dramática que recuerda la planteada en Hoy es fiesta (1956). Allí Silverio se resiste a confesar a su mujer, Pilar, la culpabilidad moral, por negligencia, en la muerte de una hija de aquélla y de un soldado anónimo que la violó durante la guerra. La muerte de Pilar en el anochecer de aquel día de fiesta impide a Silverio encontrar su perdón definitivo. Pero en cierto modo sí ha compensado su falta al evitar el inminente suicidio de la joven Daniela. Tras ese nuevo acto, a Silverio le cabe la confianza esperanzada de un perdón metafísico, que posiblemente llegue hasta su soledad de hombre. Pero en Jueces... tal ocasión ha sido rechazada. Juan Luis ha perdido su oportunidad y sólo le quedará la soledad absoluta, a solas con sus jueces de muerte, con sus víctimas. Y, por supuesto, el vacío de su matrimonio. Un vacío de veinte años, cuyo hueco no se llena más que con la muerte. Porque es en esta tercera secuencia onírica donde entendemos el enigma del regalo de aniversario que tan taciturnos había dejado a la homenajeada y a los propios invitados. En el interior del engalanado estuche no hay ni una joya ni una mota de polvo, sino el absoluto vacío.
Así, los momentos oníricos y el motivo del regalo, con su valor simbólico, vertebran la construcción de la obra. Desde esas pesadillas se plantea la crisis vivencial de Julia y Juan Luis y la solución -paradójicamente esperanzada- para la primera. Un esquema como el que reproducimos seguidamente nos puede dar idea de la construcción de Jueces en la Noche (esquema que el lector debe entender a la vista de lo analizado hasta el momento).
—343→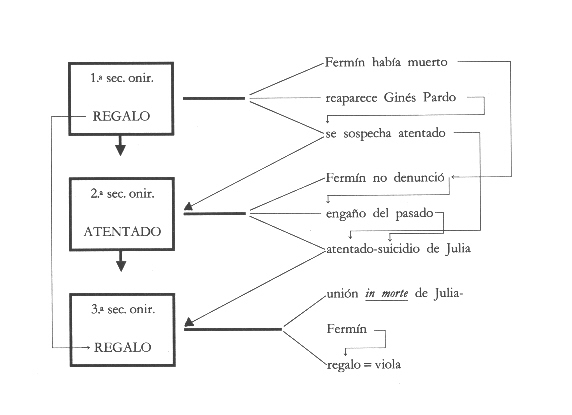
El autocastigo liberatorio de Julia es la función dramática que cierra, verdaderamente, la acción interna y toda la pieza. ¿Cuál es su valor dramático, su significado? A mi manera de ver resume un doble eje de significaciones. Por una parte ejerce justicia con su acto. Su muerte es el definitivo castigo de Palacios, quien ha perdido irremisiblemente al ser que nunca supo conquistar por las trabas de su egoísmo, de su mentira, de su connivencia con la falsedad y el silencio. Julia ejerce, en cierto modo, de ese «deus ex machina» justiciero que Buero ya había ejemplificado en El Padre de El Tragaluz (1967), el David de El concierto de San Ovidio o la Mery Barnes de La doble historia... (estrenada, en España, en 1976). En estos títulos la justicia viene por el conducto de la muerte inferida al transgresor. Aquí es la condena, por siempre, a la soledad y a la obsesión. Juan Luis Palacios grita estentóreamente el nombre de su mujer mientras la sombra lo envuelve hasta borrarlo, hasta aniquilarlo. El suicidio de Julia lo intuye, lo reconoce, como la victoria del hombre cuya vida quiso usurpar435.
—344→| (pp. 119-120) | ||
El segundo significado de la muerte de Julia atiende a la evolución de sí misma. Cómplice, desde su cómoda aquiescencia, del mundo social y moral que representa su marido, esta mujer restaura con su voluntaria muerte el equilibrio roto una veintena de años antes. Un suicidio que es más libertad, sinceridad, valentía que acto cobarde. Un suicidio como afirmación que ya Buero había mostrado en la antigua pieza Irene o el Tesoro (1954) y que reitera, justamente, en los dos títulos que han antecedido a Jueces... En La Fundación, Asel, que conoce su debilidad ante la tortura, elige precipitarse desde la galería de su celda para encontrar, y ayudar a encontrar esperanzadamente, la salida de esa cárcel-fundación que, obsesivamente, nos persigue en toda nuestra existencia. Mariano J. de Larra, en La Detonación, es otro suicida para arrancar, y ayudar a arrancar, la máscara perenne de nuestros actos. «Y éste... ¿quién es?» se pregunta el escritor ante su propia imagen, momentos antes de poner la pistola en su sien, y prosigue: «No lo sé. Ahora comprendo que también es una máscara. Dentro de un minuto la arrancaré... y moriré sin conocer el rostro que esconde..., si es que hay algún rostro. Quizá no hay ninguno. Quizá sólo hay máscaras.»436 Julia, igualmente, arranca su parte de culpa en la falsedad que le rodea y decide el salto a una unión in morte. Para patentizarla, Buero recurre a dos elementos paratextuales: la música y la viola abandonada. La composición de Beethoven que reaparece en las pesadillas del diputado revela otro deseo de usurpar a su víctima, a Fermín. Él era realmente el subyugado por esta música, de la que decía que sonaba como «un himno a la vida, a la esperanza en el futuro». Por eso será una melodía —345→ que suene victoriosa en el momento final y que ha sido signo de obsesión para Juan Luis. Las voces torturantes de su pasado, y de su presente, sus jueces, son los músicos que interpretan una única partitura, esa que simboliza la imagen de Fermín Soria y la de su propia mujer. Así, desde esa simbolización, la viola abandonada adquiere toda su plenitud significativa: el regalo anhelado frente a la frustración más absoluta.
Y es en este último instante de la construcción de la pieza donde hallamos ese ingrediente de esperanza que Buero ha sabido imprimir siempre a sus tragedias, desde el final tensado en interrogante de futuro que culminaba Historia de una escalera o En la ardiente oscuridad. Julia, desde el palenque de su autodestrucción, ha abandonado a una mujer vieja para reencontrar a la otra Julia que había sido (Unamuno siempre al fondo del teatro bueriano). Si Juan Luis está condenado al encierro atroz de su propia máscara, de su propia falsedad (la sombra que se hace en escena, sobre el actor que lo representa, acaba difuminándolo) la acotación con la que concluye Buero su texto es bien explícita del reencuentro esperanzado, si es la autenticidad lo que orienta el norte de toda conducta humana: «en el fondo, el trío continúa la ejecución de la Marcha envuelto en una irisada, victoriosa luz» (p. 121). Una mujer, un país, una sociedad, debatida entre dos éticas, la de Juan Luis y la de Fermín. La constante de sentido en Buero. La antinomia Carlos/Ignacio (En la ardiente oscuridad), Ulises/Anfino (La tejedora de Sueños), Valindin/David (El concierto de San Ovidio), Vicente/Mario (El Tragaluz) y otras muchas en el repaso de esta dramaturgia, se vuelve a repetir en Jueces en la Noche: el arribismo de Juan Luis y el ideal de Fermín. Y entre los dos, una sencilla y esperanzada viola que espera su mejor ejecutante: el que sepa despojarse de la máscara a tiempo437
(Publicado en Anuario de Estudios Filológicos, III, 1980).