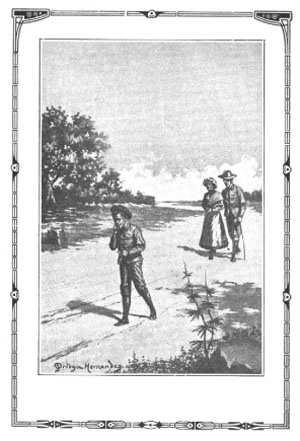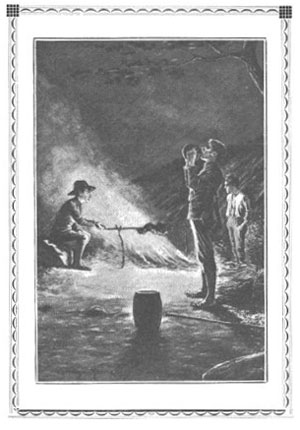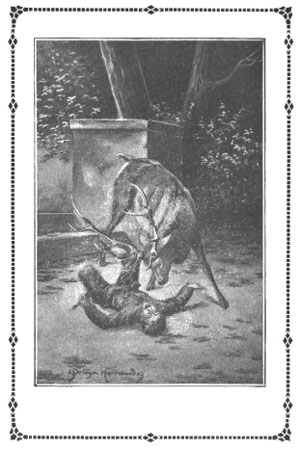Fridolín el Bueno y Thierry el Malo
Christoph von Schmid
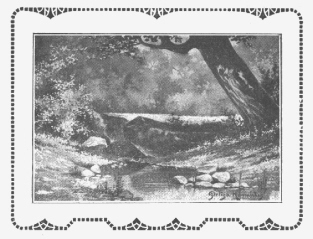
Fridolín era un niño precioso, que tenía un corazón excelente y estaba siempre de muy buen humor. Un día encaminose muy temprano al bosque a coger ramas secas. Él fue quien el verano anterior, a pesar de sus pocos años, llevó a cuestas a la choza casi toda la leña que había de servirles para calentarse durante el invierno. Gozoso de poder ayudar a sus padres en sus penosas tareas, se dirigió aquel día al cercano bosque y empezó a trabajar. Recogió cuantas ramas secas pudo encontrar, y no descansó hasta que hubo reunido mucha leña; tanta como sus débiles fuerzas le permitían llevar.
Cargado con el pesado haz, se encaminó a su casa. Al salir del umbrío bosque entró en un delicioso valle, al cual daban luz y calor los ardientes rayos del Sol. Por entre la hierba, cuajada de flores, deslizábase un riachuelo, junto al cual crecían diversas plantas y espinosas zarzas. Fridolín le remontó hasta su nacimiento, en donde el agua límpida y cristalina brotaba de una roca a la que daba sombra una corpulenta encina. A poca distancia vio las primeras fresas del año: cogió muchas, y luego se sentó al pie del árbol para comer —84→ su modesto almuerzo, que consistía en un pedazo de pan moreno. Bebió el agua fresca y clara del manantial, y las rojas fresas le sirvieron de postre.
Pero antes de empezar a comer se quitó la gorra, cruzó sus manitas, y elevando el alma a Dios, rezó con ese infantil candor que rara vez se encuentra entre los ricos, los cuales se sientan ante mesas cubiertas con preciosas vajillas y llenas de diversos manjares, sin tomarse el trabajo de bendecir al Autor de todas estas mercedes. En cuanto a Fridolín, la alegría y el apetito sazonaban su frugal almuerzo.
-¡Oh! -pensaba-. ¡Cuán feliz debo considerarme, porque puedo venir a comer a la sombra de este árbol tan hermoso! ¡Qué bien sabe el pan cuando se lo gana uno con su trabajo! ¡Vos, oh Dios mío, me dais todos los días pan, salud y apetito! ¡Cuánto os lo agradezco! ¡Qué fresca y qué agradable es esta sombra! Ni el mismo rey puede almorzar tan ricamente. Verdad es que mi mesa no es tan suntuosa como la suya: los ricos tienen blancos manteles; el mío es de color verde brillante y está cuajado de flores silvestres tan lindas, que no podría hacerlas más bonitas la más hábil bordadora. Mi postre -añadió sonriendo y mirando las fresas- ha sido preparado por alguien cuyo poder es superior al del mejor confitero de la ciudad: por el mismo Dios. No estoy rodeado de guardias; pero los árboles me ofrecen su deliciosa sombra, y vosotros, queridos pajarillos, que revoloteáis de rama en rama, me obsequiáis con una música que vale tanto como otra cualquiera.
En tanto que Fridolín hablaba de esta suerte consigo mismo vio salir de un espeso bosquecillo situado en la cima de la colina una corza seguida de su cría.
El animalito permaneció inmóvil durante un segundo, miró tímidamente en torno suyo enderezando las orejas, y bajó luego al valle, levantando con delicadeza sus finas patitas para saltar por encima de los setos y de los troncos: el corzo brincaba junto a su madre. Ésta, después de beber en el manantial, se puso a pastar, en tanto que su cría saltaba alegremente por el prado.
Ante aquel espectáculo, completamente nuevo para él, Fridolín permanecía inmóvil; apenas se atrevía a respirar. Su corazón latía de contento.
-¡Qué animales tan lindos! -pensaba-. ¡Qué formas tan graciosas, y qué vivacidad! ¡Cuánto me alegro de haber venido hoy al bosque! Todos los días admira uno algo nuevo.
En aquel momento oyose una detonación, que retumbó en el bosque como un trueno. Fridolín se asustó tanto, que por poco rueda hasta el pie del cerrillo en que se había sentado: el pobre niño temblaba de miedo. Aquel ruido era el disparo de un arma de fuego. La corza, tendida en el suelo, agitábase en las convulsiones de la muerte lanzando angustiosos quejidos, y a su lado su hijito parecía compartir su dolor.
Pocos instantes después salió de entre unos matorrales un muchacho de tez pálida y con el traje destrozado. En la mano llevaba —85→ una escopeta, y precipitándose sobre el animal al cual acababa de herir, le remató a culatazos.
-¡Ah! ¡Ah! ¡Esta vez no erré el tiro! ¡Por fin caíste en mi poder! -decía.
Un individuo mal encarado, con el pelo sucio y enmarañado, la barba revuelta y cubierto de andrajos, apareció en aquel momento con una escopeta mohosa bajo el brazo. Aquel hombre cogió la corza que había matado el muchacho, se la echó al hombro, y al ver a Fridolín huyó velozmente.
Más animoso el niño, detúvose un instante, miró fijamente al bueno de Fridolín, y escapó como su compañero.
Fridolín, que aún no se había repuesto del susto, estaba estupefacto.
-Son cazadores furtivos -se dijo-. ¡Parece mentira que tengan valor para matar a un animalito delante de su cría, que queda expuesta a morirse de hambre! Se conoce que no tienen la conciencia muy tranquila, cuando al ver a un débil niño como yo tiemblan y huyen despavoridos. ¡Ah! ¡Esta mala acción no les traerá buena suerte!
En aquel instante salió el corzo de entre la matas en que se había escondido cuando aparecieron los cazadores. El pobre animalito iba de aquí para allá buscando a su madre. Fridolín se acercó muy despacito al corzo, que se acurrucó entre la hierba al pie de una encina, y empezó a acariciarle, diciendo:
-¡Ah! ¡Pobre animalito; cuán digno eres de lástima! Ya no tienes madre, y vas a morirte de hambre; porque, por lo que veo, aún no tienes dientes para comer hierba. ¡Pobrecito, cuánto te compadezco!
Entretanto Mauricio, el guarda, que a la sazón prestaba servicio en el bosque, acudió al sitio en donde había oído el disparo. Desde lejos vio a Fridolín arrodillado junto a un matorral y acariciando a un corzo, y tuvo el capricho de esconderse detrás de un árbol para escuchar y observar al niño.
Fridolín seguía acariciando y contemplando al animal con extraordinaria complacencia.
-¡Qué bonito eres! -decía-. ¡Qué manso pareces! ¡Cómo me miras con tus ojazos negros! ¡Cómo contrasta tu pelo oscuro junto a la blancura de tu pecho! ¡Y qué bien te sienta esa manchita negra que tienes en el hocico! ¡Cuánto me gustaría llevarte a casa y cuidarte y criarte! Pero no me atrevo; no me perteneces: perteneces al guardabosque. Voy a llevarte a su casa. ¡Con tal que no te mate! No, no te matará: se lo rogaré tanto, que te dejará vivir; es más, tal vez encuentre el medio de criarte.
Mauricio, que de árbol en árbol se había deslizado, sin ser visto, hasta esconderse tras la corpulenta encina, oyó al niño. Sonreía satisfecho mientras se acariciaba la barbilla. Cuando Fridolín se levantó para marcharse llevando en brazos al corzo, vio al guardabosque, y se asustó mucho; pero el excelente Mauricio le dijo con bondadoso acento:
Fridolín se levantó para marcharse, llevando en brazos al corzo.
—87→-No tengas miedo, hijito; no te haré ningún daño. He oído todo lo que le has dicho a este pobre animalito, y sé que tenías la intención de entregármelo. Pues bien; si quieres, te lo regalo: llévatelo a tu casa. Te será fácil criarle con un poco de leche de vaca mezclada con agua. Cuando sea un poco más grande y tenga dientes, comerá hierba y se alimentará por sí solo.
Loco de alegría, dio Fridolín las gracias a Mauricio, y con el haz de leña a la cabeza y el corzo bajo el brazo se dispuso a regresar a su casa.
-¡Adiós, amiguito! -díjole el guarda.- ¡Sé siempre probo y honrado, y seguramente serás dichoso!
Al llegar a su casa dejó Fridolín el haz de leña en un rincón y se apresuró a buscar a su madre para enseñarle su corzo.
-¡Desgraciado! -exclamó.- ¿Qué has hecho? ¡Has cogido este corzo en el bosque! Es como si le hubieses robado. Si el guarda lo supiera, no te dejaría volver a poner allí los pies, y este invierno te morirás de frío; porque ¿adónde iríamos por leña para calentarnos? ¡Quién sabe si te meterán en la cárcel para castigarte por haber robado! Y aun cuando este robo quede oculto a los ojos de los hombres, ¿crees tú que Dios lo ignora y que no piensa en castigarlo más adelante? ¿Cómo te has atrevido a cometer semejante acción delante de Aquel que todo lo ve? Mira, Fridolín: te mando que lleves inmediatamente este corzo al bosque, al mismo sitio en donde le has cogido, para que este pobre animalito pueda encontrar a su madre. Al mismo, sitio, ¿lo oyes? y corriendo.
-Pero, mamá, -respondió Fridolín,- escuchadme dos palabras antes de enfadaros.
Entonces le contó lo que había sucedido en el bosque, y le explicó cómo el guarda le había regalado el lindo corzo.
-¡Muy bien! -dijo la madre- Eso ya es otra cosa. Pero ¿cómo te arreglarás para criar y dar de comer a este animalito? Por la mañana sólo tomas un tazón de leche, un pedazo de pan moreno y unas patatas; ¿y todavía quieres partir tu almuerzo con tu corzo?
-¡Ah! ¿Y por qué no? -replicó alegremente Fridolín- ¿No debemos sacrificar gustosos parte de lo que poseemos para socorrer a los necesitados? ¿No debemos ser misericordiosos hasta con los animales? Sería una infamia dejar morir de hambre a este animalito. Vos misma me habéis dicho muchas veces que a los ojos de Dios no hay limosna más meritoria que la que un pobre da a otro pobre. Si me dais permiso para que me quede con este pobre corzo, lo que le dé para criarle será también una especie de limosna, y estoy seguro de que Dios me recompensará por ello algún día.
Sonrió la bondadosa madre, y ya no opuso ningún reparo. Fridolín —89→ crio el corzo dándole la mitad de la leche que a él le daban, le preparó en un rincón de la casa una blanda cama de paja, y le cuidó con el mayor esmero.
Al poco tiempo el animalito se dio cuenta de los cuidados de su amo; conocía su voz, salía a recibirle cuando el niño entraba en la casa, y, por último, se acostumbró a seguirle a todas partes, hasta al bosque.
Fridolín no tenía que tener el menor temor de que su fiel cervatillo se le escapara. Muchas veces, cuando se ocupaba en coger leña o en buscar fresas el corzo se alejaba para pastar durante unos segundos; pero cuando Fridolín, cansado del trabajo, se sentaba al pie de un árbol con objeto de reposar, se acercaba el animalito a su amo y se acostaba junto a él para descansar también.
Todo el mundo admiraba la belleza de aquel animal. Al principio cuando Fridolín volvía a su casa con el haz de leña en la cabeza y seguido de su corzo, que le obedecía con la inteligencia y la docilidad de un perro, casi siempre le acompañaba hasta la puerta de su casa un tropel de alborotadores chiquillos que le contemplaban con admiración.
El hijo de un rico propietario del pueblo fue un día a visitar a los padres de Fridolín, y quiso comprar el corzo; pero Fridolín le contestó que no lo vendería aunque le dieran doscientos francos.
-¡Bah! -exclamó su madre.- ¡No pensarás siempre lo mismo!
Tomó entonces el padre la palabra y dijo a su mujer:
-Deja que nuestro hijo disfrute tranquilamente de lo que constituye su única alegría. Fridolín nos enseña que hasta el más pobre puede encontrar en este mundo alegrías y goces que no le cuestan un cuarto, y a los que no renuncia aunque le ofrezcan un imperio. Tú te entretienes con tu jardincito, te complaces en ver tus judías con sus flores color de fuego y tu lindo rosal; yo nunca estoy más contento que cuando me ocupo en cuidar los dos manzanos que yo mismo he plantado delante de nuestra puerta, y el contemplar las frondosas ramas del peral que da sombra a nuestra choza me produce singular satisfacción. Pues bien; Fridolín cifra toda su alegría en su corzo.
El que se conmueve al ver las bellezas de la Naturaleza, se complace en contemplar las innumerables obras hechas por la mano de Dios y sabe atribuirlo todo a la gloria del Eterno, ése, por pobre que sea, se considera siempre rico, porque en todas partes hallará objetos que le interesen y placeres puros e inocentes, infinitamente superiores a las fútiles y peligrosas diversiones del mundo.
Nicolás y Margarita, los padres de Fridolín, vivían a la salida de la aldea de Haselbach. Su choza, techada con bálago, parecía tan antigua como el peral centenario que le daba sombra. Una espesa capa de musgo cubría el tejado, y contrastaba por su verdor con el color grisáceo de las paredes.
Junto a la casa había un huertecillo que no ocupaba mayor espacio, y que estaba rodeado por un seto de espinos. Al ver una choza tan pobre y un huerto tan pequeño, los transeúntes no podían menos de decir:
-Los habitantes de esa cabaña deben de ser bien pobres.
Y, sin embargo, aquella pobreza no era un obstáculo para que Nicolás fuese el hombre más alegre de toda la comarca. Los ricos agricultores en cuyas tierras trabajaba en las faenas de la siega o de la trilla envidiaban su carácter, siempre jovial, y solían decirle:
-¿Cómo puedes estar siempre tan tranquilo y tan alegre, siendo, como eres, más pobre que Job?
-Os equivocáis -respondía Nicolás:- no soy tan pobre como creéis. Tengo un padre inmensamente rico que nunca me deja carecer de lo necesario: el Padre Eterno. Y además -añadía riendo-, bajo los harapos que me cubren guardo un tesoro que no daría por cien mil francos: este tesoro es una conciencia pura. Por otra parte, tengo salud, gracias a Dios, y dos buenos brazos para ganar mi pan y el de mi mujer y mi hijo. ¿Por qué voy a estar triste?
Margarita no siempre podía compartir la constante serenidad de su marido: muchas veces la oían lamentarse de ser pobre.
-¡Qué poco juicio tienes! -dijo a su marido una tarde que éste silbaba una canción mientras afilaba la hoz para ir a segar al día siguiente-. ¡Qué poco juicio tienes! ¡Nunca piensas en nada!
-¿En nada? -contestó Nicolás, riendo-. ¡Pues me gusta! ¡Estaría bueno! ¿No ves que estoy afilando la hoz para que mañana corte mejor? ¿En qué quieres que piense además?
—92→Procuremos educar a nuestro hijo en los principios de la piedad y la virtud.
-No tenemos un cuarto en casa. ¿Qué sería de nosotros si nos sucediese una desgracia?
-¡Ah! Si tuviésemos que tener dinero guardado para remediar todas las desgracias que pueden ocurrirnos, necesitaríamos una cantidad enorme. ¿Crees tú que hay en el mundo alguien que tenga el dinero suficiente para evitar todos los males que puedan sobrevenirle?
-¡Ay! Demasiado sabes que hay en la comarca una epidemia, y que también nosotros podemos enfermar.
-¡Claro que podemos enfermar! Pero ¿a qué atormentarnos por adelantado? Las preocupaciones y las penas no son nada a propósito para conservar la vida: por el contrario, son muy malas para la salud. Si cayésemos malos y no pudiésemos trabajar, Dios nos ayudaría: Él sabe mejor que tú lo que nos conviene. Su protección nos será provechosa, en tanto que tus preocupaciones no sirven para nada.
-Siempre dices lo mismo; pero la verdad es que si muriésemos, no le dejaríamos nada a nuestro Fridolín.
-¿Nada? -exclamó Nicolás levantándose y dejando su hoz.- Te equivocas, Margarita. Yo, por el contrario, creo que le dejamos algo que vale más que una talega de dinero: una sólida instrucción cristiana y una buena educación. ¿Hay en el mundo un tesoro más precioso que el temor de Dios, el amor al trabajo, la modestia en los deseos y el horror al pecado? ¿Crees que semejante tesoro es una herencia despreciable? ¿No te parece que podemos considerar asegurada la felicidad de Fridolín mejor que si le dejásemos una gran fortuna? Procuremos educar a nuestro hijo en los principios de la piedad y de la virtud, y no nos preocupemos de su porvenir. Aunque pobre, siempre estará alegre y satisfecho como yo. Un corazón alegre y libre de penas: ¿qué más podemos desear en este mundo? ¿De qué sirve el dinero cuando esto falta? Confiemos en Dios, querida, seamos buenos, estemos alegres, y siempre seremos felices.
Nicolás consiguió por fin comunicar a su mujer su confianza en Dios y su alegría. Vivían felices y satisfechos, consagrados a la religión y a la virtud. Su hijo, cuyo corazón iban formando con su ejemplo más bien que con sus prudentes consejos, respiraba a su lado la honradez y la piedad, como se respira el aire. Los imitaba, y los tres vivían en la más dulce intimidad.
Pero una terrible desgracia sumió en la desesperación a esta simpática familia.
Hallábase un día Nicolás en el bosque haciendo provisión de leña, en tanto que otros leñadores a pocos pasos de distancia derribaban una corpulenta encina.
Por imprevisión, el árbol cayó repentinamente hacia el lado en donde trabajaba Nicolás. Los leñadores dieron grandes gritos para avisarle; pero no pudo huir con la ligereza necesaria, y una rama muy grande le alcanzó y le tiró al suelo. Se hizo varias heridas, entre otras una muy grave en el brazo derecho. Acudieron todos los obreros a socorrerle; le vendaron con sus pañuelos, y haciendo inmediatamente una especie de camilla, le llevaron a su casa.
Fridolín y su madre se asustaron mucho al oír los gritos de la multitud que se había reunido en la calle; pero ¡cuál no sería su espanto cuando desde la ventana vieron al pobre Nicolás en la camilla, más pálido que un muerto! Bajaron apresuradamente derramando un torrente de lágrimas.
-No os desesperéis de ese modo -les dijo el herido.- Dios es quien os envía esta desgracia. No se mueve una hoja sin que Él lo disponga: ha permitido que un árbol me alcanzase al caer. Aceptemos sin murmurar los sufrimientos que se digne enviarnos, y Él sabrá hacer que redunden en provecho nuestro. Todo lo que Dios hace está bien hecho: esta dulce convicción basta para dulcificar las amarguras de nuestra situación.
Fridolín corrió a buscar un médico. Éste, cuando hubo examinado la herida del brazo, dijo que le parecía muy grave pero que confiaba en curarla. Sin embargo, la herida, en lugar de mejorar, tenía un —94→ aspecto cada vez más alarmante, y un día al levantar el apósito dijo el médico moviendo la cabeza que tal vez fuese necesario cortar el brazo. ¡Figúrense nuestros lectores el terror de la madre y del niño!
Margarita, consternada, tomó inmediatamente el partido de ir a un pueblo inmediato para rogar a un médico muy célebre que allí vivía que fuera a asistir a su marido. El doctor era muy hábil, efectivamente; pero, por desgracia, era también muy interesado, y en cuanto supo que iban a buscarle para asistir a un jornalero, no quiso molestarse en hacer una caminata de tres leguas. Limitose, pues, a prescribir las plantas que debían aplicar en compresas sobre la herida, asegurando que aquello bastaría para curarla. Margarita, temiendo que estas palabras fueran un vano consuelo, le suplicó de rodillas que fuese a ver a su marido; pero no pudo conseguirlo.
Desesperada y con los ojos encarnados de tanto llorar, regresó a su casa, y apenas hubo dado cuenta a su marido del mal resultado de su viaje, añadió:
-¡Ah! ¡Ahora sí que estoy convencida de que el ser pobre es una gran desgracia!
Pero el prudente Nicolás le respondió:
-No te aflijas de ese modo, Margarita, y guárdate de tener más confianza en un despreciable metal que en Dios vivo. Los médicos me abandonan. Pues bien; el Señor nos ayudará. Él sabrá derramar un bálsamo bienhechor en mis heridas, y sanaré, si tal es su voluntad. Tranquilízate. Él sabe que somos muy pobres, y no nos abandonará.
El pobre Fridolín no cesaba de llorar. Estaba muy pálido, y su alegría había desaparecido; apenas hacía caso a su corzo, al que tanto quería, y siempre estaba rezando para que Dios curase a su padre.
-¡Señor -decía,- tened compasión de nosotros; ayudadnos antes de que sea tarde; dignaos cumplir vuestra promesa, Dios misericordioso y amantísimo, porque nos habéis dicho: «¡Invócame en la desgracia, y yo te ayudaré, y tú me glorificarás!»
A una legua de la aldea de Haselbach, al otro lado del bosque, alzábase el castillo del Conde de Finkenstein. Un día, después de almorzar este señor, que era muy aficionado a la caza, se dirigió al bosque acompañado del hermano de su mujer, comandante del ejército, el cual había ido a pasar unos días en su casa. Federico, el hijo del señor de Finkenstein, había obtenido permiso para ser de la partida. Mauricio, el guarda, los acompañaba también. Después de recorrer el bosque sin encontrar una sola pieza, Mauricio, deseoso de proporcionar al hijo de su amo el placer de disparar por lo menos un tiro, dijo a Federico:
-¿Veis ese prado de trébol junto a ese grupo de avellanos? Apostaría cualquier cosa a que ahí hay alguna liebre escondida. Vamos a verlo; pero mucho cuidado, no vayáis a errar el tiro.
En cuanto Mauricio hubo indicado a Federico el mejor sitio, y no bien los otros dos cazadores se hubieron puesto también en acecho, penetró en el bosquecillo con un excelente perro de caza y lo recorrió en todos sentidos. De pronto ladró el perro: el lindo corzo de Fridolín salió de entre unos matorrales, y se quedó parado a unos treinta pasos del sitio en que se encontraba Federico. Apuntó éste, salió el tiro, y el corzo, asustado, echó a correr. Afortunadamente, el lindo animalito no estaba herido, y Federico le siguió con los ojos, algo contrariado.
Se quedó mudo de asombro al ver que el corzo corría velozmente hacia la aldea, cruzaba con extraordinaria rapidez el estrecho tablón que hacía las veces de puente en el arroyo del molino, y se metía después resueltamente, y como el que entra en su casa, en la primera choza del lugar.
El Conde y el Comandante se acercaron a Federico y le preguntaron si había matado algo. El niño les respondió que había tirado a un corzo, pero que había errado el tiro, y que el corzo se habla refugiado en una choza a la entrada de la aldea, metiéndose en ella sin la menor vacilación.
... penetró en el bosque con un excelente perro de caza.
—97→Federico ignoraba que se pudiera domesticar a los corzos. Lo supo por Mauricio, el cual le contó la historia del lindo animal que en otro tiempo regaló a Fridolín. El Condesito, deseoso de ver de cerca al precioso corzo, pidió permiso para dirigirse a la choza. Concediéronselo, y con toda la ligereza propia de su edad corrió a la cabaña, en tanto que su padre, su tío y Mauricio le seguían lentamente.
Cuando llegó a la habitación, en extremo modesta, pero muy limpia donde el pobre Nicolás yacía en su lecho, vio Federico a Fridolín sentado en un banco partiendo su pan con el corzo, que de pie ante su amo cogía los pedazos de su misma mano. El que más comía era el corzo, porque en aquel momento de amargura el pobre Fridolín no tenía apetito.
Federico no hizo gran caso del enfermo; no tenía ojos más que para contemplar al gracioso animalito. Estaba entusiasmado al verle tan manso, tan sociable y poder acariciarle sin que se espantase.
Entretanto llegaron a la choza de Nicolás los dos caballeros y Mauricio. Entonces dijo el Comandante a su cuñado:
-Puesto que este pueblecillo te pertenece, voy a recorrerle, porque no le conozco todavía. Espérame en esa choza con Federico. No tardaré en volver.
Alejose el Comandante con el guarda, y el Conde entró en la cabaña. Al ver al enfermo mostró gran interés, y le interrogó bondadosamente por la causa de sus sufrimientos. En aquel momento llamó Federico a su padre y le dijo en voz baja que preguntase si querían venderle el corzo.
-Le dejaré correr por el parque del castillo -dijo- y os aseguro, papá, que disfrutaré mucho viendo constantemente a este lindo animalito.
Fridolín adivinó inmediatamente el deseo del Condesito y acercándose, le dijo:
-Hace mucho tiempo, me ofrecieron una cantidad bastante grande por mi corzo, y la rehusé porque no quería venderle; pero en este momento le vendería con mucho gusto, porque el dinero que me dieran por él serviría para pagar al cirujano de la ciudad, que de este modo vendría a curar a mi padre.
El señor de Finkenstein, conmovido al ver el amor filial de aquel excelente hijo y la angustiosa situación del padre, dio tres escudos de seis francos a Fridolín, el cual, como nunca había visto tanto dinero junto, se creyó inmensamente rico. Al aristócrata no le parecía tan grave el estado del herido, por lo que iba a retirarse limitándose por el momento a esta limosna. Pero en la angustiosa situación en que se hallaba aquellos dieciocho francos no le hubieran servido de mucho al pobre Nicolás si Dios, cuya sabiduría y bondad son admirables, no hubiese hecho que su enfermedad y hasta sus dolores fueran para él una fortuna. Así pues en aquella circunstancia el Todopoderoso mostró toda su bondad como quien sabe preparar anticipadamente y enviar en el momento más propicio el auxilio que necesita el hombre en momentos de angustia.
En tanto que conversaban el Conde, su hijo y Fridolín, el Comandante, que venía a reunirse a sus parientes, entraba en la habitación. Era un buen mozo, de elevada estatura, y tuvo que quitarse su sombrero adornado con una pluma para no tropezar con el techo. Se sentó cerca de la cama del enfermo; pareció interesarse mucho por él; le interrogó sobre su posición, y, entre otras cosas, le preguntó si no tenía en la aldea algunos parientes o amigos que estuviesen en disposición de ayudarle.
Respondió Nicolás que no había nacido en aquella aldea, y que no tenía en ella ningún pariente.
-¿De dónde sois, entonces? -preguntó el Comandante.
-He nacido en Grunval, un pueblecito que está a treinta leguas de aquí.
-¡Ah! ¡Sois de Grunval! Conozco mucho ese pueblo, y me acordaré de él mientras viva, porque allí me vi comprometido en una aventura que hubiese podido tener para mí funestas consecuencias a no ser por la oportuna intervención de un tal Nicolás Warner que me salvó de un peligro inminente.
-Ese es mí nombre -dijo el enfermo;- yo me llamo Nicolás Warner.
-¡Cómo! ¡Os llamáis Nicolás Warner! ¡Sois de Grunval! -exclamó fuera de sí el Comandante, cogiendo por una mano al enfermo y contemplándole atentamente sin añadir una palabra.
Por último dijo:
-Sí, sois vos efectivamente. Aunque no os he visto más que una vez en mi vida jamás olvidaré vuestras facciones. ¡Habéis cambiado mucho! Entonces estabais radiante de juventud, y vuestro cutis era terso, fresco; hoy os vuelvo a ver pálido y tostado por el sol. Pero esos ojos negros, tan dulces y tan expresivos al mismo tiempo siguen siendo los mismos y los reconozco perfectamente.
-Me parece que me tomáis por otro; no recuerdo haberos visto nunca.
—99→-¡Oh! Sí, estoy seguro de que me habéis visto, y puesto que según parece lo habéis olvidado, voy a recordaros el sitio y las circunstancias en que se efectuó nuestro encuentro. Escuchadme; es una aventura de mi juventud.
Un día, tenía yo entonces diez y ocho años, atravesaba a caballo el bosque que hay cerca de Grunval y me dirigía a casa de un condiscípulo, con el cual iba a pasar las vacaciones. Mi traje era lujoso y mi maletín, sujeto a la grupa, estaba muy bien provisto. Iba a ponerse el sol, y yo seguía tranquilamente mi camino a través del bosque, cuando, de repente, una voz terrible me gritó desde unos matorrales: «¡Alto! ¡Detente!» Mi caballo salió al galope. Inmediatamente me hicieron fuego, sentí silbar la bala. Un instante después, resonó otro disparo en el bosque y la bala penetró en mi maletín, en donde la encontré después. Todavía la conservo como recuerdo. Al mismo tiempo oí los pasos de los ladrones que me perseguían gritando: «Párate, párate o eres hombre muerto!» Mi caballo volaba y yo tenía la seguridad de librarme de ellos. Desgraciadamente el camino era malo y en cuesta y mi caballo cayó al suelo y me cogió debajo. Como no me hice ningún daño, no pensé más que en levantarme rápidamente; pero en el momento en que iba a volver a montar, me alcanzó uno de los bandidos y se abalanzó a mí, sable en mano; iba a abrirme la cabeza de un sablazo. En aquel instante salió del bosque un joven robusto, con un haz de leña al hombro y un garrote en la mano. Verme en tan peligrosa situación, tirar la leña al suelo, volar en mi socorro y dar al bandido un vigoroso golpe en el brazo, fue para el generoso joven cosa de un segundo. Mi agresor dejó caer el sable y desapareció por entre los árboles lanzando espantosos alaridos. Yo recogí inmediatamente el arma que había caído a mis pies y me hallé en disposición de defenderme contra el otro malhechor, que me había alcanzado y me atacaba impetuosamente. Era un hombre de gigantesca estatura y de imponente aspecto; manejaba el sable con más habilidad que el maestro de esgrima que me daba lecciones, y seguramente hubiese acabado yo por sucumbir en lucha tan desigual, si el joven no le hubiera dado con su nudoso garrote dos palos tan terribles en la espalda, que el bandolero, viéndose perdido, aprovechó un momento oportuno, franqueó de un salto la cuneta del camino y desapareció en el bosque. Pues bien -añadió el Comandante dirigiéndose al Conde,- el valeroso joven que fue mi ángel guardián, el que me salvó la vida, es el pobre Nicolás: decid, amigo mío, ¿no fuisteis vos?
-Sí, señor, yo fui; todavía recuerdo que aquel día llevabais una casaca verde bordada en oro y un sombrero adornado con una pluma blanca. Vuestro caballo alazán tenía una mancha blanca en la frente, y apenas podía andar, porque al caer al suelo se había lastimado las patas delanteras. Tuvisteis que llevarle del diestro y hacer el resto de la jornada a pie; yo os acompañé. Pero ahora no me hubiese sido posible reconocer en este caballero de marcial continente al jovencito esbelto y de tez delicada que conocí en aquella época.
—100→El Comandante, muy conmovido, estrechole la mano y le dijo:
-Os debo eterna gratitud, y os ruego que me perdonéis el haber tardado tanto en pagar esta deuda sagrada. No olvidaba vuestro nombre; pero en aquella época no era más que un muchacho muy aturdido. Rara vez tenía dinero a mi disposición, y poco tiempo después abracé la carrera militar. Luego, la guerra, obligándome a trasladarme de un punto a otro, me hizo olvidar esta aventura. Pero os aseguro que he pensado mil veces en vos. Ahora me felicito de haberos encontrado y doy por ello gracias a Dios.
Nicolás, que ignoraba su parentesco con el Conde de Finkenstein, y que no sabía que le hubiese acompañado a la aldea, preguntole por qué casualidad había descubierto su vivienda.
-Ese corzo -respondió el Comandante- es el que me ha traído a vuestra casa y me ha enseñado el camino. Evidentemente, todo esto lo ha dispuesto la Providencia; porque me parece que mi presencia en estos lugares podrá seros de alguna utilidad, sobre todo en estos momentos.
El Comandante informose entonces de la situación del enfermo, que quiso conocer hasta en sus menores detalles. Examinó la herida, y como en sus campañas había tenido, con muchísima frecuencia, ocasión de apreciar la gravedad de esta clase de accidentes, comprendió inmediatamente el peligro en que se hallaba Nicolás y le dijo:
-Efectivamente, necesitáis que os vea un médico inmediatamente, porque de lo contrario puede presentarse la gangrena. Pero no desesperemos, y sobre todo, no perdamos un instante; vos me salvasteis la vida y confío en ser lo bastante afortunado para pagaros en la misma moneda.
Después de conversar de esta suerte con el enfermo, se levantó el Comandante y le anunció que iba a regresar al castillo de su cuñado y a enviar inmediatamente un propio a la ciudad con orden de traerse a la aldea aquel cirujano más hábil que desinteresado.
-Le prometeremos una buena recompensa por su asistencia -añadió-. En cuanto a las medicinas y los demás gastos que se originen para atenderos a vos y a vuestra familia, corren de mi cuenta. Así, pues, valor, amigo mío; todo se arreglará perfectamente, y pronto estaréis tan bien como yo.
En el momento en que iba a retirarse llegó Margarita con el delantal lleno de una porción de plantas que había cogido en el campo, siguiendo los consejos del médico. Estaba triste y abatida, y se sorprendió no poco al encontrar a su marido en compañía de aquellos caballeros tan distinguidos. Pero cuando supo lo que había pasado y lo que el Comandante se proponía hacer experimentó una alegría tan grande y una emoción tan intensa, que no pudo contenerse y echándose a llorar y cayendo de rodillas, exclamó:
-¡Oh, gracias, gracias Señor misericordioso, Dios de bondad! Nos envías socorros en el momento en que nos hallábamos sin recursos y en que todo parecía perdido. Sí; en los instantes de amargura, los pobres y los desgraciados encuentran en vos un amigo fiel. Nunca abandonáis a los que tienen fe en vos. Aceptad benigno las humildes palabras con que os demostramos nuestra gratitud, ¡oh Dios de bondad, Padre mío amantísimo!
La sincera piedad de la buena mujer conmovió profundamente a todos los presentes. También Federico estaba entusiasmado con cuanto acababa de ver y de oír; pero una cosa le preocupaba: ¿cómo se llevaría el corzo al castillo? Ya era demasiado grande para poderle llevar en brazos hasta Finkenstein, y seguramente no sería mucho —103→ más fácil conducirle atado a una cuerda, como el que lleva una res al matadero. En efecto, fue preciso rogar a Fridolín que les acompañase al castillo, llevándose de este modo al dócil animalito que le seguía como un perro.
Fridolín, Margarita y el convaleciente se encaminaron al castillo.
El médico de la ciudad llegó aquella misma noche. Examinó la herida, criticó todo lo que había hecho el ignorante cirujano de la aldea, y acabó por decir:
-Ya era tiempo; si llego a tardar medio día más en venir, hubiera sido preciso amputar el brazo. Ahora os prometo que dentro de seis semanas estará curado.
Desde aquel instante, el doctor, en un caballo del Comandante y acompañado de uno de los criados del Conde, fue todos los días a la choza del pobre jornalero mientras duró la gravedad, y después dos o tres veces por semana. Prodigaron a Nicolás toda clase de cuidados, y, seis semanas después, Fridolín, Margarita y el convaleciente se encaminaron al castillo de Finkenstein para dar las gracias al caritativo Comandante por todo lo que le debían.
El bondadoso oficial, que era muy rico y que sabía por el médico que Nicolás, a pesar de la completa curación de su herida, no podría volver a manejar bien el brazo y tenía que renunciar por lo tanto a todo trabajo penoso, les señaló una pensión, prometiéndoles que la aumentaría conforme Nicolás y Margarita fuesen haciéndose viejos.
Al pagar la cuenta del médico, aconsejole gravemente que en lo sucesivo se mostrase más compasivo con los pobres y que no les negase los auxilios de la ciencia.
El corzo por su parte hallábase muy a gusto en el parque del castillo, y entretenía mucho al Condesito con el cual se familiarizó pronto, mostrándole tanto cariño como a Fridolín. Cada vez estaba más grande y más bonito; al año siguiente era ya un magnífico corzo, arrogante y precioso. Era arisco sólo con los extraños, y a veces mostrábase agresivo cuando se le acercaba cualquier desconocido sin ir acompañado por algún habitante del castillo; pero cuando se ponía furioso era cuando se encontraba con los aldeanitos que solían meterse en el huerto para robar fruta. Apenas veía uno, arrojábase sobre él, le tiraba al suelo y ejercía de este modo las funciones de guarda de la finca.
Pero con todos aquellos a quienes conocía, y hasta con los extraños que se acercaban a verle acompañados de alguno de los criados de la casa, el inteligente animal mostrábase extraordinariamente manso. En verano, cuando el Conde y su familia iban a tomar el té a la sombra de un cenador, veíase acudir inmediatamente al precioso corzo de formas elegantes, y rondar alrededor de la mesa pidiendo a cada uno de los presentes un pedacito de pan.
Fridolín, que se había separado de su querido corzo, no sin experimentar cierta pena, tenía permiso para ir a verle y entrar en el castillo siempre que quisiese. Aprovechó el niño el permiso yendo todos los domingos después de misa.
—104→Los Condes estaban generalmente en el jardín y se complacían en ver a Federico y a Fridolín entregados a los juegos y a los ejercicios propios de su edad. Entretanto observaban cuidadosamente al hijo del leñador. Su inteligencia, su modestia y su inalterable alegría agradaban mucho al Conde y a su esposa. Sentían que aquel chiquillo tan simpático estuviese destinado a ser un simple leñador porque su pobre padre no tenía medios para darle otro oficio, y resolvieron que Fridolín se quedase a vivir con ellos a fin de que acompañase a su hijo y estudiase al mismo tiempo que Federico, dejando para más adelante decidir lo que habían de hacer con el niño, con arreglo a sus inclinaciones y a la conducta que observase.
-Porque lo mejor que podemos hacer con nuestra fortuna -decían los Condes- es consagrar parte de ella a sostener a los hijos de los pobres, y la más hermosa obra de caridad consiste en dar a esos niños una educación que les permita ser dichosos y dignos de estimación.
Fridolín fue, pues, a vivir al castillo de Finkenstein y compartió con el condesito los beneficios de la instrucción, por lo que el pobre niño y sus padres mostrábanse profundamente agradecidos a los Condes. Éstos le vistieron convenientemente, y nuestro amiguito estaba muy guapo con su nuevo traje. Pero lo esencial era que sabía merecer los beneficios de sus nobles protectores por sus atenciones, su cortesía, su carácter alegre y afectuoso y sobre todo por su fidelidad a toda prueba. Así pues todo el mundo le quería y le mimaba.
Mauricio estaba muy satisfecho porque, según decía, Fridolín le debía a él, en primer lugar, su felicidad.
-Es un muchacho excelente -solía decir-; todos los que son como él merecen la protección de Dios y la estimación de los hombres.
A unas cuantas leguas del castillo de Finkenstein, en Waldon, vivía en aquella época un hombre honrado y muy digno, llamado Juan Mai, maestro de obras muy hábil, o por mejor decir arquitecto peritísimo. Magdalena, su mujer, pertenecía a una distinguida familia de la clase media. Estaba en una posición muy desahogada y su casa edificada por él mismo en la plaza, cerca de la iglesia, era una de las mejores del pueblo.
Los esposos amaban tiernamente a su único hijo, precioso chiquillo, listo y gracioso como él solo, y no pensaban más que en educarle bien. Pero desgraciadamente los padres tomaron dos caminos opuestos. Deseaba el padre hacer de su hijo un buen cristiano, un ciudadano honrado, en tanto que la madre quería que llegase a ser en su día el hombre más dichoso y más considerado de la comarca.
-Mira, Magdalena -decíale su marido-; procuremos en primer lugar que sea un hombre honrado; la felicidad y la consideración vendrán después por sí solas.
Pensaba el padre, con razón, que la buena educación debe empezar desde la cuna y que conviene acudir con tiempo para dominar el egoísmo natural y las violentas pasiones de la infancia.
Magdalena, por el contrario, no se preocupaba más que de lo exterior, de vestir muy bien a su Thierry enseñándole principalmente a estar muy derecho, a andar con garbo y a saludar con mucha gracia y cerraba los ojos a todos los demás defectos que su marido se esforzaba inútilmente en reprimir.
La madre no quería oír hablar de semejante severidad; nunca pudo imponer el menor castigo a su hijo. Cuando el pequeñuelo empezaba, según tenía por costumbre, a gritar y a llorar o a hacer como que lloraba para conseguir alguna cosa apresurábase a satisfacer sus menores deseos. Su amor maternal le impedía corregirle y —106→ acostumbrarle a la obediencia. No tardó en advertir las funestas consecuencias de su debilidad, y pronto le fue imposible dominarle.
Desgraciadamente, Juan Mai tenía que trabajar siempre fuera de su casa. Habíase encargado de varias obras, no sólo en el pueblo sino en las aldeas inmediatas. Tenía que irse a trabajar en cuanto amanecía y no volvía a su casa hasta la hora de comer o por la noche; a veces se marchaba el lunes y no regresaba hasta el domingo siguiente. La educación de Thierry quedaba pues a cargo de la madre, que no cesaba de mimarlo. Muchas veces le decía su marido:
-Magdalena, trata con más severidad a este niño, que no nos obedece. Sigue mi ejemplo; es necesario que nos ayudemos mutuamente; si tú deshaces cuanto yo hago, ¿cómo podré llevar a cabo mi obra?
Aunque Magdalena no carecía de inteligencia, su cariño la cegaba hasta tal punto que parecía no advertir los mayores defectos de su hijo o si los advertía no le castigaba por ellos.
Aún era Thierry muy pequeño y ya se permitía levantar la mano a su madre. Ésta, en vez de reprenderle, contentábase con decirle:
-Ten más juicio, tunantuelo; mira que no te voy a querer.
Un día atreviose el niño a pegar a su padre, que quería quitarle de las manos un cuchillo recién afilado. Juan Mai cogió inmediatamente una varita y le dio con ella unos cuantos golpes en los dedos.
-Pero ¿acaso un niño tan pequeño como Thierry se da cuenta del daño que puede hacer a los demás o a sí mismo? -exclamó la madre.
-Pues precisamente porque no lo sabe es necesario hacérselo comprender -replicó el padre-. Ciertamente no apruebo la costumbre de pegar a los niños; si bastasen las amonestaciones, no emplearía otros medios; pero los gérmenes del vicio deben extirparse cuanto antes.
Un día entró Juan en el cuarto de Thierry para coger unos dibujos y unos planos, y en el fondo de un armario encontró dos hermosas manzanas que aún no estaban maduras. Preguntole a su hijo quién se las había dado, y el niño respondió.
-Me las dio Francisco, el hijo del boticario.
Mai interrogó a Francisco, que no sabía una palabra de tales manzanas, y Thierry, viendo descubierta su mentira, tuvo que confesar que las había visto a través de la verja de un huerto cercano, y que con ayuda de un palo en cuya punta había atado un clavo en forma de gancho había conseguido cogerlas.
Magdalena estuvo a punto de soltar la carcajada, admirando la diablura del chico y su extraordinaria inventiva; pero su marido dijo con severidad:
-Esta acción es propia de un ladrón.
Y castigó a su hijo con inusitado rigor. Magdalena, desesperada, exclamó:
—107→-¡Parece mentira, castigar con tanta crueldad a esta pobre criatura por dos tristes manzanas que no valen cinco céntimos!...
-No lo castigo por lo que las manzanas valgan -replicó su marido- sino porque no ha escuchado la voz de su conciencia y no ha consultado más que con su glotonería y sus apetitos. En vez de acatar las leyes de la justicia y de la bondad, no ha obedecido más que a su capricho; ha violado los preceptos de Dios y se ha dejado arrastrar, como un irracional, por sus malas inclinaciones; ya ha dado el primer paso en el camino de la perversidad. El paraíso se perdió por una manzana, y si no castigásemos al niño por esta falta se aficionaría al robo, se atrevería a sustraer otras cosas, y nuestro Thierry acabaría por ser un criminal e impío, se olvidaría de Dios y sería el más desgraciado de los hombres.
Apelando a otros muchos medios, procuró Juan hacer comprender a su hijo la gravedad de la falta que había cometido. A la hora de la comida le dijo.
-Un ladrón y un embustero no puede sentarse a la mesa de unas personas honradas.
Y puso de rodillas a Thierry en un rincón del cuarto, y para castigar su glotonería, que le había inducido a robar, no le dio por toda comida sino pan y agua. Pero Magdalena guardó disimuladamente a su tesoro, como llamaba al niño, un pedazo de carne y algunos dulces, y al darle de comer le dijo acariciándole:
-Come, ángel mío; no llores. Tu padre es demasiado severo contigo, pero no lo tomes muy a pecho; no te aflijas. Mañana estará todo el día fuera de casa, y entonces podrás jugar y divertirte cuanto quieras.
De esta suerte, el ciego cariño de la madre destruía el efecto de la prudente severidad del padre. Desde aquel día, Magdalena llegó hasta ocultar a su marido todas las faltas que cometía Thierry mientras él estaba fuera. No tardó el niño en advertirlo, y a consecuencia de ello tornose más desobediente y más díscolo.
Aunque su padre era muy severo, Thierry le tenía un respeto verdaderamente filial, y este respeto era mucho más sincero que el cariño que demostraba a su madre. Chocábale esto a Magdalena porque no reflexionaba que Thierry estimaba a su padre y la despreciaba a ella en el fondo, y que no puede existir el cariño filial cuando no existe el respeto.
Juan solía decirle:
-Magdalena: tu hijo debe aprender, en primer lugar, a temer a sus padres; el cariño se desarrollará más tarde. Con estos principios pasa como con el amor y el temor de Dios: El temor de Dios es el fundamento de la virtud; el amor es la recompensa.
Así pues el padre, para inspirar a su hijo este saludable temor, le hablaba mucho de Dios con la mayor veneración y procuraba inculcarle los piadosos sentimientos que abrigaba su corazón y en los cuales cifraba su dicha.
Esforzábase al mismo tiempo en inspirar a aquella tierna alma —108→ profundo aborrecimiento al pecado, y le enseñó una porción de bellísimas oraciones para impetrar la protección del Señor.
Por desgracia, el niño se quedó demasiado pronto sin su excelente padre. Juan Mai estaba haciendo un pozo muy profundo. Bajó a él un día, y apenas hacía unos minutos que estaba en el fondo cuando sintió un frío repentino. Volvió a su casa y se acostó, pero su indisposición tomó muy pronto alarmantes caracteres.
Comprendiendo que no se restablecería apresurose a poner en orden sus asuntos temporales y espirituales, y después de recibir el Santo Viático con ejemplar devoción, quiso aprovechar sus últimos momentos para exhortar a su mujer a educar a su hijo en los saludables principios del cristianismo, y, mientras que se lo permitieron las fuerzas, estuvo dándole excelentes consejos. Llamó también a su hijo, y le encargó que fuese siempre un hombre honrado y un buen cristiano.
Apenas terminó su paternal exhortación, cuando sintió que nuevamente le abandonaban sus fuerzas. Extendiendo sus manos, ya heladas, bendijo a su hijo y a su mujer, y murió llorado de todos. La inconsolable viuda y el desgraciado huerfanito cubrieron de lágrimas el cuerpo de aquel excelente padre, y lloraron amargamente al pie de su tumba.
Al perder a su querido padre, experimentó Thierry sincera aflicción; pero pronto se alegró de verse libre de una vigilancia severísima y de ser en lo sucesivo dueño de sus acciones; porque sabía embaucar con tanto arte a su madre, que ésta daba crédito a sus mentiras y le concedía cuanto pedía.
El padre de Thierry había tenido buen cuidado de enviarle todos los días a la escuela, y mientras vivió el buen hombre, su hijo se distinguió por sus constantes progresos. Todas las noches tenía que enseñarle a su padre sus libros y repetirle todo lo que había aprendido durante el día. Juan Mai solía también ir a ver al maestro para saber qué conducta observaba su hijo en clase, y si el profesor se quejaba castigaba severamente a Thierry, por lo que éste temía más los castigos de su casa que los de la escuela.
Pero pronto advirtió Thierry que su madre, a la sazón la única persona encargada de educarle, le dejaba hacer cuanto quería. Aún le obligaba a leer en su librito; pero lejos de reprenderle cuando se equivocaba, colmábale de caricias y de elogios; sus planas, aunque muy mal hechas, parecíanle siempre admirables, y todo cuanto hacía su Thierry era para ella una maravilla. El niño supo sacar gran partido de esta debilidad materna. Cada día tenía menos afán por aprender. Más deseoso de divertirse en la escuela que de instruirse y adelantar, su mayor placer era enredar en clase, distraer a sus condiscípulos y no dejarles estudiar. Cuando le castigaban iba llorando a quejarse a su madre, y le contaba una porción de mentiras hasta que la pobre mujer se ponía furiosa con el maestro. Magdalena era muy buena y nunca había reñido con nadie, pero cuando reprendían o castigaban a su hijo perdía la cabeza. En un momento de arrebato se marchó un día a la escuela, y delante de todos los alumnos se encaró con el maestro, y con la mayor insolencia le echó en cara su severidad. Luego se volvió a su casa, y una vez en ella siguió criticando y poniendo en ridículo al profesor; de suerte que desde aquel instante le perdió Thierry el respeto.
Cuando el cura del pueblo se enteró de lo ocurrido entre la madre —110→ de Thierry y el maestro, llamó a Magdalena para amonestarla y explicarle la falta que había cometido molestando a un hombre que no había hecho más que cumplir con su deber.
Después habló de los numerosos defectos de Thierry, de la conducta que observaba en la escuela, y le contó sus trastadas que denotaban malos instintos. Magdalena respondió con vehemencia:
-Señor cura, mi hijo no es tan malo como creéis; todas las cosas que acabáis de contarme no son más que travesuras, chiquilladas, diabluras propias de su edad y de las que no hay para qué hablar, porque a un niño de diez años se le debe tolerar algún defecto; no hay nadie perfecto en este mundo.
-Ya lo sé, Magdalena -replicó el cura-, pero todos debemos procurar serlo; solamente una madre que esté ciega puede disculpar los vicios que debería corregir cuidadosamente. Porque los defectos de los niños no son tan pequeños, tan insignificantes como sus padres se imaginan, y empleando una comparación muy conocida, diré que crecen insensiblemente con la edad, como las letras que se graban en un arbolillo aumentan de tamaño a medida que el tronco se desarrolla. Los defectos de Thierrry son muy graves. Ingrato y rebelde, no obedece a su maestro a quien debía respetar como a un segundo padre. Ve con malos ojos que sus condiscípulos sean mejores y más instruídos que él, y los molesta y les atormenta de mil maneras. Si no queréis que vuestro hijo sea un miserable capaz de pisotear algún día las leyes divinas y humanas, apresuraos a poner remedio a estas cosas y a mostrar más severidad, porque de lo contrario se convertirá en azote de la sociedad labrando al mismo tiempo su desgracia.
El digno sacerdote fue a la escuela y delante de sus compañeros amonestó a Thierry tan paternalmente que todos los niños se enternecieron. Hasta el mismo Thierry pareció algo conmovido. Pero cuando regresó a su casa, su madre destruyó el efecto de los prudentes consejos del cura. Censuró al sacerdote diciendo que los tenía entre ojos a ella y a su hijo sin saber por qué, y para vengarse en cierto modo empezó a burlarse de su modo de andar y de su peluca, cosa que regocijó extraordinariamente a Thierry. De esta suerte borró la buena impresión que habían hecho en el corazón de su hijo las prudentes palabras del anciano. Thierry dejó de respetar al cura, y aquella madre imprudente siguió preparando la desgracia de su hijo.
Thierry no se conducía mucho mejor en la iglesia que en la escuela; entraba en el templo sin el menor recogimiento y se mostraba tan irreverente que escandalizaba a todo el mundo. En lugar de rezar distraía a los demás niños en sus oraciones, y hacía tan poco caso del sermón y de la explicación del catecismo que salía de la iglesia sin sacar el menor provecho. Si su madre como tenía el deber de hacerlo le hubiese hecho algunas preguntas sobre lo que acababa de oír, no hubiese podido responderle.
Magdalena cometió otras muchas faltas por lo que a la educación de su hijo respecta. Siempre que salía le compraba alguna golosina, —111→ de modo que el chico no tenía gana a la hora de comer, y los manjares corrientes no eran ya de su agrado. Tenía suficiente maña para sacarle todos los días unos cuartos a su madre con los que compraba lo que se le antojaba; pero como sus peticiones eran muy frecuentes y Magdalena no tenía ya tanto dinero como cuando su marido vivía, se vio obligada a disminuir algo sus gastos, y el granujilla empezó a robar a su madre cubiertos o alhajas que vendía por la tercera o la cuarta parte de su valor a ciertas personas de mala conducta, con las que había llegado a relacionarse.
Las sospechas de su madre recaían en los extraños unas veces y otras en la criada. Llegó hasta a despedir a una porque se atrevió a insinuar que tal vez fuese Thierry el autor de estos robos.
A pesar de los prudentes consejos que le dio su marido, Magdalena casi no vigilaba a su hijo y le dejaba ir adonde quería. Aprovechó Thierry esta libertad para vivir como un vagabundo peleándose con los pilluelos de su edad, tirando piedras a los transeúntes, martirizando a los animales, robando la fruta de los huertos, destruyendo los nidos y gozándose en matar a los pobres pajarillos. En fin, no estaba contento sino cuando se hallaba entre gente maleante cuyas groseras diversiones y depravación compartió en breve.
No tardó en resentirse él mismo de la corrupción de sus costumbres. Un color pálido y lívido reemplazó a las frescas rosas de sus mejillas, y su fisonomía tomó una expresión descarada y repulsiva. Siempre llevaba las ropas en desorden y sucias, y aunque su madre no omitía ningún gasto para llevarle tan bien vestido como los niños de las familias mejor acomodadas de la localidad, nunca, a pesar de sus súplicas, pudo conseguir que fuese limpio y aseado.
Muchas veces volvía a su casa con el traje roto y lleno de barro, con la cara y las manos ensangrentadas. Todo el mundo decía que Thierry era un granuja, un pillete; en el pueblo no le llamaban sino Thierry el malo, y todos aseguraban que acabaría mal.
Magdalena, que hasta entonces había sabido captarse la general estimación por sus buenas cualidades, por su piedad, por su honradez, por su caridad y por el orden que reinaba en su casa, perdió gran parte de la consideración de que había gozado. Llamábanla generalmente mala madre, y solían decir que ella había pervertido a su hijo.
Cuando Thierry tuvo edad de aprender un oficio, su madre le sacó de la escuela y habló a varios maestros, pero ninguno quiso admitirle en su taller. Esto le dolió mucho a Magdalena y empezó a preguntarse si tendrían razón en llamar granuja a su hijo, arrepintiéndose amargamente de no haberle vigilado y de haberle dejado demasiada libertad. Lloró su error y se propuso ser menos indulgente en lo sucesivo; hasta habló a su hijo varias veces con mucha severidad, pero ya era demasiado tarde.
-¡Ah! -exclamaba la pobre mujer-. ¡Cuán cierto es que el árbol se debe enderezar desde pequeñito, y que cuando alcanza su completo desarrollo es imposible modificar su inclinación!
Por fin encontró un honrado cerrajero antiguo amigo de su marido —112→ que compadecido de la apurada situación de la pobre mujer consintió en tomar a Thierry de aprendiz. El buen hombre trabajó cuanto pudo por reparar los daños de su mala educación y enseñarle bien su oficio: tuvo mucha paciencia con el chico; pero aunque sus intenciones eran muy buenas, Thierry seguía siendo díscolo y desobediente.
Acostumbrado desde muy niño a estarse todo el día correteando no podía resignarse a trabajar porque era indolente y perezoso hasta dejarlo de sobra.
Hacíasele muy cuesta arriba no comer más que a las horas de las comidas, y careciendo del suficiente dinero para comprar golosinas como otras veces no pensaba sino en el medio de procurárselo. Por esta razón, lo que con más gusto aprendía en su oficio de cerrajero era el modo de hacer ganzúas y llaves maestras para abrir todas las cerraduras. Hizo secretamente algunos de estos instrumentos, y siempre los llevaba consigo.
Un día en que el cerrajero y su mujer fueron a una boda, quedose solo Thierry en la casa, y resolvió probar su destreza abriendo los cajones de una cómoda de su maestra, de los que sacó diez escudos y una cadenita de oro. Al día siguiente, cuando la mujer del cerrajero abrió el mueble para guardar las alhajas, y sus ropas de los días de fiesta, advirtió que había desaparecido la cadenita. Quedó consternada, y se lo dijo confidencialmente a su marido. Éste subió con ella a sus habitaciones, examinó la cerradura del mueble y vio que había sido forzada. Inmediatamente sospecharon de Thierry. Registraron su cuarto y encontraron en él, escondidos en el jergón, la cadenita de oro y los diez escudos, y además un reloj de oro, un cubierto de plata y varias golosinas.
Al ver todos aquellos objetos, el honrado cerrajero se estremeció de horror. Pocos días antes había trabajado en casa de un opulento comerciante, y le había acompañado Thierry. En esa casa habían robado recientemente un reloj que estaba sobre la chimenea del cuarto de un dependiente del comerciante, a pesar de que la puerta del cuarto hallábase cerrada con llave.
El reloj que el cerrajero acababa de encontrar era el que habían robado; le reconocía por las señas que de él le habían dado. El cubierto de plata pertenecía al boticario, a cuya casa había ido Thierry ocho días antes a presentar una factura; en el cubierto estaban grabadas las iniciales del nombre y apellido del farmacéutico.
El cerrajero bajó consternado a la tienda para interrogar a Thierry. Éste recurrió a las mentiras y a las zalamerías, que tan excelentes resultados le daban con su madre, y prorrumpiendo en llanto y protestando de su inocencia, aseguró que algún envidioso había ocultado aquellos objetos en su jergón para arrebatar al pobre huérfano la estimación de unos amos a quienes veneraba. Indignada al ver semejante descaro montó en cólera la mujer del cerrajero y le colmó de insultos, cosa que, por lo demás, se tenía bien merecido.
...sacó diez escudos y una cadenita de oro.
A los gritos acudieron los vecinos, y al saber de qué se trataba, —114→ unieron sus maldiciones a las de aquella mujer tan justamente irritada. El cerrajero era el único que no decía nada; pensaba tristemente en el partido que debía tomar.
-Por respeto a la memoria de su excelente padre, me limitaría a echarle de mi casa -pensaba-; pero el tunante no se ha contentado con robarme a mí: todo el mundo sabe que ha robado a otras personas, y hasta que ha robado en las casas donde trabajaba por encargo mío. Si no le entrego a la justicia, perderé la reputación, y nadie querrá fiarse de mí: tanto valdría cerrar inmediatamente la tienda, porque para ejercer mi profesión es preciso ser muy honrado e inspirar confianza al público. Puesto que no hay otro remedio, denunciaré a este aprendiz que no ha tenido el menor reparo en exponerme a la ruina y a la deshonra.
Después de dejar a Thierry bien encerrado en su cuarto fue a buscar al comisario. Cuando volvió con el policía vieron que descolgándose por la ventana y con ayuda de las sábanas de su cama, el ladronzuelo se había escapado a una callejuela por donde transitaba poca gente y desde la cual había salido fácilmente al campo.
Cuando le dieron la terrible noticia Magdalena estuvo a punto de desmayarse: avergonzada, abochornada, no se atrevía a salir ni a recibir a nadie. Hubiera hecho cualquier sacrificio, por doloroso que fuese, para echar tierra a aquel malhadado asunto; pero aunque su hijo consiguiese eludir el castigo de las leyes, su nombre quedaría deshonrado, y no había en el mundo nada que pudiese borrar esta mancha. No le fue posible cerrar los ojos en toda la noche. Rugía la tormenta, caía a torrentes la lluvia, y la desgraciada madre preguntábase con angustia dónde se hallaría aquel hijo tan querido y tan perverso. ¿Tendría pan? ¿Estaría bajo techado? ¡Cuánto se arrepentía en aquel momento de no haberle educado mejor!
Como las personas que secretamente enviara en busca de su hijo volvieran sin haberle encontrado, creyó que en un acceso de desesperación se había arrojado al río, y solamente el pensarlo le ocasionó una grave y larga enfermedad. Cuando se restableció, no tuvo valor para salir a la calle. Al ver a un hombre honrado se enrojecía y se echaba a temblar; le parecía que todas las miradas se fijaban en ella y le decían: «Creías amar a tu hijo, y no le amabas. Tu excesiva indulgencia no se parecía en nada al prudente y verdadero amor maternal; tu excesiva indulgencia le ha perdido: es muy justo que su perdición sea el castigo de tu exagerada blandura. Ahora llora, avergüénzate y gime; y que tu ejemplo enseñe a las madres débiles como tú lo que les sucede a los niños mimados y a los padres que los miman.»
-¡Ah! -murmuraba la pobre llorando durante las interminables y angustiosas noches de insomnio.- ¿Por qué no habré seguido los consejos de mi marido? Verdad es que la ternura maternal debe atenuar la severidad del padre: así lo dispone la divina sabiduría; pero, para que no perjudique a los niños, la indulgencia de la madre debe ir unida a cierta firmeza.
Al escaparse del pueblo Thierry se refugió en el bosque cercano. Este extenso bosque estaba tan poblado de arboleda, que era casi intransitable. Thierry se extravió, y estuvo todo el día corriendo de acá para allá sin encontrar una salida. Llovía a torrentes, y un viento impetuoso agitaba de cuando en cuando las ramas de los árboles, calando al desgraciado hasta los huesos. Aproximábase la noche, y el bosque estaba cada vez más oscuro. Thierry tenía hambre y temblaba de frío. Tuvo miedo de morir en aquel bosque, y empezó a llorar amargamente. Arrepentíase de su mala conducta, y se proponía no volver a robar; pero al tomar esta resolución no pensaba en Dios, que prohíbe y castiga el robo: inspirábansela únicamente el terror y la angustia.
Al fin pudo encontrar un sendero, y en él halló a un individuo cubierto de harapos y con un enorme haz de ramas de álamo debajo del brazo. Del hombro izquierdo llevaba colgado un frasco de estaño, y del derecho un morral que parecía bien provisto; en la mano tenía un palo. Thierry se acercó a él y le pidió tímidamente un pedazo de pan.
-¡Ah! ¿Eres tú, bribón, granuja? -le dijo aquel hombre amenazándole con el garrote-. ¡Caes como llovido del Cielo para hacerme ganar una buena recompensa! ¡Buena trastada has hecho! No se habla más que de ti en el pueblo, adonde he ido a vender escobas. ¡Aguárdate, tunante! Te están buscando por todas partes, y ya tienes preparado alojamiento en la cárcel.
Temblando de miedo, Thierry se arrojó a los pies de aquel hombre para pedirle perdón, y levantando las manos hacia él en ademán de súplica exclamó:
-¡Ah! ¡Os lo suplico; tened compasión de mí y no me entreguéis a la justicia! ¡Estoy muerto de hambre, y tan cansado, que ya no puedo tenerme en pie! ¡Dadme un pedazo de pan, si lleváis en el —116→ morral, y un asilo en donde pasar la noche! ¡Ah! ¡Os lo ruego de rodillas: no seáis cruel conmigo!
El hombre le obligó a levantarse y le contestó:
-No tengas miedo, muchacho; no ha sido más que una broma. No quiero hacerte daño; todo lo contrario.
Abrió su morral, sacó un pedazo de pan, y añadió:
-Toma; come.
Luego cogió el frasco de estaño, bebió primero, y se lo ofreció después a Thierry, diciéndole:
-Bebe un trago de aguardiente: esto calienta el estómago.
Thierry comió y bebió con avidez.
-Ahora ya estás un poco más tranquilo. Vente conmigo, si quieres. Encontrarás cena, carne asada, buen vino, un excelente fuego para secarte, y un montón de musgo donde dormirás como nosotros.
Thierry no podía comprender cómo un hombre tan mal vestido podía procurarse carne asada y buen vino, y se atrevió a preguntarle:
-¿Quién es usted?
-Soy Josse, el vendedor de escobas a quien todo el mundo conoce en la comarca; y además, sirvo a un caballero que ha alquilado todos los cotos de los alrededores. Ven: te irá muy bien con nosotros.
El imprudente Thierry, que por otra parte se sentía muy animado con el pan y el aguardiente que había tomado, no se hizo rogar, y siguió sin reflexionar a aquel hombre de aspecto tan sospechoso.
Echaron a andar sin tomar ninguna vereda, a través de lo más espeso del bosque. Muchas veces tenían que meterse por entre los matorrales, calándose hasta los huesos. El camino estaba tan oscuro, que no se veía nada. Para no perderse Thierry tenía que seguir paso a paso a su compañero. Las zarzas le azotaban el rostro, y tan pronto se le enganchaba un espino en el pelo y le arrancaban un mechón, como se daba un golpe en la cabeza con las ramas poco elevadas. Anduvieron así por espacio de una hora, y el desdichado Thierry, poco acostumbrado a sufrir, lloraba como un niño. Por fin llegaron a la cima de una escarpada roca, y entraron inmediatamente en un desfiladero muy angosto. Después de recorrerle en toda su longitud y al salir de entre las rocas creyó Thierry que todo el bosque estaba ardiendo. Ante sus ojos extendíase un valle bastante grande, y tras una roca medio oculta por un matorral elevábase una densa humareda. Las seculares encinas, las hayas, los arbustos de diversas especies, cuyo follaje había marchitado el otoño, los altísimos abetos, que parecían llegar al cielo con sus copas, y los pinos siempre verdes, iluminados por el resplandor de la hoguera, despedían vivos reflejos amarillos, rojos y verdes. De todos los árboles desprendíanse miríadas de gotitas de agua, que al caer semejaban estrellas.
Thierry no se cansaba de admirar este cuadro fantástico y verdaderamente pintoresco.
—117→-Ya hemos llegado -dijo el vendedor de escobas.
El niño y su acompañante dirigiéronse entonces a la roca, y se hallaron frente a una inmensa hoguera, cuyas llamas se elevaban retorciéndose violentamente. Apoyado en una roca y con los brazos cruzados vio Thierry a un hombre de elevada estatura. Su frente amplia y rodeada de una hermosa cabellera rizada, su bigote, sus patillas negras y sedosas, y su traje de caza, elegante, aunque un poco deteriorado, dábanle un aspecto distinguido, e indicaban que él era el jefe de la partida.
La vacilante claridad de la hoguera iluminaba aquella imponente figura. Al lado tenía una escopeta de dos cañones, y a sus pies un ciervo recién muerto. Aquel hombre dirigió a Thierry una mirada viva y penetrante; pero no se dignó dirigirle una sola palabra.
No lejos de allí vio el hijo de Magdalena a un individuo que estaba asando un pernil de corzo y daba vueltas al asador. A pocos pasos de distancia, sobre la hierba, había un barrilito, y un puchero de barro ennegrecido por el humo hacía las veces de olla y vaso.
-¿Ya estás aquí, Josse? -preguntó el cocinero al vendedor de escobas-. ¿De dónde demonios nos traes este granuja? ¿Tienes confianza en él?
-¡Ah; ya lo creo!-contestó Josse dejando en el suelo el brazado de ramas de álamo-. Es de fiar, porque ha reñido para siempre con las personas honradas de su pueblo. Pero antes déjame echar un trago, y luego te contaré la historia.
Bebió largo rato en el puchero, y exclamó:
-¡Oh; qué bien sienta esto!
Luego abrió su morral y sacó cuanto contenía.
Mira: aquí tienes pan, sal, queso de Holanda y excelente tabaco; además, traigo una baraja nueva y, lo que es mejor, pólvora y balas. Me parece que estarás contento de mí.
Y dirigiéndose a Thierry añadió:
-¡Vamos; siéntate cerca del fuego, muchacho; caliéntate bien, y anímate! El barril está lleno, y dentro de un momento estará lista la cena.
-Bueno, bueno -gruñó el hombre que daba vueltas al asador-; pero, entretanto nuestro nuevo compañero bien podía reemplazarme...
Thierry se sentó en su sitio y empezó a dar vueltas al asador, en tanto que Josse y el cocinero cargaban sus pipas y se ponían a fumar. Josse contó a su compañero la historia del muchacho que le había acompañado.
-Créeme -añadió al terminar-: tengo buena opinión de ese pillastre. En primer lugar, es bastante despierto, y creo que he hecho bien en traérmele para enseñarle a hacer escobas. Con lo que sabe de su oficio de cerrajero podrá componer las llaves de nuestras escopetas, y además -añadió dirigiendo a su compañero unas miradas de inteligencia- -podrá sernos muy útil en ciertas ocasiones...
Josse miró al hombre que seguía apoyado en la peña, y le preguntó:
Bebió largo rato en el puchero.
—119→-¿Qué decís a esto, capitán?
El interpelado se encogió de hombros y no contestó.
Josse, que a causa de sus frecuentes libaciones, tenía muchas ganas de charlar, dirigiose entonces a Thierry y le dijo:
-Mira, chiquillo: pórtate bien, y te quedarás con nosotros, y te alegrarás. No te asustes del severo aspecto de ese señor: aunque no fuma ni bebe, no es malo. Verdad es que tampoco habla; pero cuando habla, habla muy bien. Se llama Waller, ha estudiado mucho, y es de una familia...
-¿Qué estás ahí charlando? -gritó Waller con voz tonante. ¿Qué necesidad tiene de saberlo? ¡Josse, el vino te hace hablar demasiado! Cállate, o si no...
Y dirigió una mirada a su escopeta.
-¡Ah; si, es verdad! -murmuró Josse corrigiéndose-. A veces, cuando echo un trago, charlo tanto, que no sé lo que me digo. Mira, Thierry: mis discursos no siempre deben tomarse al pie de la letra; ya recordarás que soy muy aficionado a dar bromas. Este otro señor -continuó Josse- que tiene la bondad de acompañarnos con el vaso en la mano y la pipa en la boca no es tan reservado: por eso puedo decirte que se llama Schlik, y que cuando se unió a nosotros iba muy bien vestido y llevaba un traje precioso, cuajado de bordados de oro.
-Y a ti, maldito charlatán -exclamó Waller con voz grave-, ¿cómo te llamamos? Díselo también a ese chiquillo, si te atreves.
-¿Y por qué no? Estos señores me han puesto Gluglú, porque el beber bien es mi pasión favorita. Verdad es que al principio me molestaba un poco este mote; pero ahora lo mismo me da. A todo se acostumbra uno. Antes era yo tan rico, que hubiese podido llenar de escudos este barril: hoy no soy más que un pobre vendedor de escobas. ¡Qué más da! -exclamó acariciando con la mano el tonel-. ¡Con tal que no se acabe lo que hay aquí dentro, me doy por contento!
En aquel momento acabó Schlik de fumar su pipa, se levantó, examinó el asado, y, encontrándole bastante hecho, lo apartó del fuego, en tanto que Josse cogía un vaso, lo llenaba de agua en un manantial cercano y lo colocaba al lado de Waller sobre la peña.
Waller cortó un pedazo de pan y otro de carne, se los comió de pie, bebió en seguida un vaso de agua, mientras que sus compañeros sentados en torno del fuego saboreaban alegremente el asado y el vino, se dirigió hacia el arroyo que atravesaba el valle, y aunque no había cesado la lluvia y comenzaban a caer algunos copos de nieve, empezó a pasearse con las manos cruzadas a la espalda.
Josse bebía trago tras trago a la salud de su nuevo camarada. De repente exclamó:
-¡Ah! ¡Con franqueza! ¿Qué tal te encuentras entre nosotros?
Thierry, calado hasta los huesos, casi tostado por un lado y helado por el otro, se llevó la mano a la cabeza, que le dolía mucho, y respondió con voz doliente:
—120→-¿Quién no se hallaría bien aquí? No hay en el mundo lugar donde mejor se viva.
Entretanto la hoguera junto a la cual estaban sentados nuestros tres bebedores comenzaba a extinguirse. Dejó de llover, disipáronse los negros nubarrones, y la Luna, elevándose por encima de los negros abetos, disipó con su suave resplandor la medrosa oscuridad del bosque. Waller, que hasta entonces había estado paseando a la orilla del arroyo, se acercó a sus compañeros:
-¿No habéis acabado todavía? -les dijo con voz vibrante-. ¿Vais a estar bebiendo toda la noche? ¡Levantaos y vámonos! Tú, Schlik, ten cuidado de tapar con ramaje el ciervo que he matado. Ya sabe Josse adónde tiene que llevarle mañana; tampoco se olvidará de volver a llenar el tonel. ¡Vamos; daos prisa! Tal vez vaya luego a reunirme con vosotros.
Luego cogió su escopeta, se internó por entre los árboles y desapareció.
Schlik y Josse obedecieron inmediatamente las órdenes de su jefe, y después de hacer cuanto acababa de mandarles se pusieron en camino con Thierry. Al llegar a la parte más agreste del bosque tuvieron que abrirse paso a través de espesos matorrales, que subir cuestas y trepar a enormes peñascos. Thierry, rendido de fatiga y sin fuerzas ya para seguir a sus compañeros, se echó a llorar.
-Ten un poco de paciencia -díjole Josse-. Dentro de poco verás nuestro magnífico castillo.
Al fin, a la luz de la Luna vio Thierry, no sin estremecerse, un torreón medio destruido que se alzaba entre las ruinas de un antiguo castillo construido en los tiempos del feudalismo. Al verle quedose Thierry aterrado, y gritó:
-¡Ah! ¡Éste es el antiguo castillo de los aparecidos de la selva; mi madre me ha hablado de él muchas veces!
-¡Qué imbécil eres! -díjole Josse-. ¡No hay aparecidos más que en tu imaginación!
-¡No, no; estoy seguro de ello! Mi madre me ha contado que por los alrededores de este castillo se ve rondar espectros de rostro repugnante y que echan llamas por la boca. ¡Hi, hi! ¡Tengo miedo!
-¡No, no, tontín, no tengas miedo! Los aparecidos que la gente asegura haber visto aquí éramos nosotros mismos: tuvimos que apelar a esta treta para impedir que los curiosos vinieran a visitar las ruinas y poder instalarnos en ellas sin temor de que nos molestasen.
Pronto llegaron junto al foso que circundaba la antigua fortaleza, foso que a la sazón no era más que un pantano cubierto de juncos y de cañas, y a través del cual los bandidos habían abierto un camino colocando unas piedras de trecho en trecho. La mayor parte de estas piedras estaban tapadas por el agua, y era preciso conocer muy bien su posición y el sitio donde estaban colocadas para no caer al pantano.
Después de caminar durante algún tiempo, por entre escombros, —121→ zarzas y espinos llegaron al pie de la derruida torre. Schlik apartó algunas piedras, y nuestros tres caminantes se metieron por el hueco que dejaron, después de lo cual volvieron a colocar las piedras en su sitio.
En medio de la más profunda oscuridad siguieron entonces un estrecho corredor casi interminable, y al fin se hallaron en su morada subterránea. Schlik sacó pedernal y yesca y encendió una antorcha, a la luz de la cual pudo Thierry examinar el subterráneo. Era un vasto recinto abovedado; formaban las paredes enormes peñascos, y el suelo estaba empedrado. Los bandidos eran los únicos que conocían la existencia de aquel subterráneo, que permanecía intacto en medio de las ruinas del castillo.
En el suelo veíase gran cantidad de víveres, utensilios de cocina, y una porción de objetos. Trajes de todas clases, escopetas, sables y pistolas adornaban las paredes, y un montón de musgo y de hojas secas servía de cama a los bandidos, los cuales se acostaron inmediatamente, se taparon con sus capotes y se durmieron.
Thierry hallábase, pues, entre bandoleros; y aunque su modo de vivir no le hacía mucha gracia, acabó por acostumbrarse, y hasta por encontrarse muy bien en su compañía. Sin embargo, delante de Waller estaba siempre como avergonzado, y le tenía mucho miedo, porque aquel hombre singular no se parecía en nada a sus compañeros, los cuales le obedecían como a un jefe.
Siempre estaba muy serio, hablaba poco y buscaba la soledad. Muchas veces durante el día veíasele sentado en las ruinas a la sombra de un abeto, absorto en la lectura de un libro muy viejo. Un día tuvo Thierry la curiosidad de examinar aquel libro, que Waller se había dejado olvidado sobre una piedra, y como era una obra griega y Thierry no había visto jamás aquellos caracteres, creyó que tenía delante el libro de un hechicero.
Al anochecer Waller permanecía generalmente inmóvil, con los ojos fijos en el Sol que iba a ocultarse tras las montañas.
En aquellos momentos nadie se atrevía a hablarle, excepto Schlik, que solía sentarse a su lado y se pasaba toda la noche charlando con él. Thierry se acercaba algunas veces para oírlos; pero Waller le vio un día y le apostrofó tan duramente, que Thierry se marchó corriendo. Otras veces veíale Thierry pasearse de arriba a abajo por entre las ruinas a la luz de la Luna, y le oía lanzar profundos suspiros. Waller no dormía nunca con sus compañeros en el subterráneo; vivía en una habitación aparte y muy limpia, cuya entrada estaba tan bien disimulada, que no era fácil descubrirla. Tenía una cama bastante buena, unas sillas y una mesa en la que se veían algunos libros. En esta habitación se encerraba cuando hacía mal tiempo, y se pasaba allí días enteros completamente solo. Muchas veces se marchaba con Schlik, y no volvía hasta pasados varios días.
Como Thierry estaba generalmente solo con Josse, intimó con él, y entre ambos se estableció mutua confianza. El bandido le regaló, —122→ una linda escopeta y le enseñó a manejarla. Thierry llegó a ser excelente tirador, lo que les causó a ambos gran alegría. Poco a poco, fue iniciándole Josse en los secretos del infame oficio que ejercían aquellos bandidos. Un día le dijo que no vendía escobas más que para guardar las apariencias y para tener un pretexto para poder recorrer el bosque e introducirse en las casas con objeto de reconocer el terreno, y también de vender la caza que mataban.
-Ya he descubierto varios sitios donde Schlik y yo haremos un buen negocio en cuanto las noches sean más largas. Waller es demasiado orgulloso para acompañarnos en estas excursiones; pero, sin embargo, tampoco está ocioso. Cuando se marcha con Schlik no lo hace porque le guste pasearse: ya han amenazado con una pistola a más de un viajero pidiéndole la bolsa o la vida. Tú eres un chico listo, y ya debes de haberlo comprendido. La primera vez que salgamos Schlik y yo, prepárate a ser de la partida. Vendrás: ¿no es eso?
Thierry, familiarizado con el robo desde su infancia, no experimentó la menor repugnancia al oír esta proposición; por el contrario, manifestó gran alegría y prometió acompañarlos.
En efecto; poco tiempo después, durante las noches de tormenta, cuando estaba muy oscuro y llovía a torrentes, Schlik, Josse y Thierry saquearon algunas casas de los pueblos y de las aldeas inmediatas y tornaron al bosque cargados con un rico botín, que repartieron equitativamente. A Thierry le recompensaban generosamente, y el desdichado estaba contentísimo de poder vivir en la ociosidad, apoderándose de la propiedad ajena, y sin necesidad de molestarse en trabajar.
Sin embargo, no tardó Thierry en comprender que la vergonzosa profesión que había abrazado tenía sus peligros y sus quiebras. Las expediciones de los ladrones no siempre daban el resultado apetecido, porque a veces los sorprendían, hacíanles fuego, pedían socorro, tocaban a rebato, y tenían que escapar rápidamente para que no los cogiesen. Una vez un perrazo enorme al que de intento habían dejado suelto se arrojó sobre Thierry, le cogió por la nuca y le zarandeó con violencia: seguramente le hubiese despedazado si no llega a acudir Schlik, el cual a fuerza de sablazos obligó al perro a soltar su presa. Pero el pobre Thierry estaba hecho una lástima: sus heridas le hicieron perder mucha sangre y le produjeron violentos dolores que tardaron mucho en quitársele, porque no se atrevía a acudir a ningún médico por temor a que le descubriesen.
Otras veces recorrían el bosque soldados, carabineros o gendarmes: los ladrones huían, y no siempre tenían tiempo de llegar a su guarida, viéndose entonces obligados a refugiarse en la espesura, y permanecer allí días enteros atormentados por el hambre y la ansiedad. En cuanto un pajarillo agitaba el follaje, huían los bandidos aterrados. Con mucha frecuencia pasaban la noche entre los matorrales, acostados sobre el húmedo suelo. Ya no se atrevían a entrar en los pueblos, porque desde hacía mucho tiempo conocían a Schlik en todas partes, y hasta el falso vendedor de escobas se había —123→ hecho sospechoso; tanto, que ya no se atrevían a ir a las aldeas para comprar las necesarias provisiones. Ocurríales con frecuencia no tener sino pan duro como una piedra por todo alimento. A veces en el momento que se sentaban en el bosque en torno a la hoguera para comer el asado que acababan de sacar del asador aparecía un pelotón de gendarmes, y tenían que abandonarlo todo y huir con el estómago vacío, dándose por muy contentos con salvar la vida.
En estos momentos pensaba Thierry:
-¡Qué existencia tan insoportable! ¡Oh! ¡Cuánto más feliz era yo cuando estaba en casa de mi maestro y podía sentarme a la mesa con tanta tranquilidad y acostarme por las noches en una buena cama! ¡Todas las contrariedades de aquella época eran insignificantes comparadas con las molestias, las zozobras y las angustias de ahora!
También tenía un miedo horrible a la cárcel y al patíbulo, y con bastante frecuencia le atormentaba la voz de su conciencia, que ni aun los hombres más depravados consiguen sofocar por completo.
Más de veinte veces se propuso firmemente separarse de los ladrones, huir de ellos y entrar de criado en casa de algún aldeano.
-Es mil veces mejor -se decía- guardar los cerdos, como el hijo pródigo, que seguir llevando una vida tan miserable.
Pero en cuanto volvían los buenos tiempos y podía pasar un día entero fumando, bebiendo y cantando a su sabor con sus compañeros, renunciaba a sus buenos propósitos, o los dejaba para mejor ocasión. El desgraciado había olvidado el adagio que tanto repetía su padre: «El camino del Infierno está empedrado de buenas intenciones y de propósitos de enmienda jamás cumplidos.»
Un día que, como de costumbre, la cuadrilla carecía de provisiones encamináronse Josse y Thierry a un mesón que se hallaba aislado en medio del bosque.
Desde hacía muchos años era Josse uno de los mejores parroquianos de la posada, cuyo dueño, hombre de muy malos antecedentes, habíase encargado de guardar y vender la caza y otros objetos que provenían de las rapiñas de la cuadrilla, a la cual surtía también de víveres. Esta vez se los proporcionó a cambio de una petaca de plata que habían robado hacía algún tiempo. Por la tarde Josse y Thierry regresaron al subterráneo cargados con toda clase de provisiones.
-¡Viva la buena vida, amigo Schlik! -exclamó Josse mostrando, entre otras cosas, el pan, el vino, el tabaco y la baraja que se había procurado-. Ya podemos beber, fumar y jugar cuanto queramos.
En aquel momento Waller se paseaba solo, como tenía por costumbre, por entre los restos de las viejas murallas derruidas.
Suplicole Schlik que cenase con ellos; pero aquel hombre, siempre sombrío y silencioso, respondió únicamente con un ademán, y después de continuar durante unos momentos su solitario paseo se encerró en su cuarto y cenó completamente solo.
Entretanto los otros tres bandidos comían alegremente, y de pronto exclamó Schlik:
-La verdad es que estamos pasando un buen rato; pero estos momentos pueden hacerse cada vez más raros. Pronto se nos acabarán los víveres; ¿y qué haremos entonces? Ahora que ha volado la petaca de plata, ya no tenemos nada que vender, y nos será difícil echar mano a otras cosas de valor. Ya nos conocen aquí, y no podemos hacer nada. Sólo nos queda un recurso: dar un buen golpe, golpe de mano maestra, y marcharnos con lo que cojamos a otro sitio donde nadie nos conozca. ¿No os parece que debíamos ir al castillo de Finkenstein para robarle?
—125→-¿Qué estás diciendo? -replicó Josse-. Ese castillo está rodeado de elevadas murallas que sería imposible escalar; la puerta y las verjas son tan sólidas y están tan bien cerradas, que el castillo parece una fortaleza.
-Ya lo sé; pero sé también que no hay fortaleza de que no pueda uno apoderarse con ayuda de un amigo que facilite la entrada en ella. Y en esta ocasión podría Thierry sernos muy útil. Escuchadme: voy a exponeros un plan, y os convenceréis de que será facilísima su ejecución. Estamos en otoño. Cuando hace buen tiempo el Conde y su familia se entretienen por las tardes en cazar chochas con red. Cuando vuelvan al castillo Thierry se hará el encontradizo, se fingirá enfermo, y dirá que tiene unos dolores tan fuertes, que no puede dar un paso. Le creerán fácilmente, porque el tunante tiene un aspecto tan enfermizo, que cualquiera diría que está tísico desde hace tres años. Como el castillo está aislado y a más de media legua de la aldea más próxima, el Conde se compadecerá de él y le hará entrar. Entonces, por la noche, aprovechará Thierry un momento oportuno, y cuando todos estén profundamente dormidos nos abrirá una de las puertas falsas, y entraremos sin encontrar el menor obstáculo.
Mientras Schlik hablaba le escuchaba Josse muy pensativo y con la cabeza baja.
-No me parece mal pensado -dijo al fin-; pero me choca que me propongas una cosa en la cual sabes demasiado que no he de consentir, porque no ignoras que en otro tiempo los condes de Finkenstein me hicieron muchos beneficios. Además, todos los que viven en ese castillo son personas excelentes, y sentiría mucho que les sucediese algo malo.
-¡Bah! ¡Valiente desgracia! Esas gentes son riquísimas y no les hace falta el dinero: por unos cuantos miles de escudos de más o de menos no se morirán, y siempre les quedará más de lo que necesitan.
-Verdad es. Sin embargo, tengo que hacerte una advertencia: conozco al señor de Finkenstein; no se dejará robar tan fácilmente. Él y Mauricio se defenderán con valor, y nuestra intentona podría dar mal resultado.
-No te preocupes por eso. Waller ha combinado tan bien su plan, que ninguno de nosotros recibirá el más ligero arañazo. Ya debes conocerle: es prudente, y no le gusta derramar sangre. Sabrá tomar tan bien sus medidas, que los habitantes del castillo no se darán cuenta de nuestra expedición hasta que echen de menos el oro y la plata. Sin embargo, tendremos que llevar armas, aunque no sea más que para imponernos en caso de necesidad; pero aun cuando fuésemos sin armas, aun cuando llevásemos las pistolas descargadas, ten la seguridad de que Waller sabrá arreglar tan bien las cosas, que no nos volveremos con las manos vacías.
-¡Enhorabuena! Si así fuese, no tendría el menor inconveniente en ser de la partida. Pero puesto que Waller irá con nosotros, os acompañaré, porque tengo en él la mayor confianza.
—126→Luego que el infame, el despreciable Josse consintió en coadyuvar a la ejecución del criminal proyecto recobró toda su alegría y empezó a jactarse de que sería utilísima su intervención en aquel asunto, cuyo buen éxito le parecía indudable. Había sido criado del Conde de Finkenstein, y conocía perfectamente las habitaciones del castillo, así como la disposición de sus largos y numerosos corredores; también conocía el cuarto y los armarios donde el Conde y su esposa guardaban los cubiertos de plata, el oro y las alhajas. Por lo tanto, dio a Thierry una porción de datos y de detalles sobre las diversas puertas que debía abrir con ayuda de sus ganzúas, hablándole principalmente de la puerta del jardín y de la puertecilla falsa por la cual debían ellos entrar en el castillo.
Thierry escuchó atentamente sus instrucciones, y prometió desplegar toda su mafia y su destreza en la ejecución del infame proyecto. Los tres ladrones bebieron después repetidas veces a la salud de Waller y por el feliz éxito de su empresa, añadiendo a una voz: «¡Hasta mañana por la noche!»
Al día siguiente pusiéronse en camino los bandidos. Dando grandes rodeos y caminando por la espesura, dirigiéronse al castillo de Finkenstein. Waller y Schlik iban armados de sables, y cada uno de ellos llevaba al cinto un par de pistolas cargadas. Josse se encargó de los sacos destinados a guardar los productos del robo, y Thierry por su parte iba provisto de sus llaves falsas y de las ganzúas que se llevó al escaparse de casa del cerrajero. Al anochecer se escondieron entre los árboles, a poca distancia del castillo, esperando el momento oportuno para realizar el robo.
Era una de las tardes más hermosas de aquel otoño. Una ligera brisa refrescaba el ambiente, y el Sol se acercaba al horizonte entre celajes de púrpura; el Conde y su esposa, con Federico y Luisa, sus hijos, salieron del castillo, más que para cazar las chochas, para gozar de tan deliciosa tarde. Seguíanlos Mauricio con su escopeta al hombro y un lacayo que llevaba la red. El grupo se encaminó a un claro del bosque que era muy a propósito para cazar pájaros con red. A la entrada de esta clara alzábanse dos abetos. Los dos cazadores, con ayuda de unas cuerdas atadas a las ramas de estos dos árboles, extendieron la ancha red, que tapaba como una cortina de gasa verde la entrada del bosque. Los señores de Finkenstein se acomodaron en un banco de césped al pie de uno de los árboles, y Luisa se sentó a su lado. Junto al otro abeto hallábase Federico de pie con la cuerda que había de cerrar la red en la mano. El anciano cazador se colocó detrás de él para avisarle en el momento oportuno. Todo el mundo guardaba silencio, y los niños no apartaban los ojos de la red; pero no se veía ninguna chocha. Ya hacía bastante tiempo que el Sol se había puesto; la Luna, velada hasta entonces por tenues celajes, tornose más brillante, en tanto que los vivos resplandores del créspulo se extinguían insensiblemente. Apenas se veía la red en medio de la oscuridad. Los niños habían perdido ya la esperanza de cazar un solo pajarillo, cuando de repente dos chochas tropezaron —127→ con la red con tal violencia, que se les enredó el largo pico y la cabeza en las mallas, y al forcejear para escaparse parecía que iban a arrastrarla.
-¡Tirad! -dijo el cazador.
Federico tiró de la cuerda, cerrose la red, y las dos chochas quedaron presas en ella, con gran alegría de los dos niños.
El Conde y su familia regresaron entonces al castillo. Thierry estaba ya acostado a un lado del camino junto a un matorral.
Llevaba los pies desnudos, y envuelto en trapos uno de ellos que tenía un volumen enorme. Entre estos trapos ocultaba sus llaves falsas y sus ganzúas.
Era casi de noche cuando la familia pasó por aquel sitio. Federico fue el primero que vio un bulto junto al matorral.
-¿Quién está ahí? -exclamó.
Levantose Thierry trabajosamente con ayuda de un bastón, y se acercó cojeando y en actitud suplicante, haciendo como que apenas podía tenerse en pie.
El Conde le preguntó de dónde venía a tales horas y qué hacía en aquel sitio. Thierry lanzó un suspiro, hizo un gesto como si experimentase intolerables dolores, y dijo con lastimera entonación:
-¡Ah! ¡Pobre de mí! ¡Ya no tengo asilo, ni padre ni madre, y me veo reducido a pedir limosna! Aunque quiero ganarme la vida trabajando, nadie quiere tomarme de criado por lo mal que tengo la pierna. Ahora vengo de Pruneville, a tres leguas de aquí, adonde he ido para que me viese la llaga un médico, el cual me ha puesto un emplasto que me abrasa como si fuese fuego, porque dice que es necesario cauterizarme la pierna. Para colmo de desdichas, me he perdido en el bosque, y desde mediodía ando de un lado para otro entre las zarzas y los espinos, sin haber comido ni bebido en todo este tiempo. Yo confiaba en llegar esta noche a Hirsfeld; pero me es imposible seguir andando, y tendré que pasar la noche al aire libre, muerto de hambre y de frío.
Tras estas palabras sacó un pañuelo todo roto, y llevándoselo a los ojos hizo como que se secaba las lágrimas.
Tanto se dolieron la señora de Finkenstein y sus hijos de la situación del pobre niño, que rogaron al Conde que le hiciera ir al castillo y le concediera hospitalidad hasta que la llaga se le curase.
El Conde, que también era bueno y generoso, estaba dispuesto a acceder a los caritativos deseos de su familia; pero, sin embargo, no pudo menos de clavar en Thierry una penetrante mirada, como si hubiese querido convencerse de que era verdad lo que decía el pordiosero.
El astuto Thierry sorprendió esta mirada, e inmediatamente hizo ademán de desatar las cintas con que se sujetaban los trapajos, para enseñar la horrible llaga que tenía en la pierna. Demasiado sabía que la aristocrática familia no lo consentiría.
En efecto; no se lo permitieron.
-¡No, no! -exclamó la Condesa haciendo un ademán imperativo.
—128→-¡Déjalo! ¡No puedo ver heridas! Te creemos sin necesidad de que nos la enseñes. Síguenos.
La familia continuó su camino, y Thierry se fue tras ellos, cojeando como si le costase mucho trabajo seguirlos, y riéndose interiormente de su confianza. Cuando llegaron al castillo la bondadosa dama hizo que le dieran de cenar en la habitación del portero, e indicó la alcoba en que había de pasar la noche. Dio también las órdenes oportunas para que en cuanto amaneciese fueran a buscar al médico que tan bien había curado al padre de Fridolín, y luego se separó de él para dirigirse a sus habitaciones.
Thierry entró en la portería, y comió con delicia la cena que le sirvieron, sin dejar de tocarse de cuando en cuando la pierna, quejándose de sus dolores. Cuando concluyó de cenar el portero le hizo atravesar un largo corredor, y le llevó a una habitación que tenía el techo de ladrillo y donde había una cama muy limpia.
-Aquí tienes tu cama -le dijo el portero-: no necesitas luz, porque la Luna te servirá de lámpara. ¡Buenas noches; que duermas bien!
Y se marchó, llevándose el candelero y cerrando la puerta.
En cuanto Thierry se quedó solo se quitó los trapos de la pierna, se metió en el bolsillo las llaves y las ganzúas que pronto había de necesitar, y se echó completamente vestido en la cama, donde se estuvo muy quietecito hasta que creyó que todos estarían dormidos. En cuanto vio que en la casa reinaba el más completo silencio, se levantó, abrió con mucho cuidado la puerta de su cuarto y salió al corredor.
Cuando le acompañó el portero a la alcoba tuvo Thierry buen cuidado en fijarse en la disposición de la casa, y vio la puerta del jardín con sus barras de hierro y la cerradura mohosa de que le había hablado Josse. Dirigiose hacia ella guiándose por las paredes, que tocaba con la mano que tenía libre, pues la otra la llevaba ocupada con las herramientas.
Después de recorrer el largo corredor con las mayores precauciones, llegó a la puerta, cuyos cerrojos desechó sin hacer ruido; también consiguió forzar la cerradura, y se detuvo un momento en el umbral de la puerta abierta.
Un viento de otoño vivo y glacial agitaba las ramas de los árboles, casi desprovistas de su ropaje, y silbaba por entre las hojas que tapizaban el suelo. La Luna había desaparecido hacía mucho tiempo, y algunas pocas estrellas esparcidas por el firmamento brillaban acá y acullá entre las nubes.
Thierry pensaba esperar en aquel sitio la llegada de los otros bandidos; pero sentía un frío tan grande en los pies, tanto si los apoyaba en la arena del jardín como en las losas de mármol del corredor, que le fue imposible soportarlo más tiempo. Dejó, pues, entreabierta la puerta del jardín y se volvió a su cuarto, teniendo la precaución de no cerrarle, para oír el ligero silbido con que sus compañeros anunciarían su llegada. Thierry se acostó en la cama, apoyando la cabeza en el brazo y procurando no dormirse.
—130→De repente creyó que se había desencadenado un huracán: las ventanas temblaron, y la puerta de su cuarto se abrió de par en par. Thierry tuvo miedo, pero pronto se tranquilizó.
-Es el viento -se dijo-. Al silbar por entre las chimeneas del castillo ha hecho ese ruido y ha abierto del todo la puerta, que ya estaba entreabierta.
Pero un momento después oyó en el corredor unos pasos que poco a poco fueron percibiéndose más claramente y más cerca.
-¡Qué modo de andar tan raro! -pensó, enjugándose la frente-. Esos no son pasos de hombres. ¿Qué demonios serán?
Pronto se oyeron en la alcoba aquellos mismos pasos, y Thierry vio junto a la ventana un bulto negro con grandes cuernos.
Este bulto se acercó a él y se detuvo delante de su cama. Thierry, aterrado, se tapó con las mantas.
-¡Oh! -pensó-. ¡Éste es el Demonio, que castiga a los malos!
El ser fantástico a quien el ladronzuelo tomaba por el Demonio era el corzo. La puerta del jardín se había abierto empujada por una racha de viento, y el corzo, enemigo declarado de los merodeadores, había entrado en el corredor; una vez allí, guiado por su olfato, advirtió la presencia de un ser extraño, y fue a hacerle aquella visita nocturna.
Thierry enmudeció de terror al encontrarse ante aquel bulto espantoso, ante aquellos ojos fulgurantes, ante aquellos cuernos amenazadores; un sudor frío brotó de su frente, y acabó por envolverse completamente en las mantas.
El supuesto demonio le dio por lo pronto varias cornadas, que a pesar de la protección de las mantas le hicieron ver las estrellas; no contento con esto, saltó a la cama y empezó a revolver la ropa con los cuernos como si quisiera apartarla. Entonces Thierry, no pudiendo resistir más, hizo un esfuerzo, echó a un lado las mantas, saltó de la cama y salió corriendo por el corredor. El corzo le persiguió, le tiró al suelo y le puso como nuevo a fuerza de cornadas y pisotones.
Thierry consiguió levantarse varias veces; pero apenas se disponía a huir, cuando su enemigo le derribaba nuevamente. De esta suerte llegaron al vestíbulo, al pie de la escalera principal, donde le embistió otra vez, tirándole al suelo y subiéndose encima de él para impedir que se levantase y fuese más lejos. Thierry, fuera de sí y sin saber ya qué hacer, empezó a gritar con todas sus fuerzas:
-¡Que me coge, que me arrastra! ¡Socorro! ¡Socorro!
Estos gritos y este estrépito despertaron a los habitantes del castillo. El primero que apareció en lo alto de la escalera con una luz en la mano fue Mauricio. Thierry, desesperado, corrió a su encuentro, se arrojó a sus pies, y abrazándose a sus rodillas exclamó:
-¡Oh! ¡Protegedme! ¡Salvadme! ¡Todo lo confesaré!
-¡Habla, confiesa! -gritó el anciano con voz terrible.
... le embistió otra vez, tirándole al suelo.
Pero antes de que Thierry hubiese podido tomar aliento acudieron los criados. También aparecieron poco después el Conde, la —132→ Condesa y los dos niños. Los lastimeros gritos de Thierry habían despertado a todo el mundo y sembrado la alarma en el castillo.
-Hablad, Mauricio -dijo el Conde dirigiéndose al anciano guardabosque-. Decidme qué es lo que ha pasado y quién es ese tunante que ha armado semejante escándalo.
-Vuestra excelencia va a oírlo de sus propios labios -respondió el cazador-. ¡Vamos, habla, granuja! ¿Por qué has venido a este castillo? ¿Cuál era tu intención? Sé franco ante todo: de lo contrario, lo pasarás mal.
Thierry confesó llorando que se había dejado convencer por unos cazadores furtivos, los cuales le habían dicho que se fingiese cojo y mendigo para que le dejasen pasar la noche en el castillo, y que cuando estuviese dentro les abriese la puerta del jardín, en lo cual no había consentido sino obligado por sus amenazas; pero que en vez de los cazadores furtivos había entrado el Diablo, que le había dado muchas cornadas y quería arrastrarle.
Fridolín, que estaba al lado del señor de Finkenstein con una luz en la mano, miró con más atención a Thierry y exclamó:
-¡Ah! ¡Te conozco; tú eres el chico que mató de un tiro a una pobre corza en el bosque delante de su hijito! ¡Sí, sí; tú eres! ¿No es verdad que entonces no creías que el corzo vengaría algún día a su madre y te entregaría a la justicia, y tal vez te llevaría al patíbulo? Pero Dios lo ha dispuesto así: Dios es un juez misericordioso, pero justo y severo.
Thierry miraba a Fridolín con asombro, sin comprender lo que quería decir. Entonces le explicó Mauricio que el hijito de la corza a la que tan cruelmente inmolara hacía algún tiempo en el bosque de Haselbach había sido criado en el castillo, convirtiéndose en un magnífico animal, y que aquél era el diablo que tantas cornadas le había dado.
-¿Habrá en el mundo criatura más tonta, más imbécil que yo? -exclamó Thierry dándose una palmada en la frente.- ¡Me creía el más listo de los muchachos de mi edad, y confundo a un corzo con el Diablo! ¡Me he dejado engañar por un irracional hasta el punto de revelar un complot que estaba tan bien combinado! ¡Oh! ¡Es para desesperarse, para tirarse de los pelos de vergüenza y de rabia!
Los criados se reían a carcajadas de la singular equivocación del jovenzuelo; pero el Conde la consideraba como una buena lección, y dijo gravemente:
-El terror de este muchacho proviene de un error, es cierto; pero este error oculta una gran verdad: su conciencia es la que le ha hecho ver al Diablo bajo la forma de este excelente animal. A un muchacho honrado y virtuoso jamás se le hubiese ocurrido que el Demonio quisiera llevársele al Infierno.
La señora de Finkenstein mandó a los criados que fuesen inmediatamente a cerrar la puerta del jardín para evitar que entrasen los ladrones. Mauricio quería que se dejase abierta la puerta y que todos los criados del castillo, bien armados, se pusiesen en acecho —133→ para sorprender de este modo a toda la cuadrilla y librar de ella a la comarca.
Pero la noble Condesa se opuso.
-Los ladrones no vendrán desarmados seguramente, y al defenderse podrían herir o matar a alguno de los nuestros, lo que me causaría inmensa desesperación.
-Tienes razón, Francisca -le dijo su marido-. Tenemos otros medios de apoderarnos de ellos. Puesto que su cómplice está en nuestro poder, los demás bandidos no podrán escapársenos: le obligaremos a revelarnos su guarida.
Así, pues, cerraron inmediatamente la puerta del jardín; pero el guardabosque dijo gruñendo:
-Yo no puedo consentir que esos bandidos salgan tan bien librados. Si, por lo menos, pudiera meterles unos cuantos perdigones en las piernas, no les estaría mal.
Fue a buscar su escopeta de dos cañones, la cargó, y se puso en acecho junto a la ventana, situada frente a la puerta del jardín. Esperó inútilmente: los bandidos no se dejaron ver.
A la hora convenida llegaron al castillo, y protegidos por la oscuridad se acercaron a las tapias del jardín; pero al oír los gritos de Thierry creyeron que estaban apaleándole. Al mismo tiempo vieron luz en varias habitaciones, y personas que subían de un piso y otro con lámparas en las manos; y comprendiendo que se había descubierto su intentona, se apresuraron a volver al bosque. Fue tan grande su terror, que hasta se dejaron olvidados los sacos que habían creído llenar de oro y plata: al día siguiente los encontraron junto a las tapias del jardín.
Apenas amaneció llegó el juez, a quien el señor de Finkenstein había hecho llamar; acompañábanle su escribiente y dos gendarmes, provistos de esposas y de cuerdas para maniatar al ladronzuelo.
Sacaron a éste de su encierro y le llevaron a una habitación, donde el juez quiso someterle a un interrogatorio en presencia del Conde de Finkenstein.
Al verse ante el juez Thierry recurrió a sus enredos y a sus embustes acostumbrados. Contó que unos ladrones le habían engañado obligándole a servirles; se guardó muy bien de revelar su verdadero origen, y ofreció guiar a los gendarmes al sitio donde se ocultaban los bandidos si le prometían perdonarle.
El juez no dio crédito a los embustes inventados por Thierry; pero no le amenazó, y le dejó en la creencia de que conseguiría engañar a la justicia.
El ataque al castillo de Finkenstein hizo mucho ruido en el país, e inmediatamente se reunieron todos los gendarmes y todos los guardas jurados del distrito, a los cuales se unieron gran número de aldeanos armados. El juez se puso al frente de este pequeño ejército, y se dirigió inmediatamente a las ruinas de la antigua fortaleza.
Thierry, atado de pies y manos, iba en una carreta indicando el camino que debía seguirse; señalaba los puntos por los cuales podían —134→ escaparse los bandidos, y el juez los dejaba bien vigilados. Por fin entraron en el subterráneo, y encontraron a los tres ladrones dormidos, descansando de la fatiga de su expedición del día anterior. Los sorprendieron y los cogieron sin que pudieran defenderse, y hasta el mismo Waller, al verse rodeado de tanta gente, saludó al juez con nobleza y presentó las manos para que se las atasen, sin pronunciar una sola palabra.
Los otros dos estaban furiosos y se desataban en insultos contra Thierry: no por eso dejaron de atarlos y meterlos en la carreta con Thierry y todos los objetos hallados en el subterráneo.
Durante los primeros días los ladrones fueron interrogados con mucha frecuencia, y con arreglo a sus declaraciones tomaron informes en los diferentes lugares en los cuales habían vivido durante más o menos tiempo. Los bandidos pasaron más de un año en la cárcel, y a fuerza de investigaciones consiguió la justicia reconstituir toda su vida y todos sus crímenes. Cuando terminó el proceso los jueces elevaron sus conclusiones al Tribunal Supremo de la comarca y esperaron su fallo.
Waller pertenecía a una familia respetable y muy distinguida, y no había tomado este nombre sino para ocultar el suyo. Su padre era un elevado funcionario, magistrado integérrimo y universalmente estimado. Waller, cuyo nombre de pila era Carlos, mostró desde la infancia las más felices disposiciones. Era muy guapo; sus padres no omitían ningún gasto para darle una excelente educación, y en cuanto cumplió los diez y ocho años le enviaron a la Universidad para que concluyese su carrera. Allí se distinguió por su cultura y por la amenidad de su carácter. Pero, por desgracia, tenía el defecto de irritarse y de dejarse arrebatar fácilmente por la ira. Sus padres, deslumbrados por sus brillantes dotes, se habían descuidado bastante en enseñarle los divinos preceptos de la religión, que hubiesen dulcificado aquel carácter irascible inculcando al joven saludables principios de humanidad y amor a sus semejantes. Pronto fue cruelmente castigado por haber consentido que este defecto se enseñorease de su corazón.
Un día que iba paseando con otros estudiantes un amigo suyo, un caballero que hasta entonces había profesado a Waller particular estimación, excitado por la alegría de la comida, se permitió algunas bromas que el orgulloso Waller no podía tolerar. Inmediatamente empezaron a disputar. Por desgracia, en aquella época los caballeros tenían la costumbre de llevar espada. Los dos amigos, convertidos en adversarios, se dirigieron a un bosquecillo cercano, y Waller tuvo la desgracia de matar a su contrario.
Waller, con la espada llena de sangre en la mano, permanecía inmóvil como una estatua y tan pálido como el amigo a quien acababa de inmolar. Todos sus condiscípulos le instaron a que huyese inmediatamente, y él se marchó sin saber adónde dirigirse. Después de vagar durante varios días por el bosque presa de viva desesperación y expuesto a los mayores peligros, encontrose por casualidad con un amigo de la infancia, el hijo de un obrero que vivía cerca de la casa del padre de Waller. Este muchacho le contó que era militar, que jugando había perdido el dinero que pertenecía al regimiento, y cuya custodia le habían confiado. Para sustraerse al castigo que le —136→ amenazaba, Valentín (éste era el nombre del amigo de Waller) desertó, se hizo cazador furtivo, y tomo el nombre de Schlik. En la desesperada situación en que se hallaba, no vaciló Waller en adoptar la misma vida.
Internose, pues, en el bosque con Schlik, y ambos vivieron con el producto de su caza. Pero de este modo no podían atender a todas sus necesidades: tornaron, pues, el partido de robar a los viajeros, y ellos fueron los que atacaron al hermano de la señora de Finkenstein, a quien salvara tan oportunamente el padre de Fridolín.
Poco tiempo después conoció Schlik a Josse, el cual se unió a los dos amigos. Les era muy necesario para que fuese a vender la caza; pero le despreciaban por su afición al vino y su grosería, y Waller jamás intimó con él.
Este Josse había sido uno de los labradores más ricos del cantón de Hirsfeld. Su mujer era inteligente y virtuosa, y sus hijos preciosos; pero el orgullo y la pereza, el afán de hacer buen papel en las fiestas y la poca afición a ocuparse en sus asuntos le acarrearon la ruina. Una vez olvidados sus deberes de buen padre de familia y de fiel cristiano, se entregó a todos los vicios. El juego y el vino acabaron de arruinarle; y como su soberbia no le permitía soportar la humillación de la miseria en que sus propios vicios le habían sumido, huyó de su casa, y poco a poco llegó a convertirse en bandido. Él y Schlik robaban las granjas aisladas y atacaban a los indefensos viajeros. Waller dirigía estas expediciones, en las cuales, sin embargo, rara vez tomaba parte, a no ser que fuese necesario su auxilio para salvar a sus compañeros de algún peligro.
Un día encontró Schlik en el bosque a un muchacho, un curtidor que estaba haciendo acopio de corteza de encina. Saludáronse, y una vez entablada la conversación, no tardaron en reconocerse. Nacidos en el mismo pueblo, habían ido juntos a la escuela. Schlik no pudo contener las lágrimas al saber por el curtidor, llamado Rist, que su madre, la cual aún vivía, no cesaba de llorar su deserción y que esta pena la llevaría al sepulcro. La familia de Waller no era menos digna de lástima. El malhadado duelo había desatado contra ella la indignación de muchos personajes poderosos y lo bastante injustos para hacer víctimas de su ira a los parientes del culpable. El padre no sobrevivió a la desgracia, y la madre murió también poco después. El hermano, joven, de talento, instruido y adornado de las mejores cualidades, no era todavía más que simple procurador: el odio y la influencia de la familia del muerto le cerraban la carrera de la magistratura. Afortunadamente, ya se había hecho la tercera amonestación del matrimonio de su hermana cuando se supo el resultado del desafío: celebrose, pues, el enlace; pero el día de la boda fue más bien un día de duelo. La otra hermana vivía en casa de su hermano, a quien cuidaba, y no tenía esperanza de casarse.
Adivinando a la primera ojeada que Schlik era cazador furtivo, quiso interrogarle a su vez el curtidor. Schlik confesó fácilmente que se dedicaba a tan bajo oficio.
—137→-Déjale: sigue mi consejo -le dijo el curtidor-. De la caza furtiva al robo y del robo al asesinato no hay más que un paso, y este paso se da insensiblemente.
En lugar de responder alejose Schlik sollozando, y se apresuró a contar a Waller cuanto le había dicho. Waller sintió que se le desgarraba el corazón; lloró la muerte de sus queridos padres, y lamentose de la situación en que se hallaban su hermano y sus dos hermanas.
-¡Ay! -exclamó-. ¡Todas esas desgracias son obra mía, y se las habría evitado a mi familia si hubiese sabido dominar mis pasiones!
Hasta entonces había tenido la esperanza de que se olvidaría su duelo y de que podría volver a su patria; pero viendo que tenía que renunciar a esta ilusión, resolvió marcharse a América. Para esto necesitaba mucho dinero; con el objeto de proporcionárselo intentó robar el castillo de Finkenstein.
-Allí -pensaba- encontraré el dinero que necesito para macharme, y una vez en América, ganaré una gran fortuna que me permitirá devolver a sus dueños ese dinero.
Él disponía así las cosas. Dios las dispuso de otro modo, y aquel robo frustrado puso fin a los crímenes de aquella cuadrilla de malhechores.
El día que debía pronunciarse la sentencia, el presidente, acompañado de su secretario, entró en la oscura y antigua sala donde los doce jueces, ancianos respetables todos, estaban ya reunidos. En la sala había gran afluencia de espectadores. Waller fue el primero que compareció entre dos gendarmes. En cuanto le vieron entrar y presentarse con la distinción que le era propia, sintiéronse impresionados todos los presentes. El silencio era solemne. Aunque la vida que llevaba desde hacía bastantes años y su larga estancia en la cárcel habían alterado considerablemente la expresión de su rostro, todavía se comprendía que debía de haber sido muy guapo. Pronunciaron los jueces su fallo, y Waller fue condenado a la pena de muerte. El desgraciado escuchó su sentencia con calma y serenidad, y cuando terminó la lectura pidió la palabra y dijo:
-Señor presidente, merezco la sentencia que acabáis de leerme. Esperaba esta condena, y me someto humildemente a la ley. Después de haber faltado a todos mis deberes para con Dios y para con la sociedad, justo es que expíe mis crímenes con la muerte. Entrego sin murmurar mi cabeza a la cuchilla de la ley, a fin de dar de este modo una satisfacción a los derechos de la Humanidad, que he pisoteado, y a la justicia de Dios, a quien he ofendido.
Señores -continuó-, conocéis mi vida. Habéis sabido procuraros mis títulos universitarios; en ellos habéis encontrado satisfactorias pruebas de mis estudios y de mis costumbres, exceptuando mi malhadada inclinación a las pendencias. Si; puedo alabarme de ello: mi conducta anterior ha sido intachable. Tal vez sería hoy, como vosotros, un magistrado justamente estimado, si mi carácter arrebatado, que mis sentimientos religiosos hubiesen debido dominar, no —138→ me hubiese acarreado la perdición. Sí; la ira ha sido el origen de todas mis desdichas. Puedo aseguraros que desde el fatal instante en que maté a mi amigo no ha habido para mí un momento de reposo. Al levantarme veía ante mí la sangre derramada por mi mano, y esta visión me perseguía cuando iba a acostarme. ¡Cuántas noches he sufrido los tormentos del insomnio! ¡Cuántas lágrimas he derramado en mi lecho! El vino, que había excitado mi vehemente temperamento, se me hizo odioso desde aquel instante; me prometí a mí mismo no volver a beberle jamás, y cumplí mi palabra, aunque esta resolución no tenía ya ninguna importancia. También hice promesa de no derramar en mi vida una sola gota de sangre humana. ¡Ay! ¡Este juramento lo he violado de un modo espantoso!
Señor presidente, os suplico que hagáis presente mi arrepentimiento a la familia de Finkenstein, cuya tranquilidad turbó tan cruelmente mi infame proyecto: decidle que tenía el propósito de no derramar una gota de sangre en el castillo, y tened la bondad de creer que es verdad lo que afirmo.
Tengo que haceros otra petición, a la cual doy la mayor importancia. Tened la bondad, pues, de acceder a ella. Ya sabéis que el nombre que llevo es un nombre falso. ¡Ah, por favor! ¡No reveléis mi verdadero nombre, a fin de que no quede mancillada para siempre la familia a la cual he deshonrado!
Por último, señor presidente, os suplico que me enviéis un sacerdote para que me confiese. Desgraciadamente, desde hace mucho tiempo no asisto al oficio divino ni frecuento los sacramentos, y a esto se debe mi perseverancia en los crímenes que me habían apartado de la comunión de los fieles. Después de haber vivido mucho tiempo como un réprobo y un pagano, quiero tener por lo menos el consuelo de morir como cristiano.
-Hacedlo así -dijo el juez, prometiéndole concederle cuanto le había pedido y tendiéndole la mano.
Con sus negros ojos llenos de lágrimas, Waller miró conmovido al venerable anciano, colocó sobre su corazón y estrechó amorosamente la mano que le habían ofrecido, y se volvió rápidamente. Y mientras todos los presentes prorrumpían en llanto, le llevaron a la cárcel, donde empezó a prepararse para entrar en la eternidad.
Mientras duró su cautiverio estuvo Schlik profundamente afligido. La ventanilla de su calabozo, que estaba cerrada con una fuerte reja, daba a la iglesia. Cada vez que oía el ruido de las campanas se estremecía de emoción. También oía perfectamente los acordes del órgano, y hasta el fervoroso canto de los fieles. Pero estaba demasiado afligido para unir su voz a la de sus hermanos; oraba en el silencio del recogimiento, y se prosternaba con la imaginación en medio del santo templo, no sin derramar lágrimas de contrición. El cementerio, que rodeaba a la iglesia, con sus tumbas y sus cruces hacía surgir en su alma las más graves reflexiones. Cada vez que veía un entierro helábasele la sangre de terror al pensar en su próxima muerte.
-¡Ah! -pensaba un día contemplando el entierro de una madre, —139→ cuyos hijos lanzaban dolorosos gemidos entorno a su tumba-. ¡Ah! ¡Cuánto llorará mi pobre madre cuando sepa que muero en el patíbulo!
Proponíase escribirle, cuando recibió una carta de la virtuosa mujer.
Valentín supo por esta carta que el Gobierno había concedido un indulto a los desertores, y que su madre había conseguido hacer desaparecer hasta la más leve señal de la falta que el juego le había hecho cometer, reembolsando la cantidad que había sustraído. Así, pues, todavía hubiese podido vivir tranquilo y dichoso si él mismo no hubiera empeorado su situación abandonándose a la desesperación y cometiendo todo género de excesos.
Después de leer esta carta derramó Schlik un torrente de lágrimas y maldijo mil veces el juego, que le había sumido en la desgracia.
Terminaba su madre la carta dándole prudentes y piadosos consejos y exhortándole a buscar en la religión el valor y los consuelos necesarios para que tan culpable vida terminase con una muerte ejemplar.
Schlik resolvió seguir tan buenos consejos, y cuando el respetable párroco de Hirsfeld se presentó en su celda, se confesó con tal humildad y tanta compunción, que el piadoso sacerdote se conmovió y le prodigó todos los consuelos de su sagrado ministerio.
Schlik se puso después a leer con piadoso recogimiento un libro de oraciones que el sacerdote le había dejado con este objeto. Apenas terminó, cuando se abrió la puerta y apareció el carcelero anunciándole que Waller quería hablarle. Schlik siguió al carcelero a la celda de su amigo: éste estaba de rodillas y rezaba.
-¡Schlik! -exclamó Waller abalanzándose a él. Y ambos se arrojaron uno en brazos del otro con tal fuerza, que las paredes se estremecieron con el ruido de las cadenas. Estuvieron largo rato llorando juntos. Por fin dijo Waller:
-He sabido que te has arrepentido y que has vuelto los ojos a Dios: yo he hecho lo mismo. Ya está todo arreglado. Puesto que hemos vivido como pecadores, es preciso que muramos arrepentidos: es lo único que tenemos ya que hacer. Yo te he obligado a cometer muchos crímenes: si no me hubieras sido tan adicto, no serías ahora tan desgraciado. Perdóname, querido, ¡oh!, perdóname, ya que has sido el único amigo que no me ha abandonado en la desgracia.
Ambos lloraban. Sentáronse uno junto a otro, y estuvieron hablando de asuntos piadosos hasta el momento en que el carcelero llevó a Schlik a su celda.
-¡Adiós! -dijo Waller abrazándole otra vez-. Ahora ya estamos dispuestos a morir llenos de confianza en los merecimientos de Nuestro Señor Jesucristo y en la religión de nuestros padres. Nuestra separación será corta: mañana a las nueve nos separará la muerte para reunirnos en el mismo instante y por toda la eternidad. ¡Adiós, adiós! ¡El Señor misericordioso sea contigo!
—140→Josse no se mostró más insensible que sus compañeros. La visita de su mujer y de sus hijos, que fueron a verle a la cárcel, le conmovió profundamente, y con la mayor humildad les pidió perdón por el daño que les había hecho.
Su desgraciada esposa y sus hijos se arrojaron en sus brazos, y durante un instante se mezclaron sus lágrimas a las del bandido. Consolado por esta entrevista, animado por las palabras de su mujer, a quien halló muy resignada, lleno de sincera humildad se prosternó Josse a los pies del sacerdote, y desde aquel momento fue otro hombre: ya no pensó más que en ser digno de reunirse a su familia en la otra vida.
Preparados de este modo para el trance fatal, los tres reos vieron llegar el día de la ejecución más bien confiados en la misericordia divina que temerosos ante la idea del patíbulo.
En cuanto amaneció aquel funesto día la multitud acudió a la pradera donde debía cumplirse el castigo de los culpables. También se reunió mucha gente en la iglesia para suplicar al Supremo Juez que se dignase conceder una santa muerte a los condenados. Muchas lágrimas derramaron los fieles en el santo templo, en tanto que fuera de la iglesia se oía el fúnebre tañido de la campana, el rumor de la multitud y el redoble de los tambores.
Los tres reos encamináronse con resignación al cadalso; dieron a los espectadores algunos consejos saludables, y después de confesar públicamente sus faltas y de besar la imagen de Cristo que les presentaba el venerable sacerdote, entregaron su cabeza al verdugo.
Algunas semanas antes de pronunciarse la sentencia contra sus cómplices enfermó Thierry en su calabozo. El médico de la cárcel hizo que le trasladasen a una habitación un poco mejor, que le quitaran las cadenas, que reemplazaran con una buena cama el jergón donde hasta entonces había dormido, y que le prodigaran los cuidados que exigía su enfermedad.
El cura y el médico iban a verle con frecuencia. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estaba solo en su lóbrego encierro, en el cual no entraba la luz del Sol ni de la Luna.
A través de los barrotes de la ventana no veía más que las paredes grises de una casa medio derruida y que por su excesiva proximidad a la ventana del calabozo parecía puesta a propósito para impedir que se viera lo que pasaba fuera de la cárcel.
Thierry se aburría mucho en su calabozo; el tiempo se le hacía inmensamente largo, y pasaba ratos muy amargos.
Ignoraba la suerte que le estaba reservada; no sabía si le condenarían a muerte o si le perdonarían la vida. Esta completa incertidumbre era uno de sus mayores tormentos: constantemente fluctuaba entre el temor y la esperanza, entre la vida y la muerte.
El día que fueron sentenciados los bandidos advirtió Thierry inusitado movimiento alrededor de la cárcel. Generalmente, en el antiguo y sombrío edificio reinaba un silencio de muerte; pero aquel día se oían los pasos de multitud de hombres, puertas que se abrían y se cerraban con estrépito, ruido de armas y entrechocar de cadenas. Cuando Roberto, el ayudante del carcelero, le llevó la comida, le preguntó Thierry qué significaba aquel ruido y qué es lo que pasaba.
-¿Que qué pasa? -replicó aquel hombre adusto, que por llevar muchos años en aquel oficio se había tornado duro e insensible-. ¿Quieres saber lo que pasa? Pues bien; hoy van a condenar a muerte a tus tres camaradas, y el viernes que viene les cortarán la cabeza. Es una lástima que hayas enfermado con tan poca oportunidad: si no hubiera sido por eso, habrías tomado parte en la fiesta y hubiésemos acabado de una vez con todos los tunantes; pero ahora tenemos —142→ que volver a empezar la misma tarea por un granuja como tú. ¡Vaya un trabajo que nos das!
Y se marchó, cerrando violentamente la puerta al salir.
Sintió Thierry tal terror al oír las palabras del carcelero, que empezó a temblar. Cada vez que oía pasos sentía que se le helaba la sangre en las venas; si se abría o se cerraba una puerta, se estremecía violentamente, y a cada instante temía que entrasen en su calabozo a leerle su sentencia de muerte. El día de la ejecución de sus compañeros, cuando llegó a sus oídos el lento son de la campana, experimentó inmensa angustia: sin embargo, el exceso del terror le dio fuerzas para levantarse y vestirse. Tan pronto corría a la puerta para escuchar como se acercaba a la ventana para oír lo que pasaba fuera. Entretanto el ruido aumentaba sin cesar. El rumor de la muchedumbre que se agolpaba ante el edificio, el redoble de los tambores, el estrépito de los carruajes, los pasos de los soldados y las pisadas de los caballos resonaban en los largos corredores y llegaban hasta su cuarto. Se le doblaron las piernas, y tuvo que sentarse en su cama. Aún estaba temblando, cuando de repente se abrió la puerta, y apareció el terrible Roberto seguido de otro ayudante del carcelero.
- ¡Síguenos! -gritó con voz ronca.
El terror de Thierry subió de punto al oír estas palabras. Como no tenía la menor idea de la marcha que en estos casos sigue la justicia, se imaginó que iban a llevarle al patíbulo y a ejecutarle inmediatamente. Pero no era esto, sino, sencillamente, que una de las cláusulas de su sentencia, la cual aún no le había sido notificada, le condenaba a presenciar la ejecución de los otros tres reos.
-¡En nombre del Cielo! -exclamó llorando-. ¿Qué vais a hacer conmigo?
-¡Ahora lo verás! -le respondió Roberto.
Los dos carceleros le cogieron por los brazos, le llevaron, o mejor dicho, le arrastraron por los largos corredores hasta otro cuerpo del vasto edificio, y le hicieron entrar en una de las habitaciones del piso más alto. Ya había mucha gente asomada a las ventanas para ver pasar el cortejo.
-¡Aquí está Thierry, el ladrón! -gritó Roberto.
Todo el mundo se volvió para mirarle durante un instante, y luego volvieron a ocupar sus puestos. Los dos carceleros llevaron a Thierry a una ventana que habían reservado para él. Al ver la luz del día, la belleza del firmamento, el verdor de los prados y de los bosques y todas las maravillas cuya contemplación le estaba vedada desde hacía tanto tiempo, quedó sobrecogido de asombro y como deslumbrado. El magnífico espectáculo de la Naturaleza le impresionó profundamente y le arrancó un suspiro; pero pronto se fijaron sus miradas en la multitud que se había reunido en torno del patíbulo. Vio llegar a Waller, a Schlik y a Josse, que subieron al cadalso; vio relucir la cuchilla sobre la cabeza del primero de los tres reos; vio brotar la sangre, caer a un lado una cabeza...
—143→-¡Jesús! -exclamó.
Y cerró los ojos para no ver la ejecución de los otros dos. Estaba medio muerto cuando le llevaron a su calabozo.
Desde aquel día estuvo desanimado y muy abatido. Noche y día tenía ante los ojos la terrible cuchilla, y siempre le parecía estar viendo la sangre de sus compañeros. Tenía miedo de que le esperase la misma suerte, y se lamentaba y se desesperaba. Pero estaba muy lejos de enmendarse interiormente. Su corazón no sentía el temor de Dios ni el sincero amor a Jesucristo, que predispone al pecador al arrepentimiento. Su único deseo era librarse de la muerte, del patíbulo; y como la mujer del carcelero, que iba a verle de cuando en cuando y a cuidarle desde que estaba enfermo, le dijese un día que no le condenarían a muerte y que se limitarían a tenerle unos cuantos años encerrado en una casa de corrección, sintió que se le quitaba de encima un peso abrumador. Volvió a ser como antes -es decir, hipócrita y malo-, y ya no pensó más que en imaginar los mejores medios para escaparse de la cárcel y en forjar sus planes para después.
En tanto que ocurría todo esto, el Conde de Finkenstein había colocado a Fridolín en casa del guarda mayor del distrito de Hirsfeld para que fuera iniciándose en la administración de las propiedades rurales. La mujer del guarda era una señora muy caritativa: se enteró de que Thierry estaba malo, y de cuando en cuando le mandaba algunos de los manjares que le permitía comer el estado de su salud. Un día le llevó Fridolín un pollo asado. Aunque compadecía al preso, la alegría de cooperar a una buena obra daba a su rostro cierta expresión de contento no exento de inmensa compasión. Thierry no supo ver en aquel contento más que una alegría insultante, una insolente ironía; además, el vistoso uniforme verde de Fridolín desagradaba extraordinariamente a aquel celoso.
-¡Yo soy desgraciado, y tú triunfarás! -le dijo con acento de rabia y envidia-. ¡Has sabido meterte en el castillo de Finkenstein por medio de tu maldito corzo, que fue mi perdición! ¡Ese condenado animal es el autor de todas mis desgracias! Hasta ahora he tenido mala suerte; pero confío en ser más afortunado en lo sucesivo. Mi madre hará que me pongan en libertad a fuerza de dinero, y todavía le quedarán bastantes escudos para que yo pueda pasar el resto de mi vida tranquilamente: no necesitaré servir como tú, y no tendré que ser el humilde lacayo de los demás.
Thierry se comió todo el pollo con avidez, sin dar las gracias a Fridolín por el trabajo que se había tomado, y éste se marchó muy triste al ver que Thierry no se había corregido de su maldad y de su grosería acostumbradas.
Thierry empeoró, y llegó a estar muy grave. El párroco de Hirsfeld iba a verle con mucha frecuencia, y se pasaba largos ratos junto a su cama procurando inspirarle cristianos sentimientos. Aconsejábale insistentemente que confíase en la misericordia de Dios, a fin de que no fuese inútil para su alma la preciosísima sangre que Nuestro —145→ Divino Redentor derramó por la remisión de nuestros pecados, y le suplicaba que se arrepintiese de sus faltas y se convirtiera sinceramente, sin lo cual se condenaría para toda la eternidad. Pero Thierry no hacía gran caso de las palabras del caritativo sacerdote. A veces daba algunas señales de arrepentimiento, y un día llegó a decir al cura que sentía mucho no haber seguido los consejos de su padre y haber engañado a su madre con sus mentiras.
Desde aquel día Thierry estuvo desanimado y muy abatido.
-Bien, hijo mío -le contestó el sacerdote-; me alegro mucho de verte por fin en tan buenas disposiciones. ¡Ojalá sean el anuncio de tu salvación! Pero dime, Thierry: ¿por qué sientes no haber escuchado los consejos de tus padres?
-¡Ah! ¿Por qué? Pues porque si los hubiese seguido, habría estudiado mucho en la escuela, hubiese aprendido un oficio, tendría una buena cerrajería, y, por consiguiente, sería uno de los más ricos de mi pueblo. Ahora, en cambio, llevo más de un año en esta maldita cárcel, estoy enfermo, solo, careciendo de todo; y aun cuando salga de aquí curado, será para encerrarme de nuevo en una casa de corrección.
Como ven nuestros lectores, no pensaba más que en las cosas de este mundo, y su corazón estaba aún muy lejos de alentar los sentimientos religiosos de fe y de confianza en la bondad de Dios y en el amor y en los merecimientos de Jesucristo, sentimientos que son los únicos que pueden legitimar el arrepentimiento a los ojos del Señor y asegurar el perdón de los pecados.
Un día salió el cura del calabozo profundamente afligido por encontrarle siempre insensible a sus paternales exhortaciones. El carcelero se acercó al sacerdote, y le hizo varias preguntas acerca de Thierry: éste, que era muy curioso, se acercó a la puerta para escuchar lo que respondería el venerable anciano.
-Señor cura -dijo Roberto-, ¿qué os parece la enfermedad de este tunante? ¿No se largará pronto al otro mundo? Empiezo a cansarme del trabajo que nos da.
-Amigo mío -respondió el eclesiástico-, no seáis tan poco compasivo: al desgraciado le quedan pocos días de vida. Está muy malo. Tened un poco de paciencia.
-¡Paciencia! -replicó Roberto-. ¡Bah! ¿Quién será capaz de tener tanta paciencia como vos, señor cura, con un granuja tan terco y tan malo como ése? Sois demasiado bueno, y me parece que perdéis el tiempo: el pillastre está completamente pervertido. ¿Creéis que todavía puede hacer penitencia? Yo por mi parte lo dudo mucho.
-¡Ay, amigo mío! -suspiró el sacerdote-. Desgraciadamente, su corazón es como el terreno pedregoso en el cual cae la semilla de la palabra divina: parece que en cuanto cae un grano se lo llevan en seguida los pajarillos. Hasta ahora mis trabajos no han dado ningún resultado: ese desgraciado me preocupa mucho, y temo que muera impenitente.
-Pues yo -exclamó Roberto- no me preocuparía tanto. Si ese tunante quiere darse una vueltecita por el Infierno, que se la dé: eso —146→ es cuenta suya; a nosotros nos tiene sin cuidado. Puesto que no desea otra cosa, que se vaya, y que lleve feliz viaje.
-¡No digáis eso! -replicó el sacerdote-. Ese muchacho, aunque está completamente corrompido, tiene un alma inmortal, y el alma de un cristiano es demasiado preciosa a los ojos del Señor para que no se intente su salvación por todos los medios que estén a nuestro alcance. Si sólo se tratase de una desgracia temporal, podríamos permanecer indiferentes; pero pensar que esa alma será eternamente desgraciada... ¡Oh, es demasiado horrible! ¡Tened compasión de él!
-Después de todo -dijo Roberto-, si los huesos de ese tunante sólo tuvieran que arder en el Infierno uno y mil años, me alegraría de que así fuese; pero la verdad es que cuando pienso que ya no saldría nunca de ese lugar de tormento, se me hiela la sangre en las venas, casi siento compasión hacia él, aunque es muy malo.
Mientras Thierry escuchaba este diálogo latíale el corazón con violencia; las duras palabras del feroz carcelero le habían impresionado más que las frases impregnadas de dulzura y de indulgencia del excelente sacerdote.
-¡Ya no hay remedio! -pensaba-. ¡Me muero! ¿Y estaré realmente expuesto a ir al Infierno? ¡Se me ha hecho tan largo el año que he pasado en la cárcel! ¡Cuánto más horrible será estar mil años en el Infierno! ¡Y esto es lo que me desea ese despiadado Roberto! Sin embargo, a pesar de su crueldad tiembla al pensar en el fuego eterno, y no se atreve a desear que me condene para toda la eternidad. ¡Oh, sí; un castigo eterno es la cosa más horrible que puede uno imaginarse!
Y el señor cura -continuó Thierry- es un hombre excelente. ¡Cuán bondadoso es conmigo! ¡Cuánto se interesa por mí! Hasta ahora no he escuchado sus exhortaciones; creía que sólo me hablaba de Dios porque es costumbre y porque tenía el deber de hacerlo. Pero ahora comprendo que me compadece realmente y que quiere hacerme un beneficio. No le mueve ningún interés, y, sin embargo, ¡cuántos sacrificios ha hecho ya por mí! ¡Ah! Verdaderamente, es un santo, mientras que yo soy muy ingrato y muy malo. ¡Sí, muy malo!
Thierry lloró amargamente, tomó la resolución de convertirse, y para conseguirlo decidió confiarse sin reservas al respetable sacerdote.
Cuando al día siguiente muy temprano entró el cura en el calabozo a petición de Thierry, comprendió a la primera ojeada que se había operado en su corazón un cambio notable, porque el enfermo se apresuró a saludarle con respeto y a decirle:
-Señor cura, decidme lo que tengo que hacer para que Dios me perdone mis pecados y me conceda una buena muerte. Tened la bondad de repetirme lo que tantas veces me habéis dicho: ya estoy dispuesto a escucharos con atención y a seguir vuestros consejos.
Lleno de alegría al verle en tan buenas disposiciones, el sacerdote se sentó junto a la cama de Thierry y le habló del sacramento —147→ de la penitencia. Con los ojos fijos en el rostro del anciano, Thierry parecía devorar sus palabras. Aquélla fue la primera vez que el sacerdote pudo hablar con entera libertad, porque veía que sus consejos eran bien acogidos. Thierry se arrepintió sinceramente, e hizo un acto de contrición con muchísimo fervor. Al día siguiente escuchó el párroco la confesión de Thierry, el cual se acusó de todos sus pecados, no sin derramar abundantes lágrimas. Desde aquel instante experimentaba el pecador indecible felicidad al oír hablar de Jesucristo, que había venido al mundo para salvar a los pecadores; y cada vez que el sacerdote se levantaba para marcharse, Thierry estrechaba y besaba la mano del virtuoso ministro del Señor (cosa que nunca había hecho antes), le manifestaba su gratitud con los ojos llenos de lágrimas y le suplicaba que volviese pronto.
-¡Ah! -decía-. ¡Es una dicha para la pobre Humanidad que haya sacerdotes dedicados a prodigar consuelos al pecador con el fin de que recobre la paz y la esperanza! ¡Si no fuese por ellos, un criminal como yo no podría menos de entregarse a la más violenta desesperación!
Desde la desaparición de su hijo la desgraciada madre de Thierry no había gozado un solo momento de tranquilidad. Pero cuando supo que le habían cogido con otros tres bandidos y que estaba preso en los calabozos de Hirsfeld, quedó aterrada, y su corazón de madre experimentó indecible dolor. Inmediatamente se encaminó a Hirsfeld, se arrojó a los pies del juez que instruía el sumario, y le dijo cruzando las manos:
-¡Sacrificaré toda mi fortuna, venderé mi casa y pediré limosna si queréis salvar a mi hijo, a mi pobre Thierry! ¡Sólo vos podéis hacerlo! ¡Oh! ¡Por favor; no desoigáis mi ruego!
Pero el íntegro magistrado le respondió:
-Yo no puedo hacer más que cumplir con mi deber: no tengo más remedio que conformarme con lo que manda la ley. Os compadezco a vos y a vuestro hijo; pero cuando los padres no cumplen con su deber y no corrigen a sus hijos, la autoridad tiene la obligación de intervenir y de mandar a la cárcel a esos jóvenes antes de que lleguen a ser peligrosos para la sociedad, o de castigar con la mayor dureza las faltas y los crímenes que hayan cometido. El que no castiga a sus hijos cuando lo merecen, los entrega a la cuchilla del verdugo.
Así habló el juez. La desconsolada madre le pidió permiso para ver a su hijo; pero el magistrado declaró que no podía concederle lo que solicitaba hasta que estuviese terminado el sumario.
Tornose, pues, llorando a Waldon sin haber tenido el consuelo de abrazar a su hijo, y estuvo a punto de matarla el dolor y la angustia que desgarraba su corazón.
Thierry deseaba ardientemente ver a su madre antes de morir: sabía que la buena mujer había ido a Hirsfeld hacia algún tiempo para consolarle, y que no le habían permitido entrar en la cárcel. Pero le contrariaba mucho no haber vuelto a saber de ella, y un día hablando con el sacerdote se quejó de que su madre le abandonase de aquel modo durante su larga enfermedad.
—149→-Verdad es -añadió- que no merezco que se preocupe de mí. ¡Le he dado tantos disgustos! Pero como siempre ha sido muy buena para mí, no puedo creer que me abandone en mi desgracia y me rechace.
-Querido Thierry -le contestó el cura-, tu madre te quiere lo mismo que siempre. Está animada de los mismos sentimientos de indulgencia y de ternura; pero tu desgracia la ha afectado tan profundamente, que ha caído gravemente enferma, y lleva muchos meses en la cama. Le dijeron que tú también estabas enfermo, y al saberlo exclamó: «¡Ya no volveremos a vernos en este mundo mi hijo y yo! ¡Dios haga que nos encontremos en el otro!»
Pero un día que Thierry, echado en su cama, pensaba tristemente en su madre, se abrió la puerta y entró la pobre mujer. Había envejecido tanto, que le costó trabajo reconocerla: estaba pálida y delgada, y por sus ojos enrojecidos y fatigados comprendíase que debía de haber llorado mucho.
Al ver el rostro lívido y demacrado de su hijo, la desgraciada Magdalena lanzó un grito, levantó las manos por encima de su cabeza y quedó como petrificada.
-¡Ah! ¡Hijo mío! ¡Thierry! ¡Pobrecito mío! -exclamó aterrada.
No pudo seguir: la ahogaban los sollozos
Thierry se incorporó, tendió los brazos a su madre y murmuró:
-¡Oh madre mía! ¡Madre querida! ¡Cómo! ¡Venís a verme! ¡No habéis olvidado a vuestro pobre Thierry! ¡Cuán buena sois! ¡Sois una madre amantísima! ¡Ah! ¡Cuántos disgustos os he dado! Os he hecho llorar mucho, y por mi culpa vuestro cabello ha encanecido antes de tiempo. ¡Perdonadme, perdonadme! ¡Si supierais cuán arrepentido estoy, me perdonaríais seguramente!
Magdalena, fatigada ya por el viaje que había emprendido a pesar de su extraordinaria debilidad, no pudo resistir tan violentas emociones, y estuvo a punto de perder el conocimiento, viéndose obligada a sentarse en una silla junto a la cama de su hijo. Éste le cogió una mano, se la llevó a los labios, y sus húmedas mejillas se cubrieron de lágrimas.
-¡Madre mía! -exclamó con desgarrador acento-. Dedidme: ¿podréis perdonarme?
-¡Hijo mío! -respondió su madre mirándole angustiada-. Yo soy mucho más culpable que tú: hubiera debido ser más razonable, más severa contigo, y no acceder a tus menores caprichos de niño; mi exagerada indulgencia ha causado tu perdición, y yo sola tengo la culpa de ello.
-¡No, no! -replicó Thierry-. Yo soy el único culpable. No tenéis idea de lo grande que ha sido mi maldad; no sabéis cuántas veces os he engañado con mis embustes, mis enredos y mi hipocresía. Yo era muy falso, muy disimulado, y eso es lo que me ha perdido. Pero, creedme, ahora aborrezco mis pasadas faltas; día y noche elevo mi corazón a Dios y a mi Redentor, y les pido perdón y misericordia. ¡Oh! ¡He sido cruelmente castigado por mi desobediencia y mi ingratitud! —150→ Yo mismo me he acarreado los más espantosos sufrimientos, porque tanto en la cárcel como en el bosque he sufrido mucho. He sido muy desgraciado, y he amargado vuestra vida a fuerza de disgustos y de penas. Pero confío en que Dios tendrá compasión de nosotros y en que tendremos mejor suerte en la otra vida. Todo esto me lo ha explicado el señor cura de un modo conmovedor. Quisiera que le oyeseis, porque me sería imposible deciros todo esto tan bien como él.
Extenuado por tantas emociones, se desplomó en el lecho, lanzó profundos suspiros y cerró los ojos.
Un instante después entró el médico. Tomó el pulso al enfermo, se encogió de hombros, mandó que repitieran la poción que había recetado y salió del calabozo. Magdalena le siguió.
-¿Creéis, doctor -le preguntó-, que mejorará mi pobre Thierry?
El médico movió la cabeza.
-Este pobre niño -continuó la madre- se levantaba muy temprano cuando estaba de aprendiz en casa del cerrajero, y tenía que trabajar mucho y que soportar el excesivo calor de la fragua; sin duda esta vida le ha hecho contraer la enfermedad que tanto le hace sufrir ahora.
Tornó el médico a mover la cabeza, y respondió:
-La ociosidad es más perjudicial que el trabajo.
-Luego -añadió la madre- las penas y la miseria que tuvo que soportar durante tanto tiempo en ese espantoso bosque, la humedad y el frío a que estaba expuesto acabaron de destruir su salud.
-Los trabajos y la intemperie, cuando no son excesivos, robustecen el cuerpo -replicó el médico-; pero no es esa la causa principal de su enfermedad.
Poco después de marcharse el médico entró Fridolín, llevando en la mano una sopera de metal muy limpia con una tapadera muy reluciente; el cuello de su vistosa casaca verde ostentaba unos adornos bordados en plata.
-Thierry -dijo el joven amistosamente-, vengo a traerte un caldo riquísimo que te sentará muy bien.
Thierry, que ya no tenía el alma envenenada por el odio y la envidia, tomó el caldo, y dio cordialmente las gracias al excelente Fridolín.
Magdalena miraba a aquel virtuoso y simpático muchacho, cuya robustez y buen semblante contrastaban con las mejillas pálidas y demacradas de su hijo: la pobre mujer suspiró y no pudo contener las lágrimas. Advirtiolo Thierry, y cuando se marchó Fridolín le dijo:
-Adivino el motivo que os hace llorar, madre mía. Estáis pensando que si vuestro Thierry hubiera sido virtuoso y prudente, si su vida hubiera sido inocente y pura, estaría ahora tan sano y tan robusto como Fridolín.
-Sí, hijo mío; tienes razón: has acertado -respondiole su madre-. Y es una gran verdad que todos los placeres y todas las voluptuosidades —151→ de la Tierra no pueden compararse con una conciencia pura.
La madre de Thierry solicitó del juez que trasladase a su hijo a una habitación más ventilada y más cómoda y que le permitiese vivir a su lado para cuidarle. Se lo concedieron sin la menor dificultad.
El digno sacerdote iba a verlos todos los días. Magdalena le habló de lo que había sufrido al saber que Thierry estaba con unos bandidos; le contó que había llorado mucho por la suerte de aquella oveja descarriada, y que día y noche había estado rezando para que Dios librase a su hijo de las penas del Infierno.
En esta ocasión -dijo el sacerdote- viene bien lo que un obispo decía un día a la madre de San Agustín cuando este gran santo no era más que un pobre pecador: No es posible que se pierda para siempre un hijo por el cual se han derramado tantas lágrimas y se han dirigido al Cielo tantas oraciones. Estas palabras constituyen hoy una gran verdad. Un hijo redimido por tantas lágrimas y tantas oraciones puede considerarse salvado. Verdad es que vuestras oraciones no han podido salvarle de la muerte temporal; pero habrán contribuido poderosamente a hacerle obtener la gracia de un sincero arrepentimiento, y, por consiguiente, a librarle de los tormentos del Infierno.
Entretanto la enfermedad de Thierry fue agravándose de día en día, y las fuerzas del pobre muchacho disminuían sensiblemente. Su madre no se apartaba de la cabecera de la cama. Sentada día y noche a su lado, le leía libros piadosos, le prodigaba sus consuelos, le animaba, le arreglaba la cama, le daba de beber, y llorando enjugaba el sudor de muerte que brotaba de la frente de su adorado enfermo.
-¡Oh madre mía; cuán buena sois! -díjole un día su hijo-. ¡Cuán cariñosamente me cuidáis! ¡El Señor os lo premie dignamente!
-¡Ay! -respondió la madre sollozando-. ¿Por qué no habré mostrado el mismo celo en vigilar tu educación desde tu infancia? Ahora no me vería obligada a cuidarte en la cárcel. ¿Cómo podré reparar hoy mi pasada negligencia? ¡Que Dios me perdone a mí mis faltas y te conceda a ti una buena muerte! ¡Quiera Dios que mis desgracias sirvan de enseñanza a los padres para que comprendan sus deberes y sepan vigilar a sus hijos y educarlos mejor! ¡Ojalá el ejemplo de mi desgraciado hijo sirva de lección a los niños que se hayan apartado o estén dispuestos a apartarse del camino de la virtud, y los haga volver a la senda del deber!
-¡Así sea! -murmuró Thierry; y pocos instantes después expiró.
Su madre le sobrevivió un año escaso: las penas que la abrumaban desde hacía tanto tiempo aceleraron su muerte. Como no tenía parientes cercanos dejó toda su fortuna al asilo de huérfanos de su ciudad natal.
-Porque, ya que no he educado bien a mi hijo -decía en sus últimos momentos-, quiero por lo menos contribuir a que no tengan otros niños la misma desgracia.
Fridolín hizo grandes progresos en los estudios de Botánica bajo la dirección del guarda de Hirsfeld.
Como sus padres le habían acostumbrado al trabajo desde muy niño, mostraba extraordinaria actividad. Casi todos los días acompañaba a su maestro al bosque, y no tardó mucho en aprender a conocer los árboles, los arbustos y las plantas y en saber las propiedades de los más conocidos. Hizo una colección de flores y de plantas, las cuales secó previamente para colocarlas después en sus cuadernos entre dos hojas de papel y conservarlas así, escribiendo debajo sus nombres: de este modo consiguió coleccionar un bonito herbario. Observaba las mariposas, los escarabajos y los insectos que viven en los bosques y anidan en los árboles, y estudiaba particularmente las especies que podían perjudicar a las plantas.
Se esforzó en perfeccionar su letra, e hizo grandes progresos en la Aritmética y en la Geometría; primero aprendió a dibujar, y en seguida a pintar. Entonces se dedicó a copiar las ramas, las flores y las hojas de los árboles y de las plantas, y en sus momentos de ocio se entretenía en iluminarlos, copiando del natural con particular acierto. El señor de Finkenstein tenía en su biblioteca una porción de libros excelentes que trataban de Botánica, y tuvo mucho gusto en prestárselos al inteligente y estudioso Fridolín, que empleaba gran parte de la noche en leerlos, en extractar los datos más interesantes, y hasta en copiar algunos grabados.
Poseía una porción de conocimientos impropios de su edad; pero no se envanecía por ello: era el muchacho más modesto del mundo. Su piedad y su afición al estudio le preservaban de los peligros a que está expuesta la juventud. Verdad es que le tendían no pocos lazos y que no le faltaban ocasiones para lanzarse al torbellino del mundo; pero supo conservar su pureza y su virtud huyendo de los deleites del vicio. Era un modelo de bondad, de dulzura, de moralidad y de candor.
—153→Mientras que los otros muchachos se pasaban el día en el café bebiendo, jugando a las cartas y al billar o cantando canciones licenciosas, Fridolín, sentado en su despacho, se entretenía leyendo o escribiendo. Y sus trabajos científicos le distraían más que las fútiles diversiones de sus amigos.
El guarda, que por su edad y sus achaques no podía trabajar como en sus buenos tiempos, encontró un buen sustituto en Fridolín, en quien tenía ciega confianza. Le quería mucho, y solía decir que era su brazo derecho y el báculo de su vejez. Su mujer, que no tenía hijos, amaba entrañablemente a Fridolín.
Cuando el señor de Finkenstein envió a Federico a la ciudad, quiso que le acompañase Fridolín. El prudente padre estaba convencido de que aquel joven virtuoso y modesto, a quien el Condesito profesaba verdadero afecto, ejercía cierta influencia sobre su hijo, el cual tenía un carácter muy vivo y muy violento, y estaba seguro de que Fridolín sabría preservarle de los extravíos a que la juventud está sujeta. Al mismo tiempo quería que el joven estudiase Botánica y llegara a conocer a fondo todas las ramas de esta ciencia. Fridolín aprovechó las lecciones de sus profesores; seguía sus consejos, los escuchaba con atención, tomaba notas cuidadosamente y solía decirse:
-Es un verdadero crimen despreciar las ocasiones que se le presentan a uno de instruirse: la juventud es la estación de la siembra; después viene la de la recolección, y el que nada haya sembrado, nada recogerá.
El condesito Federico terminó ventajosamente sus estudios en la Universidad, y su padre le dio permiso para que viajase algún tiempo por los diferentes países de Europa. Fridolín le acompañó en calidad de secretario particular; pero más bien era su amigo que su servidor. Le aconsejaba en los momentos de peligro, y el Condesito atendía todas sus indicaciones.
Una tarde hallábase Federico en compañía de muchos caballeros, y tuvo una discusión con uno de ellos por una cosa insignificante. Federico se guardó muy bien de decir nada que pudiese molestar a su contrincante; pero su prudencia sólo sirvió para que el otro se insolentase más: tanto, que le dijo una porción de groserías, y acabó por insultarle y desafiarle.
Algunos de los muchachos que se hallaban presentes aseguraban que el conde Federico de Finkenstein tenía que aceptar el desafío si no quería pasar por cobarde. Federico estaba a punto de hacerlo, cuando Fridolín, que se encontraba detrás del Conde, exclamó en voz alta:
-¡Señores, acordaos de Waller!
Sorprendido Federico, no pudo contestar una sola palabra.
Después de reflexionar durarte un instante dijo:
-¡Tienes razón; vámonos a acostar! La noche es buena consejera, y mañana veremos si verdaderamente mi honor exige que me bata. Por nada del mundo quisiera cometer la misma imprudencia —154→ que el desgraciado Waller y exponerme a ser tan desdichado como él.
-¿Quién es ese Waller? -preguntaron los jóvenes-. ¿Qué imprudencia cometió? ¿Por qué fue tan desgraciado?
-Cuéntales su historia a estos señores -dijo Federico a Fridolín-; yo no puedo hacerlo en este momento: estoy demasiado agitado.
Fridolín contó la historia de Waller con tal fuego, con tan conmovedora entonación, que todos la escuchaban con interés. Algunos de aquellos muchachos aturdidos se conmovieron hasta el punto de derramar lágrimas. No hubo uno que no compadeciese al pobre Waller, cuyas buenas cualidades habían hecho concebir tantas esperanzas en su juventud.
El Barón que había ofendido y desafiado a Federico se emocionó tanto al oír este relato, que se levantó de su silla y fue corriendo a abrazar a Federico, pidiéndole perdón delante de todos sus amigos, que aplaudieron mucho su acción. Al volver a su casa se arrojó Federico en brazos de Fridolín y le dijo:
-Te estoy muy agradecido por el favor que me has hecho: si no hubiese sido por ti, tal vez no existiría, o, por lo menos, sería muy desgraciado. Tú has sido mi ángel de la guarda, y nos has evitado a mí y a mis padres un gran disgusto. Mi agradecimiento será eterno.
Federico acabó felizmente sus viajes, y volvió al castillo de sus padres enriquecido con múltiples conocimientos, acostumbrado al trato social, y libre de los vicios que con tanta frecuencia contraen los jóvenes.
Es imposible expresar la alegría que sintieron el Conde y su esposa al volver a ver a su hijo tan instruido, tan prudente y tan formal. No fue menor el contento de los padres de Fridolín, que por fin volvían a estrechar entre sus brazos a su querido hijo, siempre virtuoso, amante y lleno de salud. Lloraban de alegría.
Federico no se cansaba de ponderar a sus padres el celo y la abnegación de que Fridolín había dado muestras durante el viaje, y les contó también el inminente peligro de que había sabido salvarle la noche fatal en que iba a aceptar un desafío. El señor de Finkenstein quedó muy satisfecho de semejante conducta, y también de los certificados que habían concedido a Fridolín los profesores de la Universidad. Invitáronle a quedarse en el castillo; pero no como criado, y llegó a ser el secretario particular y el consejero del Conde en todo lo concerniente a los bosques y a sus propiedades.
Al año de volver Fridolín de su viaje murió el guarda mayor del distrito de Hirsfeld. El Conde llamó a Fridolín, y le dio su nombramiento para este puesto importantísimo. Fridolín recorrió con la mirada el papel, y apenas se atrevía a creer lo que veían sus ojos.
-Señor -dijo conmovido-, sé apreciar la prueba de confianza que os dignáis darme, y procuraré ser digno de ella.
Fridolín fue inmediatamente a Haselbach para comunicar a sus padres tan agradable noticia. Los dos ancianos lloraron de alegría.
—155→Se hubiesen dado por muy contentos si Fridolín, que no era más que un simple criado del castillo, hubiera obtenido el nombramiento de guardabosque; pero jamás se hubiesen atrevido a pensar que pudiera llegar a guarda mayor. Dieron gracias a Dios y acariciaron a Fridolín, diciendo que era el consuelo de su vejez. Fridolín les suplicó que dejasen la cabaña y se fuesen a vivir con él en la hermosa casa del guarda fallecido, para que se encargasen de los asuntos domésticos. Quiso además entregarles todo su sueldo y no ser sino su pupilo. Nicolás y Margarita accedieron a los deseos de su hijo: se trasladaron a la hermosa casa del guarda, donde vivieron muy felices y no cesaban de decir:
-¿Habrá alguien en el mundo más feliz que nosotros?
Fridolín no tardó en comprender que necesitaba elegir una mujer que ayudase a su madre en los quehaceres de la casa. Eligió a Isabel, la hija del desgraciado Josse. Sus padres aplaudieron este proyecto de su hijo, que estaba de acuerdo con sus secretos deseos.
-Isabel es una buena muchacha -dijo Nicolás-. Es la perla de las mozas de la comarca, un modelo de virtud y de dulzura. Hay algunas personas que la consideran deshonrada por la trágica muerte de su padre; pero eso es un prejuicio y una injusticia: las faltas son personales. Ha sido educada por una madre excelente; es piadosa, prudente y modesta; será buena esposa y buena madre, y creo que, si Dios quiere, serás muy feliz con ella.
El Conde de Finkenstein y su mujer aprobaron también este enlace, porque sabían que Isabel tenía muy buenas cualidades. Tampoco le fue difícil a Fridolín obtener el consentimiento de aquella a quien amaba y de su madre.
La boda se celebró en la antigua y hermosa iglesia de Hirsfeld. El venerable párroco pronunció una conmovedora oración acerca de los beneficios de la buena educación. El banquete de bodas, al cual asistió el señor de Finkenstein con toda su familia, se celebró en el castillo. Mauricio, que tenía ya el pelo blanco como la nieve, los guardabosques y los cazadores de toda la comarca acudieron al banquete engalanados con sus trajes de los días de fiesta. El señor de Finkenstein brindó por los recién casados, y sus palabras fueron acogidas con entusiásticos vivas y estruendosos aplausos.
Al final del festín se llevaron al comedor los regalos que es costumbre ofrecer a los novios. El Conde de Finkenstein entregó a Fridolín un magnífico cuchillo de monte con mango de plata sobredorada. En la empuñadura un hábil artista había grabado un niño sentado al pie de una encina y jugando con un corzo, en tanto que un guarda contemplaba esta escena sin ser visto.
Sorprendido y admirado, Fridolín exclamó al ver el precioso trabajo:
-¡Ah! ¡Éste es el corzo que decidió mi suerte!
-Es muy cierto -dijo el Conde a cuantos se acercaban a contemplar el magnífico regalo-. Por este corzo conocí a Fridolín y a su familia; él nos salvó de un gran peligro, y a no ser por el noble animal, —156→ no estaríamos hoy tan contentos. Pero este corzo no es más que el instrumento de que Dios se ha servido para labrar nuestra dicha. Por eso, al pie de esta obra de arte, que trae a la memoria de Fridolín el recuerdo de su amigo Mauricio y de su corzo, he mandado grabar estas sencillas palabras: Todo lo que Dios hace está bien hecho.
FIN