La literatura de Rodó, presenta siempre profunda entraña moral; por temperamento o por sistema, o, tal vez, por ambas cosas, huye Rodó de lo bello inmoral, y cree que si bien lo bello y lo bueno tienen caracteres específicos que los diferencian, su raíz es común, y la educación debe tender a fundirlos para que llenen una función más perfecta y satisfagan una tendencia más elevada.
Rodó es un griego por la armonía de su espíritu, por la inalterable serenidad de su prédica, lo que no perjudica, en modo alguno, a la firmeza de sus conceptos, ni es óbice a que nos deleite con páginas de intensa sensibilidad a través de la línea flexible, sin sobresaltos, de su prosa fluida.
Su manera es orgánica, intelectual, si así puede llamarse a una forma de arte, -por oposición a otra más desarreglada, más pasional, más vitalmente desenfrenada, pero menos vitalmente armonizada. Es la templanza, es la moderación que pone un espíritu racional en la sensibilidad ruda y salvaje.
Y esta tendencia concierta un orden, un equilibrio, en el fondo y en la forma, y provoca siempre una sensación de altura que caracteriza constantemente a este eminente pensador artista.
En nuestra época, la claridad puede parecer un defecto y un vicio, a ciertos espíritus que por sentimentalismo, intuitivismo, o misticismo, se resisten a salir de las oscuras regiones de las fuerzas vitales, y que, como si un enceguecimiento se hubiere producido en ellos por la negación o el continuo vivir en las tinieblas de lo irracional, condenan toda luz, toda razón, toda idea clara, toda nitidez de espíritu.
Los que buscan en un misticismo más o menos confesado, de carácter filosófico o religioso, la tendencia verdadera del alma, no se satisfacen con esta transparencia de agua cristalina, sedientos, por naturaleza, por snobismo, o por sectarismo, de las vaguedades de un vitalismo romántico, impreciso por esencia, que tiene por característica, según la expresión de un filósofo, subordinar y explicar lo claro que hay en el hombre por lo oscuro que en él existe.
Se me ocurre que Rodó, por la manera de encarar los problemas artísticos, morales y sociales, propia de su idiosincrasia, ha escapado aun a aquellas tendencias que en Spencer se advierten por su interés de conciliar términos opuestos, y que produjeron en su doctrina una mezcla entre cierto romanticismo que le inspirara Coleridge, el gran propagandista de Schelling en Inglaterra, y las convicciones de su liberalismo radical procedente de la escuela benthámica.
Tal vez compartía Rodó en sus lineamientos más extensos aquella conciliación; quizás tenía su aprobación íntima, y con seguridad su admiración y respeto, aquel eclectismo que echaba un puente entre la religión y la ciencia, admitiendo en su base la existencia, y aun la adoración, de una fuerza inaccesible e ininteligible.
Pero, en sus libros, de los que están excluidos los problemas primeros, esta potencia incognoscible no tiene por qué advertirse en el desarrollo de los temas tratados por Rodó.
En su moral, tampoco necesita acudir a fuerza alguna con el aspecto romántico que se encuentra en Spencer, quien al lado de sus admirables desarrollos de naturaleza racional y mecanista, acude a una fuerza, involuntaria, a una espontaneidad irreflexiva, de origen específico, y todavía en gran parte misteriosa, para constituir y explicar la potencia de su imperativo.
Estos problemas de orígenes, y aun todos los de la moral teórica, no ocupan la atención de nuestro pensador que se ha esforzado solamente en fijar las líneas generales de una moral práctica. Sus ingénitas y bien cimentadas inclinaciones a lo artístico, lo llevaron, sin esfuerzo, a estudiar tan sólo el aspecto artístico de la ética.
Y en la base de su doctrina se encuentra sólo la energía voluntaria, consciente, tutelada por la razón.
Si es forzoso admitir como un hecho la fuerza misteriosa de la vida, hay que convenir en que ella no sirve a Rodó de medio explicativo, y sí solo de punto de partida, de realidad constantemente dirigible y modelable por la acción de poderes racionales.
En esto se acerca más a Guyau, que tal vez le ha inspirado su hermoso y valiente individualismo; pero, por las causas indicadas más arriba, tampoco necesita apelar al caudal de romanticismo que en el gran pensador francés se encuentra, para construir su arte de la moral.
Puede decirse, pues, de toda la obra de Rodó, que es un homenaje a la influencia constante de un razonamiento mesurado, que pone orden en nuestros impulsos indisciplinados; que es un esfuerzo intenso y valiente para construir un ideal superior de acción propia, independiente de todo lo que puede esclavizar la voluntad.
Quiso refundir lo ético y lo estético, como un perfeccionamiento, para facilitar el culto de lo bueno. Su ideal, en este punto, consiste en que la alegría y la gracia vivan en estrecho abrazo con el deber.
«Considerad al educado en el sentido de lo bello el colaborador más eficaz en la formación de un delicado instinto de justicia». «Nunca la criatura humana se adherirá de más segura manera al cumplimiento del deber que cuando, además de sentirlo como una imposición, lo sienta estéticamente como una armonía»
1. Y es que ha dicho en otra parte que «la moralidad es siempre un orden, y donde hay algún orden hay alguna moralidad»
2.
Lejos de su ánimo rechazar las formas anestéticas. o antiestéticas de la virtud. No se necesita recordar su alto espíritu de tolerancia para comprender su pensamiento. Sería excederse hacer su defensa en este caso. Por lo demás, él lo expresa con toda nitidez, con su nitidez habitual: «Cierto es que la santidad del bien purifica y ensalza todas las groseras apariencias. Puede él, indudablemente, realizar su obra sin darle el prestigio exterior de la hermosura. Puede el amor caritativo llegar a la sublimidad con medios toscos, desapacibles y vulgares. Pero no es sólo más hermosa, sino mayor, la caridad que anhela trasmitirse en las formas de lo delicado y lo selecto: porque ella añade a sus dones un beneficio más, una dulce e inefable caricia que no se sustituye con nada y que realza el bien que se concede como un toque de luz»
3.
Para llegar a amalgamar estas tendencias, es preciso empezar por convencerse de que, aunque diferentes, no son enemigas, y que si la obligación debe sentirse como bella, lo bello ha de considerarse como deber. No es que lo bello sea el único y exclusivo camino para comprender y realizar lo bueno, ni tampoco que lo hermoso deba desterrarse considerándole «con el criterio de un estrecho ascetismo, como una tentación del error y sirte engañosa»
4.
Ni un extremo, ni el otro: «Dar a sentir lo hermoso es obra de misericordia»; pero es cierto también que «la virtud es un género de arte, un arte divino; ella sonríe maternalmente a las Gracias».
Aproximando estos dos caminos llegamos a que «una enseñanza que se proponga fijar en los espíritus la idea del deber, como la de la más seria realidad, debe tender a hacerla concebir al mismo tiempo como la más alta poesía»
5. Y así, «a medida que la humanidad avance, se concebirá más claramente la ley moral como una estética de la conducta. Se huirá del mal y del error como de una disonancia; se buscará como el placer de una armonía»
6.
Esta síntesis educativa de lo bello y lo bueno se extiende luego y llega a una amplísima concepción de la vida, que preludia la que Rodó desarrollará más tarde en «Motivos de Proteo».
Le parece un modelo imperecedero, el que nos legara Atenas fundado «en el concierto de todas las facultades humanas, en la libre y acordada expansión de todas las energías capaces de contribuir a la gloria y al poder de los hombres. Atenas supo engrandecer a la vez el sentido de lo ideal y el de lo real, la razón y el instinto, las fuerzas del espíritu y las del cuerpo. Cinceló las cuatro fases del alma. Cada ateniense libre describe en derredor de sí, para contener su acción, un círculo perfecto, en el que ningún desordenado impulso quebrantará la graciosa proporción de la línea. Es atleta y escultura viviente en el gimnasio, ciudadano en el Pnix, polemista y pensador en los pórticos. Ejercita su voluntad en toda suerte de acción viril y su pensamiento en toda preocupación fecunda»
7.
Pero este fue «el milagro griego», y le duele decir a nuestro Rodó que en la creciente complexidad de la civilización actual es imposible restaurar armonía semejante. Pero, si ello no es dable por la enorme diferencia de los ambientes, «cabe, sin embargo, salvar una razonable participación de todos en ciertas ideas y sentimientos fundamentales que mantenga la unidad y el concierto de la vida, -en ciertos intereses del alma, ante los cuales la dignidad del ser racional no consiente la indiferencia de ninguno de nosotros»
8. La aspiración de todos debe ser «desarrollar en lo posible, no un solo aspecto, sino la plenitud del ser. No os encojáis de hombros, agrega, delante de ninguna noble y fecunda manifestación de la naturaleza humana, a pretexto de que vuestra organización individual os liga con preferencia a manifestaciones diferentes. Sed espectadores atenciosos allí donde no podáis ser actores»
9.
Alza especialmente su voz potente contra la tiranía triste y oprobiosa de dar a la vida «un objetivo único e interesado», contra el espíritu estrecho y la cultura
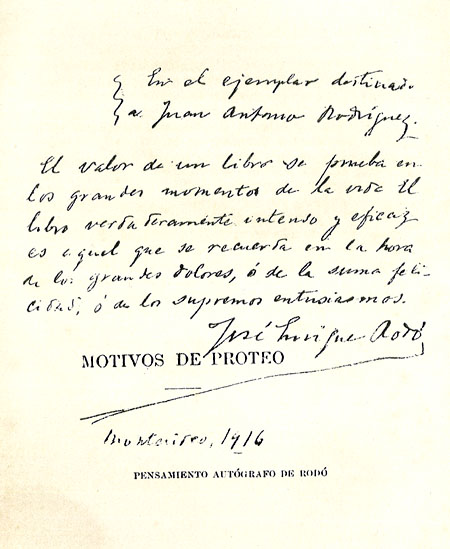
unilateral, resultado de la tendencia dominante, en nuestros tiempos, a la utilidad material y al bienestar. «No entreguéis nunca», dice elocuentemente, «a la utilidad o a la pasión, sino una parte de vosotros. Aun dentro de la esclavitud material hay posibilidad de salvar la libertad interior: la de la razón y el sentimiento. No tratéis, pues, de justificar, por la absorción del trabajo o el combate, la esclavitud de vuestro espíritu»
10.
Esta defensa de «las intereses del alma», lejos de caer, en este equilibrada mentalidad, en el extremo censurable del exceso individualista, en la exclusiva apología del santuario de la conciencia, de la torre de marfil, en la que, presa el hombre de una especie de ascetismo del pensar, del soñar, del admirar, olvida las virilidades de la acción, olvida que también se debe a los otros, -se mantiene en su punto justo, pues «si el ocio noble era la inversión del tiempo que oponían los antiguos, como impresión de la vida superior, a la actividad económica»-, «el espíritu clásico encuentra su corrección y su complemento en nuestra moderna ciencia en la dignidad del trabajo útil: y entrambas atenciones del alma pueden componer, en la existencia individual, un ritmo, sobre cuyo mantenimiento necesario nunca será inoportuno insistir»
11. Y «toda educación racional, todo perfecto cultivo de nuestra naturaleza debe estimular en cada uno de nosotros la doble actividad que simboliza Cleanto que, obligado a emplear la fuerza de sus brazos de atleta en sumergir el cubo de una fuente y mover la piedra de un molino, concedía a la meditación las treguas del quehacer miserable, y trazaba, con encallecida mano, sobre las piedras del camino, las máximas oídas de labios de Zenón»
12.
No se entiende bien a este preclaro ingenio, por lo tanto, si se interpretan algunas de sus frases, entre ellas las de su maravilloso cuento del rey patriarca de Oriente13, en el sentido de que Rodó sólo busca ensalzar el ocio refinado del dilettante, egoísta superior, que vive para sí, para satisfacer únicamente una tendencia de divagación, de ensueño, llenando su vida de goces infecundos por exclusivamente personales y que en mi sentir ni siquiera son verdaderamente estéticos, por carecer de una de las condiciones fundamentales de lo artístico: la comunión de las almas.
No es eso lo que quiera Rodó: su esfuerzo tiende a hacer más extensa y eficaz la vida humana, porque no hay fecundidad sin libertad, y toda inclinación unilateral «es una mutilación de la naturaleza moral»; su concepción claramente establece que todo hombre, por su condición de tal, debe aspirar «a la armoniosa expansión de su ser en todo noble sentido»; y en cuanto a esa vida interior, que, en la vertiginosa vida moderna vuelta casi toda al exterior, desea para todos, es un oasis de reposo y de meditación, donde «tienen su ambiente propio todas las cosas delicadas, nobles que, a la intemperie de la realidad, quema el aliento de la pasión impura y el interés utilitario proscribe»
14; esa vida interior es el abrigo necesario y el escudo de todo espíritu que quiera mantener incólume su libertad contra todas las tiranías exteriores e interiores que la asaltan constantemente, y de ella ha de salir el alma retemplada, con nuevos bríos, dueña de sí misma, moldeada al calor de buenos y bellos ideales para volver con mayores energías y más intenso deseo de acción a la lucha inaplazable de la vida.
El escepticismo sobre lo que toca a la verdad y a lo moral, que es la real esencia del sibaritismo artístico e intelectual del dilettanti, está lejos de surgir de las páginas de la obra de nuestro inmortal pensador-artista, que es en su conjunto un himno a la acción, a la voluntad tenaz e indomable, a «la energía todopoderosa que subyuga al mundo y rompe las sombras de lo arcano», a la fuerza inmensa simbolizada en el viejo de «La pampa de granito», capaz de extraer la vida, y los frutos más opimos de la vida, de la entraña estéril de la roca bruta.
Penetra Rodó en el terreno en que se debaten ardientemente las excelencias y defectos de la democracia, y su altísimo criterio no se desmiente un instante, ni revela la debilidad de una vacilación.
Expone las críticas, en un desarrollo admirable que descubre una larga meditación de tan arduo problema: la acusación de fomentar el desborde del espíritu utilitario, «de guiar a la humanidad mediocrizándola, a un Santo Imperio del utilitarismo»; el juicio de Renán de «que una alta preocupación por los intereses ideales de la especie es opuesta del todo al espíritu de la democracia»; o la opinión de Bourget: «que el triunfo universal de las instituciones democráticas hará perder a la civilización en profundidad lo que la hace ganar en extensión» y «llevará a un desenvolvimiento progresivo de las tendencias individuales y a una disminución de cultura»
15.
Reconociendo «que hay imperfecciones en la forma histórica actual», Rodó trata de injusticia que se la juzgue severamente por estas apariencias transitorias, en lo que ese régimen tiene de definitivo y de fecundo, y no vacila en tildar de paradojas injustas los juicios definitivos de Renán sobre el principio fundamental de la democracia, la igualdad de derechos, que este pensador «cree irremisiblemente divorciado de todo posible dominio de la superioridad intelectual».
Y rompe aquí con el maestro, para quien su pluma no escatima elogios en otros momentos, porque cree que hay error completo en atribuir a males transitorios y subsanables, el carácter de lo definitivo, de lo inapelable. «Desconocer la obra de la democracia, en lo esencial, porque, aún no terminada, no ha llegado a conciliar definitivamente su empresa de igualdad con, una fuerte garantía social de selección, equivale a desconocer la obra, paralela y concorde, de la ciencia, porque interpretada con el criterio estrecho de una escuela, ha podido dañar alguna vez al espíritu de religiosidad o al espíritu de poesía»
16.
Rodó es un convencido de la obra de la Revolución «que en nuestra América se enlaza además con las glorias de su Génesis»
17, y al afirmar que «la democracia y la ciencia son los dos insustituibles soportes sobre los que nuestra civilización descansa» y que «en ellas somos, vivimos, nos movemos»
18, - no duda, hasta «por instinto, en la posibilidad de una noble y selecta vida espiritual que en ningún caso haya de ser sacrificada su serenidad augusta a los caprichos de la multitud». «Insensato» le parece, pues, «pensar como Renán, que sólo se obtendrá la consagración de las superioridades morales, la realidad de una razonada jerarquía, el dominio eficiente de las altas dotes de la inteligencia y de la voluntad, por la destrucción de la igualdad democrática»
19.
Lo que hay que hacer es reformar la democracia por la educación, desde que debemos aceptarla por ser el ambiente y uno de los capitales sostenes de la sociedad moderna. Hay que educar al pueblo, y por eso, en nuestra América, es insuficiente la fórmula de Alberdi: Gobernar es poblar. Esta fórmula es verdadera, si se la completa: «Gobernar es poblar, asimilando, en primer término; educando y seleccionando, después». La multitud, el número, la masa anónima, no es nada por sí misma: ella «será un instrumento de barbarie o de civilización según carezca o no del coeficiente de una alta dirección moral»
20.
Esa educación debe ser orientada, en un sentido determinado de fondo realmente aristocrático: «Cabe pensar que progresivamente se encarnen, en los sentimientos del pueblo y sus costumbres, la idea de las subordinaciones necesarias, la noción de las superioridades verdaderas, el culto consciente y espontáneo de todo lo que multiplica a los ojos de la razón, la cifra del valor humano»
21.
En esta concepción se evita el escollo del antiigualitarismo de Nietzsche, que «negando toda fraternidad, toda piedad, pone en el corazón del superhombre, a quien endiosa, un menosprecio satánico para los desheredados y los débiles» y «llega a afirmar que la sociedad no existe para sí sino para sus elegidos».
Ha de huirse de «esta concepción monstruosa»; pero ello no significa caer tampoco en el otro extremo de «un falso igualitarismo que aspira a la nivelación de todos por la común vulgaridad. Por fortuna, mientras exista en el mundo la posibilidad de disponer dos trozos de madera en forma de cruz, -es decir, siempre-, la humanidad seguirá creyendo que es el amor el fundamento de todo orden estable y que la superioridad jerárquica en el orden no debe ser sino una superior capacidad de amar»
22.
Vuelve de este modo Rodó, a la idea madre de toda su filosofía: la acción dinámica y espiritualizante del amor.
Concebida así, racionalmente, la democracia constituye el terreno más apto para la consolidación de este ideal, porque ella admite en principio un elemento aristocrático, la superioridad de los mejores, asentada sobre el consentimiento libre de los asociados, sin pretender inmovilizarlo en clases impermeables, con el privilegio execrable de la casta, y en esta superior forma «renueva sin cesar su aristocracia dirigente en las fuerzas vivas del pueblo y la hace aceptar por la justicia y el amor»
23.
La ciencia contribuye a esclarecer este concepto y a consolidar esta obra de conciliación que fundirá «los dos impulsos históricos que han comunicado a nuestra civilización sus caracteres esenciales, los principios reguladores de su vida. Del espíritu del cristianismo nace, efectivamente, el sentimiento de igualdad, viciado por cierto ascético menosprecio de la selección espiritual y la cultura. De la herencia de las civilizaciones clásicas nacen el sentido del orden, de la jerarquía, y el respeto religioso del genio, viciado por cierto aristocrático desdén de los humildes y los débiles. El porvenir sintetizará ambas sugestiones en una fórmula inmortal. La democracia, entonces, habrá triunfado definitivamente. ¡Y ella que, cuando amenaza con lo innoble del rasero nivelador, justifica las protestas airadas y las amargas melancolías de los que creyeron sacrificados por su triunfo toda distinción intelectual, todo ensueño de arte, toda delicadeza de la vida, tendrá, aun más que las viejas aristocracias, inviolables seguros para el cultivo de las flores del alma, que se marchitan y perecen en el ambiente de la vulgaridad y entre las impiedades del tumulto!»
24
He aquí de nuevo, en Rodó, un fuerte ideal racional de acción reflexiva, inaplazable y constante, que está bien lejos de ser el blando, inactivo o anodino que han querido hallar en él algunos críticos. En las bellísimas páginas que dedica a este punto no he advertido la menor vacilación, ni las imprecisiones o fluctuaciones que otros han creído hallar en ellas25.
Ese ideal, por otra parte, es el mismo a que llega Rodó en la solución del problema general de las tendencias que han de primar en el dominio de la vida individualmente considerada. A través de ella ha de correr como idea directriz ese nobilísimo fin que a cada paso se encuentra en la obra de nuestro Rodó, de salvar, de intensificar, de dar el lugar preferente que merecen los altos «intereses del alma».
Esta fusión del espíritu aristocrático con el de la democracia viviente, es opinión que hoy aceptan muchos autores, y no resisto a la tentación de recordar aquí para que sean comparadas con las de nuestro pensador, algunas de las frases con que un distinguido escritor francés, en un libro notable por la forma y por el fondo, resume los lineamientos de la solución del mismo problema: «Una democracia pura es tan imposible como una pura teocracia, porque al fin somos hombres y no entidades. Si se miran bien las cosas, siempre hay crisis en la vida de una sociedad como en la de un individuo, y es por eso que al lado de las asambleas de fiscalización es preciso siempre un jefe y una clase superior dirigente. Toda democracia es una aristocracia. Es en vano ir contra la naturaleza de las cosas, y es preciso desear una democracia bastante inteligente para comprenderlo»
26.
Y más adelante aún: «El acto de fe, cuando es necesario hacer un juicio de valor y conjeturar, el porvenir de las sociedades, he ahí en último análisis a lo que llegamos. Debemos reconocerlo sencillamente. Se podrá, si se quiere, triunfar de esta confesión, y hablar de una nueva "quiebra" de la ciencia, allí donde la ciencia nada tiene que hacer. Más que nunca, como decía M. Bouglé, al fin como al principio de este estudio "la vía es libre". Pero, a falta de certidumbres, hay probabilidades y ensueños. Es una probabilidad que la democracia no es incompatible ni con una cierta aristocracia, ni con una cierta cultura. Dependerá del esfuerzo de los hombres hacer de él una realidad»
27.
En el terreno del arte, la misma idealidad, la misma ponderación, el mismo eclectismo superior, circula en la concepción de Rodó.
En «El que vendrá» y en «La novela nueva», su altísima crítica, huye de todo exclusivismo y separa, con escalpelo sutil y maravilloso, en las diversas formas del arte, lo que el tiempo ha decretado caduco, y lo que de ellas ha de permanecer como el legado de la vida que se transforma para resurgir más intensa y fecundante.
Y aunque el primero de estos ensayos expresa las ansias de una especie de culto mesiánico, -producidas por el estado de confusión de las doctrinas estéticas en el momento en que nuestro pensador escribía-, asevera intensamente que «su Duda no es un abandono y una voluptuosidad del pensamiento, como la del escéptico que encuentra en ella curiosa delectación y "blanda almohada"»
28. Esa duda conduce a la esperanza, y a una esperanza en un arte que refunda en sí las más opuestas tendencias, en el que quepa todo lo grande y noble que el hombre haya producido y sea capaz de engendrar en el futuro.
No es sólo eluda y ansia de creer, lo que contienen estos magníficos ensayos de nuestro eximio prosista, sino también el germen de toda su doctrina, estética, moral y política, que había de proporcionar la substancia íntima de sus libros futuros, y había de ser el primer motor de su vida ejemplar de hombre, de artista y de ciudadano.
Respecto al arte que nos ocupa ahora, no deja dudas sobre el carácter afirmativo y concreto del pensamiento de Rodó, el párrafo que corona el bello juicio que le merece «la obra de grandeza adusta y sombría», «del iniciador que asombró con el eco lejano y formidable de sus luchas, nuestra infancia, del maestro taciturno y atlético»:
«Y como un símbolo perdurable, sobre la majestad de la obra inmensa se tiende, señalando al futuro, el brazo del niño que ha de unimismar en su alma las almas de Pascal y de Clotilde; personificando acaso, para los intérpretes que vendrán, el Euforion de un arte nuevo, de un arte grande y generoso, que ni se sienta tentado como ella, a arrojar a las llamas los legajos del sabio, ni como él, permanezca insensible y mudo ante las nostalgias de la contemplación del cielo estrellado...»29. |
Todavía es más claro y definitivo nuestro Rodó, sobre este punto, en «La novela nueva», como lo demuestran los párrafos que entresaco y transcribo.
Sobre el principio de constante renovación, el «reformarse es vivir» del arte: «Sólo el arte indiferente y glacial puede aspirar a ser el arte inmóvil. Como la renovación incesante del oleaje sobre los abismos del mar, tal la inquietud de las ideas sobre la profundidad constantemente removida del espíritu». «La fórmula de la verdad artística no ha de ser como el ritual inmóvil en que pretenda legarse al porvenir la revelación del procedimiento definitivo e invariable»
30.
Nada de lo que ha vivido muere completamente: «Ninguna idea, ninguna aspiración, ningún sentimiento, que hayan marcado el ritmo de una hora a la marcha de las generaciones humanas, debe morir en la profundidad de la conciencia que un día estremecieron como la piedra lanzada a la superficie de las aguas serenas, sin que el arte divino los llame a su regazo y recoja de ellos la confidencia que luego recibirá de sus labios el soplo de otra vida y durará como el relieve de la cera que se convierte en el relieve del bronce».
Las escuelas no se excluyen, se complementan: «La obra de los que nos han precedido es una indispensable condición de la que presenciamos»
31, «Para quien las considera con espíritu capaz de penetrar, bajo la corteza de los escolasticismos, en lo durable y profundo de su acción, las sucesivas transformaciones literarias no se desmienten: se esclarecen, se amplían; no se destruyen ni anulan: se completan». «Quedó del clasicismo para siempre el sentido de la mesura plástica e ideal, el amor de la perfección, la noción imperatoria del orden. De la protesta romántica quedó, también para siempre, su dogma de la relatividad de los modelos, su adquisición de libertad racional. Y de la escuela de la naturaleza quedarán la audacia generosa y la sinceridad brava y ruda, el respeto de la realidad, el sentimiento intenso de la vida; pero no quedarán, ni las intolerancias, ni las limitaciones»
32.
Lo esencial en el arte, como luego lo dirá de los ideales de la conducta en general, es la sinceridad: «El género de verdad que al arte importa es, ante todo, la sinceridad que le hace dueño del espíritu. De la sinceridad adquiere al mismo tiempo su encanto y su poder, ella es su fuerza y su gracia»
33.
En fin, el principio individualista unido estrechamente al de la conciliación, que es ya tolerancia en el sentido amplísimo con que la formuló Rodó: «Como en la obra de aquellos que la precedieron, se discernirá en la de la fe que hoy agita, vaga e informulable, nuestras almas, la teoría deleznable y el mármol y el pórfido que duran. Ella no viene a señalar, como el verbo de verdad eterna, el solo camino de salvación. Saben bien sus Pontífices que el Arte no es más que un huésped transitorio bajo el techo nuevo que alzaron. Ellos saben bien que su morada única digna entre los hombres sería la ciudad en que Schiller soñó verlo rendir a la Verdad y a la Belleza un solo culto; la "ciudad ideal" a la que debía llegarse por la armonía de todos los entusiasmos, por la reconciliación de todas las inteligencias»
34.
Exaltó Rodó la personalidad y su independencia, y, pensando, tal vez, que de ella tienen que partir y a ella llegar todos los progresos sociales, se empeñó en determinar los elementos y el proceso de la propia transformación en el sentido de un alto ideal de perfeccionamiento.
Mas esa tendencia centrípeta, si se extrema, trae el peligro de fomentar el exclusivismo, la excesiva afirmación del sí, el egocentrismo, en que un espíritu equilibrado y razonante como el de Rodó no podía caer. De ahí nació, en mi sentir, su tolerancia doctrinaria, como su tolerancia personal; de la necesidad de oponer un dique al individualismo extremo.
Es que la tolerancia es la virtud social por excelencia y la gran virtud de los tiempos modernos, sobre todo en la forma especial en que la entendía y la practicaba Rodó.
En Nietszche la afirmación de sí mismo, en su exaltada unilateralidad, aliada a la concepción de un darwinismo social absurdo e inconexo con su pragmatismo integral, -no permitía poner límites a la personalidad y a su voluntad de poder, procedentes de una sociedad de débiles y esclavos-; y, por tales caminos, fácilmente llegó este filósofo a una hipertrofia monstruosa del yo, sin vallas para su acción. De ahí, también, la transformación absoluta de todos los valores morales, como obra propia y dominante del superhombre.
En Guyau, análogo individualismo es orientado a lo social y limitado por él, gracias al principio de que en el fondo de nuestro mismo ser se encuentra la necesidad de su expansión, y así se concilian el egoísmo y el altruismo en la raíz común del impulso inconsciente. El organismo más perfecto es el organismo más social, y la conciencia y la razón, al tomar las riendas del perfeccionamiento individual, hacen cada vez más social al hombre.
Esta es también una de las inspiraciones capitales que impera, en la moral de Rodó. Admitiendo que la sociedad obra poderosamente sobre el individuo, que el medio es factor importante para explicarnos muchas de sus modalidades, lo que debe al spencerianismo objetivo, y sin penetrar en el problema genético sobre este punto, pues ya hemos dicho que deliberadamente parece dejar de lado todo problema de esta índole, -nuestro Rodó reconoce en el hombre un poder propio de acción, una fuente perenne de originalidad artística y moral capaz de modificar poderosamente su propio carácter y con él la constitución social.
De este punto de partida nace su optimismo del omnímodo poder de la voluntad. «En realidad, ¿qué es lo que dentro de nosotros mismos se exime en absoluto de nuestro poder voluntario, mientras el apoyo de la voluntad no acaba con el postrer aliento de nuestra existencia» -Mil fuerzas parecen sustraerse a su acción, pero «esta maravillosa energía que lo mismo mueve una falange de tus dedos, que puede rehacer, de conformidad con una imagen de tu mente, la fisonomía del mundo, se agrega u opone también a aquellas fuerzas que juzgamos fatales; y cuando ella se manifiesta en grado sublime, su intervención aparece y triunfa; de modo que da vida al amor o lo sofoca, anonada el dolor; enciende la fe; compite con el genio que crea; vela en el sueño; trastorna la impresión real de las cosas; rescata la salud del cuerpo o del alma, y levanta, casi del seno de la muerte, el empuje y la capacidad de la vida»
35.
No es posible resumir las estupendas páginas que sobre este tema desarrolla Rodó en su obra capital, y sí sólo dar una pálida idea de su esencia.
Este concepto de la voluntad omnipotente, orientaba ya a Rodó en su «Ariel»: «La fe en el porvenir, la confianza en la eficacia del esfuerzo humano, son el antecedente necesario de toda acción enérgica y de todo propósito fecundo»
36.
Este enérgico motor ha sido extraído de la experiencia; no fluye de una metafísica preestablecida. Si es fuerza, lo es en cuanto obra; lo es como acción eficiente, y juzgamos de su capacidad y de su potencia por lo que realiza y ha realizado en el mundo, como juzgamos en física del poder de otras fuerzas por lo que experimentalmente son capaces de dar y producir.
Hay que establecer desde luego que en Rodó este concepto es una fe, una creencia, una confianza que aunque partiendo de la experiencia la supera; y ella es la fe, la creencia que está en la base de toda ciencia, de toda inducción, como la que se halla asimismo en el convencimiento de todos los ideales.
La moral de Rodó es práctica solamente; saca sus preceptos de la observación de la realidad psicológica y social; es una moral independiente de toda concepción metafísica o religiosa. Le bastaba su fe en la omnipotencia de la voluntad para que el esfuerzo humano realizara lo demás.
Este es todo su dogmatismo, si así puede llamarse a su entusiasmo sincero y firme en la todopoderosa acción de la energía voluntaria humana. Es el dogmatismo del progreso indefinido.
Por eso carece de las rigideces del dogmatismo de las religiones positivas, fijado definitivamente en cánones inmutables e insalvables.
Al lado de este punto cardinal, de su firme confianza en la bondad humana y en su poder sin límites, coloca la facultad moderadora de la tolerancia. Es la razón ordenando, jerarquizando, escogiendo de entre la turbamulta de las inclinaciones que pretenden mover la acción, las que a su juicio tienen títulos para ello y son conformes a un ideal noble y digno. Ese ideal es el de una mayor verdad, un mejor bien, una más completa y perfecta belleza, desde que la tolerancia es en esta doctrina, virtud que busca y encuentra lo mejor, aun en las tendencias que pueden parecer más contrapuestas, y se esfuerza por amalgamarlas en una síntesis superior.
Hemos dicho antes que éste es su ideal en el arte, y ahora vemos que es también su ideal moral: un esfuerzo continuo hacia lo más perfecto, que se realiza atrayendo, para soldarlas íntimamente en el seno de un espíritu amplio y flexible, toda partícula de belleza, de bondad, de verdad que pueda haber alcanzado la mente humana, bajo cualquier forma y por cualquier doctrina, escuela, secta, capilla o esfuerzo individual aislado. Todo debe tratar de ser comprendido, para ser asimilado.
Existe, pues, una completa unidad en los principios que animan todos los libros de Rodó, como una absoluta consecuencia a ellos se observó siempre en la conducta del hombre recto y tranquilo que los formuló.
Nótese que las doctrinas que preconiza el eximio pensador jamás constituyen un determinado sistema, fijado una vez para siempre; no es nunca una petrificación, es un ideal en movimiento, un progreso continuo, un devenir. No es una fe estancada la que debe mover al hombre; es una creencia que se va creando, salvando siempre nuevos límites, modificándose sin cesar, reformándose, viviendo.
Nuestra convicción ha de ser «dinámica», «ha de ser modificable y perfectible», dice en su monumental «Motivos de Proteo». -¿En qué sentido?- En el de la suprema tolerancia, que «es amor caritativo llevado a la relación del pensamiento», que «es transporte de la personalidad al alma de todas las doctrinas sinceras». El motor de la acción ha de vivir de este amor «porque la idea que se relaciona y comunica con las que divergen de ella, por una activa tolerancia, es idea que sin cesar está plasmándose en manos de una infatigable simpatía»
37.
Así la suma de ideas que reúne y concilia en determinado instante «no ha de ser considerada nunca como un orden definitivo», «sino como un hito con cuya ayuda proseguir una dirección ideal»
38.
Mas para que nuestro pensamiento cumpla «esta ley de su desarrollo vital, y no se remanse en rutinario sueño», necesita no solamente de la actitud tolerante, sino «del hábito de la sinceridad consigo mismo»
39.
Esa honda y fecunda sinceridad nos lleva «a saber de sí cuanto se pueda y con la claridad y precisión que se pueda, celando las mil causas de error que comúnmente nos engañan sobre nuestros pensamientos y actos, y ejercitándose cada día en discernir lo que es real convicción en nuestra mente, de lo que ha dejado de serlo y dura sólo por inercia y costumbre, y de lo que nunca fue en ella sino eco servil o vana impresión»
40.
Esta elaboración perpetua no está exenta de dudas, desmayos y reanimaciones; pero, por este esfuerzo varonil de la personalidad sobre sí misma, «la idea que resiste, y triunfa de cuantas armas se le oponen, se fortalece, acicala y magnifica»
41.
Sano, purísimo, vivo, es este ideal de la acción en todas sus manifestaciones. Está formado por los mejores elementos que bullen en el alma: por los espíritus del amor, de la caridad, de la alegría, de la gracia, que, presididos por una sinceridad inconmovible, son impulsados a fundirse constantemente en nuevas formas a través del tiempo indefinido, por el poder nunca gastado y siempre renovado de una voluntad capaz de vencer todos los obstáculos y el despotismo de los hábitos inveterados y de las pasiones malsanas o exageradas, todo ello ilustrado y dirigido por los superiores dictados de una razón serena, en continua comunidad y concierto con las demás potencias anímicas.
Conviene traer a la luz de un primer plano, un punto interesantísimo de le doctrina moral de Rodó: las relaciones entre el bien y la verdad, en términos de no ser confundidos totalmente como móviles en el arte de la recta conducta, y de admitir que un error y una ilusión pueden regir legítimamente la actividad, si llenan la condición de ser sinceros.
Algunos escritores, con nobilísimo empeño, se exceden en la investigación de lo verdadero, aplicado a la ética, y llegan hasta combatir los sistemas morales, metafísicos, religiosos o naturalistas, -que por su índole atañen no sólo a la verdad, sino también a lo real concreto y al arte de vivir-, estudiándolos y criticándolos respecto del único punto de vista de lo verdadero, buscando si en su armazón se contemplan los puros preceptos de la lógica.
El cargo de unilateralidad que a dichos sistemas se ha venido haciendo de un tiempo a esta parte, no está fundado en otro criterio.
Construidos como están muchos o casi todos los sistemas morales sobre una sola piedra y por más que pueda ser de enorme magnitud, como la inclinación, el sentimiento, la utilidad, el deber, la expansión de la vida, etc., parece efectivamente que ella fuera insuficiente cimiento y escaso basamento para tan grande y complicado edificio.
Los sistemas religiosos, por su parte, se asientan sobre una revelación divina, lo que aparece inconciliable con la verdad, y hacen imposible la prueba y justificación de tan capital sostén por medios racionales.
Y aun aquellos sistemas que buscan conciliaciones y quieren abarcar un conjunto de grandes sillares para elevar su cúpula, siempre adolecen de un relativo exclusivismo, -y observamos que, si bien no sería perfectamente justo acusarlos del vicio de unilateralidad en el sentido estricto de la palabra-, hay que rendirse a la evidencia de que no consultan, aun los más complejos, todas las tendencias, todos los impulsos, todos los móviles que por su nobleza, pureza o fuerza inmanente sean dignos de admitirse como capaces de servir de guías a la recta conducta del hombre actual, en las continuamente renovadas complejidades de la vida moderna.
Es claro que, así planteado el problema de la moral, pueden caer todos los sistemas bajo la crítica de que la fundamentan sobre arenas movibles e inseguras, pues si han de constituir la pauta de las acciones, el ideal, el guía seguro, la regla de vida de todos los hombres sin excepción, no ha de satisfacer una armazón que necesariamente tiene que eliminar de su interior algunos o muchos de los móviles racionales, sentimentales, especulativos o religiosos que pueden conducir y conducen eficazmente al bien a tantos hombres.
Y digo que necesariamente esto ha de ocurrir, pues los sistemas, -y aún me refiero a los más amplios, concertados, armónicos, orgánicos en cierto modo, con jerarquías y subordinaciones de preceptos los más trabajados-, tienen que excluir de su seno las tendencias que pugnan más o menos abiertamente con las adoptadas para la construcción.
En los sistemas racionalistas es forzosa consecuencia de su lógica interna que sean eliminados totalmente los instintos, las fuerzas irracionales o arracionales de los sentimientos o de la intuición. Y cuando alguno ha querido hacerlos entrar en línea, como Spencer, por ejemplo, con su instinto moral, le ha sido vehementemente reprochado como una inconsecuencia.
Inversamente, dentro de un sistema capitalmente sentimental, o místico, claro es que, -si en ellos se parte de la premisa que se ha fundado o pretendido fundar previamente, o que anida en el corazón de la doctrina: la incapacidad de la razón para proporcionar la verdad-, no ha de tener cabida en tal conjunto lo razonado, y hasta lo razonable, pues en este caso la razón es el enemigo, el demonio desterrado deliberadamente de este mundo que tiene por exclusivo fin lo verdadero.
No se entrevé en estos criterios extremos la posibilidad de que el error, la ilusión, la falacia, que tan caros son muchas veces al hombre, puedan tener un sitio, como factores apreciables, en doctrinas en las cuales, confesada o inconfesadamente, se hace de la verdad el quicio único sobre que debe moverse la moral humana.
Olvidan la diferencia que media entre bien y verdad, que es forzoso establecer cuando del arte de vivir se trata.
Mientras una doctrina filosófica no penetra en el campo de lo moral y se limita a una explicación del universo, o a contestar aislada o inconexamente la interrogación de algunos de sus misterios, cabría ser juzgada con el exclusivo criterio de la verdad, porque a resolver un problema de existencia se ha consagrado, por más que esa existencia pueda sobrepasar en algún caso la que la experiencia alcanza.
Mas cuando el sistema abarque lo moral y quiera dar reglas a la acción, no será aquel criterio el único idóneo para resolver tal problema, pues éste penetra en el terreno diferente de los fines, de los ideales, que son el norte de la actividad, que carecen de la impersonalidad de lo que la ciencia admite como real, y verdadero, que son profundamente personales, por estar muy mezclados a la íntima esencia de lo humano.
La ciencia vive y se constituye de lo abstracto y lo general; es la razón buscando un orden en la realidad de la materia y de la vida.
En la moral y en el arte, como que de hacer se trata, -y no de hacer de cualquier modo, sino conforme a una pauta, a un principio creado dentro de lo subjetivo mismo, aunque a lo objetivo alcance y busque imponérsele-, claro es que estará fuera de sitio el uso único del criterio de la verdad, con que se aquilata el valor de los resultados científicos.
Tratándose, así, de valores diversos, de origen y naturaleza diferente, la piedra de toque para juzgarlos no ha de ser idéntica.
En consecuencia, si en la ciencia no cabe tolerar el error y no pueden permanecer mucho tiempo coexistiendo las opiniones contradictorias, -pues la experiencia, ajustada a los cánones de lo verdadero, resuelve en breve la contienda y patentiza la exactitud de una de entre las muchas soluciones-, no pasa ni puede pasar idéntica cosa con los fines o ideales de la acción humana, precisamente porque mantienen la complejidad de lo real concreto, porque no hay experiencias cruciales en tales dominios, porque se constituyen en buena parte por el juicio personal, con lo más profundamente individual, con lo que es susceptible de apreciación, mas no de determinación objetiva.
Cabe el error y la ilusión en las disciplinas normativas, del arte y la moral, por consiguiente, si ellos se ajustan a los cánones de un sano criterio moral o artístico. Es decir, que puede haber, no ya arte, lo que es fácilmente aceptable, sino moralidad, cuando guían la acción preceptos falaciosos.
Este es uno de los aspectos que hacen más admirable la doctrina de Guyau y que, en mi sentir, constituye uno de los capitales fundamentos que debe contemplar toda crítica de los sistemas morales.
¿Qué importa que tal hombre tenga la cabeza llena de errores crasos o de ilusiones inexplicables razonablemente, si sus intenciones son buenas y realiza buenas obras? La intolerancia, en estas materias de moral o de política, procede de una incomprensión de la verdadera psicología del acto humano.
Todos creemos estar en la verdad y que por la verdad debemos luchar. Mas esta verdad, si ha de llamarse así, es diferente de la otra, la científica; no es un resultado, es un fin; no es una cosa hecha, es una cosa a hacerse; no es fría, abstracta, objetiva, y por lo tanto comprobable por todos: está, por el contrario, unida a las raíces más hondas de lo individual; es, tal vez, y sin tal vez, fruto de un trabajo consciente o inconsciente de todas las potencias del ser; y no sólo la creemos buena, sino que la amamos apasionadamente, a veces, como cosa la más propia y personal; y, el mismo lenguaje, -por ser ya obra de la ciencia objetiva-, en su natural tosquedad, no acierta siempre a traducirla fielmente, o sirve más bien para encarcelarla en lo recóndito de lo interno.
Pues bien; en Rodó hallamos análogos principios consagrados en las esculturales páginas de «Motivos de Proteo». El individualismo se plantea en ellas con el principio de que cada uno ha de construirse su propia dirección, su ideal, con arreglo a sus tendencias y aspiraciones. No hay autoridad exterior capaz de imponerse al hombre, porque eso sería una forma de esclavitud. Se consagra una completa libertad, sobre la base de la razón ponderadora.
«A través de todas las transformaciones necesarias de nuestra vida moral perdure en ella, renaciendo bajo distintas formas, manifestándose en diferentes sentidos, nunca enervada ni en suspenso, una potencia dominante, una autoridad conductora; principio a un tiempo, de orden y de movimiento, de disciplina y de estimulación.
En la esfera de la voluntad, tiene ella un propósito que realizar, un fin para el que nuestras energías armoniosamente se reúnan. En la esfera del pensamiento, una convicción, una creencia, o bien un anhelo afanoso y desinteresado de verdad que guíe a nuestra mente en el camino de adquirirlas»42.
«Esa potencia ideal, numen interior; sentimiento, idea que florece de sentimientos; amor, fe, ambición noble, entusiasmo; polo magnético, según el cual se orienta nuestro espíritu, valen para nosotros tanto como por lo que valga el fin a que nos llevan (y en ocasiones más), por su virtud disciplinaria del alma; por su don de gobierno y eficacia educadora»
43.
Y tiene valor este ideal como orden, como organización, porque impide que seamos tironeados y esclavizados por las influencias exteriores cambiantes sin cesar, y por los tiranos interiores, propensiones viciosas, resabios mal encadenados, primeros ímpetus de nuestra naturaleza, «todo ese contradictorio y complejo (¡y cuan miserable, siempre, en gran parte!) contenido de un alma». Y luego: «Dondequiera que lo elijamos y aun cuando nos lleve en dirección de algo vano, equivocado o injusto, con su poder de disciplinarnos, ya encierra en sí un principio de moralidad que lo hace superior a la desorientación y al desconcierto...»
44.
Esa potencia ideal ha de ser empujada por el amor en su acepción más alta y más noble. Nótese bien que «lo que importa es, no tanto la calidad del objeto, sino la calidad del amor; y más que de la semejanza con el ser real del objeto, ha de nacer la belleza de la imagen, de la virtud del amor sincero, generoso y con sazón de idealidad». Es por tal virtud que podrá «trocar el oro en barro, en bálsamo el veneno; fecundizar lo vano, mundificar lo inmundo; poner en el corazón del amante la sal preciosa que le guarde de la corrupción, y en sus labios el ascua ardiente que depuró los del profeta»
45. Insiste Rodó en la necesidad de esta idea o alto sentimiento ordenador, para aprovechar los mil pensamientos o imaginaciones que cruzan por la mente y que se perderían sin remedio volviendo escaso el caudal disponible para la acción.
Y esa fuerza no sólo atrae, sino que vivifica y fecunda a esos fugitivos haciéndoles dar de sí nuevos órdenes de ideas o sentimientos46.
«Un supremo objeto para los movimientos de nuestra voluntad; una singular preferencia en el centro de nuestro corazón, una idea soberana en la cúspide de nuestro pensamiento...; no a modo de celosas y suspicaces potestades, sino de dueños hospitalarios y benévolos, a cuyo lado haya lugar para otras manifestaciones de la vida que los que ellos tienen de inmediato bajo su jurisdicción; aunque, indirecta y delicadamente, a todas las penetren de su influjo y las usen para sus fines»
47.
No ha de constituir, pues, la idea directriz un sistema despótico hecho por otros o concertado por sí mismo, sino un núcleo grande y noble que sea el móvil propulsor y alrededor del cual se congreguen y giren en dócil y consentida servidumbre el número más grande posible de ideas, sentimientos, imágenes, juicios, tendencias que con aquél armonicen.
Y dentro de esa libertad, aun los espíritus «tallados una vez para siempre», los que poco cambian, el concepto de perfección que inspiró el ideal lacedemonio «disciplinado férreamente en beneficio de un único e idolátrico deber», la inmovilidad de abstención y resistencia que se predicó en el pórtico de Stoa, la tendencia de un cristianismo ascético y adusto que ansia modelarse a imitación de la absoluta permanencia de lo divino, inmutable y perfecto por naturaleza, no encuentra en Rodó una condenación moral que estaría en desacuerdo con la esencia real de su doctrina48.
Afirma que hay grandeza en estas y otras formas análogas del ideal personal; pero no olvidemos sus palabras. La encuentra «en el magnetizado por una idea o pasión de calidad sublime, en el fanático superior, en el iluminado o visionario, en el monomaníaco de genio: en todas esas almas que, yendo en derechura a su objeto, cruzan, como quien anduviese por los aires, sobre los tortuosos senderos de la vida real»
49.
Admira los caracteres de una pieza que llegan a veces a lo sublime. «La igualdad perenne, yendo unida a un don superior del alma; la alteza trágica de esa despiadada inmolación de todas las pasiones a una sola, dan de sí una sublimidad, ya estática y austera, como la del desierto y la montaña: la de la abnegación altiva y silenciosa, la de la voluntad firmísima acompañada de poco ímpetu de sensibilidad; ya dinámica, violenta como la del huracán y el mar desencadenado: la de una formidable pasión en movimiento; la del alma en perpetua erupción de amor o de heroísmo»
50.
No se le escapa que el secreto de la eficacia del genio es, a menudo, la avasalladora obsesión, «la fuerza implacable de una idea que ha clavado la garra en una conciencia humana».
Lejos de su ánimo, no obstante, hacer de este éxito, el punto de arranque de su entusiasmo.
Es la conciencia de un sacrificio que puede ser enorme, en aras de una alta idea o sentimiento puro, lo que constituye la base de su admiración.
Se dirá, y es exacto, que aquí, tal vez, no es sitio un sentimiento estético lo que se despierta en Rodó ante estos temperamentos monolíticos que podrían parecer hechos contrarios a su principio de «reformarse es vivir».
Pero, fuera de que en él lo estético está estrechamente asociado a lo ético, ya en su entusiasmo se advierte que aprueba, esas vidas consagradas a una idea o una pasión cuando hay en ellas nobleza y sinceridad, aunque la falacia o la ilusión alienten en su substancia propia.
Podrá insistirse sin error, en que su sentimiento no significa compartir, sino comprender y respetar.
Bien; pero el conjunto del armonioso «Motivos de Proteo», nos conduce a la seguridad de que nuestro pensador, profundamente individualista como Guyau, como él evitó ceñir la varia y múltiple conducta de los hombres a un modelo único, a un ideal predeterminado, fuera del cual toda moralidad quedara excluida.
«Hay dos especies de almas sinceras y entusiastas, -dice-, la austera e inflexible, monocorde, y la que consiente otros objetos de atención y deseo que el que preferentemente se propone».
De unas y otras, es decir, de las perseverantes, de las entusiastas, de las creyentes, y sólo de ellas es el secreto de la acción; pero, agrega: «la más alta forma de la perseverancia, del entusiasmo y de la fe, es su aptitud para extenderse y transformarse, sin diluirse ni desnaturalizarse»
51.
Esta es la intensa significación de su admirable parábola de los seis peregrinos. La obsesión que corre arrebatada es buena y puede ser sublime según la magnitud del fin; pero es más perfecta y no daña a la acción la vocación que no desdeña las voces de la caridad, del arte, del trabajo, de la naturaleza, que «forman alrededor del sueño del alma, un cortejo de ideas...»
52.
Su resistencia a dar preferencia a un único ideal de la acción, y su tolerancia con los que él no comparte, resultan bien clara y concretamente de estos párrafos: «Vano sería que, con menosprecio de la complejidad infinita de los caracteres y destinos humanos, se intentara reducir a pautas comunes cuáles han de ser tal propósito y tal convicción: (esto es, los que más arriba indicara: el fin para el que nuestras energías armónicamente se reúnan, y la convicción, creencia, o anhelo afanoso por la verdad -que debe haber en nuestro pensamiento) bástenos con pedir que ellos sean sinceros y merecedores del amor que les tengamos». Y aún agrega: «No juzguemos tampoco de la realidad y energía de estos principios directores poniéndoles por condición la transparencia, la lógica y la asiduidad con que aparezcan en la parte de vida interior de cada uno»
53.
Merece capítulo especial el factor de la tolerancia que en la doctrina de Rodó tiene muy encumbrado sitio y caracteres de verdadera originalidad.
Si la justicia fue, en la filosofía griega, la virtud predominante y una a modo de síntesis de las demás virtudes, podríamos decir que la tolerancia es el punto culminante, a la vez que radical, el sumun de la virtud, en esta doctrina esencialmente moderna.
«Hagamos del amor que comunica fuerza y gracia a cuantos inspira, y engendra en el pensamiento la noble virtud de comprenderlo todo, el gran principio de nuestra filosofía literaria. Comprender es casi siempre tolerar; tolerar es fecundar la vida», -dice Rodó en el lema de su primera obra «El que vendrá»-. «Término y coronamiento de toda honda labor de reflexión, cumbre donde se aclara y engrandece el sentido de la vida», afirma en «Motivos de Proteo»54, llevando aquel concepto al arte de la conducta en general.
Su extensión es amplísima: «Nuestra capacidad de comprender sólo debe tener por límite la imposibilidad de comprender a los espíritus estrechos. Ser incapaz de ver en la Naturaleza más de una faz; de las ideas e intereses humamos más que uno solo, equivale a vivir envuelto en una sombra de sueño horadada por un solo rayo de luz»
55.
Este enorme espíritu de amor hasta el intolerante alcanza: «La intolerancia, el exclusivismo, que cuando nacen de la tiránica obsesión de un alto entusiasmo, del desborde de un desinteresado propósito ideal, pueden merecer justificación y aún simpatía, se convierten en la más abominable de las inferioridades cuando, en el círculo de la vida vulgar, manifiestan la limitación de un cerebro incapacitado para reflejar más que una parcial apariencia de las cosas»
56.
Hasta aquí, hallamos una inmensa amplitud de horizontes, un amor que ensancha y rebasa indefinidamente las fronteras del alma y la enriquece de goces superiores de los más variados, y aún opuestos matices.
Semejante capacidad de comprender y de amar, en el fomento inagotable del cual insiste Rodó en todas sos obras, lleva, forzosamente, por la impulsión del sentimiento inspirador, a la tendencia conciliatoria, al eclectismo, a la fusión fecunda de opuestas doctrinas, y, cuando a tanto no alcanza, al menos esa comprensión es fuente de copiosos bienes, pues proporciona innúmeras posibilidades a la acción, hace al espíritu flexible, luminoso, y le permite dignificarse, orientarse mejor y obtener una serenidad que es altísimo valor en el eterno combate de la vida.
Quien lea atentamente «Motivos de Proteo», notará que la reforma constante, -que es ley de la existencia y que debe modelarse incansablemente por una autoeducación sin otro término que el de la misma vida-, no es realmente posible si no preside a esa labor un alto espíritu de comprensión y de simpatía por todo lo que signifique un franco esfuerzo hacia un mejoramiento moral, a hacer más completo el dominio de la inteligencia y más fecunda y sana la determinación de la voluntad. La tolerancia es el medio indispensable de ese perfeccionamiento. Por eso, tolerar es fecundar la vida.
Así, la tolerancia mueve toda la obra de Rodó.
Su gran entusiasmo por Juan María Gutiérrez se cifra, tal vez, en reconocerle esta gran virtud en «el horizonte altísimo en que se dilatan sus admiraciones y entusiasmos no limitados nunca por exclusivismos de gusto personal, ni por la intolerancia de escuela, en su capacidad para comprender todas las formas de lo bello dentro del arte literario e identificarse con los más diversos estímulos de inspiración».
En «Ariel» se formulan las doctrinas de análoga tendencia que hemos recordado anteriormente.
En el opúsculo «Liberalismo y Jacobinismo», como en la admirable carta intitulada «El sentimiento religioso y la crítica», circula y enaltece todos sus pensamientos, esa hermosa fuerza de respeto y alta conciliación. Dijo en «Motivos de Proteo» que no entraba a averiguar la lógica y la transparencia de una doctrina, desde que fuese trasunto sincero y entusiasta de un alma noble y pura, y aquí insiste, aclara y concreta, aún más, si cabe, su pensamiento, bajando a la región ardiente de las contiendas religiosas: «Crea usted que nada me inspira más respeto que la sinceridad religiosa, dondequiera que ella se manifieste, cualesquiera que sean los dogmas a que viva unida. Ante el fervor que brota del recogimiento del corazón, y presta alas de inspiración al pensamiento y trasciende a la conducta en caridad y amor, respeto y admiro. Jamás me sentiré tentado a encontrar objeto de desprecio o de burla, en lo aparente y literal de un dogma, si por bajo de él, enfervorizando al espíritu que lo profesa, percibo un hondo y personal sentimiento del impenetrable misterio de que son símbolos o cifras todos los dogmas»
57.
Juzga a la luz de este criterio lo que hay de flaco e imperfecto en las religiones positivas, pero reconoce que la preocupación del misterio infinito es inmortal en el alma humana.
«Nuestra imposibilidad de esclarecerlo no es eficaz más que para avivar la tentación irresistible con que nos atrae, y aun cuando esta tentación pudiera extinguirse, no sería sin sacrificio de las más hondas fuentes de idealidad para la vida y de elevación para el pensamiento.
Nos inquietará siempre la oculta razón de lo que nos rodea, el origen de donde venimos, el fin adonde vamos, y nada será capaz de sustituir al sentimiento religioso para satisfacer esa necesidad de nuestra naturaleza moral. Si las religiones tuvieran la noción clara de sus límites, nada faltaría para sellar por siempre su convivencia amistosa con el espíritu de investigación positiva y con los fueros de la libertad humana»58.
Y entusiastamente declara que son grandes pensadores Goethe, Spencer, Comte, Renán, Taine, Carlyle, etc., porque levantaron la tolerancia a la altura de una visión olímpica, porque tratando la ciencia y la religión en una esfera superior, hicieron que se nos apareciesen como dos fases diferentes, pero no inconciliables, del mismo misterio infinito, o, porque son ejemplo del más alto respeto por el cristianismo aun creyéndolo fruto humano y no divino59.
Muy insuficiente sería lo anteriormente expuesto, para dar una noción, aun somera, del carácter especial que reviste la tolerancia en Rodó. Debo insistir, pues, sobre punto tan importante, escudriñando algo más su pensamiento.
La característica de esta tolerancia es que, manteniendo su sello social propio, excede, sin embargo, del terreno del derecho, para adquirir un aspecto individual en cierto modo más libre y abierto, el de la caridad.
No significa sólo que carezcamos del derecho a imponer una fe, y que, por lo tanto, se funde así un orden jurídico en que cada fe defiende su ideal en lucha leal con las demás. Rodó va más lejos; para él, la tolerancia no es únicamente una doctrina de derecho, una defensa del propio pensamiento, una limitación de la acción, en vista de una mayor libertad y capaz de hacer posible una convivencia más extensa y mejor para el desarrollo individual y social.
Es precepto de caridad; trasciende la esfera del derecho; es un amplísimo deber que impulsa a un gran perfeccionamiento del hombre porque lo lleva a sobreponerse a pasiones aun nobles, pero que, miradas desde un plano en que deberían ceder algo de sus pretensiones demasiado exigentes, podrían parecer un tanto inferiores.
Ese amor, que busca la compenetración de las mentalidades, no es, ni puede ser, exigido como un derecho. Y la tolerancia en el concepto vulgar es exigible; es sólo el respeto al derecho ajeno, garantido por la sociedad, de la libertad de pensamiento, una de las bases en que reposa el orden social moderno. Esta tendencia, ya aproximadora de los hombres, en nuestro gran literato va más allá de mantener distancias, de limitar actividades, de respetar el derecho de otro.
«Comprendámosla cabalmente: no la que es sólo luz intelectual y está a disposición del indiferente y del escéptico, sino la que es también calor de sentimiento, penetrante fuerza de amor». Es «la tolerancia que afirma, la que crea, la que alcanza a fundir, como en un bronce inmortal, los corazones de distinto timbre...»
60.
Bien claramente se comprende el alcance de tan hermosa concepción. Esta tolerancia no es un mero acto de inhibición ante el derecho de otros de afirmar su creencia; no una simple negación; no atacar el derecho ajeno; no es solamente un límite a la actividad; inspirada por un intenso sentimiento de amor, es activa, es afirmativa, es ilimitada; no es simplemente correlativa de un derecho; tiene la inexigibilidad exterior del deber más extenso, el perfume especial de lo que emana de lo profundo del alma y no ha sido encasillado aun en los moldes sociales.

Mas tampoco hay que confundirla con el puro amor a la sabiduría; no es sólo ansia inextinguible de saber, pues éste directamente sólo compete a la inteligencia; aquel amor está hecho de viva acción también y es enérgica y derechamente social, pues tiende a fundir, a unir, a encontrar lazos aún donde pudiera parecer que sólo un abismo existiera.
«No es el eclectismo pálido, sin garra y sin unción. No es la ineptitud de entusiasmo, que en su propia inferioridad tiene el principio de una condescendencia fácil. No es tampoco la frívola curiosidad del deleitante, que discurre al través de las ideas por el placer de imaginarlas; ni la atención sin sentimiento del sabio, que se detiene ante cada una de ellas por la ambición intelectual de saberlas. No es, en fin, el vano y tornadizo entusiasmo del irreflexivo y veleidoso...»
61.
Está constituida, pues, no por una, sino por todas las potencias del alma, en plano elevadísimo; imposible su nacimiento en inteligencia incapaz de suficiente comprensión; imposible si a esa comprensión no se une una simpatía tan delicada, a la vez que poderosa, que lleve a la mente hasta lo que reputamos más opuesto a nuestro pensamiento y nuestra creencia, y que mueva y acerque hasta lo que parece más lejano, porque en los más opuestos polos del entendimiento, por estar éste infiltrado de razón en algún grado, ha de proporcionar siempre alguna parcela de verdad, de bondad o de belleza, capaz de aumentar el acervo humano, contribuyendo a que el hombre y la sociedad sean más perfectos y mejores.
Ha llegado nuestro Rodó a la doctrina ética y artística de que son exponentes todos sus escritos, -y deficientísimo bosquejo los anteriores capítulos-, por el estudio atento y amante de todo lo que en nuestra época contemporánea es obra del pensamiento, o arranque sano del corazón, -y en el estupendo alambique de su poderosa organización estética y moral ha destilado lo que llega a lo más íntimo del alma, tocando a lo esencial de la personalidad, a lo más duradero, lo hondo, lo que sólo se transforma en el largo período de una época.
Sus dudas no son vanas, ni fruto de ausencia de convicciones firmes, únicas fuerzas capaces de mover enérgicamente la acción en la vida real, de sacar las ideas de lo especulativo y encaminarlas al efectivo dominio de lo práctico. Sus dudas son, tan solo, medios de alcanzar una esfera más elevada donde señorear su espíritu.
Su ambición es volar siempre más alto, como dijera Dante de Homero: «sovra gli altri com'aquila vola».
Pero si quiere volar siempre más arriba, y lo predica, como norma de conducta, con la unción propia de la ternura de su alma, no es por espíritu de utilitario predominio, no para gozar del vértigo de la altura o para dominar autocrática y orgullosamente sobre los otros; vuela porque tiene sed infinita de conocer y de ser bueno; se alza siempre a planos superiores para saber más y sentir mejor, para permitir que su razón doblegue más fácilmente el arrebato y enceguecimiento natural de las inclinaciones, y, así perfeccionado y sublimizado, entregar a sus contemporáneos el fruto sazonado de obras perfectas por su forma y por su fondo; para poder predicar el evangelio más impersonal posible y el que más se parezca a lo inmutable, el más puro, el más firme para la acción.
Esta es, en mi sentir, la esencia de su enseñanza, viva, energética. Y por eso se me antoja que no han comprendido bien a Rodó, los que arrancan de esa tolerancia suya, doctrinaria y profundamente personal, -que a mi juicio es lo que en él tiene mayor precio-, para significar que es enemiga cordial de toda acción eficiente y que conduciría, si fuese practicada, a un indiferentismo, a una especie de fakirismo estéril.
Esta opinión se expone, en un libro que es en su conjunto una calurosa apología de Rodó, en los términos siguientes: «Por pensar así, aparecía Rodó como un espíritu sereno y contemporizador, -y a las veces intangible. Sobre todo el turbión de sus semejantes, que pasan su existencia polemizando y combatiendo por ideas políticas, religiosas y sociales, él surgía, tal vez, como el único intangible. Mas, si todos hubieran pensado como él, ¿dónde quedaría, el progreso, dónde el desenvolvimiento de las ciencias? No es el indiferentismo contemplativo quien engendra la evolución de los seres y de las instituciones: es la lucha de las ideas, el choque de las pasiones, el combate de los hábitos y costumbres. El pueblo que cristalizara toda su especulación espiritual en un gesto de indiferencia hierática, sería un pueblo muerto para la eternidad. En vez, la evolución y el progreso son las obligadas resultantes de la integración y desintegración de las ideas más opuestas: la verdad surge siempre del choque de dos afirmaciones contrarias, como la luz del choque de dos piedras»
62.
Que me perdone el ilustrado crítico, si repito que en esta parte tal vez no ha comprendido acabadamente a su amigo. Se olvida de que el alma máter de la doctrina de Rodó, no es un «dilettantismo» estéril, ni la idea abstracta, ni la divagación del ensueño, sino un motor vigoroso: el sentimiento de amor, que lleva al hombre a la lucha, al esfuerzo vivido para el triunfo de su ideal.
No suprime, pues, la lucha; ni la serenidad que en las alturas del pensamiento se alcanza es sinónimo de frialdad, de inacción, de contemplación, de verdadera ataraxia.
La ataraxia fue renunciamiento, fue un verdadero ascetismo pagano; en tanto que en la moderación respecto de ciertas pasiones en pugna, que preconiza Rodó para llegar a un ideal más alto, en una mayor comprensión que es ya un goce, vive un sentimiento de convicción que es activo y muy profundo porque abarca muchas conexiones con ideas, recuerdos, juicios, imágenes, etc.
La contemporización no significa debilidad, ni claudicación, desde que fluya de un espíritu de crítica, capaz de levantarse sobre los apasionamientos ambientes agudos o crónicos, para analizar de nuevo los conceptos en oposición, en un plano elevado y al abrigo de tales factores que puedan ser perturbadores de un juicio bien constituido. ¿No hay, así, más probabilidad de obtener la verdad y el bien, o de estar más cerca de ellos?
Para negarlo fuera preciso llegar hasta desconocer el valor superior de la razón; y a sostener que el principio de la templanza de los impulsos ciegos de la naturaleza, que se admite como inconcusos en la moralidad elemental, carezca de la misma virtud llevado a cumbres más prominentes del espíritu humano.
Ahora bien; el pensamiento más trabajado por un juicio sereno y ecuánime ¿sale por eso debilitado de aquella prueba? ¿Se vuelve por ello frío, glacial, inapto para la acción? Error, profundo error. En semejantes espíritus ese trabajo de elaboración suprema produce un convencimiento intenso y hondo, y por eso una fe en su verdad o en su bondad capaz de empujar vigorosamente al triunfo de una idea que no es adherencia superficial, ni accidente pegadizo, ni adhesión ligera interesada o irreflexiva, o ni siquiera poco reflexiva.
La convicción así adquirida es propiamente un dogmatismo, no de origen simplista, unilateral, puramente pasional; pero es creencia y creencia firme, sólida, porque tiene mucho de la certeza científica: una gran suma de objetividades, pues ha tenido que salir del propio círculo de pensamiento y sentimiento para auscultar las palpitaciones que en otros revelan también una vida, y ha llegado, hasta por definición, a una gran complexidad, ordenada y unificada orgánicamente, que es la característica de la verdad científica.
Es lo que Rodó ha resumido admirablemente en otros términos: «una convicción que adquirimos con los afanes y vigilias de nuestro entendimiento es como hacienda que allegamos con el sudor de nuestra frente: trabajo acumulado»
63. Y la creencia debe adquirirse siempre así, por la visión clara de las cosas, y de los propios estados psicológicos, criticados constantemente por el propio instinto razonante.
Es un prejuicio sostener que quien así consolida, renueva o modifica sus opiniones y certezas, empleando un esfuerzo incansable de auto-crítica, exponiéndose menos a error o a ser injusto o inhumano, llegue por eso a un indiferentismo contemplativo, a «cristalizar toda su especulación espiritual en un gesto de indiferencia hierática». En mi sentir, por el contrario, es prepararse mejor, más sólidamente para la vida, intensa y expansiva con que se sueña; es afinar sus armas, es hacerse más apto para la lucha y para el triunfo.
No se niega la necesidad de la lucha; se afirma que si forzosa es la contienda, todavía hay más necesidad de cooperación, de acuerdo, de simpatía solidaria entre los hombres.
¿Cuál es siempre el término de la discordia? ¿No es, acaso, el triunfo de una coordinación nueva, de una unión más fuerte y extensa entre los hombres?
Y si en el ilustrado crítico a que me refiero, no hay sino elogios para las afirmaciones de Rodó; si, cuando afirma, le «aparece como un vidente, como un apóstol»
64 ¿no hay hasta real y verdadera, contradicción en mostrar su doctrina como conduciendo a indiferencias o cristalizaciones muertas»?
¿Por ventura, Rodó no practicó sus enseñanzas? Su crítico, a pesar de afirmar que fue «el discípulo de sus propias doctrinas»
65, parecería querer admitirlo cuando asevera que «el dogmatismo que en tal circunstancia combatiera arrogantemente nuestro escritor, fue no obstante, practicado por él en su ulterior predicación moral, y casi siempre en sus juicios y escritos literarios»
66.
Hay aquí, sin duda, un malentendido, una confusión.
Nadie como Rodó es el ejemplo más acabado de la unidad perfecta, entre sus doctrinas y sus actos. Combatió los dogmatismos de las intolerancias, vinieran de donde vinieran, de cuño religioso o racionalista, de origen literario, moral o político; pero al luchar, al combatir lo hacía siempre por una fe, por una convicción que era fuerza viva, aunque esa fe estuviese empapada de conciliaciones previas, de crítica reposada, de razonamiento trabajado con el propósito más altamente humano que pueda soñarse: el de acercar, el de unir.
Su doctrina, por el hecho de ser, era fe: no escepticismo condenado fatalmente a la inercia, a la muerte, sino destinado al combate, aunque informado en su más íntima médula por el deseo de hacer la vida mejor y la contienda más digna de hombres, de acuerdo con la evolución que conduce a una simpatía cada vez más intensa. A nadie debería extrañar, por lo tanto, su calor de apóstol, de vidente.
Dice el distinguido escritor citado, que «la evolución y el progreso son las obligadas resultantes de la integración y desintegración de las ideas más opuestas: la verdad siempre surge del choque de dos afirmaciones contrarias, como la luz del choque de dos piedras»
67.
Cierto es esto y el insigne Rodó jamás lo había negado, y no sería por eso infiel a su doctrina de suprema tolerancia. ¿Acaso obsta, la aceptación de tales principios, a que se sostenga que el hombre trate de fundir la verdad en el hornillo de su propio pensamiento, y que el choque de las afirmaciones más opuestas busque la unión en su cerebro para luego comunicar a los otros, y luchar por él, ese producto que se reconoce mejor y fruto evolucionado sólo cuando es consecuencia de una contienda previa entre hombres?
Hay más; la luz no resulta del choque de dos piedras cualesquiera; es preciso una elección anticipada y un análisis y estudio razonado y cuidadoso para llegar a encenderla, aun en la materia inorgánica.
Y la luz tampoco surge del choque de dos ideas contrapuestas, si la oposición es estimulada o constituida por apasionamiento que excluya la reflexión serena, propia, del hombre, y cada vez más serena en el hombre más civilizado. En este caso, la luz emerge después, cuando las exaltaciones se calman, y el intelecto replantea tranquilamente el problema, o cuando desaparecen los hombres que creyeron con la enorme fuerza de lo unilateral, y vienen otros que hallan puentes donde aquellos vieron abismos insalvables.
La concepción de Rodó no anula la lucha; lo que quiere que desaparezca es su aspereza, su dureza, y la intolerancia ruda del que cree poseer definitivamente la verdad.
No hay apatía, ni indolencia, ni indiferentismo en una doctrina conformada con estados psicológicos reales y no puramente formales, impulsada por un ideal de amor, y, por lo tanto, de acción, con raíces en la naturaleza humana, y no en la esperanza de un más allá inaccesible e indemostrable.
Es profundamente individualista; por ser ideal íntimo de perfección propia, realizado perseverantemente por un intelecto que salva barreras y se hace más fecundo, por virtud de sentimientos que no por sobreponerse a otros más violentos pero inferiores, pierden su potencia para mover la voluntad así más múltiplemente estimulada por tantas fuerzas venidas de todos los ámbitos del espíritu.
Y es profundamente social porque acerca a los hombres, pues los eleva sobre impulsos que separan; porque consolida el valor de la razón; porque fomenta los sentimientos desinteresados y generosos; porque utiliza la acción de mil fuerzas ideales que se perderían en la lucha salvaje de las pasiones irracionales, o del torpe apetito de los intereses; porque así expande y fecundiza la vida, llenándola de claridades más transparentes, de goces más elevados, de sentimientos más puros, y, por lo mismo, de acciones mejores.
En resumen, porque la suya es doctrina de doctrinas, porque fija los jalones más esenciales para que el hombre pueda; alcanzar indefinido perfeccionamiento, es por lo que considero eficiente y duradera la enseñanza que nos lega Rodó. Por eso es que no comprendo un ideal más alto que el suyo.
Todas las críticas que se le han dirigido, y las que concebimos por ahora, como posibles, han partido de abajo: de una escuela, de un sistema, de un sectarismo, de algo que puede ser noble y sincero, pero que, por su naturaleza misma, obra dentro de los siempre estrechos límites de un aspecto de las cosas, de una faz de lo real, y no tiene acabada conciencia de su imperfección, por ser una paralización del tiempo y una limitación que se pretende definitiva de lo indefinido.
Verdaderamente no se concibe la crítica y negación de una doctrina del esfuerzo humano, en perpetuo devenir de perfeccionamiento, dirigido por un ideal inmanente de tolerancia que es respeto y que es amor, doctrina que sólo excluye lo insincero, lo desleal, lo mezquino; y que, aun con semejantes altísimas guías, todavía proclama que no se la ame «sino mientras no se haya inventado fanal más diáfano».
Y la fe en eso más hondo del alma humana, es también y tiene que ser un dogmatismo, un dogmatismo básico, porque es substancia de vida, porque sin esos principios cardinales el progreso individual y social nos aparecen como imposibles.
Por eso, declaro simplemente, que me cuesta tomar la copa de Leucipo para asociarme a su brindis de la despedida al maestro: ¡Por quién te venza, con honor, en nosotros!
Marzo de 1920.