La Loca de la Guardia
Cuento histórico
Vicente Fidel López
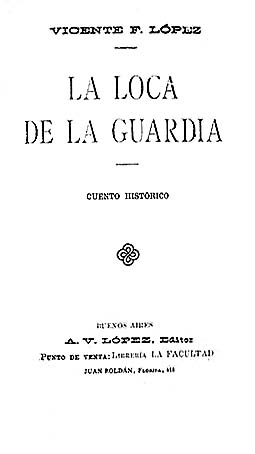
—5→
La carta que insertamos a continuación bastará para que se vea que este Cuento, Leyenda o Episodio de la Campaña libertadora del Ejército Argentino en Chile tiene una base histórica sobre la cual reposa el cuadro fantástico con que el autor lo ha presentado.
«Señor don Vicente Fidel López. -Casa de usted Santafé, número 1060-. Noviembre 21 de 1887. Muy estimado señor: Mi nieto Félix Ponsati me ha dicho que se ha empeñado usted en que le comunique lo que sepa yo de la famosa Loca de la Guardia que hizo servicios distinguidos a las tropas argentinas que invadieron a Chile. Yo no sé más que lo que nos contaba el coronel don Ramón Dehesa (debe decir Román) en nuestro ejército que invadió el Brasil a fin del año de 1826, siendo yo ayudante mayor del regimiento de artillería, muchacho de 16 años y el mencionado coronel jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino. Nos contaba que aquella —6→ loca vivía en las breñas de la Cordillera de los Andes, y que ellos ni sabían sus guaridas; pero siempre que partidas españolas venían por los Andes, a batir o sorprender a los patriotas, la loca era la primera que se presentaba a avisar a estos la venida de los...: daba un nombre clásico a los españoles que francamente no puedo recordar, pues hace la friolera de 60 años que Dehesa nos contaba esta aventura. Era una mujer singular, patriota exaltada, pues su extravío mental procedía de malos tratamientos de los españoles a ella. Jamas dejó de presentarse en esas emboscadas y acompañar las partidas patriotas aún en los tiroteos; extraviada su mente en todo, menos en las cosas de la patria. Era muy estimada y protegida por los oficiales y soldados patriotas pues les hacía remarcables servicios. Creo recordar que cuando el ejército pasó los Andes, también se presentó y siguió el ejército. Por la noche nadie sabía donde estaba, pero cuando tenía que comunicar algo a los patriotas se presentaba antes de la diana a avisarles. Todos la respetaban. Esto es, señor doctor López, lo único que sé de esta benemérita mujer. Saludo a usted con mi consideración distinguida -Félix Pico (padre).»
Nos parece excusado abonar el valor positivo de la firma de un hombre como el anciano señor Pico, tan conocido y venerado de cuantos han —7→ vivido en Buenos Aires en estos últimos tiempos, pues ella constituye un documento cuya verdad nadie puede sospechar ni amenguar. Ese testimonio constituye una prueba acabada de la tradición que forma aquí la entidad histórica del cuento que editamos, tomándolo del folletín de un antiguo diario con permiso del autor.
C. C., Editor
—8→ —9→
Grande es casi siempre la dificultad en que un autor se encuentra para hallar el título más oportuno de la obra de fantasía que pretende componer. El tejido complejo de la narración, la diversidad de los caracteres que van a figurar en ella, la acción de sus diversos personajes, y la importancia que muchos de ellos asumen en los sucesos, son causas que hacen vacilar el espíritu, antes de poder concentrar dos palabras con que resumir su creación para mostrarla en la rigurosa sencillez de la personalidad literaria que procura dársele. Voltaire decía por esto, y no con poca gracia, que los autores, a la inversa de la naturaleza, tenían que dar nombre propio a los hijos que todavía no habían engendrado.
Nuestra historieta debía haberse llamado «La Loca de la Guardia y el Sargento Ontiveros». Pero los puristas, amigos de la sencillez, han —10→ encontrado, largo por demás el título, y un tanto confuso, de manera que para darles gusto nos hemos visto obligados a sacrificar el sargento de quien tenemos que hablar, para presentarnos, con la requerida simplicidad de un título breve e incitativo que comienza por poner en único relieve al otro personaje de nuestro cuento.
—11→
Extraño sería que alguno de los emigrados argentinos que se asilaron en Chile, después de las catástrofes del año XLI, no hubiese conocido y tratado al viejo general don Ramón Antonio Dehesa, uno de los oficiales más distinguidos del célebre regimiento numero n 11 de infantería, que tan famoso se hizo en las gloriosas campañas de Chile y del Perú, de 1813 a 1822. Antes de tomar aquel número en nuestro ejército, ese regimiento había sido un batallón creado en la provincia de Córdoba, que con el nombre de Auxiliares de los Andes, había hecho al otro lado de los Andes la campaña del año XIII y del año XIV, bajo las órdenes del coronel don Marcos Balcarce y del comandante Las Heras, contribuyendo eficacísimamente a los señalados triunfos de «Cucha-Cucha» y del «Membrillar».
Dehesa, que tenía apenas diez y seis años, había llamado la atención de sus jefes en esos sangrientos —12→ encuentros por el valor y por la sagacidad que había desplegado en ellos; y desde entonces había crecido su reputación militar con la importancia del cuerpo en que servía, y del que nunca más se separó hasta llegar a coronel suyo, desde el grado de distinguido con que había entrado en sus filas, lo que prueba sus virtudes militares a la vez que el temple de su carácter y la honradez de su conducta como subalterno y como jefe.
—13→
Los que conocimos a Dehesa, viejo ya, general retirado del servicio, y emigrado como nosotros, conocimos también a su lado un fiel servidor de su casa y de su familia que jamás se había separado de su coronel desde que había sido soldado del número II. Llamábase el sargento Ontiveros, y era un tipo perfecto del soldado argentino formado en la escuela de San Martín. Ontiveros era puntano, e hijo por consiguiente de la esforzada provincia de San Luis que fue el vivero de donde aquel famoso capitán sacó sus más fornidos y vigorosos soldados para su lucha contra los ejércitos españoles. Ontiveros era un criollo alto y admirablemente torneado. Delgado y esbelto sin ser flaco, con unos brazos y unos hombros que mostraban el temple del acero en la fácil variedad de sus movimientos. Tenía unas piernas de cuya firmeza se apercibía uno con sólo verlo caminar. La —14→ mano era membruda y delgada como la garra del águila; y sus brazos largos y bien colgados, revelaban que había podido manejar el fusil y la bayoneta como un juguete de poca monta para sus fuerzas. Trigueño por el temperamento y por la intemperie de los campos desiertos en que se había criado, hacía resaltar todos los caracteres que distinguen la figura acentuada, ágil y graciosa de los gauchos. Tenía la cabeza chica, la frente poco espaciosa, pero unida y sin protuberancias: la fisonomía algo chata y redonda, con ojos negros y claros, cejas bien pobladas, poquísimas barbas, nariz fina, boca graciosa, y una cabellera de color de ébano que parecía un bosque de plumas erguidas.
Y sin embargo, el sargento Ontiveros era un hombre de una bondad incomparable: inofensivo y manso en su trato familiar, nadie hubiera dicho que aquel trinquete que parecía hecho de algarrobo como los árboles de su comarca natal, era uno de los hombres más valientes que había tenido el ejército de los Andes.
En el servicio de la familia del general, Ontiveros era una mujer; era más que una mujer, era una nodriza que arrullaba al hijo único de su jefe, en el que había venido a consagrar todas las pasiones tiernas y amorosas de su alma. Ontiveros saltaba desde la cocina al lecho donde el niño lloraba después de despertarse; lo tomaba en sus brazos, lo animaba, lo hacía saltar —15→ en la palma de sus manos, mientras él mismo le preparaba la mamadera de cristal con que lo alimentaba.
En cuanto al viejo general, ya era otra cosa. Si éste se enfadaba por cualquier incidente, Ontiveros también se enfadaba y le gritaba más alto, terminando por decirle: ¡Eh! que no estamos en campana, ni usted es ya mi coronel; ahora no más, me voy de su casa, y lo echo al diablo; y en efecto se salía, pero riéndose, y encogiéndose de hombros agregaba despacio: «¡está de murria! ahora no más se le pasa»; y la verdad era que ni Dehesa podía vivir sin Ontiveros, ni Ontiveros sin Dehesa, a pesar de estas frecuentes riñas, que para el antiguo sargento habían venido a ser cuadros dramáticos de la vida que rompían la monotonía de su pacífico retiro del servicio militar.
—16→
Una vez, en nuestro modesto y pobre aposento de emigrado, teníamos de visita al general Las Heras. Vivíamos debajo del cerrito de Santa Lucía que se alza en medio de la ciudad de Santiago; y en donde había entonces un cañón que por medio de un lente, disparaba al tocar el sol en el cuadrante de las doce. Un momento antes había entrado Ontiveros trayéndonos un billete del general Dehesa. Al verlo entrar, el general Las Heras tuvo un momento de alegría fugitiva, y le dijo: «¡Ché! ¿vos por acá?... El otro día cuando fuiste a mi casa, has salido borracho; yo te mandé una copa de coñac, pero no sabía que habías bebido chicha; y nada era que tú te hubieras caído pero es que ibas como un mama Dominga con un niño cargado, y podías haberlo muerto.
-Sí pues, le contestó Ontiveros, ¡y que se me cayó! ¿cómo no se cayó Vuestra Señoría en Chacabuco —17→ con la convidada que le hizo el general Soler al descolgarnos del cerro sobre los godos?...»
Estaba en esto el diálogo cuando estalló el cañón del cerrito de Santa Lucia, y el general Las Heras que era puro nervios y que no estaba preparado al estampido, hizo un movimiento de sobresalto que produjo en Ontiveros la más franca hilaridad. En vano se apretaba la boca con la palma de las manos, y se torcía, la risa se le desbordaba y se salió de la pieza llevándose la contestación de su billete y dejando al benemérito viejo que había sido su jefe en un estado franco y abierto de buen humor.
-Mire usted -me dijo entonces- lo que es el espíritu de cuerpo y la disciplina para el soldado. Este pobre diablo era un muchacho de los que habría codiciado Federico el Grande para su guardia, cuando lo trajeron al campamento de Mendoza, en una leva del diablo que se hizo en la provincia de San Luis. Tres veces se nos huyó del campamento; y la última vez que lo agarraron lo trajeron amarrado con cueros frescos en una horrible tortura. Lo hice soltar al momento y se lo di a Dehesa para que lo tratara bien; bajo pena de fusilarlo si volvía a huir. Vería la cosa seria, o desesperaría de poder ocultarse, el hecho es que desde que se amansó comenzó a ser un soldado ejemplar. En Cancha Rayada fue herido en un costado por un balazo, pero continuó en la retirada sin desfallecer. —18→ Cuando llegamos al campamento del Maypu, se le había descompuesto la herida y lo mandé al hospital. El día de la batalla, teníamos ya tendidas nuestras líneas, prontos ya todos a operar, cuando divisé a lo lejos un soldado con el uniforme de mi cuerpo, atravesando sólo el campo que teníamos a retaguardia: mandé en el acto a ver lo que era; y era Ontiveros que había dejado su cama y que venía a tomar su puesto en la línea de la batalla. ¿Qué le parece a usted este rasgo?
-¡Admirable! general; pero me voy a permitir observarle, con mis hábitos de literato y de moralista, que yo creo que no es sólo la disciplina y el espíritu de cuerpo lo que causan esos prodigios. ¿No será más bien la grandeza y la justicia de la causa que pone el arma en las manos del soldado?
-¡Indudable! todo eso entra en lo que yo llamo el espíritu de cuerpo en el soldado.
De eso había mucho entre nosotros entonces.
—19→
A pesar de la estación, la noche del 2 de febrero de 1817 había sido de un frío excepcional en las altas y dilatadas cordilleras que median entre Uspallata, por el lado argentino, y Santa Rosa por el de Chile.
Toda esa vasta y yerta extensión parecía una inmensa necrópolis erizada de túmulos gigantescos en donde el frío y el silencio daban una extraña solemnidad a ese contacto de la tierra con las regiones insondables del vacío.
Coronados de nieves seculares, brillaban algunos de esos picos con los reflejos repentinos y fugitivos del prisma. Obscuros y lúgubres, parecían otros cubiertos por un manto gris. Más allá, chispeaban los unos como si estuviesen engalanados con un traje de oro; y en la infinita y caprichosa variedad de sus formas y todos los colores de la paleta con que el Grande Arquitecto del Universo viste sus obras, se destacaba —20→ un cuadro maravilloso en ese dintel del infinito, en donde Dios parecía haber vedado a la naturaleza que diese desarrollo a su fecunda creación, reservándose aquel empinado y solitario desierto como trono de su inescrutable soberanía, o como hecho de su descanso.
Allí no hay piso: no hay suelo que pueda servir de pavimento al caminante solitario o a la tímida caravana que tiene que cruzar por aquel laberinto. El hombre lleva su pie por él, como el diligente fugitivo que pasa escapando a la inclemencia. Las masas colosales de granito se lanzan hasta el cielo desde las entrañas de la tierra. A lo lejos, ruge como una fiera embravecida el gigante volcán que nadie ha osado todavía mirar de cerca para sondar los misteriosos fulgores con que ilumina el espacio. Debajo, allá en el fondo de los precipicios, a donde la vista no alcanza a percibir otra cosa que las tinieblas de lo profundo, se oye el rodar aterrante del torrente que se lleva por delante los trozos enormes de la montaña con todos los fragores pavorosos de las borrascas y del inmenso bullicio con que los elementos encontrados batallan en las entrañas del globo. Más allá, el relámpago y el rayo estallan en los bajíos, haciendo crujir y vacilar la estrecha ladera por donde marcha cauteloso el débil mortal; y un millar de curvas, de grietas ásperas y profundas, de repechos y de descensos, son apenas el peligrosísimo —21→ sendero por donde puede andarse por aquellos lugares, en donde parece que la inconmensurable grandeza de Dios, desnuda y soberana a la par que terrible, hubiera querido medirse con el átomo humano que de cuando en cuando se aventura en ellos.
—22→
En la madrugada del 3 de febrero de 1817, y mucho antes de que el sol hubiera venido a entibiar un poco aquellas heladas y mustias alturas, nueve soldados argentinos agrupados debajo de una concavidad de la espesa serranía, que formaba a manera de una cueva, se preparaban a emprender su camino hacia el lado de Chile. El número de orden que llevaban al brazo izquierdo sobre el fondo azul de su chaqueta, denotaba que pertenecían al regimiento número once del coronel don Juan de Gregorio Las Heras. Un sargento señalado por la respectiva gineta de lana que llevaba al brazo derecho, daba prisa a sus soldados para que dejasen el lento fogón en que se abrigaban y se pusiesen en movimiento.
-No sea cruel, sargento Ontiveros -le dijo uno de ellos- todavía no han tocado diana en el campamento.
—23→-¡Mamón! ¿te figuras que te van a tocar dianas para avisarle al enemigo donde estamos?... ¡Vamos! ¡arriba! ¡arriba! y diciendo y haciendo, el sargento Ontiveros, levantaba sus hombres por el brazo, y los ponía de pie.
Tomando entonces uno de ellos, cuyos ojos negros y vivaces descubrían una naturaleza sagaz y experta, le ordenó que ocultándose en las asperezas de la montaña y arrastrándose por ella como un reptil, fuese a colocarse con toda precaución al extremo de la senda, en donde los cerros abriéndose a uno y otro lado dejaban en el medio una especie de planicie o meseta como de mil quinientos metros de extensión occidental, en la cual se abrían algunas quebradas estrechas y laterales que podían quizás comunicarse con otros senderos interiores de la cordillera.
Mientras el soldado tomaba su posición de escucha, ocultandose bien entre las asperezas que remontaban la falda del cerro, para dominar la planicie que quería vigilar, los demás compañeros se mantenían formados y armados en el interior de la concavidad en donde habían pasado la noche; pero Ontiveros agazapado a su vez, y teniendo a su vista al vigía que había hecho colocar al extremo de la falda, esperaba la señal de éste para saber si algo se distinguía hacia el lado de Chile. Seguro después de un momento de que nada había en aquellas soledades —24→ que llamara su atención, se adelantó a su vez gateando y ocultándose con un nimio cuidado hasta el lugar en que había su compañero. Desde allí inspeccionolo todo prolijamente, hasta que convencido de que no podían ser descubiertos, colocó tres soldados más en lugares convenientes para que los unos se transmitiesen las señales de los otros volviéndose él a la entrada de la concavidad, donde quedaban cuatro soldados más, y desde donde estaba en comunicación con el más cercano de sus escuchas.
Un momento después apareció por el lado argentino un joven oficial con diez soldados, que deteniéndose como a cuatrocientos metros de la guardia mandada por Ontiveros, destacó hacia adelante un cabo, que vino a hablar con el sargento, y que regresó a informar al oficial de la situación de las escuchas y de la tranquilidad en que parecía estar todo aquel paraje. El oficial se adelantó entonces dejando su tropa oculta tras de los cerros; y acompañado de Ontiveros y del vaqueano Estay que venía con él, se adelantaron hasta los bordes de la planicie o meseta que tenían por delante.
Después de haber conferenciado un momento, Estay le dijo al mayor Martínez, que así se llamaba el oficial de quien hemos hablado:
-Es imposible, mayor, que no haya alguna avanzada muy cerca, porque apenas distamos —25→ dos leguas de la Guardia: lo que hay es que a ellos no puede habérseles ocurrido que nos hayamos echado por este lado del Paramillo, y es probable que hayan puesto su atención en la meseta que se abre a la izquierda, y que nosotros podemos rodear, siguiendo las faldas por unas veinte cuadras más o menos hasta salir por el costado.
Después que el oficial se hizo explicar bien las condiciones del terreno en que se hallaba, y las indicaciones que le daba el vaqueano de la división, dio las órdenes para que Ontiveros con sus nueve hombres siguiera por las faldas de la izquierda la ruta que había indicado Estay; y él volvió a donde había dejado su tropa, escribió unas cuantas palabras al coronel Las Heras que marchaba a retaguardia con toda la división y tomó la misma dirección de la izquierda por detrás del cerro en donde estaba la cueva en que Ontiveros había pasado la noche, para ir a salir por otras sendas a los lugares en que Estay iba a colocar la escucha, y colocarse él mismo a retaguardia de ellas, con la idea de envolver las avanzadas o guardias con que se suponía que el enemigo estuviese observando y guardando aquel lado de las cordilleras.
—26→
Serían las ocho de la mañana cuando Estay; dirigiéndose al camino oculto por donde marchaba Ontiveros con su partida descubridora, llegaba a una áspera cerrillada que caía exabrupto sobre un pequeño valle tras del cual se descubrían algunos portezuelos que visiblemente se dirigían a los senderos de Chile.
-Es imposible -dijo, antes de descubrirse- que por aquí no haya algún punto de escuchas enemigos; y es indispensable, sargento, que usted oculte mucho sus hombres para que no lo descubran.
Ontiveros se colocó sobre una parte del cerro que a manera de azotea dominaba el valle, y después de haber dado orden de que todos se arrastrasen lentamente a pequeñas distancias hasta el parapeto áspero y fraccionado que allí se les ofrecía, se adelantó él mismo lo más que pudo hasta la más rápida pendiente, desde donde —27→ podía inspeccionar perfectamente todo el valle.
A muy pocos instantes se oyó resonar el eco de voces agudas e irritadas, que parecían lanzadas por una mujer. Al mismo tiempo se oían también algunas risotadas y denuestos evidentemente dirigidos por dos o tres hombres; y poniendo gran cuidado en descubrir el origen y el paraje de aquella novedad, Ontiveros pudo distinguir a lo lejos la figura de una mujer andrajosa que increpaba con ademanes exaltados y con voces destempladas a dos o tres hombres que la tenían rodeada y que al parecer se divertían en atormentar a aquella infeliz.
La distancia no te permitía divisar ni la edad ni la fisonomía de la mujer; pero no tardó en darse cuenta que los tres hombres que la rodeaban o que jugueteaban con ella, llevaban el uniforme de los soldados realistas; y que uno de ellos parecía ejercer algún mando tomaba por el brazo a los otros dos y los obligaba a dejar libre el camino de aquella aventurera extraña que vagaba así por lo más solitario de las cordilleras.
La buena intención que Ontiveros supuso en favor del hombre que la había libertado, no tardó mucho en cambiarse por la sospecha de que su acción había tenido por fin una causa vergonzosa y torpe. El jefe de aquellos realistas hizo tomar una posición militar a sus dos compañeros; y después de haberlos colocado como de centinela, se desprendió por detrás de un peñasco, como —28→ si intentara rodear el camino de la mujer, y detenerla en una de las quebradas que daban al valle en que ella había entrado.
Ella entretanto, seguía hablando y accionando con furor. Y salvando las rígidas asperezas del terreno, marchaba como a pasar por debajo de la altura en que se hallaban ocultos los soldados argentinos. Cuando estuvo bien cerca de ellos, Ontiveros y sus camaradas pudieron descubrir en ella la fisonomía de una joven como de veinte años, bastante bien parecida: fisonomía pálida, ojos grandes, hundidos en las cavidades de las sienes, pero vagos y desatentados como los del mirar de los locos; talla esbelta y delgada, formas admirables, y un seno fresco aunque algo martirizado por la indigencia y quizás por el hambre. Sus ademanes extraños hacían ver que iba perorando. De vez en cuando se detenía, y dirigiendo sus brazos hacia las cumbres gritaba y exclamaba con fervor como si las animase con el calor enfermizo de su cerebro. Una u otra vez parecía que la palabra patria salía rugiendo de sus labios; y que al volverse a los soldados que acababan de atormentarla les lanzaba una descarga de ardientes maldiciones. Otras veces, se volvía hacia un grupo de gallinas y de palomas de cordillera que la seguían; les hablaba con cariño, hacía como si las animase a descargar fusiles y dar batalla contra sus enemigos, y tomando del vestido andrajoso que llevaba a manera —29→ de bolsa puñados de maíz, les venía distribuyendo alimento para que la siguieran.
Absorto en este espectáculo, Ontiveros ponía toda su atención en la dirección que tomaba aquella misteriosa mujer y premeditaba arrebatarla en un momento oportuno para que no los descubriese, y hacerla llevar al campamento, al mismo tiempo que observaba la marcha pérfida que el hombre enemigo hacía por entre las quebradas y faldas para salir al encuentro de su víctima y saciar los bestiales apetitos que quizás le inspiraba el desierto y la impunidad de aquel sepulcral silencio que reinaba en él.
El monstruo marchaba anhelante y precipitándose por entre los estorbos sin tener ojos para otra cosa que para seguir las desviaciones de su víctima; y cuando estaba ya como a veinte pies del despeñadero en que estaba oculto el denodado sargento, el perseguidor se apresuraba también a cortarle el paso, y tomarla en la hondonada de la lóbrega quebrada.
Ontiveros lo dejó pasar acurrucándose en el peñón que lo ocultaba; y al tiempo en que el otro ponía sus fornidos brazos sobre la joven vagabunda, echándola al suelo a pesar de sus gritos desesperados, el sargento se despechaba también de la montaña como un gamo, y tomando su fusil por el cañón dejaba tendido y sin sentidos al bárbaro agresor; mientras que dos soldados más descendían por la vuelta de la quebrada, envolvían —30→ la cabeza de la mujer en sus ponchos para que no gritase, y se la llevaban a distancia para examinarla y descubrir el mejor rodeo para tomar de improviso a los otros dos enemigos que formaban la escucha realista.
Ontiveros entretanto, se ocupaba de amarrarle bien los brazos al prisionero. Después le envolvió bien la boca para sofocarle la voz, tapándole toda la cabeza con el poncho bien asegurado por el cuello, y sacándole las ropas hasta descubrirle las carnes de la espalda, le aplicó algunos latigazos con la correa de su fusil para hacerlo entrar en calor y provocar la reacción de la vida: sistema tan eficaz como conocido de todos estos hombres que viajando siempre por las cordilleras, aplican bien todos estos medios elementales y primitivos contra la enervación de la vida cerebral producida por los golpes o por la inclemencia de la temperatura.
A poco rato el soldado enemigo comenzó a moverse. Ontiveros lo incorporó y le dijo que marchase en silencio, porque de otro modo le levantaba la tapa de los sesos, y apoyándolo él mismo le introdujo en la quebrada a una distancia conveniente; y allí se reunió con los otros dos soldados argentinos que se habían apoderado de la mujer.
Descubriéndole entonces la cabeza y la boca le hizo ver que estaba prisionero; y le preguntó:
-¿Quién es esta mujer que venías persiguiendo?
—31→-La llaman la Loca de la Guardia, pero ella dice que se llama Teresa.
-¿Cómo es que anda sola por las cordilleras?
-Vive en un rancho de unas pobres mujeres, que esta como media legua más abajo de la Guardia; todo el día anda vagando con gallinas y otras aves que la siguen; y he oído decir que la dejó allí una familia rica de Santiago, que cuando cayó la patria, se pasó a Cuyo.
-¿Por qué la perseguías?
-Eso no se pregunta, ni a usted le importa.
-¿Y tú quién eres?
-Un godo.
-¿Qué hacías en esos lugares?
-Estaba de escucha avanzada.
-El amor lo ha j... observó uno de los soldados argentinos.
-¡Silencio! le gritó Ontiveros; y dirigiéndose al realista:
-¿Qué grado tenés?
-¡C...! no me tuteée, señor sargento, que yo soy soldado de honor; quizás no tardará usted en estar como yo.
-¡Bueno! -contestó- ¿qué grado tiene?
-Sargento, como reza esta gineta.
-¿Cuántos hombres están de escucha?
-Veinte.
-¿Veinte?
-Sí, veinte.
—32→-Cabo Mardoña, llévese este hombre a la compañía; dígale al mayor, que según él, la escucha enemiga tiene veinte hombres, que yo voy sobre ellos con la avanzada, y tenga usted presente, so godo, que si encuentro menos hombres, o más de veinte, dejo orden aquí de fusilarlo al momento; y ¡cuidado, compañeros! cuatro tiros en el momento que yo haga la señal. ¿Se ratifica usted en que no hay sino veinte hombres?
-Le diré, la avanzada no tiene sino tres; pero en la guardia hay cien hombres.
-¡Muy bien! Mardoña; amarre bien de pies y manos al prisionero, póngale un centinela de vista y que venga la mujer.
La loca se había demudado; una especie de inspiración lúcida vagaba por su semblante; unas veces fijaba su mirada sobre el hombre amarrado de pies y manos y herido en la cabeza que yacía a sus pies; y otras contemplaba con asombro y como con amor al sargento Ontiveros y a los soldados que la habían libertado.
-¡Nosotros de la patria, niña! -le dijo Ontiveros- nosotros Chile contra los godos: ¡pun! ¡pun! allá. Y ella oía como encantada, y como si mil recuerdos acerbos y lisonjeros se le agolpasen a la mente, estuvo un momento por lanzar un alarido; pero Ontiveros le tapó la boca y poniéndose el dedo en los labios en señal de silencio, le dijo: -Enséñenos el camino —33→ de los cerros para agarrar aquellos dos. Ella pareció comprender como en una rápida luz lo que se le pedía; y haciendo, también la señal del silencio tomó a Ontiveros de la mano, y lo hizo repechar el cerro acompañado de seis soldados: un momento después bajó a una lóbrega quebrada que quedaba a la espalda; y volviendo por ella hacia la izquierda (silenciosa y haciendo siempre la señal del silencio con el dedo sobre los labios), caminó como media hora por la hondonada, hasta salir a una pequeña abertura en cuyo límite se detuvo mostrando con el dedo los dos soldados de la escucha que se entretenían contra la pared del cerro en asar y comer unas papas.
Los cinco soldados argentinos se echaron de carrera sobre ellos, mientras que los dos realistas sorprendidos y estupefactos se dejaban amarrar sin resistencia, y eran entrados a la quebrada, por la que fueron conducidos adonde había quedado preso su compañero.
La loca venía pegada al costado de Ontiveros: no hubo poder humano que la separase del sargento: sea que allá en su vago entender se hubiera fijado en la idea de que era su salvador; sea que habiéndolo visto con autoridad sobre los soldados que habían rendido a los realistas, sea que se hubiese apasionado de su garbo por el influjo que ejerciera en ella su talla y su gigantesca fuerza, el hecho es que no quería alejarse —34→ de él, ni marchar de otra manera que prendida a la casaca del sargento, lo que causaba la risa y la burla de todos los demás compañeros, que, puestos en buen humor por el feliz suceso en que habían actuado, no cesaban de hacerle a Ontiveros alegres bromas y alusiones sobre la conquista amorosa que le suponían; y como alrededor de la loca marchaban también todas las gallinas que de ordinario la seguían, no dejaba de formar un cuadro de suyo curioso aquel regreso de la feliz expedición al punto de su partida.
Cuando llegaron al lugar desde donde se habían desprendido, encontraron ya en él al teniente Guerreros del once con cuarenta soldados y con el vaqueano Estay. Así que éste vio a la loca, se fue a ella lleno de emoción y la abrazó, diciéndole:
-¡Teresa! ¡Teresa! ¿Cómo estas aquí, querida Teresa?
Ella se detuvo un instante a contemplarlo, y como si tuviese un recuerdo vago del hombre que la hablaba, le dijo con energía.
-¿Cómo estoy aquí?... ¡Estoy con mis ejércitos y con mis tropas! Acabo de bajar del cielo, con mis banderas y con mis fusiles para reinar en mi tierra: mira mis soldados (señalando a las gallinas) y mis generales (señalando a Ontiveros) y echándose en sus brazos. Ya hemos dado la primer batalla y los clarines del cielo han tocado —35→ la marcha de nuestras victorias. ¡Adelante! ¡adelante! ¡vamos a ahorcar a San Bruno! y levantar a mi pobre Rafael de la tumba en que ese bárbaro lo tiene encerrado.
-¿Qué es esto? -decía Estay, mirando a los soldados que la traían; y dirigiéndose a Ontiveros le preguntó- ¿dónde han tomado a esta muchacha?
-Es una loca -contestó el sargento- que andaba vagando por estos lugares, perseguida por ese prisionero que se proponía ultrajarla al favor de la soledad, la salvé con un buen culatazo, nos apoderamos de él y de ella, y ella nos ha llevado por la vuelta de la quebrada adonde estaban esos otros dos hombres que formaban la escucha avanzada del enemigo.
-¡Teresa! ¿que no me conoces? ¿no te acuerdas de Justo Estay, el hermano de tu novio Rafael Estay? Mírame -le repetía, tomándola de los hombros y encarándole su rostro.
Ella comenzó a fijarse más y más en el hombre que la hablaba; suspensa por un momento, se pasó las manos por los ojos y repitió como si soñara:
-Justo, sí, Justo, el que abandonó solo a Rafael entre los asesinos de San Bruno... Justo... el que me dejó sola y huyó cuando ahogaron a Rafael en un lago de sangre...
Y una especie de temblor nervioso con todos los signos de espanto, comenzaba a producirse —36→ en la mirada y en los miembros de aquella infeliz. De repente se separó de Estay, y corrió a abrazarse de Ontiveros, produciéndose una algazara de risas y burlas entre los soldados con aquella pasión repentina que hacía del sargento el héroe de aquel grotesco romance.
-¡Basta! ¡basta de ternuras! -gritó el teniente Guerreros que hasta entonces había estado dominado por aquella extraña escena-. Aprovechemos el tiempo; a ver, cabo Zamudio, llévele con dos soldados esa loca al mayor Martínez que queda a retaguardia siguiendo esta misma quebrada.
Pero cuando el cabo Zamudio quiso cumplir la orden, la loca se aferró con los dos brazos al sargento Ontiveros, sin que éste hiciese de su parte por desprenderla, y a medida que el cabo y los soldados procuraban separarla, daba tantos gritos y alaridos que fue preciso envolverle la cara por precaución de que fuesen oídos, y llevarla por fuerza.
El teniente dispuso entonces que Ontiveros quedase de escucha en aquel mismo lugar con los ocho hombres que lo habían acompañado desde el día anterior, y se replegó a la fuerza de retaguardia que mandaba el mayor Martínez, llevándose los tres prisioneros.
Cuando este se impuso de todo lo ocurrido, y tomó una noticia exacta de la posición en que estaba la guardia y de la fuerza que allí tenían —37→ los realistas, conferenció con Estay; y después de haber tomado todos los datos necesarios para fijar sus ideas y el rumbo de la marcha, creyeron que no convenía seguir las quebradas y los valles por donde los realistas habían adelantado la escucha que había caído prisionera, porque era natural que procurasen tomar noticias de ella, y que descubrieran la entrada de los argentinos.
Creyeron, pues, que lo mejor era rodear los cerros por la izquierda del valle aunque el camino fuese algo más largo, y presentarse sobre la Guardia por el flanco izquierdo, cortando el camino de la bajada a Santa Rosa. Pero antes de tomar esta resolución el mayor Martínez volvió hacía atrás para conferenciar con el coronel Las Heras sobre este incidente de la marcha.
-¿Qué hacemos con la loca, mayor? -le dijo el teniente Guerreros.
Martínez reflexionó un momento, y dijo con resolución:
-Lo mejor es mandársela a Ontiveros: puesto que está apasionada de él, y como conoce todas las quebradas de las cercanías, puede serle muy útil.
-¡Señor! -le dijo Estay- pero esta desgraciada entre soldados, y durante la noche...
-¿Usted conoce a Ontiveros?
-No, señor, mayor.
-Pues sepa que es un modelo de soldado argentino; —38→ y que la pobre muchacha a su lado está mejor guardada que en el convento de Cármenes de su tierra... Cabo Zamudio, dígale usted al sargento. Ontiveros que le mando la Loca para que le sirva de vaqueano si fuese preciso, y que tenga cuidado, ¡eh!... ¡cuidado! porque me responde de ella para entregársela buena y sana a sus parientes cuando triunfemos.
Martínez se dio vuelta sonriéndose: los soldados se rieron algo más fuerte; el teniente Guerreros dijo que Ontiveros le iba a poner sus escapularios para salvarla de toda contingencia, hasta contra él mismo; y que la idea de enviársela no era mala por los servicios que podía hacer en la escucha.
Cuando la Loca comprendió que la volvían hacia atrás, mostró una rara satisfacción, y cuando la dejaron en la escucha se colocó como un niño tímido y obediente al lado del sargento que la había salvado, mostrándole por su silencio y por el respeto con que obedecía todo lo que él le ordenaba, toda la deferencia que le prestaba, y el singular influjo que el sargento ejercía sobre su espíritu extraviado.
—39→
El coronel Las Heras aprobó las indicaciones del mayor Martínez, que mandaba su vanguardia. La escucha del sargento Ontiveros fue retirada del lugar que ocupaba, y tomando la quebrada de la izquierda, fue admirablemente dirigida a los mejores pasos y sendas por la Loca que los acompañaba. Un instinto raro de locatividad le había hecho comprender que lo que se buscaba era caer por la izquierda y de improviso sobre el puesto realista de la Guardia. Ella misma mostraba las más grandes precauciones en la marcha. De pronto se adelantaba y trepaba a una altura desde donde descubría los alrededores; y sin decir una palabra tomaba la delantera con decisión, y casi siempre llegaba a los lugares en que la escucha se ponía en comunicación con la vanguardia del mayor Martínez. Si la quebrada había de terminar en algún boquete que daba a una planicie, la Loca iba la primera a inspeccionar el estado en —40→ que estaba el terreno; y ya rodeaba la meseta sin aventurarse en ella, ya tornaba las grietas que la cortaban y llevaba cubiertos a los soldados por el rumbo que debían seguir.
De manera que a las muy pocas horas de marcha, todos habían llegado a un grado tal de confianza en la lealtad y en la destreza de la Loca, que el mismo Estay, vaqueano en jefe de la expedición, estaba asombrado de lo que le veía hacer, y del tino con que ella seguía el rumbo por las mejores quebradas y por las sendas más practicables.
Caminaron todo ese día haciendo una especie de semicírculo, por la izquierda, que según Estay debía llevarlos a cortar el puesto de la Guardia sobre el camino de Santa Rosa, e interceptar la retirada o fuga de los realistas si se lograba sorprenderlos como esperaban. Sin vacilar, y con un ardor resuelto, la Loca dirigió la avanzada o escucha del sargento Ontiveros hasta un alto cerro en cuya base, carcomida al pie de la montaña, se formaba una vasta cueva, desde cuya ancha boca o apertura podía descubrirse toda la extensión de la meseta y de las quebradas occidentales por las que el enemigo tenía necesariamente que aparecer en caso que hubiese procurado vigilar el camino por aquel lado.
| Era la tarde y la hora | |||
| en que el sol la cresta dora | |||
| de los Andes... [41] |
La noche, rápida y repentina siempre en aquellas alturas, comenzaba a envolver en sombras espesas los bajíos; y en la parda luz del crepúsculo, las pendientes intrincadas y variadísimas de la cordillera tomaban un aspecto más solemne.
Al llegar a la cueva, la Loca se introdujo y desapareció en ella. Un soldado la siguió, pero en las densas tinieblas que embozaban la honda concavidad y sus tétricas grietas, se detuvo, sin poder discernir la dirección ni el lugar hacia donde la Loca había penetrado. Se volvía ya hacia fuera para dar cuenta de esta novedad a sus camaradas, cuando distinguió el bulto de la mujer que venía del fondo hacia la entrada ocultando en sus polleras arremangadas un objeto voluminoso que envolvía en las faldas de su vestido. El soldado quiso tomarle aquello para averiguar su contenido; pero ella se resistió con exaltada energía y con gritos de una suprema indignación, lanzando palabras inconexas de rabia y de amenaza. Alarmado Ontiveros con esta bulla penetró en la cueva con otros soldados, y encontró a la loca defendiendo su carga, con una actitud trágica de notable energía.
Se acercó a ella, la acarició, le dio orden al soldado que se alejase, y le pidió que le mostrara lo que ocultaba. Tranquilizada al fin, abrió un tanto la bolsa improvisada que había formado con el traje, y Ontiveros pudo ver horrorizado —42→ que contenía una calavera humana, a cuyo cráneo estaba unido todavía uno que otro mechón de pelo negro, que por su forma y recortes se conocía que había sido de un hombre, el hueso descarnado de un antebrazo humano, y seis o siete falanges de los dedos que llevaban unidas todavía algunas de las uñas; y algunos huesos tan débiles y exiguos que parecían haber pertenecido a un niño nacido sin vida, o muerto al menos en las primeras horas de su alumbramiento.
Ontiveros se sentó al lado de la Loca, le puso la mano sobre la cabeza con una bondad infinita, y después de haberla tranquilizado con sus caricias, le dijo:
-Mostradme todo eso: ¿esa calavera?... ¿lo asesinaron los godos? ¡Yo voy a matar a los godos que mataron a ese amigo tuyo!
-¡Sí... a San Bruno!... ¡a San Bruno!... con una hacha... con una hacha de hierro... Yo quiero que me des su cabeza: quiero su brazo y sus ojos para darlos a comer a mis gallinas y a mis ratones.
-Todo entero y amarrado de manos y de pies te le voy a dar.
-Ya lo sé... el angelito vino del cielo la otra noche y me dio un beso en la boca, y me dijo vamos a ahorcar al maldito que asesinó a mi padre y que me degolló en la cama. Venía vestido de sangre pero con una corona de oro —43→ y de luz. Detrás de él estaba Rafael, muerto degollado... ¡Ahí están! ¿los ves? ¿los ves? ¡Ahí están! -decía la Loca señalando a la bóveda interna de la vasta cueva, ¡Ahí los mata San Bruno! ¡Corre, corre ligero, que los mata!... y levantándose desatentada, dejó caer los huesos y la calavera; y al precipitarse hacia dentro con el anhelante apuro de salvar las sombras que vagaban en su cabeza, tropezó en las breñas del piso y cayó en un sueño epiléptico interrumpido de cuando en cuando con gritos y declamaciones aterradoras, que terminó por una laxa postración.
Ontiveros tomó entonces la calavera y descubrió unos cuantos papeles dentro de ella ceñidos por una cinta negra. Los desenvolvió y al abrir el más abultado de ellos encontró que era un despacho del teniente de voluntarios de la patria, otorgado por el supremo director de Chile don Francisco de la Lastra en favor del oficial Rafael Estay. Con este papel había algunas cartas tiernas de este oficial a «Teresa» y algunas de ellas manchadas con sangre. Hizo de todo un paquete, y se lo devolvió a la Loca, diciéndole que lo llevase al fondo de la gruta, mientras ellos iban a matar a San Bruno, que era la idea favorita con que ella se complacía.
Dominado ya el ataque que había sufrido, el sueño de la noche reparó los últimos rezagos del sacudimiento; y al otro día de madrugada, estaba —44→ ya dispuesta a seguir dirigiendo la marcha de la escucha.
Antes de ponerse en movimiento, el sargento Ontiveros pasó parte al teniente Guerreros de que no había novedad, y de que el camino parecía franco y solitario en todo lo que podía distinguirse. El teniente le contestó que esperase órdenes, porque en ese mismo momento el mayor Martínez había ido al campamento de la división a conferenciar con el coronel Las Heras y con los vaqueanos. Confrontados los datos que estos dieron y las declaraciones de los tres prisioneros realistas, se conoció que acelerando un poco más el paso, podrían sorprender a la Guardia en la tarde de ese mismo día 4 de febrero, y tomar toda la fuerza que allí había, para que la columna cayese de improviso sobre Santa Rosa, antes de que los cuerpos del ejército enemigo hubiesen tenido noticia de la expedición que iba sobre ellos. Pero como el peligro de ser descubiertos se acrecentaba con la mayor proximidad del puesto ocupado por los realistas, y por la vigilancia que era de suponer, se dispuso que la partida exploradora de Ontiveros fuese franqueada por otras dos fuerzas para que en caso de encuentro pudieran cercar a los contrarios y cortarles la retirada para que en todo ese día no pudieran dar aviso a los suyos. Mientras tanto, el mayor Martínez con treinta granaderos del once y setenta cazadores montados adelantaba por las paralelas de la izquierda después —45→ de haber combinado con sus partidas exploradoras un sistema oportuno de señales, y de comunicaciones por las quebradas y faldas que iban a caer sobre el puesto enemigo.
A medida que se acercaban al terreno del conflicto, la Loca parecía más vigilante y más inspirada. Todo el día caminó callada y sin vacilar llevando a la partida con la misma destreza, y rivalizando en el acierto y en la dirección de la marcha con el mismo Estay que iba al lado de Martínez.
Poco antes de las cinco de la tarde, la Loca se detuvo en la boca de una quebrada a cuya derecha se les levantaba un cerro que parecía dar fácil ascenso a su cumbre. Tomando a Ontiveros de la mano lo llevó consigo a una distancia media de la altura y, bien agazapada entre las piedras, le indicó a lo lejos del descenso un punto en donde se percibían bien algunos ranchos o chozas agrupados en una pequeña meseta al pie de una senda de salida que parcela continuarse bajando hacia el lado de Chile. Se percibía también el movimiento de muchos hombres y de caballos con otros animales, y le dijo:
-¡Los Sambrunos! ¡La Guardia!
Ontiveros bajó rápidamente dejando allí a la Loca, tomó dos hombres y los hizo subir al lado de ella para que vigilasen el puesto enemigo; y acompañado del cabo Zamudio, le comunicó al teniente Guerreros lo que había visto.
—46→Como mediadora después, vino el sargento mayor Martínez, con los tenientes Guerreros y Dehesa, se informó de todo por sus propios ojos: escribió rápidamente unos renglones que dirigió al coronel Las Heras; tomó consigo a Ontiveros y sus soldados dejando en la escucha un cabo y dos hombres; y dirigiéndose con su fuerza guiado por la Loca y por Estay, apresuró el paso. A eso de las seis tenía la inmensa satisfacción de apoderarse de la retaguardia del puesto con una parte de su fuerza, al mismo tiempo que por el flanco derecho del enemigo caía de improviso sobre la meseta de la Guardia, sorprendiendo completamente a los enemigos que lo guarnecían.
Estos, así que se vieron acometidos, se reconcentraron en el reducto de la defensa que tenían preparado con parapetos y zanjas. Pero los argentinos no les dieron tiempo de reponerse, y con el mayor brío emprendieron el ataque, dirigiendo un fuego incesante sobre el grupo enemigo desde las alturas más próximas, mientras otros piqueles llevaban el ataque sobre las palizadas y las tapias de la defensa.
Hacía como una hora que se batían, cuando la Loca en medio del fuego tomó de la mano a Ontiveros y le señaló una pequeña quebrada lateral como el mejor camino para caer sobre los Sambrunos. Ontiveros se lo comunicó al teniente Dehesa; y éste con 25 hombres, siguió a la —47→ Loca. Al poco tiempo Dehesa aparecí hombres sobre el contrafuerte de la posición y se echaba hacia abajo con la rapidez del rayo cayendo dentro del mismo reducto. La bayoneta hizo allí sus trabajos: Ontiveros con sus fuerzas colosales movía su fusil Ya de punta, ya como una maza, sobre los enemigos que procuraban ultimarlo. Al tiempo que descargaba un golpe sobre un robusto soldado que lo acometía, el oficial español que mandaba el puesto se dirigía corriendo sobre él a embastarlo con su espada; pero al tirar la estocada, la Loca se le asió de los pies y dio con él en el suelo, dando lugar a que lo desarmaran y lo tomasen prisionero; al mismo tiempo en que los argentinos del exterior vencían las vallas del reducto haciendo ya imposible y desesperada su defensa.
Algunos enemigos que trataron de huir fueron muertos o tomados y desarmados a poca distancia. De modo que la sorpresa dio un resultado cabal, quedando en poder de los argentinos tres oficiales, sesenta prisioneros, setenta fusiles, sables, tercerolas, tres mil cartuchos, y un acopio considerable de víveres.
Los ranchos ardían incendiados, y en medio de aquella espantosa confusión en que siempre van envueltos estos trágicos y terribles sucesos, había tenido lugar un episodio extraño. La Loca habla desaparecido; y Ontiveros la buscaba por todas partes sin hallarla.
—48→
Al saberse en el cuerpo principal de la columna que el mayor Martínez se lanzaba al ataque de la Guardia, un fraile de formas atléticas que marchaba con ella como capellán o agregado, y que más que de religioso tenía aire de soldado y ademanes brutales de perdulario atrevido e inexorable, se presentó al coronel Las Heras ciñéndose un sable de granadero y pidiéndole permiso para incorporarse a la vanguardia.
-¡Cómo, fray Félix! ¿con ese sable pretende su paternidad ayudar a bien morir a nuestros heridos?
-¡No, coronel! lo que pretendo es ayudar a bien matar a los godos.
-¡No es posible!... Usted, señor capellán, no tiene ese encargo. El uniforme de mis soldados no es el sayal de los frailes, ni la patria puede admitir que en sus tropas peleen hombres vestidos como usted. ¡No faltarla más sino que usted —49→ quisiese como de antaño, llevar un sable en una mano y un crucifijo en la otra!
-Si no es más que eso, coronel, pronto está remediado.
Y el fraile deshaciéndose en un momento de su traje burdo y talar, se presentó con una chaqueta y con pantalones de militar que traía ocultos debajo de sus ropas religiosas.
-Ahora no hay ya más fraile, ni lo seré jamás, señor coronel. Siento plaza de voluntario en el momento de la acción; y como Vuestra Señoría no tiene nada que ver con los cánones, ni jurisdicción eclesiástica sobre mí, no puede impedirme que me bata y que cambie de profesión.
El coronel Las Heras soltó una carcajada; y volviendo sobre sus primeros pareceres le dijo:
-¡Hombre! la verdad es que usted tiene razón; y que al parecer ha de ser mejor soldado que fraile: ¡a ver muchachos, una mula para ese hombre; teniente Dehesa, lléveselo usted al mayor Martínez con la fuerza que va a reforzarlo, y dígale que se fije bien cómo se porta ese soldado en la refriega... Y si le toca una bala, mi amigo, dijo dirigiéndose al fraile ¿quién lo va a confesar de la sangre que derrame sin tener los deberes de un soldado?
-Tengo un amigo, coronel, que no ha de permitir que me venga ese trance.
-¡Ah! usted cree que Dios lo estará mirando complacido y que lo ha de proteger.
—50→-Puede ser que no sea Dios, coronel, ¡el mío es mejor amigo!
-¡Hombre! ¡veamos cuál! Bueno será saberlo.
-Le faltaría al respeto, coronel, diciéndoselo.
-Diga usted no más, le doy licencia, y será la última que le daré, pues veo que usted me conoce; ¿qué amigo es ese?
-¡El diablo!
-¿El diablo?... pues bien; que él lo ayude; y tenga usted presente que si otra vez lo veo con hábitos o incensarios, lo voy a mandar de visita a la tierra de su amigo.
-No tenga cuidado, coronel, que eso ya se acabó. No he de parar hasta ponerme unas charreteras como las que Vuestra Señoría lleva, o hasta ir a visitar a ese amigo antes que Vuestra Señoría me dé la tarjeta para entrar en sus palacios.
El teniente Dehesa que escuchaba este diálogo con un ceño airado, en el que se descubría la profunda antipatía que le inspiraba aquel fraile insolente, le impuso con imperio militar la mano en el hombro, y empujándolo hacia la tropa que estaba formada ya y esperando la orden de marcha -¡en fila!- le dijo; y lo hizo entrar en la columna que al instante se puso en movimiento para reunirse con el mayor Martínez.
Cuando llegó el momento del ataque el fraile (que así le comenzó a llamar todo el ejército), —51→ desplegó un arrojo singular, y fervoroso ardor por herir y por matar. Era una furia, que se lanzaba como un tigre a las palizadas; tenía los ojos inyectados de sangre, el aliento caliente y pútrido como el respirar de las fieras, las quijadas trémulas y la boca contraída por la ira brutal de los animales, que tan distinta es de la bravura reflexiva y honorable del verdadero soldado. Pero la verdad es que su valor y su empuje se hizo admirar de los oficiales y de los jefes argentinos, y que sin más armas que el sable que se había ceñido en presencia del coronel Las Heras, hizo prodigios y dio en tierra con muchos enemigos, probando que había nacido para la guerra y para la matanza mas bien que para el ite frates de la misa y del altar.
Pero de alguna otra manera se habían de revelar también los malos y soeces instintos de su alma. En medio de la confusión y del incendio que se siguió al asalto y a la toma de la Guardía, había descubierto a la Loca, vagando como en delirio en medio de los soldados triunfadores y de los rendidos; y se le figuró que aquella desgraciada, a quien (diremos con verdad) no conocía era la mejor prenda del botín con que podía retirarse a la soledad de las quebradas vecinas. Abusando de sus enormes fuerzas, en el bullicio que dominaba la escena, la había tomado con violencia tapándole la boca, y subiéndola a una mula de las que estaban ensilladas y sueltas en —52→ el terreno, se alejaba con ella, sin que nadie lo hubiese reparado.
Ontiveros, entre tanto, que había tomado como un deber sagrado el cuidado, de aquella infeliz que le había recomendado el mayor Martínez, para devolverla sana y buena a su familia, la buscaba desesperado por todas partes sin poder darse cuenta de su desaparición. En sus conatos, se encontró con el cabo Zamudio, que habiendo abandonado la escucha en que lo habían dejado, por no ser ya necesaria su vigilancia, venía a toda prisa a tomar parte en el tiroteo y en el combate.
-¡Ontiveros! -le gritó Zamudio de lejos; ahí he visto a tu loca que se la lleva un hombre del cuerpo.
-¿Por dónde?
-Por esta quebrada.
-¿Por qué no detuvistes al hombre que la llevaba?
-Y qué sé yo porque la lleva: él va con el uniforme del cuerpo.
Y al oírlo, Ontiveros cargando su fusil y con paso apurado, tomó también la quebrada que le indicaba Zamudio.
A dos o tres cuadras Ontiveros descubrió al raptor en el camino. La Loca se había tirado al suelo; y hacía esfuerzos para desprenderse de él. El raptor se había bajado también de la mula y procuraba apoderarse de su presa para llevarla —53→ a la grupa; pero en estos esfuerzos se le presentó Ontiveros cerrándole el camino, y echándose el fusil a la cara le intimó que regresase a la Guardia, o le metía una bala en el corazón.
El fraile quiso defender su derecho al botín pero el soldado le repitió su amenaza diciéndole que aquella muchacha estaba bajo su guarda, y que había sido la guía fiel y vigilante de la vanguardia.
-¡Pero animal! -le dijo el fraile- debías haber comenzado por decírmelo, yo creía que era una gallega, colchón de godos; y como no tenía arma de fuego con que dominar la de Ontiveros, le agregó, bueno ¡volvámonos!
-Nada de eso -le dijo el sargento-. Yo no lo conozco a usted, ni sé cómo tiene la chaqueta del regimiento; usted es un enemigo que se ha vestido con la ropa de algún muerto de los nuestros. ¡Pronto! marche usted adelante, deje esa mula, tire el sable; y si no anda pronto, lo fusilo sin andar con más vuelta.
Fue en vano que el fraile quisiera explicarse y darse a conocer. Ontiveros acentuó de más en más sus intimaciones; y la cosa iba tan seria que el fraile tuvo que poner la espada en el suelo, dejar la mula y marchar a pie como cincuenta pasos delante de Ontiveros. Así volvieron otra vez al lugar de la refriega.
Ontiveros se presentó al teniente Dehesa, y le —54→ dio cuenta de todo lo ocurrido. El teniente se dirigió al momento al mayor Martínez para informarlo del episodio. Pero el mayor tomó la cosa con otro humor y le contestó:
-¡Qué diablos! todo eso es natural, y muy propio de un fraile. Él dice que no llevaba malas intenciones, ni otra mira que incorporarse al ¡coronel con una mujer que podía darle buenos informes; y que como no está enrolado todavía en ningún cuerpo, no conoce la ordenanza, ni las reglas que ella impone en estos casos. Por lo demás nadie lo ha visto cometiendo el crimen que usted le sospecha, y se ha batido con una bravura que no le podemos negar.
-Pero mayor, bueno es que el coronel lo sepa todo; porque estoy cierto que le bastaría saber la sospecha para negarse a admitir este fraile en nuestro cuerpo; y si quiere sentar plaza que lo haga en otro regimiento o donde quiera. Por lo que hace a mí, protesto que si entra en el once, me opondré usando del derecho que me da nuestro reglamento secreto; lo provocaría en duelo mañana mismo, exigiendo de todos los Oficiales que hagan lo mismo hasta expulsarlo.
-Usted estará en su derecho, teniente Dehesa... Pero yo creo como usted, que el coronel no ha de admitir en el once semejante alimaña.
Y en efecto, el coronel Las Heras no quiso admitir en el once al fraile Aldao. Pero éste —55→ sentó plaza y fue agregado como teniente en conmiseración de su probada bravura, en uno de los escuadrones de granaderos a caballo.
En la misma noche en que había sido tomada la Guardia, la Loca había desaparecido otra vez de la división vencedora. Cansados los soldados, y Ontiveros más que todos, por las excesivas fatigas de aquellos dos días, y por las excitaciones del combate, se habían entregado al sueño; así es que al despertar del siguiente día, nadie podía dar noticia del paradero de la infeliz muchacha. Unas mujeres que habitaban con sus familias a 4 ó 5 cuadras del fortín, decían que a más de la media noche habían sentido que los perros ladraban mucho, y que alarmados con esto, habían creído percibir unas voces que los apaciguaban llamándolos, como de persona conocida que los arengaba, y los incitaba a seguirla, que al otro día uno de los niños de la casa que había subido a los cerros en busca de una mula extraviada, había distinguido a la Loca a lo lejos bajando en dirección a Santa Rosa; que iba muy exaltada hablando con las nubes y dirigiendo imprecaciones y amenazas hacia el país de abajo.
—56→
Como todos saben, la ciudad de Santiago de Chile ocupa un valle debajo de las últimas faldas occidentales de la cordillera, El río Mapocho corre por el centro de ese valle; y encontrando a su paso un pequeñito cerro de forma piramidal, que hoy llaman Santa Lucía, se ha abierto en dos brazos: uno que corría por el sur, en un tiempo más o menos remoto, y que se ha ido secando poco a poco a lo largo de la cañada, y otro que tomando el norte, sigue el cauce principal de su corriente.
En la planicie, que las aguas dejaron al abrirse, a uno y otro lado de Santa Lucía, se halla la ciudad; de modo que este cerro le forma como un respaldar; y se halla rodeado de pequeñas casas, habitaciones de pobre gente por lo común, que con su triste apariencia, y no pocos ranchos, suben por sus faldas, mientras que al occidente queda el valle donde se extienden las —57→ amplias y espaciosas habitaciones de los ricos.
En una de las faldas de este cerrito, y no muy lejos de la que se conservaba hace poco como habitación del conquistador Valdivia, existía ahora sesenta y cinco años una casa de triste apariencia. Desprovista de zaguán, no tenía más entrada que una vieja puerta que daba a un patio espacioso pero lóbrego y húmedo, a cuyo frente se corrían unas habitaciones bajas edificadas con la piedra tosca rodada del inmediato cerro, y unida con barro. La pared que circundaba la casa por el lado de la calle era de los mismos materiales, y tan baja, que cualquiera podía subirse a ella y pasar al patio interior, sin necesidad de hacer uso de la puerta; que casi siempre cerrada y misteriosa, en medio de un callejón solitario y excusado, podía dar a pensar que aquella casa estuviese inhabitada.
Pero no era así, sino la mansión de una mujer desgraciada, secuestrada del trato de los vivos por un capitán español de triste nombradía por los hábitos atrabiliarios y crueles con que había señalado su nombre.
En la mañana del 9 de febrero de 1817, la mujer indicada, medio desnuda y desgreñada, se ocupaba en lavar las ropas interiores de un hombre; después de haberlas extendido con cuidado, tomó unas botas toscas y gruesas que estaban arrojadas al suelo, las lavó con sumo cuidado para sacarles el lodo que se había adherido —58→ al cuero por todos lados, calentó al fuego un trozo de grasa natural, y se puso a untarlas por todas partes haciendo esfuerzos soberanos por sobar y ablandar aquellos cueros cuya dureza era superior a sus fuerzas y a sus manos, finas y aristocráticas, que parecían haberse formado en tareas muy distintas de las que estaba desempeñando.
En un brasero, inmediato a la puerta del patio, se cocía una olla de puchero, que la misma mujer espumaba silenciosa de vez en cuando suspendiendo sus otras atenciones; y en una mesa de alerce toscamente fabricada se veía un sable de guarnición, que ella acababa de restregar y bruñir con ceniza y polvo de piedra pómez, un morrión negro de cuero charolado con penacho de plumas amarillas y rojas, unos pantalones de paño burdo, con franjas coloradas, los tiros de la espada bien lustrada ya, y una chaqueta con dos galones en la manga, de las que llevaba el afamado y aguerrido cuerpo realista de Talaveras.
Conocíase que aquella mujer, en cuyo semblante y melancólica humildad se veían todas las señales de la desventura y de la decadencia, había sido poco antes bella y distinguida. Su paso, aunque llevado con sumo cuidado como si temiese causar el menor ruido que pudiese despertar alguna persona dormida, era sin embargo, airoso y gentil. El movimiento de su —59→ cintura al andar era liviano, y la punta del pie era llevada con una gracia singular al asentarse en el piso. Caminaba con un calzado bastante viejo y deshecho, que por la falta de medias dejaba ver el cutis delicado de la pierna; y como llevaba sobre el cuerpo una simple y ordinaria camisa, descubríasele el seno, que, aunque laxo y gastado, mostraba en los hombros formas redondas y de exquisita escultura; una espalda desembarazada y derecha, y sobre ella una preciosa cabeza con una abundancia de cabellos renegridos y finos, que, aunque poco cuidados, y atados con desorden, caían graciosamente por los lados como flecos de seda. Lo demás de sus formas revelaba una naturaleza gastada y las pruebas de la maternidad en medio de la indigencia, o de las privaciones, con un aire de sumisa humillación, que le daba un no sé qué de santidad o de postración que habría inspirado profunda lástima a nuestros lectores si la hubieran tenido bajo su vista.
La pieza en que trabajaba era un cuadrilongo deteriorado, de paredes mal revocadas con barro, y mal blanqueadas con cal. El piso húmedo y barroso estaba cubierto con los malos ladrillos del país y en muchas partes con lajas informes de piedra; todo en fin, parecía formar de aquella habitación el triste recinto del sufrimiento y de las lágrimas.
Distinguíase en un rincón, cubierto con jirones —60→ de lienzos viejos, un lecho, del que se alzó de pronto un niño como de año y medio, llorando y diciendo que tenía hambre. La madre corrió azorada a él, rogándole con ansiedad que se callara; y abriéndose el seno para amamantarlo, con la ilusión más bien que con la realidad de jugo maternal, trató de ocuparle la boca a fin de que no hiciera ruido con su llanto.
-¡Voto al diablo, señora condesa! -gritó con otras palabras soeces y con voz enfadada, un hombre ronco y de tono grosero, que al parecer dormía en la pieza contigua-. Si su señoría no hace callar pronto a ese muchacho, que harto hago con sufrirlo en mi casa, lo agarro de las piernas ahora mismo y lo tiro a la acequia para que deje de molestarme.
Al oírlo, la mujer se puso temblorosa; y oprimiendo al niño contra su pecho, fijaba sus ojos en los de la tierna criatura, como si quisiera comunicarle con silencio todos los terrores y el miedo que oprimían su alma en aquel momento.
-¡Tráigame usted mi cordial! -gritó de nuevo el hombre; y ella alzando deprisa al niño, en sus brazos para que no llorara, trémula y agitada, tomó un vaso grande de tierra cocida o alfarería, le puso una mitad de un vino tinto y capitoso cuya botella tenía pronta sobre la mesa, le agregó unos puñados de ají y de canela, y llenándolo de agua caliente, con todo el apuro —61→ de quien teme un castigo, estaba revolviéndolo para alcanzárselo al hombre que lo pedía, cuando otro oficial del cuerpo de Talaveras entró precipitado en la pieza. Sin hacer caso de la mujer ni saludarla, se introdujo hasta la alcoba; y le dijo al que dormía:
-¡Arriba, Vicente! ¡Tenemos malas, muy malas noticias! y de un momento a otro vamos a marchar.
-¿Que hay? -dijo San Bruno incorporándose.
-Los insurgentes han pasado la cordillera y están de este lado.
-¿Y eso es mala noticia? pues vamos a ellos, y los haremos... pedazos, para colgarlos uno a uno en la plaza.
-Pero es que no sólo están de este lado: sino que le han dado una de aplaca al coronel Atero: se han apoderado de Aconcagua con seis o siete mil hombres y mucha artillería, según dicen. La ciudad está ya llena de heridos y de dispersos. Nos han sorprendido completamente. A la fecha estarán ya en la cuesta; y de nuestra parte todas las fuerzas están esparramadas; a término que Barañao y muchos otros jefes no tendrán ya tiempo de incorporársenos para atajarlos.
-Voto al infierno, y maldito sea el que consiente semejantes cosas -dijo San Bruno-. So insurgente del demonio, so condesa de... -exclamó —62→ dirigiéndose a su víctima, que pálida y sumisa estaba allí con el cordial del capitán. ¿No le he pedido a usted mi cordial?
Ella se acercó a la cama sin decir una palabra, y le alcanzó el vaso. Pero, al tomar el primer trago, él le arrojó al pecho y al rostro todo lo que contenía; y desahogando en ella la ira en que lo habían puesto las noticias de su compañero, le dio también un revés con la otra mano, que la arrojo trastabillando al suelo con el niño que tenía en sus brazos.
-¡Eso está frío! -le dijo- y sin azúcar, alma de perra. Hágame usted otro vaso bien caliente, y pronto, tráigame usted mis botas y mis armas, ¿todo bien limpio, eh?... y eche usted ese muchacho al patio, que no estoy yo para que me aturda con sus gritos.
El otro talavera, era el capitán Ramón Villalobos, digno émulo de San Bruno en los tormentos, atrocidades y matanzas que habían hecho sufrir a las familias de Chile durante la restauración realista de 1814 a 1817. Ambos eran mal mirados por eso en el ejército español. Los oficiales distinguidos y bien educados de ese ejército los miraban casi con asco, teniéndolos por sayones políticos de la peor clase, más bien que por militares de carrera, a pesar de su indisputable bravura.
Villalobos no hizo alto en lo que pasaba a su vista, ni miró como cosa extraordinaria aquel —63→ repugnante abuso de las fuerzas y de la barbarie de un hombre fornido y velludo como su amigo, con más barbas que un turco, sobre la débil y apocada mujer, y sobre el tierno niño que maltrataba; y lo único que le dijo fue:
-Vístete pronto, y vamos, que la compañía va a marchar en el instante a reunirse con el regimiento.
La mujer había salido presurosa al patio arrastrando el colchón y las ropas de la cama del niño y extendiéndolo en el extremo más lejano, envolvió en ellas rápidamente la criatura, que seguía llorando con desesperación, y regresó corriendo para alcanzarle a San Bruno el cordial, la ropa y las armas.
Mientras estaban solos San Bruno le dijo a Villalobos:
-Esta es de raza de insurgentes, es menester tenerla con miedo, estoy tan cansado de ella que si no fuera por lo que me sirve ya la habría echado a la calle.
-Sin embargo, ella te ha querido, y a pesar de todo te obedece como a Dios.
-Porque sabe que de otro modo, ya la habría yo puesto como merece. Ya verías si triunfaran los rebeldes lo que haría esa humilde paloma.
La mujer que entraba con las ropas y las armas de San Bruno en ese momento lo oyó, y soltando el llanto le contestó:
—64→-¡No, San Bruno! ¡te seguiría hasta el fin del mundo! Moriré a tu lado si quieres. ¡Lo único que te pido, lo único que te ruego por la Virgen Santísima de los Dolores, ¡que no maltrates al pobre niño! Mira que es...
-¿Hijo mío, no?... ¡Veamos la patente, para saberlo!... ¿Y el otro?
-El otro era... ¡pero tu sabes bien, San Bruno, lo que ha pasado! ¿qué culpa tiene ese pobre niño de todo lo que ha venido sobre mí, y de nuestras faltas?... ¡Yo te quiero hoy como te he querido antes!... Villalobos, convenza usted a San Bruno de que lo quiero, de que lo amo, de que todo lo sufro con gusto por él, de que quiero que me mate pero que no me ultraje, ya que todo, todo lo dejé por él, y de que si me quisiera como antes me lo decía, todo sería gloria y todo sería cielo para mí.
-Vamos, condesa, déjese usted de lloriqueos, que no tengo el humor para tiernas endechas; silencio, y váyase usted al otro cuarto que no quiero que escuche nuestras conversaciones.
Ella se retiró sin la menor objeción y cuando quedaron solos, Villalobos continuó dándole a San Bruno detalles de los sucesos y de las ansiedades en que se hallaban los del gobierno realista para oponerse a los insurgentes en la cuesta de Chacabuco y ver si era posible cerrarles el camino de la capital, porque si la toman -dijo- se levanta el avispero de todos estos canallas —65→ que andan ahora con el pescuezo encogido, y quedamos perdidos para in eternum.
-¡Lo que es a mí y a ti, nos ahorcan!
-Y lo mismo han de hacer con todos los demás mirli-miflones del ejército; que con su caballerosidad y sus contemplaciones pretenden pasar por militares de escuela, como ellos dicen, sin ser otra cosa que unos lechuguinos que les da por la finura con los enemigos... Que triunfen los rebeldes y veremos cómo les va a ellos también.
Habíase acabado de vestir San Bruno, y salía ciñéndose el sable sin reparar en Manuela, cuando ésta llamándolo tímidamente y llorando con desconsuelo, le dijo:
-¡San Bruno! ¡San Bruno!... ¿y te vas sin darme siquiera un beso?
-A la vuelta veré si lo mereces... y sobre todo, ya te lo he dicho, toma ese muchacho y sácalo de casa, que lo críe alguna de tus parientas, y si no lo quieren recibir échalo al torno o al infierno. ¡Cuidado con que yo lo encuentre aquí si vuelvo!
Ya fuera casualidad, ya intención, al salir arrastrando y a medio ponerse la espada, tomó por mal lado el brasero en que se cocía el puchero, y todo cayó por el suelo sin que él hiciera reparo en ello ni detuviese su salida.
—66→
Temerosa, tal vez, la pobre mujer de que el hombre brutal que pasaba sobre su destino volviese sobre sus pasos por alguna ocurrencia u antojo imprevisto, o anonadado su espíritu quizás con los crueles sinsabores porque acababa de pasar, cuando se encontró sola se desató en un llanto amargo en el que se revelaban todos los dolores de los trances que había pasado y de las faltas que probablemente habían sido su causa. Postrada en esta triste situación, dejó pasar un rato bastante largo sin acordarse de la criatura que había abandonado en un extremo del patio para que no incomodase a su verdugo.
Pero, de repente, le vino ese recuerdo, y levantándose con alarma se dirigió al lugar en que había dejado a su hijo; pero se quedó helada al ver que sobre el colchón estaba sentada la Loca de la Guardia, que había cargado la criatura, —67→ y que la amamantaba cantándole, con una dulce ternura, una de esas canciones que sirven para hacer dormir a los niños.
Dudosa entre el espanto que le causó la presencia de la Loca dentro de su casa y la posibilidad de que San Bruno volviese y la hallase con ella; y dominada al mismo tiempo por el afecto y el amor que le tenía, permaneció un momento absorta y asustada sin saber que hacer; mientras la Loca sin prestarle la menor atención, se ocupaba solamente del niño, estrechándolo con indecible cariño contra su pecho, y manifestando una voluntad decidida de no abandonarlo.
-¡Teresa! ¡Teresa! Hermana mía -le dijo al fin, abriéndole los brazos para abrazarla- ¿por qué has venido a esta casa de maldición? ¡Huye, Teresa! ¡vete pronto, déjame sola, no puedo recibirte, tengo miedo! ¡déjame el niño: vete, Teresa!
Pero la Loca, sin manifestar la más mínima emoción, ni dar el menor síntoma de que conociera a la mujer que le hablaba, se incorporó con el niño recostado en uno de sus brazos, y medio dormido, al mismo tiempo que con la otra mano separaba a la madre como enfadada de que hubiera venido a perturbarla en sus caricias.
De más en más alarmada la madre, con la permanencia de la Loca, y con la resistencia que —68→ le hacía a devolverle el niño, apuraba sus ruegos para obtener que se alejara, cuando la puerta de la calle se abrió estrepitosamente de un empujón, y reapareció San Bruno metiéndose a caballo en el patio.
Obligado a ir a reunirse con su regimiento en campaña, venía en busca de su valija y de otros enseres de campamento.
Pero al ver a la Loca en pláticas que supuso tiernas y amistosas con la mujer que estaba bajo su imperio, y lleno de aprensiones irascibles como venía, por las funestas noticias que había recibido sobre su causa, y por los temores bastante fundados con que su conciencia de malvado le hacía ver su destino si los argentinos triunfaban y le echaban garra, sintió subírsele a la cabeza todo el infierno de sus iras. Se tiró del caballo como un tigre; de un revés puso en el suelo a la víctima de sus brutalidades; y tomando de un brazo a la Loca, como si alzara una paja, la arrastró hasta la puerta, y de un puntapié la puso en el medio de la calle tirando también al barro de que estaba cubierta, la criatura que ella había mantenido estrechada contra su pecho. Volviendo hacia atrás, cerró la puerta con el cerrojo, arrastró a la mujer hasta las piezas, tomó su valija, y salió con ella cerrando las piezas con llave, y llevándose la llave en el bolsillo, porque el apuro de la marcha no le daba tiempo para más que para salir de galope hasta incorporarse con los suyos.
—69→Pero la Loca, sin inmutarse ni dar el menor signo de vacilación o de terror, volvió a tomar la criatura que había caído como en un colchón de barro, y limpiándole el rostro con las manos para que pudiera respirar y ver, se alejó con ella como si supiese el camino y el lugar a donde quería dirigirse. En efecto, cuando había pasado ya bastante tiempo para que San Bruno estuviese lejos de la ciudad y de los lugares de sus fechorías, la Loca dobló por detrás del cerrito de Santa Lucía a cuyo pie estaba la casa en que había pasado esta lúgubre escena, y subiendo la cañada hacia el naciente, se introdujo en los ranchos de una familia, compuesta de una anciana y de tres o cuatro mozas rollizas.
A pesar del asombro que produjo la aparición de la Loca en aquella casa, pues hacía más de dos años que habían perdido toda idea de verla, y que no sabían si estaba viva o muerta después de los trágicos sucesos en que había estado envuelta antes de desaparecer, ella no hizo atención a los aspavientos, y exclamaciones con que la recibieron; y siempre silenciosa y resuelta, se dirigió a una de las camas del primer aposento, depositó en ella al niño que llevaba en los brazos, y se sentó como agobiada y deshecha por el cansancio.
La anciana de la casa y las muchachas tristemente compadecidas del estado miserable en que —70→ la veían, rodearon al momento a Teresa, demostrándole una afectuosísima ternura. Acababa de salir del lodo inmundo de la calle en donde había caído arrojada por San Bruno, con el niño, que no estaba en menos inmundicia como era natural. Estaba descalza, y el pelo no menos desgreñado y embarrado que todo el resto de su cuerpo.
Pero nada de esto le había hecho perder el tono grave e importante de su ceño y de su andar. Tenía erguida y altiva la cabeza, tranquila y severa la mirada; y recibía todos los agasajos y las muestras de compasión de la familia, con un aire simpático, pero reservado, como si se considerase una reina a quien todo aquello era debido.
Nada opuso a las instancias que le hicieron por vestirla y por calzarla. Pero cuando tuvo a la mano las pobres ropas con que aquella familia de muy mediana fortuna la podía auxiliar, apartó lo más abrigado que le trajeron para envolverse; y pidió mazamorra y leche con un tono enteramente natural. «Tenemos hambre» -dijo señalando al niño, que, postrado por la indigencia y por la debilidad, parecía exánime por la palidez y por la inercia en que yacía.
Al apercibirse de la horrible situación en que estaba el niño, las muchachas de la casa corrieron presurosas a traer el alimento que Teresa les pedía, y como la mazamorra y la leche son —71→ dos manjares que siempre están hechos y prontos en Chile, desde un enero a otro enero, no pasó un minuto sin que se los trajeran a la Loca.
Ella, entre tanto, haciendo acto de energía y dominando su fatiga, se había levantado y se ocupaba en limpiar cuidadosamente al niño. Cuando lo hubo realizado con todo esmero, lo envolvió en ropas abrigadas; y sin permitir que nadie lo hiciera por ella, se contrajo a ponerle en la boca unas cucharadas de leche pura, que la infeliz criatura bebió con deleite; y después que le hizo tomar una buena cantidad de mazamorra, lo alzó en sus brazos, y, comenzó a pasearlo por la pieza hasta que consiguió que lo ganara el sueño. Lo acomodó enseguida en la cama, y se puso a devorar con un abierto apetito la fuente de mazamorra y el jarro de leche que le habían preparado.
Luego que se satisfizo, se acostó sin contestar a nadie de lo que le preguntaban o le decían, y se quedó en una especie de sueño comático, hablando de cuando en cuando con excitaciones vagas y vaporosas en que parecían dominar sentimientos de odio, de venganzas y de triunfos.
Claro era que las mujeres de la casa no se podían explicar nada de lo que veían. Habían conocido a Teresa en mejores tiempos, y cuando era muchacha gentil y agraciada, de una familia que si no era de fortuna, podía considerarse como acomodada. Sabían sus desgracias, —72→ y que había acabado por enloquecer y huir de la ciudad. Nada más sabían, y hacían suposiciones lastimosas sobre su vida posterior y sobre la existencia del niño infeliz que había conducido en sus brazos.
En aquellos momentos, la capital de Chile se hallaba en un estado indescriptible. Los piquetes de tropa que habían andado esparramados por el sur esperando la entrada por aquel lado del ejército argentino, una vez desengañados pasaban rápidamente hacia el norte a incorporarse con las fuerzas que el general Maroto1 con todo apuro, reunía en la cuesta de Chacabuco para ver de cerrar a los argentinos la marcha sobre la ciudad.
Las calles estaban desiertas. Las puertas todas cerradas; y a pesar de que era una ciudad de suyo triste y silenciosa como todo pueblo mediterráneo, y que sobre todo lo era en aquel tiempo en que se puede decir que el comercio de las costas australes del Pacífico era nulo, la situación especial en que se hallaba esperando por momentos el terrible hecho de armas que debía tener lugar casi a sus puertas, contribuía poderosamente el aspecto de tétrica y luctuosa soledad que dominaba en ella, y que hacía parecer que toda la vida social se hubiese escondido en las entrañas de la tierra.
—73→En la plaza central donde estaba el palacio del presidente Marcó, era donde únicamente se notaba el movimiento precipitado y angustioso que trae siempre la proximidad de estos conflictos. Pero como todo afluía del norte y hacia el norte, la parte del sur, que era donde se hallaba situada la casa en que se había asilado la Loca, estaba en un silencio y estupor de media noche: los mismos rayos ardientes del sol de febrero contribuían a la lobreguez moral de la vida común que parecía haber desaparecido por completo.
Como la gente, y sobre todo las mujeres no se atrevían a salir ni a asomarse siquiera a las puertas de la calle, y como eran de temerse los asaltos y las violencias de bandidos y perdularios, que nunca faltan en estas ocasiones, el terror hacía más estricto el encierro y más pavorosas las alarmas del vecindario inofensivo. De modo que a la familia que había recibido a Teresa le fue imposible comunicar a nadie su reaparición, ni tomar dato alguno sobre su persona, o sobre su procedencia en aquellos momentos. Por muchas conjeturas que hicieran, visto que ella no había querido hablar, y que se presentaba tan misteriosa, les fue imposible arribar a ninguna explicación satisfactoria; y hubieron de contentarse con imaginar los acasos de su vida y con compadecerla, atribuyéndolo todo a su estado de demencia, mientras ella dormía —74→ aquel sueño agitado y visionario en que la hemos dejado.
Serian como las seis de la tarde cuando Teresa se incorporó de repente; y con un movimiento de suprema conmoción se arrojó de la cama, y fue corriendo a la del niño como si temiera que se lo hubieran robado o que hubiera desaparecido. Como no lo encontrara, dio un alarido, y toda su fisonomía se incendió en un espasmo de rabia. Pero en ese mismo momento, una de las muchachas de la casa le presentaba al niño risueño y repuesto, que había vuelto a tomar alimento, y que parecía complacido en los nuevos brazos que lo agasajaban. Toda la fisonomía de Teresa cambió al momento: se puso plácida como si se avergonzase del furor y de la amargura a que se había abandonado en un momento de error; y como la muchacha que tenía el niño se lo alargaba para tranquilizarla, ella, sin tomarlo caviló un instante tocándose los labios con la punta del dedo índice, y después, con un ademán suave y casi enternecido, apartó con su mano el pecho del niño, y dijo:
-Te lo doy, Tomasa, hasta que yo vuelva a buscarlo. No he de tardar mucho; dale mazamorra y leche, mazamorra sola si no hay leche.
-¿Pero, Teresa, y que tu piensas irte?
-¡Sí!
-¡No! No te dejaremos ir en momentos de tantos peligros.
—75→-¿Peligros?... Yo me visto de peligros, y los peligros son el manto de oro con que gobierno en mi reino. ¡En los peligros está mi triunfo y la gloria de mis ejércitos!
-¡No te entiendo, Teresa! Nosotros no te dejaremos ir.
-¿No te dejaremos ir?... ¿Puedes tú impedir que la tormenta arrastre las nubes? ¿Puedes tú impedir que el humo de los incendios corra llevado por el viento? ¿Puedes tú apagar los fogonazos del Antuco y del Tupungato? ¿Puedes cortar el vuelo de los cóndores? Yo soy un cóndor que anda detrás de la carne podrida y asquerosa de... -Aquí se contuvo, y al momento después agregó- de los muertos que caigan en la batalla... ¡No te dejaremos ir!... La puerta de tu casa no me lo impedirá y me iré cuando el alarido de la matanza me llame a casarme con Rafael.
-¡Pero Rafael está ya muerto, Teresa!... y tu hijo te está diciendo ¿lo ves? que te quedes con él, que lo cuides, que lo tengas en tus faldas, que lo alimentes, para que no llore.
-¡No es mi hijo! -contestó secamente la Loca-. Mi hijo está con Rafael... ¡Rafael está muerto, me dices! ¡Tú hablas de lo que no sabes!... Los muertos resucitan! Y el día en que yo caliente con mi aliento y con mis besos la calavera de Rafael, diciéndole tres veces ¡estás vengado! ¡estás vengado! ¡estás vengado! —76→ Rafael se levantará echando luz divina por sus ojos; me tomará de la mano, me hará entrar en su calavera; y Juntos allí como en un palacio de perlas y de oro, viviremos para siempre sin salir de la cueva bendita que yo he escogido para vivir con él... ¿Qué sabes tú de lo que yo soy, de lo que yo tengo y de lo que yo puedo hacer? Cállate... ¡Rafael está muerto!... y yo también estoy muerta, por eso hago lo que hago, espero lo que espero, y venceré, venceré, venceré; porque para los muertos no hay peligros.
Como la Loca se hubiera ido exaltando visiblemente, hasta ponerse en un estado que parecía tanto más temible para aquellas pobres mujeres, cuanto que todo esto lo había dicho a gritos, la anciana de la casa le pidió a la muchacha que no contradijese ni exaltase a Teresa, así es que cambiando de tema, le dijo:
-¿Y el niño? ¿lo dejas con nosotros?
-Sí, hasta que vuelva.
-¿Y sí no vuelves?
-Volveré, Tomasa... y en todo caso volveré como ánima en pena. Verás entonces una luz que en la media noche pasará en las patas de una araña por tu cabeza; y cuando te despiertes oirás: «Cúidalo y críalo como tuyo, hasta que él mismo pueda recibir mis palabras y mis encargos». Yo soy araña, y cuando quiera he de salir con alas del palacio que tengo en las cordilleras.
—77→-Pero tú has dicho que no es tu hijo.
-No es mi hijo: no es mi hijo... pero... ¡y a ti qué te importa!... ¿No soy yo quién lo he traído? Cuidado con que me lo descubras nadie... porque si cuando vuelva la araña no lo encuentra en tu casa, y en tus brazos... si te lo dejas robar... te hundo en el mismo instante este puñal en el pecho... -dijo haciendo ademán de sacar un puñal imaginario que no tenía...-. No, quiero hablar más -agregó enfadada-, y se puso a registrar las ropas que le habían puesto a su alcance: todo lo que era traje lo alejó lejos, quedándose con sus harapos enlodados; y tomó sólo un par de zapatos gruesos y fornidos que le venían más o menos bien para caminar.
Una vez calzada, se acercó al niño que tenía Tomasa, le puso la mano sobre la frente, y dándole un beso, le dijo:
-Espérame, que voy a volar con los cóndores sobre la carne podrida y asquerosa de los muertos, para venir a lavarte con la sangre de los lagartos.
De allí se dirigió a la cocina; tomó por la asa una olla ¿cántaro de mazamorra, y sin decir más, partió solitaria y misteriosa como había venido.
—78→
La pobre mujer a quien San Bruno había arrebatado su hijo al partir a incorporarse con el ejército realista, fue a caer desmayada y exánime al medio del cuarto en que aquel bárbaro la había dejado encerrada bajo llave. Durante un largo tiempo permaneció así sin sentidos. Pero al volver en sí, le vino un recuerdo vago y terrible de que había visto a San Bruno arrojar su hijo al lodo de la calle, y ocurriéndosele al momento que allí se hubiera ahogado el niño o que lo hubieran devorado los perros, que tanto abundaban sin dueño entonces en Santiago, se incorporó como movida por un arrebato supremo de desesperación y de cólera. Se lanzó a las puertas y las ventanas; pero las unas estaban cerradas, y las rejas de las otras le impedían salir, mientras que asida a los hierros ella parecía que quisiera ablandarlos y hacer que le dieran paso gritando:
—79→-¡Tigre! ¡tigre!... ¡Asesino! ¡Bárbaro!... ¡Mi hijo!... el hijo de mis entrañas... ¡Dios mío! ¡Oh Dios mío!... ¿Por qué castigas mis faltas con tanta crueldad?... ¡Ah! ¡Hijo mío! -exclamó, y cayó de nuevo exánime en el húmedo e inmundo piso de la pieza.
Al reponerse, después de un tiempo imposible de calcular, volvió sobre la puerta; tomó un grueso asador de hierro, lo introdujo por las rendijas inferiores y con un esfuerzo superior a su gastada naturaleza, que sólo puede explicarse por la horrible tensión en que se hallaban sus nervios, hizo saltar los goznes que la sostenían y salió desalentada al patio buscando a su hijo por todos los rincones, y detrás de todos los resagos de basuras y de trebejos amontonados por allí. No hallando en ninguna parte lo que buscaba con tantas ansias, atropelló a la puerta exterior; pero como no pudiera vencer la dureza de los cerrojos, trepó frenética a la pared, y de allí se tiró a la calle. Removió con sus manos todo el fondo del pantano de uno al otro extremo, y alzando los ojos al cielo exclamó:
-¡Nada!... ¡Nada!... -dejó caer los brazos uniendo las manos, y se quedó en aquel muladar hundida en el más acerbo de los dolores umbrales-. ¡La pérdida de un hijo!
-Incapaz de resignarse a volver a la casa sin su hijo, corrió de uno a otro extremo de la calle; —80→ y sin saber por qué, ni para qué, tomó hacia abajo con la ilusión de encontrar algo que la consolara, algo que calmara su espantosa situación.
A poco trecho vio venir en dirección opuesta montado en una mansa mula a un venerable fraile franciscano a quien reconoció al momento como antigua relación de su familia.
-¡Padre Ureta! ¡Padre Ureta -exclamó ella, poniéndose de rodillas, y tomándolo del hábito- ¡Socorro por Dios! ¡Socorro! Haga, señor, que me devuelvan a mi hijo... Me lo han arrebatado... ¡Mi hijo, señor, mi hijo!
Absorto y compadecido de lo que veía, el padre se apeó de la mula con tierno y solícito interés.
-Hija mía, ¿qué te pasa?... No desesperes, cualquiera que sea tu desgracia; pon tu alma en Dios, hija mía, y piensa que desde que lo invoques, él va a poner sobre ti su aliento, para darte la esperanza o el consuelo.
-Sí, padre... Estoy arrepentida... Ayúdeme, señor, a pedirle a Dios ¡Dios mío! que me vuelvan a mi hijo... ¡Padre Ureta! ¿no me conoce?
-Sí, hija mía, te he reconocido -le contestó el fraile con un aire grave que denotaba compasión y reproche a la vez.
-¡Padre mío! No me abandone, no se acuerde de las ofensas que ha recibido. Perdóneme, —81→ señor. ¡Yo no he tenido la culpa de lo que San Bruno ha hecho con Vuestra Reverencia, soy inocente: ¡créamelo, señor!... ¿Qué podía yo hacer?... Él me dijo que mintiera, y que declarara que yo misma le había entregado a Vuestra Paternidad las cartas del señor O'Higgins. ¡Si yo no lo hubiera hecho, me habría azotado, me habría muerto!... y yo tuve miedo... ¡Ah, señor! ¡mi hijo! ¡me han llevado mi hijo!... lo han muerto... ¡Perdón, padre!... ayúdeme a buscarlo... Yo le he ofendido a Vuestra Paternidad pero Dios perdona todo al penitente arrepentido y auxilia a los desgraciados. Perdóneme también, señor, usted que es tan bueno...
-¡Hija! ¡hija!... ¡serénate! Yo te he perdonado hace mucho tiempo. Jamás he cesado de pedirle a Dios, en nombre de mi perdón, que te apartase del camino del pecado y de la abyección a que te han llevado las ligerezas de tu corazón y las imperfecciones del ser humano... Ven acá: acércate; toma mi mano descarnada por los sufrimientos y por la penitencia que hago todos los días implorando el perdón de las faltas del mundo: imprime en ella el beso del arrepentimiento y de la contrición; no por lo que hayas podido hacer en contra mía, no, porque todo eso esta perdonado, sino por lo que hayas podido ofender a Dios violando los deberes de la santa religión de nuestro Señor Jesucristo... Que tu arrepentimiento, no sea hijo del dolor —82→ en que te hallas, sino de aquel dolor más grande y más profundo que debe producirse en tu alma al recuerdo de las faltas que hayas cometido contra la ley de Dios y contra el santo amor que debías a tus padres, a tu familia, y... a tu patria! -agregó el sacerdote con una voz cauta y casi silenciosa-. No vaciles; pero que tu beso sobre mi mano sea la señal de una verdadera y sincera contrición, que no sea el beso pérfido de Judas y de la mentira, destinado a perderse en el olvido si cesa el motivo de tu dolor, y si de nuevo te halaga y te llama la prosecución de tus faltas.
-¡No, padre mío! ¡No! Estoy arrepentida... ¡Que Dios me devuelva mi hijo, y no viviré ya sino para mi hijo, y lejos de los que me han perdido!
El fraile retiró la mano con ademán y gesto severo.
-Dios, hija mía -dijo- no admite el arrepentimiento bajo condición de remuneraciones mundanas. De Él no puedes esperar nada, nada, sino la gracia, gracia y nada más que gracia, cuando la merezcas por la sinceridad de tu enmienda. No es el amor lo que él castiga con su omnipotente severidad. Él, por el contrario, perdona y exalta a quien mucho ha amado, porque su ley es toda de dulzura, y toda de clemencia. Pero... el crimen que vicia la raíz de la familia cristiana, la abyección del espíritu, —83→ la complicidad o el servilismo que convierte a un hombre o una mujer en puñal para el asesino, en instrumento de impurezas, de delación y de matanza, en alma acollarada de la maldad, ¡Ah, hija, mía!... Eso no es amor... Eso no admite perdón sino cuando la contrición nace del corazón, con aquella ingenuidad que no puede obtenerse sino inspirándose en el cielo... Es menester que levantes tu espíritu hasta él, si quieres en nombre suyo que yo te perdone, y te haga digna de su santa gracia, acordándote mi bendición en cuanto puedo desde la tierra.
Hincada y sin movimiento, aquella infeliz parecía absorta en el cúmulo de amarguras y de tribulación que dilaceraban su alma. Pero incorporándose de repente:
-¡Sí!... Padre mío -exclamó poniéndose la mano en el pecho- estoy arrepentida; y me entrego a Dios aunque no encuentre a mi hijo. Si hubiere perecido, haré penitencia, haré una vida de martirio para poder encontrarlo entre los ángeles cuando llegue el día en que terminen mis sufrimientos.
-Esto es lo justo; y eso es lo que te manda la religión del Cristo. Sus grandes remuneraciones no están en este valle de lagrimas que se llama el mundo, sino en el reino de los justos. Los arrepentidos sirven aquí de ejemplo para que se detengan los frágiles en el sendero del precipicio a que los arrastran las tentaciones del —84→ mal... En el camino de la perdición hay todavía salvación, hija mía... ¿Quieres detenerte en él, y volver sobre tus pasos?
-Con toda mi alma, ¡padre mío!
-Pues bien, yo te perdono en nombre del Dios de clemencia y de infinita bondad a quien sirvo; y te reconcilio con su gracia divina, poniéndole mi carácter y mi bendición sacerdotal por testimonio de tu sincero y eterno arrepentimiento -dijo el fraile echándole la bendición con un ademán sublime-. Acabas de nacer, hija mía, a la vida de Jesucristo; y todo lo alcanzarás por él.
Manuela prorrumpió en un llanto abundante que no parecía sólo del dolor de la desgracia, sino mezclado con la idea del consuelo, de la esperanza y del arrepentimiento.
-Ahora, hija mía -dijo el sacerdote- es de mi deber ocuparme de tu desgracia; ¿cómo y por qué estabas aquí en el estado lamentable en que te veo?
-Buscaba a mi hijo, ¡padre mío! -dijo ella sollozando.
-¿Pero dónde lo buscabas?
-Entre el barro... yo creo que se lo han comido los perros -dijo apoderándose de ella un temblor espontáneo de horror.
-Dime, pues ¿se te ha desaparecido?... ¿te lo han robado?... ¿se ha huido?... ¿qué es lo que ha pasado?
—85→La pobre madre callaba, sin atreverse todavía a hablar ni a pronunciar el nombre de San Bruno.
-¿Qué edad tiene el niño?
-¡Año y medio apenas!... ¡no camina, señor!... me lo han arrancado de los brazos... y... no sé más... No me pregunte más, señor.
El fraile calló por un momento, como si buscase en su mente la solución de aquel lúgubre problema; y después de un rato, le dijo:
-Hija mía: aquí no estamos bien para habla de lo que buscas; y para saber yo cómo puedo servirte en tu terrible aflicción. Yo creo que es obra de Dios, el que me haya puesto en este camino para traerte a su divina gracia; y que ya que él ha hecho lo más con su milagrosa providencia, me ha de dar también los medio de encontrar al hijo que buscas. Llévame, hija, a tu casa y allí me informarás de todo, y veré que Dios me ilumine para saber lo que puedo hacer por ti, en el mejor camino que él me inspire.
-¿A mi casa?... -dijo ella con alarma.
-Sí, vamos a tu casa, ven conmigo, yo mismo te llevaré.
-Señor, es la casa de San Bruno.
-¿Y él esta allí?
-No, señor, creo que ha salido al ejército.
-Así tiene que ser; y te aseguro que es imposible que vuelva.
—86→-¿Imposible que vuelva? -dijo ella mirando al padre con angustia.
-Al menos por muchos días... Recuerda que estás en el camino en que te ha puesto la mano de Dios, y que debes morir antes que pensar en ese hombre.
Así lo haré, padre mío... Ya lo he jurado... pero... no le deseo mal.
-Deja a Dios el cuidado de lo que corresponde a su justicia, allá en su inescrutable sabiduría. Ese hombre no está allí para envenenarla con su aliento, tú la santificarás con tu arrepentimiento; yo te prometo que mañana volveré por ti, y te pondré donde él no te alcance si es que Dios ha resuelto que termine la obra de las iniquidades y martirios con que ha castigado las faltas y los desmanes de este pueblo.
Manuela se dejó dirigir por el venerable fraile hasta su casa. Cuando hubieron entrado en ella, el franciscano la hizo sentar, y se colocó a su lado.
-No hay para qué tener misterios, ni para qué callar conmigo, hija mía. De todo lo que me has dicho, infiero que San Bruno es quien te ha quitado el niño que buscas.
Ella callaba.
-Bien, veo que no me engaño... Pero si te lo ha llevado su padre...
-¡No es su padre, señor! -dijo ella anegada en lágrimas.
—87→-¡Ah!... comprendo... Pero aunque no sea su padre, y aunque te lo haya arrebatado por celos o en uno de esos accesos de rabia a que él desgraciado está expuesto, eso no quiere decir que lo haya muerto, ni que lo haya arrojado al lodazal de la calle para que lo devoren los perros... Lo habrá llevado quién sabe adónde... ya lo sabremos, y aparecerá un día más o un día menos.
-Ah, señor, cuando San Bruno me encerró con llave en este cuarto llevándose a mi hijo colgado de las piernas, yo fuí desesperada a esa ventana queriendo salirme por las rejas, y no pude ver más sino que arrojaba a mi hijo al pantano de esa calle, al mismo tiempo que echaba a patadas y empujones a Teresa.
-¿A Teresa? -dijo el fraile con asombro.
Y entonces la triste madre le informó de la rara y repentina aparición de la Loca de la Guardia; de como San Bruno las había sorprendido, y de todo lo que había ocurrido en aquel aciago trance.
El religioso se quedó un momento meditando y después de coordinar en su mente todos los datos que había tomado dijo:
-¿Y de dónde venía Teresa?
-¡Yo no lo sé, padre!... Su Reverencia sabe que está loca; y que me ha tomado una antipatía y un odio invencible... San Bruno me había prohibido recibirla, una que otra vez se —88→ ha aparecido en casa, se ha resistido a hablarme y aún a mirarme; y nada ha hecho sino andar mirando por las piezas con aire ceñudos como si buscase algo, hasta que yo he conseguido hacer que saliera, porque cuando San Bruno la encontraba, la estropeaba y la echaba a la calle a empujones, sin que ella le opusiera la menor resistencia, ni demostrara otra cosa que un desprecio silencioso.
-¿Y desde cuándo no la veías?
-Hace más de un año que desapareció del todo.
-Debe haber en esto algún misterio. Yo he oído decir, hablando incidentalmente de ella, que se había ido a Mendoza, y es muy singular que se haya aparecido por aquí tan luego en los momentos en que el ejército argentino ha bajado las cordilleras y puéstose de este lado.
-¡Ah, padre mío! Que no lo sepa San Bruno, por Dios.
-Es probable que en el primer momento de sorprenderla aquí, y de arrojarla, no se le haya ocurrido esta grave coincidencia, porque de no... yo creo que la habría atravesado medio a medio, que la hubiera muerto... Sin embargo, después ha de haber reflexionado... y quién sabe lo que hará... ¡Pobrecilla! Temo mucho por ella. Es menester que yo la busque a todo trance, y que hable con ella; quizás ella sabe más que nosotros sobre el paradero de vuestro hijo... Sí, —89→ ten esperanzas, hija mía. Yo voy a buscarla, necesito tiempo y precauciones para no perderla; es necesario ampararla y saber de ella a qué ha venido en estos momentos.
-¡Imposible, señor! Su paternidad sabe que esta loca, su locura estriba en un silencio que nadie puede vencer. Cuando habla, habla de cosas incomprensibles, de los cóndores que tienen en la cordillera, de los vuelos que ella da por el cielo, de las águilas y de las nubes, de su hijo y del finado Rafael Estay pronto a bajar rodeado de los cóndores.
-¿Para bajar con los cóndores?... Pues mira, hija mía, todo eso tiene más sentido del que tú piensas. Esa muchacha viene del otro lado. Sabe Dios lo que ella ha visto; y no creas que los locos divagan siempre, ni que son desatinos todo lo que dicen. Lo que les falta es poner sus palabras y sus actos en conexión racional con sus ideas; pero esas ideas tienen en sí casi siempre mucha luz; y ellos se entienden, como se dice vulgarmente, aunque los otros no los entienden. A toda costa es preciso que yo la encuentre; no dudes de que ella sabe más de tu hijo que lo que piensas. Si ha sido muerto y devorado por los perros, ella lo sabe. Si está salvo, ella lo sabe; y quizás sepa también donde está y quien lo ha ocultado. Yo voy a buscarla y a hablar con ella, hija mía; voy por ti y voy por mí. Tú tienes que pasar la noche en esta —90→ casa, y espérame hasta mañana. Muy temprano he de venir a buscarte, para poder ponerte en lugar seguro, donde puedas implorar a Dios con la santidad de tu arrepentimiento; y donde yo pueda darte noticias de tu hijo y de Teresa. ¡Pobre niña!... ¡Ah! me olvidaba decirte que en todo caso que ocurra, no me nombres, ni hables una palabra de mí con el padre Quílez, provincial de nuestro convento. Sabe (que tampoco lo ignoras), que es enemigo mortal mío, cómplice y aliado de San Bruno, enemigo irreconciliable de nuestra patria y sabe que si me nombraras, si nombraras a Teresa, o hablaras con él de lo que ha sucedido, estaríamos todos perdidos; y Dios haría descargar su justo enojo contra tu perfidia en esta o en la otra vida; y quizás para hacer más amargo tu castigo, haría caer su justicia sobre tu hijo. Así pues, júrame que suceda lo que suceda, el padre Quílez, ni lego alguno del convento con hábitos franciscanos oirá salir de tus labios mi nombre ni el de Teresa. ¡Hincate, hija mía! -dijo el fraile tomando su gruesa cruz que pendía de su rosario-, híncate y júrame morir antes que faltar a lo que te ordeno -agregó con un tono de divino imperio, y apuntando al cielo con la mano.
-¡Lo juro, padre mío! -dijo Manuela poniéndose humilde y llorosa de rodillas.
-Besa esa cruz, para que tus labios no sean perjuros.
—91→La mujer estampó sus labios sobre el símbolo sagrado de la fe cristiana.
-Adiós -le dijo el padre Ureta, saliendo apresurado de la casa, mientras que ella quedaba hincada, y balanceando su espíritu entre el terror y la esperanza.
Era ya de noche.
—92→
Haría como una hora que el padre Ureta había salido de la casa de San Bruno, dejando a su penitenta con el ánimo puesto en Dios como en la suprema esperanza de su alma, y resuelta a separarse para siempre del bárbaro que la había ofendido en el más sagrado de los sentimientos de una madre, cuando la Loca como una sombra impalpable, favorecida por las tinieblas de la noche, se deslizaba de las faldas del cerrito de Santa Lucia. Después de haber costeado la pared exterior de la casa, empujó la puerta de calle; y no fue poca su sorpresa al encontrar que había cedido al simple esfuerzo de su mano. Sospechando que algo extraño hubiese sucedido, o que la casa estuviese abandonada, entró lentamente; y ocultándose con grandes precauciones, se llegó a las puertas y ventanas, desde donde escuchó los sollozos y las exclamaciones con que, de cuando en cuando, Manuela daba —93→ desahogo a sus angustias. Convencida de que la infeliz madre estaba sola, empujó con decisión la puerta de la pieza, sin dar la menor señal de interés o de curiosidad, y le puso por delante la olla de api que llevaba en las manos.
La sorpresa de Manuela fue grande. Se incorporó como movida por un resorte poderoso, y tomó a la Loca por los hombros.
-¿Y mi hijo, Teresa? -exclamó exaltada.
-¿Tu hijo?... Tu hijo es de la familia de los cóndores, ha abierto las alas y se ha levantado hasta las alturas... ¿Podía yo seguirlo cuando lo vi escaparse de las manos de San Bruno para tomar su vuelo?... ¿cómo quieres que yo sepa donde se ha ido?
-¡Pero, Teresa! ¡hermana mía!...
-Yo no soy tu hermana, tú eres lagarto, hembra de lagartos, y yo soy de la familia de los cóndores que comen y devoran a los animales inmundos con quienes tú vives... ¿Hermana mía, tú?... ¿por qué eres mi hermana?... ¿No dejaste nuestra casa para irte con San Bruno? ¿No abandonaste a mi hermano y a mi padre entregándolos a la matanza?... ¡Y dices hermana mía!... ¡Come! que ya no tengo otra obligación que alimentarte como a un animal; y si no comes, muérete, para que San Bruno te arroje al pantano en que arrojó al niño que tú llamas tu hijo, y que ya no será hijo tuyo, sino...
—94→-¡Por Dios, Teresa! ¡ten compasión de mí! No me mires con esos ojos terribles. Me das miedo... dime si has visto morir a mi hijo... ¿se lo habrán comido los perros?... ¿Lo viste tú en el pantano?
-¡Sí, lo vi! Pero al caer, lo vi volverse cóndor, ya te lo he dicho; tomó su vuelo, y no lo verás, ya en tus faldas, porque si viniese, sería para destrozar con sus uñas y con su pico esas entrañas donde tú quisiste hacerlo el lagarto de San Bruno. Ahí tienes para comer tú. Al niño le daremos de comer nosotros, los cóndores que sabemos volar hasta el cielo y que tenemos nuestros palacios allá en las cumbres, donde ya no pisarán San Bruno, ni las hembras de los lagartos. ¡Adiós!
-¡No, Teresa! -exclamó Manuela desesperada poniéndosele por delante, para detenerla...-. Óyeme un momento, piensa, hermana querida, recuerda lo que viste... Mira, yo estoy arrepentida... El padre Ureta... ¿te acuerdas del padre Ureta? El padre Ureta, recuérdalo bien, es de la familia de los cóndores, él mismo me lo ha dicho y hace un momento que me ha dado su bendición y que me ha perdonado. El padre Ureta anda buscándote, quiere hablar contigo, me ha dicho que mañana vuelve a sacarme de esta casa y que Dios me ha perdonado. ¡Me oyes, Teresa! Perdóname tú también, y dime si —95→ mi hijo ha muerto entre el barro, o si has visto quien lo ha llevado.
-¡Quítate! -le dijo la Loca con imperio, y con un fuerte empujón la separó de su camino.
Pero, en el mismo instante, ambas se quedaron como petrificadas, al sentir un ruido de caballos que entraban al patio, y al oír una voz de hombre, que decía: entremos.
Manuela, dominada por el terror se quedó sin movimiento.
-¡San Bruno!... -dijo.
La Loca, sin grande apuro, pero con el evidente deseo de ocultarse, se introdujo en un tinajón que ocupaba uno de los rincones de la pieza, como era tan frecuente tenerlo entonces en las casas en Chile, y se ocultó a pesar de tener el agua hasta la cintura.
—96→
En ese día había reinado grande agitación en la recoleta de los franciscanos, a causa de la invasión del ejército argentino, y de su arrogante marcha sobre Santiago. Había allí muchos frailes patriotas, como Álvarez, Vidal, Ureta y otros; pero había también muchos otros realistas; y lo era, sobre todo, el padre Quílez guardián del convento, hombre audaz y malo que era íntimo amigo y camarada de San Bruno, a quien había hecho nombrar presidente de un tribunal excepcional creado por Marcó para reprimir y castigar los delitos de rebelión, conatos de insurrección, y las afinidades con los insurgentes argentinos.
Como en estos momentos de desorden y de convulsión, cada uno trata de hacer en su esfera lo que puede en el sentido de sus pasiones y de sus odios, el padre Quílez se había esmerado en apurar ese día todos los rigores de su autoridad —97→ sobre los padres tachados de patriotismo, y había convertido su convento en un despacho de expulsiones y de arrestos, creyendo que con esto contribuía a poner del lado de su partido el curso de los sucesos; cuando en realidad todo lo que hacía era dar satisfacción a sus rencores, y hacer sentir su autoridad dentro de los muros de la casa, sin ventaja ni daño de los elementos con que debía de debatirse la victoria de una u otra bandera.
Dado estaba a la actividad de sus medidas salvadoras, y a las rogativas que bajo palio y guión hacía el padre guardián para implorar el apoyo del cielo en favor de los soldados del rey de España, cuando un soldado, de Talaveras, disfrazado de guazo, se apeó delante de la puerta de la recoleta, diciendo que tenía que entregarle al padre guardián un paquete abultado en cuyo sobre se leía urgentísimo.
Introducido el hombre hasta la celda en donde el padre guardián estaba entregado a sus grandes medidas, entregó su carta, y el reverendo la abrió con premura.
El billete decía:
-«Mi reverendo y querido padre. -A la fecha estará Vuestra Paternidad al cabo de los apuros y contrastes en que nos vemos. Los insurgentes marchan sobre nosotros, y tienen la mira de tomar a Santiago, con un ejército fuerte, que ha triunfado ya de nosotros en la Guardia, en Achupallas y en —98→ las Coimas, haciendo destrozos en nuestras fuerzas. Han logrado bajar toda su artillería, que parece ser mucho más fuerte que la nuestra, si es que no nos dan tiempo para reunir la que tenemos al sur de Santiago. El general Maroto piensa hacer pie en Chacabuco; y S. P. debe estar seguro que nos batiremos como leones. La cosa ha de ser seria, sin embargo, porque según me dicen los oficiales derrotados en las Coimas, las tropas que vienen sobre nosotros no son como las de Rancagua, ni como las que estamos acostumbrados a llevarnos por delante. Los nuestros están impresionados del arrojo y de la disciplina con que los argentinos se han batido. Dan a la caballería por tan buena como la europea; y los infantes que se han mostrado en la Guardia parecen ser de lo mejor que puede verse en esa arma. Vienen todos mandados por sus mejores jefes, y no es posible decir cómo nos irá el día que nos estrellemos con ellos; porque todo dependerá del favor de Dios y de la santidad de nuestra causa.
»En esta situación todo hay que preverlo. Vuestra Paternidad sabe que todos los papeles más comprometedores del Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública de que el señor Marcó del Pont me hizo presidente, se hallan en mi poder. Los tengo ocultos en una alacena oculta de la pared en que he vivido con M... Esa pared no presenta seña ninguna del hueco en donde se —99→ hallan, porque está revocada por el exterior y blanqueada; pero como no tiene por detrás sino un simple cañizo muy delgado, con un cuchillo cualquiera puede abrirse y cortar los hilos de cáñamo que atan las cañas; y puede sacarse todo.
»Es pues muy urgente, que así que reciba ésta, vaya V. R. a la casa indicada, que saque todos esos papeles, y que se los lleve al convento donde V. R. podrá ocultarlos bien a fin de que si perdemos la jornada, no caigan en manos de los insurgentes. Porque, aunque la mujer esa, cuya familia de insurgentes V. R. conoce, me tiembla, viéndome fugitivo o muerto, puede serme infiel al secreto, tanto más cuanto que tengo un motivo muy reciente, para sospechar que ha de querer perderme y vengarse si me ve caído. Además de ser muy hipócrita, es muy débil, y no cuento con su lealtad si los insurgentes la atemorizan y la halagan. Tenga cuidado con ella; porque al salir hoy de la casa me encontré con otra novedad que al principio no llamo mi atención, pero que después he reflexionado que puede tener mucha importancia.
»Vuestra Paternidad sabe que M... tenía una prima llamada Teresa que al mismo tiempo era su cuñada, es decir, hermana de su marido. Sabe también, que este bellaco anduvo mucho tiempo matrereando por el Río Mataquito y San Fernando, y que su mujer, abandonada por él en la última —100→ miseria, y creyéndolo muerto por lo que yo le había dicho, acabó por enamorarse de mí, y ser mía; hasta que sorprendido y denunciado el bandolero por ella misma, le dimos la muerte que merecía. Poco tiempo después sorprendimos en Elqui a Rafael y a justo Estay, que habían venido de bomberos y con cartas de los insurgentes de Mendoza; y que matamos al primero (logrando escaparse el otro) cuando con toda cobardía se escondía detrás de las polleras de esa Teresa que era su novia, y que en la confusión recibió un hachazo en la cabeza, de lo que al poco tiempo quedó loca, o finge serlo.
»Esta loca, que anduvo vagando por las calles, se perdió ahora dos años más o menos; y supimos que se había ido a la otra Banda. Yo nunca hubiera creído que fuera loca del todo; por las astucias que de cuando en cuando se le veían, y por el odio vengativo que siempre nos ha conservado. Parece más bien exaltada y temosa; pues V. R. sabe que en esta tierra no hay verdaderos locos. Pero el hecho es que desde entonces nadie ha podido sujetarla a vivir en orden, sino que ha andado siempre vagando solitaria y silenciosa por los cerros más excusados, y por sendas que sólo ella conoce y donde se esconde, pues tiene fama de muy vaqueana; y dicen que cuando se les pierde alguna mula o burro en las cordilleras, los guazos apelan a ella, y encuentran al momento su animal. Por —101→ supuesto que desde entonces ha hecho una vida perdida, y dicen que ha parido dos o tres veces hijos que mata, o deja morir en las cuevas de las cumbres donde dice ella que tiene palacios con su novio Rafael Estay.
»¿Quién le dice a V. R. que esta mañana al volver a la casa para tomar mi valija de campaña encontré a M... en pláticas tiernas y confidenciales con la prima loca?
»De pronto arrojé a puntapiés a la Loca, y dejé encerrada a la otra. Pero, después he reflexionado que hice mal en no haberla prendido; porque es imposible que no haya venido para algo de parte de los insurgentes, y que yo sepa todo lo que pasa entre ellos por su propia vista.
»V. R. comprenderá cuán necesario es vigilarla y prenderla cuanto antes. Debe hacerse toda diligencia por agarrarla. El mejor modo será acechar la casa de M... porque creyéndome ausente ha de volver a ella esta noche o mañana. Es menester que V. R. no le haga a M.... la menor indicación, porque si sabe que se trata de agarrar a la prima ha de hacer por alejarla.
»Al ir a buscar los papeles, que es cosa de toda urgencia y que debe hacerse esta misma noche, puede V. R. ver con disimulo si anda por allí la Loca y hacer vigilar los alrededores por las partidas que ocupan el reducto del cerrito —102→ de Santa Lucía, a cuyo pie está mi casa; y de cuya altura se puede inspeccionarla muy bien.
»Le aseguro, padre, que esto es de mucha importancia, y sobre todo, para mí y para V. R. lo que importa todo, es salvar los papeles que nos comprometan, y cuyo lugar le he indicado en la pared que da a los pies de mi cama.
»Si triunfamos no hay que hablar; pero si no triunfamos, es bueno que no queden pruebas en manos de esta canalla que viene sobre nosotros; y que como V. R. sabe no se paran en pelillos para sacrificar a los leales servidores y súbditos de nuestro glorioso Monarca y Señor don Fernando VII: soy suyo S. B.»
No fue poco, por cierto, el sinsabor con que el padre Quílez se impuso de esta carta; pero comprendió al momento todo el interés que había en salvar los papeles indicados por San Bruno, y en apoderarse de la Loca.
-¡Fray José Chaves! -gritó con vehemencia y con visible agitación-. Haga usted ensillar pronto mi mula blanca, y ensille usted la suya pronto, muy pronto, que tenemos que hacer una diligencia muy importante. ¡Padre Regino! queda Vuestra Paternidad en mi lugar con toda la autoridad del convento. Tome al padre Ureta, póngalo Vuestra Paternidad en encierro y reclusión; de modo que nadie hable con él, ni él con nadie.
—103→-Padre guardián, el padre Ureta se ha ausentado del convento; y como no ha regresado es de creer que se ha fugado.
-¡Cáspita!... ¡lo siento!... era menester tenerlo bien recluso en estos momentos... ¿Dónde lo podríamos tomar?
-Yo no lo sé, padre guardián.
-De todos modos; averigüe Vuestra Paternidad del padre Álvarez o del padre Vidal, insurgentes del demonio, donde ha ido el padre Ureta, y donde se le puede hablar. Póngalos Vuestra Paternidad reclusos también. Que yo no puedo demorarme y veremos cuando vuelva lo que hemos de hacer.
En esto, el fraile lego tenía ya de las riendas la mula blanca del padre guardián en el patio interior del convento, mientras otro lego le aseguraba el estribo para que pudiera enarquetarse en la montura. Una vez acomodado salió trotando y apurado, seguido del lego fray Chaves; y se dirigieron a la casa de San Bruno adonde, como hemos visto, estaba Teresa y Manuela; que, al sentirlos en el patio, y sin saber quienes podían ser, se alarmaron, yendo la primera a esconderse en la tinaja, y quedándose la segunda aterrada de lo que podía sobrevenirle.
Cuando el padre guardián llegó a la puerta de la casa, hizo que el lego que lo acompañaba se bajase, y viese si estaba abierta, o si era preciso llamar para que la abrieran, a fin de introducirse sin que nadie pudiese tomar precauciones —104→ para ocultarse, o para escurrirse de adentro. Con un pequeño esfuerzo del lego, la puerta cedió, el padre guardián se introdujo por ella sin hacer el menor ruido, pero la mula del lego era algo reacia; y cuando éste quiso hacerla pasar la puerta, que era algo estrecha, hizo un movimiento brusco de resistencia, y se adelantó con violencia hacia adentro causando el ruido que produjo el terror de Manuela, y la ocultación de Teresa en la tinaja.
-¡Más cuidado, hombre, por Dios! -dijo el guardián.
-Es esta maldita mula...
-Silencio, silencio -dijo el guardián bajándose de su montura-. Cierre la puerta; ate por ahí las mulas, y venga usted conmigo.
El lego Chaves obedeció, y siguió los pasos del guardián.
-¡Deo gratias! -dijo tocando la puerta de la pieza cuyo interior estaba apenas alumbrado por la lúgubre lumbre de una candileja que apenas producía una claridad opaca y vacilante al derredor, dejando casi en tinieblas el resto del aposento.
-¡Deo gratias! -repitió el fraile con mayor acento introduciendo su cabeza en el interior del cuarto- Ave María.
-Sin pecado concebida -contestó Manuela, de adentro, con la débil voz del miedo y de la duda.
—105→-¿Estas sola, hija? -dijo el fraile entrándose, y procurando distinguir algo, como el que achica los ojos para investigar mejor lo que apenas se percibe.
-¡El padre Quílez!... -exclamó Manuela como sorprendida de la visita.
-Sí, hija mía, el mismo... ¿Estás sola?
Manuela hizo un esfuerzo repentino para sobreponerse, y con un aire natural, contestó:
-Enteramente sola, padre... Pero Vuestra Reverencia no extrañe mi turbación en el primer momento... San Bruno me ha dejado sola... ¡me ha quitado mi hijito!... No sé si lo habrá muerto... o si se lo habrá llevado; y estoy como Vuestra Reverencia debe pensarlo, desesperada y llena de angustias.
-¿San Bruno te ha quitado tu hijo?... Alguna razón habrá tenido, hija mía... La conformidad en los sinsabores de la vida, y la obediencia a los superiores en jerarquía y mando, es el primer deber de la mujer. Ella debe reflexionar, hora por hora, que no en balde es que Dios la ha hecho el más abominable de los instrumentos del pecado, y piedra de toque de todas las torpes tentaciones de la vida; y por eso mismo debe estar resignada a todo, para lavarse así del veneno mortal que va unido a su cuerpo y a su alma... Nosotros hemos venido a otra cosa... Alcánzanos un cuchillo que tenga punta.
-¿Un cuchillo? -dijo Manuela con espanto.
—106→-No es para matar a nadie. Tú me conoces, y sabes que este hábito sagrado no oculta a ningún asesino, sino que viste a un verdadero sacerdote de paz y de justicia también cuando hay que hacerla.
Como Manuela vacilara a pesar de estas protestas, el lego Chaves, se arremangó el traje talar que llevaba, y dijo:
-Aquí tengo uno bien fuerte y largo, padre guardián.
Y en efecto, sacó de la cintura un verdadero puñal de lomo grueso, y capaz de introducirse de punta en una tabla de hierro sin blandearse ni quebrarse.
El padre guardián miró al lego con una sorpresa agradable; y éste comprendiendo las ideas de su superior, observó:
-Soldado prevenido, nunca fue vencido, dice el refrán.
-Y dice bien, padre Chaves: los refranes son hijos siempre de la experiencia y de la sabiduría. Aprenda usted de memoria todos los que pueda, y verá usted que sabe siempre más que los demás... legos, se entiende; porque como dice el refrán también, a lo alto no se va por salto, y al tejado por grado.
-De otro modo, padre guardián: zas tras, y buen golpe. ¿No es cierto?
-Pues muchos hay que no lo saben, padre Chaves, y que de arriba vienen abajo por lo mismo.
—107→-No me gusta, padre guardián, esa observación. Si el insurgente del padre Ureta lo supiese, ya sacaría moraleja en provecho de sus malditas esperanzas de que lo de arriba se venga abajo con Vuestra Reverencia.
No le hizo gracia al padre guardián la atrevida idea del lego; y visiblemente contrariado, tomó el cuchillo que éste le alcanzaba, y se puso a revisar cuidadosamente las paredes, al mismo tiempo que con disimulo escudriñaba todos los rincones y arrimo de los trebejos y mesas para convencerse de que nadie estaba escondido en ellos. Después que hubo andado por las tres piezas, se volvió a la que San Bruno le había indicado en la carta recibida; y reconociendo el hueco que buscaba, por el sordo sonido que dio su vacío al golpearlo con el cabo del puñal, comenzó a introducir la punta; cuando Manuela en un extremoso arrojo que le inspiró el terror, corrió a él, y tomándole la mano.
-¡No, padre Quílez! -le dijo.
-¿Por qué no?
-Porque San Bruno me mataría.
-¡No seas lela, hija!... Si yo busco, es porque sé lo que busco, y porque sé dónde lo debo encontrar.
-¡Dios mío!... ¡Padre Quílez!... San. Bruno me ha dicho que... ¿cómo diré, señor?...
-Te ha dicho que aquí hay un secreto que sólo él conoce ¿me oyes? que sólo él conoce.
—108→Luego debes comprender que él es quien me lo ha comunicado, y que él es quien me ha dicho que tome y salve los papeles que están ocultos aquí... No te aflijas y déjame abrir la pared.
-Pero, padre... y si San Bruno vuelve, y me acusa de haberlo denunciado... de que por mí se han descubierto esos papeles...
-Yo te prometo que no te acusara de semejante cosa... ¿cómo puedes tú temer eso sabiendo que soy su amigo y su confesor?
Manuela se rindió, aunque siempre cavilosa; y el padre abrió fácilmente la pared rompiendo el cañizo, hasta poder meter la mano en el hueco y extraer todos los papeles que estaban ocultos en él2.
Pero, como el padre había hecho algunos esfuerzos a que no estaba habituada la supina pereza de que gozaba en su convento, para cortar las cuerdas y las cañas del cañizo, hubo de agitarse bastante, entró en sudor, y pidió un vaso de agua.
La angustia que sufrió Manuela con esta ocurrencia no puede describirse; pero con la energía del riesgo supremo en que se veía de que los dos frailes descubrieran a la Loca, corrió a la mesa donde tenía sus enseres de servicio, tomó el jarro, y como si tratara de complacer con —109→ prontitud la sed del padre guardián, metió naturalmente la mano en la tinaja, y lo sacó lleno de agua.
-¡Puff! -dijo el fraile al echarse el primer trago-. ¡Qué agua tan hedionda tienes, mujer!
-¡Señor, por Dios! ¡perdone Vuestra Reverencia! No tengo otra; y en mis angustias no he tenido tiempo para renovarla... Si Vuestra Paternidad quiere le pondré medio jarro de carlón que es como la toma San Bruno.
-¡Sí! Traedme la botella de ese carlón, mejor será que lo tome puro; que al fin será mucho más saludable y gustoso que esa inmundicia que me has dado.
Manuela tomó otra vez el jarro, lo vació en la tinaja sobre Teresa; y trajo la botella con una diligencia febril que nacía de la cruel alarma de que se veía dominada; y el padre, repantigado en un banco de madera, se echó hasta llenar el jarro y se bebió el vino sin descansar.
-¿Quiere agua, padre Chaves? -dijo y alargole el jarro vacío al lego.
-No, señor -dijo Manuela- está muy mala, hay más vino si es que el señor padre lego tiene sed.
-Lo que es agua -dijo el lego- no acostumbro tocarla sino bien filtrada, y para santiguarme. Beberé vino si Su Reverencia me da permiso.
-Desde que hay otra botella -dijo el padre —110→ guardián- traémela, hija, tomare otro poco, y el padre lego me acompañará. Es bastante bueno tu vino... pero tu agua parece recogida en el charco de la calle, o que algún chancho se hubiera bañado en ella.
-Me parece, padre guardián -dijo el lego- que las cosas van al revés. Como Vuestra Reverencia ya ha bebido, debiera ser yo quien comenzara por beber primero en esta vez; y que Vuestra Reverencia fuera quien me hiciera compañía de atrás.
-Al superior lo más y lo mejor, padre Chaves. No se olvide que como usted decía antes, en los refranes está la verdad y la sabiduría de la ciencia y de la experiencia.
-En algunos casos, sin embargo...
-No, en todos.
-Es que hay refranes contra refranes; y yo iba a recordar aquel que dice...
-No es necesario; pues ya sé yo que los herejes y mandinga fingen también refranes inicuos contra los refranes de la verdadera religión que son los míos.
Y al decir esto el padre guardián llenaba de vino otro jarro, alargándole al lego el resto de la botella.
-Muy buen vino. ¿No es verdad, padre Chaves?
-Pero muy escaso, padre guardián.
-Contra gula... ¿cómo dice el mandamiento de la Iglesia?... se me ha olvidado.
—111→-Y a mí también desde que entré al servicio de Su Reverencia.
-Veamos, padre Chaves, alcance las alforjas; las dos de usted y las dos mías que están en la montura para poner estos papeles
Así que el padre Chaves trajo las alforjas, el padre Quílez acomodó apretadamente en ellas todos los papeles y expedientes que había sacado de la pared; y mandó que las acomodaran otra vez en las monturas.
Dirigiéndose entonces a Manuela le dijo:
-Mujer; es menester que vengas con nosotros, San Bruno no quiere que permanezcas en esta casa que todos conocen por suya más o menos. Es pues indispensable que te arreboces y que vengas con nosotros. San Bruno me ha ordenado que te oculte por algunos días hasta que él pueda volver y recogerte.
Manuela se quedó trémula y espantada sin saber qué decir. Después de un rato, exclamó azorada:
-¡No, padre guardián! déjeme Vuestra Reverencia aquí hasta ver si encuentro a mi hijo. ¡Por Dios, padre mío; tenga compasión de mis horribles angustias!... ¡Déjeme aquí, señor!
-¿Y para qué?... ¿esperas a alguien que te traiga noticias de tu hijo? -le preguntó el guardián con una profunda malicia.
Manuela se mostró perturbada por el recuerdo del padre Ureta; con las promesas de enmienda —112→ que ella le había hecho, y con la esperanza de que le trajera noticias de su hijo; y sólo pudo contestarle después de un rato:
-¡Espero en Dios!
-Dios está en todas partes, mujer, no tomes su santo nombre en vano, ni para vestir con él pasiones y afectos terrenales. Lo mismo puede darte noticias de ese hijo en esta casa que en otra a que yo te lleve. Dios tiene instrumentos de sus obras aquí en la tierra; y es preciso que me digas de quién esperas esas noticias.
-¡De nadie, señor!... ¡De nadie! -dijo Manuela levantando sus ojos al cielo-. De Dios espero misericordia y gracia.
-¡En hora buena!... Pero como tú no sabes los caminos que él escoge para hacer misericordia y gracia a los mortales, debes venir conmigo según se te ordena por quien puede, y por quien sabe mejor que tú lo que conviene. Arrebózate pues y ven conmigo.
Manuela tomó una frazada y se envolvió.
-Estoy pronta -dijo- el crimen de toda mi vida ha sido no saber resistir y ser débil... Pero hoy, aunque lo quisiera no puedo.
-¡Ni debes! vamos, y como estás descalza te llevaremos a la grupa.
-Mi mula tiene muy buenas ancas -dijo fray Chaves.
-Pero es mañera -dijo el padre guardián, y usted, padre lego, como buen español es muy —113→ maturrango para ser jinete de confianza. La mujer irá en las ancas de mi mula.
El padre lego se encogió de hombros. Pero Manuela, como si vacilara de nuevo, preguntó con angustia:
-¿Y adónde me llevan?... padre Quílez, por el amor de Dios, y por los dolores de la Virgen Santísima, dígame, señor, adónde me llevan?
-A una casa honesta y de confianza. ¿Conoces a don Manuel Imaz?
-No, padre.
-Es un hombre de honor y de respeto que te tratará con bondad y con cariño: basta que yo te lleve y que se lo encargue. Estarás con su familia; y nadie sabrá de ti, hasta que vuelva San Bruno, de quien Imaz es amigo fiel. Vámonos, que tengo mucho que hacer y que ver en el convento. ¿No tienes nada que llevar?
-¡Nada, nada!
-¿Sabe qué sería bueno, padre lego, que vaciara el agua de esa tinaja? Si la dejamos va a poner pestilente toda esta casa.
-¡Oh! ¡padre guardián, por Dios! -dijo el lego. ¿Y a Vuestra Reverencia qué se le importa de eso?... ¡Ahora quiere también que yo me ponga a hacer rodar un tinajón de ese tamaño, para vaciarlo en el patio!... No, señor: déjese Vuestra Reverencia de eso, y vámonos que tiempo de sobra tendrán los que vengan después —114→ para vaciarla y limpiarla. El refrán dice que el que venga atrás que arree. Con que así, no violemos su sabiduría, padre guardián.
-Usted, padre lego, va en mala pendiente. Sus refranes siempre tienen olor de herejía...
-¡Vaya con el olor!, precisamente para que Vuestra Reverencia no lo tenga tan de presente, debemos dejar esa agua podrida en la tinaja sin menealla, como dice el refrán cuando se trata de inmundicias.
-¡Digo de herejía, sí señor! Porque el mandamiento de la Iglesia dice que contra pereza diligencia; y lo que usted tiene es pereza.
-Claro es... En lo que no le va ni le viene a la Iglesia, a Vuestra Reverencia, ni a la mía.
-En cuanto a eso usted tiene razón, padre Chaves: tiene razón. Vamos, y se salieron llevándose a Manuela, que, según había dicho el padre guardián, debía quedarse oculta en la casa de don Manuel Imaz.
Pero al tomar una de las bocacalles que de allí suben al cerrito de Santa Lucía, el padre guardián detuvo su mula; se bajó de la montura, entregando las riendas a Manuela; llamó a un lado retirado al lego Chaves, y cuando estuvieron apartados le dijo en voz muy baja:
-Allí arriba en el reducto del cerrito ha de encontrar usted al capitán que manda el piquete de artilleros que hace la guardia. Arrímese con precaución, no sea que le peguen un balazo, —115→ al primer grito de ¿quién vive?, responda usted alto, religioso de San Francisco: ¡viva el rey!...
-¿No sería mejor, padre guardián, que subiésemos los dos?
-No hay para qué, con usted basta.
El padre lego meneó la cabeza contrariado, y dijo:
¿Y qué voy yo a hacer o decir?
Dígale usted al capitán o jefe del retén, de mi parte y de la del mayor San Bruno, que por estos alrededores puede andar vagando una mujer que se finge loca, y que es espía o bombero de los enemigos, que es preciso apoderarse de ella a toda costa, y ponerla en seguridad por lo que convenga hacer mañana con ella. Vaya sin cuidado.
-Eso de sin cuidado...
-Dé usted las voces que le he recomendado, y desde que usted me nombre no tenga cuidado. Yo lo espero aquí.
El lego subió al reducto fortificado que guarnecía entonces con sus murallas de cal y canto la cúspide del dicho cerrito; y después de las formalidades y precauciones de estilo, desempeñó la comisión. Reunido enseguida con el guardián, continuaron su camino.
—116→
Cuando la Loca sintió que había quedado sola, levantó su cabeza con precaución hasta el borde de la tinaja, y no encontrando nada que le inspirase inquietudes, se salió al piso sin cuidarse del agua en que estaba empapada. Dirigiéndose con soltura al hueco de la pared que el padre Quílez había descubierto, lo examinó con todo cuidado, registró bien con la mano todo el interior del agujero, desmenuzando los terrones de tierra con suma prolijidad, pero no encontró, ni sacó rezago alguno de los papeles que habían estado allí. Sin expresar contrariedad alguna, permaneció un momento como cavilosa; y enseguida levantó del suelo unas tiras de trapo viejo; les hizo unos cuantos nudos repitiendo, como si quisiera afirmar su memoria, «padre Quílez, padre guardián, padre Chaves, don Imaz», y después que tuvo anudadas sus tiras de trapo, se las guardó en el seno.
—117→De allí registró los colchones y las cavidades de los muebles: nada encontró que le halagara, y se contentó con cambiar sus andrajos, vistiéndose con otros que Manuela había dejado inservibles en un baúl.
Enseguida apagó el candil, y salió al patio con suma cautela. Pero en vez de tomar hacia la calle, se dirigió al fondo del corral; y con la soltura y agilidad propia de quien está acostumbrada a marchar por entre los riscos de las montañas, se trepó al muro; y se pasó a las primeras faldas del cerrito de Santa Lucía, procurando costearlas en dirección al Tajamar que por el norte defiende a la ciudad del ímpetu de las aguas del Mapocho.
En medio de su camino, la detuvo un grito de: ¿quien vive Al oírlo, la Loca se agazapó en el suelo, y puesta en cuatro pies se arrastró con toda la ligereza que pudo, al mismo tiempo que el estampido de un fusil hacía estremecer todo el lugar, y que una bala pasaba silbando y rebotando en los peñascos del cerrito.
Poco tardó la Loca en sentir los pasos acelerados del grupo de soldados que bajaba del reducto en busca suya; pero ella, por una inspiración admirable, en vez de escurrirse y de huir hacia abajo, o de continuar hacia el norte, tomó hacia arriba del cerrito, por entre desigualdades y asperezas, logrando que los soldados que bajaban aprisa al lugar en que habían distinguido —118→ su bulto, la dejasen atrás, con lo que ella pudo seguir hasta la parte occidental de la pequeña altura, y descender por el otro lado, para ganar el paredón trasero del Convento de la Merced, desde donde se dirigió con éxito al Tajamar, que era entonces uno de los lugares más lóbregos y excusados que podía presentar ciudad alguna en el mundo.
Entre tanto, los soldados que la buscaban volvían a gritar: ¿quién vive? y al ver que caminaba por delante de ellos un bulto silencioso, le hicieron fuego poniéndolo en tierra, y corrieron a apoderarse de él. Pero, apenas lo tuvieron a su vista prorrumpieron en grandes carcajadas: habían muerto a un infeliz burro del servicio de una de las casas vecinas que acostumbraba pasar la noche por aquellos alrededores.
Fastidiado de las bromas que sus compañeros le hacían por haber armado tanto ruido y tanta alarma por un burro, el centinela que había disparado el primer tiro, protestaba que no era ningún cuadrúpedo lo que él había visto, sino una verdadera figura humana que marchaba bien derecha en dos pies; y se ratificaba en que era imposible que no estuviese oculta en aquellas cercanías. Rehusándose a todas las bromas de sus camaradas insistió de tal modo sobre la seguridad del hecho, que el oficial del punto creyó conveniente echar dos o tres partidas para que registrasen bien el lugar y las casas de las inmediaciones.
—119→Entre tanto, la Loca había conseguido llegar al Tajamar y ponerse de lado del río. El lugar no podía ser más solitario. La furia torrentosa del Mapocho que se desata desde las cordilleras, arrastrando tras sí millares de guijarros, viene a estrellarse con una titánica violencia a lo largo del enorme paredón, que la contiene para que no inunde la ciudad. Todo era, por consiguiente, inhabitable y primitivo por allí, y hasta el ruido infernal que hacen las aguas al abrirse paso sobre su lecho de piedras, hacía pensar que aquella naturaleza tuviese voces salvajes para imitar enmedio de la noche los quejidos, los golpes, los alaridos y los lamentos de un infernal cataclismo.
La Lorca seguía deslizándose hacia arriba como un fantasma, sin ruido y sin vacilaciones, tomó los vados más fáciles para eludir la fuerza de la corriente, y el pie, ya en una morruda piedra que las aguas no habían podido arrastrar todavía, ya sobre los bancos de cascajos aglomerados en el medio del río, ganó terreno, tomó por los fondos del suburbio de la Chimba, dejó a su derecha las pendientes de San Cristóbal, de cuya corona de nubes, según es fama, se desatan las tormentas que barren aquellos valles, y haciendo un rodeo hacia la izquierda, hizo un rumbo hacia el portezuelo de Colina, como si llevara intención de ir a la costa de Chacabuco.
—120→
La casa o palacio del gobierno presidencial de Chile ocupaba entonces un extremo del costado porte de la plaza mayor de Santiago. En aquel momento veíanse aglomerados a sus puertas muchos caballos ensillados, algunas carretillas, y como trescientos soldados y oficiales que le hacían guardia; al mismo tiempo que muchos hombres de campo, en traje más o menos militar, venían y salían de galope, como si hicieran servicio de expresos y correos para los distintos puntos del territorio; revelándose en todo aquello el movimiento tumultuoso y agitado que producen siempre alrededor de la autoridad, estas situaciones de combate entre dos causas o sistemas irreconciliables, próximos a decidirse por un grande hecho de armas.
Llamaban mucho la atención entre esta aglomeración de hombres y de bestias, la existencia de seis carretas grandes a las que estaban uncidas —121→ tres yuntas de bueyes por cada una, y que estaban cargando un abultado y rico menaje, que sacaban hombres silenciosos por una puerta excusada, al parecer con grande reserva para que no fuese notado. Uno de los peones, le dijo al oído a un curioso que habiéndolo conocido se había acercado a preguntarle qué significaba aquello.
-Es el equipaje del Presidente.
-¿Y para dónde va?
-A Valparaíso.
El curioso, que era un jovencito como de veinte años, ágil y despierto, se alejó apresuradamente de allí.
Dentro del palacio había también gran número de gentes. Unas verdaderamente preocupadas de la suerte que podía caberles si los argentinos vencían la cuesta de Chacabuco y se echaban sobre la capital: otras dudosas e inquietas que buscaban luz y conocimientos para tomar su partido a tiempo y congraciarse con los que vinieran a quedar vencedores; y no pocas atraídas por la curiosidad, protestando una lealtad a los mandatarios realistas que estaban muy lejos de tener. Todos ellos ocupaban los patios interiores, los corredores, y los aposentos de menos importancia.
En el despacho y en el salón principal del palacio hallábanse reunidos, a puerta cerrada, los personajes prominentes del gobierno y de sus consejos.
—122→Llevaba la voz entre ellos un fraile dominico, el padre José María Torres, que con un desparpajo cínico e imprudente, se deshacía en arengas de grande efecto y de alta voz sobre las altas prendas militares, la experiencia y la bravura del presidente de Chile, el mariscal, cruz de San Fernando, de Isabel la Católica, de Calatrava y otras comendaciones, don Francisco Casimiro Marcó del Pont, que tornaba todo aquello, de la boca del padre Torres, como si fuera la voz de la posteridad y de la historia, que hacía justicia a sus méritos excepcionales.
Era el padre Torres una especie de teólogo burdo y ramplón de ademanes audaces y de voz tonante, lleno de confianza en su propia suficiencia, por lo mismo que era un ignorante sin un ápice de valor o mérito intelectual. Tenía ínfulas de literato y aires de histrión; que se había ganado el ánimo de Marcó del Pont, no sólo por sus imprudentes zalamerías y por lo zafado de su lenguaje, sino también por la perversidad de su carácter, y por las viles traiciones con que se había pasado del servicio de los patriotas al servicio de los realistas, echándose a los excesos más infames como rescate de sus anteriores prevaricaciones.
-Señor mariscal presidente del reino -decía el padre Torres, estirando los labios y haciendo revolotear los extremos del cordón con que ajustaba la cintura de sus hábitos-. Las cosas... a —123→ mí... no me inspiran gran cuidado, desde que Vuestra Excelencia salga mañana a ponerse a la cabeza de nuestro ejército... El coronel Maroto... mozo de ayer, y bastante insubordinado como sabemos, carece pues de la experiencia necesaria, y no ha dado todavía grandes pruebas de bravura... y de competencia en el mando superior de las naciones y de los ejércitos, como las que tiene dadas y consignadas en la historia nuestro presidente el señor Marcó del Pont.
-No vaya Vuestra Reverencia tan adelantele -contestaba Marcó del Pont echándose para atrás- porque aunque es verdad que Maroto es un jefe de pocos años, tengo informes de que ha servido bien... Por lo que hace a mí, diré, sin embargo, que no lo he conocido en ninguna de mis campañas, o si ha estado, habrá sido en algún rol insignificante a donde no lo alcanzaba mi vista. No me parece que estuvo en la campaña del Rosellón, donde me batí cuerpo a cuerpo con el general francés Dugommier; y al irlo yo a rendir me encontré que en la ceguedad del arrojo, estaba yo rodeado de toda la escolta del jefe enemigo. Me batí, sin embargo, hasta romper mis armas... En tres partes se me tronzó la espada, tenía el morrión y el uniforme atravesado de balas, y no había reparado en nada... pues... con la fiebre del combate, hasta que un oficial francés tomándome de la mano —124→ me gritó: -Señor coronel, usted no tiene armas; esto no es valor sino temeridad. ¡Alto! soldados -les gritó a los suyos, honor a la bravura del vencido. Con esto yo volví en mí, y vi que realmente estaba prisionero. Y como la experiencia es madre de la ciencia, comprendí desde entonces, que un jefe debe ser reflexivo, y no halagarse con las emociones del peligro, sino sujetar su arrojo para proceder con la cordura que exige el mando.
-¿Qué dicen ustedes, caballeros? -dijo el padre Torres, dirigiéndose con una provocativa satisfacción a las diez o doce personas que estaban allí en aquel coloquio-. Quisiera que ustedes me dijesen si hay un rasgo igual en las vidas de Plutarco... Igual habrá porque todos sabemos lo que eran los héroes antiguos... además que todos esos prodigios que cuentan de ellos tenían su cábula, porque los dioses paganos tomaban el partido de éste o de aquél, y echaban también su manito en cada batalla para ayudar al que más querían, porque era hijo de la diosa tal, o del dios cual; y naturalmente... con el amor de padre... ponían el resto en favor del hijo.
-Eso no -le contestó el canónigo Zamboada-. Nuestra fe nos enseña que todo se gana también en las batallas por el favor de Dios.
-De acuerdo, de acuerdo; pero... lo que es nosotros no sabemos lo que sucederá, porque... —125→ Dios guarda... pues... sus reservas; y algunas veces...
-Pero no me negará Su Paternidad que los que combaten por su rey, y por su religión, con una alma pura de pecado, triunfan... o por lo menos deben triunfar.
-Sí, señores -dijo Marcó del Pont- como creyente y como católico, yo siempre he procurado ir con esa idea a las batallas. Pero ustedes comprenderán que no hay seguridad, y que todo depende del valor y de la competencia de los jefes. Miren ustedes: en el primer sitio de Zaragoza, era indispensable defender el Portillo. El general sabía que aquello era desesperado, pero contando por algo los albures de la guerra conferenció con los altos jefes sobre cual sería el oficial de más entereza para hacer allí lo posible; y tuve el honor de que me señalaran. Por desgracia, me dieron un segundo imprudente y atolondrado. Al caer la noche, creímos que convenía inspeccionar la posición de los franceses, y mandé a mi segundo. Pues señor... se mete donde no debía... lo matan sin que yo sintiera nada; y estaba yo tomando quietamente mi jícara de chocolate, cuando se me presenta un oficial francés seguido de mucha tropa; voy a tomar mi espada... para morir... porque no tenía escape... pero antes de que pudiera armarme me toman y vuelvo a caer prisionero... Yo espero que no suceda nada de esto con Maroto... —126→ Pero ustedes no duden que en el éxito tienen mucha parte los subalternos. Así es que ahora, esperaré que se me incorporen Barañao, Quintanilla, el batallón Chillán y las demás fuerzas para ir a tomar el mando; y será cosa de una hora llevarme por delante toda esa canalla. Ese San Martín es un soldadito de ayer: un aventurero. No ha podido hacerse carrera en España, por cobarde y por inepto, y es por eso que se ha venido a esta guerra, ya verán ustedes como lo voy a volver tarumba.
En esto, se acercó a Marcó del Pont el mayordomo del palacio; y llamándolo aparte le dijo al oído:
-¿En cuál de las carretas quiere Vuestra Excelencia que alcemos la plata labrada, y los cajones del dinero?
-Ya he dicho -le contestó Marcó en voz muy baja también- que se pongan en la carreta que está en la puerta traviesa del palacio; y ordene usted que salga ahora mismo, sin esperar a las otras, custodiada por el capitán Ibáñez y por los treinta dragones que están allí. Ahora mismo, ¿eh? cuidado con demorar una hora, ahora mismo.
-Muy bien, señor presidente -contestó el mayordomo y salió deprisa.
Cuando Marcó del Pont volvió a la rueda de sus allegados, estaba el padre Torres entregado a los elogios más exagerados del presidente, y —127→ haciendo y deshaciendo del ejército argentino como si lo tuviera en su mano.
-Yo decía, señor presidente -agregó- y esta es la opinión de todos estos amigos, que Vuestra Excelencia debía sujetar a un consejo de guerra al coronel Atero. Él no ha debido venir a Santiago después de la vergonzosa derrota que ha sufrido. Debía haber seguido el ejemplo de Vuestra Excelencia en el Rosellón y en Zaragoza: morir o quedar prisionero.
-¡Eso no es para todos, padre Torres! -dijo Marcó del Pont con visible fatuidad-. Pero yo voy a tomar medidas...
Antes de que dijera cuáles medidas, resonaron allí, causando un pavor indecible, los fusilazos que la partida del cerrito había disparado sobre el bulto de la Loca.
De modo que cuando los soldados de esa partida se reían a carcajadas alrededor del burro que había caído víctima de sus balas, todo era alboroto y espanto en el salón y en el palacio del gobierno realista de Chile; porque después de todo, el bravo y temerario prisionero del Rosellón y de Zaragoza, era un gran cobarde, conocido y ridiculizado en todo el ejército español; y lo menos que se figuró al oír aquellos balazos fue que el ejército argentino caía de improviso sobre él y se apoderaba de la capital.
—128→
Esos fusilazos, en el silencio de la noche y bajo el influjo de una situación azarosísima con el enemigo a las puertas de la ciudad, y en un desconcierto completo por la sorpresa, produjeron, como era de esperarse, un pánico indescriptible en el palacio presidencial. En el primer momento el mariscal Marcó del Pont se quedó estupefacto con la boca abierta y mirando con tamaños ojos a los circunstantes, mientras estos lo miraban a él igualmente aterrados y sorprendidos. Los unos corrieron a las puertas de las antesalas para escabullirse o para preguntar lo que era aquel tremendo lance, mientras otros sin saber qué hacer ni qué pensar, estaban como clavados en el lugar y en la postura en que los había cogido el incidente.
-¡Nos han sorprendido! -dijo Marcó del Pont-. ¡Estamos perdidos!... ¡Así fue en Zaragoza!
—129→-Me parece -dijo el dominico Torres- que debemos abandonar el palacio. No hay tiempo que perder, señor presidente... Ocupe Vuestra Excelencia el cuartel de la escolta.
¿El cuartel de la escolta?... y ¿para qué?... ¡La defensa sería allí insostenible!... Desgracias inútiles y sin objeto... Aquí nos verán desarmados, y al menos no habrá sangre...
Pero, cada vez más agitado y tembloroso, trataba de entrarse a las piezas interiores y de que no lo siguieran los otros.
-¡Bernedo!... ¡Bernedo! ¡Ayudante Bernedo!
A estos gritos se presentó un joven oficial. Marcó del Pont lo tomó aparte, y le dijo en voz baja:
-Vaya usted inmediatamente al cuartel de la escolta y dígale usted al capitán Magallar que haga marchar inmediatamente para Valparaíso la carreta cargada que está allí, y que la haga custodiar con treinta hombres al mando de Del Río. Ordénele usted que tome el camino de la izquierda, y que la haga andar a toda prisa; que monte en el acto toda la escolta, y que me tenga pronto mi caballo, pues voy ahora mismo a ponerme a su frente... ¡Pronto, pronto, Bernedo!... acredítese usted como siempre en este terrible momento.
Entre tanto, el padre Torres y algunos otros, ya se habían escabullido. Al volver hacia el grupo —130→ que había quedado sin saber qué hacer, Marcó del Pont, les dijo:
-Me dice Bernedo, que no hay duda que han sorprendido a la ciudad. Su opinión es que una división enemiga se ha corrido por las faldas de San Cristóbal, dando la vuelta por Elui, para burlar a Maroto y tomarlo entre dos fuegos después de apoderarse de Santiago. Es preciso, señores, que ustedes se retiren. Voy a ponerme a la cabeza de la escolta: he reflexionado que esto es lo mejor; trataré de resistir, o de replegarme al ejército. ¡Adiós, señores!... Retírense ustedes.
-Pero, señor presidente -dijo el oidor don José Antonio Caspe-, será mejor esperar un momento.
-No, señor: no hay momento que perder. Los momentos son todo en los acasos de la guerra.
-Es que a medida que reflexiono, se me hace más difícil comprender cómo pueden habernos sorprendido; aunque, por desgracia mía, ¡conozco demasiado a esos demonios de Buenos Aires! El infierno no ha producido jamás pillos más atrevidos, ni perdularios de peor clase.
En esto volvió Bernedo, diciéndole al oído a Marcó del Pont, que la carreta tan recomendada salía en ese momento para Valparaíso, custodiada por el capitán Del Río, y que la escolta quedaba ya pronta y a caballo.
—131→-Queden ustedes con Dios, señores... Voy a ponerme en campaña...
-Pero, señor presidente -le dijo el asesor de gobierno, don José María Luján, poniéndosele por delante-, repare Vuestra Excelencia que el fuego no continúa.
-Razón de más para creer que la resistencia ha cesado y que han tomado el puesto.
-Tal vez que no, y que sea una falsa alarma -dijo el asesor bastante enfadado.
-¡Y así es! ¡asimismo es! -dijo el padre Torres que volvía al salón con aire satisfecho, y que había oído al entrar las juiciosas palabras del señor Luján. No hay nada, señor presidente. Todo proviene, según me dice el jefe del reducto de Santa Lucía, de un aviso dado por el padre Quílez de Recoletos acerca de una mujer perdida y de otros individuos que se han sentido en la ciudad y que se sabe que son espías y bomberos del enemigo. Parece que hay grande interés en tomarlos. Se sabía que andaban por las cercanías del cerrito, y las centinelas han hecho fuego pero no se les ha tomado todavía. Ahí esta en el patio el oficial dando estas noticias a los que lo tienen rodeado; y viene a comunicárselo todo a Vuestra Excelencia.
La reacción del pánico desvanecido se hizo patente en todas las fisonomías. Marcó mandó entrar al oficial del reducto, volviendo a sus baladronadas características, sobre todo lo que —132→ había pensado efectuar para hacer morder el polvo a los audaces que se hubieran atrevido a intentar una sorpresa sobre la capital, hallándose él a su cabeza.
Introducido el oficial al salón, informó a todos de lo que había ocurrido; y dando grande importancia a la existencia de bomberos argentinos dentro de la capital, se resolvió hacer venir inmediatamente al padre Quílez para que aclarara lo sucedido con los datos que al parecer tenía de buena fuente.
Al efecto, el presidente Marcó del Pont, que además de su caballo y mulas de equipaje, tenía también pronta su calesa, ordenó que ésta marchase al convento de la Recoleta en busca del padre guardián.
El padre Quílez informó a Marcó del Pont de que el leal e impertérrito mayor don Vicente San Bruno, presidente del Tribunal de Vigilancia y de Seguridad pública, que además de todo esto era el favorito más intimo del señor presidente, le había mandado un hombre de toda confianza a decirle que acababa de saber que una mujer muy peligrosa que se hacía la loca, y que tenía relaciones numerosas en Santiago, se había desprendido del ejército insurgente y había entrado a la capital con el propósito evidente de concertarse con los partidarios de los rebeldes para dar un golpe de mano. El padre Quílez no quiso hablar de la carta de San Bruno, —133→ ni de los papeles que había extraído, porque conociendo que no hay secretos entre tres, y no pudiendo calcular lo que sería de la fidelidad de tantas personas como las que estaban allí con Marcó del Pont, creyó más conveniente reservarlo. Pero si dijo que a San Bruno le constaba que la mujer que había dirigido a los espías y que había entrado con ellos, se había ocultado por las cercanías y alrededores del cerrito de Santa Lucía, probablemente para facilitar la sorpresa y toma de aquel reducto y de su artillería. Agregó que con esto, él se había dirigido personalmente esa noche al dicho cerrito, y había informado de todo a su jefe.
Siguiendo en estas investigaciones se hizo venir también al soldado que hacía la centinela, y que había disparado el primer tiro sobre la Loca. Este insistió en que lo que él había visto era real y verdaderamente una mujer o un espectro de mujer. Desmintió todas las bromas de sus camaradas, asegurando que ellos eran los que habían hecho fuego sobre el burro, en una dirección muy distinta de la que llevaba la mujer que él había visto; y que si ésta se había escapado, era porque ellos habían corrido hacia otro lado al ver caer al burro creyendo que era gente; con lo cual lo habían dejado solo, y le habían también perturbado el rumbo que él quería tomar. Pero que estaba cierto de que era una mujer, y de que no tenía duda que —134→ por aquellas casas existían cómplices que la habían ocultado.
Después de comparar todos estos datos, convinieron todos en que la mujer, los bomberos, los cómplices y el complot, eran cosas ciertas e inminentes; y decidiose mandar fijar y repartir por toda la capital un bando tremendo que decía así:
«Don Francisco Casimiro Marcó del Pont, presidente del reino de Chile y de las costas del Sud por un acto y gracia honorífica de Su Majestad nuestro amo y señor el señor don Fernando VII, rey de las Españas y de las Indias, de Jerusalén, y de otras partes, gran cruz de Calatrava, y comendador de la orden de San Fernando, secretario de la gran comendaduría de Santiago, y oficial condecorado con la gran cruz de Isabel la Católica, etc., etc. (Aquí una serie de titulajos más o menos bombásticos y ridículos). Por cuanto ya son insufribles los atentados y traiciones que los salteadores y los insurgentes favorecidos por los rebeldes y facinerosos que imperan al otro lado de la cordillera, y por cuanto hemos sido bien informados de que se han visto y conocido en esta capital del reino los espías y tránsfugas que de allá han venido a fraguar complots y revoluciones inicuas contra el gobierno paternal y divino de nuestro rey, amo y señor; entre cuyos facinerosos y espías figura como vaqueana y guía —135→ de primera clase una depravada mujer, sin ley ni rey, sin costumbres y sin hogar, que llaman Teresa, y que se hace la loca para mejor cubrir sus maldades, la perversidad de sus manejos, y escapar a las pesquisas y persecución de nuestra autoridad, he tenido a bien disponer:
»1.º Que sea castigada con la pena de muerte, sin forma ni procedimiento, toda persona, ya sea hombre o mujer, de cualquier edad, clase o situación, que habiendo visto, hablado, o encontrado a la dicha loca Teresa, o a alguno de sus cómplices y cooperantes, no se presente en el acto a declarar donde se hallan, donde se ocultan, donde estaban o fueran vistos.
»2.º Que si alguna persona, hombre o mujer, de cualquiera clase o entidad que la haya visto y conocido, no hubiere dado parte a las autoridades, sabiendo que esta maldita perdularia se había ausentado del reino, y residido en Mendoza, sea castigada la dicha persona con cien azotes, a lomo de burro, ejecutados por el verdugo por cuartas partes en cada uno de los ángulos de la plaza mayor; y que si fuere mujer se le destine además a barrer las calles por el término de un año; y si es hombre, a la compostura de caminos y de pantanos.
»Y en esta virtud, para que lo contenido tenga efecto, y para que ninguno alegue ignorancia, publíquese por bando, fíjese esta noche misma, en todas las esquinas, y nadie sea osado a arrancarlo —136→ bajo las mismas penas; y además fíjese también en todas las puertas de las casas inmediatas al reducto fortificado de Santa Lucía; entregándoseles un ejemplar a los que transiten por aquellas calles y en la plaza de abastos: fecho en Santiago de Chile a nueve de febrero de 1817. Marcó del Pont.»3
—137→
En la mañana del diez de febrero, una de esas vecinas parleras e informadas de todas las noticias y chismes de sensación, que corren anónimos por una población preocupada por grandes novedades, acertó a entrar en la casa de la familia que tenía oculto el niño levantado por Teresa del charco en que San Bruno lo había arrojado. Y con la satisfacción del que lleva cuentos, que deben dar pábulo para una nutrida e interesante conversación, entró tratando de tú a las muchachas; y al sentarse con la satisfacción de la importancia que tenía su visita.
-¿Ha visto, comadre, -dijo dirigiéndose a la anciana dueña de casa- qué tiempos estos? Una no sabe cómo ha de vivir, ni cómo ha de hablar, ni a quién ha de mirar en la calle. Los pobres hombres andan trastornados... Yo, ni a mis hermanos admito en mi casa... y ya se los he dicho: -¡No, amiguitos! en casa no quiero visitas —138→ ni conversaciones; porque mire; comadre en estos tiempos, no se debe uno olvidar de que en boca cerrada no entran moscas. ¡Habla usted con toda inocencia... y después resulta un crimen! qué contó, qué dijo, qué no contó, qué no dijo. Si dijo, porque dijo, y si no dijo, porque no dijo. ¡Esto es terrible, comadre!... ¡Yo estoy desesperada!... ¡Cuatro días de encierro!... Me he fastidiado, y he dicho ¡oh! me voy a conversar un rato con mi comadre Ramona y con las muchachas.
-Y la verdad es que estamos bien tristes, comadre -dijo la anciana.- Figúrese usted, uno de los muchachos que se quedó aquí, ahí ha tenido que presentarse al coronel Barañao, porque ya iban a declararlo desertor. Es verdad que ha estado escondido más de seis meses; ¡las muchachas lo quieren tanto!... ¡y así han llorado!... Los otros tres se fueron con el señor O'Higgins, y no sabemos nada de ellos.
-¡Ah, comadre, por Dios, no hable de eso! mire que no se lo van a perdonar... ¿Ha visto el alboroto de anoche?... ¡Qué incendio!... Las balas silbaban por los techos de nuestra casa; y mi pobre viejo se asustó tanto, comadre, que hasta esta madrugada he estado dándole friegas de manzanilla con sebo frito para que se aliviara de los chuchos que tenía. ¡Qué tiempos, comadre!
Es verdad, aquí hemos estado en vela -dijo —139→ una de las muchachas; porque los tiros nos hicieron creer que era una batalla o una revolución; y nos pusimos a rezar por el pobre Joaquín, que es tan muchacho... y también por...
-¡No digas, muchacha, que has rezado por los otros! ¿No has visto el bando? ¡tiene pena de muerte y de azotes que es un contento!... ¡y todo por la loca de la Teresa!
-¿De la Teresa? -exclamaron todas con sobresalto.
-¿Que Teresa? -dijo Tomasa reponiéndose, y haciéndoles a las demás una indicación apenas perceptible para que anduvieran cautas.
-Pero, mujer -le dijo la vecina-, ¿no te acuerdas de la Teresa S... la que se volvió loca cuando mataron a Rafael Estay?
-Ah, sí -dijo Tomasa afectando indiferencia-. ¿Y qué hay?
-¿Pues que ustedes no han visto el bando del señor presidente?
-¡No! -contestaron todas con evidente zozobra.
-Pero, muchachas; si lo han puesto por todas las puertas de las inmediaciones del cerrito; y lo han repartido. Precisamente traigo aquí uno que le dieron a Tiburcia la chinita que fue hoy temprano a comprarme la carne para el puchero... que por cierto está flaca y horrorosa, porque como no hay quien la traiga, piden un sentido por un pedacito como la mano. ¡Aquí —140→ está el bando!... y cuidado que los castigos que dice son terribles contra los que hayan hablado con la tal Teresa.
-¿Y usted cree, doña Casimira, que ha de haber venido Teresa?... ¿A qué?
-Como es loca... todo es posible.
-Yo no lo creo.
-Pero Tomasa -le dijo la madre- si el señor presidente dice que la han visto, ha de ser cierto.
-¿Qué quiere, mamá?... yo no lo creo.
-¡No digas eso muchacha! -le observó doña Casimira-. Si el que gobierna dice que es cierto, tú debes decir que es cierto. Mi comadre tiene mucha razón. Toma el bando y verás.
La lectura del bando hizo una impresión mortal en aquella pobre familia. Dos de las muchachas se fueron adentro a llorar y a esconder el niño en lo más hondo de la casa para que no se le oyera la voz. Tomasa y la madre fueron las únicas que sostuvieron la visita de doña Casimira soportando toda la angustia en que se hallaban, hasta que agotadas sus noticias se despidió prometiendo volver muy pronto para distraerse y pasar un rato de conversación con que atenuar «la amargura de los tiempos».
Apenas se fue doña Casimira, la familia aquella dio rienda suelta a sus terrores, sin saber qué hacer, ni cómo conjurar el peligro que la amenazaba. Después de mucho vacilar, Tomasa —141→ tomó el aire de inspirada por un recurso salvador.
-¡Ya esta! -dijo- ¡ya sé lo que debemos hacer!... Yo voy ahora mismo con mamá a lo de misia Pepita M..., le declararemos todo.
Ella nos conoce: nos quiere, y cuando nos oiga, ha de ver que somos inocentes. Si como espero, nos toma bajo su protección nada tenemos que temer, porque ella puede más que el presidente, y nadie se ha de atrever a disgustarla, ni a ir contra lo que ella disponga. ¡Vamos, mamá! ¡vamos pronto!
-¿Y qué hacemos del niño? -dijo otra de las muchachas...
-Nada por ahora. Le diremos todo, todo, a misia Pepita; y ella dirá lo que debemos hacer con el niño. Nosotros haremos lo que ella diga; y ya verá usted, mamá, que todo ha de salir bien. No se aflijan: misia Pepita es una gran señora, generosa y hábil. Nos pondremos en sus manos; y ella lo arreglará todo muy bien. ¡Vamos, mamá! -dijo Tomasa, arrebozando a su madre, y cubriéndose ella también con su manta.
-Yo tengo miedo de andar por la calle en días como estos -dijo la anciana.
-¡Cómo ha de ser, mamá! Es preciso hacer un esfuerzo para salir de este apuro -y tomando a su madre por el brazo tomaron la dirección de la casa de la señora doña Pepita de M... mujer del coronel don Antonio M...
—142→
-¡Ah señorita!... ¡Qué donosa esta su merced! -le decía una sirvienta de tipo mixto, bastante agradable por cierto y no poco zalamera, a una dama joven, y muy bella en efecto, que se preparaba a hacer su tocador a eso de medio día4.
Como la dama estuviera muy acostumbrada a oír estos elogios, de todas partes, y aún de labios mucho más interesantes para ella que los de la sirvienta que se preparaba a ayudarle en sus atavíos, se contentó con colocarse delante de su espejo, dirigiendo a su propia imagen una sonrisa de complacencia ingenua.
Vestía un largo batón de foulard color rosa y estilo pompadour, floreado de jazmines blancos que imitaban ricamente la verdad de la naturaleza5. —143→ Abierto por delante, y descuidada la abotonadura que debiera haberlo cerrado, dejaban verse tras de él las formas de una escultura admirable, que trasladada al mármol de Paros, habría podido rivalizar con las que sabía crear el artista desconocido que nos ha dejado la maravilla de Milo.
En su fisonomía, abierta y franca, dominaban los rasgos de la energía y de la soberbia, templados, sin embargo, por la blancura nívea de la tez, y por un nítido matiz color de rosa, que sin marcar punto alguno de la faz parecía esparcido en toda ella, con el arte mágico del más delicado pincel. Pero el ojo negro y centelleante, las pestañas largas, las cejas bien separadas y de un arco irreprochable, la nariz aguileña y afilada como una daga del mejor acero, arrancando sin doblez desde su origen, el óvalo correcto; el pómulo de la barba pronunciado como el botón de una diamela, la frente unida, ancha en la base e inclinada hacia la raíz del pelo, daban a esa fisonomía, bella en su conjunto y en sus detalles, un tono hidalgo y audaz, una fuerza de idealidad visible, sin disminuir en nada, con apariencias varoniles e impropias de su sexo, la exquisita conformación del tipo femenino en su más galana expresión.
—144→No contribuía poco a la atenuación de la energía impresa en esos rasgos, la blancura del conjunto, los labios exquisitamente formados y ondulados, con la sonrisa más fina y más natural, que haya iluminado jamás el trato habitual de una mujer. Tal era la esposa del coronel don Antonio, M..., jefe de campanillas en el ejército realista que ocupaba a Chile; y que según es fama no tenía la elevación de ideas y de carácter ni los talentos que habría necesitado tener el marido de tal mujer, para llenar las emociones y los intervalos de la vida conyugal.
La Pepa M... -que así era conocida entonces en Chile- era hija del risueño cielo de Andalucía; y reunía a su belleza todas las gracias y las actitudes de ingenio natural con que están dotados los que nacen en ese prodigioso pedazo de la España. Elegante en su andar, había aprendido desde niña todas las destrezas con que una refinada coquetería les enseña a lucir ese pie árabe que por su pequeñez y por sus curvas no tiene igual en ninguna de las otras razas del mundo; y en el momento en que la estamos retratando, ya fuera por hábito morisco, ya por el calor de la estación, llevaba los suyos sin medias, sobre unos pantuflos de terciopelo color celeste bordados de plata y oro, que parecían sobre el cutis, espigas de trigo sobre un lecho de rosas.
El aposento estaba adornado con aquel esmero —145→ y prolijidad en que se revela la mano de una mujer inclinada a las delicadezas y al acomodo de los detalles. Sobre la mesa del tocador, cubierta con ricos paños bordados y cribados en el Perú, además de todos los utensilios destina dos al adorno y al retoque de la persona, se levantaba a lo alto de la pared, hasta el techo, una magnífica luna de Venecia, con un ancho bisel por marco en cuyas faces del mismo cristal estaban cincelados pavos reales de la India y pájaros del Paraíso con otras cien maravillas. Cuatro escenas tomadas del libro IV de la Eneida ocupaban grandes medallones al centro de cada uno de los lados del cuadro. En el pie, Dido enamorada se abrigaba en los brazos de Eneas dentro de la obscura gruta, mientras la tormenta rugía por de fuera. En uno de los costados Eneas le refería a Dido la ruina de Troya. En otro, Cupido, bajo la faz engañosa de Azcanio, inoculaba en la reina el veneno del amor, y en el de arriba, Dido entregándose a las llamas, maldecía al pérfido Troyano, que desde sus trirremes veía arder la pira funeraria con el dolor consiguiente al mal que había hecho6.
Una rica estera de junquillos formaba el entapizado —146→ del piso; y por muebles se veían cómodas, camoncillos, canapés y sillones de jacarandá, tallados en pie de cabra, como entonces se decía.
La Pepa M... tenía entonces de veinte a veintidós años. Y aunque por el aplomo de su porte revelaba todas las iniciaciones de su estado, la rica savia de su naturaleza no se había gastado con los arduos trabajos de la maternidad; de manera que la estatua humana conservaba intacta toda su esbeltez primitiva con todos los atractivos de la transformación nupcial.
El carácter y el genio de la mujer correspondían a su figura. La timidez y el encogimiento virginal no eran por cierto cualidades que ella hubiera de lucir. Pero en compensación, tenía una alma elevada, ideas romancescas; y así como era simpática y dúctil para todas aquellas manifestaciones del espíritu y del corazón que revelaban heroicidad, talento, ternura, delicadeza y decisión, era reacia y soberbia en todo lo que bajaba del nivel sublime e ideal en que ella comprendía el mérito de las personas, y el de los hombres, sobre todo.
Por desgracia suya su marido no correspondía al modelo con que ella se había figurado el hombre digno de su amor. Un singular acaso y ciertas coincidencias de familia la habían unido al señor M..., joven oficial, de bastante valor personal, pero de una insufrible petulancia, —147→ cuando ella era niña de diez y seis años, a lo sumo, que carecía de discreción o de previsión para comprender todo el error que cometía cediendo a los influjos que la llevaron a ese primer enlace.
M... era soldado, pero tenía una educación descuidada, que él trataba de cubrir con el garbo audaz e insolente de los modales. En todo trataba siempre de ponerse en evidencia y de imponer sus opiniones y sus caprichos. Era duro hasta en las formas arrogantes que él confundía con la elegancia y con el aire militar; y había perdido el sentimiento de la realidad desde que había ascendido en el ejército de Chile por el favor del general Osorio, vencedor en Rancagua, y por el de Marcó del Pont que lo miraba después como una de las principales columnas de su poder.
Ya fuesen celos, incompatibilidades de carácter, ilusiones desvanecidas, agravios de detalle, maneras diversas de comprender el ideal de la vida, esterilidad conyugal, o desconfianza sobre el poco aprecio que el uno hacía del otro, el hecho era que la petulancia genial del coronel M... se estrellaba a cada momento, y por cualquier incidente, con la rebelde energía de su mujer. El marido había llegado a comprender que ella se tenía por muy superior a él, y que había llegado a tomar tal influjo en la sociedad chilena, por sus dotes, que era hasta cierto punto —148→ una entidad propia capaz de resistirle en todos los terrenos.
La Pepa conocía en efecto todos sus méritos y toda la importancia que ellos le daban en el trato social. Gustaba de lucir. Su figura le daba confianza, y sus talentos encontraban una profunda satisfacción en el efecto que hacían. M... se devoraba con los celos. La Pepa no se daba el trabajo de tranquilizarlo; y valía tanto para con los personajes del país y de la situación, como M... mismo, o mucho más que M..., porque no había nadie que no pusiera su esmero en complacerla, que le negara una gracia, o que ya no hubiera tomado parte por ella, contra el coronel, que, al decir de todos, pretendía sustraerla a la sociedad de Chile, en donde ella era el primer encanto, y el prodigio buscado con más anhelo.
Fuera de su marido todos hablaban con elogio de su bondad. Era complaciente y solícita con todos. Los pobres la tenían por su providencia; y jamás salían descontentos o desconsolados de su lado, pues en aquellos tiempos de martirio y de persecuciones, en que su marido era uno de los más duros instrumentos de la tiranía de Marcó del Pont, la Pepa no se había excusado en ocasión alguna de tomar sus tapados y su mantilla, a cualquier hora, para acercarse al presidente y pedir con sus halagos y finezas, con la gracia de su lenguaje, con el —149→ prestigio de su belleza, actos de favor y de clemencia.
De modo, que aún en los casos en que nada obtenía, ella dejaba al menos el rastro consolador de su bondad, sin preocuparse de la ira y del despecho de su marido, que la tenía por más amiga de Chile y de los patriotas, que del imperio español en la América del Sur7.
Y, tal vez, M... tenía razón. Sea por el antagonismo que se había producido sobre él y ella, sea porque las inclinaciones de la mujer eran elevadas, y su carácter independiente, el hecho es que ella veía heroicidad y justicia en los que guerreaban por la independencia de su patria; y no podía resistir a los sentimientos nobles de su alma, sin darse cuenta quizás de la tendencia en que se ponía mucho antes de que los acontecimientos la vinieran a unir a esa causa por el amor del hombre cuyo modelo había siempre soñado.
Esta era la mujer que al ponerse negligentemente delante de su espejo, desataba los nudos que ligaba su negra cabellera durante las horas del sueño, dejándola caer como una inmensa madeja de sedas que inundó materialmente sus hombros, desde la cabeza a los pies.
La sirvienta tomó con sus dos manos aquella —150→ masa de cabellos, y poniendo por debajo una rica toalla de Guayaquil, comenzó a aderezarlos con gran esmero.
-¡Es incomprensible, señorita -le dijo- que el coronel no viva postrado a los pies de su merced!
-Gran diversión sería para mí por cierto. ¿Te parece que es muy divertido vivir en el nicho de una virgen o de una santa? Ninguna gracia que me haría.
-Pero no quiero decir eso, sino que debería amarla a su merced para hacerle él gusto en todo; y no que apenas viene. Y está una hora aquí, o que pasa una noche, al otro día ya es una pelea furiosa que me hace temblar.
-¿Y me has visto temblar a mí? ¿Me has visto llorar?
-¡Eso no! Su merced lo mata riéndose... Pero él...
-¿Él, qué?
-¡Él se pone terrible, señorita!...
-¿Y bien?
-¡Es que siempre tiene a manos sus pistolas y su espada! Su merced no lo mira pero mil veces lo he visto yo ir frenético a sus armas, e ir ya a tomarlas. ¡En uno de esos furores la va a matar a su merced! El otro día se paseaba como loco por la cuadra8 y apretando los puños —151→ decía: -¡No puedo vivir con ella, ni sin ella, es un demonio que me tiene desesperado; no tengo más remedio que matarla para sacármela de aquí, de las entrañas donde me devora como una víbora! -decía- y se paseaba apretando los dientes como un tigre.
-¡Bien lo sé! -dijo la Pepa- mil veces me lo ha dicho; y es capaz de hacerlo; pero ¿qué hacer?... Hazme dos trenzas, y adórnalas con las cintas celestes que están en aquella gaveta.
-¡Por Dios, niña! ¿cintas celestes?... El coronel ha mandado que su merced no se las ponga jamás, y su merced vio que el otro día prometió matarme «como a una rata», si yo se las volvía a poner.
-¡Esa es otra! No comprende este hombre que el celeste me viene bien, y sobre todo que es el color de mi preferencia por lo bien que viene con los trajes blancos del verano; y se le pone que es por injuriarlo, ¡como si a mí me importara cosa alguna del color de las banderas para adornarme!
-Pero de lo que yo tengo miedo es de esta riña perpetua que puede acabar por un pistoletazo a causa del color tal o cual, o de otra pamplina, señorita.
-¡Yo no he de ceder a sus caprichos! Trae esas cintas y colócame los moños en las dos trenzas. Que me mate; así se acabará este infierno. Él dice que me ama, pero me ama como —152→ un tigre, o más bien dicho no me ama a mí como soy, sino a otra yo, que no soy yo, y que él quisiera hacer de otro modo que como soy... y se enfurece, y me odia al mismo tiempo que quiere atarme a él, como si yo pudiera hacerme lo que no soy, ¡lo que él quiere que sea sin que sea! ¡Bonita ley! eso quiere decir que no me ama a mí, y que quiere matarme porque no soy lo que no puedo ser... Esto no tiene remedio, Mariana... sino la muerte o qué sé yo qué... Si me mata, que me mate... Lo que es yo no tengo intenciones ni ganas de matarme yo misma o de darme por muerta... ¡Dios proveerá... y vamos viviendo, que el mundo es grande! -dijo ella al fin con una carcajada de risa oportuna y moderada...-. Ponme las cintas celestes, que hoy no ha de venir M... Está lejos y muy ocupado... Nadie ha de venir porque la gente no está para visitas... y yo quiero tener el gusto de adornar con cintas celestes mi cabello y mi vestido blanco de batista...
-Va a parecer una novia, su merced.
-¿Y si M... muriera como un bravo en la batalla, crees tú que no habría quien me quisiese?
-A millares y señorita... Bastantes celos tiene el coronel de...
-No me hables de esos disparates... A pesar de todo lo que él se imagine en sus locuras, nadie ha ocupado mi corazón... ni hombre —153→ alguno me ha dado que pensar dos minutos... Bailo, me divierto, paseo, gozo de la sociedad, los hombres distinguidos me complacen y los acepto con gusto; pero precisamente, porque no tengo nada que reprocharme, es que tengo más energía para resistir a las locuras de M... ¡Mira, Mariana! Yo soy de tal temple que si alguna vez hubiera tenido, o tuviera una pasión que me alejara de mi marido, tendría por la mayor de las infamias el engañarlo, o en hacer de la perfidia la ley de mi vida. Claro y pronto tomaría una situación digna, y sería toda entera, y por toda la vida del hombre a quien me ligara, de él sólo, y jamás de dos, porque no he nacido para tener aseo y vergüenza de mi misma. Si M... fuera menos brutal, me habría comprendido... Pero, le falta esto -dijo la Pepa, tocándose la sien- y me confunde con las mujeres miserables que no tienen valor ni virtud. A mí, puede faltarme la virtud, porque todo es de temer en la suerte que me ha cabido; pero el valor... el valor no me faltará jamas, para ser y mostrarme toda entera, sin bajezas, sin mentiras, sin perfidias, y sin cobardías... ¡Ah!... ¡Si yo hubiera nacido hombre!
-¡Dios nos libre, señorita, de que llegase ese caso!... El coronel comenzaría por matar al hombre que lo privase de su merced, y después la mataría a su merced misma, aunque tuviese que atravesar el infierno para llegar a los dos.
—154→-¡Si llegara ese caso, no sería eso tan fácil! Es tal la idea que yo tengo del hombre que podría llenar mi corazón, que no sólo habría de ser bravo para defenderme, sino elevado y sublime para justificarme de las vulgaridades de las gentes.
-Ya sé, señorita, en quien piensa su merced -dijo la mucama dándola de sagaz y entendida.
-¡Sí, lo sabes tanto como yo!... ¡Cuando te digo que no conozco a nadie que pueda tomarse por el hombre que yo me imagino, te digo, con toda ingenuidad, y tomando por testigo a Dios, que es la pura verdad!... Déjate de tonterías... Así están bien los moños celestes; no me recojas las trenzas, déjalas caídas todo a lo largo, levántame estos encajes en el cuello, préndelos con ese moño celeste. Bien, así... Ponme las medias... y esos zapatos de raso blanco con pinos de plata... ¡No, esas medias no! Las de seda caladas y con lentejuelas... ¡Esas!... Ahora el vestido.
Estaba Mariana poniéndole el vestido, cuando tocaron a la puerta y anunciaron que Tomasa y su madre tenían una grande aflicción y venían a implorar el favor de la señorita.
-Que entren, aquí -dijo ella con mucho cariño y benevolencia.
—155→
-Hazlas entrar, Mariana.
Mariana volvió al momento introduciendo a Tomasa y a su madre.
-¿Cómo está, Sinforosa? ¿Estás buena, Tomasa?... He quedado muy contenta, de la ropa blanca que me has hecho: está muy bien bordada, y del filete nada hay que decir, ¿qué andan ustedes haciendo? ¿No tienen zozobra del estado de las calles?
-¡Ah, señorita! Venimos muy afligidas a buscar un consuelo en usted, misia Pepita.
-En todo lo que yo pueda, soy de ustedes, ya saben cuanto las estimo; y a la verdad que no es hacerles favor porque ustedes todo lo merecen por su virtud y su contracción al trabajo.
-Gracias, misia Pepita.
-Gracias, misia Pepita.
-¿Y qué hay? ¿qué es lo que las aflige? Alguno de los muchachos...
—156→-No, señorita, no, es algo muy terrible, y estamos con un grande cuidado...
-Pero veamos pues.
-Quisiéramos hablar solas con la señorita, porque es un secreto muy grave...
-¡Solas estamos! Mariana y yo somos una sola persona... ustedes la conocen, y son amigas.
-Es verdad, señorita. Así pues, diremos lo que nos trae a incomodar a la señorita.
Y tomando la voz Tomasa como más ladina refirió todo lo que les pasaba, y el conocimiento que el bando les había dado del peligro que corrían por un crimen o falta que habían cometido con toda ignorancia de las consecuencias en que se veían envueltas.
-Han hecho ustedes muy bien de venir a verme a tiempo, y yo creo que todo lo puedo remediar. ¿De quién es hijo ese niño que les ha dejado a ustedes la Loca?
-No sabemos nada, señorita. Teresa se apareció con él en los brazos en nuestra casa. No quiso darnos informe ninguno, sino que era de la familia de los cóndores.
-¿Será hijo de esa desgraciada?
-Cuando nosotros le preguntamos si era hijo suyo, nos contestó con enojo visible que «no era hijo suyo». Y parecía que decía la verdad, porque el tono que usaba era terminante, y lo decía con mucha seriedad; así es que aún —157→ cuando vimos que estaba loca, se lo creímos. Y como se salió dejándonos el niño, ¿qué íbamos a hacer nosotras, señorita?... No lo habíamos de tirar; porque ni sabíamos que Teresa fuese espía. Ella nos dijo que cuidado con que no lo encontrase en casa cuando volviera a buscarlo. Ya ve usted, señorita... la compasión y todo nos hizo tomarle el niño y alimentarlo, porque venía en un estado miserable de hambre y de inmundicia; parecía que hubiera salido de un pantano.
-¿Y qué fisonomía, qué color tiene?
-¡Es precioso, señorita!... Blanco, rosado, y de pelo castaño. Tiene unas manos preciosas, y el pie muy fino. Casi no hay duda de que sus padres son decentes.
-¿Entonces la Loca lo habrá robado?... No puede ser de otro modo.
-¿Quién sabe, señorita?... Pero después del bando, nosotras hemos dicho: si vamos a declararle al prefecto todo esto, tenemos que confesar que hemos recibido ayer a Teresa, y estado con ella; y quien sabe que perjuicio se nos sigue; y hemos dicho «lo mejor es ir a ver a misia Pepita ¡qué es tan buena! y ella nos dirá lo que debemos hacer.
-Muy bien pensado, Tomasa; y muy bien hecho.
En el transcurso de esta conversación, la Pepita M... había tenido tiempo de fijar sus ideas; y dijo:
—158→-Mariana, ve que me pongan pronto la calesa.
Mariana salió con premura a dar la orden; y regresó al momento.
-Lo primero que hay que hacer es que yo me vaya con ustedes a su casa, y que me traiga al niño conmigo. Aquí estará seguro y salvo, de todo.
-Señorita ¡por Dios! -dijo Mariana-. Su merced se olvida de lo que pasó en Concepción ahora tres años, poco más o menos, y de que el coronel no ha dejado de cismar con aquel pobre don Ezequiel... Si viene y encuentra que su merced tiene un niño de esa edad...
-¿Y qué... por un absurdo como ese, imaginado por un loco violento, voy yo a pegarme a salvar una criatura expuesta a todo?
-Pero ¿no sería mejor, señorita, que el niño se quedase con Tomasa?
-No, porque Tomasa no tiene cómo defenderlo, y a la menor tropelía, se lo arrancarán, quien sabe quién, o la Loca misma.
-¡Así no más es, señorita! -dijo Tomasa-. Nosotros estamos temblando, de que algo se sepa, de que alguna vecina oiga llorar al niño, o de que suceda cualquiera otra cosa que nos delate.
-¡Y tienes razón! -dijo la Pepa-. Después de todo ahora no son momentos para averiguar todo este misterio; y un niño de esas condiciones —159→ no puede volvérsele a entregar a una loca andariega y vagabunda como Teresa, sin exponerlo a perecer... Y ya que Dios no ha tenido a bien bendecirme dándome hijos, me bendecirá al menos cuando haga de madre para los que no la tienen.
-Señorita -dijeron de afuera- está pronta la calesa.
-Muy bueno -dijo la Pepa- lo primero es que yo me traiga el niño a casa. Vayan ustedes a esperarme en la suya para que me lo den.
-¿Iré yo con su merced? -dijo Mariana.
-¡No hay necesidad! lo traeré en mis faldas; y tendremos esta deliciosa novedad para pasar el tiempo. ¡Oh, ser madre!...
-¿Y si nos delatan a nosotros -dijo Tomasa-, y si nos viene algún trabajo?
-Es que luego que me traiga al niño (¡ya me parece que lo veo!) me voy a hablar con el señor presidente del reino; y sin darle razón ni conocimiento de nada, haré que me de un resguardo absoluto, y en toda regla, para que ninguna autoridad entre a casa de ustedes, ni las moleste o toque en lo más mínimo. Además voy a mandarles al negrito Antonio, con su casaca de militar, para que ustedes me puedan dar por él cualquier aviso en caso de urgencia, y yo acudiré. No tengan cuidado de nada; duerman y coman tranquilas... Vayan ustedes deprisa, que yo voy ya en la calesa.
—160→En efecto, un momento después llegaban casi juntas a la puerta de la casa las dos mujeres y la calesa de la señorita. Así que le presentaron al niño, ella exclamó: ¡Oh, qué bonito es! y lo llenó de besos cariñosos; mientras que la criatura, acostumbrada ya a andar en brazos extraños la miraba con una inocencia angelical, y le tomaba los vistosos moños celestes que brillaban sobre el traje blanco, con la espontaneidad y el anhelo propios de su edad.
-Bueno, muchachas: ¡me lo llevo! Quiera Dios que no parezca la madre... Oh no, por Dios... ¡Perdón, Dios mío, por estas palabras impensadas!... Pobre madre... Pero lo que es a la Loca yo no se lo entrego, mientras no recobre el juicio, o lo reclame su familia... ¡Adiós! me lo llevo; y voy al instante a sacar el resguardo para ustedes. ¡Adiós!
En la calesa, la Pepa no se cansaba de mirar al niño y de halagarlo con todas las caricias imaginables: le hablaba, lo besaba, le ofrecía darle manjares, juguetes, y se conocía que iba encantada con el hallazgo que había hecho.
Al bajar en su casa, no pudo menos que exclamar:
-¡Qué dolor voy a tener si me lo quitan!... ¡Pero quién sabe, quizás si los padres son pobres, quizás convengan en dejármelo... ¡Mariana! ¡Mariana!... ¡Aquí traigo al niño; mira qué lindo! Tómalo y acomódalo: pasaremos la —161→ noche haciéndole vestidos. Quédate con él, mientras yo voy a pedir el resguardo para esas pobres muchachas.
-¿Y así va su merced, señorita?
-Así, ¿qué tiene?
-¿Con adornos celestes?
-¡Y qué me importa!
-¡Ah, señorita! ¡Se lo van a reparar todos!... y después un cuento, un chisme para el coronel... puede mirarlo como un ultraje.
-Que piense lo que le parezca. Yo me adorno como mejor me conviene, y con lo que más me asienta.
-¡Ninguna gracia le van a hacer esos adornos al señor presidente!
-¡Y es verdad! -dijo la Pepa reflexionando-. ¡Tienes razón! Desde que voy a solicitar favor para otros, es preciso que no dé pretextos para que me los nieguen.
-¿Le pondré, señorita, las cintas aquellas de listones punzoes y amarillos con que hicimos las paces el mes pasado con el coronel?
-Esas u otras -contestó ella desprendiéndose los colores celestes para tomar los de la bandera española, que, a la verdad le asentaban tan bien, y ponían en tanto realce su belleza con los otros. Y se dirigió enseguida al palacio presidencial.
Los centinelas del palacio, influidos por el estado de alarma y de profundas desconfianzas —162→ en que estaba todo a su alrededor, quisieron detener a la señorita con las formalidades de cuartel y de plaza de guerra. Pero el oficial de guardia que la conocía particularmente, y que no tenía poco gusto en que la ocasión le permitiese rendirle banderas y homenaje, vino presuroso a la puerta de la calesa; le dio la mano para que bajase, sin poder privar que sus ojos se fijaran en el admirable pie, que al apoyarse en el estribo, puso de manifiesto todos sus encantos con algo más de su escultura. Una agraciada sonrisa fue la recompensa de esta galantería.
-Señorita, tengo el mayor gusto de ponerme a los pies de usted; ¿qué es lo que puedo hacer para complacerla?
-Ya que tengo la fortuna de encontrarme con un caballero tan galante, deseo que usted me dé su brazo, y que haga de modo que Su Excelencia el señor presidente del reino me reciba.
-¡Señorita... con el mayor placer!... ¡No todos los días puede uno contar con estas dichas!
-¿Por qué no?... Ya usted ve, que lo que es ahora, soy yo la que tengo que agradecer su fineza.
-¡Oh, señorita!... es simplemente mi deber.
-Y que, ¿cree usted que es poco mérito comprenderlo y llenarlo como usted lo hace?
-Ignoraba que lo hubiera en los acasos de la fortuna.
—163→-¡Muy bien!... pero en todo caso, es usted quien se hace digno de ella, si es que el llevarme del brazo vale tanto para usted -dijo ella con una sonrisa de carácter dudoso que más bien parecía una ironía por su exceso.
Habían subido en esto la ancha escalinata del palacio compuesta de grandes piedras de granito. En la galería de entrada, había grupos de militares y de otras personas, entre las cuales, el oficial que llevaba a la Pepa distinguió al mayor Bernedo, ayudante de Su Excelencia; y acercándose a él, mientras todos saludaban y miraban a la dama con marcada atención, le dijo:
-Mayor Bernedo, madama M... desea ser introducida; y volviéndose a la señora le hizo un saludo de la más rigurosa etiqueta y urbanidad.
-Pase usted a la antesala, señorita -le dijo el edecán conduciéndola de la mano; y acercándola a un rico canapé, la hizo sentar-. Voy en el momento a anunciar a usted.
Y apenas se había ella sentado y acomodado su traje angosto y pegado al cuerpo con un formidable rodeón de municiones aplastadas alrededor del extremo de la pollera, cuando el edecán Bernedo volvía del salón presidencial con la orden de hacerla entrar al momento.