La pluma mensajera: ensayos de literatura hispanoamericana
Giuseppe Bellini
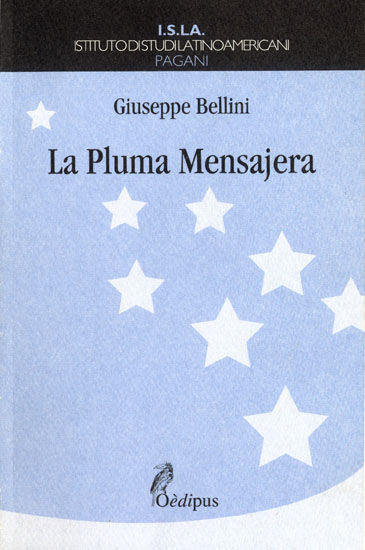
La mayoría de los ensayos reunidos en La Pluma mensajera han sido elaborados en tiempos diversos, teniendo sin embargo siempre presente que su destino final era un libro, en la medida de lo posible homogéneo, en el cual se pusiera de relieve lo que la literatura ha significado y significa, según quien escribe, para Hispanoamérica, mundo en el cual los problemas son numerosos y candentes.
Comparto, naturalmente, la convicción de que la literatura es reflejo e interpretación de la sociedad donde nace y que su función principal no es tanto la de procurar al lector el placer estético de la lectura, que también es fundamental, como la de poner de relieve los problemas que atañen al mundo que le rodea, en una dimensión de universalidad.
En una conferencia
de hace muchos años el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli
afirmaba que el escritor tiene una función social y que,
auque no debe tener otra pasión que la de crear, debe
responder «a todo lo vivo que le rodea», debe
«escribir bellamente», por cierto, «reproducir en
escala artística [...] la imagen del hombre como es y de los
conflictos que le acosan», debe sobre todo sugerirle al
«hombre de todos los días», «la idea de un bien posible [...] salido de
sí mismo»
1.
Más personalmente Neruda consideraba fundamental su
misión de incansable reconstructor de la
esperanza2.
De modo que el escritor tiene una doble tarea: la de denunciar y
animar, de impedir que cunda el desaliento, la desesperanza.
La creación literaria de Hispanoamérica abunda, por consiguiente, en denuncias, pero también en alentadoras perspectivas de cambio, con frecuencia en fascinantes utopías. El mundo, hay que admitirlo, no presenta panoramas exaltantes y la interpretación de este aspecto dramático ha dado una dimensión de gran hondura a la literatura hispanoamericana, que tiene inmediata resonancia en quienes no consideran al hombre únicamente materia.
No sorprenderá, pues, que los ensayos que aparecen en este libro, a más de afirmar una visión personal de la creación artística, sobre todo del siglo XX, muestren en la sustancia una trayectoria que, si tiene continuamente momentos liberatorios, insiste sobre todo en una visión dramática de la condición humana, y al mismo tiempo profundiza problemas que, lejos de corresponder a lo material, calan en la dimensión más íntima del individuo, profundamente presente en todos los autores estudiados.
Porque en los ensayos que aquí aparecen y que corresponden a la privilegiada función de intérprete de cada escritor, poeta o narrador que sea, los temas -aludidos en los títulos sacados de frases o versos de los autores tratados ahondan en problemáticas que todos entendemos como fundamentales: la muerte, la condición humana, la marginación racial, la mala planta, como la definía Roa Bastos3, de la dictadura, denunciada en la célebre novela de Asturias, el amor, especialmente a través de la experiencia nerudiana, la función del artista, Borges en este caso, en cuanto intérprete nuestro, la visión apocalíptica, en la narrativa de Homero Aridjis, del mundo futuro, mundo del desastre hacia el cual parece que vamos precipitando.
Al fin y al cabo se demuestra en estas páginas, o se entiende demostrar, lo juzgará el lector, como el escritor hispanoamericano ha seguido fiel a su misión durante todo el siglo XX, un siglo no paradisíaco, por cierto, como por otra parte ningún siglo lo ha sido. Sólo el mito ha podido transmitir el fascinante espejismo de una inexistente «Edad del Oro».
Literatura quiere
decir pintura, arquitectura, filosofía, historia,
sociología, lenguaje, porque la literatura es todas estas
cosas al mismo tiempo, las reúne o resume todas: pintura por
el uso que hace de este arte de representación y sus
cromatismos; arquitectura por sus construcciones internas;
filosofía porque literatura es pensamiento, filosofar con
directa participación sobre las cosas del mundo y en ellas
fundamentalmente sobre el significado del hombre; historia, porque
es testimonio de las épocas, surge de ellas y las
interpreta; sociología, pues a la sociedad humana pertenece;
lenguaje, pues es el medio a través del cual la literatura
se expresa. Valga en este último caso un ejemplo, el de
Miguel Ángel Asturias, cuando escribe: «¡Cuántos ecos compuestos o
descompuestos de nuestro paisaje, de nuestra naturaleza, hay en
nuestros vocablos, en nuestras frases!»
4
Escribe Diego Sánchez Meca que en la actualidad la filosofía
|
se interesa y se ocupa de un modo nada periférico de la poesía y del lenguaje poético, del relato de ficción, de la novela, del teatro y del ensayo, pudiendo responder sin ningún rubor a la advertencia según la cual el filósofo, para ser tomado en serio en la época de la ciencia, debería atenerse a un modelo de racionalidad que poco habría de tener que ver con las emociones o el lirismo en que se mueven los poetas5. |
También podemos afirmar que, precisamente por todo esto la literatura es fuente primaria de la filosofía. La emoción, el lirismo, no eliminan la reflexión, sino que acentúan su significado, son parte de ella, así que la literatura no es únicamente objeto sobre el cual el filósofo puede reflexionar, sino que es al mismo tiempo, lirismo, belleza y pensamiento.
Son precisamente
el lirismo, la emoción, la participación a todo lo
que significa humanidad que hacen que la literatura sea tan vigente
y represente a todas las demás «Humanidades». Un
sistema filosófico es algo determinado, completo,
inmodificable, que encuentre o no encuentre la
«verdad». La literatura, al contrario, es fuente de
pulsiones múltiples, se presta a infinitas interpretaciones,
la vivimos continuamente, encontrándonos en ella a nosotros
mismos en los momentos más diversos de nuestro ser. Con
razón Unamuno, a propósito del Quijote,
afirmaba que lo que en la obra maestra de las letras
hispánicas le importaba no era tanto lo que había
querido decir Cervantes: «Lo vivo es lo
que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo
que yo allí pongo y sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos
allí todos. Quise allí rastrear nuestra
filosofía»
6.
Éste es el milagro de la creación literaria, que supera a su mismo creador, en cuanto cada uno de nosotros puede percibir, a más de su mensaje, la infinita gama de significaciones que se esconde dentro de la creación artística, puede profundizar en lo que acaso el autor no haya entendido bien él mismo, podemos sentirnos envueltos en sus mismos problemas, que son los problemas eternos de la humanidad, frente a los cuales el hombre se encuentra constantemente indefenso: su condición en la tierra, los sentimientos ocultos, la libertad, la muerte.
El mismo Neruda -lo confiesa en su Viaje al corazón de Quevedo- encontraría formulados en los versos del gran poeta del siglo XVII hispánico sus propios «oscuros dolores», los que antes había intentado «vanamente» expresar7. Octavio Paz -son sólo algunos ejemplos- vería confirmado, en el quevediano Sueño de la Muerte, su concepto vida-muerte, el hecho de que, como escribe en El arco y la lira,
|
Vivir es morir. Y precisamente porque la muerte no es algo exterior, sino que está incluida en la vida, de modo que todo vivir es asimismo morir, no es algo negativo. La muerte no es falta de vida humana; al contrario la muerte la completa8. |
Con toda razón, en un lejano discurso, donde trataba del valor de la literatura hispanoamericana, Alfonso Reyes afirmaba que la literatura «no es una actividad de adorno, sino la expresión más completa del hombre», porque
|
Sólo la literatura expresa al hombre en cuanto es hombre, sin distingo ni calificación alguna. No hay mejor espejo del hombre. No hay vía más directa para que los pueblos se entiendan y se reconozcan entre sí, que esta concepción del mundo manifestada en las letras9. |
La ciencia, en efecto, por más provechosos que sean sus inventos, puede conducir también a inmanes catástrofes, como lo fueron, recordando sólo algunas de las más terribles, las que ha conmemorado dolorosamente, a los cincuenta años de verificarse, el pueblo japonés, en Hiroshima y Nagasaki.
La literatura no. Su empeño es la interpretación y la defensa del hombre, es oponerse a las injusticias, es instaurar la paz, es defender al individuo, no destruirlo. A través del «confuso esplendor» Neruda fue buscando la presencia, el mensaje del ser americano, bajo los escombros de Macchu Picchu, rechazando las sugestiones de la arqueología, convencido de que
|
A esto mira la literatura, por utópico que sea: a la edificación de un mundo de justicia, donde los derechos humanos sean reconocidos. Por eso los que practican artes de guerra, los que suprimen las libertades, le tienen tanto odio a los «literatos», impiden la difusión de la creación artística, persiguen a los intelectuales, cierran las Universidades. La literatura es la mayor enemiga de la barbarie. La pluma del escritor es siempre mensajera.
Un gran sistema se
establece, en el tiempo, en el ámbito de las letras: toda la
creación literaria confluye y se atesora en un unicum que opera
activamente, eliminando todas las fronteras. No hay poeta, no hay
prosista, dramaturgo o ensayista, a pesar de escuelas o tiempo, que
no presente en su obra positivas huellas de autores anteriores o
hasta contemporáneos suyos. Para ceñirnos a la
literatura hispanoamericana, desde las remotas regiones de la
Hélade, Homero está presente en la poesía de
José Coronel Urtecho y de Pablo Antonio Cuadra; Virgilio
asoma en la Araucana de Ercilla, a más del
consabido Ariosto; y éste, con Torquato Tasso y la
Gerusalemme
Liberata, es presencia viva en el Arauco domado de
Pedro de Oña y las Elegías de Varones Ilustres de
Indias, de Castellanos. Petrarca no sólo influye en
Garcilaso y Cetina, sino que transmite su influencia de un
confín a otro del ancho mundo americano, con los primeros
poetas novohispanos del siglo XVI, que siguen al refinado
madrigalista de «Ojos claros y serenos...», y las
traducciones de Enrique Garcés, miembro de la limeña
«Academia Antártica»; hasta llegar al propio
Neruda, el de los Cien sonetos de amor, cancionero
original, construido con «madererías de
amor»
11,
que contrapone de propósito al Canzoniere de Petrarca, celebrando en
Matilde no ya una Laura idealizada y casi incorpórea, sino
una mujer concreta que en el amor se realiza y, en un estilo al fin
muy cerca de los ideales del «Dolce Stil
Novo», hace vibrar la naturaleza, la selva, los
arenales, los «lagos perdidos», las «cenicientas
latitudes», abriendo al poeta la comunicación
«con la fragancia del mundo»12,
con el «aroma errante» de los bosques13:
realización plenamente vitalista en el amor, síntesis
del universo.
Porque «presencia» no quiere decir «imitación», siquiera en las traducciones. Cuando Bello traduce el Orlando Innamorato de Boiardo, en la versión de Pulci, no traduce simplemente, sino que recrea con originalidad el poema que lo ha inspirado. Tampoco es traductor pasivo Mitre en su obstinado empeño con la Divina Commedia. Ni, fuera del ámbito de las traducciones, Rómulo Gallegos imita a Baroja, cuya influencia en sus comienzos literarios es evidente, sino que en Reinaldo Solar y luego en Doña Bárbara y las novelas sucesivas, nos da la medida de su personalidad, nos revela sus ideales, nos ofrece su personal interpretación del mundo. Nadie podrá confundir a Doña Bárbara con una obra de Baroja; la adhesión profunda del autor venezolano a los problemas de su tierra y su manera de manifestarla son inconfundibles, aunque ciertamente le ayudó a llegar a este resultado la lección de Baroja, como le ayudó a Cela cierto «tremendismo» barojano, su lección de estilo, para llegar a La familia de Pascual Duarte, y la asimilación de la picaresca para su obra sucesiva. Igualmente, a García Márquez le fue provechosa la lectura del Gargantua et Pantagruel de Rabelais, a Onetti la de Faulkner, a los narradores del realismo, como Icaza, la de los grandes escritores rusos, a los mismo prosistas y poetas del Modernismo la lección de los Goncourt y de otros escritores y poetas franceses de la época, a dramaturgos como Florencio Sánchez el teatro italiano de su tiempo, a los dramas existenciales de Xavier Villaurrutia la lectura de Pirandello, al de crítica de las costumbres de Rodolfo Usigli las obras dramáticas de Bernard Shaw. Y podríamos continuar al infinito.
La literatura, se podría decir, es una suerte de reino del eterno retorno, donde se encuentran autores de las más distintas orientaciones y épocas; a ellos el escritor vuelve continuamente. Inaugurando en 1964, en Santiago de Chile, el año shakespeariano, Neruda afirmaba que, detrás de los personajes de Shakespeare él había descubierto un mundo y más tarde la vida, «tantos hechos, y tantas almas, y tantas pasiones, y toda la vida»; entre los tantos «bardos» que en cada época se asumieron «la totalidad de los sueños y la sabiduría», cerca de Víctor Hugo, de Lope de Vega, de Shakespeare, sobre todo, él ponía a Dante, y concluía:
|
Estos bardos acumulan hojas, pero entre estas hojas hay trinos, bajo estas hojas hay raíces. Son hojas de grandes árboles. Son hojas y son ojos. Se multiplican y nos miran y nos ayudan a descubrirnos: nos revelan nuestro propio laberinto14. |
Autores grandes y menos grandes, todos útiles para el fin indicado, hasta el pobre poeta menor de una antología que celebra Borges, el cual en su larga vida de artista mediocre supo expresar un único verso valedero.
«Nos revelan
nuestro propio laberinto», afirma Neruda: ésta es la
función de la literatura. A través de los grandes
autores, y hasta de los menos grandes, que dejaron su mensaje en el
tiempo, podemos conocernos mejor a nosotros mismos. Y no son
solamente los autores de las épocas áureas de las
letras occidentales, europeas, universalmente conocidas, en los
cuales, según Alfonso Reyes, «la
inteligencia de nuestra América [...] parece que encuentra
[...] una visión de lo humano más universal,
más básica, más conforme con su propio
sentir»
15,
sino los que nos llegan de áreas remotas, de las grandes
civilizaciones difuntas, como la náhuatl o la maya. Nadie
podrá entender cabalmente la obra de Octavio Paz, sin hacer
caso de lo que ella debe a la antigua poesía mexicana, a la
filosofía que en ella se expresa, no menos que a la
española, especialmente a Quevedo, o a la filosofía
de la India. Tampoco Sor Juana Inés de la Cruz, tan cerca de
Góngora en su obra poética y de Lope y
Calderón en su teatro, podrá entenderse plenamente
sin tener en cuenta al mundo indígena en medio del cual ha
vivido.
Existe una raíz americana profunda, que penetra la creación literaria del continente desde las épocas de la Colonia, como existe una proyección interior de lo que se produjo en los tiempos primeros del contacto euroamericano. La novela contemporánea, para dar un ejemplo, por más que adopte técnicas nuevas, sacadas de experiencias europeas -Joyce, Kafka, la «école du regard»- o norteamericanas -Faulkner, Dos Passos, Hemingway-, mucho debe también indudablemente a los antiguos cronistas de América, inventores primeros de lo «real maravilloso». Un novelista como Miguel Ángel Asturias sería incomprensible en su «realismo mágico» si se olvidara no sólo a Bernal Díaz del Castillo, sino la influencia determinante del Popol-Vuh, la esencia del pensamiento maya, con su actuación paralela en dos planos, el de la realidad y el de la irrealidad16.
Largo sería el discurso sobre este sistema de «vasos comunicantes», la literatura, cuyo contenido, al momento de pasar a otro vaso se transforma en originalidad. Pero, un problema apremia: ¿Por qué la literatura es tan temida? Contestando, sustancialmente, esta pregunta, decía Asturias:
|
somos escritores revolucionarios, comprometidos totalmente con nuestros pueblos, con su causa, con su lucha, con su hambre, con la injusticia a que están sometidos, la explotación de que son objeto, su miserabilidad en medio de tierras opulentas, sin estar embanderados en ningún partido, sin una actividad política precisa definida. Y esto es lo que desespera a los que quisieran que los escritores latinoamericanos de la protesta, el testimonio y la denuncia fueran vulnerables por la rigidez de sus concepciones, fanáticos o seguidores de escuelas literarias determinadas. Es la libertad con que el escritor nuestro se mueve en el amplio campo de la vida, lo que garantiza sus posibilidades de atalaya, de inflexible enemigo de los enemigos de nuestros países, de no contaminados con los halagos de los poderosos, de los nuevos rubios conquistadores, y seguro de que escribe para algo más que hacer literatura o hacer poesía, para formar no sólo a sus pueblos, sino una conciencia de solidaridad humana en torno a ellos [...]17. |
Escribir «para algo más que hacer literatura o poesía»: ésta es la característica de la literatura, y de la latinoamericana en particular. En época lejana Federico de Onís, al prologar su Anthologie de la Poésie Ibéro-Américaine, afirmaba que era imposible pensar, para América, en una literatura desarraigada18; y sucesivamente, en varias ocasiones, escritores latinoamericanos han declarado acertadamente que la literatura es siempre revolucionaria, en cuanto su finalidad primera es cambiar la condición humana. Salvo contados casos, y hasta en un Borges programáticamente opuesto al llamado «compromiso», o sea al compromiso político, siempre la literatura ha desarrollado esta tarea. No se explicaría de otra manera como el poder la vigile y con frecuencia la persiga.
El compromiso de
la literatura no se ha de entender, sin embargo, exclusivamente
como político y social, aunque todo, al fin y al cabo recae
en el ámbito de la defensa y el respeto para la persona
humana, en cuanto manifestación de una preocupación
esencial por su existir y su destino, su condición
desamparada frente a los inquietantes problemas que siempre se le
han puesto y que ya ponían al mundo americano los poetas de
las antiguas civilizaciones: «¿Con
qué, he de irme cual flores que
fenecen?»
19,
«¿Dó es donde he de
ir?»
20,
«Prestada tan sólo tenemos la
tierra, oh amigos»
, «¿Nada dejaré en pos de mí
en la tierra?»
21.
Una larga
tradición, en todos estos sentidos, nos presentan las letras
universales, desde y antes del Dante, quien denunciaba
«come sa di sale lo pane
altrui» y cuán dura era la fatiga de
bajar y subir por «l'altrui
scale»
22.
Para ceñirnos a la literatura castellana, la protesta
política nace ya con los albores literarios de Castilla: en
el Cantar de mío Cid, contemplando al futuro
«campeador» y a su «mesnada», camino de un
injusto destierro, la gente, escondida tras las ventanas por miedo
a la venganza del rey, no puede menos de exclamar: «¡Dios,
qué buen vassalo! ¡Si oviesse buen
señore!»
23.
Tiempo después, en su Rimado de Palacio, el
Canciller de Castilla, Pero López de Ayala, quien
vivió los tiempos sangrientos de las luchas entre don Pedro
el Cruel y Enrique II de Trastámara, ofrece un cuadro que es
todavía de gran actualidad, denunciando la corrupción
de su mundo, regido por reyes que se rodeaban de privados sin
escrúpulos, donde la única finalidad de la vida
parecía ser la de amontonar riquezas. Sin pensar que
|
Son éstos
los antecedentes de las Coplas famosas de Jorge Manrique,
de ese pasaje terrible y altísimo, que queda grabado para
siempre en la memoria: «Nuestras vidas
son los ríos / que van a dar a la mar, / que es el
morir»
25.
«Gran Cantar», lo definirá
Antonio Machado26
y Neruda, sugestionado por estos versos, procurará
reaccionar dándonos la imagen de un Manrique arrepentido por
haber cantado la muerte y convertido, si pudiese volver a la vida,
a la radiante primavera humana, que representa en un esperanzado
paisaje:
|
Heráclito
recorre desde la época del Canciller Ayala, y después
a través del gran vehículo transmisor de Quevedo,
hasta nuestros días, la poesía castellana y la
hispanoamericana. Es todo un: «es imposible detener el agua
que corre», «el agua no vuelve
atrás»
, «Huye, sin
percibirse, lento el día»
28,
para afirmar la extrema fragilidad del hombre, o, en algunos casos,
como lo hace Octavio Paz, su desesperada soledad:
|
Frente a esta perspectiva, al límite que condena al hombre, todas las ilusiones humanas -belleza, poder, riqueza- pierden consistencia. La literatura se encarga de encaminarnos hacia distintos fines, que son el rescate de la condición humana, la libertad, la justicia. La pluma del escritor ejerce su compromiso.
Y nace la utopía. La literatura la cultiva para consuelo de sí misma y de la humanidad. Casi todo escritor, en determinado momento, prospecta la posibilidad de un mundo diverso del que ha denunciado. Los místicos lo ven en el más allá; Fray Luis de León se contenta con una huerta apacible, donde única voz es el susurro del agua; Garcilaso crea un mundo de selvas y ninfas; Góngora se pierde en sus fastuosas Soledades; Quevedo se consuela viendo en la muerte la solución que su bien prepara; Sor Juana supera las estrechas paredes de su celda en la construcción barroca de su Primero Sueño, a pesar del fracaso en su atrevido intento para penetrar el misterio.
Sin embargo, hay que llegar a tiempos modernos para que el individuo, la humanidad, sean objeto preeminente de preocupación para el artista, para que éste piense en nuevas utopías que representen el reino feliz para todos, por más que la tradición utópica sea antigua y haya florecido también en América y acerca de América, antes y después de la gran utopía de la historia americana, la de Bolívar. El artista rechaza el aburrimiento leopardiano, el cansancio existencial propio de un José Asunción Silva, el esplín de «enfant gaté» de la mayoría de los modernistas, para devolver en su obra centralidad al hombre.
No se trata, en
América, tanto del mito vasconceliano de la «raza cósmica»
30,
sino de la lucha entre civilización y barbarie, como en su
tiempo la planteó, entre otros pensadores y escritores,
Rómulo Gallegos31,
del rescate del género humano, de la libertad de su propia
tierra, no siempre solamente «tierra prometida»,
soñada, como la cantó Pablo Antonio
Cuadra32.
Y por encima de todo la libertad.
Ya en su
época el Libertador de América, en el Discurso de
Angostura, llamaba la atención de los miembros del
Congreso sobre los muchos sistemas que existían para
«manejar hombres» y denunciaba que eran «todos
para oprimirlos»; veía la humanidad transformada en
«rebaños destinados a alimentar a
sus crueles conductores»
33.
La literatura nuestra contemporánea lucha contra este
destino, como lucharon grandes figuras del pensamiento
latinoamericano: el chileno Francisco Bilbao, el cual, como ya
Bolívar, veía el peligro del nuevo imperialismo
yanke; el uruguayo José Enrique Rodó, quien
en Ariel defiende la América del espíritu
contra la del materialismo; o los argentinos José Ingenieros
y Manuel Ugarte, todos defensores, ya que no de una imposible
unidad política sudamericana, de una imprescindible unidad
espiritual, que se obtiene a través de la cultura. Comenta
Leopoldo Zea a propósito de estos apóstoles de la
unidad por el espíritu:
|
La posibilidad de integración de esta América la harán descansar en la mente y en las acciones derivadas de lo mismo. La cultura y la educación formadora de la mente, como instrumento de esta posibilidad. Es esta preocupación la que animará el movimiento de Reforma Universitaria en Latinoamérica, que tiene inicio formal en la Universidad de Córdoba, Argentina, en 1918. «Estamos viviendo una hora americana», dicen sus líderes. En los últimos años la misma preocupación integradora de nuestra América por la mente, por la educación, por la cultura normarán los esfuerzos que se vienen ya haciendo en el campo de la investigación, la enseñanza y la difusión de los estudios que se realizan sobre la América Latina en diversas instituciones latinoamericanas de educación superior34. |
Lo cual significa
realización plena del hombre dentro de esta unidad
espiritual. En la creación literaria propiamente dicha,
quien parece haber dado más voz a este compromiso, a pesar
de todas sus contradicciones, es Pablo Neruda. En Fin de
mundo declara que función del poeta es no solamente
denunciar las tragedias del hombre en su existir, sino alentarlo en
sus derrotas, que obstinadamente considera transitorias, para
alcanzar esa mítica hora «alta de tierra y de
perfume» que ya prospectaba en «Reunión bajo las nuevas
banderas»
35.
Deber del poeta es «vivir, morir,
vivir»
36,
o como el mismo Neruda explicó37,
tomar parte en la vida del hombre, vivir y morir con él, y
volver nuevamente a vivir en función del «hombre
infinito», indestructible a pesar de las muchas muertes
individuales. Deber del poeta es infundir continuamente la
esperanza.
Este es el
significado profundo de la literatura, fuente de hermandad y
solidaridad. No solamente el consuelo borgesiano de «Dejar un verso para la hora triste / que en el
confín del día nos acecha»
38,
sino hacer que todo dé fruto en la libertad. El libro, no
como fruición individual que aísle del mundo
-así lo celebró Quevedo en su hora amarga, «Retirado en la paz de estos
desiertos»
39,
la Torre de Juan Abad-, sino como participación en la vida
humana, partiendo de ese nerudiano «olor amargo / con la
claridad de la sal», que es el «árbol del
conocimiento»
40,
medio igualmente para conocernos a nosotros mismos. La pluma llena
así su tarea esencial de mensajera.
Uno de los grandes problemas tratados por la literatura universal ha sido y es el del límite humano. En el literatura hispanoamericana el sentido de la muerte está presente como objeto de reflexión, de temor, repudio o aspiración y hunde sus raíces en dos mundos culturales: el indígena y el hispánico. Al sentido problemático que la muerte asume en el mundo precolombino se une el complejo significado que tiene en el mundo medieval castellano, desde el punto de vista religioso, de la fama y el honor y va matizando sus significados a través de los siglos, con los cambios que ocurren en la sociedad, en su mentalidad y sus costumbres, hasta nuestros días.
Si atendemos al mundo americano anterior al descubrimiento, no hay quien ignore lo que la muerte significa para el mundo náhuatl. La limitación de la inteligencia que los dioses imponen al hombre desde su creación, como documenta por el área maya el Popol Vuh, es una condena parecida a la muerte, puesto que significa la sumisión perpetua, una suerte de esclavitud ante las divinidades:
|
Entonces el Corazón del Cielo les echó un vaho en los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron y sólo pudieron ver lo que estaba cerca, sólo esto era claro para ellos. Así fue destruida su sabiduría y todos los conocimientos de los cuatro hombres, origen y principio [de la raza quiche]41. |
Es en la poesía sagrada del área náhuatl donde el problema de la muerte se hace apremiante. Frente a una sociedad por más que altamente civilizada siempre fundamentalmente de signo trágico y sangriento, debido a las continuas guerras y sacrificios humanos, el problema de la transitoriedad de la vida se vuelve tormentoso, implica, con la vanidad del vivir, la inutilidad del nacer, la desorientación ante el más allá, que sin embargo promete, como último rescate, una especie de paraíso:
|
A pesar de lo
cual, tampoco esta perspectiva sirve para derrotar la tristeza. No
se trata de temor a la muerte, sino de un problema más
profundo, el de la inutilidad de la vida, que desemboca en
resignación amarga: «Sólo
venimos a llenar un oficio en la tierra, ¡oh
amigos!»
.
Siquiera los dioses escapan a la muerte, aunque su condición de muertos es pasajera. Es lo que le toca a Quetzaltcóatl, redentor del género humano, que muere, desciende al reino de los muertos y finalmente, rescatados los huesos preciosos de las criaturas, resucita:
|
y en esos cuatro días adquirió dardos, y ocho días más tarde vino a aparecer como magna estrella. Y es fama que hasta entonces se instaló para reinar. |
Al otro extremo de
la América precolombina la poesía del área
incásica contempla la pequeñez del hombre, el Inca
mismo, frente al poder del dios, Wiracocha, «poderoso cimiento del mundo»
, como lo
define Manco Cápac. La literatura indígena del
Perú se cierra con el llanto sobre la muerte de Atahualpa,
en el trágico choque con los soldados de Francisco
Pizarro.
En México el mundo náhuatl ya había sido destruido por Hernán Cortés y el maya por Alvarado. Es cuando una nueva civilización se impone sobre la indígena, sin lograr silenciarla. A través de los siglos ella asomará continuamente, como hemos dicho en el Inca Garcilaso, como en Sor Juana Inés de la Cruz, en el padre Landívar, como, en tiempos más recientes, en Pablo Neruda, Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz y tantos escritores más: raíz insuprimible, imprime en la literatura hispanoamericana un sello de gran originalidad.
Por lo que toca a los descubridores y colonizadores, ya el descubrimiento colombino nace bajo el signo cruel de la destrucción y la muerte. Lo denuncia el padre Las Casas en su Breve historia de la destrucción de las Indias. La conquista del continente, choque violento de dos mundos, se inaugura bajo el signo de la muerte. La literatura de la conquista lo documenta, presentando en las páginas de Cortés y de Bernal Díaz del Castillo, por lo que se refiere a México, del Inca Garcilaso por lo que atañe al Perú, dos espeluznantes escenarios de muerte. En su tercera Carta al emperador Cortés describe la serie de hechos cruentos que acompañaron la conquista de la capital azteca, y afirma:
|
fue tan grande la mortandad que se hizo en nuestros enemigos, que muertos y presos pasaron de doce mil ánimas, con los cuales usaban de tanta crueldad nuestros amigos [los trascaltecas] que por ninguna vía a ninguno daban la vida, aunque más reprendidos y castigados de nosotros eran42. |
El sentido de la
derrota era tan fuerte en los vencidos que el mismo conquistador
tuvo que intervenir varias veces para distraer a los que
habían sobrevivido de «su mal
propósito, como era la determinación que
tenían de morir»
43.
La muerte es por un lado venganza feroz por parte de los antiguos súbditos de los aztecas y en los vencidos una manera para huir de la vergüenza de la derrota, de la ofensa de haber caído en poder no tanto de los españoles como de los que habían sido sus antiguos vasallos.
En su Historia verdadera la conquista de la Nueva España, con horror todavía a distancia de tantos años, Bernal Díaz del Castillo evoca el panorama terrificante que se le presentó al entrar en Tenochtitlán:
|
digamos de los cuerpos muertos y cabezas que estaban en aquellas casas adonde se había retraído Guatemuz; digo, que juro, amén, que todas las casas y barbacoas de la laguna estaban llenas de cabezas y cuerpos muertos, que yo no sé de qué manera lo escriba, pues en las calles y en los mismos patios de Tlatelulco no había otra cosa, y no podíamos andar sino entre cuerpos muertos, y hedía tanto que no había hombre que lo pudiese sufrir [...]44. |
Abiertamente,
además, el antiguo conquistador revela que pensar en la
muerte era constante en los soldados que se adentraban en mundo tan
misterioso y desconocido: «y cómo
somos hombres y temíamos la muerte, no dejábamos de
pensar en ello»
; mientras se encomendaban a Dios y a la
Virgen, «con buena esperanza, que pues
Nuestro Señor Jesucristo fue servido guardarnos de los
peligros pasados, que también nos guardaría del poder
de México»
45.
En la segunda parte de los Comentarios Reales, el Inca Garcilaso presenta una suerte de pendant de la escena antes aludida, cuando, caído prisionero Atahualpa en Cajamarca, todos los indios se dieron a la fuga, perseguidos por los conquistadores:
|
Los indios, viendo preso a su rey y que los españoles no cesaban de los herir y matar, huyeron todos, y no pudiendo salir por donde habían entrado porque los de a caballo habían tomado aquellos puestos, fueron huyendo hacia una pared de las que cercaban aquel gran llano, que era de cantería muy pulida [...] y con tanta fuerza e ímpetu cargaron sobre ella huyendo de los caballos, que derribaron más de cien pasos de ella, por donde pudieron salir para acogerse al campo. [...] Los españoles, como dicen los historiadores, no se contentaron con verlos huir, sino que los siguieron y alancearon hasta que la noche se los quitó delante. [...]46. |
La muerte, en las
páginas del Inca, tiene sobre todo un significado de condena
a propósito de las violencias injustificadas de los
conquistadores y afirma la existencia de una justicia divina. En
efecto, los responsables de la destrucción del Perú
mueren todos asesinados o justiciados; el mismo marqués don
Francisco Pizarra, con toda la suerte que tuvo, no encontró
quien le valiera contra los partidarios de Diego de Almagro, el
Joven, y acabó «tan desamparado y pobre» como
había nacido. Gran lección moral; escribe Garcilaso:
«Donde la fortuna en menos de una hora
igualó su disfavor y miseria al favor y prosperidad que en
el discurso de toda su vida le había
dado»
47.
En cuanto a Gonzalo Pizarra, éste acaba degollado, mientras
Diego de Almagro había sido ya eliminado por Hernando
Pizarra.
Un clima violento
acompaña inevitablemente las gestas de la conquista; los
cronistas se vuelven críticos hacia los responsables y en su
muerte ven casi siempre la realización de la justicia de
Dios. A pesar de ello, en la muerte se refleja también el
concepto medieval de la entereza: el soldado no debe temer la
muerte y frente a ella debe mostrar valor y dignidad, condiciones
que solas le mantienen intacta la honra. Frente al miedo de morir y
las imploraciones para obtener salva su vida, alegando don Diego
Almagro que era viejo y «la misma edad y
el tiempo le condenarían a muerte en
breve»
48,
Hernando Pizarra, según escribe Agustín de Zarate, le
reprocha su bajeza:
|
Y a eso Hernando Pizarra le respondió que no eran aquellas palabras para que una persona de tanto ánimo como él las dijese ni se mostrase tan pusilánime; y que pues su muerte no se podía excusar, que se conformase con la voluntad de Dios, muriendo como cristiano y como caballero. Y a esto le satisfizo don Diego con que no se maravillase de que él temiese la muerte como hombre y pecador, pues la humanidad de Cristo la había temido. Y en fin, Hernando Pizarra, en ejecución de su sentencia le hizo degollar49. |
El concepto de la
muerte entra en la literatura que va surgiendo en América
con las primeras expresiones de la poesía romanceril,
influida por la abundante mies hispánica que los
conquistadores llevaban consigo en su memoria, y la inevitable
nostalgia por su tierra. Estima Ramón Menéndez Pidal
que en la memoria de soldados y capitanes el Romancero,
tan popular en España, «reverdecería a menudo para endulzar el
sentimiento de soledad de la patria, para distraer el aburrimiento
de los inacabables viajes o el temor de las aventuras con que
brindaba el desconocido mundo que pisaban»
50.
Serían romances de amor sobre todo, de los que tan rica era
la veta fronteriza, pero también romances originales que los
hechos sangrientos de la conquista y sobre todo las guerras civiles
peruanas hacían brotar con abundancia ciertamente superior a
lo que nos ha llegado.
En los romances que surgen de las guerras civiles la muerte es presencia constante. Lo demuestra el breve ciclo dedicado hacia 1553, siguiendo en parte el conocido romance del Rey don Rodrigo y la pérdida de España, a Francisco Hernández Girón, uno de los protagonistas de las contiendas civiles del Perú apenas conquistado. Destaca en la poesía, a pesar de la condición de rebelde del protagonista, la integridad del caballero, que prefiere ir al encuentro de la muerte antes que rendirse, dejando, como el derrotado rey don Rodrigo, que el caballo le lleve adonde quiere:
Final ciertamente atento a la lealtad que se le debe al soberano, pero que no impide la admiración, de parte del anónimo poeta, por el «fuerte», como lo define, que iba buscando la muerte, como imponía al caballero medieval su valentía. El mismo Garcilaso había expresado su admiración por Gonzalo Pizarro llevado al cadalso; a propósito del trágico fin de Hernández Girón, el Inca refiere con transparente participación las palabras del Palentino:
|
Fuele tomada su confesión [...]. Sacáronle ajusticiar a mediodía, arrastrando en un serón atado a la cola de un rocín y con voz de pregonero que decía: «Ésta es la justicia que manda hacer su Majestad y el magnífico caballero don Pedro Portocarrero, maestre de campo, a este hombre por traidor a la corona real y alborotador de estos reinos, mandándole cortar la cabeza por ello y fijarla en el rollo de esta ciudad, y que sus casas sean derribadas y sembradas de sal y puesto en ellas un mármol con un rótulo que declare su delito». Murió cristianamente, mostrando grande arrepentimiento de los muchos males que había causado51. |
Muerte escarmentadora, ésta de don Gonzalo, pero afirmación al mismo tiempo de la entereza del caballero.
Distinta es la suerte que le toca al amante, en los conocidos romances de la mujer infiel y del enamorado y la muerte. Los temas llegan desde España, pero en el Nuevo Mundo presentan matices nuevos, a veces de acentuado tono granguiñolesco los primeros, de notable macabrismo en romances del área mexicana, contraste eficaz, a veces, con notas de logrado erotismo. En los romances del ciclo de «el enamorado y la muerte» ésta no le deja salida al amante; la aventura que lleva el joven a confiar su vida a una «escalera fina», construida por la mujer con sus trenzas y sus sábanas, acaba trágicamente:
|
En la sucesiva literatura de la Colonia no falta por cierto la presencia de la muerte. En el teatro español América entra por vez primera a través del drama Las Cortes de la Muerte, de Miguel de Carvajal y Luis Hurtado de Toledo, escrito entre 1552 y 1557, según opina Francisco Ruíz Ramón52. En el texto la Muerte participa por los indios, contra las fechorías de los conquistadores.
En el teatro que se va formando en América la presencia de la muerte se anuncia desde el primer momento, especialmente en la obra lírico-dramática de Fernán González de Eslava (1534-1601?): aludo al Coloquio XII, dedicado a La batalla naval que el serenísimo Príncipe don Juan de Austria tuvo con el Turco53, donde la Muerte debate contraía Vida, constatando al final, algo sorprendida, según parece, la felicidad de quien ha muerto combatiendo por la fe. Para el soldado la muerte adquiere el significado cautivante de tránsito hacia un jardín de maravillas y la contemplación de la «Eterna Visión»:
|
Despojada de su papel de escarmentadora, la Muerte parece desorientada frente a la felicidad del soldado, caso único, creo, en la literatura hispanoamericana.
En el
ámbito poético, si por un lado el hispano-peruano
Juan del Valle y Caviedes puede, siguiendo a Quevedo, burlarse de
la muerte, satirizando en su Diente del
Parnaso54
a los médicos, sus directos aliados, y considerar con negro
humor su propia y próxima defunción, pero «sin
médicos cuervos» cerca de su cabecera55,
Sor Juana Inés de la Cruz restituye a la muerte su
significado profundo, en cuanto medida de todo lo humano,
disolución de lo material. En el soneto en que comenta la
vanidad del retrato que le han hecho, con «falsos silogismos
de colores», engaño para los sentidos, denuncia la
inutilidad del halago frente al desgaste del tiempo, al destino de
un cuerpo que en breve «es
cadáver, es polvo, es sombra, es
nada»
56.
Siguiendo a Góngora, la rosa vuelve a ser, en su
poesía, símbolo de la vida humana, induce a una
«docta» muerte, frente a una «necia»
vida57.
La sugestión que ejerce en el mundo americano Quevedo
filósofo y moralista, durante el tardío
período barroco de la Colonia, hace que abunde en la
creación literaria el tema de la muerte: lo hace de manera
sobrecogedora fray Joaquín Bolaños en La
portentosa vida de la Muerte, Emperatriz de los sepulcros,
Vengadora de los agravios del Altísimo, y muy Señora
de la Humana Naturaleza (1792). El título es todo un
programa. Acertadamente Blanca López de Mariscal subraya la
dependencia en esta obra de la primitiva danza de la muerte
peninsular, pues en ambas
|
la finalidad parece ser la misma: en la Danza de la muerte, el prologuista del códice de la biblioteca del Escorial anticipa que la obra "trata de cómo la Muerte dise abisa a todas las criaturas que paren mientes en la breuidad de su bida e que della mayor cabdal non sea fecho que ella meresce"; en La portentosa vida de la Muerte Bolaños tiene conciencia de que su obra está destinada a mantener vivo en los hombres el recuerdo de la muerte: "Su memoria es el freno que nos contiene, y sin este freno correrá apresurado [el hombre] a su última perdición y lamentable desgracia"58. |
A través de singulares pasajes donde actúa y discute la Muerte, se llega, en el libro de Bolaños, a la muerte de la misma Muerte el día del Juicio final, puesto que
|
Verá la Muerte que ya van a dar al traste las últimas vidas de los hombres, que es lo mismo que negarle los medicamentos a su enfermedad, y derribar por tierra las columnas en que firmaba su imperio. Acabará la Muerte, ya no habrá muerte, ni muertos en todo el orbe. Et mors ultra non erit. Será sepultado su esqueleto en el profundo sepulcro del infierno, pero allí no se llamará muerte temporal de los hombres, sino muerte eterna de los condenados. Después de las honras que harán los condenados a la muerte, que será una continua lluvia de maldiciones por haberlos sorprendido en lo más gustoso de sus vidas licenciosas, le pondrán este epitafio sobre su sepulcro:
|
Muere la Muerte procuradora de muertos y se la sepulta en el infierno, como el peor de los males. Ya no es tanto la Muerte justiciera, como la enemiga de la vida humana. No contento, Bolaños concluye su libro describiendo el «mar negro de la muerte que tiene que navegar todo hombre», tarde o temprano:
|
Este mar tan amargo está situado entre el oriente de la vida y el funesto ocaso de la muerte, corren sus aguas tan aceleradas como el tiempo, y van a sepultarse sus olas en el interminable piélago de la eternidad60. |
Con La portentosa vida de la Muerte se cierra el período más lóbrego de la presencia de la muerte en la literatura hispanoamericana de los siglos XVI-XVIII. Emociona, a pesar de su fúnebre contenido, en La oración para todos, de Andrés Bello, recreación original de La prière pour tous de Victor Hugo, la incitación a orar:
|
Tampoco faltan en
la poesía del venezolano pasajes de intenso lugubrismo ya
romántico: me refiero a la original traducción del
Orlando
Innamorato, en la versión de Berni, donde, en el
Canto XII, Bello presenta el sepulcro de Albarosa, ámbito
espeluznante, fúnebremente iluminado: «en cien hacheros blanca cera ardía / que
claridad perpetua mantenía»
. Allí
|
La narrativa
romántica hispanoamericana, junto con el tema del amor
infeliz, del destino negativo del hombre, trata también el
tema de la muerte. Representa cabalmente este aspecto
María, de Jorge Isaacs: la mujer muere antes de que
su enamorado, regresando de Europa, llegue a verla. El
espectáculo que se le presenta al joven, una vez llegado a
la casa de su ya desaparecida felicidad, es de total abandono:
«en una especie de huerto, aislado en la
llanura y cercado de palenque»
, el cementerio, entre las
malezas, Efraín va buscando la tumba de la mujer amada. El
aspecto de la naturaleza, la hora crepuscular, van de acuerdo con
la tristeza del encuentro. Refiere el triste enamorado:
|
Atravesé por en medio de las malezas y de las cruces de leño y de guaduas que se levantaban sobre ellas. El sol al ponerse cruzaba el ramaje enmarañado de la selva vecina con algunos rayos, que amarilleaban sobre los zarzales y en los follajes de los árboles que sombreaban las tumbas. Al dar la vuelta a un grupo de corpulentos tamarindos, quedé enfrente de un pedestal blanco y manchado por las lluvias, sobre el cual se elevaba una cruz de hierro: acerquéme. En una plancha negra que las adormideras medio ocultaban ya, empecé a leer: «María...»61 |
Un ave negra
revolotea con «graznido siniestro» sobre la casa
abandonada y el desesperado joven parte «al galope en medio de la pampa solitaria, cuyo
vasto horizonte ennegrecía la noche»
62.
Cuadro estupendo de romántica desesperación.
La literatura romántica, sin embargo, no presenta solamente escenas de refinada tristeza como en María, sino que se abre también a una visión heroica de la muerte, tan presente concretamente en las guerras para la independencia y más tarde en la lucha contra el poder. Volverá a ser bello morir por un ideal de libertad, quedarán mujeres en lágrimas, o que morirán con sus enamorados, pero resultará enaltecido el sacrificio. Es lo que ocurre en Amalia, del argentino José Mármol: por encima de la horripilante matanza final con la que la novela termina, destaca el valor de la lucha por la libertad. Lo mismo es posible ver en la conocida narración de Esteban Echeverría, El matadero, en cuyo final la muerte del joven, asesinado por los partidarios de Rosas, asume un aspecto granguiñolesco:
|
Inmediatamente quedó atado en cruz y empezaron la obra de desnudarlo. Entonces un torrente de sangre brotó borbolleando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entrambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos63. |
Por su parte
José Martí no dejará de celebrar el sacrificio
de quien lucha contra el opresor. En el célebre discurso
Los pinos nuevos, del 27 de noviembre de 1891, en Tampa,
conmemorando a los ocho estudiantes cubanos fusilados por los
españoles, vive, por encima de la sugestión de las
tumbas, el significado positivo del sacrificio: «¡Cesen ya dice-, puesto que por ellos es
la patria más pura y hermosa, las lamentaciones que
sólo han de acompañar a los muertos inútiles!
Los pueblos viven de la levadura heroica»
64.
Desde la muerte Martí ve avanzar la nueva vida; el mismo
paisaje la anuncia:
|
Cantemos hoy, ante la tumba inolvidable, el himno de la vida. Ayer lo oí a la misma tierra, cuando venía, por la tarde hosca, a este pueblo fiel. Era el paisaje húmedo y negruzco; corría turbulento el arroyo cenagoso; las cañas, pocas y mustias, no mecían su verdor quejosamente, como aquellas queridas por donde piden redención los que las fecundaron con su muerte, sino se entraban ásperas e hirsutas, como puñales extranjeros, por el corazón; y en lo alto de las nubes desgarradas, un pino, desafiando la tempestad, erguía entero, su copa. Rompió de pronto el sol sobre un claro del bosque, y allí, al centelleo de la luz súbita, vi por sobre la yerba amarillenta erguirse, en torno al tronco negro de los pinos caídos, los racimos gozosos de los pinos nuevos. ¡Eso somos nosotros: pinos nuevos!65 |
Con el Modernismo la muerte se transforma en un hecho estético, refugio contra la vulgaridad de la vida cotidiana o desahogo de un sentido íntimo de frustración o hasta manifestación de remordimiento. Este último caso lo representa Martí, cuando en «La niña de Guatemala» llora la muerte suicida de un pasajero amor olvidado. Los acentos fúnebres parecen repetir los de Bello. La mujer es un cuerpo puro en brazos de la muerte y Martí, a pesar de sus acentos refinados, no logra dar una impresión partícipe:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El deseo de morir
es corriente en los desilusionados poetas del Modernismo. El
mexicano Manuel Gutiérrez Nájera prospecta un paisaje
excepcionalmente bello, de refinados matices coloristas, esmaltes
preciosos, para el momento de su desaparición; su deseo es
«morir cuando decline el día / en
alta mar y con la cara al cielo»
, en un crepúsculo
de oro y esmeraldas, «cuando la luz
triste retira / sus áureas redes de la onda
verde»
,
|
La muerte es
considerada aquí con serenidad y sólo domina una
melancolía otoñal, que revela cansancio vital.
Afirmará el colombiano José Asunción Silva que
sólo la infancia67,
las cosas «viejas, tristes,
desteñidas»68
,
poseen encanto permanente. Todo lo demás fluye, desaparece,
y la muerte es la fijación para la eternidad de un instante
definitivo, que no admite terror, sino que hay que preparar con
gran compostura estética. Él mismo procuró
hacerlo en el momento de suicidarse; en su mesita de noche puso
El triunfo de la muerte de D'Annunzio.
Según Silva todo lo domina un sentido de tránsito, incluso en la mujer y el amor. A pesar de ello, la muerte es pura belleza, cristaliza para siempre el cuerpo y los afectos. En el conocido Nocturno, que comienza con los versos «Poeta, di paso», el sentimiento reconstruye en la muerte la perfección de un cuerpo: una mujer de veinte años, de cabello dorado, nimbada de melancolía, perfumando a reseda. El recuerdo más que del amor se nutre de la visión del cuerpo sin vida:
|
El tema de la muerte está particularmente presente en Silva, diríase más que como visión lóbrega como fuente de melancolía. Una serie de textos lo documenta, como el poema «Muertos», canto al «recuerdo borroso», «De lo que fue y ya no existe!».
De entre las mujeres poetas del período que va del Modernismo a la poesía nueva, destacan sobre el tema de la muerte la suizo-argentina Alfonsina Storni y la chilena Gabriela Mistral. Sobre todo esta última, de la que fueron famosos los «Sonetos de la Muerte», donde lloraba la desaparición del ser amado suicida y cuya soledad evocaba en el «nicho helado» donde lo depositaron. Dramática situación para la mujer, que con angustia ve, en «Interrogaciones», la imagen ensangrentada de su amado e interroga al Señor, cómo quedan los suicidas, invocando para ellos el perdón69.
La poesía y
la prosa hispanoamericanas del siglo XX, orientadas hacia problemas
existenciales, dan significativo espacio al problema de la muerte.
Toda la obra poética de Xavier Villaurrutia está
dominada por el tema; la muerte es la única
afirmación de la vida70,
y si Octavio Paz afirma que vivimos entre dos
paréntesis71,
considerando el morir como un regreso del individuo a su papel en
el engranaje del mundo, para el peruano César Vallejo la
vida es sólo un espejismo, el hombre mismo es la muerte:
«Os digo, pues, que la vida está
en el espejo, y que vosotros soys el original, la
muerte»
72.
Común es en
los poetas mencionados la interpretación de la muerte como
golpe repentino, asalto artero, «hora irremediable» que
cantó Quevedo. Vallejo acude a la imagen del
revólver, en cuya manzana sólo hay un proyectil y
nadie sabe cuando el gatillo lo disparará73.
José Gorostiza, en Muerte sin fin, representa a la
muerte como una «putilla» que lo está acechando,
enamorando «con su ojo
lánguido»
74.
Pablo Neruda comparte el concepto del imprevisible llegar de la
muerte:
|
Nostalgia de presencias repentinamente perdidas. Jorge Luis Borges también evoca estas presencias, como en el poema «La noche que en Sur lo velaron», meditativo, «por el tiempo abundante de la noche»76 ; la muerte como resultado de las fechorías del tiempo, que «hace preciosos y patéticos a los hombres», cuya condición es «de fantasmas», porque, afirma en El Inmortal,
|
cada acto que ejecutan puede ser el último; no hay rostro que no esté por desdibujarse como el rostro de un sueño. Todo, entre los mortales, tiene el valor de lo irrecuperable y de lo azaroso77. |
Neruda nos ha dado
en «Entierro en el Este», a raíz de su
experiencia en Asia, la medida dramática de la
inconsistencia humana: el hombre reducido a ceniza, que el rito
manda desperdiciar sobre las turbias aguas del río
sagrado78.
Gran cantor de la vida, Neruda lo es, en su primera época,
sobre todo de la muerte. Él ha afirmado que «Hay una sola enfermedad que mata, y ésa
es la vida. Hay un solo paso, y es el camino hacia la
muerte»
79.
Por eso la aterradora imagen de la muerte domina desde un puerto
hacia el cual se encaminan todas las existencias humanas,
porque
|
En la estación plena del sentimiento amoroso, el poeta no se resignará a esta perspectiva. El último de los Cien sonetos de amor documenta un esfuerzo hacia la superación: la pareja de los enamorados resistirá la muerte, renacerá en un renovado panteísmo,
|
Llegarán, sin embargo, los años tristes, las desilusiones, la enfermedad, y el tema de la muerte volverá a presentarse en la poesía de Neruda, porque
|
El tema no se agota en la poesía hispanoamericana, como por otra parte en toda la poesía. Sólo quiero señalar aún como la muerte aparece representada también desde el más allá, mirando hacia esta tierra. Lo vemos en el poema Crónica regia y alabanza del Reino del colombiano Álvaro Mutis, donde interpreta al rey Felipe II, retratado en un célebre cuadro por Sánchez Coello. El personaje mira con indiferencia «las cosas de este mundo» y en Los elementos del desastre Mutis escribe:
| El humo reparte en la tierra un olor a hombre vencido y taciturno que seca con su muerte la gracia luminosa de las aguas que vienen de lo más oscuro de las montañas81. |
En la narrativa también, el tema de la muerte se presenta abundante. Me limitaré a recordar dos representaciones de la muerte en la obra de Miguel Ángel Asturias: la del joven Boby, nieto del poderoso «Papa Verde», omnipotente señor de la Bananera, y la de la pequeña Natividad Quintuche.
En el primer caso
el escritor guatemalteco pone de relieve, con lo trágico de
la muerte en la edad plena de la juventud y del amor la
indiferencia de los gringos de la Frutera. El cadáver de
Boby, asesinado por equivocación, es depositado sobre un
escritorio de metal, en medio de objetos fríos: «entre un teléfono, una máquina de
escribir, una máquina de calcular y una maquinita de sacarle
punta a los lápices»
82.
Insistente es el ruido del chicle que masca un empleado y de los cacahuetes que otro va abriendo, dejando las cáscaras sobre el mismo ataúd:
|
¡Chicle, chacla... chicle... chacla!..., se oía por allí al del chicle que acompañaba al muerto con su infatigable tragar saliva de rumiante y al de los cacahuetes, el joven nacido en Illinois, que hacía ruido de roedor, un maní tras otro83. |
Ambiente y ruidos denuncian la falta de participación humana al drama de parte de los extranjeros, a quienes el novelista reprocha la explotación negativa de su tierra.
En cuanto a Natividad Quintuche, en «Torotumbo», de Week-end en Guatemala, Asturias presenta a la niña, violentada y matada por el viejo don Estanislao, rodeándola de una atmósfera de gran ternura; las comadres la están vistiendo como un angelito para su entierro y el lector comunica con el misterio propio del mundo indio-cristiano. Las mujeres reciben al cuerpecito, con lagrimas que se tragan para no mojarle las alas, que le sirven para ir al cielo, la lavan, la visten, la peinan, riegan sobre su cuerpo esencias aromáticas, pimienta negra para conservarla, y
|
Ya le ponen la camisita, los calzoncillos, ya la túnica cerrada por detrás, color de perla vieja, ya las sandalias plateadas que de poco le servirán, hizo su tránsito por la tierra sin conocer los zapatos, con los pies descalzos, y ya tiene a la espalda el esplendor de las alas de cartón plateado para volar al cielo luciendo en la frente una corona de flores de papel, en las manos cruzadas una hoja de palma y en los labios, una flor natural, el saludo de su boca de criatura terrestre para los ángeles de Dios. Del techo, entre mazorcas de maíz agarradas de las hojas como serafines del Maíz-dios y humo de incienso y pom quemados en braseros, simulando nubes, pendía Natividad Quintuche, que ya no era ella sino un angelito, sin que su madre la pudiera llorar por temor a volverle agua las alas, ni su padre y su padrino dejaran de rociar el rancho, machete en mano, dispuestos a medirse con el Diablo donde lo encontraran84. |
Visión de alta poesía, que acentúa el drama de una inocente vida perdida.
El tema no se agota en la narrativa hispanoamericana. Infinitos son los textos que se podrían ulteriormente citar. Un solo ejemplo recordaré todavía, el de la agonía del protagonista en La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes. En el personaje el sentido del desgaste moral se alía con la destrucción física. Artemio, rico y poderoso, ha llegado a su última hora y va evocando, en los espacios concientes de su pesadilla, toda una vida que ha hecho de él un explotador de la Revolución por fines personales y le ha llevado a vender al extranjero su país.
Con el crudo realismo que el narrador mexicano hereda de Quevedo, abundantemente presente85, elabora un verdadero «Triunfo de la Muerte»: no hay riqueza, ni poder que pueda resistirle. «Heredarás la tierra», le había dicho a Artemio la voz profética86, y la muerte representa su condena sin apelación.
El sentido moral domina fundamentalmente, en la literatura hispanoamericana, el tema de la muerte, revelando no solamente una conciencia ética, sino el drama de una condición humana que precisamente en la muerte ve realizarse, por encima de todos los desequilibrios, la justicia.