Los bandos de Castilla o El caballero del cisne
Ramón López Soler
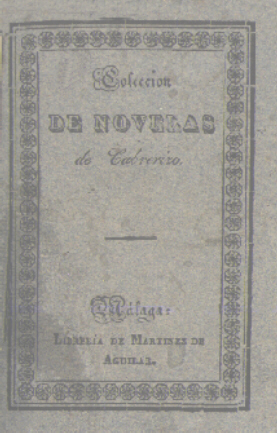


Salió un lebrel jadeando de lo más espeso del bosque, y dirigiéndose a Matilde interrumpió su enajenamiento acariciándola con mil demostraciones de alegría, hasta que un agudo silbido lo hizo volver a la selva con la misma velocidad que había venido de ella.
-He aquí el leal compañero de mi hermano, quien sin duda no tardará a llegar, dijo Matilde.
-Efectivamente, respondió Arnaldo bajando por lo alto de una roca, aquí me tenéis, y por cierto que no necesitaba del instinto de mi fiel Berganza para encontraros. Por lo demás confieso francamente que prefiero las magníficas fuentes de Napolés a esa mezquina cascada a pesar de la situación romántica que le encuentra la carissima sorella; pero todo lo he de llevar con paciencia porque esos montes son su Parnaso, y ese limpio arroyo, amado Ramiro, es su Hipocrene. Por cierto, añadió llegando a ellos, que haría gran servicio a mi bodega si pudiera encasquetar a Cabestany la virtud de sus cristalinas ondas: bueno será no obstante que probemos primero si tienen efectivamente la divina influencia de las de Castalia para mejor persuadírselo; y diciendo y haciendo recogió las que pudo en la palma de la mano y empezó a recitar con aire teatral los siguientes versos:
| ¡Astre benigne de la nit callada, | |||
| de más tristesas consolant figura, | |||
| de más velladas única templansa, | |||
| pallida Lluna! |
Paréceme que con la lengua provenzal no acierto a pintar las bellezas de este silvestre Helicón; vamos a ver si el castellano se prestará de mejor grado a mis nuevas inspiraciones.
| ¿Y es cierto, es cierto, suspirada fuente, | |||
| que al fin bañar y deleitarme pueda | |||
| en tus cristales? ¿y en tu fresca orilla | |||
| tendido blandamente | |||
| de esos móviles mirtos al abrigo, | |||
| me será dado recordar mis penas, | |||
| y querellarme, y sollozar contigo? | |||
| ¡Ay que no en balde el ánimo enajenas | |||
| y a tu agradable soledad le llamas! | |||
| ¡Ay que no en balde el corazón inflamas | |||
| y a delicioso meditar le incitas! | |||
| ¿Do te escondías?... De sudor cubierto | |||
| desde la aurora que hacia ti camino, | |||
| de ese feliz desierto, | |||
| consuelo del sediento peregrino | |||
| que en tu onda limpia solazar se pudo, | |||
| ¡purísimo raudal! yo te saludo. |
-Os suplico, dijo Matilde, que no nos hagáis contraer conocimiento con los pastores de vuestra insípida Arcadia: nada tenemos que hacer con los Tirsis, Coridones ni Lindoros.
-Puesto que no gustáis del cayado ni del zurrón, replicó el conde, empuñaré la trompa heroica y acaso logre suavizar vuestro descontentadizo humor.
-Siempre lo gastáis muy jovial, querido Arnaldo, y las musas de este desierto gustan de más recogimiento en sus neófitos.
-Y sin embargo, respondió el conde, os puedo asegurar que mi corazón no está siempre placentero:
| Nessun maggior dolore, | |||
| che ricordarsi del tempo felice | |||
| nella miseria... |
-Dejad eso, hermano mío, interrumpió Matilde, y creed que las divinidades de estos bosques no dejan de velar por la bienandanza de sus antiguos señores. Ahora, si os parece, tomemos alegremente la vuelta de San Servando, a fin de que descanse nuestro ilustre huésped.
-Habéis apuntado muy bien, bella ciarlerina; y tomándola de la mano dirigiéronse los tres seguidos de las doncellas de Matilde hacia el castillo que les servía de morada.
Andaba taciturno nuestro héroe porque no le era posible desvanecer el sublime embeleso que le causara el canto de la hija de Armengol. Todavía sonaba en sus oídos el eco de aquella voz divina mezclada con los suspiros del arpa y el sonoro murmullo de las aguas, y parecíale escuchar aquellos versos llenos de robustez, ricos de imágenes y ataviados con los adornos de fluida y vigorosa pompa.
Muchos días se pasaron sin que hubiese variación en la suerte del caballero del Cisne. Veía llegar sucesivamente a San Servando conduciendo los vasallos del conde de Urgel, quien sólo aguardaba su reunión total para irse a juntar con el infante don Enrique de Aragón. Bien es verdad que nuestro héroe quería llegarse al castillo de su padre situado en el corazón de este reino, tanto para recibir su bendición como para ponerse al frente de sus vasallos del conde de Pimentel; pero era tan agradable la sociedad de que gozaba en San Servando, y se pasaban allí los días tan fácil y deliciosamente, que retardaba sin advertirlo el de su partida. La impresión que Matilde hiciera en su pecho era tanto más grata, cuanto hallaba en ella todo lo que puede desear un joven entusiasta por la belleza y la gloria. En el decoro de sus ademanes, en sus talentos por la poesía y la música, y en el sabor de culta cortesanía que adornaba su conversación; había cierto atractivo candoroso y angelical, capaz de conmover el alma del hombre más bárbaro. Aun cuando se reía conservaba en su misma jovialidad tal decoro, moderación y nobleza, que parecía elevarla sobre las demás mujeres; bien que se echaba de ver que sólo por complacer a los otros tomaba parte en los pasatiempos y escenas de brillante galantería que hacen la principal felicidad de las personas de su sexo. En resolución, dedicando sucesivamente las horas con esta amable hechicera a caprichosos paseos, a la agilidad del baile, o al cultivo de las artes; únicamente existía para seguirla y admirarla. Acaso hacía en su interior la comparación de sus gracias con las de Blanca de Castromerín, y arrebatado por esta idea abandonaba de pronto la sociedad de San Servando, e íbase a pensar en sus amores sentado en lo alto de una roca, o paseando por la margen de un arroyo.
Días había que se hablaba entre los capitanes reunidos en el alcázar del conde de Urgel de divertirse mientras esperaban a sus compañeros en una grande cacería dispuesta hacia lo más fragoso y desierto de la montaña. Arnaldo había detenido a su nuevo amigo ponderándole los placeres de aquella diversión, y el caballero apenas se hiciera de rogar sobre todo sabiendo que la joven Matilde había de concurrir a la fiesta. Amaneció el día destinado para tan guerrero pasatiempo y desde la madrugada se reunieron en el patio grande de San Servando los guerreros que se hallaban en el castillo, varios feudatarios de la casa de Urgel, algunos barones de las cercanías, y multitud de flecheros, pajes, palafreneros y criados inferiores, sujetando ágiles caballos acostumbrados a trepar por aquellas sierras, y sueltos alanos de afilados dientes sedientos de agarrarse a las orejas del cerdoso jabalí, o acosar al velocísimo ciervo. Allí aguardaron al conde que no tardó en reunirse a ellos acompañado de su elegante hermana montada en gentil bridón, cuyas riendas, a fuer de galán caballero, momentáneamente tomara desde el suyo el hijo de Pimentel. Leíase en los ojos de este último cierta complacencia interior al contemplar aquellos ruidosos preparativos, tan semejantes a los de la guerra, figurándose tal vez halagado por su marcial bullicio, el gozo que tendría dentro de muy poco tiempo al romper con el acero en la mano por medio de los escuadrones de don Álvaro de Luna, a cuya frente no dejaría de hallarse su orgulloso primogénito.
Pusiéronse entonces en marcha y el áspero son de las bocinas, el ladrido de los perros, los lelilíes de los pajes, gritos de los palafreneros y relincho de los caballos producían en el ánimo una emoción tan enérgica y belicosa, que se sentía superior a sí mismo y dispuesto a tomar parte en los mayores peligros. Cuando llegaron a larga distancia del castillo en un espacioso valle cercado de altas peñas y de enmarañados bosques, hicieron alto; y bien pesadas las noticias de los que habían salido al ojeo, colocóse en círculo la flor de aquellos ilustres cazadores ante las dilatadas selvas, a los que enviaron flecheros y muchedumbre de vasallos, a fin de que hostigando las fieras y aguijoneándolas hacia el valle, tuviesen sus señores ocasión de distinguirse luchando cuerpo a cuerpo con ellas.
Habían ya pasado algunas horas desde que asomara el sol por el horizonte, y guardaban aún los cazadores el más profundo silencio apostados, según el juicio de los más viejos, enfrente de las gargantas y desfiladeros de aquellos montes. Coronaban los altos peñascos sendos grupos de flecheros con la saeta encajada en el arco, la cuerda tirante y el cuerpo algo inclinado hacia atrás en ademán de dispararla, tan inmóviles al parecer, que se podía dudar desde abajo si eran estatuas colocadas a propósito en aquellas cumbres para recuerdo de memorables hazañas. Oyéronse de repente grandes gritos, acompañados de silbos y destempladas bocinas, saliendo de lo más recóndito de las montañas, y anunciando a los cazadores del valle la impetuosa avenida de las fieras. En el mismo momento viéronse muchos de los montañeses que las acosaban trepando por las rocas, abriéndose paso entre los matorrales y vadeando los arroyos, siempre con el hostil objeto de cortar la retirada a los más tímidos habitantes del desierto, y envolverlos también en la celada que les habían tendido. Hubo un movimiento universal en toda línea: enristráronse las lanzas, armáronse las ballestas, colocáronse los grupos y se volvieron todas las miradas hacia el bosque en razón de que ya se oían más cercanos los aullidos de los perros que venían luchando con los animales más feroces. Apareció en fin la vanguardia de los ciervos formando con sus astas enramadas y puntiagudas, una especie de selva ambulante, no menos temible a veces que los colmillos del jabalí o los retorcidos cuernos del toro de Jarama. Vinieron tras de aquestos otros muchos, y al verse cercados de todas partes, reuniéronse hacia el centro del valle donde tomaron cierta actitud amenazadora formando una especie de falange, capaz de poner espanto a cazadores menos diestros y aguerridos.
Al contemplar sus ojos fulminantes de cólera, y la terrible calma con que los ciervos más viejos los fijaban en sus sitiadores, gritaron alerta los que más entendían en aquella lucha, y anunciaron que había de estar todos prevenidos para alguna vigorosa acometida. Empezaron no obstante a lanzarles flechas acompañadas de todo género de armas arrojadizas, en vista de lo cual hallándose reducidos al último extremo, arremetieron en diversas direcciones contra los cazadores, que con bulliciosa algazara dieron principio a un combate que exige de suyo bastante serenidad y destreza. En caso de que se arrojaran a la par muchos ciervos a un mismo punto, los que lo defendían tendíanse boca abajo; pero si se desbandaban en medio del alboroto, ya carecían de su mayor recurso y eran fácilmente inmolados al encono de sus astutos perseguidores.
También salieron del bosque hocicudos lobos y espumosos jabalíes abriéndose ancho sendero por entre la más revuelta maleza, al paso que procurando defenderse de los robustos montañeses y desasirse de los canes cebados en aquel combate, más fáciles por cierto en dejarse matar, que en soltar la presa. Ya entonces habiéndose disuelto la línea presentaba aquel circo un espectáculo variado con infinitos incidentes de sagacidad peligro o valentía, los cuales sostenían el interés y animaban la tumultuosa escena. En primer lugar un hermoso escuadrón de caballeros corriendo por distintos lados alanceaba con gentil vigor a toda suerte de animales: mas allá los flecheros descendiendo de las cumbres asaeteaban a los que revolvían para guarecerse al monte, y al mismo tiempo los demás criados llamaban a los perros por sus nombres ya para reprimir su ardor, ya para inspirarles audacia. A esta confusión general de carreras, encuentros y revueltas, debe añadirse las voces de los cazadores, el ladrido de los alanos y mastines, el eco de las bocinas y el trémulo son de las trompetas, de todo lo cual resultaba un acalorado tumulto, una discordante algarabía, veraz y desoladora imagen del modo con que se hacía la guerra en aquellos tiempos semi-bárbaros. Alzábase el grito a una recia lanzada y aplaudíase la flecha que abatía de golpe la víctima; algunas espiraban al recibir la herida, pero otras menos felices lucharon largo rato con las bascas de la muerte, o huyeron a los bosques llevando enarbolada en el pecho la agudísima saeta. Cuando caía algunos de los animales más corpulentos, presentábanlo como un triunfo a Matilde de Urgel, que desde una verde colina, custodiada de unos cuantos caballeros, contemplaba tristemente aquel sangriento combate. No pocas veces volvió el rostro al otro lado más pálida que los rayos de la luna, pero muy pronto los fijaba nuevamente en la pelea, arrastrada de no sé qué secreto impulso de curiosidad, sin que por otra parte hallase placer en presenciarla.
Pero así que la huida de algunos animales y el destrozo de otros muchos despejó algún tanto aquel inmenso campo de batalla, llamó la atención de los cazadores un hermoso y arrogante ciervo que desde el medio del circo luchaba contra los que le acometieran con tal astucia y vigor, que a no haber sido por la multitud de sus enemigos, mil veces lograra escaparse rompiendo por en medio de ellos.
En vista de aquel noble denuedo rogó Matilde a su hermano que perdonase la vida a un animal tan digno por su esfuerzo y gallardía de ser el rey de las selvas. Alzóse al punto un grito de perdón, y el bravo ciervo halló el camino para correr libremente a la montaña. Al verificar no obstante su gloriosa retirada, desde lo alto de una roca hendió una flecha los aires y clavóse silbando en el corazón de la fiera. Volvió el ciervo la gallarda cabeza, y echó una ojeada a su enemigo con orgulloso desdén, cual si lo despreciase por tan cobarde victoria. Quiso seguir su carrera pero flaqueáronle las piernas; animóse de nuevo, vaciló un momento, y conociendo sin duda su próximo fin, despidióse de la vida mirando tiernamente al bosque, y cayó por último cubierto de laureles en la arena, cual caen los héroes en el campo del honor como sepultados bajo de su propio triunfo. Hubo una exclamación general de angustia con tan lamentable espectáculo y el conde Arnaldo juró castigar al bárbaro que no había respetado sus órdenes, ni sabido apreciar la bravura de tan peregrino animal.
-No podéis figuraros, dijo Matilde a Ramiro, el dolor que me causa este último lance: hame primero parecido ver en tan desastrada muerte el mismo fin que cabrá a alguno de los bravos paladines que desenvainan el acero para defender los derechos de nuestra familia. Mucho me interesa la suerte de mi hermano, mucho me halaga el proyecto que ha formado en favor del infante don Enrique; pero mejor quisiera verlo pacífico y feliz en San Servando, aunque no tuviese más vasallos que los que encierra aquel grosero edificio.
-¿Y es posible, respondió el caballero, que hable de esa suerte una joven de tan altos y pundonorosos principios? Aunque espire el guerrero en el campo de batalla, ¿no haya por dicha una larga recompensa en los laureles que sombrean su sepulcro? De mí sé decir que no encuentro música tan grata como los clarines que anuncian la refriega, momento tan feliz como aquel en que hirviendo en bélico entusiasmo se pelea por la patria y por la gloria, ni placer tan dulce como el que se goza después cuando se triunfa.
-Confieso, respondió Matilde, que hubo un tiempo en que hacia alarde de esas mismas ideas; pero inclínome ahora a pensamientos más tranquilos: tras de la borrascosa edad en que nos deslumbra la fantasía, viene otra más pacífica y templada en la que buscamos el tibio calor del hogar doméstico, y el modesto atractivo de placeres constantes y apacibles. Razón es que se mitiguen esos ímpetus de audacia para hacer lugar a mas sociales afectos.
-Si tal decís, replicó el caballero del Cisne, ¿qué pensáis de la pura llama que anima a los campeones de la caballería? ¿Qué del heroico impulso que les hace correr toda la tierra en busca de la inocencia perseguida para salir noblemente en su defensa? ¡Ah!, no condenéis por Dios el objeto de institución de tan sagrada, antes bien, amable Matilde, conservad en nuestros pechos el blando y benéfico calor que al principio nos inspira; pero que sólo está reservado el hacer que no se extinga a la virtud y a la hermosura.
Aquí llegaban de su diálogo cuando se junto a ellos el hermano de Matilde, ocupado hasta entonces en mandar recoger los venados, jabalíes y demás animales que habían caído: rodeáronles en el mismo instante los más distinguidos caballeros de la concurrencia, que oyeron llenos de júbilo y satisfacción como el conde daba la orden de tomar la vuelta de San Servando. Para los que iban a caballo no dejaba de ser muy caprichoso el cuadro que les ofrecía aquella triunfante retirada. Los vasallos del conde rompían la marcha llevando sujetos los canes por medio de las cadenas de bronce pendientes de sus collares: seguíanlos los pajes y palafreneros cantando canciones báquicas en torno de rústica andas hechas de troncos de árboles y llevadas por membrudos montañeses, sobre los cuales iban las víctimas de la sangrienta cacería cubiertas de verdes ramas de encina y pino, en las que aún brillaba el rocío de la noche. Ocultábanse a veces a la vista del espectador y volvían a salir de repente marchando a lo lejos por las cimas de las alturas que describía aquel montuoso sendero. Venían después hablando familiarmente los feudatarios, capitanes y barones que habían tomado parte en el bélico pasatiempo: y en medio de ellos querido y acatado de todos el joven conde de Urgel y su hermana Matilde, objeto universal de las atenciones, y particularmente servida por el obsequioso Ramiro de Linares. El coraje y pertinacia de los animales que lucharon, la habilidad y denuedo de los que les acometieron, la templanza deliciosa de la mañana, y los ricos despojos recogidos en la batida, fue constantemente el sabroso argumento de sus pláticas y agradables altercados.
-Vive Dios, exclamó Arnaldo, que al ver al más fiero jabalí, arrojándose furioso contra el barón de Oliana no dejé de temer por su vida.
-Y si no acude tan a tiempo, respondió el barón, el caballero del Cisne, os juro que no saliera bien librado de la lucha.
-Pues la lanzada que os salvó, repuso uno de los capitanes interrumpiéndole, es acaso la mejor que se haya dado en esta singular refriega.
-De buena gana, replicó el hijo de Pimentel, la cedería por la que dio principio a la acción, derribando en tierra el ciervo que hacía punta queriendo romper la línea.
-No digáis tal, respondió Arnaldo; yo tuve el tiempo necesario para prepararme contra un enemigo que vi venir; pero vos os arrojásteis entre la fiera y su víctima, sin otra esperanza para salir bien de tanta intrepidez que la de vuestra osadía o destreza.
Aplaudieron todos como de justicia estas palabras del conde, y el caballero del Cisne recibió los elogios a los que se hizo acreedor por su generosa valentía.
-No dejo de admirar, díjole a la sazón Matilde, mientras continuaban hablando los demás con mayor algazara que nunca, la brillante audacia que habéis desplegado en esta ocasión; pero lo que me plugo hasta hacerme verter lágrimas de ternura fue el nobilísimo impulso de arriesgar vuestra vida para socorrer a un hombre que os era desconocido.
-No veo en ello la virtud que vuestra generosidad le presta: otro tanto hubiera hecho cualquiera de esos caballeros iniciados como están en los principios del honor, y hallándose en la presencia de aquella a quien tanto aman y reverencian.
-Yo no digo, respondió Matilde, que no brille en esos barones y guerreros algo del entusiasmo que vigoriza los héroes; pero hay ciertas acciones rápidas e involuntarias, que más que de las cualidades del cuerpo nos dan idea de las prendas del ánimo. Tal ha sido por ejemplo la que os ha hecho alancear con peligro de vuestros días el rabioso jabalí que embistió al barón de Oliana.
-No me supongáis por Dios, replicó don Ramiro, méritos de que desgraciadamente carezco. Criado entre los peligros y deseoso siempre de igualarme a los demás, no pude ver sin noble emulación las diestras cuchilladas y recios botes que dieron principio a la cacería. Determiné pues no quedarme en zaga y probar a esos valientes que no era enteramente indigno de acompañarles en más considerables empresas: vi un momento de peligro y arrojóme a él por un impulso natural, cual me sucede en un combate o en la brillante lucha de un torneo. Ahora si hay en eso alguna virtud estriba tan solamente en los principios que la infunden, y no son otros, Matilde, que los de la esclarecida orden de que os hablaba esta misma mañana.
Sólo respira fiereza y ardimiento, pensó Matilde interiormente, y es en vano hablar a ese corazón de más blandas y afectuosas impresiones: un funesto deseo de fama lo domina, deseo que acaso algún día hará derramar lágrimas amargas a mi anciano bienhechor, y cubrirá de luto nuestras desventuradas familias. ¡Ah! Su más brioso caballo, su más luciente armadura tendrán más parte en sus afectos que los tiernos aunque modestos consejos de una miserable huérfana: ¡plegue a Dios que nunca haya de arrepentirse de haberlos desatendido!
Llegaron en esto al castillo de San Servando donde celebraron los triunfos de aquella jornada con abundante comida, y los himnos de Cabestany cantados por la misma Matilde, a ruegos de aquellos valientes, que no se cansaban de bendecirla y admirarla.
Observaron algunos que su canto era menos firme que otras veces, y había en las inflexiones de su voz cierta lánguida dulzura que dispertando suaves memorias enternecía el espíritu; lo cual atribuyeron a la agitación de aquella mañana, o a que habiéndole recordado los azares de la caza las escenas y peligros de la guerra, temblaba ya por los días de su muy amado hermano.
Disponiéndose éste a partir todo lo más pronto posible en razón de las últimas noticias recibidas en San Servando, por las que supo entre otras cosas que le aguardaba impaciente don Enrique de Aragón; ya el caballero del Cisne no pudo diferir la marcha, y aun aquellos preparativos de guerra le hubieran determinado a darse prisa, haciéndolo sonrojar por los muchos días que había pasado en la ociosidad y la holganza. No hubo remedio: despidióse de Arnaldo y de los demás caudillos y guerreros allí reunidos, quienes le amaban por su carácter franco y leal, su distinguido nacimiento, y más aún por sus ideas, celebridad y victorias. Abrazáronle con las mayores muestras de cariño, y el caballero después de haber dado al conde el último ósculo de paz, les prometió hallarse cuanto antes con los más escogidos vasallos de su padre en el castillo de Ampurias.
-Sí, díjole Arnaldo apretándole la mano, diligencia y actividad porque estamos resueltos a no partir sin vos. En caso de que vuestro padre os quiera detener más de lo justo, decidle que se acuerde de que habéis de pelear contra don Álvaro de Luna, y reprimir los bríos del soberbio Castromerín.
Ramiro cambió de color al oír unas palabras que trajeron a su memoria la promesa hecha a la tierra Blanca de evitar el encuentro de su padre en los combates. Hizo por serenarse algún tanto, y subió a los aposentos de Matilde también con el objeto de darle el último adiós.
-Vengo, le dijo, a manifestaros mi reconocimiento por la amable hospitalidad que he recibido en San Servando. Siempre llevaré grabada en mi pecho la memoria de tan dulces beneficios.
Ajóse el leve carmín que coloreaba las mejillas de Matilde, y respondió al caballero del Cisne con voz al principio vacilante y trémula.
-¡Partís, Señor! Perdonad... pero creía que los habitantes de este castillo aun gozarían de algún tiempo de vuestra presencia.
-Imposible, Matilde: todos se disponen para correr a los muros de Segovia, y no sería justo que pudieran acusarme de indolencia o cobardía.
-¡Siempre es la guerra lo que domina en su alma!, dijo para sí la hermosa hija de Armengol.
-No obstante, continuó el caballero, me ha dicho vuestro hermano que tal vez le seguiríais a Ampurias quedándoos en el palacio del infante hasta nuestro regreso. En tal caso no tardaremos mucho en vernos.
-¡Que vaya yo a Ampurias!, respondió Matilde después de algunos instantes de silencio, ¿y para qué?... No, señor caballero, me parece que seré más feliz en este retiro cultivando la poesía y las artes. También llegará a mis oídos el eco de vuestras hazañas, y mi corazón palpitará de agradecimiento. Temo sin embargo por los valientes que van a combatir con tan generosa bizarría en favor de la casa de Armengol... temo la impetuosidad de mi querido hermano, único sostén de mi vida...
-¡Necios temores!, interrumpió el caballero... ¡infundados! Matilde, todo lo hace en los torneos la agilidad y la destreza, y todo lo puede en las batallas el valor y la justicia... nuestra causa es justa, nuestra decisión conocida: no hay más que desear vencer, y el Tajo nos verá triunfantes en sus fértiles riberas.
-Admiro esa fogosidad de imaginación que todo lo atropella y facilita cuando se habla del objeto que la avasalla: ¡ah!, no os dejéis dominar por ella en los combates.
-Gracias por tan generoso deseo; adiós otra vez, amable Matilde: corro a los brazos del hombre que más tiernamente os ama, a quien hablaré con frecuencia de vuestra filial ternura.
-¡Oh!, le dijo la doncella, os suplico que abracéis las rodillas de mi bienhechor, asegurándole que sólo deseo dulcificar las penalidades de su ancianidad. Por lo demás, añadió mirando melancólicamente al caballero, acordaos alguna vez de esta huérfana solitaria; y puesto que sólo aspiráis a las mágicas ilusiones de la gloria, defended por amor mío en las batallas los días del conde Arnaldo, con la misma eficacia que encargaré a mi hermano la defensa de los vuestros.
Conmovióse don Ramiro al oír estas últimas palabras pronunciadas por Matilde con un acento que penetraba el corazón. Mantúvose un instante en pie delante de ella como embelesado al aspecto de tanta belleza y dulzura; pero haciendo una inclinación profunda, marchóse de pronto cual si se sonrojase de su propia terneza. Montó después en un soberbio bridón, dijo un triste adiós a las torres de San Servando, y encaminóse seguido de su escudero al castillo de su ilustre familia, habitado a la sazón por el conde de Pimentel.
Continuaba triunfando el la corte de Castilla el partido de don Álvaro de Luna: la voluntad de este magnate era una ley: el reino todo temía con más fundamento excitar el enojo del valido, que incurrir en el desagrado del monarca. Deslumbrado el duque de Castromerín a la vista de tan ilimitado poder, deseaba con vehemencia el ver enlazada su familia a la del espléndido y absoluto cortesano. Dejóse al fin arrastrar de este proyecto en tales términos, que sin poder retardar más tiempo el verlo realizado, encaminóse cierta mañana a su castillo de Asturias, y anunció a su hija Blanca que se preparase para seguirle a Valladolid a jurar fidelidad eterna al hijo del condestable castellano. Helóse la sangre en las venas de la doncella al oír este mandato de su padre, y desesperada, congojosa cayó de rodillas a sus plantas, regándolas en silencio con tierno y abundoso llanto.
-¿Qué es esto?, exclamó el barón arrojándola de sí; ¿pensáis seducirme con lágrimas artificiosas?, dentro de muy pocos días habéis de ser la esposa del valiente don Pelayo, pese a vuestra ingratitud y desobediencia.
Viendo Leonor a su discípula tendida casi sin sentido sobre la alfombra, llegóse a acariciarla con amorosa ternura, lo que aumentando la cólera del duque hízolo volver sañudo a la compasiva dueña, y gravemente reprenderla de esta forma.
-Vos sola tenéis la culpa de todo lo que sucede; en vez de inspirar a esa mal aconsejada joven ideas de amor a su padre y de ciega sumisión a sus mandatos, veo con harto pesar que halagasteis lisonjera su contumacia y caprichos. ¡Ciego de mí! La gloria de mi nombre, la dicha de mi vejez, el esplendor de mi familia... todo lo cifraba en la obediencia de esa hija desagradecida y criminal. ¡Insensato! ¿por qué me habré dejado arrastrar de tan halagüeñas esperanzas?
-¡Ah señor!, exclamó Blanca echándose de nuevo a sus pies: perdonad mi repugnancia en gracia de las discretas causas que la motivan. Si me conducís al pie del ara como una víctima al sacrificio; si me entregáis débil y sin amparo al hijo del condestable, para siempre perdéis a la que únicamente aspira a ser el báculo de vuestra ancianidad, y endulzar con su cariño las amarguras que acibaran los últimos años de la vida.
-¿Y es posible, exclamó el duque cruzando las manos y mirándola tiernamente, es posible que me hable con tanto halago aquella misma cuya resistencia me ha de envilecer ante la corte, y ajar para siempre el lustre de mi grandeza? ¡Blanca! ¡querida Blanca! Puesto que deseas que tu viejo padre vea lucir prósperas y bonancibles auroras en los postreros años de su vida; obedécele y lo consigues.
-No dudéis, señor, que el sacrificio de mi felicidad y mi existencia sería muy poca cosa para probaros mi cariño si hubieseis de conseguir con ello el consuelo de exhalar un día plácidamente el último suspiro en brazos de vuestros nietos; pero sé de cierto, oh padre, que mi desgracia sólo acarrearía la vuestra. Ya que muera, sea a lo menos por el gusto de serviros, y no exijáis que me sacrifique con la desesperada idea de que el premio de mi obediencia haya de ser vuestra propia desdicha.
-Está bien; respondió con sequedad el duque de Castromerín frunciendo las cejas y dando desconcertados pasos por la estancia. Calló algunos momentos, y deteniéndose después bruscamente delante de su hija, fijó en ella los airados ojos, y hablóle con severa calma en estos términos. -Hacia las montañas de Burgos se encuentra un valle sombrío y silencioso donde se eleva un antiguo convento de monjas cistercienses. Supongo que habréis oído hablar de que su abadesa actual era cercana pariente de vuestra difunta madre, lo que le da derecho a enseñaros los deberes de doncella y corregir esa loca pertinacia: tal vez su ejemplo, sus cuerdas amonestaciones volverán a mi cariño la hija que ya perdí y el tesoro en ella de mis cansados años con la esperanza de una familia ilustre. Hoy mismo partiremos para el monasterio de San Bernardo: ojalá movida por el cuadro de la ciega sumisión que allí se observa, os resolváis a prestaros a mi paternal deseo. De lo contrario os juro que no volveréis a verme, y el velo de aquellas vírgenes cubrirá esa frente indócil, que desdeña doblegarse al eco de mi autoridad sagrada -dijo, y arrojándole una iracunda mirada salió del aposento.
Un rayo que hubiese caído a las plantas de su hija no le sorprendiera tanto. Levantóse, y echándose sobre la más próxima de las sillas, que adornaban la sala, se cubrió el rostro con las manos y empezó a dar rienda a su amargura. Tan incapaz estuvo en los primeros momentos de su angustia de recibir consuelo alguno, que las tiernas caricias de su aya no hicieron en ella la impresión más leve. Apenas daba muestras de percibirlas, y sólo después de haber ahogado el pecho con bien sentidas quejas, prestó alguna atención a las voces de Leonor que no menos apesadumbrada le decía:
-¿A qué viene desesperarse de esa manera? El tiempo y la mansedumbre disiparán el enojo del duque de Castromerín. Verdad es que se descubre un fuerte empeño de parte de la corte para que os caséis con don Pelayo de Luna, mas si no me engaño no tardará en haber mudanzas imprevistas traídas por la oscilación y borrascoso vaivén de tan ásperas revueltas. Pero mientras aguardamos aurora más propicia, haced de modo que vean todos en mi discípula una desgraciada doncella, no una joven voluntariosa; una víctima de la ambición y del orgullo, y ni una niña contumaz resistiendo a la cólera del duque por juveniles devaneos. Ea, enjugad ese llanto, reprimid esos suspiros, y mostraos más resignada a semejantes contratiempos. ¡Blanca!... ¿pues qué sería en balde dolerme con vos de tales cuitas, y ayudaros a plañirlas? ¡Ved, hija mía que desorden este! ¡que sollozos! ¡que lágrimas!... ¿Tan sensible se os hace pasar esa desastrada época en el retiro de un claustro, aunque sin pajes que os sirvan, sin doncellas que os honren, sin dueñas que os autoricen, sin esclavas en fin que os toquen el cabello, os atavíen y perfumen bajo doseles de brocados y pisando ricas alfombras? ¡Ah!, no por cierto: yo he enseñado a Blanca de Castromerín a ser feliz con menor ostentación y grandeza.
-Y por mi parte, respondió la doncella, he adoptado con tanto gusto vuestros principios, que sólo calma la pena de dejar mi única amiga el saber que me encierran en un monasterio solitario. A lo menos podré abandonarme a mis ideas, acordarme de vos y suspirar en lo íntimo de mi corazón por los felices días que he pasado en este alcázar.
-Pero no seáis fácil en lisonjearos con ilusiones siempre engañosas y perjudiciales. Lo que ahora importa, hija mía, es que os detengáis a meditar el partido que debéis elegir de los dos que os han propuesto.
-Pues dadlo por elegido, amada señora.
¿Y por elegido con sensatez, con juiciosa cordura?
-Juzgad vos misma si acierto en la idea de que para la felicidad de mi padre, primero que para mi propia dicha, conviene no cometer el desacuerdo que inocentemente me aconseja.
-Bien preveo que el mal trato que os daría don Pelayo, y la caída que habrá un día de sufrir el condestable, serían pesares algo más sólidos para el duque, que esa respetuosa resistencia; pero con todo, a fin de que conozca él mismo la pureza de vuestras intenciones, vuelvo a mi tema de que si es necesario, es indispensable desterrar de vuestro pecho...
¡Perdón!, amada Leonor, dijo Blanca interrumpiendo; pero ya sabéis que es imposible: os juro sin embargo, en nombra de mi virtuosa madre, que no será suya mi mano sin que lo autorice el consentimiento del duque de Castromerín.
-Pues descanso en determinación tan discreta.
-Por lo demás, continuó Blanca, ¡quién puede ya decir lo que habrá sido de aquel joven ardiente y generoso! Os acordaréis, supongo, de lo que contaba el otro día el abad venerable de San Mauro... deseado por los ejércitos más aguerridos de la España recibido con entusiasmo por los famosos varones que marchan a su frente, habráse distinguido en mil encuentros y acaso al golpe de enemiga lanza...
-¡Por los divinos cielos! ¿a qué os afligís con imaginarias desgracias? Puesto que no os sea posible borrar del corazón la memoria de aquel héroe, sed prudente, querida Blanca, y no olvidéis que el medio más a propósito para templar el enojo del duque mi señor ha de ser la pureza de vuestra propia conducta.
-¡Ah!, no amancillará vuestra discípula las virtudes que supisteis
inspirarla: idólatra de esas máximas, fiel a vuestras doctrinas os rendirá en la nobleza de sus acciones el homenaje más digno del maternal amor que os ha merecido siempre. No obstante, continuó algo trémula y ruborosa, ya veis como me separan de vos sin saber que destino será el mío, sin poder vaticinar, señora, el término de tantas desdichas... por lo mismo quisiera demandaros una gracia: si por casualidad vierais pasear por esos alrededores un paladín aventurero contemplando el castillo, decidle, amada Leonor, que por quererle bien me encerraron en un claustro, y que nunca olvidará la pobre Blanca el generoso aliento con que supo defenderla.
No podemos manifestar cual habría sido la respuesta de la dueña a semejante súplica, pues atajóla la entrada de un paje en el aposento, diciendo que todo estaba pronto para la marcha. Abrazáronse de nuevo las damas y repitiendo la una sus consejos y la otra sus protestas, hubieron de separarse aunque con las señales de la más penosa angustia.
Pensativa además quedó Leonor mientras su discípula acompañada de Beatriz iba perdiendo de vista las montañas que le recordaban el techo paternal. El viaje no fue muy agradable para ella, pues si bien el duque seguía a caballo la litera en que marchaba, apenas en todo el camino le dirigió palabra alguna. Hacía Blanca por distraerse contemplando en silencio las leves nubes que vagaban por un cielo azul ya brillando con la dorada lumbre del sol naciente, ya con los purpurinos cambiantes de sus últimos reflejos. Siguiendo entrambos su camino por sendas agrestes y solitarias hubiera sido de temer algún peligroso encuentro, a no llevar el duque suficiente escolta para rechazar aun en aquella época de revueltas cualquier insulto. Tropezaban de cuando en cuando con hombres de gesto montaraz y sombrío anunciado en su traje y sus miradas maliciosas intenciones, pero descubrieron por último sin el menor contratiempo al anochecer de un hermoso día las torres de San Bernardo, descollando sobre los árboles al pie de frondosas montañas, cuyas cimas puntiagudas indicaban al viajero bravos torrentes y mortales precipicios.
Distinguíanse a medida que se iban acercando las líneas góticas que caracterizaban aquel monasterio, construido, según se podía juzgar del tosco cincel y la ponderosa mole, en la antigüedad más remota. Las encinas y otros árboles del mismo jaez, que ostentaban su áspera cabellera y gruesos troncos en torno de los enrojecidos muros, no parecían menos añejos que el vasto edificio en cierta manera protegido por su deliciosa sombra.
En esta antigua y venerable casa entró con su hija el noble señor de Castromerín, y después de haber hablado largo rato a la abadesa en el locutorio dejóla encargada a su prudencia y dulzura. A pesar de las lágrimas que derramaba la doncella, recordóle la amenaza de que bien podía despedirse del mundo si permanecía en la terquedad de resistir a sus deseos. Violo Blanca partir traspasada de dolor, y apenas pudo repetirle que la felicidad de su padre era la más poderosa causa de aquella aparente desobediencia. Rodeáronla empero las monjas de San Bernardo y llevándola a la huerta, que se extendía dentro de los mismos muros del monasterio, enjugaron su llanto con cariñosos halagos, e hiciéronla esperar días sino enteramente dichosos, a lo menos plácidos y bonancibles. La abadesa se unió también a ellas, y estrechando a la tierna joven en sus brazos: -¡cuánto os parecéis, la dijo, a mi desgraciada sobrina! Plegue a Dios que vuestro fin no sea an misterioso y prematuro. Por lo demás sólo aspira vuestro padre a que viváis tranquila en este santuario mientras duren las borrascas que agitan las dos Castillas: el sagrado recinto de un claustro es en tiempos de guerras civiles el asilo más a propósito para la inocencia y la hermosura: todas las hermanas se esmerarán en suavizar vuestros pesares, y hallaréis siempre en mi pecho la ternura de aquella madre infeliz, que apenas existió para vos.
La afectuosa calma con que profirió la abadesa estas palabras, y su presencia grave, sin dejar de ser algo blanda y amorosa, derramaron un bálsamo tan consolador en el corazón de la heredera de Castromerín, que empezaron desde entonces para ella los días de paz y bonanza, únicamente turbados por algún melancólico recuerdo.
Acostumbrada por otra parte a una vida uniforme y solitaria, no se le hizo de nuevo la regularidad del claustro, por lo que con singular satisfacción de sus jóvenes compañeras recobró fácilmente su risueño semblante y su carácter jovial. Pero cuando la influencia de sabrosas memorias disipaba algún tanto el festivo humor de su alma placentera; huía de las demás, daba vueltas pensativa por el huerto, o encerrábase meditabunda en su estancia. También a veces subía a la más alta torre de San Bernardo desde donde se divisaba a lo lejos un camino real, y contemplábalo en silencio cual si esperase ver algún aventurero paladín que le recordase el héroe que reinaba en su corazón.
En uno de estos arrebatos de tristeza sorprendióla la noche paseándose distraída y melancólica por los espaciosos claustros del monasterio. El cielo se mostraba despejado y purísimo, y el astro de la noche, colgando en medio de su bóveda azul, argentaba con misteriosa luz las hojas de los álamos y las piramidales copas de los cipreses plantados sin orden por el inmenso patio, en rededor del cual hacía Blanca su solitario paseo. Descubríase por entre las lisas cortezas de estos árboles un tazón de mármol blanco que se elevaba en el centro, y recibía las aguas de un enroscado delfín, las cuales formaban cayendo manso y sonoro ruido. Las monjas se hallaban en el coro, y su canto algo distante, unido al silbo de los céfiros y al murmullo de las ondas en medio de la calma tan imponente y majestuosa, daba pábulo al dolor de la doncella y a las lúgubres ideas que en aquel momento la ocupaban. Tal es sin embargo el atractivo que hallan en la soledad los que se complacen en vagas y lisonjeras ilusiones, que las horas hubieran sido minutos para Blanca mientras andaba a paso lento por debajo de gallardía y delicados primores.
Cuando se abandonaba más absorta al rápido vaivén de sus pensamientos oyó pasos a sus espaldas, y observó volviendo la cabeza que se adelantaba hacia ella una monja de alta estatura, pálida y descarnada, cuyos ojos hundidos, lívidas facciones y ásperos contornos más bien que una figura humana, podían hacerla creer un cadáver que escapase de su féretro. Asustóse de pronto la doncella y sólo recobró la serenidad pensando en que sería Brígida, religiosa, que según oyera, pasaba mucho tiempo encerrada en su celda, a causa de cierta enfermedad mental que le quitaba la razón, sólo dejándola de cuando en cuando algún lúcido intervalo. Detúvose la monja junto a ella, y después de haberla mirado de pies a cabeza como extrañando su presencia, con voz hueca y sepulcral, empezóle a hablar en estos términos:
-¿A qué venís tan a deshora por esos claustros? ¡Joven de edad, linda de aspecto, y sin embargo pensativa y taciturna!... ¡Válgame Dios! ¿Sería posible que tuvieseis ya pesares que vencer, o remordimientos que calmar?
-Momentos hay, respondió Blanca, en que por no creerme muy feliz gusto de abandonarme a mis ideas paseándome en silencio por estos sitios.
-¡Con qué os persigue la desgracia!, exclamó sor Brígida: ¿y para aliviar vuestras cuitas venís a pasear por entre el polvo frío de otras vírgenes hermosas y desgraciadas como vos misma?... tiende la vista por esas paredes, contempla esa multitud de nichos que encierran otras tantas urnas sepulcrales, recorre, infeliz, las pomposas letras de sus medallones y escudos, y verás como fallecieron casi todas en la primavera de sus días.
El tono de la monja y la vehemencia de sus ademanes sorprendieron no poco a la heredera de Castromerín. El aspecto cadavérico de sor Brígida daba desconocido valor a sus palabras hablando de muertos y sepulcros en medio de los vasos fúnebres ingeniosamente labrados, que adornaban los muros de aquel sagrado recinto. Pasó entonces la luna por entre las dos columnas que formaban el arco ante el cual se había detenido Blanca de Castromerín, y un apacible rayo descendiendo de su plateado disco iluminó las facciones de la ilustre heredera.
Miróla sor Brígida al vislumbre de aquella luz macilenta, e inclinando la cabeza sobre el pecho, pronunció con solemne y melancólico acento estas palabras:
-Esos rasgos recuerdan a mi afligido espíritu los de otra persona más delicada, más infeliz que vos... su dulzura, su resignación la hacían digna de los ángeles, y no pudo sin embargo librarse de la cólera de los hombres: ¡perdone el cielo a sus verdugos! A veces paréceme divisarla por entre esa multitud de columnas que se prolongan hasta muy lejos formando caprichosas revueltas. -Calló un momento, y con la voz lánguida y poco firme prosiguió después de esta manera: -Acuérdome que una noche oía también desde este claustro los himnos de mis hermanas, sin atreverme a elevar mi voz para acompañarlas en sus divinos cantos: hallábame reclinada y pensativa sobre ese mismo sepulcro cuando creí verla pasar por debajo de aquel crucifijo, cuya lámpara refleja en la pared de enfrente. Temblé; quise llamarla, me estremecí, y la palabra espiró en mis labios... ¡cuánto no diera en aquel momento para cambiar mi suerte con la del insecto más inmundo que se arrastra al pie de las húmedas murallas de un calabazo! Intenté levantarme y volví a caer sobre la urna sepulcral, cual si el brazo del cadáver que encierra me tuviese agarrada por la orla de mi manto. Era tal mi congoja que una sola lágrima de mis ojos habría sido un bálsamo para mi agobiado espíritu; un bálsamo que tal vez le permitiera lanzar trémulos ayes, suspirar, gemir: pero ¡ay de mí! Hasta que las religiosas salieron del coro no me fue posible moverme del pie de esa tumba, siempre viendo en la parte opuesta la pálida imagen de aquella que ya murió y tanto se os parecía. Lleváronme a cierta celda solitaria donde concilié un sueño interrumpido por espantosas visiones. Al dispertar halleme sola, y las angustias más crueles, los más emponzoñados tormentos hubieran sido placeres comparados con aquel absoluto abandono. ¡Triste situación la del que se encuentra en el mundo sin amigos, sin amores, luchando con aciagas memorias, con agudos remordimientos! ¿Habría alguno capaz de resistir el suplicio de vivir eternamente bajo un cielo sin nubes, o errando por los inmensos arenales de la Libia? La idea de no poder lanzarse ya a combatir otra vez con las embravecidas ondas del Océano, es más terrible que la tempestad misma para el náufrago arrojado como un mástil en incógnitas riberas, donde tiene que sufrir la prolongada agonía de una vida errante y solitaria, en medio de áridas peñas eternamente silenciosas. ¡Ah!, más vale que una oleada nos arrebate y estrelle contra la punta del peñasco, que haber de aguardar una muerte lenta en lo alto de su descarnada superficie.
La impetuosidad de sor Brígida y el desarreglo de sus ideas, hicieron en el pecho de Blanca fuerte y desagradable impresión. Trémula y compasiva probó consolarla, más quedóse suspensa al ver que la monja fijaba en ella los ardientes ojos temblando de pies a cabeza cual si la recordase su semblante una vida de agonías y sanguinarias pasiones. La imaginación de los que se hallan afligidos por una conciencia poco tranquila repasa en un instante de amargos recuerdos los azares y contratiempos de largos años sembrados de crímenes y de horrores: vuela aquel instante para el mundo entero, pero cual si se detuviese para ellos, sufren, se agitan, y paréceles una eternidad de penas. En esta situación desesperada seguía contemplando sor Brígida la heredera de Castromerín, que también la miraba por su parte no sin algunos temores en razón de notar en la violencia de sus movimientos cierta furia interior, muy distinta del melancólico abatimiento que hasta entonces echara de ver en ella. Levantábasele el pecho, corría por su lívido rostro un sudor frío, y murmuraba entre dientes palabras cuyo sentido era difícil penetrar. Al fin extendió hacia Blanca los descarnados brazos, y volviendo al otro la cabeza retrocedió frenética exclamando: -¡terrible visión! ¿es fuerza que me hayas de seguir hasta el sepulcro?
Despavorida y agitada llamó Blanca a las monjas que ya salían del coro: cuando las vio acudir volvióse hacia sor Brígida para darle auxilio, pero había desaparecido de junto a ella, y sólo divisóla deslizándose como una visión misteriosa por entre las delgadas columnas del ala opuesta del claustro. Llena aún de asombro refirió a las religiosas este lance singular, las que la oyeron sin manifestarse sorprendidas, y aseguráronla luego que nada tenía que temer de sor Brígida, pues si bien afligían sus intervalos de locura por dar idea de lo que sufría su espíritu, no dañaban a persona alguna ni eran de carácter furioso.
Hablóse cierta noche en el convento de San Bernardo de las horrorosas escenas que según pública voz tenían lugar en el castillo de Arlanza, y de los rumores últimamente esparcidos por gran parte de las Castillas acerca de que era ya inhabitable el ala que correspondía al norte, a causa del rumor de las cadenas y horrorosos alaridos que se oían en ella.
-Esperemos, dijo una religiosa llamada sor Francisca, que algún día ilumine el cielo a su posesor actual para que borre con esclarecidas virtudes los errores que actualmente le suponen.
-¿Y qué errores son esos?, preguntó sor Águeda, monja de pocos años, desde corto tiempo profesa.
-Mejor es que roguéis por su alma, hermana mía, respondió una voz a las espaldas de la hija de Castromerín.
Volvió ésta el semblante por haberle parecido notar cierta aspereza en el tono de aquella palabras, y reconoció a sor Brígida. Manteníase en pie detrás del grupo que formaban las religiosas, y la lámpara que alumbraba el aposento hería como al soslayo sus facciones cadavéricas. Tembló Blanca involuntariamente al contemplarla, y parecióle haber visto ya otras veces aquella desagradable figura.
-No me atreverá a indicar cuales han sido, dijo sor Margarita respondiendo a la hermana que había hecho la pregunta, pero sí diré que han corrido extraordinarias opiniones acerca de esto. Andaba muy válida por ejemplo la voz de que habiendo causado la muerte de una principal señora, casó con cierta joven voluntariosa y antojadiza, atormentada por negros remordimientos, la cual desapareció un día del alcázar de Arlanza, sin que se haya sabido desde entonces de su suerte. Bien es verdad que esos vagos rumores parecen tener más de falso que de positivo, puesto que difícilmente encontraréis quien os suministre otras nociones sobre tan incomprensible asunto.
-Sólo yo pudiera hacerlo, exclamó sor Brígida levantando al cielo los ojos.
-¿Con qué vos sola sabéis, preguntóle azorada una de las hermanas, si el barón de aquel castillo es inocente o criminal?
-En efecto sola yo sé, replicó gravemente la misteriosa Brígida; pero ¿quién se atreverá a leer en mi corazón ni a querer penetrar sus recónditos secretos?, únicamente aquel que ha de juzgarnos un día.
Miró Blanca llena de asombro a sor Francisca, de la que recibió igualmente una expresiva ojeada.
-Nuestra hermana, dijo esta última a sor Brígida, deseaba saber vuestra opinión acerca de un objeto que despierta la curiosidad de todos, pero no hablaremos más de ello si tiene algo de desagradable para vos.
-¡Desagradable!, repitió con aire desdeñoso, dando vueltas con extraordinaria viveza; ¡desagradable!... sí por cierto, como al reo condenado a muerte la imagen de su suplicio.
Mientras la seguían con los ojos enmudecidas y asombradas cuantas religiosas había en el aposento, hirió de repente sus oídos la campana del monasterio recordándolas la hora de la meditación. A su eco lúgubre detúvose sor Brígida en medio de la estancia, haciendo como para orar, y luchando con alguna secreta fuerza que se oponía a que lo verificase. Fuese insensiblemente enajenado, y quedóse inmóvil en el mismo sitio con la cabeza algo inclinada hacia el hombro derecho, los brazos cruzados, medio cerrados los ojos, y dibujándose en las piedras del muro la sombra de su alto y descarnado cuerpo. Aun en medio de tan místico embeleso se podían marcar en aquella figura las huellas de borrascosas pasiones. Por lo demás, aunque se notase cierto orgullo en sus palabras, ya no resplandecía el fuego de la juventud en sus ideas: advertíase tal vez en su frío aspecto absoluta indiferencia a los vituperios y a las alabanzas; pero de repente en su arrogante andar la memoria de lisonjeros triunfos, y en su penetrante ojeada el orgulloso ascendiente del que manda.
También en sus momentos de calma solía valerse de aquel lenguaje punzante y satírico que vierte hiel oculta en el corazón, al que acompaña sardónica sonrisa capaz de desesperar la persona más flemática y prudente. Entonces excitaba el enojo y no la compasión: huían de ella las religiosas como se evita el encuentro de una ave de siniestro augurio, advirtiéndose secretamente los tránsitos y corredores por donde se paseaba, a fin de que ninguna tropezase con tan desagradable objeto. Temiendo acaso esta malignidad de su espíritu, aprovecháronse del toque que acababan de oír para alejarse de aquel sitio, dejando a la exaltada Brígida bajo la vigilancia de una de las hermanas legas del monasterio.
Varios días se pasaron entonces sin que saliese de la celda: informábase de su estado la heredera de Castromerín, y suplicaba a las religiosas no perdonasen medio para calmar la exaltación y extravío de sus ideas. La infeliz, sin embargo, iba siguiendo con su carácter, ya pacífico, ya agitado; y como muchas veces habían transcurrido semanas enteras sin que se dejase ver por el convento, nadie extrañaba su ausencia, sobre todo, sabiendo que había conservado constantemente en medio de su locura no pocos resabios de antojadiza y voluntariosa. Entretanto, distraída la ilustre heredera en calcular los medios de amansar el enojo de su padre, y pasando los días con las monjas jóvenes, o bien oyendo amonestaciones sabias, o entregada a las sabrosas leyendas de crónicas antiguas, fuese olvidado de sor Brígida, lisonjeada quizás de que prometiese su dolencia próximo restablecimiento.
Por esto le causó más impresión el verla parecer de nuevo en la misma pieza, donde la oyera declamar con tanta energía, en ocasión de hallarse también en ella acompañada de varias religiosas, aguardando el toque de ánimas. Volviéronse a mirarla sin atreverse a pedirla por su salud, ni a preguntar el motivo de su llegada. Brígida en tanto las contemplaba con una especie de curiosidad, hasta que descubriendo las facciones de Blanca, tendió los brazos hacia ella, y volviendo el rostro al lado opuesto, exclamó estas sentidas palabras notablemente melancólica: -¿Por qué ha de perseguirme siempre esa imagen fatal a mi reposo? ¿Quién rompió la piedra que cubría sus inanimados restos? En vano desfiguró aquellas facciones el venenoso rencor de los verdugos: renacieron ¡ay! De su pecho, para memoria de mis crímenes. Yo la vi cuando acababa de espirar: aun la ponzoña de las yerbas no había ajado la brillantez de sus rasgos, y se traslucía en ellos aquella angélica dulzura con que amansaba los corazones. Sus ojos tristemente inclinados parecían descansar en blando sueño: sólo en su frente empezaba a descubrirse el lívido sello de la muerte. Yo la contemplaba estremecida, y a proporción que en ella desaparecían hasta los más leves síntomas de la existencia, se me presentaba más hermosa y acreedora a mi reconocimiento y a mi compasión. ¿Por qué secreto no graba la muerte ninguna fealdad en el rostro de su víctima, sino hasta algunas horas después de haberla herido con su dardo? Al ver a nuestros amigos blandamente reclinados sobre el lúgubre ataúd, nos alucinamos con la idea de que no es la muerte sino un sueño pacífico el que nos separa de ellos; pero insensiblemente se va marchitando su semblante, se descompone su cadáver, y los inmundos habitantes de la tumba empiezan a correr por su amarillenta superficie. Ya entonces no nos resta el consuelo de la incertidumbre: apodérase el terror de nuestras almas, y abrazamos en vano el inanimado ser que antes formó nuestras delicias.
Todas las que oían a sor Brígida se hallaban como poseídas de involuntaria tristeza: al verla declamar con desordenada vehemencia en medio de una sala gótica opacamente alumbrada, acompañando con descompasadas contorsiones el eco sepulcral de sus misteriosas palabras, era fácil tomarla por una aparición sobrenatural, y participar de aquella especie de pavor místico que se había apoderado de las religiosas. Una de ellas se animó a preguntarle la causa de su delirio; y cual si semejante pregunta hubiese renovado el frenesí de la monja, rompió súbita y nuevamente el silencio, y volvió a dar rienda a los desvaríos de su debilitada información.
-No me preguntéis, dijo: hay crímenes incapaces de perdón que pesan sobre la conciencia y desordenan la fantasía: las llamas del purgatorio tienen poca voracidad para purificarnos de ellos, y las que estrepitosamente se elevan envueltas en lágrimas y gemidos bajo las eternas bóvedas del llanto, no hacen más que atormentar los espíritus sin volverles la primitiva inocencia. El infame que me sedujo se agitará para siempre en ellas aherrojado con ásperas cadenas, y sufriendo el desesperado suplicio de ver padecer ante sus mismos ojos la víctima de sus ponzoñosos halagos.
Aquí calló un instante, y empezó a mirar en derredor del aposento como recelosa de que alguno la estuviese escuchando: después bajo la voz, y continuó en tono trémulo y misterioso.
-Hallábase en el corazón de estos reinos un alcázar sombrío y solitario, cayas abovedadas estancias resonaron largo tiempo con los alegres cantos de voluptuosos festines. Esos rasgos, que ahora veis tan ajados y marchitos, gozaron en brillantes días de lozanía y frescura, y obtuvieron de los hombres los homenajes que se tributan a la belleza. Pero nunca resplandecieron con tan suave brillo como cuando lograron sembrar las semillas de aborrecimiento sin igual entre mi malvado seductor y el embrutecido barón a quien debía la vida. ¡Las tinieblas del infierno hubieran de ocultar al mundo los crímenes que fueron el resultado de esta desavenencia mortal! Había ya mucho tiempo que agitaba la discordia sus teas entre la cabeza de un padre tirano y la de un hijo no menos bárbaro: había ya mucho tiempo que alimentaba yo contra ellos un odio secreto e inextinguible; odio que estalló en fin en medio de un banquete nocturno, donde me recreé con el espectáculo atroz de ver brillar sobre mi bárbaro verdugo el puñal de su propio hijo. Tales son los secretos que ocultan las bóvedas de aquel tenebroso palacio; bóvedas que debieran desplomarse sobre los inicuos que fueron iniciados en tan horrible misterio.
-¡Y cuál vino a ser nuestra suerte, o víctima infeliz de la seducción!, exclamó como horrorizada una de las religiosas.
-Adivinadla, hermanas mías, pero no me preguntéis: continué viviendo en el oprobio, hasta que una vejez prematura empezó a delinear en el semblante los inmundos rasgos de mi alma. Vime entonces insultada y escarnecida en el sitio mismo donde me atrajera las atenciones y aplausos; vime limitada a vengarme con infructuosas maldiciones, y a oír desde la torre que me señalaron por habitación, el tumulto de los festines a que ya no me dejaban tomar parte, y los clamores de las bellezas que arrastraban bulliciosamente a ellos.
-¡Desgraciada!, interrumpió una voz desconocida. ¿Qué podría hacer por ti el mismo apóstol Santiago si se hallase en tu presencia? Verdad es que curaba la lepra del cuerpo con su divino aliento; pero sólo Dios pudiera curar la de tu espíritu.
-¡Oh tú, profeta cruel, que acabas de anunciarme la cólera del cielo, exclamó sor Brígida, revélame a lo menos por qué se presentan tan frecuentemente a mi imaginación delitos desde largo tiempo cometidos, y qué destino espera más allá de la tumba a la que sólo ha sido un cúmulo de maldades y horrores!
-Caed de rodillas al pie de los altares, gritó una monja anciana; hundid en el polvo la soberbia de vuestra frente, y aun hallaréis el alivio de la misericordia divina. No queráis haber conservado la vida en medio de tantas borrascas para estérilmente abandonaros a una desesperación infructuosa: ahora que tenéis abiertos los ojos sobre vuestras propias faltas, puede hallar el arrepentimiento fácil acogida en vuestro espíritu.
-¡Cuán poco conocéis el corazón humano! Para obrar como obré, es necesario haber sentido una inclinación decidida a los placeres, la sed insaciable de la venganza, y el deseo de una autoridad sin límites. Tales afectos son en demasía sanguinarios y violentos para que conserve el alma la facultad de arrepentirse: heme convencido, sobreviviendo a la edad de las pasiones, de que la vejez del malvado no conoce deleites ni consuelos: un rostro marchito no ejerce influencia sobre persona alguna, y hasta la misma venganza se reduce a deseos impotentes. Viene después el pesar tardío y el remordimiento armado con sus culebras... lo futuro ya no ofrece más que desesperación, como la eternidad a los demonios, y sería un crimen el querer confundir entonces la necesidad de desesperarse con el ansia de arrepentirse. No obstante, cumpliráse mi destino: el cielo me llama para que sirva de instrumento en la tierra a una estrepitosa venganza. Cuando nuevos enjambres de avispas vuelvan a revolotear en torno del negro alcázar, teatro en otro tiempo de mis crímenes, yo iré a abrirles el boquerón por donde se introduzcan en él, y arrastren a los soberbios guerreros que lo habitan. Tal vez hostigada por mi propia desesperación, me vean correr al través de sus galerías, sacudiendo las flamantes teas para que el fuego prenda en todos los ángulos del edificio; tal vez contemple placentera la iracunda llama ondeando por lo alto de sus almenas, y penetrando por entre las robustas piedras de sus erguidos torreones. Decidme, amigas, añadió soltando ruidosa carcajada, ¿no será una pira digna de mis enemigos, y un sabroso espectáculo para calmar la rabia que me devora?
-Templaos, hermana, exclamaron las religiosas, y permitid que os llevemos adonde toméis algún descanso: siempre quedan días felices para los que aman la soledad y la penitencia.
-Para todos, pero no para mí: hermanas mías, prosiguió después en tono algo pacífico, perdonad mis extravíos, compadecedme en gracia de la ardiente fiebre que me abrasa: mi cabeza arde: me parece que estoy mala... ¡Oh! ¡por qué no puedo borrar lo pasado de mi memoria!¡esas figuras que se alzan en derredor de mí como furias para atormentarme...! yo las veo cuando duermo, y al después aun van dando vueltas en torno de mi lecho.
Al decir esto extendía los brazos, y paseaba por la estancia sus desencajados ojos, fijándolos a veces cual si viese algún terrible fantasma. Una de las monjas la tomó cariñosamente por la mano, y estrechóla llorando contra su propio pecho. Sosegóse un poco la desgraciada Brígida, y reclinando la cabeza en el hombro de la caritativa religiosa, miróla con aire de ternura y díjola como saliendo de una congoja terrible.
-Ya se marcharon; ¿no es verdad, querida hermana? El fuego voraz que circula por mis venas me hace ver cosas que tal vez no existen: no sé, pero me parece como que me encuentro más aliviada... ¿habéis asistido al coro, hermanas mías?
-Y también salido de él, respondió sor Francisca; pronto oiréis el toque de ánimas, y así permitid que Margarita os acompañe a vuestra celda.
-Tenéis razón, replicó Brígida, acaso me sea posible conciliar algún reposo. Abrazadme, hermanas; no me olvidéis en vuestras oraciones.
Empezó a caminar lentamente a su estancia, apoyada en el brazo de Margarita. Viendo, empero, sor Francisca la aflicción que semejante escena había causado a la hija de Castromerín, apresuróse a tranquilizarla.
-No os desconsoléis, la dijo, tiene la pobre con sobrada frecuencia la cabeza algo turbia; bien que nunca la había visto luchar con delirio tan frenético. Por lo regular sólo se observa en ella una tristeza profunda, y cuando llega la hora en que se agita, vuelve a recuperar muy pronto su templanza natural. Nunca notara que su inquietud durase tanto como hoy: esperemos con todo que el régimen y el retiro serán suficientes a calmar su frenesí.
-¿Y no habéis reparado, observó Blanca, el tono con que hablaba al principio? Parece que no dejaba de traslucirse en sus ideas alguna consecuencia y trabazón.
-Son lúcidos intervalos, respondió la hermana, y aun echareis de ver que no sólo habla en ellos con sensatez, sino con ingenio y perspicacia. Vuelve, sin embargo, por momentos a su taciturnidad o a su locura.
-¿Y sabríais decirme, preguntó Blanca, lo que se ha reducido a tan deplorable estado?
-Difícil sería dar con ello, respondió la monja, en razón de que no es la menor de sus extravagancias el referirse, durante los raptos de su demencia, a calamidades siempre diferentes, que apenas guardan entre sí correspondencia alguna. Tan pronto se queja de ver el cadáver de una persona querida; tan pronto de hallarse luchando en medio de combates sangrientos: aquí es un cadalso el que despierta sus temores; allí el amor ultrajado el que exaspera su imaginación: de esta suerte, divagando entre horrorosas imágenes, recorre la infeliz un vasto círculo de amarguísimos recuerdos. Con todo, si gustáis saber algo más acerca de semejante asunto, añadióle en voz baja de manera que las otras no pudiesen oírla, venid a mi celda después del toque que anuncia el recogimiento, no echando en olvido que al dar la media noche hemos de asistir al coro.
Aquí llegaban de su conversación, cuando les anunció el toque de ánimas el momento de separarse. Despidiéronse las monjas, y recogiéronse cada una en su celda, después de haber acompañado a la heredera de Castromerín a su estancia.
Así que ésta oyó tañer la campana del silencio, salió con callada planta para verse con su amiga; y atravesando un corredor abovedado, donde trémulamente brillaba una lámpara moribunda, subió por cierta escalerilla de ojo que se hallaba en uno de los extremos, y hallóse de repente en los aposentos superiores, los cuales presentaban un aspecto más irregular y ruinoso que los del cuerpo principal del edificio. Al entrar en la celda descubrió a sor Francisca puesta de rodillas ante un crucifijo de marfil, profundamente entregada al místico consuelo de la oración. Volvió la cabeza aquella humilde penitente al percibir los pasos de la tímida Blanca, y viéndola en pie sin atreverse a pasar del umbral de la puerta, sonrióse con cierto agrado, e hízole seña de que entrase. Así lo ejecutó con respetuoso silencio, y sentándose en el lecho de la religiosa, aguardó tranquilamente que concluyese su devota plegaria. Finalizada ésta levantóse sor Francisca, y tomando la lamparilla que alumbraba el aposento, colocóla sobre una robusta mesa de nogal: en uno de sus ángulos advirtió Blanca el reflejo de aquella luz tristísima una calavera humana, y un reloj de arena colocado en el opuesto. Estremecióse involuntariamente; pero sin haber hecho alto la monja en impresión semejante, tomó asiento junto a ella, y empezóle a hablar amistosamente en estos términos:
-La curiosidad, hermana mía, os ha hecho muy puntual, y sin embargo no sé si podré daros nociones algo positivas en orden a la suerte de la desventurada sor Brígida. Habéis de saber que su entrada en San Bernardo fue tan misteriosa como su propia conducta: nadie supo quien fuese ni la familia a que pertenecía: en sus maneras, en su arrogancia, en el tono de la conversación advertíamos una dama de alto origen, acostumbrada a pisar alfombras y a vivir en soberbios alcázares; y si bien no era su demencia tan frenética y frecuente como ahora, ya se notaba en aquel carácter cierto desorden de ideas y una lucha interior anunciando furiosos remordimientos. Yo me acuerdo de que cediendo con otras compañeras de mi edad al curioso impulso que nos inclinaba a descubrir la causa de tales misterios, hicimos toda suerte de tentativas, ya recogiendo las palabras de la misma Brígida, ya preguntando a nuestra indulgente abadesa, ya dirigiéndonos al venerable Gómez de Salazar, abad actualmente de San Mauro, el cual se hallaba a la sazón en este monasterio, y había sido quien más contribuyera a que en él entrase la incomprensible dama. No obstante, nada pudimos descubrir, y empezamos por lo mismo a mirar a nuestra hermana con cierta prevención y temor, sin que su regular conducta y austera penitencia fueran bastantes a moderar una opinión tan poco caritativa. Por aquellos días vino un trovador extranjero a hacer oír sus melodiosos acentos al pie de las torres de San Bernardo. Había ya tiempo que no se percibían por sus alrededores los himnos de esos hijos predilectos del destino, árbitros en cierta manera de la inmortalidad de los héroes. Corrimos como es natural a las galerías del monasterio a fin de saborear mejor la dulzura de su canto, y la armonía de sus versos. Para haceros cargo del interés que debían inspirarnos sus numerosas estancias, razón es que sepáis como los trovadores son los únicos que en los solitarios monasterios dan idea de los acaecimientos del siglo, cantando en ellos las continuas revueltas de los pueblos, y las gloriosas victorias de los reyes; y bien que el joven de que os hablo lo hiciese en lengua provenzal, no dejábamos de comprender el espíritu de sus cantares. Sin embargo, aquel gentil mancebo ensayó una canción patética y doliente, en la que más bien que los himnos de la guerra, se percibían los melancólicos suspiros de personas desgraciadas. Su gallardo aspecto, su condición, al parecer mansa y generosa, su habilidad en el arpa, el metal sonoro de su voz, y la importancia del objeto de sus trovas, hicieron en nosotras una impresión agradable e inocente. No pocas veces le obligamos a repetir esta última canción, vertiendo amargas lágrimas al oír la catástrofe con que castigó el cielo las pasiones de un padre bárbaro, la perfidia de una esposa, y los desórdenes de un hijo desnaturalizado. Mis hermanas no advirtieron en ello mas que la relación de una historia sobradamente lúgubre; por lo que a mí hace me ocurrió la idea de si tendrían aquellos sucesos alguna referencia con la suerte de sor Brígida. Varias expresiones de la monja, la combinación de la época en que acaeciera aquella singular tragedia, la misma precisamente de la entrada de sor Brígida en San Bernardo, y la agitación, sobre todo, que le causaron las terribles estancias del joven trovador desde la primera vez que las oyera; diéronme margen a semejantes conjeturas, e hiciéronme suponer lo que acabo de deciros. Por esto supliqué a nuestra abadesa que permitiera al padre Gómez me sacase una copia del canto del trovador; pues aunque leo con suma dificultad, me propuse guardarla como un recuerdo de las sospechas que entonces formé, y con el objeto también de saborearme en escucharlo cuando me deparase la suerte una persona como vos, más versada en el secreto de este arte divino. Ahí tenéis el manuscrito del noble abad de San Mauro; leedmelo, querida Blanca, y diréisme luego si van enteramente fuera de propósito las reflexiones, que me hizo formar acerca de las verdaderas causas que desordenaron la cabeza de nuestra infeliz hermana.
-Gracias os doy, respondió Blanca, por semejante condescendencia. Y tomando los papeles que le entregaba la monja, colocóse de manera que pudiese aprovecharse de la escasa luz de la lámpara, y empezó a leer lo que sigue con voz al principio poco firme.
Brilla la hora en que resuenan los blancos trinos del ruiseñor en la silenciosa selva: los juramentos de los amantes tímidamente pronunciados parecen más agradables y lisonjeros. Los suspiros del céfiro y el rumor de la cascada elevan el espíritu del sabio que medita en soledad. Empieza a humedecer las flores un balsámico rocío, y la estrella de la noche derrama trémula lumbre desde la bóveda del firmamento. Las ondas del mar vecino y las hojas de los árboles van tomando un colorido más opaco, mientras alumbra el horizonte aquel débil claro oscuro, aquellos tan blandos reflejos con que parece animarse el último crepúsculo del día ya próximo a desaparecer ante el tibio resplandor de la luna.
Sin embargo, no sale furtivamente Elvira del alcázar de los príncipes del Este para deleitarse escuchando el murmullo de las aguas, ni se adelanta en medio de las sombras de la noche con el inocente deseo de respirar un aire puro. Tampoco se detiene en la margen del arroyo para coger el blanco lirio que lo hermosea, ni aplica el oído atenta y escrupulosa a fin de recrearlo con los suspiros del ruiseñor: otros quisiera oír no menos dulces y amorosos.
Agítase al percibir el rumor de callados pasos por entre los floridos arcos del vergel; late su pecho, y un encendido carmín anima sus delicadas facciones... llámala entonces blandamente una voz inteligible apenas desde un cenador de jazmines, y arrojase en el mismo instante a los brazos de un joven más bello que el pastor Endimión, más intrépido y marcial que el hijo del buen Pedro.
¿Qué les importan las revoluciones del mundo y sus esplendorosas pompas? Las criaturas que existen, la tierra que pisan, los cielos que les cubren, los maravillosos planetas que giran majestuosamente por las inmensas órbitas no electrizan sus espíritus, no atraen su atención un sólo instante. Indiferentes como los que duermen en la tumba para cuanto se halla a sus pies y resplandece sobre sus cabezas, respiran solamente el uno para el otro, y hallan en la más leve de sus miradas, en el más fugaz de sus suspiros un mar inmenso de delicias. ¿Y cómo es posible que la idea de su peligro y de su crimen no les turbe en tan mágico abandono?... duermen tiernamente enlazados en la orilla misma de un precipicio, y no se acuerdan de que el más ligero vaivén puede arrojarlos en su profundo seno, sin que dejen en el mundo mas que una culpable de su memoria.
Sepáranse al fin con desmayados ojos, con marchitas facciones, y aléjanse lentamente del asilo que ha protegido sus criminales placeres. Hablan del momento en que volverán a verse, y enternécense sin embargo, cual si se despidiesen por la vez postrera. Brilla en los ojos de la princesa una luz tan suave como la del cielo, mas no se atreve a fijarlos en la estrellada bóveda, porque envilecida con el crimen, parecele hallar hasta en los astros peligrosos testigos de su deshonra. Ardientes suspiros, dulcísimos abrazos detienen todavía los dos amantes; desenlázanse, y sus corazones, congojosos a la par y enardecidos, sienten después de la separación aquel frío temblor que sigue a las acciones delincuentes.
Retírense Alfonso a su estancia solitaria donde aún llama la belleza que ha jurado fidelidad eterna a otro mortal, y reclina entretanto la princesa su frente impúdica en el seno de un esposo que la ama, juzgándola virtuosa. Pero la agitación del amor turba su sueño, enardece su rostro, anímalo, y entreabriendo sus labios hácele pronunciar un nombre sobradamente querido mientras estrecha al esposo contra su hermosísimo seno. Despierta el príncipe al impulso de tan dulces halagos, y harto feliz con la idea del afecto que se figura inspirar, acaricia blandamente al ídolo de sus amores, y no se atreve a interrumpir el sueño bienhechor, que presenta la imagen de sí mismo a la exaltada imaginación de la princesa.
Los labios que despiden tan tiernos ayer pronuncian de repente el nombre del dichoso mortal que los agita: escucha el príncipe Fernando, y embriagado de ilusiones apresúrase a recoger aquellos fugitivos acentos; pero duda, tiembla, vuelve a escuchar, y revuélcase por el blando lecho, cual si el dardo de la muerte acabase de atravesar sus entrañas. ¡Infeliz!, no serán más terribles los ecos de la trompa que romperá la losa de su sepulcro para obligarlo a comparecer ante el trono del Eterno. Acaba desde este instante su felicidad en la tierra; el nombre que murmura la princesa, publica al mismo tiempo su delito y la deshonra de Fernando. ¿Y qué nombre es este que pronunciado sordamente bajo los doseles de púrpura que cubren el rico lecho, causa estragos más funestos que la onda veloz arrojando la endeble barca a la ribera, y estrellando al náufrago de cabeza contra los escollos? ¡Dioses del infierno! ¿hubiera podido imaginarlo? El de su propio hijo, degenerado fruto de un ilegítimo amor, única prenda de su momentánea unión con la crédula Edelmira, harto frágil en otro tiempo para escuchar a un príncipe que no podía ser su esposo.
Ciego de cólera lleva Fernando la diestra al puñal pendiente de los pilares que sostienen el pabellón de su tálamo, y vuelve a dejarlo caer en la vaina antes de sacar toda la hoja. Aunque su esposa es infiel y muy digna de la muerte, ¿tendría corazón para herir a tan angélica hermosura?... si no durmiese tranquilamente a su lado, si no errase por sus labios una sonrisa encantadora sufriera tal vez la infame el peso de la cólera del príncipe; pero causóle horror hacerla pasar de las delicias del sueño al helado silencio del sepulcro. Tampoco quiso despertarla; arrojóla, sí, una mirada capaz de dejarla inmóvil si desvaneciéndose sus ilusiones hubiere abierto los ojos, y visto, a la pálida luz de la lámpara de alabastro que ardía junto a ella, el venenoso furor que denotaban las facciones del iracundo Fernando.
Desde que despunta la aurora interroga el príncipe a los habitantes del alcázar, y no recoge sino pruebas de lo que teme descubrir: todo le confirma el desdoro de su fama, toda la maldad y el vilipendio de su afrenta. Las mismas doncellas de la princesa, que por mucho tiempo protegieron su perfidia, tratan de evitar el castigo echando la culpa a su frágil e imprudente soberana. Rásgase el misterioso velo que ocultaba tan peregrinos amores: las miradas, los suspiros, las sabrosas pláticas, los dulcísimos cantares, todo lo cuentan al ultrajado príncipe que recoge sus palabras con sonrisa feroz y provocativos ademanes.
No era de aquellos que pueden sufrir luengas dilaciones. En el mismo día viósele sobre el trono de su padre, rodeado de la brillante guardia y de los grandes de su corte. Descúbrense a sus plantas los dos reos inclinados bajo el peso de su crimen: hállanse ambos en la primavera de sus días; ambos parecen también la gala del mundo entero, y son, sin embargo, su envilecimiento y su oprobio. Si levanta Alfonso la gallarda testa nada iguala a la hermosura de sus rasgos varoniles, y aunque guarda absoluto silencio, no se trasluce en su semblante abatimiento o temor, antes espera tranquilo la sentencia de su muerte en humillante postura y cargado de cadenas.
Muda como él, pálida e inmóvil hállase igualmente pronta la princesa a someterse al destino que le aguarda. Avergonzada, abatida, apenas parece aquella arrogante hermosura, cuyas miradas eran las delicias de un alcázar donde los cortesanos se mostraban orgullosos de servirla, donde procuraban imitar las damas el plácido acento de su voz, las gracias de sus modales y la gentil majestad de su persona. ¡Ah!, si entonces derramaran sus ojos una sola lágrima habrían brillado mil aceros, y corrieran a su defensa los más célebres paladines ardiendo en ansias de combatir por ella, de perecer y de vengarla; pero ahora, ¿cuál es su suerte? ¿réstale siquiera el recurso de implorarles? ¿obedeciéronla los célebres campeones y la brillante juventud que la rodea? Todos guardan un silencio sepulcral: con los ojos bajos, con los brazos cruzados, frunciendo las cejas, y dejando percibir tal vez la insultante sonrisa del menosprecio, describen un vasto círculo en torno de la ilustre víctima, insensibles al parecer a su desgracia. El único que con la lanza en ristre habría sabido defenderla, el héroe que supiera morir, o supiera libertarla, hállase junto a ella encadenado y sujeto sin atreverse a mirar a su desdichada cómplice.
Aunque sobremanera abatido por la fuerza de tal desastre, descúbrense en su frente rasgos sombríos de ferocidad y altivez. Mordiérase los labios de cólera si temblase por azar ante aquella muchedumbre; sus pasadas delicias, sus crímenes, sus amores, el enojo de su padre, la indignación de los varones virtuosos, su destino en la tierra y en el cielo, y sobre todo la suerte de aquella celestial hermosura... he aquí los pensamientos que vagan por su delirante fantasía. ¡Ah! ¡cómo osaría volver los ojos hacia aquel semblante cadavérico, sin que dejase de manifestar el corazón los devoradores remordimientos que lo agitan por los males que le causa!
Óyese de repente el eco de una voz destemplada y bronca, y escuchan los circunstantes mudos de asombro. «Ayer, exclama Fernando, me envanecía aún la idea de estar enlazado a una esposa amable, y de tener un hijo intrépido y valiente: hoy se ha desvanecido esta ilusión que me llenaba de delicias. Ocultaráse el sol en las ondas del Océano, y mi hijo ingrato habrá dejado de existir. Condenado estoy a una vida solitaria, y aunque me estremece el aspecto de vejez árida y prematura, no dejaré de pronunciar contra la perfidia de los reos, una sentencia tan ejemplar como justa. ¿Quién rompió los lazos que nos unían?... ¡Alfonso! Dos horas y un sacerdote es lo que te resta en el mundo; recibirás después la recompensa de tu delito. No quiero verte morir; no quiero regocijarme con el espectáculo de tu cabeza rodando por las tablas del patíbulo; pero tú ¡oh mujer impúdica! tú, a quien desde el tosco alcázar de un barón desconocido de Castilla elevé al solio hasta ahora ennoblecido con princesas de alto origen, tú la verás caer y oirás como murmura, ya separada del tronco, horribles imprecaciones contra la liviandad y torpeza. Vive si puedes después de presenciar el deshonroso término a que lo han traído tus maldades: vive si puedes, puesto que seas tan vil que lo prefieras a la reputación y al honor.»
Dice; e hínchanse las venas de su frente, como si de pronto la sangre que contienen no pudiese circular. Inclina la cabeza, y pasa una mano trémula por sus ojos a fin de ocultarlos a la curiosidad de los concurrentes. En medio del lúgubre silencio que ha sucedido a las terribles órdenes del príncipe, levanta Alfonso los encadenados brazos, pide un momento para hablar la vez postrera, y Fernando desde su trono indica con ligero movimiento de cabeza que se halla pronto a escucharle.
«No temo la muerte, exclama; tú me has visto darla en medio del estruendo de las batallas cuando todo infundía horror. Aquel acero nunca inútil en mi mano, el mismo que me arrebatan indignamente tus satélites, ha derramado mucha más sangre para servirte, que derramarás ¡oh príncipe! para vengarte. Tú me diste la vida, tú me la puedes quitar: hiciérasme en ella un presente bien amargo, puesto que nunca olvidé la prematura muerte de mi madre, ni su despreciado amor, ni su reputación marchita. El hijo que la sobrevivió parece haber llevado en la frente la marca de su deshonra: mi corazón desolado por ti, mi cabeza en manos de tus verdugos, el tronco de mi cadáver arrojado en incógnita ribera para ser pasto de las aves publicarán al mundo tu cariño paternal, y la violada terneza de tus primeros amores. Verdad es que te ofendí; pero también es cierto que tu ofensa precedió a la mía: esa infeliz beldad, segunda víctima de tu barbarie estaba destinada recompensar más proezas, a embellecer mis tristes días. ¡Harto lo sabes!... porque al ver a la dulcísima Elvira ardiste en deseos de unirte a su angélica belleza, dijiste que a pesar de ser hija de un simple barón castellano no era yo digno de poseerla, y me echaste bárbaramente en cara el afrentoso borrón de mi cuna. Ya sé que no me era dado reclamar tu ilustre nombre, ni sentarme en el espléndido trono de los príncipes de tu linaje; pero si me concediera el destino algunos años de vida, siento bastantes bríos en el fondo de mi pecho para hacer tan célebre el mío como el de la casa de Este, y para aspirar a verme reinando en suntuosos alcázares. Mi espada ha sido un rayo en los combates, y ondeaba tan alto el penacho del yelmo, como las livianas plumas de tu casco. El viento del septentrión, la flecha que hiende los aires son menos veloces que mi caballo cuando lo dirigía a lo más revuelto de la refriega, dando el grito de ¡victoria por el príncipe Fernando!
«A pesar de estas ventajas, y de que mi nombre y mi nacimiento nada tenían de viles, tu desmedido orgullo se desdeñaba de manifestárseme propicio, sin echar de ver que resplandecían en mi semblante juvenil los mismos rasgos de tu tétrico semblante. De ti me viene la agitación bulliciosa y el humor sombrío y solitario: de ti la fuerza de mi brazo y los ímpetus del corazón: no sólo te debo la vida, sino cuanto con títulos más justos pueda hacerme reconocer por descendiente de tu soberbia alcurnia. Tu rostro, en fin, brilla en mi rostro, resplandece tu espíritu en mi espíritu, y en vez de haberme ofrecido un tálamo nupcial, me ofreces ¡oh príncipe! Un cadalso. ¿Por qué labraste la desgracia de mi madre? ¿por qué me arrebataste la esposa? ¿por qué has sido en todos tiempos el autor de mi deshonra?... cubriste de infamia mi cuna, y cubres de infamia mi prematuro sepulcro: la falta del hijo no ha sido más que la falta del padre, y en mi cabeza ¡oh bárbaro!, quieres castigarlas entrambas. Cúmplanse, pues, nuestros destinos: sea yo la víctima de tus propios errores; seas tú el verdugo de tu misma sangre, y el rey del universo el único juez que un día pronuncie entre los dos imparcialmente.»
Calló; y cruzando los brazos sobre el pecho inclinó la gentil cabeza como abismado en amargas reflexiones. El áspero son de sus cadenas hirió dolorosamente los oídos del inmenso concurso que llenaba la estancia. Observóse un leve movimiento de compasión; pero muy pronto las gracias de Elvira volvieron a atraer las miradas de todos. ¿Podía escuchar en calma la sentencia de su impetuoso amante? Hizo un esfuerzo para hablar, y los acentos medio articulados de su voz espiraron antes que pudiese saberse la significación que tenían. Su corazón, empero, parecía como embebido en aquellos fugitivos clamores: probó de nuevo el pronunciar algunas palabras, y sólo produjo un prolongado gemido, después del cual cayó sobre el mármol más comparable a una estatua nunca animada por el soplo de la vida, que a la hermosa delincuente incapaz de resistir el ímpetu de una pasión tan tierna. Aún vivía la infeliz princesa; pero la violencia misma del dolor había desordenado sus potencias: su debilitado cerebro ya sólo concebía ideas vagas e incoherentes, semejantes a las cuerdas de la lira, que aflojadas por la lluvia únicamente despiden inarmónicos sonidos. Borróse lo pasado de su imaginación; lo presente no existía para ella: sólo de cuando en cuando iluminaba algún rayo de luz su fantasía para presentarle con los más negros colores un horroroso porvenir. No de otra suerte rompe el relámpago fugaz la oscuridad de la noche para hacer momentáneamente visibles las asperezas de un desierto.
Siente entretanto en el fondo de su alma a manera de un peso que la acongoja y la oprime: percibe un frío mortal en aquel mismo corazón que ardiera poco antes con un volcánico fuego, y acuérdase confusamente de un enlutado patíbulo, y de que alguno había de perecer en él. Pero ha olvidado el nombre de la víctima: sólo conserva cierta memoria confusa de su gallardía juvenil y animadísimas facciones. ¡Desgraciada! ¿qué es ya la vida para ella? Sin saber si la tierra la sostiene, sin saber si es la del firmamento la bóveda que la cubre, dudando si son hombres o las sombras de infernales espíritus las guardias que la contemplan, lleva en todas sus acciones los desesperados síntomas de una eterna estupidez. Todo es confusión para su alma extraviada y demente: todo le parece un caos de esperanzas y de temores. Risueña y llorosa a un mismo tiempo, pero siempre insensible y estúpida, acaso hace esfuerzos convulsivos como para despertar de un terrible sueño, momentáneamente halagada con el presentimiento de poderlo sacudir. ¡En vano! ¡en vano!... el destino mismo con ser tan poderoso no podrá librarla de él, y sólo dejará de luchar con los fantasmas que de tarde en tarde le presenta para caer en la insensibilidad de la tumba.
Las campanas de bronce desde lo alto de la gótica torre de un convento anuncian un suceso infausto con lamentables sonidos, mientras majestuosamente se eleva el fúnebre canto con que consuela la iglesia las agonías de los moribundos. Entónanlo por un hombre que va a perecer: vedle de rodillas a las plantas de un monje anciano implorando el perdón de sus delitos. Sobre el encumbrado cadalso que se eleva a sus espaldas un rústico y grosero jayán examina fríamente el filo del hacha que ha de partir de un golpe la garganta de la víctima. Viste corta túnica encarnada con mangas que no llegan a los codos dejando enteramente descubierto un brazo nervioso y velludo. Al ver sus desabridas facciones, y la especie de complacencia con que oficiosamente prepara el horroroso suplicio, descúbrese pronto en su selvática persona el iracundo ministro de las iras de Fernando. Silenciosos escuadrones forman un vasto círculo, y agítase inmensa muchedumbre por la plaza, deseosa de presenciar el lastimoso cuadro de un hijo llevado al patíbulo por orden de su propio padre.
Brillaban en el horizonte los últimos rayos de una tarde de otoño, cuando se daba cumplimiento a tan horrorosa tragedia. Ellos reflejaron un instante en los bucles de la cabellera de Alfonso, y en la cuchilla también del sanguinario verdugo.
Ya se acabaron las plegarias de aquel hijo pérfido; ya recorrieron sus dedos todas las cuentas de un rosario; ha confesado las culpas; sus disposiciones está hechas; todo se halla preparado para que suba al trono de los delicuentes. Quítanle el rico manto; córtanle el rizado cabello; pero al ir a vendarle los ojos, resístese el infeliz a ese ultraje, y se empeña en presenciar con altiva frente los actos de su sangriento suplicio.
Revuélvense en su espíritu los pensamientos que lo han constantemente ensoberbecido; y a pesar de que ya se halla en apariencia dócil y sumiso, no deja de traslucirse algo de su antigua arrogancia en el áspero desdén con que aparta la venda destinada a ocultarle aquellos tristes preparativos. No, no, dice el ejecutor; he aquí mi sangre, he aquí mi vida, he aquí mis manos envueltas en robustas cadenas; pero quita de mi presencia ese lienzo innoble; guárdalo para víctimas cobardes... ¡hiere!... no hayas miedo que el sacudimiento de tu hacha pueda hacerme pestañear... ¡hiere!... Tal fue la última palabra de Alfonso; pues descendiendo el hacha como un rayo cortó repentinamente la que iba quizás a pronunciar. Rueda la cabeza del valiente joven dando varios saltos por la arena: entreábrense sus ojos: agítanse sus labios: estremécense los músculos del misterioso semblante, y muy pronto eclipsa su hermosura varonil la palidez amarillenta del sepulcro.
Murió sin ostentación ni pompa cual deben morir los criminales: verdad es que a las plantas de un sacerdote dio muestras de no desesperar de la misericordia divina; pero la cólera de su padre y la desgracia de Elvira no dejaron de emponzoñar sus postreros momentos. No obstante habían cesado sus quejas, desaparecido las señales de su despecho, y sólo despuntaron algunos síntomas de aquel iracundo carácter en las palabras dirigidas al verdugo para que no vendase sus ojos; palabras ¡ay! Que vinieron a ser como el único Dios a los espectadores de su suplicio.
Tan mudos como aquel cuyos labios se habían cerrado para siempre, apenas tuvieran los concurrentes aliento para respirar. En medio de aquella calma tétrica comunicóse por el concurso un rápido movimiento convulsivo en el instante que se vio brillar en el aire el hacha del ejecutor, y hundirse gimiendo en las venas de la inmóvil víctima. ¿Pero que clamor de desesperación y delirio hiela de repente los corazones de todos? Elévase hasta las nubes, semejante en su aspereza al alarido de las almas de los réprobos, que se agitan por las bóvedas infernales. ¡Oh Dios! Ha salido del alcázar de Fernando: vuélvense allí las miradas de los circunstantes; pero nada ven, nada perciben... Era el grito de una mujer, y nunca arrojó la desesperación un ay más doloroso y prolongado; ¡plegue al cielo, que haya puesto fin a los días de la desgraciada que lo lanza!... Tal es el voto de las almas generosas y sensibles.
Desde que ha muerto Alfonso ya no se ve a Elvira ni por el alcázar, ni por os jardines; nadie al parecer se acuerda de ella; su nombre no es pronunciado por ninguna boca mortal; olvidáronlo las gentes como si fuese una palabra siniestra, o voz de tristísimo augurio. Tampoco el príncipe Fernando volvió a hacer mención de su esposa ni de su hijo: consistió bárbaramente en que fuesen envilecidos y profanados los mortales despojos del gallardo Alfonso; pero la suerte de la infeliz a quien amara eterna y misteriosamente ha permanecido oculta. ¿Buscó el asilo de un claustro para implorar el perdón del supremo Juez a fuerza de lágrimas y de remordimientos? ¿Castigaron el vengativo puñal o la envenenada copa sus adúlteros amores? ¿o debió a la piedad del cielo, la gracia de espirar con agonía menos lenta, cuando oyó el golpe del hacha dividiendo la cabeza de su cómplice? Se ignora, se ignorará siempre: sólo se sabe que su breve vida empezó y acabó entre lágrimas y dolores.
Fernando tomó otra esposa: hijos más virtuosos le rodearon en su vejez; ninguno, empero, salió tan amable, tan espléndido y valiente, como el que para siempre dormía en el silencio de la tumba. Mirábalos el príncipe con desdeñosa indiferencia, despidiendo quizás sofocados suspiros y mal interrumpidos clamores. Nadie, sin embargo, vio correr las lágrimas por su pálido semblante, ni brillar en sus labios la amable sonrisa, ni disiparse las nubes de aquella frente sombría, donde el pesar imprimió con larga mano espesas arrugas, desde lejos denotando las hondas heridas del alma. Acabáronse para él las alegrías y los pesares: huía el sueño de sus párpados, y un humor hipocóndrico entorpecía sus acciones. Insensible a la alabanza y al oprobio, sin temor al crimen, sin afecto a la virtud, hubiera deseado el infeliz huir de su propio corazón. Destrozáronle eternamente mil recuerdos hiriéndole con más agudo puñal en el instante mismo que respiraba con la falaz ilusión de verse libre de sus pérfidos aguijones. ¡Ah! Cuando nos es permitido derramar en secreto abundancia de lágrimas se alivia algún tanto el férreo peso que despiadadamente nos oprime; pero si niega la naturaleza este consuelo, forman en torno del corazón un incomprensible dogal, y ciñéndolo fuertemente, lo comprimen y lo sofocan.
A veces allá en lo más recóndito de su pecho sentía involuntarios movimientos de terneza a favor de los que había condenado a la desesperación o a la muerte, y no podía templar esta amargura ni con la esperanza de abrazarlos algún día en la mansión de los justos. Hallábase convencido de la fealdad del crimen y de la justicia de su sentencia; mas no por esto dejó de perseguirle el roedor remordimiento hasta sus últimos días. Siempre tuvo ante los ojos el encumbrado patíbulo donde dio el postrer suspiro el hijo de la inocente Edelmira.
Así que acabó de leer Blanca de Castromerín, permaneció un rato pensativa y taciturna, saltándole casi las lágrimas al cuadro de una historia tan singular y patética.
-Nunca, dijo rompiendo el silencio sor Francisca, nunca oigo ese suceso singular sin sentirme enternecida. El carácter que atribuye el trovador a doña Elvira, el crimen de que se hizo rea, su castigo, y el castigo de su cómplice, todo muy análogo a las visiones de nuestra hermana, hízome suponer fuese la misma que tan desgraciadamente figura en aquel tristísimo canto. Y si a tales conjeturas queréis añadir la impresión que hicieron en sor Brígida estas estancias, la opinión algo válida de que desapareció la princesa del alcázar para meterse en alguna orden religiosa, y la época del suceso, la misma, como ya os dije, de la entrada de sor Brígida en San Bernardo, apenas os quedará duda del poderoso fundamento que yo observo en mis sospechas. Por lo demás, como no deje de encerrar este acaecimiento un grande ejemplo contra las humanas flaquezas. Sea cual fuere su relación con la suerte de sor Brígida, no he reputado por perdido el tiempo que empleaseis en leerlo, y que ocupéis después en meditarlo.
-No obstante, observó Blanca de Castromerín, léese en la canción provenzal, que el príncipe Fernando casó muy pronto, lo que no le habría sido posible verificar sin que muriese doña Elvira.
-Os engañáis en esto, respondió la monja; para un carácter tan despótico como el del príncipe Fernando, bastaba la desaparición de la princesa. Nadie le impedía entonces el manifestarse convencido de su muerte, y hacer valer para dar cumplimiento a sus deseos, hasta el distinguido lugar que ocupa, y la necesidad de dejar asegurada la sucesión de su familia.
-Ahora digo que vuestras conjeturas no van fuera de propósito. Si las exclamaciones de sor Brígida dan lugar a presumirlo, no menos lo hace sospechar el origen castellano de la princesa del Este, y lo muy natural que parece el que después de aquella catástrofe se retirase en algún convento de su patria.
Oyeron en esto la media noche, y separáronse la una para ir al coro y la otra para retirarse otra vez a su aposento.
Uno de los monarcas que se hicieron más célebres en la época de que hablamos fue sin disputa el que ocupaba el trono de Aragón. Con espíritu generoso, con ánimo levantado, y mayor deseo de honra que de deleites, desvelábase para conseguir grandes triunfos, hallábase en todos los lugares y negocios, y era tan brillante guerrero, como maduro y prudente magistrado. Sin par en la liberalidad y clemencia, fácil en la condición, tardo en la cólera y en dejarse abatir por reveses de la fortuna; afirmóse en el trono de su padre, y preparó los gloriosos reinados de sus propios sucesores. Llevando después a Italia sus armas victoriosas desbarató los angevinos, y a la traza de los antiguos romanos entró triunfante en Nápoles montado en un carro magnífico, del que tiraban caballos más blancos que la nieve de los Alpes. Rodeábanlo los señores y grandes de todo el reino; estaban las calles sembradas de flores; de las paredes colgaban brillantes tapicerías; respirábanse do quiera suaves perfumes y fragancias, y numeroso pueblo, derramándose a oleadas por los sitios donde pasaba el victorioso príncipe, pedía en altas voces al son de marciales trompetas que le concediese el cielo largo y próspero reinado.
Desde que lució tan célebre día, debido a las aplaudidas victorias donde aprendió el arte difícil de la guerra el conde Arnaldo, fue acatado don Alonso de Aragón, como el monarca más esclarecido de su tiempo, lumbre y gloria perpetua de la nación española. Añádase al esplendor de esta conquista la humillación de la república de Génova, orgullosa y potente en aquellos tiempos, de la que anualmente tomaba como en feudo una alhaja de oro a la vista de todos sus vasallos: el vencimiento de Francisco Esforcia, tan ensoberbecido por la excelsa cuna de su esposa, como por haberse apoderado de la Marca de Ancona; y el recibir continuamente en sus alcázares soberbias embajadas de los más famosos reyes, prometiéndole fértiles y dilatadas provincias si se dignaba socorrerlos. Entre ellas contábase como cosa singular y de muchísima honra las que le enviaron desde Constantinopla los emperadores de Oriente, y a de Georgia Castríoto, varón señalado en aquella época por su grande valor y por desesperadas empresas dignas de inmortal renombre.
Seducido, empero, Alonso de Aragón por el blando y muelle clima de Italia, y deseoso al mismo tiempo de conservar las provincias que en ella adquiriera a fuerza de victorias, no quiso dar la vuelta a la península, donde regentaba sus estados el rey don Juan de Navarra. Y como Aragón y Castillas eran las dos potencias que más figuraban entonces en el territorio español, las ínclitas cualidades del rey don Alfonso V hacían como resaltar la debilidad y el carácter indolente del rey don Juan el II dominado siempre de los grandes, y viviendo en indecoroso pupilaje.
El monarca de Navarra, tío del rey don Alonso, y anteriormente conocido como uno de los infantes de Aragón, irreconciliable enemigo en todas épocas de don Álvaro de Luna, era hombre naturalmente suspicaz y rencoroso. Seguía a la sazón con el príncipe de Viana, su hijo primogénito, una guerra sacrílega, atendido el escándalo que daba ver luchar dos personas tan estrechamente unidas por los vínculos de sangre. Dos terribles bandos de agramonteses y los biamonteses, capitaneado el uno por los condes de Lerín y conducido el otro por los marqueses de Cortes, atizaban aquella afrentosa contienda. Con ánimo de vengarse a un mismo tiempo de don Álvaro de Luna, y del hijo, que a pesar de sus ventajosas calidades mortalmente aborrecía, uniérase el rey don Juan de Navarra con el infante don Enrique, favoreciendo decididamente sus planes en calidad de regente de Aragón, a fin de que con las fuerzas de ambos reinos entrase hostilmente por tierras del rey de Castilla, apoyo del jactancioso condestable, y poderoso protector del príncipe de Viana.
Tal era el estado de las relaciones políticas en la península, cuando hallándose don Álvaro de Luna en uno de los salones del real palacio de Segovia rodeado de diversos cortesanos, vio entrar al duque de Castromerín con taciturno y melancólico aspecto.
-¿Qué es esto?, le preguntó; mala cara, señor duque, para pedirnos albricias. ¿Habrían entrado por dicha los escuadrones del infante por los campos de Castilla? ¿Amenázannos de cerca el caballero del Cisne, o el feroz conde de Urgel?
-No creáis, respondió Castromerín, que puedan amilanar mi espíritu unos enemigos que desprecio. Luzcan enhorabuena su destreza en los torneos, mientras les enseñamos nosotros como se ha de pelear en las batallas.
-Muy esforzado os sentís, respondió don Álvaro, y me parece que si venimos a las manos no dejareis de merecer los versos de Juan de Mena.
-¡Vive Dios, que si hubiese seguido mi consejo no os hallaríais gastando chanzas en este palacio!
-Es cierto; pero acaso fueran tales las que Enrique y Arnaldo gastaran con nosotros, que tampoco tuviera el duque la satisfacción de reprehendernos.
Soltaron la risa los cortesanos al oír esto, y viendo don Álvaro de Luna algo colérico y corrido al señor de Castromerín, díjole prontamente para apaciguarlo:
-No os he hablado así por desprecio a la osadía de vuestro parecer; pero ya veis, duque, que con un puñado de hombres era temeraria empresa la de atacar al infante en su castillo de Ampurias.
-No tanto, respondió el señor de Arlanza haciendo como alarde de su gigantesca estatura, no tanto por San Cervantes, si nos hubiera dado ayuda el noble príncipe de Viana.
-¿Y quién contenía, atajóle el condestable, las haces del rey don Juan, y los indómitos catalanes que siguen a Arnaldo de Urgel? Ea, caballeros, más espero de vuestro valor en el combate, que de vuestra perspicacia en el consejo.
-¡Pardiez!, dijo otro de los circunstantes, más quiero blasonar de temerario que de prudente; y en el caso en que nos vemos se de cierto que nos fuera más honroso hallarnos a tiro de tres lanzas del enemigo, que hablar descansadamente de la guerra en este alcázar. Ved aquí por qué dicen los aragoneses que en vez de salir al campo como buenos caballeros asaltamos furtivamente los castillos a guisa de cobardes desalmados; y a fe mía que el robo de Matilde de Urgel y esa inacción vergonzosa no dejan de prestar un colorido de verdad a sus injuriosos dicterios.
-¿Y quién osa afirmar, interrumpió Rodrigo, que el rapto de la hermana de Arnaldo haya sido obra de los caballeros de Castilla?
-Tomad la vuelta de Navarra, respondió Monfort, y no dejareis de hallar en las huestes de Cataluña y Aragón acreditadas lanzas que lo sostengan.
-Pero las nuestras deben rechazar a todo trance tal calumnia, dijo acaloradamente el hijo del condestable: de lo contrario reniego del decantado brío y heroica reputación que tanta sangre nos cuesta.
-En mal hora se rechaza a cincuenta leguas de distancia, replicó Monfort. Si no descubrís el medio de que salgamos de repente a la campaña, tendremos que haberlas con escuadrones orgullosos de sus triunfos y de nuestra aparente cobardía.
-¡A las armas!, gritó don Pelayo de Luna: ¿quién es el aleve que se atreverá a poner en duda la intrepidez de los caballeros de Castilla? Bravo Rodrigo, valiente Monfort, Ramiro de Astorga, vosotros todos, nobles guerreros aquí reunidos, ayudadme a persuadir al condestable la imperiosa necesidad de correr pronto a la lid.
-¡A las armas!, respondieron todos a la vez; y arrojando don Pelayo en medio del gótico salón una de sus manoplas de acero, llamó un rey de armas, y mandóle llevar al conde de Urgel aquel férreo guante en señal de particular desafío. He de reprimir su orgullo, añadió, y quitar al rey don Juan aquel grosero espantajo.
Mientras durara este animado diálogo estaba el duque de Castromerín en otra pieza contando a don Álvaro de Luna lo que le había pasado con su hija, y el castigo que acababa de aplicar a su desobediencia. Todo lo aplaudió el condestable, y convinieron de nuevo en la realización de tan suspirada alianza. Oyeron en esto extraordinario rumor en el salón de los cortesanos, y al entrar en él para enterarse de lo que ocurría, viéronse rodeados de don Pelayo, del señor de Arlanza, Monfort, Astorga y otros caballeros, pidiendo a voces el permiso de marchar contra las huestes reunidas de Aragón y de Navarra.
-Basta, dijo apartándoles don Álvaro: haré presente al rey tanta impaciencia, y no dudo que marcharemos cuanto antes al encuentro de los enemigos de su trono. Retiraos entretanto, y aguardad tranquilamente mis órdenes; vos, señor duque, venid conmigo a las estancias de su Alteza.
Los aposentos que ocupaba don Juan el II podían pasar por suntuosos sin tener nada de elegantes. Los arcos que los sostenían eran de bastante primor, magníficas las tapicerías que los engalanaban, y los vidrios de las ventanas prolongadas y puntiagudas, adornados con frescos y caprichosos matices. Sólidas eran las sillas, aunque llenas de afiligranadas labores; brillaba en el alto techo el trabajo más costoso y exquisito, y en la recamada alfombra, regalo de un emperador de Oriente, los ingeniosos dibujos del mosaico. También se admiraba allí un grande espejo, que fuera presentado al príncipe de Castilla por la república de Venecia, objeto entonces del mayor lujo, tanto por lo mucho que costaba, como por la escasez que de ellos había. En la disposición, sin embargo, y en el poco aliño de estos muebles, advertíanse cierto abandono y falta de simetría o buen gusto, indicios del carácter flojo y de la poca entereza del príncipe que allí habitaba. En medio de la estancia había una mesa espaciosa cubierta con un gran tapete de terciopelo carmesí, y sobre ella papeles concernientes al gobierno confundidos entre instrumentos de música y muchos borradores de versos en los cuales se leían en letras mayúsculas los encabezamientos de trovas, canciones, coplas, y otros géneros de metros. Junto a esta misma mesa permanecía sentado el monarca de Castilla cuando entraron don Álvaro de Luna y el duque de Castromerín: así que vio al primero soltó un manojo de papeles que tenía en la mano, y púsose a mirarle con cierta indecisión como temiendo alguna desagradable nueva.
-Y bien, ¿qué venís a anunciarme?, les dijo viendo que nada le hablaban: duque, ¿qué sabéis de las huestes de Aragón?, y vos, condestable, ¿habéis hecho reunir las de Castilla? Por Santiago que recelo algún desmán de esos perros de Navarra. Si se juntan a los trozos del infante don Enrique y bravo conde de Urgel, me temo que talen nuestros campos y entren muy a su sabor por los castillos, antes que nos sea posible reunir suficiente número de lanzas que oponerles.
-Lo que importa, señor, dijo don Álvaro, es enristrar las nuestras: bástannos ahora las que siguen a los valientes que se hallan en la corte, y en el mismo campo se irá engruesando nuestro ejército.
-¿Lo has pensado bien?, replicó el monarca: mira que no es lo mismo haberlas con tales gentes, o arremeter con los degenerados musulmanes de Granada.
-Harto lo sé, señor, pero me acuerdo de la batalla de Olmedo, y tengo a mengua que se dejen amilanar como unas liebres sus valientes vencedores. Ahora, si es que prefiere V. A. volver al yugo del rey de Navarra y a la necesidad de ver por sus ojos, hablar por su boca y...
-¿Qué es lo que hablas? Interrumpió el monarca. Salgamos tan pronto como se pueda, y demos otra lección a ese despreciable régulo de Pamplona. Ea, reúnanse las haces, despliéguese el estandarte real, y marchemos en buen orden.
-Determinación tan heroica, dijo a la sazón Castromerín, es muy digna de la sangre que ennoblece a V. A. Lástima y vergüenza sería que holgásemos en la ciudad mientras tala el enemigo las fronteras, y así lo sienten cuantos caballeros adornan la espléndida corte de Castilla.
-Está resuelto, respondió el rey, y el condestable cuidará de que se ejecuten mis órdenes. No es esto decir que no nos reservemos el derecho de pensar con madurez en este negocio; pues acaso al vernos el enemigo en disposición de defender el trono de nuestros mayores, accederá a una paz ventajosa a nuestro reino.
-Para que tal suceda, observó don Álvaro de Luna con sardónica sonrisa, han sido muy sedientos de su sangre los castellanos. No hay medio alguno, señor, entre el partido de V. A. y el bando de los infantes: vivir en perfecta seguridad, mirar por los intereses del reino, estrechar a los infieles en su recinto y obedecer la voz de su soberano, he aquí lo que desean los campeones de Castilla. Enriquecerse con las rentas reales, reinar en nombre de V. A., y reducirlo a vergonzoso pupilaje, tal es el objeto de esos malsines que avanzan con mano armada para sorprenderos en la corte misma. ¿Y es nuevo en ellos el destronar príncipes, sembrar disensiones intestinas, y recoger a manos llenas el sangriento fruto de sus tramas? La Grecia desunida, Sicilia revuelta, Nápoles sojuzgada os dirán lo que tenéis que esperar de sus armas orgullosas...
-Basta, interrumpió el monarca: ya te he dicho que ordenes las huestes y salgamos a su encuentro. ¡Habránse visto jamás hombres más ambiciosos y contumaces que esos infantes de Aragón! En mal hora nacieron para estos reinos... la enemistad con mi hijo don Enrique, el soplo de la discordia que arde en Castilla, la turbación de mi paz doméstica... ¡Vive Dios!, que ya es tiempo de que acabe de una vez el germen de tantas revueltas.
Estas palabras agotaron el esfuerzo del monarca que se dejó caer, a guisa de hombre abrumado, sobre su mismo sillón. Aprovechándose el sagaz favorito de aquel abatimiento, moderó el tono áspero y enérgico de que usara hasta entonces, e insinuándose en el ánimo del príncipe con cierta flexibilidad respetuosa, hablóle blandamente en estos términos.
-Los enemigos, señor, se han ensoberbecido desde que huelga el brazo de V. A. Con que salgáis al campo estoy seguro que se desbandarán como una manada de gacelas, y una vez perseguidos y castigada la insolencia de ese barón catalán que tanto nos menosprecia, volveremos al agradable espectáculo de esplendorosos torneos, y al cultivo de las artes. Lucirán para Castilla días de paz y bonanza que harán sentir la bienhechora influencia del gobierno paternal del rey don Juan el II sobre cuya cabeza lloverán lágrimas de gratitud y fervorosas bendiciones.
Suspiró el rey al oír una pintura tan propia para halagarle, y tomando de encima la mesa los papeles que soltó cuando entrara el condestable, enseñóselos diciendo:
-Ahí tienes unas trovas excelentes, hechas, a lo que presumo, por el poeta que más merece nuestra aprobación real: hablo de Juan de Mena. Recórrelas por tu vida, y admira la armonía y fluidez de tan elegantes rimas.
Echó don Álvaro una ojeada al papel renegando interiormente de la versatilidad del monarca, y quedóse asombrado al ver que el asunto de aquellos versos era el reciente robo de la hermosa Matilde, la celebrada hija del conde Armengol.
-Muy singular es esto, murmuró entre dientes el privado.
-Singularísimo, respondió el rey: y dudo que nunca se hayan escrito coplas más pulidas y acabadas.
-Digo, señor, que me parece muy singular que un ingenio de esta corte particularmente favorecido por V. A., tenga la audacia de escribir acerca de un asunto que no es más que una impostura, un feo borrón con que quieren empañar los enemigos el limpio pundonor de los grandes de Castilla, un lazo en fin que nos tienden para dar cierto colorido de justicia a su pérfido armamento, a la sacrílega violación de los tratados.
-Es verdad, respondió el rey mirando los manuscritos y ocupándose entonces más del argumento que de los versos: es verdad que no hice alto en la materia de esas rimas, ni me pasó por las mientes; pero aun cuando sean la pintura de las sentidas quejas de esta dama, ¿qué conexión hay si te place entre su robo y la buena reputación de los grandes de Castilla?
-La de suponer que a mano armada, y a guisa de salteadores o bandidos, hidalgos de estos reinos la robaron de San Servando, castillo donde moraba, aprovechando para ello la ocasión de hallarse, por ausencia del conde de Urgel, desmantelado e indefenso. Con tal impostura han acrecentado el odio y animosidad de aquellos naturales contra los pueblos de Castilla, pues era la noble dama el ídolo de Cataluña, y hecho que se comprometiera la flor de los caballeros de Aragón para libertarla. Ahora, en cuanto al autor de estas artificiosas rimas, que también pintan el agravio de los aragoneses y la alevosía de los castellanos, no sé nada.
-Ello será mucha verdad lo que tú has dicho y no pasaremos por alto el castigo de tales demasías y afrentas; pero en orden a las trovas te repito que son bonísimas, y si tal negaras, entenderías bien poco de achaque de poesía. Por lo demás el mismo Juan de Mena me las ha presentado, y sabe, pobre hombre, añadió con bondadosa sonrisa, que los poetas forjan los asuntos a medida de su paladar para sacar partido de ellos sin meterse en más honduras.
-Por Santiago que no es eso, señor, respondió don Álvaro de Luna, sino que los contrarios que tienen en esta corte misma los más fieles vasallos de V.A., se han valido de ese ardid para ponerles en mal predicamento con su monarca.
-Ya te he dicho lo que hay en tal negocio, repuso con mucha flema el rey don Juan, y que poco o nada se te alcanza en punto a la gaya ciencia.
-Maldita sea, dijo secretamente el condestable. Por lo menos ahora, continuó alzando la voz, juzgo que es de poca utilidad en razón a que las lanzas del conde de Urgel y el caballero del Cisne necesitan de otros diques.
-En efecto, observó Castromerín, y si no nos apresuramos a atajar su ímpetu, nos arrojarán, mal que nos pese, de nuestros mismos hogares.
-Importunos estáis, exclamó el rey don Juan: ea, cumplid las órdenes que os he dado en cuanto a esto, y dejadme saborear a mis solas el halago de tan gustosa leyenda.
-¿Habéis visto en vuestra vida, dijo saliendo don Álvaro al duque de Castromerín, hombre más indeterminado y menos a propósito para el puesto que ocupa?
-¿Y qué sería de nosotros, atajóle el duque con cierta sonrisa de confianza, si de pronto cobrase la entereza, por ejemplo, del monarca de Aragón?
-Verdad es, dijo don Álvaro después de pensarlo un poco, que hallamos nuestra ventaja en su pusilanimidad y falta de energía; pero también tiene sus inconvenientes la sed del descanso y la flaqueza pueril. Y sino, venid acá y decidme si deja de herir el corazón el ver que adelantan los escuadrones del infante, y nos estamos con las manos en el cinto como si viniesen a justar, cuando todo esto había de poner terror con el crujido de las armas, la confusión de los guerreros y el tropel de los caballos. Por San Andrés que no era así antes de salir a campaña para la batalla de Olmedo, y que había en este alcázar más aparato militar que regia pompa.
-¿Y quién nos manda, replicó Castromerín, seguir tan sólo el impulso de ese monarca imbécil? Mala pascua lucirá para nosotros si vuelven a fascinarle esos infantes de Aragón.
Una desdeñosa sonrisa animó por un momento las sombrías facciones del condestable. -¡Fascinarle! Exclamó: ¿os burláis? Harto aherrojado lo tengo, loado sea Dios: más difícil les sería que plantar una pica en la Alhambra de Granada. Temo, sí, que lo conquisten; pero no que lo seduzcan: temo que entren por Castilla y descarguen todo el peso de su cólera sobre don Álvaro de Luna y el duque de Castromerín. ¡Fascinarle! Confesad que anduviste desacertado en tal recelo.
-Sobrado celoso diréis de vuestro crédito y buena andanza; pero escuchad un instante: ¿no sería del caso que en vez de luchar con su carácter indolente y flemático procurando inspirarle alguna chispa de nuestro belicoso ardor, chispa que sin prender nunca de recio apenas nace en él cuando se extingue, usásemos a nuestro arbitrio de la facultad que nos ha dado, reuniendo gente y cayendo, sin que se cataran de ello, por sendas desusadas, por intransitables atajos sobre los escuadrones enemigos?
-Es el único remedio que nos queda, y ver de todas maneras que venga en nuestra compañía, y anime con su presencia el valor de los soldados.
Sí, respondió Castromerín: aunque para ello sea necesario cargar con toda esa cáfila de músicos y trovadores. ¡Holgazanes! Mala peste nos limpie de tal nube de zánganos: ¡cuán poco se parecen a aquellos célebres Vidales y Blondeles dedicados, no como estos a enflaquecer el ánimo de los monarcas, sino a inspirarles el sagrado entusiasmo de los héroes!
-También será del caso, continuó el condestable, enviar un mensaje al príncipe de Viana para acordar el sitio donde sus lanzas se junten con las nuestras.
-Apruebo, respondió Castromerín. ¿Y sabéis algo de lo que verdaderamente ha ocurrido en estas cosas que se cuentan de Matilde de Urgel?
-Artificios son del conde de Arnaldo. Lo que deseara descubrir por vida mía, es el impulso que ha movido a un miserable coplero a dar idea al rey de una impostura forjada, como todo el mundo sabe, en los pérfidos reales del infante don Enrique. Yo le prometo hacer estampar en su cráneo el sello de mi resentimiento. ¿No es bueno, señor duque, añadió arrugando las cejas, que indican aquellas trovas a mi ilustre primogénito como cómplice en el supuesto robo de Matilde? Por la cruz sacrosanta del Calvario que he de calentar con tan rabioso fuego la mollera del infante trovador, como no sea el favorecido Juan de Mena, que nunca más necesite de la llama de las musas. Ya puede ser que la clave contra un muro o tronco de árbol, cuando menos se lo cate, un venablo más certero que el que atravesó al enamorado Macías. El Caballero del Cisne y el osado conde de Urgel tiemblan a la sola idea de la proyectada alianza entre las casas de Luna y Castromerín; y no contentos en procurar impedirla con las armas, se valen de medios que desdorarían a un villano, cuanto más a paladines tan cabales como la fama los pinta.
-Sin embargo, me lisonjeo de que si en eso consistiera su muerte, muy en breve les haríamos dar de cabeza contra un mazo.
-Sin embargo y me lisonjeo, dijo el inflexible favorito, son admirables voces para la conversación del rey don Juan; nosotros, como más cuerdos y avisados, no debemos titubear ni dar indicios de indecisión mujeril. Ahora vamos a pelear con esos perros de Aragón y Navarra; en seguida al convento de San Bernardo a asegurar nuestra perpetua alianza con el matrimonio don Pelayo de Luna y la heredera de Castromerín.
Apretáronse la mano dicho esto, y se separaron, al parecer los más amigos del mundo, atravesando por distintos lados los salones de aquel vasto alcázar, y correspondiendo apenas a los profundos saludos y reverentes humillaciones que recibían de cortesanos, pajes, alabarderos y demás gente destinada al servicio del monarca. Su primero y principal cuidado fue reunir los escuadrones de los más adictos a su bando, y aprovecharse de los escasos preparativos que se habían hecho hasta entonces, con lo que lograron ponerse cuanto antes en campaña, lisonjeados de que de día en día iríase engruesando el ejército. En efecto no les engañó la esperanza, y una vez reunidos a las huestes que acaudillaba el príncipe de Viana, vinieron a formar un razonable y numeroso campo, aunque no tan aguerrido y disciplinado como el del infante don Enrique. Mandábalo el rey don Juan el II rodeado de sus grandes y regido siempre por los consejos de espíritu belicoso de don Álvaro de Luna; y tomando la vuelta de Navarra, hicieron como alarde del gallardo intento de salir al encuentro de los contrarios y venir a las manos primero que talasen los abundantes campos de Castilla, asaltaran las ciudades y destruyesen los pueblos.