Los cien años de «Ariel»
Wilfredo Penco (coaut.)
Academia Nacional de Letras
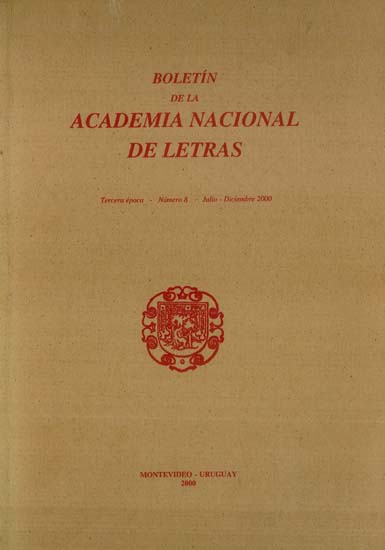
Cuando en 1900 José Enrique Rodó, un joven estudioso autodidacta de apenas veintinueve años, publica Ariel en una modesta editorial de Montevideo, nada permite suponer que este breve ensayo de apenas 100 páginas se convertiría al cabo de un par de años en el libro emblemático de América Latina. El joven Rodó -nacido el 15 de julio de 1871 en el hogar compuesto por un próspero comerciante de origen catalán y una madre criolla de familia tradicional- se transformaría en el «Maestro de la Juventud de América», en el «artista educador», titular de una «empresa sagrada» y conductor de una «milicia sacramental». Ariel pasó a ser el «Evangelio americano» que predicaba un idealismo -el arielismo- como modelo latino frente al agresivo y expansionista modelo norteamericano. En 1910 ya contaba con ocho ediciones.
Las interpretaciones de las razones del éxito singular de la obra de Rodó coincidirían desde el principio en que «las palabras de Ariel se dijeron en el momento oportuno»
(Pedro Henríquez Ureña), porque tuvieron la «virtud profética de lanzar, en su hora, la palabra necesaria y decisiva»
, (Alberto Zum Felde), ya que el autor de Ariel «simbolizó las más bellas y más hermosas aspiraciones de nuestra América»
(Max Henríquez Ureña). Sin embargo, al mismo tiempo que esa palabra «oportuna» y «necesaria» era reconocida internacionalmente, se iniciaba una polémica sobre la verdadera dimensión de su obra. Enfrentados los entusiastas panegiristas del «arielismo» a quienes sospechaban que el «idealismo rodosiano» era «un grueso contrabando de vacilaciones y oportunismos»
, críticos y estudiosos de Ariel inauguraron una discusión no resuelta hasta nuestros días.
Por un lado, estaban quienes consideraban -como José de Riva Agüero- la «sangrienta burla»
y el «sarcasmo acerbo y mortal»
de un Rodó que «propone la Grecia antigua como modelo para una raza contaminada con el híbrido mestizaje con indios y negros»
1. En el otro extremo, quienes lo saludan como el «profeta del nuevo siglo para estos pueblos que esperaban ansiosos la palabra de fe en sus propios destinos»
(Max Henríquez Ureña). Entre ambos extremos se abrió un amplio y contradictorio espectro de opiniones que el paso del tiempo apenas ha atenuado. A ello contribuiría en la década de los sesenta el debate sobre si lo auténticamente americano está representado por Calibán más que por Ariel, según propusiera a modo de provocador desafío Roberto Fernández Retamar en Calibán: Apuntes sobre la cultura en nuestra América2. Una polémica en la que Antonio Melis ha terciado, preguntándose si, finalmente, «entre Ariel y Calibán no habría que apostar por Próspero»
3.
Pese a ello, es posible preguntarse si el propio Rodó no alimentó esa «figura estatutaria, firme, serena en demasía»
de quien fuera «enmascarado persistente»
en vida como «sigue siéndolo después de ido a la tiniebla»
, como metafóricamente se preguntara Emilio Oribe4. Al practicar una prosa de vocación ejemplificadora, con un estilo emblemático y voluntad moralizante, Rodó no habría hecho más que asumir a plena conciencia un tono magisterial y una retórica que algunos consideraban inadecuada para el lector joven a la que estaba destinada. Porque, en realidad, Rodó ya era dueño desde los 25 años de esa «mocedad grave»
, con que lo retrató Alberto Zum Felde, resultado, tal vez, de esas crisis y depresiones, sobrellevadas con pudor y estoicismo desde que quedara huérfano de padre a los catorce años y debió enfrentar dificultades económicas que lo condujeron a abandonar sus estudios universitarios. Se refugiaría desde entonces detrás del gesto impostado e impenetrable con el que se lo identificó el resto de su vida.
Aun antes de publicar Ariel, cuando Rodó era el precoz y activo colaborador de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, ya aparecía como una «persona reconcentrada y solitaria, tímida y desgarbada»
, de figura de «tipo linfático en grado extremo»
, dueño de un «cuerpo grande pero laxo»
, de «grosura fofa»
y de «andar flojo»
, con «los brazos caídos, las manos siempre frías y blandas, como muertas, que al darlas parecían escurrirse»
, carente de «toda energía corporal»
, donde «sus mismos ojos, miopes y velados tras los lentes, no tenían expresión»
5. Claro es que el mismo Zum Felde descubriría a un verdadero escritor más allá de aquel «hombre pesado y gris»
, con la «máscara inexpresiva de su rostro»
y con esa «cara pálida»
que se iría abotagando con los años, escudado en «el respeto que dondequiera lo rodeaba»
. Un escritor que, más allá de la melancolía a la que sucumbiría prematuramente, interesaba por su «carácter viviente, renovado, creciendo a expensas de una inmanencia de energías infinitas»
y por esa condición de artista y «suscitador»
, como lo prefirió definir Emilio Oribe.
Esta contradicción entre el carácter y el mensaje, entre la personalidad y la obra de Rodó se explica -a nuestro juicio- por la explícita «voluntad programática»
con que encara la misión del escritor cuya misión, por principio, «debe ser»
optimista. El autor de Ariel se dice «hay que reaccionar»
, porque el momento lo impone y lo hace más por un deber intelectual asumido éticamente que por espontáneo impulso de su naturaleza. Ello explicaría esa contradicción entre el contenido entusiasta de su obra y la apariencia flemática y solemne de su persona, esa dificultad en poder identificar lo que dice con el cómo lo escribe, en poder asociar al personaje con su prédica. Es lo que hemos llamado en otro trabajo consagrado a su obra la «trastienda del optimismo»6, donde se revela el progresivo desfallecimiento que lo embargó hasta su solitaria muerte prematura en un hotel de Palermo, en 1917, cuando apenas contaba con 46 años de edad. Con otras palabras, Jorge Arbeleche sugiere que Rodó fue un «agónico, pero no un claudicante»
7.
El culturalismo libresco y artificioso, ese esteticismo aristocratizante que, sin embargo, no fue nunca desdeñoso, pareció servir al deliberado propósito de construir «un estilo para un sermón pedagógico cargado de razones y vertebrado por un pensamiento argumentativo y doctrinal, superando la funcionalidad denotativa del mensaje»
, como sostiene Belén Castro8. Rompiendo la «coraza retórica de su propio lenguaje, bajo el aspecto marmóreo del Maestro y del Prócer, cubierto por el bronce severo de la estatua que muchos de sus críticos han esculpido»
, Belén Castro rescata al «artista finisecular sensible ante la confusión de su tiempo»
y el optimismo heroico de quien fuera «un desterrado en su propio país»
.
A los cien años de su publicación, Ariel sigue siendo la obra más citada y editada de Rodó. Texto obligatorio en la enseñanza del Uruguay, referencia en numerosos países de América Latina, ediciones críticas en España y estudios consagrados a su pensamiento en el contexto de la historia de las ideas de América Latina, pautan ese interés. Una reciente edición italiana añade una nueva área lingüística a esa misma preocupación9.
Sin embargo, más allá del renovado interés académico por Ariel, es posible interrogarse sobre la vigencia en este nuevo milenio de una obra escrita hace cien años. Esta interrogante invita a algunas comparaciones. En efecto, la tentación es grande y es difícil no sucumbir a la facilidad de comparar lo que ha sido el final de este siglo con el fin del siglo XIX. Sin caer en simplificaciones y más allá de su especificidad, una serie de similitudes pueden ser trazadas entre ambas fechas, especialmente en el área hispánica.
«El despertar del siglo fue en la historia de las ideas una aurora, y su ocaso en el tiempo es, también, un ocaso en la realidad»
, escribía Rodó en 1897 sobre el siglo XIX que terminaba. Este tono crepuscular de un fin de siglo donde todo «palidece y se esfuma»
y cuya vida literaria «amenaza extinguirse»
, impregna las primeras páginas de El que vendrá (1897), momento signado por la incorporación del mundo hispanoamericano a la modernidad y por la reflexión sobre el reajuste de la «inteligencia americana»
, período que Alfonso Reyes definió como «sin esperanzas de cambio definitivo ni fe en la redención»
. Entonces, como sucede ahora, se tenía la sensación de que «algo funcionaba deficientemente en el organismo vivo de aquellas sociedades en crecimiento»
.
Bueno es recordar que entre 1899 y 1920, en ese ambiente entre pesimista y resignado, proliferan los diagnósticos sobre la condición «patológica»
y «enferma»
de Hispanoamérica. Varios de los títulos de las obras publicadas resaltan el carácter de «continente enfermo»
, como hace César Zumeta en su breve ensayo, Continente enfermo (1899). Agustín Álvarez en Manual de patología política ( 1899); Manuel Ugarte en Enfermedades sociales (1905); José Ingenieros en Psicología genética (1911), diagnóstico que se prolonga en Pueblo enfermo (1920) de Alcides Arguedas y que está igualmente presente detrás del título más optimista de Nuestra América (1903) de Carlos Octavio Bunge.
Una similar inestable desazón y sentimiento de crisis y «decadencia» se repitió ahora a fines del siglo XX, al proyectarse los presagios agoreros de los apocalípticos aupados sobre la resignación de los integrados. Basta enumerar los rasgos más notorios de nuestra mal asumida contemporaneidad de fin de milenio: crisis de valores y pregonado fin de las ideologías, ausencia de nuevos repertorios axiológicos en que reconocerse, «era del vacío» y culto de lo fragmentario con lo que se asocia la posmodernidad, derrumbe del mundo bipolar, desorientación y pesimismo tan difuso como generalizado, angustiado vértigo ante el futuro y rechazo del presente, denuncia del deterioro de normas de convivencia y solidaridad social, temores suscitados por la globalización económica y la masificación cultural uniformadora que desdibuja la diversidad creadora.
La vigencia de Ariel no se detiene en el espíritu de fin de siglo que se vivió entonces y que se repite ahora. Hay otros puntos en los cuales inscribir una lectura actualizada de sus páginas. En efecto, entonces como ahora, el mundo hispanoamericano estuvo sometido a la gravitación del solitario y poderoso «gendarme» mundial, los Estados Unidos. Esos Estados Unidos que Rodó asimila a «representantes del espíritu utilitario y de la democracia mal entendida»
, que, en 1900, tras haber derrotado a España y haber impuesto humillantes «enmiendas» a Cuba y Puerto Rico, intervenía con impunidad en América Central y el Caribe.
Sin embargo, en aquel momento Rodó comprendió que no bastaba con lamentarse y que había que dar una respuesta regeneradora a la crisis que reflejaba el pesimismo y el decadentismo reinantes y el abierto conflicto entre espiritualidad y modernidad de la nueva sociedad latinoamericana emergente. Ello se tradujo en la combativa actitud de un escritor frente a la resignada aceptación con que se sobrellevaba la fatalidad de pertenecer al orbe latino y, dentro de este, al mundo hispánico donde América, a su vez, mantenía reservas frente a España y donde esta percibía la lengua de Hispanoamérica como «dialecto, derivación, cosa secundaria, sucursal otra vez: lo hispanoamericano, nombre que se ata con guioncito como con cadena»
, según resumió Alfonso Reyes con cierta ironía.
Se percibió también entonces, como sucedió en 1992, en ocasión de la celebración del V Centenario del «encuentro de dos mundos», la necesidad de restaurar un diálogo constructivo con España. Rodó había seguido desde su primera juventud los enfrentamientos que se produjeron en 1892 en el marco de las celebraciones del IV Centenario del Descubrimiento de América, donde se habían puesto en evidencia -pese a desfiles, exposiciones y congresos en los que participaron escritores hispanoamericanos y españoles, entre otros el uruguayo Juan Zorrilla de San Martín- recelos todavía no superados en los países independizados del continente y agravados por la lucha de las últimas colonias antillanas.
En el trasfondo del IV Centenario, como sucedería cien años después con el V, hubo una voluntad de España por romper su aislamiento y recuperar una renovada dimensión en América. Es la «savia nueva para construir una Nueva España»
e iniciar «el punto de partida de una nueva era de triunfos»
y así consolidar los lazos económicos y culturales con el Nuevo Mundo. Se trataba, entre brindis, discursos y poemas, de recuperar una fraternidad perdida en los jirones independizados del antiguo imperio. Es interesante recordar el papel que cumplieron en aquel momento escritores como Rubén Darío, Ricardo Palma, Zorrilla de San Martín, Acosta de Samper, Ernesto Restrepo Tirado fomentando relaciones culturales en el marco de los festejos. Algunos, como Restrepo, llegaron a ensalzar la conquista española, destacando el papel civilizador del genocidio, ya que las tribus indígenas estaban «entregadas a tales vicios que no parecía lejano el momento de su desaparición y exterminio de las unas por las otras»
. Otros, por el contrario, consideraron que el IV Centenario debía impulsar estudios sobre las civilizaciones prehispánicas destruidas por la conquista, situándose en una actitud más científica y positiva, acorde con la filosofía de la época. Ya se sabe que estos planteos, de los que recogió sus ecos en Montevideo el joven José Enrique Rodó, se reactualizaron en las celebraciones del 500° aniversario del «encuentro» de América en 1992 y en las declaraciones voluntaristas de las Cumbres Iberoamericanas reunidas anualmente desde entonces.
Otros paralelos pueden establecerse entre el fin del siglo XIX que viviera con alarmada preocupación Rodó y el del siglo XX. Los temores del autor de Ariel ante «la invasión de las cumbres por la multitud»
y las «hordas de la vulgaridad»
, no suenan muy diferentes de los preocupados llamados y alertas contra la homogeneización cultural y los perniciosos efectos de la sociedad de consumo contemporánea que se escuchan ahora. Tampoco es ajeno el rechazo de «la democracia igualitaria que ha hecho del imperio del número y la mediocridad su objetivo, negando todo elemento ideal y espiritual en su concepción política»
, lo que Rodó llamaba «lo innoble del rasero nivelador»
, entre un sector de la intelectualidad contemporánea. Si a Rodó se le atribuyó, no sin razón, propiciar un elitismo frente a la cultura de masas emergente, similares alarmadas señales se han lanzado en este fin de siglo contra el poder de los medios de comunicación, especialmente la televisión, frente a los cuales se reivindican los méritos de la «excepción cultural»
.
Del mismo modo, pueden percibirse la reminiscencia del modelo helénico y la reivindicación del «ocio clásico»
, al que se refiere el Maestro Próspero en Ariel, en la reactualizada valoración del pensamiento clásico grecorromano, cuyos méritos se han redescubierto de un modo más simbólico que histórico en la desorientada posmodernidad de este último decenio.
Más allá de comparaciones y de coincidencias a las que invitan dos fines de siglo hermanados por la crisis y la búsqueda de la serenidad en un pasado idealizado, proponemos en las páginas siguientes cuatro puntos claves del pensamiento desarrollado por Rodó en Ariel que nos parecen de indudable vigencia y que invitan -como se decía en su tiempo- a «liberar el alma del lector»
.
Interesa de Rodó en este fin del siglo XX, donde tantos radicalismos ideológicos y fundamentalismos religiosos han asolado el planeta, recuperar el énfasis que ponía en el sentido de la relatividad. «La vigilancia e insistencia del espíritu crítico»
-que propició en Rumbos nuevos- y «la desconfianza para las afirmaciones absolutas»
, las resumió en su modesta propuesta de que «el tomar las ideas demasiado en serio puede ser un motivo que coarte la originalidad»
. Todo jacobinismo que amenazara la libertad de pensamiento estaba excluido.
Rodó subraya de modo cartesiano la importancia de la «duda»
metódica, aunque en su caso sea una duda asimilada a «un ansioso esperar»
y a esa «vaga inquietud»
que no es más que un «ansia de creer»
, lo que ya es «casi una creencia»
(El que vendrá) que embarga una obra que rezuma cierta impaciencia, aunque respete las condiciones de tiempo y de lugar; esa «cuidadosa adaptación de los medios a los fines»
(Rumbos nuevos).
Lejos de todo dogmatismo principista, Rodó infunde una dinámica espiritual y una perspectiva humanística a un quehacer americano que entonces apenas se iniciaba y que hoy sigue inconcluso. Para no caer en el inmediatismo programático, propició cambios en una perspectiva vasta y duradera, inscrita en el tiempo, la que no debería limitarse al cumplimiento de un programa o una plataforma. En tanto que permanente «removedor de ideas»
y «tematizador de inquietudes»
, prefirió los «ideales de vida»
a las «ideas»
, como sugiriera Carlos Real de Azúa. «No tengo ideas; tengo una dirección personal, una tendencia...»
, nos dice el autor de Ariel. «Lo que importa es lo vivo de la obra, no las ideas abstractas»
, reitera en 1912, para precisar: «no son las ideas, son los sentimientos los que gobiernan al mundo»
.
En ese aferrarse a principios y en su desconfianza por las plataformas concretas, Rodó mantiene una indudable actualidad. Un sentido dinámico y no definitivo de la historia que plasma en esa «necesidad de que cada generación entre a la vida activa con un programa propio»
, propuesta que anota de su propia mano en el ejemplar de Ariel que obsequia a Daniel Martínez Vigil. En realidad, la evolución creadora bergsoniana tiene en Rodó una lectura espiritualizada planteada como auténtico ideal de vida. Así preconiza que «renovarse es vivir»
y que las transformaciones personales son en buena medida una «ley constante e infalible en el tiempo»
, dado que «el tiempo es el sumo innovador»
.
La búsqueda de un auténtico «mesianismo laico»
, esa especie de «transposición americana de un Zaratustra más benigno»
-al decir de Ventura García Calderón- se evidencia en las páginas de El que vendrá, donde Rodó prefiere aconsejar en vez de asegurar, invitar a pensar por sí mismo en vez de dictar fórmulas y principios. La suya es, pues, una especulativa y teórica apertura a nuevas ideas, donde no propone «tareas inmediatas»
a sus contemporáneos, sino para iniciar «un movimiento de resonancia y trayectoria permanente»
.
El «temperamento de Simbad literario»
-tal como Rodó se autodefine- lo conduce a metaforizar:
La actitud abierta y curiosa de Rodó, su desconfianza ante todo programa que pudiera fijar un sistema de ideas que debe ser tan vivo como evolutivo, se complementa con el carácter ecléctico y proteico de su pensamiento. Es este el segundo aspecto fundamental de la vigencia y contemporaneidad de Ariel.
Rodó cultivó siempre el carácter ecuánime y ecléctico de un pensamiento que aspiraba conciliar tradición histórica e innovación social, libertad romántica y mesura clásica, originalidad americana y savia europea, logros del pensamiento científico e imaginación creadora. Un relativismo en el que ahora se reconoce una parte del pensamiento contemporáneo, pero que hasta no hace mucho se percibía con desconfiada suspicacia.
En nombre de la ecuanimidad, Rodó -que había amalgamado en más de una ocasión modernismo y decadentismo como expresión de un solo movimiento estético- intenta salvar el primero del «decadentismo estrafalario»
de algunas de sus expresiones más estridentes, para insertarlo en «la gran reacción que da carácter y sentido a la evolución del pensamiento»
en las postrimerías del siglo.
Así, mientras por un lado habla del «liviano dilettantismo moral»
y del «alegre escepticismo de los dilettanti que convierten en traje de máscara la capa del filósofo»
y de quienes «liban hasta las heces lo extravagante y lo raro»
(El que vendrá), por otro reconoce en La novela nueva la profunda renovación modernista y sospecha que, a través de ella, se expresa «una manifestación de anhelos, necesidades y oportunidades de nuestro tiempo, muy superiores a la diversión candorosa de los que se satisfacen con los logogrifos del decadentismo»
.
Mientras Rodó cultiva una secreta fascinación por una cultura decadentista que pudo ser el excelso caldo de cultivo para creaciones literarias como las de Baudelaire, denuncia los riesgos de que el modernismo no sea más que el disfraz con que se recubre «una abominable escuela de pueril trivialidad y frivolidad literaria»
. Así exalta «nuestro anárquico idealismo contemporáneo»
, al mismo tiempo que mantiene una tensa relación crítica con la naciente glorificación del «Rubén de América»
, con la que se endiosa a Rubén Darío.
Más allá del aspaviento que rodea el modernista, Rodó es consciente de que el movimiento no es únicamente una cuestión de formas, sino «ante todo, de una cuestión de ideas»
, como el propio Darío lo define en el prólogo a El canto errante10. En realidad, Rodó se propone -como le confiesa a Leopoldo Alas- «encauzar al modernismo americano dentro de tendencias ajenas a las perversas del decadentismo Azul»
, ya que este movimiento está en el centro de las relaciones de América Latina con el mundo y significa la culminación de dos procesos concomitantes: el fin del imperio colonial de España en América y el principio de la expansión de los Estados Unidos hacia el Sur del continente11. Esta tesis se confirmará con el tiempo en el progresivo enraizamiento americano del modernismo y en la eclosión del americanismo literario de los años veinte.
El difícil equilibrio y voluntad de ecléctica apertura que caracteriza buena parte de la obra de Rodó, todo fervor y entusiasmo por lo que de renovador ofrece el modernismo, se matiza además con el respeto por la tradición clásica española y por ese principio de «restauración nacionalista»
que recoge de la tradición de Ricardo Rojas y aplica al Idola Fori de Carlos Arturo Torres. Incluso la confrontación entre imaginación y empirismo que surge de las páginas de Ariel está atenuada por el esfuerzo por conciliar modernidad científica, más allá de su declarado utilitarismo, con espiritualismo de raíz religiosa, aunque encarnado en ese «sermón laico»
que practicó con eficacia.
El regeneracionismo que preconiza se inscribe así en una voluntad explícita de modernización que no abjura de un pasado clásico, obligado referente del «racionalismo armónico»
que pretende instaurar como canon de ponderado eclecticismo. Este eclecticismo y la síntesis de extremos conjugados en una armonía de la cual ha evacuado los conflictos, se sostiene, sin embargo, en un «constante juego dialéctico de conciliación y síntesis de antinomias»
, como lo llama Zum Felde12, que apuesta con generosidad a la riqueza y a la variedad del mundo.
De este modo, las polarizadas antinomias americanas que caracterizaron el siglo XIX, se reconcilian merced al espíritu ecléctico y conciliador en el que Rodó las proyecta. Así:
-La antinomia ciudad-campo que opone en El camino de Paros (publicada póstumamente en 1918), donde se enfrenta «la sociedad europea de Montevideo»
a «la sociedad semibárbara de sus campañas»
, se resuelve en la necesidad de que se den «recíprocamente complemento»
y que sean «mitades por igual necesarias, en la unidad de la patria»
que se transmitirá al porvenir. Rodó no disimula la ambigua atracción que siente por «nuestra americana Cosmópolis»
y por «nuestro neoyorquino porteño»
, al mismo tiempo que recoge y repite las temidas advertencias sobre «la época cartaginesa»
vaticinada por Domingo Faustino Sarmiento, en las antinomias Atenas-Cartago, Weimar-Nínive o Florencia-Babilonia. Se trata de trascender «mercantilismos»
y «menguadas pasiones»
de los «universales dominios de Cartago»
y de denunciar el peligro de que «nuestra reciente prosperidad pudiera llevarnos a un futuro fenicio»
13, aunque las modernas «Babel» tengan sus innegables atractivos.
-La antinomia más representativa del ideario rodosiano opone el Norte al Sur. En ella se encarnan dos sistemas culturales antagónicos: el norte agresivo, pragmático y utilitario; el sur, idealista, humanista, heredero de los valores de la latinidad. En realidad, más que atacar a los Estados Unidos, Rodó critica el «espíritu del americanismo»
, al que define como «la concepción utilitaria como destino y la igualdad de lo mediocre como norma de la proporción social»
, aunque se «incline» ante «la escuela de voluntad y de trabajo»
que ha instituido ese sistema.
-Bajo la advocación del lema «renovarse es vivir»
, Rodó lleva en Rumbos nuevos su dialéctica conciliadora al grado máximo, al proponer una síntesis a la antinomia que opone el fanático al escéptico. Al definir los puntos extremos entre los que oscila con «inseguro rumbo la razón humana»
-el fanático y el escéptico- cree descubrir las virtudes de cada uno de ellos: el entusiasmo, el heroísmo y la creatividad del fanático; la benevolencia, la amplitud de espíritu, la cultura renovada y movible del escéptico. Postula así sintetizar los rasgos de un carácter superior donde se conciliarían el ideal creativo, el entusiasmo dotado de tolerancia y la curiosidad por los ideales ajenos.
El carácter proteico resultante, esa «Paideia de estirpe genuina»
14 que fuera también signo del modernismo, no es difícil reconocerla hoy, tras las décadas de intransigente dogmatismo que han caracterizado el siglo XX, en la prédica en favor de la tolerancia y el reconocimiento de lo pluri, multi e intercultural con que se cierra este fin de milenio. Aquí también Ariel sigue vigente.
Para Rodó la ética en su sentido superior forma parte de la estética. Al preconizar que todo «actuar» debe ser expresión de vida en armonía con el todo, un modo de integrarse a la belleza, asume el principio de que sin estilo no hay obra literaria y que, por lo tanto, no hay posibilidad de transmitir adecuadamente las ideas. Estilo e ideas van así juntos, siendo el primero vehículo indispensable de difusión de las segundas. La forma es, por lo tanto, la «fisionomía espiritual de la manera»
. En realidad -como señala Washington Lockhardt15- «la estética en Rodó, no conducía, sino que "era" su ética, expresión de una coincidencia armoniosa del hombre con lo que lo rodea y lo rebasa»
.
Si estilo e ideas van juntos es porque Rodó está convencido de la «importancia del sentimiento de lo bello para la educación del espíritu»
y -como anota en el ejemplar de Ariel que obsequia a Martínez Vigil- de la «importancia de la cultura estética en el carácter de los pueblos y como medio de propagar las ideas»
. Es evidente que Rodó siguió:
Con cierta misión socrática de despertador de almas, el movimiento idealista que se intensificó en los poetas de fines de siglo, juntamente con la filosofía, en que la creación literaria se consubstancia en las teorías y en el símbolo; formó parte de una generación que veneró la religión del arte y renovó la eficacia expresiva del idioma16. |
Es sabido que esta visión estetizante, al no estar matizada con una preocupación económica, social y política clara, dio lugar a las más severas críticas de sus contemporáneos y de quienes en las décadas siguientes cobraron clara conciencia de la verdadera dimensión del drama americano. Sobre este punto, Rodó recibe duras críticas. Luis Alberto Sánchez, uno de sus más severos detractores, exclama:
¿De dónde íbamos a resultar helenos nosotros, zambitopos vocingleros, cholitos hirsutos? ¿Cómo volvernos puramente idealistas, si estaban nuestras arcas exhaustas, en peligro nuestros sistemas financieros, dudosas nuestras fronteras, segados nuestros caminos?17 |
Por su parte, Francisco García Calderón en La creación de un continente, publicada en 1912, se escandaliza:
Rodó aconseja el ocio clásico en repúblicas amenazadas por una abundante burocracia, el reposo consagrado a la alta cultura cuando la tierra solicita todos los esfuerzos, y de la conquista de la riqueza nace un brillante materialismo18. |
Décadas después, el ecuánime y moderado José Luis Romero está convencido de que cuando Rodó se refería a «las hordas inevitables de la vulgaridad»
hablaba en realidad de las poblaciones indias y mestizas. En 1968, Jorge Abelardo Ramos insiste en Historia de la nación latinoamericana sobre el hecho de que Rodó propone «un retorno a Grecia, aunque omite indicar los caminos para que los indios, mestizos peones y pongos de América Latina mediten en sus yerbales, fundos o cañaverales sobre una cultura superior»
.
Sin embargo, el «clasicista» Rodó percibe la ética formada empíricamente a partir de un conjunto de reglas extraídas de la experiencia del hombre en la sociedad. Al modo de Stuart Mill cree que son las costumbres normativizadas las que han ido fijando los límites de lo que es el «deber» y las que rigen la conducta humana en su armonizada integración con el bien social, donde ética y estética son disciplinas complementarias y recíprocamente moderadoras.
En realidad, el énfasis se pone más en las virtudes de una búsqueda de perfección estética que en la «espontaneidad voluntariosa e inconsulta»
. Es más, Rodó no cree en la «inspiración que desciende, a modo de relámpago»
, ya que los versos no se cazan con «reclamo»
paseando por los prados y los bosques. El autor de Ariel no aspira a la «originalidad exótica otorgada por la impronta de la naturaleza»
y la vida de los campos americanos, sino como resultado de «una belleza cincelada laboriosamente»
. Su posición no ha sido, por lo tanto, dogmática ya que desde uno de sus primeros ensayos, Notas sobre crítica, publicado en 1896, postulaba que «sin cierta flexibilidad del gusto no hay buen gusto. Sin cierta amplitud tolerante del criterio, no hay crítica literaria»
.
El ideario que Rodó lega en Ariel y cuyos caracteres de abierto y renovado espíritu crítico, de pregonado eclecticismo y voluntad de pensamiento proteico, se reconcilian en la confluencia de ética y estética, se completa en su visión americanista. Es este, tal vez, el carácter por el cual más se lo recuerda y donde su mensaje se mantiene con mayor vigencia.
En realidad, no parece exagerado afirmar que el verdadero americanismo de Rodó empieza después de la publicación de Ariel en 1900. En sus páginas, como se ha sugerido sin ironía, el texto «habla para siempre y no para la contingencia de su tiempo»
. Es solo gracias al éxito continental de Ariel que culmina en la fe americanista de su discurso del 17 de setiembre de 1910 ante el Congreso de Chile, por lo que Rodó se siente obligado a ir insertando en el altivo «siempre» la contingencia histórica. Es en los ensayos que consagra a Bolívar, Montalvo y, sobre todo, a Juan María Gutiérrez, recogidos en El mirador de Próspero (1913), donde profundiza en la historicidad de lo que había sido hasta ese momento mera vocación idealista.
Sin embargo, aunque ello parezca evidente, pueden rastrearse algunos significativos antecedentes de su americanismo en ensayos anteriores a Ariel. Por lo pronto, en el segundo opúsculo de La vida nueva, dedicado a Rubén Darío, donde Rodó escribe sobre la necesidad de buscar un arte americano que fuera en «verdad libre y autónomo»
. Allí precisa que no se trata de ser originales («mezquina originalidad»
) al precio de la «intolerancia y la incomunicación»
, ni tampoco de vivir «intelectualmente de prestado»
con la «opulencia»
de la producción de ultramar, sino de articular los fueros de la intelligentsia americana y redifinir el papel del intelectual en un continente que busca su propia identidad en los albores del siglo inaugurado bajo tan pesimistas previsiones.
Hay incluso indicios anteriores de esta preocupación. Wilfredo Penco reproduce una carta que en 1896 Rodó dirige a Manuel Ugarte, donde resalta la importancia de «lograr que acabe el actual desconocimiento de América por América misma, merced a la concentración de las manifestaciones, hoy dispersas, de su intelectualidad, en un órgano de propagación autorizado»19
. En ese momento, Rodó, con apenas veintiséis años, denuncia la «incuria culpable»
que impide que lazos de confraternidad se hayan establecido entre los países.
La fraternidad americana a la que invita Rodó no se instrumenta jurídicamente, ni se detalla en forma programática. Se presenta -al decir de Alfonso Reyes- como «una realidad espiritual, entendida e impulsada de pocos, y comunicada de ahí a las gentes como una descarga de viento: como un alma»
. En ese sentido se inscribe en la línea de pensadores como Andrés Bello, Echeverría, Sarmiento, Bilbao, Montalvo y Martí, quienes, sin ignorar el ámbito de una cultura universal de clara connotación occidental y, más concretamente latina, fundaron la idea de una especificidad americana capaz de superar los restrictivos nacionalismos con un sentido proyectivo de una América unida como «magna patria indivisible»
. Por ello, no es extraño que Unamuno haya percibido a Rodó como un escritor que no es de un país determinado, sino «ciudadano de la intelectualidad americana»
.
Al mismo tiempo -como ha sugerido el citado Alfonso Reyes- Rodó contribuye a desterrar el «concepto estático de la patria»
. Su patria es «dinámica»
, una patria grande y única que define en Motivos de Proteo como auténtica metáfora espiritual:
Yo creí siempre que en la América nuestra no era posible hablar de muchas patrias, sino de una patria grande y única [...] Cabe levantar, sobre la patria nacional, la patria americana, y acelerar el día en que los niños de hoy, los hombres del futuro, preguntados cuál es el nombre de su patria, no contesten con el nombre de Brasil, ni con el nombre de Chile, ni con el nombre de México, porque contesten con el nombre de América20. |
En ese aferrarse a los valores hispánicos y de la tradición grecolatina, impregnados por el primer cristianismo, en esa suerte de humanismo clasicista que se recupera con entusiasmo y en ese estar siempre alerta ante las derivaciones del utilitarismo y de la sociedad de masas, si bien hay un deliberado voluntarismo que no disimula su condición utópica y ahistórica, Rodó exalta la personalidad como reducto final del individuo, fe en el ideal y en el porvenir.
En Ariel, como en otros textos, Rodó inauguró temas y preocupaciones. Al enfatizar el componente «latino» en lo americano, para oponerlo a la América sajona, actualizó el ideal bolivariano de la unidad latinoamericana.
Desde esta perspectiva, Ariel es un auténtico programa para equilibrar antinomias, aunque lo haga a partir de un pensamiento libre y crítico, al margen de exclusivismos doctrinarios y de sistemas cerrados. A través de sus páginas, Rodó debe leerse -como ya lo sugirió Rafael Barret- más allá de «la algarabía de vulgares elogios que suelen levantarse alrededor del nombre del insigne escritor»
, como a un verdadero maestro, a un libertador.
Añadiríamos nosotros: un precursor sin parangón contemporáneo, ya que en este nuevo milenio en que nos instalamos, ¿puede vislumbrarse una obra que pueda tener en el año 2000 un impacto y una influencia como la que tuvo Ariel en 1900? ¿Existe en América Latina una propuesta para fundar los cimientos de un edificio cuyo diseño y contenido de esperanzado optimismo para el nuevo milenio que pudiera compararse con la que nos propuso Rodó para el siglo XX? Sospechamos que no. En todo caso, nada lo indica por ahora.
Mientras tanto, sigamos leyendo las «arengas»
de Rodó, aunque suenen «nobles y candorosas»
, con ese algo de prédica impregnada de ese «optimismo paradójico»
que le adjudicara Carlos Reyles en su ensayo sobre el modernismo, La muerte del cisne. Repitamos, como hizo Rodó en El que vendrá, tres años antes de publicar Ariel, que «esperamos: no sabemos a quién. Nos llaman, no sabemos de qué mansión remota y oscura»21
. Preguntémonos compartiendo -una vez más- su saludable inquietud: «¿Adonde está la ruta nueva?»
o «¿Quién ha de pronunciar la palabra de porvenir?»
, ratificando así su propósito de intervenir en «el gran drama de la inquietud contemporánea»
que sigue siendo tan imperioso en el 2000 como lo fuera en 1900.
- ABELLÁN, José Luis. José Enrique Rodó, Antología del pensamiento político, social y económico de América Latina, Ediciones de Cultura Hispánica, ICI, Madrid, 1991.
- AGUIAR, Justo Manuel. José Enrique Rodó y Rufino Blanco Fombona. Montevideo, Agencia General de Librería y Publicaciones, 1925.
- ALBARRÁN PUENTE, Glicerio. El pensamiento de José Enrique Rodó. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1953.
- ANTUÑA, José G. Un panorama del espíritu. En el cincuentenario de Ariel. Montevideo, Ediciones Humanitas, 1952.
- ARDAO, Arturo. «El americanismo de Rodó» y «Del Calibán de Renán al Calibán de Rodó» en Estudios latinoamericanos de historia de las ideas; Caracas, Monte Ávila Editores, 1978.
- ——. «Del mito de Ariel al mito anti-Ariel», Nuestra América Latina. Montevideo, Ediciones Banda Oriental, 1986.
- BENEDETTI, Mario. Genio y figura de José Enrique Rodó, Buenos Aires, Eudeba, 1966.
- CASTRO MORALES, Belén. J. E. Rodó modernista. Utopía y regeneración. La Laguna, Tenerife, Universidad de la Laguna, 1990.
- FERNÁNDEZ RETAMAR, Roberto. Calibán: Apuntes sobre la cultura en nuestra América. México, Diógenes, 1971.
- HENRÍQUEZ UREÑA, Max. Breve historia del modernismo, México, Fondo de Cultura Económica, 1954.
- HENRÍQUEZ UREÑA, Pedro. Ensayos en busca de nuestra expresión, Buenos Aires, Raigal, 1952.
- ——. Las corrientes literarias en la América hispánica, México, Fondo de Cultura Económica, 1964.
- LAUXAR. Rubén Darío y José Enrique Rodó. Montevideo, Agencia General de Librería y Publicaciones, 1924.
- LOCKHARDT, Washington. «Rodó y el arielismo», Capítulo Oriental, N.° 12, Montevideo, CEDAL, 177-195 pp.
- ——. Rodó. Vigencia de su pensamiento en América. Mercedes, Uruguay, Edición del Círculo de la Prensa, 1964.
- MORAÑA, Mabel. «José Enrique Rodó», Del clasicismo al modernismo (Historia de la Literatura Hispanoamericana). Tomo II. Luis Iñigo Madrigal, Coord. Madrid, Cátedra, 1987; 655-665 pp.
- ORIBE, Emilio. El pensamiento vivo de Rodó. Antología de textos presentada por Emilio Oribe. Buenos Aires, Losada, 1944.
- PENCO, Wilfredo. José Enrique Rodó. Figuras. Montevideo, Arca, 1978.
- PÉREZ PETIT, Víctor. Rodó. Montevideo, Imprenta Latina, 1918.
- REAL DE AZÚA, Carlos. «El inventor del arielismo: Luis Alberto Sánchez», «El problema de la valoración de Rodó» y «Ariel, libro porteño», en Historia visible e historia esotérica. Buenos Aires, Calicanto, 1975.
- RODÓ, José Enrique. Ariel,
- —— prólogo de Antonio Lago Carballo; Madrid, Colección Austral, 1991.
- —— Leopoldo Alas, «Clarín», Los lunes de «El Imparcial», Madrid, 23 de abril de 1900.
- RODÓ, José Enrique. Ariel. Introducción de Alberto Zum Felde. Montevideo, Ediciones del Nuevo Mundo, 1967.
- RODÓ, José Enrique. Ariel. Edición de Belén Castro Morales. Madrid, Anaya & Mario Muchnik, 1995.
- TORRANO, Hugo. Rodó. Acción y libertad. Restauración de su imagen. Montevideo, Barreiro y Ramos, 1973.
- ZALDUMBIDE, Gonzalo. José Enrique Rodó. Su personalidad y su obra. Montevideo, Claudio García, 1944.
La capacidad de admirar es, |
| José Enrique Rodó (1899) | ||
Según una opinión muy difundida, la fama de Rodó no ha superado la de su obra maestra Ariel, libro que hizo conocer su nombre en toda América y en España y que es aún el primero que se recuerda cuando se habla del autor. Ariel fue aclamado por los mayores estudiosos y escritores españoles de la época, como Leopoldo Alas, Miguel de Unamuno, Juan Valera, Rafael Altamira; mientras que en América Rodó fue reconocido como maestro de las jóvenes generaciones por Pedro Henríquez Ureña, Alfonso Reyes, Francisco García Calderón, Jesús Castellanos, Gonzalo Zaldumbide. Las ediciones de Ariel se multiplicaron hasta el punto de que el mismo Rodó perdió la cuenta. Después de las dos primeras, publicadas en Montevideo en 1900 por Dornaleche y Reyes, la segunda de las cuales llevaba un prólogo de «Clarín», salió una tercera edición en Santo Domingo en 1901, como suplemento de la Revista Literaria, y una cuarta en Cuba literaria (La Habana, 1905); la quinta fue imprimida por orden del gobernador del estado de Nuevo León, en México, en 1908; la sexta, siempre en México y en el mismo año, fue ordenada por la Escuela Nacional Preparatoria; la séptima, corregida por el mismo Rodó, salió en Valencia, España, publicada por Sampere, en 1908; la octava y la novena, en Montevideo, publicadas por José María Serrano, en 1910 y en 1911. Muchas otras ediciones salieron casi contemporáneamente en distintos países latinoamericanos, sin autorización y, naturalmente, sin pagar derechos de autor. Rodó estaba simplemente complacido y convencido de haber empezado de este modo su misión educadora de América, que consideraba absolutamente impostergable. Él mismo ayudaba a la difusión de su pequeño libro enviándolo personalmente a todos los escritores que conocía, a aquellos que se le sugerían, a todos los que estaban en el directorio de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, y aun a aquellos que le escribían diciendo que estaban interesados en leer Ariel pero que no tenían los medios para comprarlo. Finalmente, a partir de los años veinte, se pudo contar con traducciones de Ariel en las otras dos importantes lenguas del continente, o sea en inglés y en portugués, casi como una respuesta natural a la vocación americanista del autor, por encima de la polémica con los Estados Unidos ya puntualizada en su texto.
Ariel salía en un momento histórico particular, en el umbral del nuevo siglo y en la confluencia entre el punto cenital del capitalismo y del colonialismo y el momento inicial de los movimientos de masa. Por una parte, el capitalismo trataba de desarrollar la concentración monopolista y las metrópolis coloniales trataban de definir la posesión de los puntos estratégicos para el comercio; por otra, el advenimiento de las democracias de masa, o de sus variantes bonapartistas, estimulaba el desarrollo de grandes organizaciones burocráticas estatales o de partido. Mientras el dinero parecía cosificar todos los valores sociales y morales, el proletariado se organizaba para defenderse de la explotación, contribuyendo de este modo a delinear un nuevo protagonista de la vida democrática, el obrero, al cual se empezaban a asociar nuevos valores morales, como, por ejemplo, la nobleza del trabajo.
Rodó era sumamente sensible a todos estos cambios y es un error creer que su concepción política excluya la problemática social. Él ha declarado explícitamente su malestar ante las injusticias sociales, la hipocresía y la vulgaridad que han sido transmitidas «al siglo que comienza por el siglo del advenimiento burgués y de la democracia utilitaria»
22. Y en su defensa de la corporación de los periodistas, de la que hace parte, Rodó exalta la figura del obrero que es, por definición, «el hombre que trabaja»
y, por lo tanto, «la única especie de hombre que merece vivir»
. Y subraya: «Cuando todos los títulos aristocráticos fundados en superioridades ficticias y caducas hayan volado en polvo vano, sólo quedará entre los hombres un título de superioridad, o de igualdad aristocrática, y ese título será el de obrero»
23. Personalmente se consideraba un trabajador intelectual, un «obrero del pensamiento»
, como todo periodista, como todo maestro.
Él era también particularmente sensible a la situación de las repúblicas hispanoamericanas, atrasadas respecto al desarrollo capitalista y por lo mismo fáciles víctimas de las nuevas hegemonías, en primer lugar de los Estados Unidos, así como estaban atrasadas respecto a la definición de una verdadera identidad y autonomía intelectual. Esta última constituía un problema central en el debate cultural hispanoamericano desde hacía varios decenios sin que se hubieran percibido soluciones generales; ahora el movimiento literario llamado Modernismo, guiado por Rubén Darío, la transformaba en su propio eje central.
El hecho de que Darío hubiera preferido modelos franceses y no españoles no significaba que se eligiera de todos modos un modelo para imitar, sino que se procuraba ampliar las posibilidades de elección y variar los puntos de vista para dar mayor libertad al espíritu. El mismo Rodó estaba fascinado con la cultura francesa, y esto se demuestra fácilmente con la lista de pensadores y escritores citados por él en Ariel: casi la mitad son franceses24. Por otra parte es comprensible: en el siglo XIX Francia representaba el punto de equilibrio entre dos opciones igualmente angustiantes y peligrosas para los estados hispanoamericanos: permanecer leales a España o seguir el camino trazado por los Estados Unidos a través de nuevos modelos económicos y culturales.
Además Francia no proporcionaba un modelo único sino muchos, aunque procedentes de distintos momentos históricos que los modernistas, sin embargo, adoptaron simultáneamente, sirviéndose de ellos para combatir la vieja retórica, la ampulosidad verbal, los lugares comunes, y para abrirse a nuevos y variados modos de expresión. En efecto, en Hispanoamérica coexisten tendencias literarias que en Europa corresponden a fases sucesivas e incompatibles: realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo e incluso romanticismo están presentes contemporáneamente en el movimiento modernista. «Románticos somos; ¿quién, que es, no es romántico?»
, había dicho Rubén Darío. Y es probable que sea en esa capacidad de apropiación y de reformulación de las escuelas literarias donde reside la mayor originalidad del Modernismo hispanoamericano.
El mismo Rodó, que quiso sentar por escrito sus críticas al Modernismo, se autodefinió modernista. De la correspondencia con Leopoldo Alas surge tanto una visión positiva del movimiento -al cual no deja de censurar, sin embargo, sus aspectos más superficiales, la retórica vacía, los juegos de palabras- como su deseo de «encauzar al modernismo americano dentro de tendencias ajenas a las perversas del decandentismo azul...»25
. Porque Rodó quería una literatura de ideas, que llevara «quelque chose dans le ventre»
, como decía Zola, citado por el propio Rodó. Cuando escribe su ensayo sobre Darío -segundo opúsculo de la serie La Vida Nueva, intitulado Rubén Darío. Su personalidad literaria, su última obra26-, publicado en 1899, es decir un año antes de Ariel, se siente que la lectura de Prosas Profanas y de Los Raros -ambos de 1896- así como el encuentro que tuvieron en Buenos Aires en 1897 hicieron mejorar su opinión sobre Darío. Y es justamente en ese opúsculo donde se declara «modernista»
y «camarada de ideas»
de Darío:
De mis conversaciones con el poeta he obtenido la confirmación de que su pensamiento está mucho más fielmente en mí que en casi todos los que le invocan por credo a cada paso. Yo tengo la seguridad de que, ahondando un poco más bajo nuestros pensares, nos reconoceríamos buenos camaradas de ideas. Yo soy un modernista también; yo pertenezco con toda mi alma a la gran reacción que da carácter y sentido a la evolución del pensamiento en las postrimerías de este siglo; a la reacción que, partiendo del naturalismo literario y del positivismo filosófico, los conduce, sin desvirtuarlos en lo que tienen de fecundos, a disolverse en concepciones más altas. Y no hay duda de que la obra de Rubén Darío responde, como una de tantas manifestaciones, a ese sentido superior27. |
En la historiografía literaria uruguaya Rodó forma parte de la Generación del 900, que corresponde a la del 98 en España y a la modernista en general en América. Los otros protagonistas del grupo son: Javier de Viana (1868-1926), Carlos Reyles (1868-1938), Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), Roberto de las Carreras (1873-1963), Julio Herrera y Reissig (1875-1910), María Eugenia Vaz Ferreira ( 1875-1924), Florencio Sánchez (1875-1910), Horacio Quiroga (1878-1937), Álvaro Armando Vasseur (1878-1969) y Delmira Agustini (1886-1914). Excepto Carlos Vaz Ferreira, abogado, profesor y dos veces rector de la Universidad de Montevideo, los demás son fundamentalmente autodidactas, frecuentadores de los distintos cenáculos de la época, los más célebres de los cuales eran el Consistorio del Gay Saber de Horacio Quiroga y la Torre de los Panoramas de Julio Herrera y Reissig. Todos ellos son lectores de Nietzsche y de Baudelaire, aunque con interpretaciones distintas y a veces incluso opuestas. Reyles y Rodó, por ejemplo, aun siendo amigos, se encontraron a menudo en posiciones contrarias, y el primero no aceptó jamás el optimismo ariélico. Todos tenían en común el interés y el ejercicio de la actividad periodística. El elemento de discordia era la política, dividida entre los dos partidos tradicionales, el Blanco y el Colorado, discordia que terminó por hacer estallar la guerra civil.
Lo que da carácter de grupo o de generación literaria a la obra de todos, además del estilo, es sin duda la búsqueda de la modernidad. Todos -incluso los que estaban más vinculados a la realidad inmediata y local, como Javier de Viana, Horacio Quiroga y Florencio Sánchez- tratan de trascender los límites de la literatura regionalista o criollista, que se basa sustancialmente en la creación de estereotipos sociales del ámbito criollo, casi siempre rural pero también urbano, llevando a la lengua literaria los rasgos del habla dialectal. En general lo consiguen. Florencio Sánchez será considerado el fundador del teatro rioplatense; Horacio Quiroga ha sido señalado, junto a otros dos o tres, como el iniciador de la nueva narrativa hispanoamericana; Herrera y Reissig deja una herencia poética formidable para la constitución de la poesía posmodernista e incluso vanguardista, y de hecho está muy presente en la obra de Ramón López Velarde, de Vallejo, de Neruda y de muchos más. Se puede afirmar que al menos en la breve parte de la obra que el poeta logró preparar para la imprenta antes de morir (y no sería justo tener en cuenta el resto, no revisado por él) se presenta como alguien que se ha adelantado a su tiempo y que ha intuido las revolucionarias innovaciones que iban a producirse poco después. En medio de esta rica generación, tal vez única en el panorama uruguayo, se destaca la figura de Rodó porque sólo él se empeñó totalmente en la construcción de una dimensión americana y sólo él supo construir su americanismo a escala universal28. El lugar que ocupó en ese contexto fue efectivamente excepcional. Su prestigio como autor de prosa se podía equiparar únicamente al de Darío como poeta. Sin embargo, en Rodó se verifica una trágica regla que parece amenazar a los mejores escritores uruguayos: como Quiroga, como Florencio Sánchez, como Onetti, Rodó tuvo que dejar la patria con la amargura en el corazón, decidido a no volver por un tiempo que deseaba fuera lo más largo posible. Como sabemos, se enfermó gravemente y murió antes de regresar; los otros partieron en un exilio voluntario y definitivo. Es verdad que el día en que partió Rodó, sus colegas periodistas organizaron una manifestación para saludarlo que se volvió increíblemente numerosa y popular, pero también es verdad que esta manifestación quería de alguna manera reparar la vergüenza de que el más famoso escritor nacional tuviera que ir a Europa como corresponsal de un diario argentino porque el gobierno lo había eliminado de la comisión destinada a representar al Uruguay en las celebraciones españolas por el Centenario de las Cortes de Cádiz. Por otra parte, mientras Rodó se afirmaba cada vez más como maestro filósofo y como referente de toda la América española, los escritores uruguayos no lo consideraban en su justo valor: o lo ignoraban (Quiroga, Carlos Vaz Ferreira), o le eran decididamente hostiles (Herrera y Reissig), o bien sus amigos (como Carlos Reyles) no lo comprendían y no compartían sus ideas.
La generación que sucede a la del Novecientos y que surge entre 1915 y 1920, conocida como Generación del Centenario, no fue iconoclasta, en parte quizá porque casi todos los escritores precedentes habían desaparecido: María Eugenia, Florencio Sánchez, Rodó y Julio Herrera y Reissig habían muerto gravemente enfermos, Quiroga se había suicidado, Delmira había sido asesinada; Roberto de las Carreras envejeció y murió en un manicomio donde fue encerrado a la edad de 35 años y no recuperó jamás la memoria de su pasado. La generación del Centenario se propuso entonces la creación de una continuidad con la generación anterior y su expansión tuvo inicio a partir de la aceptación de los aportes de los escritores precedentes, sin que esto les impidiera, justamente, tratar de superar el repertorio ya exhausto del Modernismo; o sea, aceptando implícitamente las críticas que Rodó había hecho a sus contemporáneos, especialmente a los imitadores de Darío. Sin embargo, en este armónico pasaje de una generación a otra, Rodó fue excluido: «exiliado en su patria»
, lo llama Belén Castro. Fue olvidado cuando no ásperamente tergiversado y criticado, y el arielismo se volvió un arma contra él29. Su idealismo pareció retórico y superado, se lo acusó de no considerar el problema del indio americano, de incitar al ocio noble a una sociedad que necesitaba sobre todo del trabajo para construirse un bienestar del que carecía. Como un eco amplificado de las críticas que ya le habían dirigido sus compatriotas, salió en los años 50 el feroz ataque de Luis Alberto Sánchez30.
Hoy en día, en cambio, al volver a su obra con menos prejuicios, se puede apreciar cómo sus verdaderos fundamentos éticos y estéticos no han perdido actualidad. Incluso su estilo, el culto del fragmento tan evidente en sus obras mayores, Motivos de Proteo y El mirador de Próspero, que tanto había irritado entre otros a su amigo Reyles, se puede considerar como un anuncio de un gusto literario y filosófico que el siglo XX ha hecho suyo. Con una óptica acaso más lúcida y profética, Alfonso Reyes había saludado esa tendencia rodoniana como la inauguración de un nuevo tipo de literatura, precisamente la fragmentaria, que hoy admiramos en la obra de escritores de primer orden como Roland Barthes, Jorge Luis Borges, Octavio Paz...
Por otra parte, como sostiene Emir Rodríguez Monegal, «una jefatura no se ejerce sólo por la dócil aceptación de los discípulos; se ejerce también (y éste fue el caso de Rodó) por la resistencia que levanta una personalidad, por la reacción que despierta el peso y la proyección de su obra, por la oposición desde la que los mejores construyen su respuesta. En este sentido, Rodó no sólo ejerció la jefatura espiritual de la sumisa masa generacional. También la ejerció sobre los rebeldes como estímulo y como provocación, determinando por su sola existencia la necesidad de otras direcciones espirituales»
31.
Si ha sido así -y seguramente lo ha sido- habría que agregar que el primero en estar muy satisfecho, si hubiera podido verlo, habría sido el mismo Rodó. Toda su enseñanza, paradigmáticamente condensada en la frase con la que empieza Motivos de Proteo, «Reformarse es vivir...»
, procura incitar a la formación de una personalidad adulta, en condiciones de tomar decisiones responsables y que no retroceda en la investigación de la verdad, ni siquiera cuando las soluciones entrevistas pudieran contradecir las proposiciones del maestro más amado, sus mismas enseñanzas conservadas con devoción en la memoria de los discípulos. La parábola «La despedida de Gorgias»32 ilustra esta idea con gracia y precisión. En la cena de despedida, antes de emprender el camino de la muerte -en una ceremonia y en circunstancias completamente inventadas por Rodó, pero que al evocar la Última Cena atestiguan su constante anhelo de encontrar un punto de síntesis entre la cultura clásica griega y la cultura cristiana- Gorgias se rehúsa a aceptar la promesa de sus discípulos que quisieran ser siempre fieles a todo lo que han aprendido de él. Con el gesto de Gorgias, Rodó ha manifestado su propio repudio del fanatismo, así como de todos aquellos que se entregan pasivamente a un dogma. «La verdad que os haya dado»
, dice Gorgias a sus discípulos, «no os cuesta esfuerzo, comparación, elección; sometimiento libre y responsable del juicio, como os costará la que por vosotros mismos adquiráis, desde el punto en que comencéis realmente a vivir»
. Y más adelante: «Quedad fieles a mí, amad mi recuerdo, en cuanto sea una evocación de mi persona, perfume de mi alma en el afecto que os tuve; pero mi doctrina no la améis sino mientras no se haya inventado para la verdad fanal más diáfano»
. De modo que el brindis que propone el mejor alumno («¡por quien te venza con honor en nosotros!»
) es aceptado y repetido por el maestro: «¡Por quien me venza con honor en vosotros!»
. Si la frase ha sido tan citada es porque resulta sumamente emblemática del pensamiento rodoniano.
Es importante agregar que la crítica más reciente ha subrayado la actualidad del pensamiento de Rodó y en particular de algunos postulados de Ariel. Fernando Ainsa recuerda que el tono crepuscular de fin de siglo que rodeaba al autor es el mismo que hemos apurado nosotros en los últimos años del siglo XX. La sensación de malestar, el sentimiento de crisis y la impresión de decadencia establecen un puente directo entre aquellas páginas y los lectores de nuestros días. Pero no se trata sólo de la atmósfera espiritual; la actualidad de Ariel tiene que ver con precisas afirmaciones y admoniciones de Rodó: la urgencia de renovar el diálogo con España; la atenta vigilancia en las relaciones con el «gendarme mundial»
, los Estados Unidos; el peligro de la homogeneización cultural y los perjudiciales efectos del consumismo contemporáneo33.
Además de su estilo, de su perspicacia en la crítica literaria, de su intuición histórica y de su amor por la verdad, hay un aspecto fundamental en la herencia dejada por Rodó, que constituye asimismo un aspecto imperecedero: se trata de su ideal americanista.
Desde el momento en que se empieza a desarrollar en América el ensayo como género literario y el pensamiento filosófico empieza a encontrar formulaciones particulares por parte de escritores latinoamericanos, un concepto emerge por encima de los otros y los reúne: la conciencia de pertenecer a una comunidad histórica, geográfica y lingüística, o «conciencia de América»
, como prefería decir Leopoldo Zea, comunidad que Rodó llamaba, precoz y proféticamente, «Hispanoamérica»
.
Los primeros en dar un impulso a esa conciencia habían sido Bolívar desde el punto de vista político y Andrés Bello desde el punto de vista cultural. Y, si bien Bolívar no logró fundar efectivamente esa «patria América»
que soñaba, el ideal quedó en el aire, latente y sugestivo. Andrés Bello, por su parte, había lanzado en 1823, con su Alocución a la poesía, una especie de manifiesto en favor de la independencia literaria de América, inseparable según él de la independencia política. Y este ideal no había desaparecido del todo en el horizonte cultural de las nuevas repúblicas, aunque la tendencia general hubiera sido la de aislarse dentro de las fronteras nacionales respecto a las naciones hermanas, privilegiando los canales con Estados Unidos y Europa. Los distintos regionalismos que pueblan la literatura del siglo XIX y parte de la del siglo XX lo confirman. Pero a finales del XIX dos voces de gran fuerza carismática se levantan en los dos extremos del continente hispanoamericano, para volver a proponer con enérgica convicción la urgencia de esa conciencia americana soñada por Bolívar: desde el centro del Caribe, desde Cuba, y luego desde su exilio norteamericano, habla Martí; desde un remoto puerto del sur sobre la costa atlántica llamado Montevideo, habla Rodó. Martí se basa en Bolívar; Rodó, que empieza a publicar dos años después de la muerte de Martí, se basa en Bolívar y en Martí.
Para Rodó, Bolívar es el modelo del héroe americano, lo considera el más alto de los muchos caudillos regionales, lo ve como «el barro de América atravesado por el soplo del genio, que transmuta su aroma y su sabor en propiedades del espíritu»34
. Y la razón fundamental de esta preferencia que coloca a Bolívar por encima de otros héroes más cercanos a Rodó, como San Martín o Artigas, es que Bolívar se le revela como «representativo de la eterna unidad hispanoamericana»
35. En cuanto a Martí, más que un gran escritor de una determinada región o nación, Rodó lo consideraba «ciudadano de la intelectualidad americana», condición que podía justamente compartir con Bello36. Rodó y Martí, además, están estrechamente vinculados por la posición crítica que ambos asumieron respecto a los Estados Unidos y su incipiente imperialismo. Esta afinidad entre ambos pensadores ha sido reconocida incluso por críticos considerados «antirrodonianos», como Roberto Fernández Retamar. El cubano contesta el uso que hace Rodó de los símbolos shakespearianos37, pues piensa que el símbolo de la América Latina no es Ariel, sino Calibán, encarnación del nativo colonizado. Pero reconoce la clarividencia de Rodó y los valores efectivos de su Ariel38.
Se puede entender ahora por qué Rodó no podía considerar a Darío «el poeta de América», al menos en la primera fase de su producción poética. Es muy probable que las observaciones de Rodó le hicieran una profunda impresión a Rubén, al punto de querer incluir su estudio del 1899 como prólogo en la segunda edición de Prosas Profanas, publicada en París en 1901. Pero más allá de las polémicas (si voluntariamente o no Darío suprimió la firma de Rodó en este prólogo), lo que hoy, a un siglo de distancia, resulta indiscutible es que Darío estaba realizando a nivel poético la misión de unificar el continente, de reunir en una sola alma hispanoamericana los retazos de identidad nacional que habían dejado -contra la vocación bolivariana- las luchas por la independencia. Darío heredaba, asumiéndola y transmitiéndola, la vocación americanista de los mejores hombres americanos, en las armas y en las letras.
El ideal americanista de Rodó no nace inmediatamente definido una vez para siempre, sino que se desarrolla a través de los años. Al principio -podríamos llamarlo «americanismo preariélico»- se trata sustancialmente de un ideal literario. Son los años de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, de los primeros opúsculos intitulados La Vida Nueva, el segundo de los cuales, dedicado a Rubén Darío y que contiene un análisis detallado de Prosas Profanas, demuestra su notable capacidad como crítico literario. El estudio despierta admiración y entusiasmo en sus lectores, entre los cuales se cuentan varias personalidades de carácter internacional; Remy de Gourmont, por ejemplo, lo juzga «una exégesis maravillosa»
, mientras que el título del poemario dariano le había parecido simplemente «une trouvaille»
, según lo que refiere el mismo Darío en su autobiografía. En esos años los intereses de Rodó están concentrados en la literatura que, según él, debe estimular la unidad de América. La creación de una conciencia cultural común a todas las repúblicas hispanoamericanas debe servir para echar las bases de la unidad política. Esa es la razón por la cual el poeta tiene el deber de abandonar la torre de marfil. Es necesario por tanto transformar el Modernismo, que, de juego literario gozosa y elegantemente inclinado al exotismo, al arte por el arte y a las divagaciones culturales, debe transformarse en la expresión del alma americana. No una literatura de placer, sino una literatura de ideas; no poetas lúdicos, sino seriamente comprometidos. Comunidad de ideales y de tradiciones y una creciente conciencia de esta pertenencia común servirán por un lado a combatir el absurdo aislamiento en el que viven las naciones americanas, por otra a crear naturalmente la marca original de su arte y de su literatura: en otras palabras, a hacer madurar la autonomía cultural que Bello anhelaba junto con la autonomía política.
Sin embargo -desea aclarar Rodó- autonomía cultural y originalidad americana no significan divorcio de la civilización europea heredada a través del legado español. El aislamiento cultural es un peligro que hay que combatir. Pero la alternativa a la imitación servil no está en el aislamiento sino en la capacidad de «franquear la atmósfera que la circunda a los cuatro vientos del espíritu»
39. Más que estimular la concentración en los rasgos regionales o -peor aún- pintorescos, el americanismo debe tratar de «abrirse a la expresión de todas las ideas y sentimientos que fluctúan en el ambiente de una época y determinan la dirección de la marcha de una sociedad humana»
40. Rodó ve en la obra de Juan María Gutiérrez (Argentina, 1809-1878) una primera importante prueba de americanismo literario. Considera implícito en el espíritu romántico el sentimiento de la tradición, indispensable para llegar al alma popular. Y en las figuras del indio y del gaucho -que estudia en las obras del Inca Garcilaso de la Vega y de José Hernández, entre otros-, así como en el sentimiento de la naturaleza, indica los elementos fundamentales para la definición de la identidad hispanoamericana.
Con Ariel el tema del americanismo se extiende en busca de una síntesis entre el desarrollo económico y social de los pueblos y la libertad del espíritu individual. Rodó insiste en la necesidad de preservar una parte del alma para las preocupaciones puramente ideales, porque -dice- el hombre no debe desarrollar un solo aspecto del espíritu sino su naturaleza completa. De este modo, una doctrina que se presentaba inicialmente como reflexión sobre la literatura nacional, se dilata hasta abrazar primero el Río de la Plata y luego todo el continente hispanoamericano, para volverse con Ariel, problemática político-cultural general en una perspectiva americana. Según Rodríguez Monegal, Ariel, que va más allá del ámbito literario, pone las bases para una sociología cultural americana41. En este contexto la fidelidad al pasado se realiza por un lado en la conciencia de las tradiciones locales -criollismo, indigenismo, gauchesca-, por otro en el vínculo con España. Con la precisión del vocabulario rodoniano, aprendemos que España para el hombre americano no debe ser «fin y morada»
sino «cimiento y punto de partida»
42.
Rodó define la realidad americana a través de la historia, que para él es una línea única que viene de Grecia, pasa por la Roma Imperial, el Cristianismo, Castilla y llega por fin al presente americano. La fuerza esencial del análisis que hace de la tradición reside en el hecho de que ese análisis se apoya en un concreto sentimiento del futuro, que desemboca en su visión optimista de la grandeza de América. Aquí Rodó se reúne con otros pensadores hispanoamericanos, de su misma época o sucesivos: Carlos Arturo Torres, Alfonso Reyes, Leopoldo Zea...
Esa visión optimista, sin embargo, no ignora los males que afligen a las naciones hispanoamericanas. Basta recorrer los muchos artículos periodísticos de temática política de Rodó para encontrar precisas referencias a problemas del momento: uno en particular, firmado «Calibán» y publicado en 1912, denuncia el caciquismo, la política sectaria, con alusiones especiales a la política brasileña, la pérdida de control de la Revolución mexicana que ha suscitado la «deprimente intervención yanqui»
, la masacre de los revolucionarios ecuatorianos en Quito, la ejecución de obreros inermes en el Perú que protestaban por «la mezquina retribución de un jornal irrisorio»
, y la lucha fratricida en la Argentina y en el Uruguay43. Tal vez Rodó no tenía respuestas definitivas para estos interrogantes y seguramente no habría sabido proponer planes específicos para reintroducir al indio en las sociedades que lo habían marginado. Pero él se planteó este problema y muchos otros que había identificado lúcidamente, indicando para todos la acción continental como único camino y mejor método para afrontarlos. Para el optimismo rodoniano -como ha puesto en evidencia Mario Benedetti- y más allá de su profundo y escondido escepticismo que lo hace hermano espiritual de Unamuno, las soluciones existen, los problemas americanos se pueden resolver, pero siempre sobre la base de una «misión continental»
44.
No siendo Rodó ni socialista (equivalente entonces de lo que más tarde serían los comunistas) ni anarquista, el único sistema político en el que cree es la democracia y considera que solo en ella se puede dar espacio al desarrollo y al progreso de la condición humana. En Ariel el tema de la democracia aparece asociado a un binomio que señala dos concepciones opuestas de la vida: el idealismo y el utilitarismo, siendo el primero la meta más elevada y el segundo un peligro para la integridad de la democracia misma.
Siguiendo la escuela de Taine, de Renan y de Tocqueville, en una síntesis muy personal, Rodó considera inevitable e insustituible el sistema democrático y defiende la nobleza moral implícita en la igualdad impuesta por el sistema. La democracia hay que mejorarla, hay que educarla -dice Rodó- para liberarla de los peligros que nutre en su propio seno. Como Taine, considera que el espíritu democrático es incompatible con esas formas de intolerancia de que se nutre el jacobinismo. Así, la autonomía cultural hispanoamericana no puede comportar la ruptura total con España, lo cual significaría contravenir a una natural continuidad histórica. Del mismo modo, la libertad de culto no puede comportar la agresión a símbolos espirituales que, más allá de una personal fe religiosa, representan valores morales indiscutibles, como la misericordia, la hermandad, el amor. En la famosa polémica contra Eugenio Largamilla, autor de la ley en base a la cual en 1906 se retiraron los crucifijos de los hospitales públicos uruguayos, Rodó no reacciona como católico, siendo, como se sabe, agnóstico: se indigna ante el extremismo de una medida semejante, que revela un espíritu intolerante o, más precisamente, jacobinista45. Lo mortifica la agresión que el retiro de los crucifijos inflige a los creyentes, y aún más que un no creyente pueda sentirse ofendido por la presencia de un símbolo que evoca simplemente el «más grande y puro modelo de amor y abnegación humana, glorificado donde es más oportuna esa glorificación: en el momento vivo de su doctrina y de su ejemplo»
46. Se pregunta Rodó qué daño puede recibir el espíritu del enfermo cuya mirada tropiece con la imagen del Maestro sublime, gracias a quien el beneficio que recibe no le ha de parecer humillante dádiva de la soberbia, sino obligación que se le debe en nombre de una ley de amor. La cruz no es para él un símbolo religioso sino el reconocimiento debido a la grandeza humana de Cristo, en las casas de caridad, que son la proyección de su espíritu y de su prédica. Rodó sostiene que el mensaje cristiano, considerado en su aspecto moral, forma parte de una civilización que es la nuestra, y que nosotros nos alimentamos de los significados y de los valores que derivan de ella. Por lo tanto, no puede no horrorizarse ante la idea de los extremos a los que podría llegar la democracia siguiendo la vía de la intolerancia.
No obstante, este peligro no lo induce a perder la confianza en los beneficios del sistema democrático. En esto se separa de Renan, tomando distancia de las «paradojas injustas del maestro»
47, de quien por otra parte ha heredado el acento espiritualista y la disolución del positivismo. En la línea de Renan se pone Rodó cuando declara su desprecio por todo lo que condiciona el espíritu a los intereses materiales. Rodó cree, como así mismo Taine, en la necesidad de formar minorías seleccionadas capaces de guiar a las mayorías. Cree en la necesidad de mejorar el sistema democrático. Pero mediante la influencia de Tocqueville prevalece en él la filiación liberal. En efecto, mientras Taine propone el voto cualificado, dividido en dos categorías con la finalidad de depurar el electorado, Rodó acepta la democracia plena como mecanismo de gobierno y reserva a las elites una tarea espiritual: «una democracia en la cual la supremacía de la inteligencia y la virtud -únicos límites para la equivalencia meritoria de los hombres- reciba su autoridad y su prestigio de la libertad»
48.
Como partidario de Tocqueville, Rodó considera inevitable la democracia, pero, al mismo tiempo, perfectible, siempre y cuando pueda contar con una determinada dirección espiritual. Abandonada a sí misma la democracia comporta el riesgo de la decadencia. Es posible y necesario, por tanto, complementarla para conducirla hacia sus realizaciones más nobles. La espiritualización de la democracia se puede cumplir, tanto para Tocqueville como para Rodó, mediante la definición de superioridades intelectuales y morales, por cierto no impuestas sino reconocidas espontáneamente por el pueblo. En Ariel, Rodó subraya la importancia de hacer prevalecer la calidad sobre el número. La masa anónima no es nada por sí misma y se transformará en un instrumento de barbarie o de civilización según que tenga o no una alta dirección moral49. Además el progreso económico y el bienestar material pueden disolver la superioridad. Hay que temer los tiempos en que la vulgaridad, compatible con el progreso material, esté en condiciones de reprimir «todo lo que manifieste la aptitud y el atrevimiento del vuelo»
50. Son «las falanges de Prudhommes feroces»
, indicadas por Charles Morice, citado a su vez por Rodó51. Es el peligro del nihilismo y de la tecnología despojada de la ética. El estallido de la Primera Guerra Mundial le debió parecer a Rodó un negro aviso sobre la dirección que tomaban el capitalismo y las sociedades más desarrolladas. Para peor no podía dejar de constatar que la milenaria cultura europea -precisamente la que constituía el centro de su esperanza- no había servido para frenar brutalidades y violencia. Tal vez la depresión y el abandono en los que vivió Rodó durante los últimos meses de su vida no se debieran solamente a la enfermedad que lo aquejaba.
En todo caso, y a pesar de los peligros en acecho, ya reconocidos mientras escribía Ariel, Rodó rechazó «el espíritu reaccionario» de la filosofía de Nietzsche y reafirmó su fe no solo en la democracia sino también en el ser anónimo que forma la masa, cuya presencia es indispensable para la marcha general de las cosas. Ese concepto, tomado de la evolución biológica, le llegaba a través de la lectura de Béranger52.
El ejemplo más evidente de democracia degradada por el utilitarismo lo encuentra Rodó en el poderoso vecino del Norte, los Estados Unidos. Y este ejemplo le sirve tanto para afirmar la especificidad de la raza iberoamericana -con el acento puesto en la continuidad del patrimonio cultural- como para oponerse al positivismo en boga y al utilitarismo que aún sobrevive en el siglo XIX entrelazado con el positivismo, por ejemplo, en el evolucionismo biológico de Darwin o en la sociología de Spencer. En el ámbito del capitalismo industrial y como expresión de la burguesía, el positivismo había proporcionado las bases filosóficas para la política económica y el desarrollo científico-tecnológico, condicionando además todas las manifestaciones culturales de la segunda mitad del siglo XIX. Pero había despertado también algunas reacciones en la dirección del espiritualismo y del neoidealismo. El pensamiento de Rodó se coloca exactamente entre positivismo y neoidealismo, entre el racionalismo con el que se adhiere a los nuevos postulados de la ciencia y su vocación espiritualista, su amor al ideal, su atracción por la utopía.
Si se miran bien los postulados de Ariel, se observa esta dialéctica entre dos polos: enérgica incidencia en la realidad, pero asimismo abandono contemplativo; empuje dinamizador en la acción, pero también desinterés e idealidad; socialidad de la existencia, pero también defensa de la intimidad introspectiva; eficacia en la vocación individual, pero también versatilidad y multiplicidad de la atención; moral cristiana, pero al mismo tiempo estética del comportamiento; igualdad democrática, pero también elites de valor; afirmación físico-natural de la realidad, pero también ideal que naciendo de ella la supera. Tal vez, como había dicho Carlos Real de Azúa, este vaivén -en el cual sin embargo no es difícil advertir su preferencia por el segundo término de cada binomio- tenía profundas raíces en su temperamento receptivo y prudente, tímido e irónico, muy imaginativo y siempre dispuesto a tomar en consideración todas las posiciones, aun las más distantes de la propia. Tal vez reflejaba incluso sus vínculos con una tradición ideológica muy apreciada por él, la que se había formado alrededor de Esteban Echeverría, del Dogma socialista y de la Asociación de Mayo en la Argentina53.
Rodó no es un filósofo en cuanto no crea un sistema filosófico personal; pero es un pensador de extraordinaria capacidad intuitiva, que siguiendo la línea del neoidealismo y sin dejar de ser una creatura del siglo XIX, anticipa varias tendencias de la filosofía del siglo XX. En este sentido Pedro Henríquez Ureña ha señalado sus afinidades con Bergson y con su teoría del élan vital54. No hay citas precisas del filósofo francés en Ariel, pero Rodó lo recuerda tanto en Motivos de Proteo como en El mirador de Próspero.
La reacción contra el positivismo y la crítica del utilitarismo, asociadas a la identificación de Hispanoamérica a partir de sus raíces hispánicas, determina la crítica rodoniana de los Estados Unidos y la denuncia de la nordomanía (que Martí había llamado yanquimanía), o sea de la peligrosa fascinación que este país despierta en el mundo hispánico. Para criticar a los Estados Unidos, sin embargo, Rodó empieza por enumerar sus virtudes: y se ha dicho que raramente podríamos encontrar un cuadro tan brillante y cálido, especialmente viniendo de un latinoamericano55. Adelantándose de este modo a eventuales polémicas sobre su competencia en la materia, Rodó nos predispone favorablemente a escuchar sus críticas de una nación que ha demostrado conocer bien y que no juzga por ciegos impulsos o por rencor -aunque los motivos no faltaran- sino con objetividad y mesura. De hecho acierta con notable puntería cuando señala aspectos de esa sociedad vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, pone en duda que la vastedad de la información pueda producir sabiduría; al contrario, dice, se corre el riesgo de volverse más ignorantes. Rechaza la idea de que el bienestar pueda definir el sentido de la vida. Trata de encontrar el punto de equilibrio en el que las barreras contra la vulgaridad no perjudiquen la igualdad de posibilidades para todos, como debe ser en una democracia. Y se pregunta si será justo que el dinamismo -ese prodigioso dinamismo que caracteriza al pueblo yanqui- se pueda consumir en movimiento y fuerza exentos de una definición intelectual y moral.
Motivos para temer a los Estados Unidos los había y se referían sobre todo a la política de expansión que esa nación venía llevando a cabo. En 1847 le había quitado a México enormes territorios que comprendían Texas, Nuevo México, Arizona, Colorado, Nevada y California. En 1898, Cuba había obtenido finalmente la independencia de España, pero lo que hubiera debido desarrollarse como «un litigio en familia»
, según los deseos de Martí, se transformó en una guerra en la que intervinieron los Estados Unidos para su propio provecho: Cuba fue declarada protectorado, Puerto Rico y las Filipinas colonias norteamericanas. Y ya se podía prever lo que iba a suceder poco después: la mutilación de Colombia, que iba a perder Panamá y la gestión del Canal, las intervenciones en México durante la Revolución en los años 1914 y 1917, las invasiones de marines en Haití, Honduras, Nicaragua, Santo Domingo. Los Estados Unidos se estaban volviendo -y Rodó se daba cuenta perfectamente- un monstruo de dos caras: una interna, que propiciaba la democracia, la riqueza y el bienestar de sus ciudadanos; y otra externa, con la que miraba al mundo con las ínfulas de un prepotente imperio. La tentación de emular a los norteamericanos por parte de los latinoamericanos parecía nacer de una ingenua omisión: que la conexión entre esas dos realidades era directa, pues la riqueza de los Estados Unidos provenía en gran parte de la depredación de los territorios hispanoamericanos. La prédica de Ariel se presentaba como firme respuesta emocional y espiritual ante la creciente petulancia de la América del Norte, y es importante recordar que efectivamente logró cambiar aquel estado admirativo en uno de preocupación y alerta56. Rodó afirma que él admira los Estados Unidos pero que no los ama. Y esta admiración suya vuelve aún más eficaz su rechazo y su admonición.
El capítulo dedicado a los Estados Unidos es sin duda el más largo, pero es solamente uno de los seis en que está dividido el discurso de Próspero. Sin embargo, desde un principio, ha sido considerado central por la crítica, empezando por su primer comentador, Leopoldo Alas. El hecho de que Rodó haya querido introducir el texto de «Clarín» como prólogo a la segunda edición de Ariel, demuestra que, si bien consideraba el problema de los Estados Unidos muy importante pero no central, no dejó de aprobar el realce que adquiría en el comentario de su prologuista.
A un siglo de distancia muchas cosas han cambiado; otras siguen siendo como las había visto Rodó y hasta han sobrepasado sus previsiones. En los años de mayor fortuna del materialismo dialéctico, el neoidealismo rodoniano parecía casi ofensivo. Hoy existe una gran nostalgia de los valores espirituales y una gran necesidad de defender la intimidad y la esfera de lo privado, visto que vivimos literalmente asediados por las nuevas tecnologías. Actualmente la democracia se presenta como el único sistema posible; pero mediante la difusión mundial de los medios de información y el desarrollo del derecho internacional se ha conseguido controlar mayormente la prepotencia de los más fuertes, así como la tentación de subyugar naciones más débiles. Hoy puede suceder que un juez español logre llevar ante un jurado internacional al dictador chileno Pinochet y que el gobierno de los Estados Unidos autorice la publicación de documentos de archivo de la CIA, hasta ahora secretos, con los cuales se prueba la grave responsabilidad que tuvieron en el golpe militar que abatió el gobierno socialista de Allende. La política de los Estados Unidos con respecto a la América Latina ha cambiado en parte, así como ha cambiado el estatuto social de las minorías hispánicas en los Estados Unidos. Sin embargo, en líneas generales, la posición de Rodó puede ser hoy día compartida, no solo por los latinoamericanos, sino también, como piensa Carlos Fuentes, por los mismos norteamericanos57, o por lo menos por todos aquellos que, al norte o al sur del río Bravo, estén seriamente preocupados por la extraordinaria difusión de un poder carente de adecuadas formulaciones culturales o políticas. Una superpotencia que ejerce su poder solamente mediante la posesión de las armas más letales es un peligro para todos, incluso para la misma nación que detenta ese poder.
Rodó creía en la necesidad y la urgencia de definir una identidad hispanoamericana y su proposición de la raza iberoamericana iba en esa dirección. Hoy las naciones hispanoamericanas no están tan aisladas una de otra como en el siglo XIX y en cada una de ellas se siente crecer la vocación de continentalidad. Y no son pocos los que piensan que América Latina ya encontró la definición de su propia identidad. Pero tal vez por ello mismo el ideal americanista de Rodó es más válido que nunca y junto con el pensamiento de Bolívar, de Bello, de Martí, viene a servir como cimiento de esa identidad.
Más allá de la retórica modernista que en parte se ha reprochado a Rodó58, perdura el placer que deriva de tantas de sus páginas, de sus parábolas -verdaderos milagros de síntesis poética y simbólica- y de sus tratados de crítica literaria, de historia, de especulación filosófica. Con la forma fragmentaria, con la cual, según Alfonso Reyes, había inaugurado un nuevo género, Rodó se nos acerca dulcemente en medio de la velocidad y la volubilidad características de nuestro tiempo; y no se puede menos que agradecerle estos breves e intensos oasis de reflexión proporcionados por su obra.
Visto en la totalidad de sus escritos y no solo en Ariel -pero tal vez Ariel sería suficiente- el balance general sigue siendo favorable a Rodó. Con Rodríguez Monegal, con Real de Azúa, con Mario Benedetti, que han dedicado a su compatriota insignes estudios, en los cuales la precisión y la agudeza crítica son tal vez inseparables de la devoción que inevitablemente despierta el desventurado y magnífico idealista, creo que Ariel, Motivos de Proteo, El camino de Paros seguirán siendo siempre válidos exactamente por lo que son: libros clásicos. En ellos Rodó desarrolla una visión completa y madura, acaso única para su tiempo. El porqué de esta excepcionalidad y esta superioridad lo ha explicado Rodríguez Monegal. Permítaseme cerrar estas reflexiones con sus palabras, no por lúcidas menos emocionadas:
Porque lo que da estatura a Rodó y lo levanta sobre sus coetáneos de habla hispánica y confiere inigualada perdurabilidad a su obra es esa perspectiva que se alcanza desde su obra. Escribiendo en un reducido puerto del mundo occidental, en una ciudad que tenía poco más de un siglo, en la nación más pequeña de la América del Sur, ensangrentada aún por guerras civiles, Rodó alzó su vista por encima de los accidentes y proyectó su palabra sobre todo el mundo hispánico. Lo que pensó y dijo estaba pensado y dicho a esa escala. Esa fue (es) su hazaña59. |

 De la certeza a la duda. Perspectiva de cien años de literatura uruguaya a un siglo de Ariel60
De la certeza a la duda. Perspectiva de cien años de literatura uruguaya a un siglo de Ariel60
Uruguay entra en el siglo XX imbuido de la idea de Progreso propio del concepto de la Modernidad.
El país es nuevo, asiste a las últimas guerras civiles, trabajosamente se consolidan la paz y la democracia.
Así también ocurre con su literatura. Más allá de las influencias se va perfilando la voz nueva y personal de la literatura nacional.
Queda, del siglo pasado, la gran figura prócer de Zorrilla de San Martín, quien ya no acude al verso para hacerse oír sino a la prosa y así aparecen algunas de sus mejores páginas como las que integran sus ensayos El libro de Ruth y Huerto cerrado.
Pero, la gran figura intelectual que domina los primeros años del siglo es José Enrique Rodó, con su acendrada fe en el progreso de la Modernidad y del Futuro. Así, uno de sus trabajos se llamará precisamente El que vendrá. Luego será Ariel, obra con la que logra un reconocimiento primero continental y después universal. Hoy, ese idealismo allí preconizado, ha sido objeto de muchas críticas. Pero, más allá de algunas ideas perimidas, está el gran estilista, el pensador y el ensayista de enorme peso intelectual.
La obra de Rodó se acompasa con el nuevo país. Hay certezas, seguridades, afirmaciones, no por temerarias menos honestas.
También tenemos, por ejemplo, el final magnífico y por todos conocido de «La despedida de Gorgias». Esa confianza en La Verdad como principio tutelar de toda vida intelectual y social, luego dejará aparecer sus grietas y serán las anunciadoras de la evidencia de unas crisis.
Nuestro fin de siglo, coincidente con el fin de milenio, percibe una notoria decadencia de los valores humanos y asiste al predominio de lo tecnológico y lo publicitario. Importan más las marcas y etiquetas y modas que las grandes líneas de pensamiento. Esto puede responder a una nueva forma de concebir el mundo y al hombre.
Así, podemos contraponer aquella figura de hace cien años, el Ariel, símbolo de verdad e idealismo, o al Maestro Gorgias, para quien La Verdad habría de imponerse, sobre todo a través de los jóvenes que hollarán la vieja huella para dejar la marca de su pie nuevo, juvenil y elástico a través de aquella frase paradigmática «Por quien me venza con honor en vosotros»
. Hoy, un narrador contemporáneo -de nuestros mejores escritores-, Tomás de Mattos, escribe una novela titulada La fragata de las máscaras, donde ya desde el título nos está señalando el ambiguo destino de ese controvertido concepto de «Verdad». En esa fragata nunca se sabrá enteramente qué sucedió. El mundo y el hombre son oscilantes. De aquella seguridad en el futuro, de la certeza de que la Modernidad traería la libertad y la felicidad para el género humano se ha pasado a la gran duda.
Ni la Verdad es una certeza ni la felicidad es probable ni el futuro es predecible ni nuestra identidad es nítida.
El país se recupera de una fractura institucional que alteró y subvirtió el ritmo natural de su decurso político y social e introdujo niveles de violencia hasta ahora desconocidos. El uruguayo asistió, muchas veces, atónito a la predominancia de la intolerancia, la hostilidad, la depredación. Descubrió que su cara de maquillado civilismo no era, muchas veces, más que una máscara, como la de La fragata, que ocultaba el verdadero rostro. Ese proceso ha provocado un verdadero fenómeno en nuestra literatura. Y es el ahondamiento en nuestro pasado como una forma de búsqueda de la huella de nuestra identidad nacional. Es así como el ya mencionado De Mattos entre otros se acerca a la figura de Bernabé Rivera y trata el tema del final de los charrúas en la novela Bernabé, Bernabé. En un pasaje de la ya nombrada novela La fragata... se establece un diálogo en el que se le pregunta a uno de los negros amotinados en la nave y luego capturados:
«Muri, si tus orixás te pusieran en trance de liberarte a costa de arriesgar tu pellejo, ¿qué preferirías?: ¿la libertad o la vida? -La vida.» |
Me es inevitable, ante esta afirmación, remitirme al final de la segunda parte de Fausto de Goethe, donde el protagonista, luego de un interminable peregrinaje a través de todos los estadios de lo humano y de lo suprahumano, después de haber franqueado todas las instancias del amor merced al pacto con Mefistófeles, cuando ya ha alcanzado su plenitud personal exclama:
Para Fausto, figura emblemática del hombre romántico y de ese pensamiento que vertebró el siglo XIX a través de los arquetipos de los grandes héroes, la idea de la libertad está indisolublemente unida con la de la vida. No existe esta sin aquella, y sin la actividad. Fausto es el hombre que cree en el desarrollismo y es el paradigma de la Modernidad: la historia de la humanidad, para él, avanza en línea recta y ascendente.
Para el uruguayo de finales de siglo y de milenio esa ecuación no puede ser planteada con tal seguridad. También lo tenemos en la poesía: por ejemplo en esa figura emblemática de nuestra literatura y aun de nuestra cultura como lo es Juana de Ibarbourou, a quien todo el mundo ve, aunque más no sea en los billetes de banco, pero no todo el mundo lee, ya que su persona junto con su obra han quedado abroqueladas detrás de las telarañas de un mito que a veces terminó por asfixiarla, también se ve el «decurso» de la certeza a la duda. Es así como la Juana de los primeros poemas, aquella que expresaba la total afirmación de la vida en el poema «Vida-Garfio» donde desafiaba a la muerte a través de una amorosa resurrección vegetal, o la que llegaba a retar abiertamente a Caronte, el legendario guardián del infierno, sin más armas que la verdad de su juventud y su belleza y la embriaguez de su perfume salvaje, esa misma poeta lanza en su último libro, La pasajera, escrito y publicado al filo de sus ochenta años, libro de la vejez y la elegía, su anatema contra la mentira, pero reconoce el poder inevitable de las máscaras.
Lo vemos en las páginas de «Diario de una isleña VI»:
Y, en el poema Octubre y máscara, expresa:
Podríamos establecer un paralelo entre el desafío de Juana de Ibarbourou a Caronte en el soneto Rebelde de Las lenguas de diamante con el cuento «Rodríguez» de Paco Espínola.
En esta breve narración el personaje protagónico es ese gaucho a quien no solo no tientan las ofertas diabólicas, sino que no le ocasionan ninguna perturbación a su natural impasibilidad.
En cierta manera estas dos versiones vernáculas del mito fáustico están mostrándonos una determinada forma del ser nacional y en un contexto puntual. Ambos remiten a un ámbito campesino, más explícito en Espínola, lo que nos lleva a plantearnos, especialmente en la narrativa, la existencia de dos tendencias, la criollista y la urbana, que, en cierta forma, se manifiestan también en nuestra poesía a través del criollismo y especialmente del nativismo, cuyos mayores exponentes serán Pedro Leandro Ipuche y Fernán Silva Valdés. Pero este movimiento no se limita a retratar personajes o maneras de ser de nuestra campaña, de allí parte el concepto de «gauchismo cósmico» cuyo estandarte se enseñorea en la obra de Ipuche. También aparecen rasgos de las vanguardias, como el ultraísmo en la poesía de Silva Valdés y aun en La Rosa de los Vientos de Juana de Ibarbourou.
En la narrativa también se ha querido establecer cierta línea divisoria que, a mi ver, no es tal, ya que el mundo retratado por un Espínola o un Morosoli, por más que estén enraizados en un contexto campesino, nunca dejan de ser universales.
Pero retomando el hilo fáustico de nuestros creadores, diremos que, en aquellos desafíos destacados en «Rodríguez» y en «Rebelde», podíamos ver, de algún modo, los epígonos de aquella certidumbre y afirmación manifestados en Rodó. Tanto Juana como Paco están seguros en su papel de escritores como en el rol que desempeñan en la sociedad. El hombre que ellos retratan está firmemente asentado en la plataforma de la vida que no se mueve como la balsa de la medusa sino que le permite desafiar los límites de la Vida y de la Muerte y aun desacralizar las figuras míticas y emblemáticas del Mal, como Lucifer o Caronte. Y todo esto ocurre porque el ser humano que ellos reflejan y retratan ostenta el don sagrado de la vida.
Llegados al fin de siglo, y sin caer en el esquematismo de pensar que los creadores mencionados elaboraron una obra basada en la felicidad o la esperanza, sí podemos creer que en sus escritos dejaron, como antes Rodó, una afirmación del hombre, una apuesta por el futuro y el progreso, un destierro de la duda y una certeza en la vida. Un narrador de hoy, como Tomás de Mattos, católico en su vida privada y comprometido ideológica y políticamente, sin embargo nos presenta la vida humana tan frágil como en el cuento «Mujer de Batoví».
En realidad existe en nuestra literatura una fecha clave que marca, en cierto modo, una línea divisoria. Me refiero a 1939 y a la publicación de El pozo de Juan Carlos Onetti.
Allí entra verdaderamente la temática urbana en nuestra narrativa, aunque el precursor de esa presencia ciudadana, en realidad habría que buscarlo algunos años atrás, en la obra de José Pedro Bellán y en sus novelas, como El pecado de Alejandra Leonard de la década del 20.
En Onetti se puede percibir algo que irá acentuándose en la década siguiente y es la desesperanza, la ausencia de referentes culturales precisos, la desacralización de todos los mitos, los buenos y los malos, la visión negativa del hombre y de la vida.
Onetti es el típico ejemplo del adulto que no puede admitir el mundo de los adultos, es el eterno buscador de una pureza en la mujer, que se desvanece apenas esta pasa la pubertad. Es el buscador, entonces, de una pureza e inocencia imposibles, como es imposible el mundo de los adultos sin la imprescindible cuota de degradación y decadencia que Onetti le imprime. Es, a su modo, un moralista que no puede acceder a la visión de una realidad verdadera sin el sello de su pesimismo esencial. Hay un cuento titulado «Bienvenido Bob» que resulta ejemplar respecto a estas afirmaciones que hemos hecho.
El cuento relata con minucia y deleite la degradación paulatina que va desde el adolescente Bob del título, creído el dueño del mundo y de toda la verdad, con ilusiones y proyectos, con desafíos y desplantes, hasta el hombre maduro del presente en la narración a quien el narrador le da la bienvenida al sucio mundo de los adultos y finaliza con la patética visión del personaje «moviéndose sin disgusto ni tropiezo entre los cadáveres pavorosos de las antiguas ambiciones, las formas repulsivas de los sueños que se fueron gastando bajo la presión distraída y constante de tantos miles de pies inevitables».
Esa ofensiva desacralizadora iniciada por Onetti desde su inaugural y ejemplar novela El pozo y desde su quehacer periodístico en las páginas de Marcha, iría a impregnar la escritura de los jóvenes -creadores y críticos- que empiezan a manifestarse en la década del 40 y constituyen la llamada generación del 45. Desde ese ángulo se revirtió la mirada sobre los creadores anteriores y Rodó fue, como otros, un integrante más del llamado museo vivo de la literatura.
Ellos trajeron nuevos aires, renovaron los moldes artísticos, aportaron un rigor y una exigencia que fueron a la vez altamente saludable y ferozmente rígidas. Fueron decididamente parricidas. Demolieron casi todo lo que los precedía. Y no siempre demolieron bien ni fueron siempre dueños de la verdad absoluta, especialmente en el terreno estético, donde la subjetividad cumple papel preponderante. Algunos nombres quedaron desplazados u oscurecidos o reducidos al silencio de las páginas literarias. Hubo algunos que se salvaron del desastre, como Líber Falco, Juan Cunha, pero se dio el caso de grandes creadores como Sara de Ibáñez que no alcanzaron todo el brillo que su obra merecía. Incluso la misma Juana se vio, si bien no negada, en cierto modo silenciada. Es cierto que fue necesaria esa renovación, esa implantación del rigor y la exigencia como premisas de todo hecho artístico, pero en ese proceso muchas veces «cayeron justos por pecadores»
que el tiempo se encargó de reiorvindicar. El país quedó, en cierto modo, huérfano y fue creándose sus propios padres.
Una de las figuras que permaneció intocada fue la de Paco Espínola, aun cuando la narrativa de ambiente rural cayó en cierto descrédito. Hay dos nombres que creo es imprescindible destacar dentro de esta línea y son los de Mario Arregui y Julio C. Da Rosa. El hombre de campo que emerge de las páginas de Espínola o de Morosoli está, en cierto modo, en armonía con su entorno.
Un ejemplo podría ser el cuento de Espínola «María del Carmen», donde se cumple el esperpéntico ritual de una boda entre una joven deshonrada que se ha arrojado al pozo, quitándose la vida, y el causante de la desgracia, ambos hijos de vecinos. Ese tenebroso ritual se cumple con todas las formalidades aceptadas por ambas partes; y una vez cumplido el rito que lava las supuestas deshonras queda aún lugar para la justicia o venganza de estos seres primitivos y bestiales. Es así como el padre de la finada acuchilla al galán ante la anuencia de los padres porque según la norma imperante «Venía derecho»
. Es decir, que hay una integración del hombre con el medio. No ocurre lo mismo con los seres que pinta Arregui o Da Rosa. En un cuento magistral de este titulado «La vieja Isabel» se cuenta la historia de una bravía y corajuda mujer de nuestro campo que arremete contra todos los inconvenientes y desgracias de la vida para salir adelante, hasta que la última desgracia hace que sea a través del delirio por donde escape a esa realidad tan decididamente inhóspita.
Se instaura, por decirlo de algún modo, una poética de la desesperanza (y esto abarca ambos géneros). La Muerte y la Duda son presencias absolutas, totales.
Así tenemos los versos de Circe Maia, donde el misterio se codea con la más absoluta cotidianidad. Otra visión de esa desesperanza la proporciona Idea Vilariño a través de sus Nocturnos y Poemas de Amor o Amanda Berenguer, quien propone una reacción más vivificante y entusiasta ante la fiesta del mundo El río o aún los más jóvenes como Rafael Courtoisie con su «Certeza del que duda» (pág. 13). (De Textura, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1994).
He venido a madurar los ojos: que me caigan como frutas al pie de lo que veo. Vengo a no decir nada, a no callar, a contemplarme en los otros, los Seguros. Veo rodar las cabezas de los reyes de baraja, pregunto por sus deudos, que en racimos oscuros hacen el vino soso de acordarse, de patrocinar, de estar más ciertos. La verdad es la forma más cruel de la embriaguez, sus humores desalan la codicia, el chancro. Ah, los que ya lo saben, los que están ciertos. Una casa, con sus recios postigos, con todo el peso calcáreo de su sitio, se me disuelve en la punta de la lengua cuando voy a decirlo. No lo sé. |
Contra esta incerteza se enfrenta una certeza: la de la poesía. En esa aventura contra los molinos de viento podemos ubicar claramente a Amanda Berenguer en la búsqueda de nuevas formalidades expresivas para la formulación de las constantes preguntas que han acuciado al hombre desde todos los tiempos, a Marosa Di Giorgio en la fundación de su inmutable espacio y tiempo míticos donde solo existen las leyes de la Fábula, con los ángeles entreverados con los diablos, Poema XIV (pág. 18). (De Historial de las violetas, Aquí Poesía, Montevideo, 1965).
A veces, en el trecho de huerta que va desde el hogar a la alcoba, se me aparecían los ángeles. Alguno, quedaba allí de pie, en el aire, como un gallo blanco -oh, su alarido-, como una llamarada de azucenas blancas como la nieve o color rosa. A veces, por los senderos de la huerta, algún ángel me seguía casi rozándome; su sonrisa y su traje, cotidianos: se parecía a algún pariente, a algún vecino (pero, aquel plumaje gris, siniestro, cayéndole por la espalda hasta los suelos...). Otros eran como mariposas negras pintadas a la lámpara, a los techos, hasta que un día se daban vuelta y les ardía el envés del ala, el pelo, un número increíble. Otros eran diminutos como moscas y violetas e iban todo el día de aquí para allá y ésos no nos infundían miedo, hasta les dejábamos un vasito de miel en el altar. |
A Washington Benavides, en la forja de un vocablo único decidor de todas las verdades, miserias y rebeldías del individuo que, sólo a través de la creación y de los otros, ha de encontrar la salvación de sí y de su especie.
«Oído en un teléfono» (pág. 39). (De Lección de exorcista, Ediciones de la Banda Oriental, Montevideo, 1991).
|
A partir de este panorama acerca de la literatura uruguaya a través de nuestro conflictivo siglo XX y tomando como punto de partida la figura de Rodó, hoy, al cabo de una centuria que toca a su fin y del advenimiento de un nuevo milenio, se hace imprescindible rever esas páginas de tersura perfecta junto a esa personalidad -por momentos agónica- pero nunca claudicante y militante de una fervorosa adhesión a la vida y a la causa del Hombre a lo largo de toda la tradición de la cultura humanística.
Rodó, como todo grande, tuvo desde siempre sus admiradores y sus detractores. Su reconocida prosa marmórea, famosa por sus largos períodos y cincelada con primor y esmero cuidadísimos, adornada con demasiadas volutas al decir de algún crítico, obliga en forma imprescindible a desbrozar la a veces intrincada selva de sus escritos y establecer, desde allí, algunos valores que lo hacen permanecer con la lozanía fresca de un clásico.
Si bien es cierto que su obra no es hoy objeto de lectura por parte del público lector masivo, en esta nueva sociedad de la imagen, masificada y devorada por el consumismo, pregunto: fuera de los autores pertenecientes al mal llamado «boom» de la literatura latinoamericana y fuera también de aquellos que se han integrado a las leyes del mercado económico del libro, ¿cuáles son los libros verdaderamente populares? Más aún: ¿cuáles son los que, ahondando en lo más profundo del sentido de la vida del hombre -como lo hiciera Rodó- logran el beneplácito fácil de sus lectores? Sin embargo, pocos libros hubo en la literatura en lengua española de tanto arraigo como Ariel durante largas décadas de este siglo. Y pocos autores hubo que alcanzaron tan alto magisterio intelectual como el creador de Motivos de Proteo. Su valoración ha estado muchas veces ligada a los vaivenes del gusto de los críticos, que no siempre profesaron aquella máxima suya de tan relumbrante vigencia:
«El ministerio de la crítica no comprende tareas de mayor belleza moral que las de ayudar a la ascensión del talento real que se levanta y mantener la veneración por el grande espíritu que declina. Reservad la benevolencia de la crítica para juzgar las caídas de los grandes y no la empleéis en cohonestar la inepcia de los pequeños». |
Es Rodó el escritor que apuesta con firmeza y hasta con heroísmo por la juventud, el porvenir y el progreso. Al respecto, afirma Arturo Ardao que «apelaba al mismo tiempo a las inspiraciones del pasado cultural»
. «No concebía el porvenir sino como continuidad creadora del pasado, como producto de la armoniosa incorporación de lo nuevo a lo que vivo y fecundo perdura en lo viejo. Defendía la tradición viviente e innovadora y rechazaba la tradición conservadora y rutinaria»
.
De cara a la escritura de Rodó, en este fin de siglo, cuando su obra puede figurar con honor en el «Museo vivo con que se hace la literatura»
-frase feliz que acuñara Ángel Rama al referirse a Las lenguas de diamante de Juana de Ibarbourou, al cumplirse en 1969 el cincuentenario de su publicación (1919)-, se nos plantea otra problemática que va más allá de su vigencia, y es la de su necesidad. Es la suya una literatura que se vertebra en una ética, aplicando el concepto de Rolando Barthes cuando decía en «El grado cero de la escritura» que no hay literatura sino una moral del lenguaje.
La literatura, como todo arte, es forma, es estructura, es organización del pensamiento y de la palabra. La Forma une una escritura con su sociedad, con el tiempo que la genera. La escritura, volviendo a Barthes, es «la moral de la Forma, la elección del área social en el seno de la cual el escritor decide situar la Naturaleza de su lenguaje»
.
Creemos que estos conceptos son plenamente aplicables a la obra rodoniana, es una literatura necesaria porque todo su énfasis está puesto en el rescate de los valores éticos de una humanidad, muchas veces en peligro de dejar de serlo. Rodó defiende todo aquello que tiene de sagrado la condición de hombre, afirmándose en el sentimiento y en la idea de la juventud y la lucha. Y lo hace con heroicidad, ya que su optimismo no es un optimismo facilista o esquemático, es un optimismo heroico, pues tampoco su vida privada le deparó extensos momentos de felicidad. Literatura necesaria la suya, porque ayuda al hombre a pensarse, a reflexionar y lo invita a vivir. Literatura necesaria, porque plantea la necesidad de un americanismo basado en el espíritu y la fraternidad más allá del utilitarismo.
Literatura necesaria, porque, a pesar de esa apelación a la patria americana, sabe insertarse en la gran tradición cultural espiritual que arranca de la Grecia clásica e idealizada y pasa por el Cristianismo primitivo para formar la gran columna vertebral que conforma y sostiene nuestra sociedad y cultura occidentales.
Literatura necesaria, porque no es un desahogo personal de sus desgracias, sino que intenta -al decir de Pessoa- mostrar la permanencia de los dioses detrás del velo de las apariencias que ocultan lo esencial.
Literatura necesaria, porque exalta y enaltece el instinto natural del hombre de la libertad y lo desarrolló para llevar a este a la plenitud de su personalidad. Libertad no formal, sino intrínseca e integral. Libertad sin perjuicio de las normas de convivencia social, libertad de elección y de forja de la vocación.
Rodó, hoy, en nuestro medio pertenece más al acervo cultural del país que a la lista de best-sellers. Integra los programas de Literatura de Educación Secundaria, de Formación Docente, de la Universidad, sus páginas y parábolas son conocidas por los niños de nuestras escuelas. Podría decirse que hay un Rodó de bronce o mármol, estatuario, frío, congelado en el repertorio de los grandes próceres.
Pero pienso que, en general, cuando se adquiere esa categoría de mito o de leyenda es porque una gran obra o personalidad sustenta, sostiene y da vida a esa estatua que sigue vibrando, no en la piedra del monumento, sino en la letra de sus escritos.
Por eso, contra la injusticia y el olvido, contra la droga y contra la mentira, contra la desconfianza y el recelo, contra la deshonestidad de la información, contra la globalización deshumanizada, contra la corrupción, una literatura ética, una literatura respirable. Una literatura necesaria, la literatura de Rodó.