Manuela
Novela de costumbres colombianas. Tomo I
Eugenio Díaz Castro
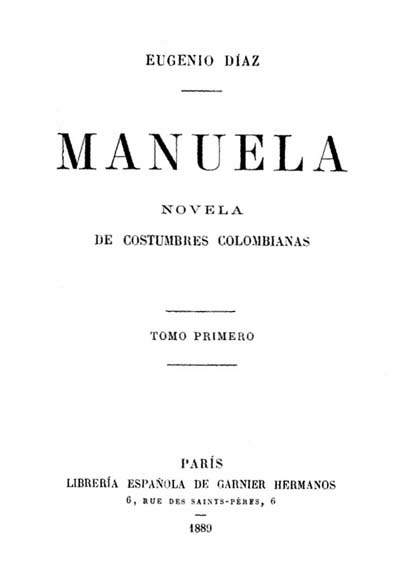
[Nota preliminar: Obra cedida por la Biblioteca de la Academia Argentina de las Letras. Digitalización realizada por Verónica Zumárraga.]
—1→
Eran las seis de la tarde, y a la luz del crepúsculo se alcanzaba a divisar por debajo de las ramas de un corpulento guásimo, una choza sombreada por cuatro matas de plátano que la superaban en altura. En una enramada que tocaba casi el suelo con sus alares, se veía una hoguera, y alrededor algunas personas y un espectro de perro, flaco y abatido sobre sus patas. Al frente de la enramada acababa de detener su mula viajera un caballero que entraba al patio, seguido de su criado, y de un arriero que conducía una carga de baúles. Del centro de este segundo grupo salió una voz que decía:
-¡Buenas noches les dé Dios!
-Para servirle, contestaron los de la enramada.
-¿Que si nos dan posada?
-La casa es corta, pero se acomodarán como se pueda. Entren para más adentro.
—2→-¡Dios se lo pague!, contestó el arriero, comenzando, a aflojarla carga de la jadeante mula.
El caballero se desmontó y tendiendo su pellón colorado sobre un grueso tronco sustentado por estacas y emparejado con tierra, se sentó, mientras el arriero, desenjalmaba y recogía el aparejo, y el criado arrimaba las maletas contra la negra y hendida pared de la choza. Salió de la cocina una mujer con enaguas azules y camisa blanca, en cuyo rostro brillaban sus ojos bajo unas pobladas cejas, como lámparas bajo los arcos de un templo obscuro; y dirigiéndose al viajero, le dijo:
-¿Por qué no entra?
-Muchas gracias... ¡está su casa tan obscura!
-¿No trae vela?
-¿Vela yo?
-Pues vela, porque la que hay aquí, quién sabe dónde la puso mi mamá; y a obscuras no la topo. Y si la dejan por ahí, ¡harto dejarán los ratones! ¡Conque se comen los cabos de los machetes, y hasta nos muerden de noche! Pero si tiene tantica paciencia voy a sacar luz para buscarla.
Ya tenían arrimados los baúles los compañeros del viajero, cuando salió la casera de la cocina con un bagazo encendido. El bagazo seco y deshilachado (la vela de los pobres), era como una hoguera, y a su luz brillantísima pudo nuestro viajero examinar la mezquina fachada de la choza y la figura de la patrona. Era ésta de talle delgado y recto, de agradable rostro y pies largos y enjutos; sus modales tenían soltura y un garbo natural, como lo tienen los de todas las hijas de nuestras tierras bajas.
-Cuando la vela, con gran pesar de los ratones, estuvo alumbrando la salita, los criados introdujeron los trastos; y sobre la cama que el paje había formado con el pellón y las ruanas, se recostó el viajero fumando —3→ su cigarro, y lamentándose, por intervalos, del cansancio y del estropeo.
-¡Hombre, José! ¡qué caminos!, decía a su criado que ya se había recostado también sobre la enjalma, ¡si tú vieras los de los Estados Unidos! ¡Y las posadas de allá; eso todavía! Estoy todo desarmado aquí donde tú me ves. ¡Qué saltos! ¡qué atolladeros! No creía llegar vivo a esta magnífica posada.
-Y en esas tierras que su merced mienta, ¿no son caminos provinciales y nacionales como los nuestros?
-¿Como éstos? Allá va volando uno en un tren que lleva todas la comodidades de la vida civilizada.
-Pero la Pólvora en que su merced bajó el monte es superior para los viajes. Tiene un paso trochado, y un modo de bajar los escalones, y de atravesar los sorbederos!.... Y recuerde su merced que un mero día desde Bogotá hasta aquí.
-¡Un día! Allá hubiéramos hecho en una hora esta misma jornada, y no a saltos y barquinazos, como tú dices, sino acostado sobre cojines.
-¿Conque qué tal le va?, preguntó el arriero a su patrón, entrando a colgar los cabezales de las bestias.
-Ya puedes suponer..., y tú, ¿de dónde vienes?
-De manear las mulas y esconderlas; porque como dice el dicho, «más vale contarles las costillas que los pasos.» Y por lo que hace a mi acomodo, yo en cualquier parte quedo bien. Pienso dormir debajo del llar sobre la enjalma, porque adentro no cabríamos los tres, con ñua Estefana, su familia y sus cluecas.
-¿Y por qué se te ocurrió llamar posada a esta choza y hacerme pernoctar en ella?
-¿Y en qué otra parte? ¡Sólo que en la casa grande de la Soledad!... Su merced me dijo que las casas grandes tenían sus inconvenientes para pasar la noche.
-¡Pero si aquí ni cabemos siquiera! En fin... una —4→ mala noche pronto se pasa. Saca un libro del maletón, José.
Y tomando el segundo tomo de Los Misterios de París que le trajo su criado, empezó a leer en voz alta, mientras su perro y su arriero dormían a sus pies. El perro de Terranova, que respondía al nombre de Ayacucho, no había hecho el menor caso de los largos y destemplados aullidos con que lo había recibido el moribundo gozque de la choza; y éste viendo el profundo desprecio de su huésped, y que, gordo como estaba, más se curaba de dormir que de comer, dejó de temer la rivalidad y volvió a acostarse cerca del fogón.
Acababa de bostezar el viajero, viendo en su reloj de oro que eran las ocho, cuando entró la joven casera de paso para su alcoba.
-¿Y qué hay del cafecito?, le preguntó el viajero.
-¿Cuál cafecito?, le contestó ella con la más franca admiración.
-El de mi cena.
-¿Luego usted cena?
-Por de contado.
-¿Trajo de qué hacerle? ¿Tiene algo en esos baúles?
-Sí: los libros y la ropa.
-¿Eso merienda, pues?
-No, lo que tú me prepares.
-¿Y si no hay nada?
-¿Cómo?
-Que en estos caminos hay que llevar de comer, porque no se encuentran las cosas al gusto de los pasajeros.
-¡Yo no acostumbro cargar nada de comida, mi hija!
-Pues entonces, aguante.
-¿Y llevando cóndores?
—5→-¿Qué son cóndores?
-Monedas de oro del valor de doce pesos y medio.
-¿Y con qué pagábamos tantos trueques? ¡Ni con todo lo que tenemos en el rancho! ¡Ave María!
-¿Y entonces, me dejas morir de hambre después de criado? ¡Tú que siendo tan buena moza, no debes ser inhumana!... ¿Cómo te llamas?
-Rosa, una criada suya.
-Y mucho menos siendo la reina de las flores.
-¡Nada!
-¿Y no te compadeces?
-Sólo que se conforme con lo que hay.
-De mil amores.
Continuó leyendo el viajero, mientras Rosa se fue a reanimar el fuego, tomando nuevas y urgentes providencias, poseída de sentimientos humanitarios, y de algo más, porque el viajero le inspiraba un si es no es de cariño.
Iba el lector en un pasaje interesante cuando fue interrumpido por Rosa, la que poniendo un pie en el extremo de la barbacoa, levantó el otro con destreza y agilidad, para alcanzar a cortar un pedazo de carne de la pieza que colgaba de una vara suspendida con cuerdas del lecho, y con la necesaria interposición de totumas y tarros que garantizan de ratones. Si al viajero había parecido Rosa, dándole posada, una mujer bondadosa, ahora, suspendida de un pie en la punta de una barbacoa, los brazos alzados y el cuerpo lanzado en el aire, advirtió que era elegante de cuerpo, y en aquella postura, y recordando que estaba ocupada en su servicio, le pareció el ángel del socorro.
-¿Siempre me favorecerás, Rosa?, le dijo.
-¿No ve? ¡para su cena!... dijo mostrándole el pedazo de carne, y dando un salto ágilmente, corrió a la cocina. Continuó la lectura durante otra hora; y cuando los bostezos del amo, del criado y del perro, se —6→ respondían como el eco en las bóvedas de tina cueva, entró Rosa con una servilleta del tamaño de un pañuelo, a tenderla sobre una cajita, cerca de un baúl, y el viajero le preguntó:
-¿Qué noticias tenemos, Rosa?
-¿No ve ya la mesa puesta?
-¡Bien, bien! Si es el primer repique, procura que no tarden los otros dos.
-Aflójese tantico, si está apretado. ¿Y quién le manda ser descuidado y darse mala vida? Ya ve, los pobres lo primero que prevenimos es la comida cuando viajamos; porque si uno se muere, ¿de qué sirve la plata?
-No te detendré con objeciones, porque tienes mucha razón, y además los momentos son preciosos.
Otro capítulo del libro fue leído en el intermedio siguiente, y al cabo volvió a aparecer Rosa trayendo una taza vidriada, no muy limpia por de fuera.
-¿Qué me traes, Rosa?, preguntó el viajero sentándose en su barbacoa.
-Es el ají... ¿Usted no se pica?
-De ti es que estoy medio picado. Ven acá, graciosa negra. Siéntate y conversemos.
-¿Y la cena?
-¡Todo es secundario en tu presencia! Tienes un aire, una gracia y unas miradas que consuelan.
-¿Entonces no le traigo de cenar? Con que yo lo mire tiene bastante.
-Pues no es malo que me traigas algo. Quisiera que me hicieras la visita, porque tu conversación me encanta; pero en fin, tú lo verás.
Cuando esto dijo el viajero, ya Rosa había salido, para presentarse de nuevo como el verdadero ángel del socorro. Puso sobre la mesa una taza y un plato de palo que tenía carne asada, de apetitoso olor; y luego se sentó en otro baúl, poniéndose la mano en la cintura.
—7→-Me gusta que me acompañes. Yo no puedo comer solo; y así será mi cena más sabrosa. ¿Y qué potaje tenemos?
-Como no es potaje sino mazamorra.
-¡Exquisita!, exclamó el viajero así que la probó, y no volvió a atravesar palabra hasta agotar la taza.
-Esta carne también está buena, dijo Rosa.
-¡Pues ahí verás que no me gusta tanto! Tiene un olorcillo... ¿De qué es?
-¿Para qué quiere saberlo?
-¡Ya se ve! Lo que importa es matar a quien nos mata. ¡Qué buena cena! Ahora se me ocurre una cosa: tú me cuidas y ni siquiera sabes como me llamo.
-¿Eso qué le hace?
-¡Oh! ¡de esto sucede mucho en la Nueva Granada! Mil gracias, Rosa.
-¡Que le haga buen provecho!
-Te quedo muy agradecido. ¡Mira!, cuando vayas a Bogotá, pregunta por mí, que tendré mucho gusto en atenderte.
-Mi hermano Julián es el que viaja, y algunas veces mi madre. Yo les diré que vayan a la casa de usted.
-¿Y vives contenta entre estos montes?
-¿Y si no? El que es pobre...
-¿Y en qué buscas tu vida, Rosa?
-En la labranza, cuando se puede trabajar; y la mayor parte del año en el trapiche de la hacienda.
-¿Eres trapichera?
-Sí, señor: de la Soledad, del trapiche de mi amo Blas, nada menos.
-¿Él vive solo?
-Con mi señorita Clotilde, porque mi señora no se amaña, ni le hace el temperamento. Los niños suelen hacer sus viajes a la ciudad.
-¿Te gusta el oficio de trapichera?
—8→-¿Y que se va a hacer?
-¿Y quienes más viven aquí contigo?
-Mi madre, yo, Julián y Antoñita, la mediana. Mi padrastro se murió hace poco; Matea se fue a Ambalema; y dicen que está calzada y como una novia de maja. Julián, mi hermano, está trabajando en el trapiche del Retiro, y no viene a casa sino por San Juan, la semana santa y la nochebuena. Otro hermano tenemos, que trabaja en la Soledad; pero ni caso ni cuenta hace de nosotras.
-¿Y cuáles son tus obligaciones en la hacienda?
-Pagar ocho pesos por año, y trabajar, una semana sí y otra no, en el oficio del trapiche.
-¿Y qué tal es tu señora Clotilde?
-Buena con nosotras; y, ¡muy chusca que es la señorita!
-¿Y en la parroquia, hay algo que sirva?
-¡Ave María! ¡Pues la niña Manuela... que es lo que hay que ver!
-Pero, tanto he hablado con usted, y hasta ahora no me ha dicho su gracia, es decir, cómo se llama.
-Yo me llamo Demóstenes, un criado tuyo, contestó el caballero haciendo una cortesía.
Seguramente don Demóstenes, por el hábito de no acostarse sino de las doce para adelante, estaba desvelado en esa noche. Por lo que hace a Rosa, como buena trapichera, estaba acostumbrada a trasnocharse; y en esta disposición análoga, eran ya las diez, y todavía conversaban como dos novios. Don Demóstenes complacido con la ingenua y sencilla charla de Rosa, y ésta, contenta de interrumpir su acostumbrado aislamiento y soledad, hablando con un pasajero de agradable conversación.
La madre y los hermanitos hacía rato que dormían en la alcoba inmediata: al fin se retiró Rosa, llevando en la mano el bagazo encendido. Don Demóstenes —9→ apagó su vela y se preparó a dormir en su movediza barbacoa.
Mas cuando esperaba el reposo y el sueño bienhechor debido con tanta justicia al mal parado viajero, éste en vez de conciliar el sueño, no hacía sino moverse y agitarse en su cama, sintiendo mil picadas en todo su cuerpo. Largo rato luchó con aquel tormento desconocido, hasta que por fin, agotada la paciencia, llamó a su criado.
-José, levántate, que estoy como metido en agua hirviendo y tengo una sed devoradora. Enciende pronto la vela, ¡oyes!
-¡Cómo los ratones cargaron con ella!, contestó José, después de buscarla a tientas en toda la pieza.
-Llama a Rosa, pues.
Rosa se había puesto en pie desde que oyó las voces y las plegarias de su huésped, y salió para ver cómo podía aliviar al viajero; pero no había otra vela en la casa, y hubo que recurrir al bagazo. Encendido éste, se encargó José de atizar la salvaje lámpara, mientras Rosa examinaba la cama de don Demóstenes.
-Son los chiribicos, dijo, después de examinar los dobleces de la sábana.
-¿Y qué se hace con ellos?
-Con los chiribicos y con don Tadeo el tinterillo, no hay remedio que valga.
-¿Cómo es eso?
-¡Pues mire! Cuando los chiribicos se empican, no vale asco, no vale arder la cobija ni el junco, ni quemar la barbacoa.
-¿Y qué se hace entonces?
-Embarrar de nuevo la casa, o derribarla y hacer otra nueva.
-¿Pero mientras se derriba, qué hacemos, Rosa? ¡Yo me muero!
-¿No trajo hamaca?
—10→-¡Corriente, Rosa! Viene entre los baúles: que la saque José cuanto antes.
Cuando colgaron la hamaca entre el criado y la casera, le advirtió Rosa:
-Pero no vaya a llevar a la hamaca ni una cobija, ni una pieza de ropa de las que tiene puestas, porque entonces se queda en las mismas.
Don Demóstenes siguió el consejo: se mudó, y envuelto en otra sábana hizo su ascensión gloriosa a la hamaca, de un sólo brinco, como el boga que sube al champán perseguido por los policías.
-Ahora quiero agua, porque tengo calentura y la sed me abrasa.
-Esa es la que aquí no hay, mi caballero.
-¿Qué beben ustedes, pues?
-Guarapo. Si quiere, voy a traer un calabazo de agua al chorro; pero aquí son las aguas salobres.
-Te lo agradeceré, hija mía... ¡Oh! ¡las posadas de los Estados Unidos, esas sí que son posadas!, decía don Demóstenes al criado, mientras esperaba el agua. ¡Figúrate que en el hotel San Nicolás encuentra uno en su cuarto hasta agua corriente! ¡Pero esta posada de Mal-Abrigo!...
Al cabo de media hora se oyeron los pasos de la servicial casera, y en seguida el grato acento de su voz.
-Por aínas no vuelvo, dijo al entrar, con una tranquilidad llena de filosofía. Se apagó el bagazo en el camino, y aquí no más tuve que matar una taya que se me enredó en los pies... mañana la verá usted...
Don Demóstenes se bebió una totuma llena de una agua no muy buena, y exclamó con todo el fervor de un corazón agradecido:
-¡Oh! ¡Rosa! Eres como una Egeria consolando a Numa.
-¿Que le eche otra totuma? ¡Apare!...
-No, Rosa, mi sed está mitigada. Ahora conversemos —11→ alguna cosa. Mira, estoy curioso de saber porqué vino a colación un don Tadeo, cuando hablábamos de chiribicos.
-Porque esa es otra plaga que tenemos en la parroquia. Al niño Dámaso le tiene desterrado y lo persigue como los ratones a la vela, para no dejarlo casar con la niña Manuela. Y usted descuídese, si va a estarse en la parroquia, porque ese es hombre que sabe empapelar a la gente; y acuérdese de lo que le dice Rosa, ¡acuérdese!, repitió al retirarse otra vez a su alcoba.
Don Demóstenes se rió del anuncio; se acordó un poco de la hermosa niña a quien dejaba en Bogotá; pero no tanto que lo desvelara esta memoria como lo habían hecho los chiribicos; y a no ser por el ruido que hacían los estribos cuando su criado estaba chillando, ya muy entrado el día, no se hubiera despertado hasta la tarde. ¡Tan profundo era su sueño, y tan grande su cansancio!
Mientras el arriero cargaba, reparando su posada, encontró la culebra muerta, y dentro de la casa una decoración improvisada. La barbacoa donde le pusieron cama tenía armazón como para toldillo, revestida de arrayán y flores, y un arco gracioso lleno de hojas en la puerta de la sala. Sobre una tablita encontró un libro muy usado, y, al hojearlo, gritó: ¡oh Gutenberg! ¡hasta aquí llega tu sublime descubrimiento! Viendo el título, que decía: «Ramillete de divinas flores, y método para aprender a morir cristianamente», murmuró: método para vivir es lo que debemos aprender, que morir es caso muy fácil. ¿No te parece, José?, añadió dirigiéndose a su criado.
-Pues para no morirnos es que bregamos hasta donde podemos, mi amo.
Cuando todo estuvo listo para marchar, se acercó don Demóstenes a la cocina, a despedirse de Rosa, —12→ dándole las gracias, y ofreciéndole una moneda, que ella rehusó con aire de desdén.
-¡Pues adiós! ¡adiós!
-¡Adiós, señor!, dijo Rosa, y tomó su azadón para irse al pequeño platanar de su estancia.
Saliendo don Demóstenes al camino parroquial de la senda del barzal que ocultaba la casita, al recordar su mala posada y la generosa bondad de Rosa, pensaba preocupado en la frase de « ¡descuídese con don Tadeo!», que ella le dijo con aire de profecía; y sacando su cartera escribió riéndose:
«5 de mayo -Posada de Mal-Abrigo- Rosa -¡Descuídese con don Tadeo! -Manuela.»
Dos horas después entraba en la plaza de la parroquia de... y pronto se instaló en su nueva posada.
En las caídas de la gran sabana de Bogotá se encuentran algunos caseríos con los nombres de ciudades, villas o distritos, de los cuales uno, que ha conservado entre sus habitantes el grato nombre de parroquia, es el teatro de esta narración.
Está separado de los otros grupos algunas tres o cuatro leguas, por lo menos, y casi incomunicado, porque los caminos atraviesan bruscamente montañas, rastrojos y fangales. En su plaza, demarcada hace más de un siglo, hay dos costados cubiertos ya de casas, y en el uno sobresale la iglesia de teja, bien notable por su puerta verde y porque cuelgan de una viga de su fachada tres campanas, que, sirven para llamar a la misa mayor los domingos, y entre semana para dar las doce, —13→ las seis y los dobles de las ocho. El segundo edificio es el despacho de la alcaldía, llamado antiguamente cabildo; sigue después la casa del cura con su largo corredor sobre la plaza.
Tiene la parroquia un retazo de calle y, algunos trozos formados de solares de cercas de palos sostenidos por algunos árboles nacederos. Hay una casa que se distingue por su establecimiento de venta o tienda, de donde el público se surte de velas, guarapo, o chicha, aguardiente, y algunas veces de pan. La sala de esta concurrida casa tiene una puerta al oriente, que da a la calle, y otra al occidente que sale al patio, el cual está cerrado por los costados con dos tramos del pajizo edificio, y por los otros dos con cerca de guadua, en la cual hay un disimulado portillo, que equivale a la puerta oculta, de que hablan algunas novelas de Europa.
La tienda tiene una trastienda que comunica con la alcoba de la familia, con una pieza obscura de por medio, llena de ollas, barriles, artesas y trastos viejos.
La concurrencia en la tienda es todo, los domingos y a veces los lunes. Las arengas de los concurrentes son graves en ciertas ocasiones, y aun suele la discusión, pasar a los porrazos.
De esta venta saca, tal vez más ganancias que la dueña, un embozado, que desde un agujero practicado en la pared de su alcoba, atisba todos los movimientos, y escucha todas las palabras, apuntando en una grasienta cartera lo que a su entender tiene mayor importancia: en la parroquia hay también embozados.
De las otras dos puertas de la sala, que permanecen siempre cerradas por medio de cortinas de zaraza, la una conduce a la mencionada alcoba de la familia, y la otra al sur, está destinada para los forasteros.
Los muebles son un poyo de adobe, una silla de brazos, reputada por propiedad de los primeros jesuitas, y una mesa grande; los adornos, un san Antonio, una —14→ Virgen del Rosario, y un retrato del general Santander.
La edad de la silla, hasta de ochenta años, está bien comprobada, por las muchas heridas que muestra en los brazos, hechas con alevosía las más (y con navaja), y por la firmeza de su constitución, pues sirviendo de andamio, o puente, o receptáculo para pesados cuerpos, suspensa entre el ángulo de la pared y el suelo, no han logrado desarmarla, como a muchos taburetes raquíticos y delicados, que yacen en los zarzos o en los ceniceros, por no haber resistido a esa cruel superación. La mesa aun cuando no tan antigua no carecía de mérito: sobre ella se deshacían marranos, se amasaba y se aplanchaba cuando era menester.
La propietaria de esta casa era doña Patrocinio; pero don Demóstenes se hallaba con dominio absoluto sobre la alcoba del sur, con medio dominio en la silla y la mesa; con derecho de colgar su hamaca en la sala, y de visitar también el interior de la casa, cuando a bien lo tuviera.
Así fue que un domingo hubo en la parroquia la gran novedad de un forastero que se mecía en su gran hamaca, en la sala de la niña Patrocinio, leyendo un libro, cuya pasta brillaba como carey, y teniendo debajo cuadernos y papeles, sobre una estera de Chingalé. También se hablaba de un perro que estaba echado allí junto, tan grande como un ternero, y de un mirar espantoso.
Embebido don Demóstenes en sus libros, no había hecho caso del movimiento que había en la calle, en donde se saludaban los estancieros de los partidos, o se paseaban en compañía, ni de la risa y dichos de las muchachas, que echaban sus revoloteos como las mariposas, mientras daban el último toque a misa. Pero un ruido de bestias y voces de dominio, que pareció estallar contra la puerta, hizo levantar la cabeza al forastero para ver el cielo abierto ante sus ojos.
—15→Una señorita, montada en una mula retinta, con traje que bajaba hasta el suelo, dejando ver al través de un velillo celeste un color bellísimo de mármol y unos ojos grandes, suaves y modestos, una dentadura fina y graciosa, conjunto de primores, visión enteramente milagrosa, era la divinidad que había posado delante de la puerta. Don Demóstenes se puso de pie en el instante, y viendo que la comitiva hacía alto, ofreció sus servicios para que la señorita se apease. El caballero que la acompañaba estuvo pronto a su lado, y dándole el hombro y la mano, ella descendió majestuosa, para entrar en la sala con su foete en la diestra, y todo su largo traje recogido con la izquierda. Mientras su compañero mandaba amarrar las bestias debajo de un hermoso caucho, y meter los frenos y los pellones, don Demóstenes le dirigió la palabra, después del saludo de cumplimiento.
-¿Cómo es que habita usted en estos desiertos?, le dijo el caballero.
-Porque vivo en la hacienda con mi padre, respondió Clotilde, que era la misma que en la posada había sido nombrada por Rosa.
-Ahora concibo que puede haber un hombre dichoso, viviendo...
Don Blas, entrando presto de la calle, interrumpió este diálogo, que habría sido tal vez curioso; y mientras que la señorita siguió al interior a preguntar por su mamá Patrocinio y por Manuela, don Blas se dirigió al forastero en estos términos:
-¿Y la venida de usted?...
-Emigrado, señor.
-¡Santa María! ¿Otra revolución?
-De los paramitos de San Juan, señor.
-Tiene razón. ¡Son infernales! ¿Y qué de bueno deja usted por Bogotá?
-Pues no hay cosa particular sobre la crónica —16→ común. Ahora, sobre los negocios públicos usted habrá leído «El Tiempo.»
-«¿El Tiempo?»... No señor. Aquí no llega sino la «Gaceta» y se va al archivo, muchas veces sin desplegarla; dicen que a don Eloy le viene el «Porvenir.»
-¡Es cosa muy rara!
-No señor: así andamos en muchas parroquias... Lo raro es ver a una persona como usted por aquí.
-Pues otros años he ido a Fusagasugá, que es magnífico por su temperatura, por sus aguas, por su gente, por sus bellas sabanas y sus célebres quintas.
-Pues eso sí no tenemos por aquí.
-Cierto, porque las tierras, como este distrito, húmedas, saturadas de sales, nitro, caparrosa y piedra azul de pizarra, y que se ablandan y se deslizan en derrumbes llevándose las estancias y los montes, son buenas para producir mucha caña y mucho plátano; pero no mucha vida, según mis observaciones de tres días a esta parte.
-¿Vendrá usted a comprar trapiche?
-No señor, no quiero comprar mi sepulcro, para adornarlo en vida, como lo ha hecho un compatriota nuestro: este cuidado se lo dejo a mis deudos.
-Pues ahí verá que el trapiche, cuando no chorrea, gotea, dijo don Blas, con toda la seguridad de un profesor entusiasta.
La señorita Clotilde, que había entrado a la alcoba a ponerse en traje de iglesia, salió radiante de belleza y majestad, como la actriz que asoma por segunda vez a las tablas.
Don Demóstenes levantó los brazos como para aplaudir, pero se quedó petrificado en presencia de tanta hermosura. La señorita siguió a la iglesia con don Blas, y don Demóstenes los siguió maquinalmente. Ella tomó su puesto en la iglesia, y al frente quedó el viajero, —17→ cada vez más apretado por la concurrencia gradual de los parroquianos.
La molestia del viajero, a no ser por el hechizo que allí lo mantenía, deberíamos suponerla terrible por el calor, los vapores y los apretones; pero cuando él vino a conocer la grandeza de su sacrificio tributado a los ojos de la divina Clotilde, fue cuando sentándose el cura en una silla parecida (si no era hermana) a la de la posada, se santiguó; y se santiguaron con él todos los vecinos para oír la santa palabra.
Reflexionemos por unos momentos en la posición de don Demóstenes:
Él sabía los dimes y diretes que reinan entre los curas y los filósofos.
Sabía lo que la prensa radical decía sobre papas, frailes y socialismo en esos días.
Sabía que el cura estaba en su tribuna, como él mismo había estado en la de la escuela republicana de Bogotá.
Esto pues, lo tenía con cuidado, fuera del bochorno producido por la concurrencia; pero no había medio de escapar sin un escándalo, y por otra parte, lo que Clotilde hubiera dicho... Se limpió el sudor con su fino pañuelo de seda, y se resignó. Puso atención y escuchó estas claras y distintas palabras:
«Amor, paz y caridad son el fondo de la doctrina que un artesano pobre comienzo a predicar en la Judea, y que hoy cuenta ya millones de sectarios.»
Aquí respiró don Demóstenes, y levantó la cabeza.
-«Doctrina que halaga al pobre, continuó el cura, porque pobres fueron los Apóstoles, pobres los discípulos y pobres las mujeres piadosas que seguían en pos de la predicación.»
Mientras que esto decía el cura, todos los parroquianos dirigían los ojos al forastero, quien por su gran frac blanco, por su buena corbata de seda, y por la —18→ hermosa cadena de su reloj, aparecía como el más acomodado de todos, y tuvo la precaución de agacharse un poco.
«Sí, mis oyentes, decía el cura, el mismo Jesucristo lo dijo por su boca: «Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico en el reino del cielo...» Pero la caridad nos manda que no les hagamos mal, porque son nuestros hermanos.
Aquí sintió don Demóstenes sumo agrado, y suma predilección por el párroco; y se enderezó aliñándose su chivera; pero las palabras que siguieron volvieron a hacerlo agachar, porque el cura estaba diciendo:
«Y la caridad vale más que la divisa libertad, igualdad, fraternidad; pues con aquel pendón se han acometido mayores empresas en favor de la sociedad universal.»
Esto tampoco le gustó a don Demóstenes; pero lo que siguió le pareció muy bien.
Concluida que fue toda la función parroquial, fueron saliendo todos los vecinos. Hubo nuevos abrazos, nuevas muestras de cariño entre los grupos que formaban en el altozano y la plaza aquellos desvalidos feligreses.
La señorita Clotilde se fue a cumplir con una visita, y don Demóstenes se acercó al cabildo, donde un octogenario en el traje de los parroquianos, aunque más raído cine todos, tocaba la llamada de granaderos en una caja que fue de los guardias nacionales de Colombia, según las inscripciones y los timbres. Y unas pocas mujeres y algunos de los muchachos acudieron al llamamiento, y acercándose el alcalde con el bastón en una mano y unos papeles en la otra, le dijo a don Demóstenes:
-«Léiganos su merced los papeles del Gobierno, señor caballero, por vida suya.»
Don Demóstenes comenzó a romper las cubiertas de las gacetas y ordenanzas, y el alcalde le dijo:
—19→-Eso que viene en letra de molde se va así dobladito a la caja; lo que hay que publicar es este papel.
Obedeciendo al dictamen del alcalde, el forastero leyó lo que sigue:
ACUERDO
El Cabildo del distrito de... acuerda:
Art.º 1º Se matarán todos los marranos que anden por la calle, con excepción de los que tengan horqueta.
Parágrafo único. Por el derecho de horqueta se pagará medio real por semana.
Art.º 2º Por todo burro que ande suelto por la calle se pagará un real por mes.
Art.º 3º Cuando un perro resulte loco, será alanceado, y el dueño pagará cuatro pesos de multa, y sufrirá tres días de prisión.
Dado en el Cabildo de este distrito, a 18 de mayo de 1856.
El presidente, José Londoño. -Ejecútese. -El alcalde, Gregorio Alguacil.
A este tiempo pasaba ya la señorita Clotilde para su posada, y don Demóstenes entregando con precipitación los papeles, al señor alcalde, se fue también.
Doña Patrocinio hizo servir unas frutas a sus huéspedes, en cuyo acto tuvo ocasión don Demóstenes de manifestar su civilidad, y hasta su singular aprecio por la señorita.
Esa noche dio por la calle un paseo el forastero, y se acostó en su hamaca, con muy buenas intenciones de dormir; pero el baile de la casa vecina le echó a perder sus profundos cálculos. La música se componía de algunos tiples que hacían el alto, y de dos guacharacas y dos alfandoques que desempeñaban por trompas y trombones, agregándose por contralto un triángulo de hierro, de un sonido más que penetrante. Las guacharacas son unas cañas de chontadura rajadas, que se —20→ frotan con una astilla de palo, y los alfandoques son dos tubos de guadua, en que se baten unas pepas de chisgua de forma de munición.
Eran pocos el sueño y la cabeza de don Demóstenes para recibir tan selecta armonía, en la cual no habíamos incluido un tambor que no cesaba ni por un instante. Se levantó; dio un paseo, y luego se acercó a la puerta del baile.
Veamos, dijo, si hay algo adentro por lo cual unos oídos configurados como los míos, puedan aguantar el suplicio.
Estaba la sala alumbrada por un candil, que daba luz, además de la sala, a una especie de tienda, si es que merecía este nombre. Su poca luz se perdía entre el humo espeso de los cigarros.
El baile tampoco gustó al caballero: era el torbellino, en que el galán da las vueltas en pos de la esquiva pareja, repitiéndose una parte, con la ejecución de cada cuatro de estas vueltas.
Tampoco merece la pena el baile, dijo entre sí don Demóstenes. ¡Ir a una vara de distancia de una bella, hoy que la palabra distancia es un borrón del diccionario! ¡Hoy que Roma se ha puesto a las puertas de París con el telégrafo!... Esto es muy retrógrado... Esto es contra la institución del baile, que no se hizo para huir sino para avanzar; esto es muy colonial sobre todo.
Entre tanto los aplausos y la alegría resonaban en el baile; las parejas entraban, salían, se ponían de pie, mudaban de asiento; y los bailadores invadían y atropellaban, sin que hubiese desafíos a pistola ni puñetazos. Entre las parejas oía don Demóstenes nombrar con frecuencia a una Manuela, a la que no pudo conocer, sin embargo, por la poca luz y por la distancia.
-Y usted ¿no entra a bailar, amigo?, le preguntó don Demóstenes a un parroquiano que estaba recostado —21→ en un palo del corredor, embozado hasta los ojos con su ruana.
-¡No señor!, le contestó con aire triste, Yo estoy privado de baile; y ¡quién sabe por cuánto tiempo!
-¿Cómo, amigo?... ¿Es usted un proscrito?
-No es sino que ando huyendo de las persecuciones de don Tadeo, y si usted viene a permanecer aquí, descuídese.
Esta palabra exactamente igual a la que le había dicho Rosa, le animó a interrogar al incógnito, y ya le había hecho una pregunta, cuando un rumor de adentro cortó la conversación.
-¿Por qué lo dejan?, gritaba a los músicos un bailador, que cabalmente era José Fitatá, el criado de don Demóstenes.
-Porque la niña Manuela no es la única que sabe bailar aquí.
-¿Y si ella quiere y yo también quiero?
-Se friega el forajido, porque el que manda, manda.
-En mí no manda aquí ninguno.
-¡Que lo apresen!, gritó una voz del lado de la semitienda.
Es necesario saber quien era José Fitatá. Se había criado de concertado en las haciendas de la Sabana, en el arma de vaquero; es decir, era toreador, jinete, enlazador, y fue soldado de las guerrillas de Ardila en la revolución de abril; no le faltaba nada para ser un laque, aun cuando era moderado y complaciente, como todos los sabaneros en tiempo de paz.
Había también un personaje detrás de los músicos, del cual es preciso dar una noticia aunque ligera. Era un hombre de ruana de listas verdes con el forro colorado, y de sombrero muy grande; el cuello de la camisa muy grande también y muy almidonado, no le dejaba toda la movilidad requerida para sus observaciones; —22→ tenía que torcer sus miradas como muñeco de resorte, las que eran fielmente observadas, y hasta obedecidas por el sumiso círculo que siempre lo rodeaba. Era aquel embozado la polilla de la parroquia.
Pero veamos en qué quedaron esas bravatas que habían sonado como una tempestad en la pacífica sala del baile.
José, viéndose acometido de repente, echó mano al alfandoque de la música, y de pie en un rincón, con la dignidad del tigre que espera a su agresor, contenía a sus enemigos con sus miradas.
Una voz del lado del rincón murmuró estas palabras solapadas:
-¿No habrá por aquí un comisario?
Entonces, un hombre de malísima traza se presentó en la palestra, señalando un bastón con cabeza de plata, y animados con su presencia los adalides, avanzaron unos pasos; pero José por desembarazarse del estorbo del primero que se le acercó, le tocó con el alfandoque, de tal manera que lo hizo caer sentado en el suelo.
-¡La carabina, la carabina!, gritó un valiente desde muy lejos del puesto.
Se habían desenvainado los machetes, los agresores ganaban un pie más de terreno, lo que hubiera vencido la repugnancia de intervenir que tenía don Demóstenes, si una sombra de ágiles movimientos y airoso andar, atravesando con presteza el salón por entre el polvo y el humo, no se hubiese puesto delante del personaje del cuello monstruo, y te hubiese hablado a media voz, acariciándole una mano con las dos suyas, y derramando sobre él una mirada rápida.
Apenas esto sucedió, cuando sonó la voz de «alto el fuego», y una ley de olvido lo cubrió todo en el acto. Sin embargo, un misterio quedó trasluciéndose en el público, como sucede siempre después de todos los tratados diplomáticos, y de esos indultos que ordenan el —23→ absoluto olvido, a los que tienen tanto de qué acordarse, por sus bolsillos o por sus personas.
La música y los vivas ahogaban los comentarios; el baile triunfaba con toda su fuerza, como las fiestas con que los cónsules romanos apartaban de la atención del pueblo las cuestiones graves.
-¡Viva la alegría!, gritó uno de los concurrentes.
-¡Viva el pueblo! ¡viva la diversión!
-¡Viva la pacificadora Manuela!
-¡Viva la niña Cecilia, respondió una voz recalcitrante y proterva, que es la que vale más aquí!
-Coja usted esos puntos, mi caballero, le dijo a don Demóstenes el incógnito, que observaba todo sin moverse, embozado en el gran canto de su ruana; y, ¡no se descuide!
Era ya muy tarde, y don Demóstenes se volvió a su hamaca, en donde se quedó al fin dormido, como a eso de las tres de la mañana; pero una singular ocurrencia lo vino a despojar de su dicha.
La hamaca había sufrido un terrible sacudimiento, y al despertar el caballero, entre la incertidumbre y el temor, se quedó con el oído fijo, y le pareció que oía sonar el traje de una mujer; pero notando que la aparición, o lo que fuese, se iba alejando, se fue calmando su corazón, cuyas palpitaciones fueron al principio terribles con tan inesperado susto.
Ya iba a llamar a José, cuando sintió que las caseras conversaban a media voz en su alcoba, y pudo oír sus palabras.
-¿Por qué vienes tan tarde?, decía una voz algo severa, aunque a la vez compasiva.
-¡Porque estuvo el baile tan bonito!
-¡Si irías a abrir la puerta del lado de la calle, y a despertar al caballero!...
-Como entramos por el portillo... sino que por lo obscuro y porque ya no me acordaba, me estrellé —24→ contra la hamaca, y le metí un susto. ¡Ave María, que tengo una vergüenza!...porque por poco me caigo.
-Pues es necesario venir temprano otro día, porque los tiempos están delicados; y tanto va el cántaro a la fuente, que por fin, por fin...
-Pero sumercé verá que el que bien anda bien desanda.
-¿No supiste lo que le sucedió a tu comadre Pía?
-Eso sería por boba; o porque ya le convenía, mamá.
-Pues sólo que así...
Don Demóstenes no pudo oír más de la conversación de la alcoba, y lo sintió en el alma; pues aun cuando este ruido fuese un nuevo motivo de desvelo, era muy útil para un forastero cualquier revelación sobre asuntos de la parroquia, donde tenía que pasar una larga temporada.
Volvió a rendirse al sueño cuando el día comenzaba a brillar; pero volvió a ser interrumpido por la patrona Patrocinio, la cual subida en un tronco, a voz en cuello gritó en la mitad del patio.
-¡Piu! ¡piu! ¡piu! ¡piu! y, desde entonces, los marranos, los piscos, y gallinas y el burro carguero, no dejaron esperanzas de más sueño con su alboroto infernal. Un gato muy taimado asistió también, aunque solamente como curioso.
Se salió don Demóstenes a dar un paseo por los campos, y el aire, la libertad y el silencio calmaron el trastorno que su cabeza experimentaba desde los acontecimientos del baile, y desde el susto que tuvo a la madrugada por el sacudimiento de la hamaca.
—25→
Estaba don Demóstenes ciñéndose sus atavíos, y arreglando su traje de cacería, cuando sonó un golpe en la puerta.
En esto de golpes hizo él en la parroquia lo que hacía en Bogotá: dejarlos al cuidado de otro, para seguir en sus ocupaciones; pero como las caseras tampoco respondían, y los golpes sonaban ya por tercera y cuarta vez, se resolvió a las consecuencias, y, disimulando su enfado, gritó:
-¿Quién va?
-Soy, yo, respondió una voz humilde; yo, el cura de esta parroquia.
-Sírvase usted sentarse mientras acabo ciertos arreglos, le respondió con menos retintín, apurándose a perfeccionar su tocado.
El Cura se sentó en la jesuítica silla, y se puso a separar con el lente unas flores que llevaba en la mano.
El traje del párroco era sencillo:
Llevaba un largo levitón gris, chaleco y calzón negro, cuello morado, sombrero negro de fieltro de ala tendida, aunque no pequeña. Su continente modesto y respetable decía bien con su traje, en el cual no había ni coquetería ni disfraz. Llevaba en su mano un largo bastón, fiel compañero de sus excursiones por el campo.
Al aparecer don Demóstenes en la sala, se saludaron por la cortesía propia de las dos personas más ilustradas que pisaban actualmente la parroquia.
-Sabía, dijo el párroco, que un caballero estaba en —26→ mi parroquia, y me he apresurado a darle la bienvenida, y a ofrecerme por mí y por los notables del distrito.
-Mil gracias, señor Cura.
-Porque en una soledad es donde se aprecia el trato de la gente culta.
-Me honra usted demasiado.
-La verdad, señor. Yo no tengo aquí con quien conversar entre semana, sino con mis libros.
-¡Oh la imprenta es el conductor de la ciencia y el baluarte de la libertad! Un hombre preso a quien se le conceda luz y un libro, nunca será desgraciado. La nación que tenga libertad de imprenta jamás será tiranizada.
-Y el cura que no lea, tendrá que adormecer su imaginación con la conversación soez de las tiendas o de las esquinas, o con algún vicio que lo domine. Aparte de la necesidad que tenemos, hoy más que nunca, de estudiar, por la lucha con el protestantismo.
-Es muy cierto, señor Cura.
-Y cuán vastos son los asuntos de la instrucción del cura, ahora que hay sacerdotes de otras comunidades en la República... Yo por mi parte procuro leer, aunque mis correrías poco tiempo me dejan.
-¿Y es bueno el curato?... ¿Da platica?
-No da plata; pero aunque corto el campo, es bueno para segar mucha mies. Ha hecho falta la doctrina; pero trabajando puedo conseguir mucho fruto aunque llevo poco tiempo de estar aquí.
-¿Y el temperamento?
-No muy bueno, caballero.
-No debería usted decirlo, porque entonces se puebla menos su distrito parroquial.
-Yo no diré una mentira, señor, porque la cuestión temperamento es cuestión de vida o muerte ¿y cómo le iba yo a decir a usted que mi parroquia es sana, para —27→ comprometerlo a que trajese su familia a padecer epidemias? ¡Sería un crimen inaudito!
-¿Y cuando sea cuestión de hacer plata con transplantar la gente?
-Eso casi no necesita respuesta entre cristianos.
-Y de elecciones, ¿cómo andamos, señor Cura?... ¿usted no votará, no?
-¿Por qué no, señor, cuando la constitución no me lo prohíbe?
-Pero un cura, me parece a mí que no debe meterse en la política, por aquello de «mi reino no es de este mundo.»
-Pues eso de «mi reino no es de este mundo», les ha dejado a los curas derechos y obligaciones subsistentes en el estado político, les ha dejado existencia y libertad, premunidas por la constitución.
-La constitución sí los abraza, de cierto; pero nuestras leyes han tratado de separarlos del cabildo, de la escuela, del Congreso, de las elecciones.
-Pues el texto es una sentencia de Jesucristo, en que les Muestra a los judíos que sus glorias y triunfos no consisten en los tronos y cetros de la tierra, sino en la bienaventuranza eterna; que no viene a apoderarse del poder civil; sino del moral, y nada más. Señor, si la política no abrazara la moral, y si la moral se pudiera, en nuestra tierra, cimentar sin la instrucción evangélica; más, todavía: si no versara la política sobre las dichas o desdichas del hombre, entonces sí se debería abstener el sacerdote cristiano de ella; pero como donde está el hombre, allí está la miseria, así como donde están los árboles se encuentran las hojas secas, es preciso también que allí esté el sacerdote, aliviando, aconsejando, educando el corazón, y previniendo el error y el crimen. ¿No tiene que hacer la política con el sacerdocio?... Y en una parroquia de éstas donde nadie lee, donde nadie explica ni recuerda la ley, escrita, —28→ donde nadie se apura porque haya escuela ¿quién señala el camino del deber? ¿quién recuerda el respeto a los padres? ¿quién contiene el robo que pudiera hacerse al hacendado? ¿quién lucha en favor de la institución del matrimonio, base de la sociedad política?
-Es que la sociedad tiene su tendencia irresistible a perfeccionarse; y el pueblo tiene, su instinto sobre lo que le conviene, dejándolo sin trabas. El principio «dejad hacer» vale más que todas las leyes del mundo.
-Señor, si yo no supiera (porque fui cura en los Llanos), que ni los tunebos, ni los caribes, ni los guaques han adelantado nada en la civilización en trescientos años, por sus esfuerzos, mientras otros pueblos bajo la enseñanza evangélica han ido más adelante, le concedería su teoría.
-¿Más adelante que nuestra escuela? Pues deje usted que se difundan nuestras doctrinas sociales, y verá que no.
-Pero ya los socialistas de mi escuela han llevado muy adelante la bandera.
-¿Cuándo? ¿quiénes? ¿de qué modo?
-¿No ha cruzado el sacerdote católico los desiertos del Meta, arrostrando las flechas, las garras de las fieras, y el hambre, y las infinitas plagas, por cumplir su misión civilizadora? ¿No ha soportado la pestilencia de los hospitales por aliviar? ¿No ha consagrado su vida al confesonario y al púlpito por corregir? ¿Civilizar, aliviar y corregir no es trabajar por la mejora de la sociedad?
-Nosotros escribimos y peroramos.
-¿Y cuántos oyen las peroratas? y ¿cada cuándo hay una perorata? y entre la gente del pueblo, ¿quién lee lo que ustedes escriben? y ¿cuántos se convencen y se aprovechan?...
-A nosotros nos oyen cada ocho días, y, se lo diré sin vanidad, nos creen... ¿Le queda a usted duda de —29→ que nosotros hemos tomado la iniciativa, y de que hemos conseguido mucho?
-Por lo menos nuestro fin es el mismo, la mejora le la sociedad; no hay sino que el método de ustedes es tan sumamente lento; pues llevan cerca de dos mil años, y nosotros concebimos una reforma, y ¡zis! ¡zas! la publicamos, y la planteamos, si no nos la tuercen nuestros contrarios. De todo esto deberíamos deducir que gólgotas y sacerdotes católicos somos una cosa parecida. Y que no le quede duda, señor cura; todo esto que nosotros predicamos y escribimos de abolición de monopolios, de división de los grandes terrenos, de igualdad fraternal, de trabas a los ricos, de aliviar al menesteroso con lo sobrante del avaro, todo esto no es otra cosa que la doctrina predicada en el Gólgota; no es otra cosa que el Catolicismo. Conque hágase gólgota por entero, señor cura.
-Tal vez sí es la misma cosa, señor; pero esto que publican ustedes en sus periódicos sobre el matrimonio sobre el Papa, sobre el goce de los placeres...
-Éstas son opiniones y usted debe atender al corazón y a la doctrina. En el corazón de un gólgota encuentra usted franqueza, desinterés, verdad, y sobre todo la chispa de la libertad como la inspiración de la divinidad misma. Nosotros, los gólgotas, no decimos libertad de sufragio para trastornar elecciones por la violencia; nosotros no decimos libertad absoluta de la imprenta para fraguar revoluciones, que no son justificables sino donde no hay imprenta libre ni sufragio; nosotros no hablamos de fraternidad para aterrar, violentar y subyugar. Nosotros somos consecuentes con nuestros principios.
-Estamos tocándonos en muchos puntos, ¿no es verdad?
-Fraternicemos, señor. ¿Usted quiere votar?... vote por mi candidato.
—30→-Que es.....
-El candidato radical.
-O vote usted por el mío, señor don Demóstenes.
-¿El conservador?... ¡Imposible!
-¿Y cómo iba yo a votar por otro, con todos los precedentes contra la Iglesia?
-¿Y nos hará usted la guerra por el púlpito? ¡Eso no, señor! sobre una mesa en la mitad de la plaza, si usted arenga sobre candidatura, arengaré yo después, con la constitución en una mano y el Evangelio en otra.
-Pues no, señor cura: por mí no tenga usted cuidado. Lo que debemos es poner los ojos en gente buena, para que haga la dicha de la patria... y hablando de otra cosa, ¿no le parece a usted bueno que escribiéramos un artículo contra las autoridades de esta parroquia, que han descuidado tanto la cosa pública? ¡Qué caminos! Llegué a Mal-Abrigo descuartizado, y con una contusión a causa de que se atolló la mula conmigo entre unas palizadas sembradas entre el barro.
-¡Lo siento mucho! señor don Demóstenes.
-¡La posada sobre todo! Una barbacoa dispareja y cundida de chiribicos... ¡Oh, si no hubiera sido por Rosa!... Y la cena... Gracias a Rosa, que me aderezo por allí unas tostadas... ¡Mucho me acordé de mis posadas de los Estados Unidos, señor Cura!
-¿No será mejor denunciar a la vergüenza pública a nuestros legisladores, a los tribunos, a los jefes de escuelas sociales, a nuestros políticos en general, por tener el país en postración, a pesar de las loas de progreso, estando pisando los metales preciosos, y tantas fuentes de riqueza, y llevando ya cuarenta años de libertad?
-Pero las posadas, señor Cura. Hay que darles un impulso. Yo le mostraré unos planos y vistas de algunas —31→ posadas de los Estados Unidos... ¿pero, qué quiere usted?... ¡la República modelo!...
-Es cierto, señor, ¡la República modelo!...
-Y a propósito de posadas, lo que sí me gustó fue una decoración de mi posada, de un género romántico en grado superlativo: una portada de arrayán y flores y la armazón de la cama cubierta de la misma graciosa invención: es una idea muy pastoril.
-Eso lo usan mis feligreses de las estancias, cuando se administran los sacramentos a los moribundos, así como es costumbre en Bogotá regar de flores las puertas y el zaguán.
-¿Moribundos?, exclamó don Demóstenes con algún sobresalto.
-Fue que en esa cama murió en estos días el padrastro de Rosa, y allí lo confesé yo; murió de la enfermedad que ellos llaman la reuma gálica.
-Con razón... exclamó don Demóstenes... pero en fin, con un buen articulito... está compuesto todo... ya verá usted.
La señora Patrocinio entró a este tiempo, y les interrumpió para dar al señor Cura el recado siguiente:
-Manuela le pregunta qué día será la fiesta.
-Dígale usted que el domingo siguiente a san Juan... y ¿por qué quiere saberlo?
-¡Ave María! ¡señor cura! si esa niña no duerme, pensando en la pila que le tocó en el reparto de la fiesta de la iglesia, desde que supo que la Cecilia compone la otra. Dice que ella no se va a dejar vencer por su contraria.
Reparando entonces don Demóstenes una bellísima flor encarnada entre las que el señor Cura traía del campo, le dijo:
-¡Qué hermosura! ¿qué flor es ésa?
-Es pasiflora, y se encuentra en los temperamentos le 70 grados de Farenheit, en bosques no muy altos —32→ ni cerrados, y en terrenos poco gredosos por lo común.
-A mí me gusta la botánica, dijo don Demóstenes; pero no tengo lecciones prácticas.
-¡Oh, señor! la teoría sin la práctica, es como un libro en idioma extraño, que uno no haya aprendido, que dice cosas buenas, pero ahí se quedan. Yo soy aficionado, y sé donde se encuentran muchas plantas curiosas... ¡Qué recurso es para un pobre cura un ramo de las ciencias naturales! Y no sé como no ha caído en la cuenta el señor Arzobispo... Así es que si usted gusta, haremos nuestras excursiones juntos.
-Mil gracias, señor Cura.
-Y tengo ajedrez y tablero de damas para que juguemos cuando usted guste, que será por la noche, porque en el día no se puede.
No sólo aceptó don Demóstenes las ofertas, sino que bendijo la ocasión de encontrar una visita segura para los días de su permanencia en la parroquia. Se despidieron los dos personajes con disposiciones muy fraternales, como era de esperarse en aquellas circunstancias1.
No hay pasión que tenga más alternativas ni peripecias que la de la caza. ¡Qué singularidades no encuentra —33→ el cazador en los bosques, en las pampas, a orillas de los arroyos, al pie de los peñascos y entre las grutas escondidas! La cornamenta de un venado puesta en los pilares de un corredor; el ave que adorna la mesa de un tirador de escopeta; la sarta de cráneos puesta en la choza de un calentano cazador de cafuches, ¿no son la historia de las más singulares aventuras?
Pero ninguno, exceptuando el iniciado en los misterios de la profesión, conoce aquellos momentos de abatimiento en que regresa el cazador con armas al hombro, triste por la esperanza burlada, después de tantas fatigas invertidas, de tantos goces malogrados en la infausta jornada. Como si cruzase entre los sauces del cementerio de Bogotá, andaba don Demóstenes entre los lindes y los michúes obscurecidos en parte por las bejucadas de carare y tocayá, siguiendo una trocha de madereros, en busca de cualquier ave aunque fuera un firigüelo, cuando llegó a sus oídos un canto del lado de la quebrada. Aunque la voz no era de los pájaros que buscaba, le llamó la atención; y con mil trabajos y agazapándose como el gato que se apronta para saltar sobre el incauto pajarillo, atravesó el enmarañado bosque hasta que se puso en un punto donde pudo ver perfectamente el ave que cantaba. Vio que era una joven lavandera que divertía su soledad, soltando sus pensamientos y su voz, mientras concluía su tarea. Los pies desnudos entre el agua, el pelo suelto, y cubierta con unas enaguas de fula azul que bajaban desde los hombros hasta las rodillas (traje que en los valles del Magdalena y en los del bajo Bogotá se llama chingado) y el cuerpo doblado para sumergir la ropa entre el agua; tal era el espectáculo que divisó don Demóstenes desde su rústico observatorio.
Los golpes del lavadero y la tonada del bambuco que despertaban los ecos del monte, causaron tal impresión en el aburrido cazador, que se quedó electrizado —34→ oyendo estos versos, acompañados por los golpes:
El sitio era pintoresco, y se había acercado el cazador todo lo necesario para observarlo bien. Las ondas azules matizadas por la espuma de jabón, como el cielo por las estrellas, en una noche de diciembre, se movían en arcos paralelos desde el lavadero hasta la barranca, de la cual colgaban verdes helechos. Se veían las sombras de las tupidas guaduas que circundaban el charco, con sus cogollos atados por las bejucadas de gulupas y nechas, cuyas frutas y flores; colgaban prendidas de sus largos pedúnculos como lamparillas de iglesia en tiempo de aguinaldos.
Extático se hallaba don Demóstenes, y aunque tan adicto a la cacería, no se resolvió a hacer fuego sobre dos guacamayas, que por la caída de las frutas se hicieron sentir sobre el racimo de una de las cuatro palmas que con sus arqueadas hojas formaban la cúpula de aquel soberbio templo de la naturaleza.
Don Demóstenes hubiera tenido tiempo hasta de dibujar el cuadro entero en su cartera; parecía que era en el alma que quería grabarlo, porque los instantes se le pasaban mirándolo, sin sentir el jején ni los voraces zancudos. Por otra parte lo tenía indeciso el miedo de hacerla huir o avergonzarse por razón del traje tan de confianza que llevaba. Sin embargo, la indecisión termino por una tomineja, que cruzó haciendo levantar los ojos dulces, negros y afables de la joven, que estaban —35→ en consonancia con los demás atractivos de su rostro. Mas el cazador tuvo la dicha de notar que su presencia no era molesta. Se acercó cuanto pudo, y como la urbanidad lo requería, tuvo que saludarla.
-¿Qué haces, preciosa negra?
-Lavando, ¿no me ve? le contestó ella con muy afable tranquilidad;... ¿y usted?
-Cazando.
-¿Y las aves?
-La suerte no me ha favorecido hoy, pues la guacharaca que maté se me ha ocultado, como si la tierra se la hubiese comido.
-Pues se busca hasta ver.
-¡Cuando Ayacucho no pudo!... Yo me vine porque ya no había ni esperanzas.
-El cazador y el enamorado no pierden nunca las esperanzas.
-¿Y tú sabes de eso?
-Por lo que uno oye a ratos a los demás.
-¿No has querido, pues, a ninguno de estas tierras?
-Ni menos de otras; porque como dice la canta:
| El amor del forastero | |||
| es como cierto bichito, | |||
| que pica dejando roncha, | |||
| y sigue su caminito. |
-Bien picarona que serás tú... y ¿dónde vives?
-Con usted.
-¿Conmigo?... ¡Sería una dicha!
-¿Y qué se suple, aun cuando así sea?
-¡Oh! sería mi mayor fortuna.
-¿Luego usted no es el bogotano que está posado en mi casa?
-No te he visto allí... y ¿cómo te llamas?
-Manuela, una criada suya.
-Soy quien debe servir... Estoy recordando haber —36→ oído tu nombre en un baile de la parroquia, y aun haber visto tu sombra, tu bulto, tu semejanza, o no sé cómo diga, allá entre la oscuridad, entre las nubes del polvo y el humo de los cigarros; pero en la casa no recuerdo haberte visto en los cuatro días que hace que estoy en la parroquia.
-Es porque he estado muy ocupada en la cocina... y ¿sabe?... vergüenza que le cogí desde el domingo a la madrugada.
-¿A la madrugada?... ¿Qué hubo a la madrugada?
-¡Ave María! ¡que tuve tanto susto cuando di contra su hamaca!... y tan cosquillosa como soy yo ¿Qué pensó usted que era?
-Yo estaba dormido; sentí el estrujón en efecto, y como percibí las ondulaciones de la ropa, creí que sería algún huésped perdido de su cama; o alguna lechuza que huyéndole al día se encaminaba para su guarida.
-¡Válgame!
-Hoy me alegro de conocerte para darte las gracias por tus cuidados en los días que he estado en tu casa... y ahora, sabiendo que tus manos...
-¿Lavan la ropa?
-Pues, francamente, es por lo que menos, pues yo no soy del parecer de Napoleón, que decía que la ropa sucia no se debía lavar afuera, sino que me parece que se debe dar a lavar muy lejos, y creo que tú no debes ocuparte de ella. Me bastan tus cuidados, me basta que tus preciosas manos se ocupen de mi mesa; yo lo que deseo es tu amistad...
-¿Y luego su catira que tiene en Bogotá?
-¿Yo?
-¡Ni nada!... catira, y con un lunar sobre el labio izquierdo, que le pega como trago en día de san Juan. ¿Has ido a Bogotá por acaso?
-¡Ni soñando!
-¿Ella ha venido?
—37→-Con el pensamiento, quizás.
-¿Te han magnetizado?
-¿Pero quién? Cuando don Alcibíades trajo esa imprenta a la parroquia, yo no me dejé; con Marta no logró sino dormirla, y eso cuando no había nadie mirando. Puede ser que a misia Juanita, la de la Soledad, la hubiera magnetizado; yo no supe por fin. Buen cachaco que era don Alcibíades, mejorando lo presente; aunque ingrato, según dicen.
-Hay, pues, un misterio entre manos.
-Pues adivine.
-Me doy por vencido, Manuela.
-¿Se da por vencido y por corrido?
-Todo, todo, Manuela: lo que quiero es que me saques de la duda cuanto antes.
-¡Pues vea!, le dijo entonces la lavandera, señalándole un retrato en miniatura.
-¡Qué gracia!... En el bolsillo lo encontrarías, entre mi cartera.
-Y un escudito: tómelo... y vi una trencita de pelo catire, y una cintica y otras cositas.
-Un descuido del indio; pero ya me la pagará. Suponte, ¡echar la ropa sin registrar los bolsillos!... así es que si tú fueras otra...
Mientras que don Demóstenes acomodaba otra vez el retrato dentro de la cartera, se hundió Manuela de un brinco en el charco para salir en la otra orilla, botando un buche de agua, y golpeando las ondas cristalinas con sus manos preciosas.
-¿Y usted no se baña? dijo a su huésped; está el agua muy sabrosa2.
—38→-Muchas gracias, Manuela: estoy sumamente agitado.
-¡Es mucha lástima!
-Pero allá mando mi repuesto, le dijo don Demóstenes, haciendo consumir en el charco al tremendo Ayacucho, sólo con botarle una piedra después de haber escupido en ella.
-Eso la hago yo también, dijo Manuela, con aire de, burla... Eche el escudo y lo verá usted.
-¿Lo sacas?
-¿No le digo?... Pero coja su perro, no vaya y se eche al pozo. ¡Huy, tan lanetas!...
Don Demóstenes cogió el perro con su pañuelo de seda, y en el acto se consumió Manuela en las aguas, para volver al cabo de dos minutos, mostrando el escudo en su boca, como el cuervo, que en las amarillentas aguas del Funza clava la cabeza y se hunde para reaparecer río abajo, mostrando el pescado que acaba de prender; y, nadando hacia la orilla, se fue a entregárselo a su dueño, que tuvo a bien regalárselo por la gracia que en su presencia acababa de hacer.
Pero lo que don Demóstenes admiró más de su linda caserita, fue la prisa con que se vistió al lado de una piedra, pues cuando menos acordó, ya estaba atándose las enaguas; bien es que todo su vestido constaba de unas enaguas de cintura hechas de bogotana, y de otras azules de fula igualmente de cintura; de una camisa de percal fino, de un pañolón encarnado que ella se puso por debajo de su negro y rizado pelo, con los hombros a medio cubrir. Roció las piezas de ropa que dejaba enjabonadas, y cogiendo en la mano una gran totuma con el jabón y los peines, dijo a su huésped:
-¿Nos vamos?
—39→-¿Juntos?, le respondió él, con más contento que admiración, por cierto.
-¿Yeso que le hace?... Sola, o acompañada nadie me ha comido hasta el presente.
-¿Y lo que dirán en la parroquia de verte ir de los montes con un cachaco?
-¿Allá en su Bogotá no van acompañadas las niñas que vuelven del río de lavar o de bañarse?
-No, Manuela, ellas no van al río, sino las peonas que llaman lavanderas.
-¿Y las señoras no van a bañarse?
-Se bañan en sus paseos de familia, sin que al tiempo de estar en el pozo o río, se acerque hombre ninguno; otras se bañan en sus casas. Ni creas que una señorita salga sola sino hasta después de casada.
-¡Conque al revés de nosotras, que solteras tenemos la calle por nuestra, y el camino, y el monte, y los bailes, y cuanto hay; y después de casadas, nos ajustan la soga!
-¡Oh! ¡las costumbres que varían tanto, según lo estoy viendo!... ¡Cuándo en Bogotá caminábamos los dos así viniendo del río de San Agustín o del Arzobispo!
-Es decir que cuando yo vaya allá, ¿no saldremos juntos a la calle?
-Pues tal vez no, Manuela.
-¿Y sale usted con una señorita?
-Con una señorita y la familia, sí; pero con la señorita sola, no. Ahora con una parienta, con una señora casada, sí es admitido en nuestra sociedad. Pero en los Estados Unidos puede un galán llevar en un carruaje a una señorita sola. Yo me acuerdo de haber llevado una señorita al teatro, y haberla devuelto otra vez a su casa, con tanta confianza como si hubiera sido, mi hermana.
-De todo esto lo que sacamos en limpio, dijo —40→ Manuela, es que usted en Bogotá no andará conmigo, y tal vez ni aun hablará conmigo.
-La sociedad, Manuela, la sociedad nos impone sus duras leyes; el alto tono, que con una línea separa dos partidos distintos por sus códigos aristocráticos.
-Es decir que usted quiere estar bien con las gentes de alto tono, y con nosotras las de bajo tono; ¿y yo no puedo ni aún hablar con usted delante de la gente de tono?
-Ni sé qué te diga.
-Pues me alegro de saberlo, porque desde ahora, debemos tratarnos en la parroquia, como nos trataremos en Bogotá; y usted no debe tratarnos a las muchachas aquí, para no tener vergüenza en Bogotá, porque como dice el dicho, cada oveja con su pareja.
-Eso sería intolerancia, Manuela.
-Yo no sé de intolerancias: lo que creo es que la plata es la que hace que ustedes puedan rozarse con todas nosotras cuando nos necesitan, y que nosotras las pobres sólo cuando ustedes nos lo permitan, y se les dé la gana.
El camino por donde tenían que andar Manuela y su compañero, era estrecho, ya por las piedras, ya por algunos troncos de palos gruesos. Don Demóstenes con toda la galantería del alto tono, instaba a su casera que siguiera adelante.
-Ni lo piense, le decía ella, manteniéndose parada con la mano en la cintura.
-Es el uso, Manuela: para entrar al comedor, o las salas, para pasar un estrecho que no da cabida más que para uno solo, la señora ha de ir adelante. Y al caballero, lo mismo, hay que comprometerlo a que siga adelante en señal de atención. ¡Si vieras tú las disputas que se ocasionan! ¡Hay veces que la comida se enfría, mientras que en la puerta se pelea por no entrar primero!
—41→-Pues aquí es al revés, a lo menos en esto de ir adelante en las angosturas y en todos los caminos de montaña. El hombre va adelante, y con su palo o su cuchillo, aparta la rama, o la culebra venenosa; y en los puentecitos se asegura si están firmes o no están; la mujer va detrás escotera o con su maleta, con el muchacho cargado entre una mochila. Ni tampoco les consentimos el que vayan detrás, porque casi siempre hay rocío o barriales, y según el uso de las trapicheras, vamos alzando la ropa con una mano adelante por no ensuciarla; o tal vez porque el uso nos agrada, porque según me han contado hay pueblos en que ninguna se alza la ropa aunque se embarre hasta el tobillo, y si mal no me acuerdo, Ambalema es uno de ellos.
-¿Conque no sigues adelante?
-¿No le digo que no?
Tal vez no era un punto de política lo que hacía porfiar a don Demóstenes por ir detrás, sino por ver caminar a Manuela, que tenía gentileza en su andar, belleza en su cintura y formas, que a favor de su escasa ropa se dejaban percibir como eran, como Dios las había hecho.
Pasaban por debajo de un elevadísimo cámbulo, que, en cierto mes del verano, cambia de la noche al día su color verde por colorado de fuego, sustituyéndose los ramos de hojas por ramos tupidísimos de flores, no quedando más puntos verdes que las brillantes tominejas, que como esmeraldas flotantes revolotean en el afán de extraer con su fino pico la miel de cada una de dichas flores. En un gajo reposaba un pájaro, mayor que una paloma, blanco por debajo, y con las puntas de las alas pardas, de una cabeza enorme y de pico corvo y pequeño. Iba a tirarle don Demóstenes, pero Manuela le bajó el brazo, diciéndole con precipitación:
-¡Es pecado!
-¡Cómo!
—42→-Porque se come las culebras. Vea más adelante el nido. ¿Pues sabe que cada vez que trae que comer a sus hijitos es una culebra? y en seguida se para en ese gajo y canta ese ¡cao! ¡cao! ¡cao! tan seguido que usted habrá oído.
-¡La naturaleza es tan sabia!... En efecto, se haría un mal a la sociedad matando ese bravo exterminador de los reptiles venenosos.
-¿No le digo que es pecado?
-¡Pero presentarme con las manos vacías es una vergüenza grande! La fortuna que nadie nos ve... ¡es un lugar tan corto la parroquia!
-¿No dicen que en los lugares cortos es donde se repara todo?
-También es cierto, Manuela, Bogotá es una montaña donde cada uno anda como quiere, y sin que nadie lo repare.
-Pero andando uno bien, ¿qué hay con que sus pagos sean vistos de todos?
-Dices bien, Manuela.
Así conversando, entró el cazador en la calle de la parroquia sin llevar ni un pajarito de los más comunes. Era día de trabajo, y no se veía más gente que un hombre de ruana colorada, parado en su puerta tajando una pluma, sin mirar a parte ninguna.
-¿Quién es ese literato?, preguntó don Demóstenes a su honrada lavandera.
-El viejo Tadeo, la cócora de todos nosotros.
-¿Cómo?
-Que es el que más sabe aquí; y al que coge entre ojos se lo come crudo en menos que se lo digo.
-A los tontos, quizá.
-¿Sí?... Ya veremos.
-¿Veremos?... ¡Ja! ¡ja! ¡ja! ¡ja!
-Pues descuídese, y no le ande con muchas atenciones, y verá hasta donde le da el agua... A mí me —43→ tiene aburrida ese viejo: yo le contaré eso despacio. ¿No lo ve que se parece al gato colorado de casa?
Don Demóstenes entró, sonriendo, en la posada.
Don Demóstenes se había quedado esperando la explosión del Retiro, como el cantero que en las minas echa taladro, pisa el saco, y prende luego la mecha. Veamos, pues, qué cosa es el Retiro. La explosión que esperaba era la contestación de una carta, según lo verá el que se tomo el trabajo de leer este capítulo.
El Retiro es un trapiche que está metido en las quiebras de un terreno montuoso, al cual no se llega impunemente, como decía Calipso de su isla, porque está fortificado, especialmente en el invierno, con fosos llenos de barro y con angosturas y bejucadas. La obra principal se llama ramada, y es un cuerpo de edificio ancho muy prolongado, y sin más paredes que los estantillos o bastiones, la cual abriga la máquina de exprimir la caña, las hornillas, y los cuerpos humanos, que en ocasiones amanecen por allí botados, cuando la molienda es apurada en extremo.
Los contornos de esta fábrica del Retiro harían reventar de pena el corazón de un radical, porque los grupos del bagazo, el tizne de la humareda, la palidez de los peones, el sueño, la lentitud y la desdicha, no muestran allí sino el más alto desprecio de la humanidad. Las tres razas, a saber, la africana, la española y la india, con sus variedades, se encuentran allí confundidas por el tizne, la cachaza, los herpes y la miseria, de —44→ tal manera, que no son discernibles ¡ni aun por un norteamericano!, que es cuanto pudiera decirse, tal es la degradación de los proletarios del trapiche del Retiro.
Pero un diamante resplandecía en aquel sitio de miserias y desdichas, y era la señorita Clotilde, que se había puesto al frente de los negocios domésticos, desde que su delicada madre no pudo resistir a las malas influencias de los mismas, de la soledad y de las plagas de los trapiches. El corazón de Clotilde no se había encallecido con la frecuente vista de los molidos en el trapiche, ni de los quemados en los calderos, ni de los cuadros de estúpido libertinaje, que se tienen como un mal necesario. Por el contrario, sus lágrimas rodaban sobre la lepra, y se oían sus tiernos suspiros al racionar a la joven que, separada de su madre para sacar su tarea de trapiche, dormía sobre el bagazo entre la brutal peonada.
Pero no era sobre las aras de la plata que don Blas, el tierno padre de Clotilde, hacía el sacrificio de su hija. Era que no había encontrado quien le administrase su hacienda, aun cuando ofrecía la tercera parte de las ganancias, porque él conocía que, pagando una miseria, no se encuentra administrador para un trapiche.
La señorita vivía sin amigas ni trato humano, porque las arrendatarias habían sido educadas en el seminario del trapiche, que es como criarse en los cuarteles; pero contaba con una vecina a legua y media de distancia, que era su único consuelo. Era Juanita, la hija de don Cosme, el dueño del trapiche de nuestra Señora de la Soledad, el cual, aunque de distinta opinión que don Blas, conservaba con éste regular armonía y se visitaban cada tres o cuatro meses, cuando sus negocios lo requerían. La señora Juanita, a pesar de sus sufrimientos de nervios y del corazón, era hermosa y de facciones muy agradables, aunque sombreada constantemente por las huellas del dolor.
—45→La huerta y las aves, el baño y algunas veces la lectura, eran el alivio de Clotilde en las horas desocupadas; pero hacía tres días que ni aun el cuidado de los árboles le gustaba. Unos toches que estaba criando con esmero; las criadas y hasta las trapicheras habían notado la displicencia con que su señora lo miraba todo. Era la causa de esto una carta que había recibido de la parroquia.
Juanita era su paño de lágrimas, como decía la misma Clotilde, y en consecuencia, se resolvió a escribirle una esquela que decía:
«Mi querida Juanita: Necesito que me vuelvas una visita que me debes. Me ha sucedido una cosa de tanta gravedad que ni aun confiarla puedo al sigilo de una carta. Tengo aflicción, incertidumbre, miedo... no sé. Ven corriendo al consuelo de mi afligido corazón. Di que estoy mala. ¡No dejes de venir por cuanto hay en el mundo! Yo te contaré, Juanita.
Tu amiga, CLOTILDE.»
A las once del día siguiente se presentó Juanita en el Retiro con su acostumbrado traje negro, todo salpicado de barro, y su velillo despedazado por las chamizadas que embarazan el camino. La acompañaban su padre y uno de sus hermanos. Los cariños y los abrazos de la primera vista sería imposible describirlos; baste decir que las lágrimas vinieron en refuerzo de tan excesiva alegría.
-¿Conque qué ha sido?, preguntó Juanita a su vecina, cuando ya estuvieron en su cuarto.
-Perdóname, Juanita, tú sabes que en estos desiertos no tengo más consuelo que tu amistad.
-Por supuesto, Clotilde; ¿pero qué es?
-Una cosa muy grave.
—46→-¿Alguna enfermedad?.... Y se me pone que es en el corazón.
-¡No seas tonta!
-¿Por fin asomó fuego a la cumbre del frío Tolima?
-¡Por fin!...
-¡Entonces no te digo nada!
-Dí, dí cualquiera cosa que sea, que puede suceder que yo te consuele.
-Una carta: ¿me lo crees?
-¿De don Narciso?
-Él no me ha vuelto a decir nada... ni aun ha venido en las dos semanas pasadas.
-¿Y entonces?
-Un señor que está en la parroquia.
-Ya lo sabía yo, porque una arrendataria me lo dijo, y hasta sabía que te echó flores.
-Cuando llegamos a desmontarnos en casa de Manuela, lo encontramos allí posado. Mal hecho de doña Patrocinio, ¿no te parece?
-Pero allí posó también Alcibíades... Manuela es muy formal: les oye y coquetea; pero de allí no pasa. ¡Pero la carta, la carta!
-Vamos a la huerta para leerla más a gusto.
Al entrar no más, encontraron un camino de hormigas de a cuarta de ancho, y a otros pasos, el esqueleto de un naranjo dejó suspensa a Clotilde.
-¡Qué fuerza de destrucción!, exclamó juntando las manos, con el más compasivo ademán. Hace dos días que este naranjo ostentaba en sus hojas y flores más vida que una muchacha a los quince. Lo que es la unión, el plan y la constancia, ¿no, Juanita?
-¡Ojalá que estos bichos no fueran tan constantes!... ¿No les has hecho remedio?
-¡Pu!... Papá les ha dado píldoras de antimonio, les ha quemado azufre, les ha pisado las bocas de los hormigueros, y les ha hecho todo lo que los periódicos —47→ han aconsejado; pero ellas no se han dado por notificadas. Yo sólo he visto acabarse un hormiguero cavándolo, y quemando las hormigas una por una.
-Pero la carta...
-Vamos a sentarnos debajo de los pomarrosos, que son más tupidos que los mangos.
Así que las dos amigas se sentaron en un sitio obscurecido por la densa ramazón de los árboles, oyó Juanita leer lo siguiente:
«Parroquia de... Junio 8 de 1856.
«Desde el domingo, día en que tuve la dicha de conocer a usted, no he cesado de admirar las perfecciones que la adornan: esto es un deber. Lo que es divino tiene que arrastrar el culto de los humanos. La dicha de acercarse a usted y de poder tributarle homenajes, es cuanto un mortal puede apetecer.
La amistad de usted sería la felicidad suprema para el más rendido servidor de usted. -D.»
-¿Qué te parece?, preguntó Clotilde a su bella amiga.
-Que no es nada.
-¿Cómo?
-¡Nada, nada!... ¡Si vieras las cartas de Alcibíades! ¡Eso sí que es puro fuego! ¡Eso sí es hablar al corazón! Pero ésta no da ni muestras de estar flechado el candidato.
-¿Y entonces, por qué me escribe?
-Porque no tiene con quien conversar en la parroquia, por matar el tiempo, y (como dicen ellos) por tentar el vado.
-¡Imposible! Yo no lo puedo creer.
-¡Lo que oyes, Clotilde!, será rico o tunante y piensa divertirse...
-No digas eso, Juanita: ni es creíble tampoco.
-Estás muy boba todavía, Clotilde. Y bien ¿te gusta?
-¡Es muy buen mozo! Y si vieras con qué gracia se —48→ viste. No tiene audacia en sus miradas, y sino engaña su fisonomía, es un hombre humanitario.
-¿Te gusta más que don Narciso?
-Su fachada deslumbra; pero no sabemos...
-¡Adiós del otro!
-¡No, Juanita, no es que yo lo prefiera, eso no!, pero tiene don Demóstenes un no sé qué...
-¿Y de palabra te dijo algo?
-¡Ni sé, porque fue tal la vergüenza! ya ves, metida una por aquí entre el monte...
-Dices bien... ¿Qué hiciera yo para conocerlo?... Pero, sufriría... ¡Tengo tan presentes mis males! ¡Con aquella facilidad que una le abre su corazón a una persona desconocida y le entrega su suerte, su existencia!...
-Sí, Juanita, parece increíble.
-Pero tan cierto es, que aquí estoy yo que lo diga. Es porque no hay plaza segura en el sitio, si adentro hay partidarios de quien la ataca.
-¿Cómo? Juanita.
-El corazón, ¿no ves, Clotilde? Bien pudiera la educación, la inteligencia, la reflexión, ser una impenetrable muralla; pero ¡cuántas veces en el corazón mismo se abre la brecha y las fortificaciones caen! Por eso se ven conquistas de un día para otro. ¡Cuántas lágrimas me causan hoy los contentos de que goza Elvira, después de dos años de casada con el que yo desprecié por Alcibíades! Así te digo, Clotilde, que si es tiempo todavía, tengas presente que a don Narciso lo conoces, que hace años que te quiere, que simpatiza con tu familia, y que...
-¡Juanita, por Dios!
-Es que no sabemos lo que puede suceder de un momento a otro: el amor es traidor en ocasiones.
-No te comprendo, no sé si hasta me injurias.
—49→-¿Injuriarte?... Tú eres la que profieres una injuria contra tu amiga.
-¿A esto fue que vinimos al asilo sagrado de la amistad? ¿Para esto es que dos corazones se abren?, dijo Clotilde, estrechando en sus brazos a su amiga y vertiendo un río de lágrimas, como si se tratase de la muerte de una persona querida.
-Estás conmovida, le dijo Juanita, cálmate y escúchame... Yo me espanto hoy como la cierva que una vez se ha escapado en una de estas sendas enmarañadas, de una de las trampas de lazo que ponen nuestros arrendatarios, y vuelve a ser cogida. Recuerdo todo lo que de Alcibíades me decían tus hermanos; ellos, que sabían más del mundo que lo que yo podía saber en las cuatro paredes de mi cuarto.
-¿Y qué hacemos de la carta?... Yo lo que siento es el haberla abierto sin licencia de Papá... Tengo algunos borradores escritos, ¿me ayudas a contestarla?
-¿Animándolo a sostener correspondencia?
-¡No, no, Juanita!... Para qué echarme a cuestas ese trabajo, cuando yo no pienso...
-Es lo más fácil. Esta noche si quieres.
-¡Corriente!
Los dos trapicheros y el hijo de uno de ellos se habían quedado en el corredor conversando sobre la profesión.
Habían comenzado por elecciones; pero como don Cosme era un liberalón de siete suelas, y se lo iba entripando a don Blas, que era poco tolerante, tuvieron a bien el doblar la hoja.
-¿Y qué tal de peones?, le preguntó don Cosme a su comprofesor.
-Me llueven, le dijo don Blas.
-A mí se me iban escaseando; pero le mandé picar el rancho a un arrendatario que se me estaba altivando, y temblando o no temblando, están todos ahora obedientes. —50→ No hay cadena tan poderosa como la de la tierra... Me obedecen de rodillas el día que yo quiera. Porque figúrese usted que les arrendáramos aire, así como les arrendamos la tierra que les da el sustento; ¡con cuánto mayor respeto nos mirarían estos animales!
-¿Pero y aquello de la protección al proletario y del socorro a los pobres?
-¡Bah, bah, bah!... Eso fue en la Cámara de provincia que lo dije, y en un artículo que escribí; ¿pero usted no me vio después comprar tierras en el Magdalena y poner esclavos a que me cosechasen tabaco y me sembrasen pastales y después vender aquello y comprar un trapiche?
-¡Sólo que así!, le contestó don Blas.
-¿Y de cañas, qué tal, se parará usted?
-¿Pararme?... Tengo siete hanegas de cañas, tan buenas que ningunas les igualan.
-Y yo tengo catorce.
-¡Magnífico!
-¿Y cuánto muele usted?
-Cien botijas por semana.
-Es muy poco esto, cuando yo, con menos mulas y con menos peones, muelo ciento cincuenta.
-¿Y no sabe usted que el trapiche del Purgatorio se parará desde la semana entrante?
-Sí, señor, y que el de la Hondura está en vísperas de pararse.
-¡Pues viva la patria!, porque entonces se nos alza la miel a los que nos quedamos andando.
Mientras que los señores trapicheros conversaban de esta suerte, las dos señoritas habían pasado a tratar del socialismo, cosa que les parecerá muy extraña a mis lectores.
-¿Y cómo es eso? Juanita, preguntaba Clotilde a su amiga.
—51→-Pues que hay una escuela que quiere que hagamos nuestro 20 de julio, y nos presentemos al mundo con nuestro gorro colorado, revestidas del goce de nuestras garantías políticas.
-Será que dicen.
-Que escriben... Desean que votemos, que seamos nombradas jurados y representantes, y todo eso.
-¿Y para qué?
-Para elevarnos a nuestra dignidad, dicen.
-Con que respetaran nuestras garantías de mujeres, con que hubiera como en los Estados Unidos, una policía severa en favor de las jóvenes...
-¡Cómo, niña!
-¡Pues no ves que porque nos ven débiles y vergonzosas, y colocadas en posiciones difíciles nos tratan poco más o menos; y ahora ¡a las pobres!... eso da lástima. ¿Hay infamias por las que no hagan pasar a estas desdichadas arrendatarias, nada más que por ser mujeres y mujeres pobres?... Por eso te digo, Juanita, que con que nos trataran con la dignidad debida a nuestro sexo, aunque no nos invistieran de los derechos políticos, no le hacía. ¿No has reparado cómo nos trata don Diego? ¿Y hasta el beato de don Eloy?
-No... lo que me parece es que son muy tratables.
-¡Eso de dar tanto la mano, y apretársela a una tanto, y sobársela!...
-Eso ¿qué tiene?
-Que acabando de apearse de su mula, corren el riesgo de haber enderezado la silla y cogido el sudadero con la mano...
-¿Pues hay más que pedir permiso y correr a bañarse una de pronto cuando le dan la mano?
-Y que tienen también el resabio de saludar a las chicas con uno a dos años de descuento en su propia edad.
-¿Cómo, Clotilde?
—52→-Con palmaditas o cariñitos, como a las chicas.
-¿Y si nos gusta?
-¿Y si no nos gusta?... ¿Y ahora sus equívocos y sus chancitas, que le hacen salir a una los colores a la cara?
-Eso es porque son jocosos, nada más.
-Es porque no respetan ellos nuestras garantías de pudor, que son la base de nuestra soberanía; y luego nos halagan con la esperanza de hacernos juradas... Ahí está la pobre de Pía tan graciosa y tan joven, condenada a la degradación por causa del dueño de tierras, forzándola a asistir al trabajo del trapiche, entre una peonada corrompida, sin reglamentos ni inspección de ningún género. ¡Pobre Pía! cuando solía venir a trabajar a este trapiche, yo la cuidaba y la aconsejaba hasta donde podía.
-¡Pero si te digo que en esta materia todo el mundo es Popayán!
-Pero en algunos se hace más notable, porque siempre están hablando de libertad, y de fraternidad, y de protección a las clases desvalidas.
Por la noche, cuando todos estuvieron acostados, y las amigas instaladas en el cuarto de Clotilde, se abrió la sesión sobre el negocio de la carta.
-Aquí está el proyecto de contestación, dijo Clotilde, lleno de borrones y de majaderías; pero tú me ayudarás, sin duda.
-A ver, dijo Juanita.
-Déjamelo leer a mí.
«Señor don Demóstenes...
-Te pelastes, exclamó Juanita. El don no es castellano granadino; por lo menos no lo es oficialmente. Don no se escribe nunca.
-¿Pero no se habla? ¿Y como se habla, no dice la ortografía que se ha de escribir?
-Entonces los bobos serán los republicanos que —53→ abolieron el don de los discursos y de los oficios y lo usan de palabra.
-No tan bobos, que el real no lo abolieron, sino que lo adoptaron, y con alma, vida y corazón... Pues dejémoslo sin borrar y sigamos.
«Señor don Demóstenes, continuó leyendo Clotilde, contestando a la muy apreciable de usted, le doy las gracias por las perfecciones que usted se digna atribuirme, y por la oferta de su amistad. Mas, si la carta de usted fuese una manifestación amorosa, que, por supuesto, tiende al matrimo...
-¡No, niña de Dios! Eso hay que borrarlo, aunque sea con el codo, porque ellos nos levantan que andamos siempre a caza de casamiento.
-Pues lo borrarnos, y adelante.
Corregida y enmendada la carta, la copió Clotilde en muy regular letra y la pegó con oblea blanca, porque no hubo de otro color, y la guardó para mandarla con Manuela, que debía venir al otro día por cuatro totumadas de miel para su fábrica.
La vela se estaba acabando, y al abrir la ventana que daba al campo, oyeron las tiernas amigas un canto que no sonaba muy lejos. Pusieron atención y oyeron lo que sigue:
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
A estos acentos acompañaba el crujido de la máquina del trapiche, que resonaba como el canto más lúgubre —54→ que pudiera producir un concierto de los infiernos para el tormento de las almas.
-Es muy tarde, dijo Clotilde. ¿No oyes el canto en diálogo de los dos trapicheros?... Es que ya pusieron la molienda del primero.
-¿Por qué será tan triste todo lo del trapiche?
-¿No ves, Juanita, que se trabaja contra las estaciones, contra la sazón, contra la humanidad, contra la razón, finalmente?
-¿Cómo así, Clotilde?
-Se muele todo el año caña pasada o biche; se hace envilecer y degradar el ente físico y moral con las trasnochadas y el desenfreno; se raciocina sobre los datos falsos de arruinar los animales, los hombres y las cosas para obtener de prisa lo que por el orden natural sucedería por caminos más seguros y con más lucro pecuniario.
-Sobre lo último desearía que te explicases.
-Tú eres trapichera como yo, mi querida Juanita, conoces los secretos de nuestra profesión, y sabes que yo no exagero. Fuera de las dificultades de los caminos para las mulas cargueras, en que se les hace brincar zanjas con cargas de a doce o catorce arrobas, o rodar por los despeñaderos, te citaré un solo caso de mal raciocinio. ¿Hay, por ejemplo, que hacer un puente para que pasen las mulas? Pues bien, se hace de balso o de guarumo para tener que reconstruirlo tres veces en un año, o se manda echar bagazo sobre el chorro o manantial. ¿Surge el mismo obstáculo a pocos días para las bestias? Pues se echa más bagazo. ¿Se forma un piélago de barro, que embaraza más el paso? Pues se repite la operación, hasta inutilizar el terreno y tener que echar por otra parte.
-Es verdad, el bagazo es la materia prima de los trapicheros para puentes, para alumbrado, para techos, —55→ para cobertores y sábanas, para tapones, para leña y para adornos.
-¡Niña!, exclamó Clotilde, son las dos de la mañana, y nosotras trasnochándonos de cuenta de gusto, escribiendo cartas sin estar enamoradas.
-Pues durmamos, dijo Juanita.
Por la mañana, antes del almuerzo, fueron las dos amigas al trapiche, que distaba poco de la casa de habitación. El espectáculo de unas peonadas, tendidas en el bagazo, y de un chino que estaba desnudo, desayunándose con caña, sarnoso, barrigudo y lleno de bubas, fue lo suficiente para hacer volver la cara a Clotilde, a tomar por otra entrada.
Mientras las señoritas visitaban la alberca de la miel, la cocina y un caedizo en donde estaba acostado un peón que se había quemado en un fondo de miel hirviendo, en la quebrada conversaba la cocinera de peones, después de haber llenado su calabaza de agua, con Rosa, que estaba de cañera, y amolaba su machete en la piedra del lavadero.
-Antoja Mónica, ¿no sabe que le van a agrandar a la cabuya?
-¿Más? Antoja... Tras de tener ya 18 brazadas de los brazos de ese condenado capitán, que así los diablos lo han de medir a él en los infiernos.
-¡Y otra cosa!... Que en la casa grande están bravos con los que vivimos mal, como dicen los blancos.
-¡Esos son cuentos! Ellos por no quedarse sin peones, no nos hacen casar jamás. Y que hay otra cosa...
-¿Qué? Antoja.
-Que en la casa grande hay también amor.
-¿De veras? Mónica.
-Pus sí.
-¿Y eso?
-Misia Clotilde.
—56→-Ahí si meto yo mi brazo en la candela, y no se me arde, dijo Rosa.
-Conque la misma criada de la casa grande, que lo vido y me lo contó, no hace nada...
-¿Pero qué vio?
-Escribiendo una carta para un cachaco que está posao en la casa de la niña Manuela, mudando temperamento y recogiendo cucarachas.
-Serán cuentos; o la carta será en contra. Ya verá usted como eso no es asina..., y hasta luego, que se me hace tarde.
-¿Y qué afán nos corre? Todavía no son ni las ocho siquiera: el día no es el que trabaja sino es el peón.
Juanita hizo una visita de dos días a su vecina, y por cierto que la dejó consolada.
En la semana siguiente pagó Clotilde la visita a su querida vecina; y como para Juanita no había en la Soledad otro placer que el retiro, la lectura y el baño, después del almuerzo la invitó al Silencio.
Era el Silencio un charco excavado por una quebrada que golpeaba repartiendo sus aguas en varias porciones, perdiendo el color del cristal por los rechazos de las piedras sobre que se estrellaban. Todo el recinto lo cubría con sus brazos horizontales una extraordinaria ceiba, el único de los árboles que tiene su copa más delgada que la mitad del tronco, la cual se eleva como torneada columna hasta la altura de veinte o más varas castellanas. El cajeto y el amé rodeaban por más abajo —57→ las orillas del charco, y en la margen había helechos. Era hondo el pozo, y en él se podía nadar con toda la comodidad apetecible.
Fuera del golpear de las aguas en los contornos de aquel charco, no se oía sino el quejumbroso arrullo de la pechiblanca, que de tiempo en tiempo despide un sonido en sol de flauta; ¡hu! ¡hu! ¡hu!, que es el melancólico gemido de todas las palomas; sintiéndose también a ratos el chillido periódico de la guapa que vela su nido, colgado de un gajo de la ceiba a manera de un bolsillo, con un cabestro de una vara de largo, tejido de muy finos bejuquillos. Para llegar al Silencio se camina por una senda impenetrable a los rayos del sol, y a las miradas de los pasajeros, con excepción del ciudadano Dimas y del ciudadano Elías, que todo lo penetran por sus fueros de cazadores raizales.
Clotilde tenía sus principios propios acerca del baño, como los tenía acerca del baile, que ambas cosas tropezaban con su habitual pudor.
Después del baño siempre leía Juanita, mientras se le secaba el pelo. Clotilde era más escrupulosa para las novelas que Juanita: sólo leía las que su padre y sus hermanos le indicaban, las demás eran como prohibidas. ¿Qué adelantamos nosotras en nuestro retiro, le decía a su amiga, con enardecer la imaginación con pinturas exageradas, y nuestro corazón con emociones apasionadas? Los hombres viajan, varían de objetos y disipan o disminuyen la idea fuerte de que se impresionan. ¿Pero nosotras?...
Habían llevado libros; pero mientras se oreaban los trajes y se secaba el pelo, lo que hizo Juanita fue contarle sus celos a su amiga, capítulo de sus aventuras que hasta entonces le había ocultado, por muy doloroso tal vez. Sentadas sobre un pequeño barranco alfombrado de menudos helechos, con el pelo suelto y la peinilla en la mano, y casi tocadas por las flores —58→ entre rosadas y blancas del amé, que las cubrían por encima, Juanita comenzó así su narración.
-Me había dicho Jacinta, mi criada, que el segundo tomo de mi Ivanhoe estaba en la tienda de la Lámina y que, a la hora de misa podríamos pedírselo desde la puerta, si yo quería. Y yo me había figurado que sería una tienda como esas que llaman del Árbol, del Buey o del Tigre, que hay en los Portales de Arrubla.
Efectivamente, al pasar una mañana a las seis, mi criada me indicó la referida tienda. Puse, sin advertirlo, un pie en una grada de piedra, y al llevar el otro al otro lado del umbral, vi peinándose a la tendera, joven, blanca, de ojos bellísimos aunque rodeados de ligeras sombras, y de traje muy casero, al parecer, la cual me dijo en el acto:
-¡Siga usted!
-Dispénseme usted, le dije, echando un pie atrás con precipitación.
-Es aquí, mi señora, en donde está su libro, me dijo la criada, no tan pasito que la joven no lo entendiese,
-Ahora se hace obligatorio que usted me diga el objeto de su llegada, pues veo quo estoy comprometida, a causa de algunas sospechas... me dijo la joven.
-Era que me habían dicho que usted tenía un libro...
-Tengo algunos, es verdad.
-¿Un Ivanhoe?
-Con una lámina iluminada,
-¿El segundo tomo?
-Cabal... y mientras lo alcanzo, puede usted tener la bondad de sentarse.
Yo me quedé parada y mientras la joven trasteaba sobre una mesa donde había frasquitos, peines, frutas, flores y libros, y pasaba a rebuscar en una caja, recorrí ligeramente con la vista la estrecha tienda de la joven; ahora conozco que hice mal, mi querida Clotilde y que ninguna otra señora lo habría hecho; pero lo hice sin —59→ advertir, sin caer en cuenta, por mi misma inocencia.
Era la tienda una pieza de siete varas en cuadro, a lo sumo, de paredes en parte empapeladas y en parte cubiertas de grabados de modas, de retratos de granadinos ilustres y de granadinos ridículos, como, por ejemplo, una lámina de tres bobos. Entre los ilustres había también caricaturas de aquellos que han pasado por las dos fases del prisma de la vida, auge y caída. Estaba en el frente una cama de vistosas cortinas y lazos de cinta, y de un lado estaba un canapé de zaraza y al otro la referida mesa. En un rincón se determinaba por la ceniza y el hollín, un fogón que estaba situado en un pequeñísimo departamento de cocina, y en su inmediación, al pie de un tinajero, funcionaba, como cocinera, una mujer que no inspiraba curiosidad ninguna. En el rincón opuesto se veía un ropero, del que colgaban trajes de lujo, y un sombrero a la pastora.
-Aquí tiene usted el libro, me dijo la joven.
-Mil gracias, le dije yo tratando de salir de pronto.
-Me interesa, sin embargo, que usted sepa de qué manera vino ese libro a mis manos, no sea que usted juzgue mal de mí.
-No tenga usted cuidado: estoy segura de que usted lo compraría.
-No, señora: el libro, aunque ha sido extraído del poder de usted, no ha sido comprado por mí.
-Pues no puedo dar con la persona que lo ha sacado de mi poder.
-Yo puedo mostrársela, si usted gusta, para que en lo venidero no se fíe usted de nadie.
Pues no sería malo conocerla, por sí o por no.
-Aquí está, dijo la joven, volviendo un retrato que tenía allí puesto al revés contra la pared.
-¿Él?, dije yo, a punto de caerme, porque mis piernas no me pudieron sostener.
—60→-Siéntese, me dijo la joven, con mucho cariño. ¿Qué tiene usted, mi señora?
-Es que el aroma de las azucenas de su florero...
-Pues recuéstese en el canapé, y que la criada corra por entero el bastidor de percala, con que nos ocultamos de las miradas de los que transitan por la calle.
-De ninguna manera, porque me voy.
-Está usted indispuesta de manera que no puede dar ni un solo paso... caería usted en la calle... Huela usted este frasquito...
-¿Y por qué le regalaron a usted ese libro?, le pregunté como involuntariamente, cuando me vi restablecida de mi acceso.
-Fue que me trajo ese señor libros para leer y se debió de olvidar de la entrega de éste, y deseaba yo devolvérselo a usted desde que vi su nombre, porque yo sé lo que es una obra manca.
-¿Y me conocía usted?
-Sí, señora, porque usted vivió encima de mi casa, y yo debajo de usted.
-¿Cómo?
-Fui arrendataria por muchos meses de una de las tiendas de don Cosme, el padre de usted; y el cuarto de usted quedaba casualmente encima. Así es que, cuando daban alguna serenata en la calle o tocaban el piano, a mí me tocaba mi parte,
-Pues me voy, le dije yo entonces, tomando mi cotidiano y mi camándula de sobre la mesa, donde la había yo puesto sin saber lo que hacía, y muy arrepentida de haber entrado a la tienda.
-Si usted no está muy de prisa...
-Mucho; porque salí a misa, y tocan en la Concepción en este instante. ¡Me voy!
-Pero le importa a usted saber un secreto.
-Lo doy por sabido.
-Es sobre su vida: ¡créamelo usted!
—61→-Otro día, porque me voy a misa.
-Sería tarde, mi señora, me dijo, con una expresión de respeto, de interés y de ternura, de esas que arrancan aún las prevenciones más fuertes.
-¿De mi vida, decía usted?, le pregunté, cayéndome de nuevo en el canapé, temblando de miedo y de vergüenza.
-Sí, señora, y yo la aprecio a usted mucho, para despreciar esta ocasión de salvarla.
-Pues, dígamelo; pero pronto, porque me voy.
-¿No es verdad, mi señora, que ha muerto del tifo una criada de la casa de usted, en la semana pasada?
-¡Cierto!
-¿Y que uno de los niños estuvo desahuciado?
-¡Pero a qué conduce todo esto? ¡Dios mío!
-Que yo puedo evitar ese mal de que está contagiada su casa. Pero es menester que usted me atienda mis explicaciones sin afán y... si usted me dispensa, sin prevenciones.
-¿Prevenciones yo? ¿con usted?
-Es verdad, usted es muy señora. Usted me ha mirado sin irritarse, por lo menos sin dar a conocer el odio. Se ha hecho indiferente como si tal cosa no hubiese pasado, como si no me hubiese nunca conocido.
-Sí, como que la vi un día en la puerta de su tienda... y así una que otra vez, pero no la recordaba. Bien: lo cierto es que hoy no la conocía.
-Sí, señora, la prudencia o bien sea el verdadero señorío; porque ese día que ese señor me alzó a mirar llevándolas del brazo a usted y a la otra señorita de su casa, y que yo le contesté con poca discreción, la vi palidecer a usted; pero después ni una mirada, ni un gesto siquiera... porque usted es verdaderamente señora... ¡Conque me recuerda!... Pues como le decía, yo fui arrendataria de una de las tiendas de bajo de la casa de usted, y no hace sino unos pocos —62→ días que me fui a otra parte, y con pena, porque es cierto que la calle me gustaba infinito. Yo tenía buenas vecinas, y entre ellas Dolores, la otra criada de usted, que solía hacerme sus visitas, siempre que podía, la pobre.
Es una vida muy particular la nuestra: guarecidas como las ratas entre los cimientos de las mejores casas de Bogotá, somos como de nación separada. Teniendo relaciones íntimas con la sociedad, la sociedad nos desdeña; así es que no se ve que nadie nos salude por la calle, como si fuéramos judías de los tiempos antiguos.
Pues bien, una de mis vecinas era la niña Modesta, que no se metía ni en bueno ni en malo, que bien puede arder la cuadra que a buen seguro que ella diga «esta boca es mía.» Da gusto ir a visitarla porque su tienda es un jardín: tiene tazas de rosas, de zulias, de hortensias, y hasta una olla con una mata de plátano.
-¿Y con qué objeto va usted a describirme las tiendas?
-Porque es menester así, para un denuncio terrible que afecta la existencia de su familia; sobre todo la preciosa vida de usted.
-Pero dígamelo presto, porque me voy.
-La otra de mis antiguas vecinas es la curtidora, que con su propio gargüero y el de una guacamaya y dos pericos de cabeza colorada que tiene, atruena toda la cuadra, y hasta las que le siguen. Allí deposita un curtidor sus pieles frescas, y aun ella, que es un poco descuidada, conserva comúnmente atados de ropa mugrienta; aparte de que el rincón en que duerme el marrano que está cebando, no se barre nunca.
La comunista es una mujer muy trabajadora: aplancha, cocina mazato, suele sacar aguardiente, compra menudos para hacer almuerzos los domingos, y tiene fábrica de labrar estaño, o fundición, en donde se funden soldaditos, generales, coches y cruces. Esta —63→ tienda queda debajo del cuarto de Dolores, quien me ha dicho que de noche parece un horno; y fue la que primero cayó con tifo; porque hemos de estar, mi señora, añadió la joven, en que yo conozco a palmos la casa de usted, y todo lo que pasa sobre el tifo, y algunas cosas más.
La otra tienda es la que llaman El Museo; ahí vive la niña Mónica, llamada la directora, quien, fuera de su loro, tiene una cría de palomas y de gatos, dos toches, cuatro pericos chicos, un gallo, y cuatro compañeras, jóvenes de bastante mérito.
Ahora, yo vivía sola, con mi loro y con mi criada, sin dar que decir en la vecindad, bien que yo no valga nada. Me llaman la Lámina; no sé porque será.
Con que ahora le digo, que si usted puede comprometer a su papá a que les arriende esas tiendas a algunos artesanos, aunque tenga que rebajarles, o a que las meta al cuerpo de la casa para almacenes, o para algunos parientes pobres, es seguro que se acaba el tifo en casa de usted. Y todavía no es eso solo, sino las malas consecuencias de lo que las criadas y las niñas vean u oigan... o piensen acerca de nosotras.
Ya miraba yo a la Lámina de una manera distinta. Su habla dulce, su locución que no carecía de gracia y civilidad, el bien que me acababa de hacer y el miramiento con que me trataba; todo iba ya labrando profundas simpatías, que yo moderaba de mi parte, porque así debía ser.
-¡Ahora sí que me voy!, le dije, porque ¡qué dirán en casa!
-¡Ave María!
-Falta lo más interesante de mi denuncia, me dijo entonces la Lámina, porque ha de saber usted, continuó ella, que el curtidor, que se las echa de polvorero, tiene escondidas en la tienda de la curtidora unas cuantas arrobas de pólvora desde la revolución de abril, —64→ y esa mujer deja la hornilla prendida muchas noches, los fósforos regados, y la vela acabándose en ocasiones en el candelero de lata. ¿Y quién quita que usted vuele un día como el señor Ricaurte?... ¡No lo permita Dios!, y para que esto se evite, es que yo se lo comunico a usted.
Ahora, si yo fui a esa tienda, me dijo la Lámina, fue, por esto: yo vivía muy feliz en el cantón de Cáqueza con toda mi familia, en una estancia propia; la casa era muy bonita, y teníamos en el patio, donde lavábamos, una alberca entre naranjos, y una mata de plátano guineo, donde anidaban los toches y los cardenales. Todos los contornos estaban empradizados de grama que pastaban los caballos de nuestro servicio y unas vacas que yo misma recogía para ordeñarlas con mis hermanas. Se atrasó mi padre en sus negocios, y nos vinimos con mi madre a la capital. A los seis meses murió mi madre, y yo quedé en la misma casita, protegida por uno que se me había vendido por pariente. A pocos días los paseos, trajes y regalos vinieron a ahogar mis sentimientos naturales; y los libros, las prohibiciones y los ejemplos a disipar las ideas religiosas. Sin embargo, yo me fastidiaba del ocio, pues con mis manos, en compañía de mi hermana, ganaba la subsistencia en mi país, lo mismo que todas las estancieras de mi clase; al principio yo repugnaba, por un instinto de vergüenza y de pudor, cosas compradas tan caro.
Mas el tiempo, la inclinación, la costumbre sobre todo, me pusieron una venda que no me dejó ya ver mi violenta situación.
Yo carecía de amistades y de todo trato, porque mi protector no era sino mi carcelero, inexorable, siempre que se trataba de llaves; y si alguien entraba por casualidad en la casa, la vista de las pistolas sobre la mesa, del sable en la pared, del garrote en el rincón, y sobre todo, de sus cejas y de sus inflados labios, lo hacían retroceder en el acto.
—65→Esta vida, al fin, me fastidió, me cansó, me desesperó, y saliéndome una noche a las siete con un lío de ropa debajo del brazo, di por casualidad con una mujer que me dijo donde había una tienda desocupada, y dándole con que la pagase adelantada, la ocupé, conservando a la mujer de criada o compañera. Un caballero que pasaba todos los días por la puerta, que era la de la tienda de la casa de usted, por algunos descuidos míos solía verme, siempre triste y siempre leyendo, porque mi tutor me acostumbró a la sola ocupación de leer novelas.
Por fin entró el dicho caballero en la tienda: era bien parecido y sumamente afable. Yo era desgraciada, joven, muy pobre, y sin familia de quien esperar algo, ni a quien deshonrar. Don Alcibíades fue desde luego para mi mucho más apreciable que mi carcelero. Entre los muchos libros, que me dio a leer, uno fue el Ivanhoe, y no sé por qué no se lo llevó a su dueño.
Yo no sé, mi querida Clotilde, continuó Juanita, qué clase de ascendiente iba adquiriendo la Lámina sobre mi espíritu. La escena debía ser odiosa naturalmente: el primer personaje era un impostor. La Lámina, infeliz o no, era una rival, es verdad; pero yo le debía dos denuncias de vital importancia; su desgracia no había consistido en ella... no puedo explicarte lo que mi corazón sentía. ¡Ay de mí! ¡Alcibíades era la causa de todos estos contrastes!
-Sí, Juanita: ¡Alcibíades, que sin querer casarse sin amarte tal vez, te indispuso con tu familia, te privó de tu quietud y te hizo incurrir en estos comprometimientos, y hoy tal vez ni se acordará de ti!
-¡Y lo desgraciada que me ha hecho!, repuso Juanita; pero oye la conclusión de esta triste historia.
-Don Alcibíades, continuó la Lámina, no se portó bien conmigo: yo le había cobrado cariño conformándome con que él no me perteneciera o confiando en que —66→ si, yo no sé, por mayor; y se fue para Europa sin despedirse siquiera de mí; yo he llorado por él; ¿pero que son las lágrimas en mi estado actual? ¿qué mi porvenir?... Y cuando me acuerdo de mi estancita, del lavadero, de mis propiedades, y comparo todo con estas cuatro paredes alquiladas, con este fogón y estas cortinas, con este tinajero y este ropero, y cuando piense en la cama del hospital que me espera...
Al decir esto la Lámina, continuó diciéndole Juanita a su amiga, se cubrió los ojos con un pañuelo de batista, y parecía que se esforzaba por ahogar sus sollozos; pero luego que estuvo algo tranquila, continuó:
-Y sin tener ya los consuelos de las creencias y de las esperanzas, porque tanta lectura y tantos raciocinios falsos de mi carcelero, por fin me condujeron a un indiferentismo tal, que nada me atrae.
-Pero todavía es tiempo, le dijimos a la vez, Jacinto y yo.
-De nada, porque dudando una vez...
-¡Desgraciada!, exclamé, no desespere usted de la misericordia de Dios: escoja usted otra clase de vida, que en la Nueva Granada ninguno se muere de hambre.
-Cierto, mi señora, contestó ella, no es de hambre materialmente de que se muere aquí, como dicen los Misterios de París que sucede en Europa; es el hambre de figurar, el hambre de lucirse la que puede conducir al despeñadero, cuando no sea alguna pasión desordenada... Y después... ¡ah! Usted no sabe lo que es el hambre de una alma abandonada por todos... En mi tierra todas trabajan; en mi tierra hay celo por la buena conducta; por eso hay salud, matrimonios, y hay también mucha limpieza en las calles y mucho orden en todo. Y aquí también, si quisieran, podría dar una disposición el gobierno, para que nosotras viviésemos en un barrio aparte, y entonces vería usted como los ricos nos hacían casatienda, porque para ellos valdría —67→ esto más que tenernos debajo de sus casas y entre sus familias dando mal ejemplo.
-¡Cuándo!, si aquí defienden tanto las garantías.....
-Pero me voy, le dije a la Lámina, adiós, adiós.
-Adiós, mí señora, me dijo ella, y me alargó la mano. Yo cogí mi Ivanhoe y mi camándula y me salí pronto. En la misa me acordé varias veces de la pobre Lámina y rogué a Dios por su conversión; después la he recordado con alguna frecuencia.
-¡Podrecida!, dijo Clotilde, ya verás que ella no tiene la culpa. Si pusieran los ricos cigarrerías, o cualquier clase de fábricas en que se ocupasen las desgraciadas, no habría tantas mujeres perdidas.
Cuando esta relación se concluyó estaba ya seco el pelo de las señoritas y hasta sus trajes de baño. Luego que llegaron a la casa grande, se sirvió la comida; por la tarde se fue Clotilde con su padre, y Juanita se quedó en la Soledad, de donde no volvió a salir hasta las fiestas de la parroquia.
En dos capítulos seguidos hemos tratado de dar a conocer los habitantes del Retiro y de la Soledad, que aunque no representan el primer papel, o no juegan el primer rol, necesario era que acompañaran a los héroes de esta historia, por las relaciones que tuvieron con ellos.
Volviendo a don Demóstenes, a quien dejamos entrando, armas al hombro, en su casa, al fin del capítulo cuarto, y cuyo súbito amor por Clotilde hemos sabido —68→ por la confidencia que ésta hizo a su amiga, diremos que, mientras palos iban y venían, él no se olvidaba de proporcionarse todas las distracciones que se pueden hallar en la parroquia de... teatro de los sucesos que narramos.
Habiendo aceptado el convite que le hizo el señor Cura, de ir juntos a algunas expediciones por los alrededores, se fijó como artículo primero del programa, un viaje a la montaña. El plan del viaje había sido estudiado y presentado por el cura, como el fiambre fue aderezado por Manuela.
El baquiano era ñor Elías, famoso cazador de osos y cafuches, quien conocía todos los montes como las palmas de sus manos. El traje de éste era un pantalón muy raído; en lugar de camisa tenía una camiseta pequeña, un sombrero redondo que casi ni ala mostraba, y unos zamarros que apenas bajaban a la rodilla. Al costado le colgaba un carriel mugriento, que él llamaba chuspa, en el cual cargaba tabaco y el recado de candela, agujas y una navaja pequeña.
A la entrada del bosque visitó don Demóstenes unas piedras con pinturas de los antiguos panches. Estaban en partes cubiertas por helechos y otras plantas, pero el baquiano las despejó con su cuchillo de monte.
Aparecían allí unos círculos y figuras espirales, unos cuadrados y unas manos al parecer estampadas, todo trabajado como a punta de pico. Un remedo de la pintura de una mujer aparecía en una faz de la piedra y en una especie de cruz con los extremos de los brazos vueltos hacia arriba. Era majestuoso el sitio tanto por lo presente como por lo pasado. El silencio de los bosques, la presencia de don Demóstenes, de José y de Ayacucho; aquellas pinturas antiguas, adoratorios tal vez, de una nación guerrera y populosa; todo era para meditar, para llenarse por lo menos de una imprescindible melancolía.
—69→-¡José!, le dijo, en fin, don Demóstenes a su criado. ¿Tú sabes qué es esto?
-Sí, mi amo... pinturas de los antiguos.
-¿Y esos quiénes eran?
-No sé, mi amo.
-¿No?.... ¿No sabes qué son tus abuelos? ¿qué son tus mayores, despojados de su libertad y de sus tierras por unos filibusteros de tantos?.... ¿y no sabes, que otros filibusteros modernos coronarán la obra, defraudándolos con viciosas reparticiones; y que otros negándoles la saludable tutela de la ley, que los daba por ineptos en los negocios, los acabaron de despojar con la ley en la mano?
-Sí, mi amo: yo vendí mi derecho de tierra sin saber lo que vendía.
-Pues bien, José. Estos monumentos son los adoratorios sagrados de tus abuelos, que adoraban al sol. Sabrás que nosotros hemos dicho «que habría sido mejor no haberles cambiado a los indios sus inocentes ritos»; y las cosas se dicen porque se sienten... ¡Ven acá!, arrodíllate y adora el sol.
-Sí, mi amo, dijo el indígena, y se puso de rodillas, en el suelo, mirando la piedra de frente.
-Di una oración ferviente que nazca del fondo de tu corazón.
-Por la señal de la santa cruz...
-Eso no es para nuestro caso: no seas tan bruto.
-Dios te Salve, María...
-Menos, hombre... Yo te iré diciendo y tú repites la oración.
-Sí, mi amo.
-¡0h sol, que concedéis vuestra soberana luz!...
-Tu soberana luz.
-Igualmente al blanco que al negro, y que al indio...
-Y que al indio.
-Y lo mismo al cristiano que al mahometano...
—70→-Cristiano.
-Recibid hoy el más ferviente voto de adoración, que os tributa José Fitatá.
-... que disfruta José Fitatá.
-Ahora, continuó don Demóstenes, levántate, José, coge unas flores de siempreviva, y bótalas al pie de la piedra en ofrenda a los manes de Nenqueteba, de Tisquesusha, y de Quemuchatocha.
-Sí, mi amo.
Los únicos concurrentes a esta ceremonia, fuera del neófito y del catequista, eran ñor Elías y el venerable Ayacucho, incompetentes por cierto para juzgar de las ventajas que sacarían los indios de separarse del catolicismo. Luego que observó don Demóstenes las labores y copió algunas en su cartera, se internaron en la inmensa selva, llevando ñor Elías siempre la vanguardia; José y don Demóstenes el centro y Ayacucho la retaguardia.
Los cedros y nogales, los botundos y los ocobos de tan bellas flores, levantándose al cielo daban al bosque un aspecto de agradable melancolía, que lejos de aterrar embelesaba, porque es un hecho que entre la naturaleza animal y la vegetal existen relaciones. El suelo estaba limpio en algunas partes, y en otras tupido de helechos, de bejucos y de largos tallos de la apreciable zarzaparrilla; en algunos sitios se hallaban como alma cenados los montones de la fruta llamada castaña, cubierta de una cáscara parecida a la del cacao, que tiene la consistencia y el sabor del haba. El baquiano recogió unas cuantas de estas frutas en su mochila, y admirado de su abundancia, dijo:
-¿Sabe, patrón?
-¿Qué cosa?
-Que por aquí hay tigre, porque los cafuches no han probado la cosecha de guáimaras y castañas, y es porque donde este ciudadano se pasea, ni lo piense que los —71→ cafuches se asomen; y mi compañero Limas también, ha pasado por aquí.
-¿Y no sería bueno volvernos, antes que venga la noche?
-Pero este tigre no está cebado. En las quinerías le topábamos el rastro siempre; pero no tuvimos que sentir nada de él; no se metió con nosotros para nada, aunque lo molestábamos.
-Pues sigamos, que la montaña me está gustando mucho... Es un tigre tolerante.
Continuó, pues, su viaje don Demóstenes, en tal silencio que ni las pisadas se oían a medida que se internaban, la selva estaba más obscura, como un templo a media luz, protegido por bóvedas silenciosas y elevadas. Mas no era la idea del tigre la que ocupaba a nuestro viajero; eran los monumentos panches, y el recuerdo de esa belicosa nación, que se figuraba dispersa entre el gigantesco bosque que lo cubría.
-¡Ay!, decía, ¿qué monumentos nos quedan de esa populosa nación que cumplía su destino sobre la tierra como todas las que han existido?... Fiestas y figurillas despreciables, y unos jeroglíficos que nadie puede descifrar. La ley, que protege a los negros, despoja a los indios, a esta raza noble a la que no se enrostra sino el ser maliciosa, que es el instinto de todo el que es perseguido. Entonces más maliciosos son los goajiros, que no han permitido, haciendo uso de sus flechas y su veneno, que sus tierras sean repartidas.
Un aullido de Ayacucho que hizo retumbar todos los bosques, sacó al viajero de sus meditaciones, y en seguida oyó un ruido estrepitoso por entre las ramas de los estupendos árboles. Era el tropel de los ágiles zambos que corrían por las copas de los botundos y nogales con la velocidad del rayo, dando prodigiosos saltos en los palos que estaban separados, porque fueron sorprendidos en la ocupación de quitarles las tapas a unas —72→ como olletas, que encierran las almendras de un árbol llamado coco de monte.
Don Demóstenes por mirar para arriba se enredó en un bejuco de zarzaparilla, y cayó con riesgo de romper la escopeta, teniendo en aquel conflicto la desgracia de perder los fósforos, lo que fue una verdadera calamidad. Mientras tanto los zambos se le alejaron de manera que no se alcanzaba siquiera a oír su ruido. Tonteaba y se desatinaba sin saber de los monos ni de sus compañeros, hasta que el ronco latido de Ayacucho le vino a consolar. Ñor Elías y José habían logrado flanquear a los enemigos, y aunque ellos se afanaron por los tiros de la bodoquera de José, y por los latidos de Ayacucho, estaban protegidos por la elevación en que caminaban, cuando una ligera detención que tuvieron para hacerles gesticulaciones, y para echar encima de los agresores palos podridos y pepas secas, rebullendo con fuerza los gajos, dio tiempo a la llegada del cazador en jefe, quien hizo fuego sobre una zamba que por ir cargada no podía andar tan aprisa.
La zamba no cayó de pronto, pero quedó mal herida, según la lentitud con que siguió desde entonces, y don Demóstenes hubiera hecho una carnicería completa si no hubiese perdido los fulminantes, porque el cuerpo de la expedición seguía muy despacio por esperar a la herida, subiendo algunos de sus individuos hasta lo más encumbrado de los árboles, y dando desde allí muy tristes gritos, mientras ganaba camino el resto de la tropa. La zamba en ocasiones se cogía la pierna herida con las manos para poder andar, tomando la resolución de una heroína.
Por fin hizo un esfuerzo soberano para trepar a la elevadísima cumbre de un balso real, y al colocarse en la trifurcación de los gajos se quedó quieta por algunos momentos; el zambito, aprovechando la quietud, se pasó adelante a tomar el pecho; la madre por la posición —73→ estrecha, parecía que lo sostenía entre las rodillas y los brazos, y bajando hacia él su cabeza dio dos boqueadas y expiró. Parece que el instinto de maternidad fue el que le dio fuerzas sobrenaturales para dejar su hijo en salvo después de su muerte; pero fue en vano, porque ñor Elías con su cuchillo de monte emprendió el corte del árbol, que es el más blando que se conoce, como que de él se forman las balsas en que se exportan todos los frutos del alto Magdalena. No duró la obra ni un cuarto de hora, porque José también ayudaba, y al caer el palo, el zambito no sufrió sino un fuerte estremecimiento, gracias a la configuración de la horqueta.
Corrió don Demóstenes a ver su presa. Le encontró una pierna despedazada con una posta, y el costado traspasado con otra; sus últimas lágrimas habían caído sobre la cara del pequeñuelo, que acababa de soltar de sus labios la fuente de su alimento. El cuadro era propio para detenerse sobre él aun otro corazón que no fuese el de don Demóstenes, que era verdaderamente compasivo, y que se había pronunciado contra la pena de muerte en todo caso. Estaba el paraje obscuro, y, había un cadáver muy semejante a los de nuestra especie: la frente y los ojos de la víctima estaban entrecerrados, las orejas pálidas por el estrago de la muerte, los largos y encanutados dedos de la mano apretaban al infante contra su pecho, todo le representó a don Demóstenes la imagen de una mujer madre, que acaba de expirar entre los brazos de su inocente hijo. Don Demóstenes se enterneció, y entre su corazón abolió la pena de muerte para los monos.
En seguida se practicó otro acto no menos tierno. Ayacucho había cargado en Bogotá un mico diabólico sobre sus espaldas, y ahora llamándolo don Demóstenes le puso encima el zambito, el cual al ser desprendido de la lana de la zamba, de que había estado aferrado como —74→ trementina, dio un triste gemido, y con la mayor inocencia se agarró de la lana de su padre adoptivo.
Después de esta función seria por tantos motivos, desenvolvió José una servilleta en que la oficiosa Manuela había acomodado carne, algunas viandas cocidas, bizcochos y dulce, y comió don Demóstenes, dando una parte a sus compañeros. Ñor Elías bajó a una hondura y trajo, en un cañuto de guada de una cuarta de diámetro que cortó con su cuchillo, agua dulce y cristalina, y otro cañuto repleto de miel de abejas, sacado de un colmenar que, según dijo, había dejado ya señalado su compañero Limas. Se encontró por casualidad don Demóstenes dos fulminantes en sus bolsillos, y este hallazgo lo animó a continuar la correría hasta un punto más distante, donde ñor Elías le había dicho que encontraría las pavas. Dicho y hecho, allí estaban dos, donde el baquiano había indicado, y disparando don Demóstenes, cayó una; la otra los hizo subir mucho trecho sin éxito favorable; y viendo que eran ya las tres y media de la tarde, y que se habían retirado demasiado, como lo indicaba la existencia de la quina y de la boba, pasando la cañada para bajar por una loma distinta, empezaron a caminar a paso largo a fuerza, de trochar porque la selva se hacía a cada paso más impenetrable.
El baquiano se había puesto un poco indeciso, y viéndolo tontear, le preguntó don Demóstenes:
-Amigo Elías, ¿qué lo lleva a usted tan pensativo?
-Nuestra salida de entre estos montes de Dios.
-¿Y eso, por qué?
-Porque la memoria es frágil, mi caballero.
-¡No comencemos con esas!
-Pero lo que es salir, salimos aunque sea mañana, si Dios quiere. Yo he pasado algunas noches al pie de un botundo o de un higuerón raizudo.
-¿Y qué ha comido usted?
—75→-He sacado candela, he tostado castañas y asado carne de lo que mis perros han cogido.
-Yo no tengo esa vocación.
-Pero, ya verá, patrón, que el cazador se obliga a eso y a mucho más... Pero si Dios quiere, si salimos, trochando ligero y no perdiendo el tiempo ni el talento de la corriente de las quebradas.
-¿Y no queriendo Dios?
-Pues entonces no salimos.
-¿Y trochando ligero?
-Pues ahí verá, patrón, que como dice el dicho, «el hombre pone y Dios dispone.»
-Vea cómo nos saca del monte, y dejese de teología, ñor Elías; porque usted se obligó a servirme de baquiano, la noche se acerca y yo no quiero dormir al pie de un botundo.
-Así es, patrón; pero ya verá su merced que ninguno está al cabo de los contratiempos.
Don Demóstenes bajaba pensativo, ñor Elías avergonzado, José desconfiado y Ayacucho molesto con sus nuevas obligaciones, cuando se oyó muy a lo lejos un eco casi perdido entre los bosques, que hizo exclamar a don Demóstenes:
-¡Tierra! muchachos.
-Es grito de gente, dijo el baquiano; pero muy lejos, y, para llegar hay mucho que trochar, y sí la Virgen no nos ayuda, todavía ¿quién sabe?, bien es que de la misericordia de Dios es malo a ratos desconfiar.
Volvieron a callarse los cazadores, y todo su empeño estaba en andar. Por fortuna no dieron con cañadas, ni pedriscos, pues aunque tupido el bosque, el terreno era llano, y cuando se hallaron en una pequeña eminencia, pararon por ver si sonaba otra vez el mismo grito que tanto los había consolado. Oyeron efectivamente una voz ya inteligible, y aunque con dificultad, percibieron que decía:
—76→-¡Ah infames! ¡ah malvados! ¡ah pícaros!
Siguieron en la misma dirección por una estrechísima senda que la casualidad les brindó; aunque José tuvo que quedarse un poco atrasado para sacarse una espina de guadua que se le atravesó en la planta del pie derecho, tomando la vanguardia el infatigable Ayacucho; mas éste se resistió a pocos pasos con cualquier pretexto, y ñor Elías siguió a la cabeza con sus Mulas de baquiano.
Pero no habrían caminado media cuadra, cuando ñor Elías, que se había adelantado, dio un lastimoso grito diciendo:
-¡Socorro! ¡socorro!
-¿Qué hay?, le preguntó don Demóstenes corriendo a donde se hallaba Elías, a quien halló colgado de un pie.
-Que mi compañero Limas sabe más que yo, porque me ha cogido en una de sus trampas.
-Me tiene colgado de una pata nada menos... corte su merced esta soga o bejuco con su cuchillo; pero no le hace, que arrieros somos y en el camino nos toparemos.
-¿Y si das en el suelo muy recio?
-Eso no es tan malo como estar colgado uno de la pata.
Entonces cortó don Demóstenes un hilo muy duro, y cayó el baquiano sonando como una piedra. Después les explicó que aquello era una trampa de lazo que se ponía para coger venados o cafuches, y algunas veces tigres, y hasta ladrones.
Les contó también que en una parroquia llamada Quipile la habían puesto para guardas, en tiempo del monopolio del aguardiente, y que habían cogido una vez a uno, poniéndole en una senda una tinaja por cebadera; y a otro, a un soldado licenciado, cabalmente, lo habían cogido de la garganta del pie, —77→ haciéndole romper las botellas de aguardiente que había decomisado en otra estancia.
Según las largas explicaciones del baquiano, don Demóstenes comprendió que la trampa de lazo es una cimbra fuerte, hecha por lo regular de una vara de arrayán bejuco, enterrada de una punta, y templada o sostenida de la otra por una cuerda que está sujeta por el medio de una trabilla de cuatro o cinco pulgadas, de un gancho de palo clavado a boca de tierra; de esta trabilla o crucero está pendiente un lazo de un torzal de fibras de palmas de cuesco semejantes al alambre de cobre; el lazo queda encubierto o simulado en un boyo de cinco dedos de profundidad, en el cual están también extendidos unos palos o astillas que tocan la trabilla y la hacen zafar del garabato o gancho, del cual estaba pendiente la cimbra, y luego dicha cimbra, al rehacerse, tira del lazo, el cual coge del pie o brazo al animal que le ha tocado, y lo deja colgado en el aire.
Volvieron los cazadores a oír otras voces más cercanas, que claramente decían: ¡Ah pícaros! ¡ah ladrones!
Pronto se les puso el monte más tupido con árboles que estaban entrelazados, y bejucadas tan densas como enredadas de intento; y al salir por entre unas matas de platanillo, a lo que los viajeros las rebulleron, una piedra cayó con grande ruido y oyéronse unas voces diciendo:
-¡Condenados! ¡allá les va piedra!... ¡Urria!
-Son las guardianas, dijo ñor Elías, que cuidan de lo que es suyo.
No acababa de decir esto ñor Elías cuando otra piedra acompañada de iguales imprecaciones cayó sobre la culata de la escopeta, dejándole una señal profunda.
-Es una guerra ésta tan injusta como contraria al derecho de gentes, sin previa declaratoria y sin reglas —78→ ningunas. Sería bueno que nos anunciásemos, dijo don Demóstenes.
-¡Somos cazadores perdidos!, gritó ñor Elías.
-¡Sigan!, contestó una voz delgada y al mismo tiempo agradable, sigan, que se les mostrará el camino.
Al oír esto, los viajeros siguieron detrás de ñor Elías, y a las cuatro o seis varas de distancia dieron con una sementera de maíz, y el baquiano les dijo:
-Esta es la roza de mi compañero Limas, según me parece.
Por entre el maizal y los troncos mal quemados, y a veces por entre la hierba y los tiernos bejucos, llegaron por fin a una especie de teatro de palos, erigido sobre ocho varas, formando cuatro costados en forma de X, con sus escalas de varas bastante apartadas unas de otras. La elevación total sería de cuatro varas castellanas por lo menos. Una joven de ojos expresivos y rasgados, de pelo negro, corto y muy crespo, de camisa muy sencilla y un pañuelo anudado a la garganta en forma de manto de las damas muiscas, era la que presidía esta fortaleza tan singular.
-¿Por dónde hallaremos nuestro camino? preguntó don Demóstenes a la joven.
-Suba aquí a la garita, que desde aquí le mostraré lo que solicita usted.
-¿Por estos palos? ¡Imposible!, dijo don Demóstenes, probando a subir sobre las dos primeras gradas.
-¿Cómo yo subo, y soy mujer?
-Eres mujer, contestó el viajero, y bien graciosa; pero eres educada entre las selvas, por eso puedes llevarme algunas ventajas.
-¿Y no sube?, repitió la guardiana, soltando la risa.
-¿Si tú me hicieras el favor de bajar?... Y ¿cuáles son los enemigos que?...
-Las guacamayas, los loros, las catarnicas, los pericos grandes, los pericos chillones, los pericos cascabelitos, —79→ que todos son de la comparsa de los del pico redondo. Ahora las guapas, los lulúes, los cauchaos, los toches; más los micos, los cuchumbíes, los ulamáes, las arditas, y un sinnúmero de los de cuatro patas... ¡Y véalos allá!... ¡Ah cochinos! ¡ah pícaros! ¡ahí les va piedra! ¡Urria!
Y diciendo esto, de su honda que había girado como tres ocasiones, se despidió una piedra zumbando por los aires como una bala agujereada.
-¡Toma, demonios!, dijo entonces la centinela, con un aire de propia satisfacción que la hacía cada vez más graciosa a los ojos de don Demóstenes, quien quitándose las botas, con el auxilio de su criado, iba ya trepando por el remedo de escalera.
-Me ibas matando, valerosa guerrera, le dijo el forastero: mira una marca de una de tus pedradas.
-Con eso se acuerda de la guardiana Pía.
-¿Pía te llamas?
-Una criada suya.
-Creo haber oído nombrarte, no sé cuando...
-Tal vez.
-¿Y cómo es que te hallas en este oficio?
-Mi suerte que lo ha querido.
-¡Ah, sí!, eres desgraciada... Recuerdo haber oído algo de tu historia, por incidencia, en un baile de la parroquia.
-Desgraciada como no hay otra en el mundo, contestó Pía, con los ojos llenos de lágrimas.
-¿Y qué era lo que me ibas a mostrar desde aquí encima?, le preguntó don Demóstenes, por apartarla de los recuerdos dolorosos a que la había conducido.
-Pues vea las cañas de la Soledad y un pedazo de las ramadas; vea una estancia del trapiche del Retiro.
-¡Oh preciosa guardiana!, el ángel malo subió a Jesucristo sobre un monte, desde donde le mostró todo el mundo: tú me muestras también mucho mundo; tú —80→ serás mi ángel bueno. Yo no me olvido de los infelices que me socorren cuando las revoluciones o los caprichos de la suerte me ponen al arbitrio de ellos. Espero poder servirte algún día, porque tengo un corazón liberal.
-Muchas gracias, señor... Ahora vea el camino que ha de llevar. Se baja hasta aquella cañada, rodea aquel cerrito, pasa por aquel rancho que apenas se columbra allá entre las matas, y a poco ya está en la parroquia; pero eso sí, llega con la noche; ¡la fortuna que ahora hace muy buena luna!
-A cada paso interesaba más la guardiana a nuestro viajero. Sus actitudes, su desembarazo y el puesto que ocupaba se la hacían ya mirar como una heroína de novela de los desiertos, aun cuando no era sino la rígida historia. Se bajó el caballero de la fortaleza de palos, y a poco rato lo alcanzó la sostenedora y le dijo:
-Ahora que los loros se han aquietado, voy en tanto a llevarlo a casa porque por ahí es por donde sale al camino, y que allá tengo qué darles, aunque sea guarapo y una mazorca asada, o lo que se pueda.
Iba Pía de baquiana, y don Demóstenes la seguía de cerca. Había veces en que era menester caminar por las empalizadas, y entonces llevandolo Pía de la mano, salía con bien. De golpe oyeron una voz que decía:
-¡Upi! ¡Upi!
-¿Qué significa eso, guerra también?, preguntó don Demóstenes.
-Es que mi mamá piensa que es el zorro, porque la pisca y las dos gallinas se asustaron con nosotros.
-¿Y también lo ahuyentan con la honda?
-No tenga cuidado, caballero: mi mamá está de baja por el vejigón y ya no puede tirar hondazos.
Don Demóstenes y sus dos compañeros habían llegado a la casa de ñor Dimas, atraídos por los gritos de la guardiana Pía. Aquella era una de las más separadas de la cabecera del distrito, colocada en una falda del gran bosque que ciñe la cordillera oriental de los Andes por la parte del occidente.
No consistía el establecimiento de ñor Dimas, sino en una pequeña labranza de menos de una fanegada, en la cual se hallaba una roza de maíz del tamaño de una cuartilla, esto es, el área que se siembra con una medida de media arroba de semilla de maíz. También había unas poca matas de plátano guineo, y un cuadro alfombrado con las plantas bejucosas que producen las ahuyamas, batatas y calabazas. Lo demás era rastrojo, esto es, un enjambre de arbustos y bejucadas que se levantan a reponer los árboles que han caído a los golpes de machetes y del hacha. Los costados de este hueco de la montaña se veían como cercados por los troncos de los botundos y cedros, que parecían desafiar las herramientas que habían dado en tierra con los miembros de sus familias.
En contorno del establecimiento de que hablamos no había más que la casa de un vecino llamado Juan Solano, que estaba a tres cuartos de legua, por la cual pasaba la senda del establecimiento del ciudadano Dimas, marcada por debajo del eterno bosque o montaña, como se denomina por los vecinos.
La casa, que llaman rancho los estancieros pobres, —82→ era una enramada cubierta de palmicha, sumamente aplanada, de techo, dividida en dos departamentos por medio de un tabique de palma, elemento de que se componían las cuatro paredes de este cuarto, llamado el aposento por sus moradores; éste no pasaba de siete varas de largo. La otra mitad del edificio gozaba de la plena luz del día, no teniendo pared ninguna; servía de comedor, sala, granero y cocina; y allí estaba colocado el fogón, notable a la verdad por la sencillez de la fábrica, que no consistía más que en la buena colocación de tres piedras areniscas de poco tamaño. La piedra de moler, que era un guijarro de cinco arrobas de peso, estaba al lado suspendida sobre una tijera de tres palos de corazón, a una altura proporcionada para que la molendera funcionase de pie. Un grueso tarro de guadua de cinco cañutos estaba amarrado del más ancho de los estantillos de la enramada, de cuyo fondo se levantaban por minutos ruidos sordos a manera de truenos, siendo éstos efecto de la fermentación del guarapo que allí estaba envasado. Una troje de maíz estaba formada en uno de los ángulos con tarimas o atajadizos de guadua picada. Dos machetes, una hacha y dos azadones estaban colgados al lado de a troje.
En el aposento había dos barbacoas en forma de camas: la una de varitas de resino, y la otra de guada picada, debajo de las cuales estaban instaladas dos cluecas, y algunas viandas y trastos más o menos necesarios. Una cruz de ramo, o de hojas de cogollo de palma y dos láminas de santos, la una de la Virgen del Rosario, y la otra anónima por su vejez, hacían lo que llaman altar las gentes pobres de las estancias, del cual parece que no hacían uso los propietarios.
En el patio se levantaba un papayo de altura prodigiosa, ostentando debajo del paraguas de sus hojas, un capitel erizado en contorno de sus sabrosas frutas. Una —83→ vara que se alzaba del centro de las espinosas hojas del cactus que da las fibras que llamamos fique, como una azucena de en medio de una taza, blanqueando con sus flores espirales, hacía un contraste admirable con la columna vegetal que presidía las decoraciones. Cuatro matas de café y otras tantas de ají ostentaban sus frutos maduros junto a los verdes y a las flores, que cedían al peso de los racimos. El solitario desmonte estaba regado por un chorro que murmuraba debajo de las bejucadas y ramas con un rumor venerable como el de la pila principal de un convento, y cruzado por una senda apenas hollada por la planta de dos mujeres que acudían a lavar o a cargar agua.
Dos personajes conversaban en el rancho de que hemos hablado, mientras que otros dos habían bajado al chorro o pequeña quebrada, y eran la dueña de la casa, llamada Melchora, y el huésped de la señora Patrocinio. La señora Melchora tenía cuarenta años, pero representaba cincuenta, era alta, delgada, de tez macilenta y ojos apagados, rodeados de manchas obscuras; estaba desgranando maíz cerca de la troje, con un pie estirado, sobre el cual estaban extendidas algunas hojas de higuerilla blanca, y se quejaba de cuando en cuando.
-¿Y de qué padece usted?, le dijo don Demóstenes.
-Del vejigón, mi caballero. Es una enfermedad que comienza por una ampolla, a veces del tamaño de un cuartillo, y si no se cruza con unas puntadas de seda carmesí, al día siguiente está del tamaño de un real, y al otro día del de una peseta, y al otro día del de un peso fuerte, y así va creciendo hasta que le da la vuelta al tobillo o a la planta del pie. Es enfermedad de la tierra caliente. Gracias al señor cura, que me vino a ver el martes y me dejó remedios y me regaló con qué comprar unas velas y inedia libra de azúcar.
-¿Y qué remedio le dio?
—84→-Me dejó unos papelitos con unos polvitos para tomar en una cucharada de agua, uno todos los días, y me dijo que me bañara con el agua del bejuco que llaman agraz. Pero como a ratos tengo que caminar, porque ya su merced verá que la pobreza no da campo para estarse una guardada...
-¿Pobreza? con tierras tan fértiles y exuberantes.
-¿Y qué hacemos con ellas?
-¿Cómo qué hacemos con ellas? Descuajar todos estos montes y sembrar plantaciones para la exportación, como café, añil, cacao, algodón y vainilla; y no sembrar maíz exclusivamente como hacen ustedes.
-Muy bueno sería todo eso; pero la pobreza no nos deja hacer nada, y que como no hay caminos, ahí se quedaría todo botado; y no es eso sólo, sitio que los dueños de tierras nos perseguirían. Es bueno que con lo poco que alcanzamos a tener, a medio descuido ya nos están echando de la estancia, haciéndonos perder todo el trabajo ¿qué sería si nos vieran con labranzas de añil, de café y de todo eso?
-Dígame usted, señora, ¿todos los arrendatarios están tan miserables como usted?
-Hay algunos que tienen un palito de platanal, y hasta el completo de seis bestiecitas; pero esos viven en guerra abierta con los patrones, porque no habiendo documento de arriendo, el dueño de la tierra aprieta por su lado, y el arrendatario trata de escapar al abrigo de los montes, del secreto y de la astucia. La primera obligación es ir al trabajo el arrendatario, o mandar al hijo o a la hija; y los que se van hallando con platica se tratan de escapar mandando un jornalero, que no sirve de nada, y de esto resultan los pleitos, que son eternos. Mi comadre Estefanía y mi madrina Patricia son tan pobres como yo y padecen como si fueran esclavas. ¿No conoce usted a Rosa?, pregúntele usted lo que es ser arrendentaria, cuando la vaya a visitar.
—85→-No obstante, un gobierno libre da protección...
-¡Bonita protección! A mi hermanito lo cogieron en el mercado para recluta y murió lleno de piojos en el hospital; ¡y las contribuciones que no vagan, ya del Cabildo, ya del Gobierno grande de Bogotá! ¡Muy buena me parece la protección! ¡Y esta pata que me duele que es un primor! ¡Madre mía y señora de la Salud!
-¿No hay educación gratuita en el distrito?
-No sé qué será lo que su merced dice.
-La escuela, la enseñanza pública.
-El señor cura es el que enseña a siete muchachos en la casa; pero yo tendré mucho cuidado de que no me vaya a coger el menorcito, porque es el que deshierba, y el que lorea cuando se enferma la hermana. Y que un pobre lo que gana con aprender a leer es que lo planten de juez y lo frieguen los gamonales.
A este tiempo dieron las gallinas un revoloteo en el barzal, se aparecieron asustadas, y la estanciera dejó ir a los aires este grito con todas sus fuerzas:
-¡Uuuuupi! ¡uuuuupi!
-¿Qué significa la palabra upi, que no la he visto yo en ninguno de los diccionarios?
-Como las gallinas se asustan cuando sienten al animal...
-¿Qué animal?
-El hurón, el tigrito y el ulamá, que todos comen gallina, y ya no vale ponerles trampa porque están resabiados.
El que espantó las gallinas fue el cura, abriendo la puerta de talanqueras del lado de la senda, y no dilató en presentarse en el patio diciendo: ¡Ave María! Él, como se ha visto, había desistido de acompañar a don Demóstenes.
-Adelante, señor cura, que por aquí estoy yo, le contestó éste.
—86→-Me alegro infinito; pero extraño que usted hubiese venido a dar por estos lados.
-Perdido, señor cura, perdido.
-¿Con un baquiano tan selecto? En eso hay algo de incomprensible. Y bien ¿qué halló usted de particular en su correría de la montaña?
-Plantas preciosas, señor cura. Vea usted la zarzaparrilla, la castaña, el zapote de monte y el incienso; además dos pavas y un zambito. Ayacucho pase usted acá. ¿No ve usted, señor cura, con qué inocencia tan angelical se ha acomodado en las lanas de Ayacucho, en lugar del regazo de la madre? ¡Pobre criatura! Yo soy el verdugo de su madre; pero eso sí, allá en el monte hice mi protesta de abolir la pena de muerte para los zambos. ¡Qué hermosa semejanza la de una madre mujer y una madre zamba! Yo he llorado de lástima, señor cura.
-Ahora veamos cómo anda la casera de males.
-Bien, con la ayuda de Dios y los remedios del señor cura, respondió Melchora con admirable tranquilidad.
-¿Y qué ha habido de mi empeño?
-Que se lo he dicho varias veces, y se ha hecho sordo. A mí me parece que él no está por esas.
-Pues entonces hay que separarse.
-También es trabajoso, señor cura: porque ya su merced verá que él es el que roza y deshierba, y pone sus lazos para adquirir la carnecita.
-Pero la salvación del alma está primero que todo, y Dios no falta con su misericordia, ni la tierra de la Nueva Granada se niega a sustentar al que tiene manos. Y que yo no encuentro obstáculo ninguno para este matrimonio. ¿Qué ha dicho de lo que le propuse el otro día?
-Dice que ya pasaron esos tiempos en que no era libre un hombre para vivir con una mujer cualquiera, —87→ y que para eso ahí están viviendo juntos muchos solteros en la parroquia, y que así como así, ni la justicia ni el cura le pueden quitar su libertad.
-¡Hola! ¿Con que ya las doctrinas de Tadeo alcanzan hasta la última choza de la montaña? Porque Tadeo es el que les predica esas doctrinas, y don Leocadio algunas veces. Dígale usted a Dimas que hable conmigo, que yo volveré el jueves, y usted haga todo empeño a ver si se casan en este mes; hágalo usted en bien de la familia, para que se eduquen esos muchachos con alguna regularidad y no resulten perjudiciales al Estado y a las mismas haciendas; porque usted habrá reparado que de estas uniones civiles de los trapiches y las estancias no resultan sino uno o dos muchachos enfermizos, para cuya educación no ayudan los padres: hágalo por la familia, ñuá Melchora.
-¿Pero qué familia?, el cuba será, porque los dos mocetones, Calixto y Nepomuceno, ya no arriman aquí a la casa, porque su vida es en los trapiches en la semana, y en los gastos los domingos y lunes.
-Y así andan por ahí todos los mocetones, desde doce años para arriba; y cuando rompen una maza del trapiche, o matan una mula, o queman una falca, entonces se pasa el de la gracia a otro, llevando por certificado de su buena conducta un garrote de guayacán, un tiple y una mujer, y como están escasos los peones, el amo de la tierra lo recibe con los brazos abiertos; y no hay peones porque los mismos dueños de tierras desacreditan el matrimonio y la doctrina cristiana en que se sostiene, pagando los domingos hasta el medio día para que los; peones no puedan ir a misa.
-Y por lo que es Pía, esa es harina de otro costal, siguió diciendo Melchora, y de buena sangre ahí donde la ven sus mercedes, que si no fuera porque le hicieron el perjuicio los amos de hacerla ir a dormir al trapiche, otro gallo le cantara, porque estaba poniéndose linda —88→ como una flor; pero sería que ya le convenía a la pobre de mi hija. Hoy está que no tiene sino una sola mudita de ropa, y el negrito no tiene sino la mera camisita que le regaló su madrina, y hasta enfermo se halla de una enfermedad que padecía ese vagamundo de Pablo, que allá dicen que está en Ambalema con la Angarilla, y no ha sido para mandarle ni una peseta a la pobre de la muchacha. Y yo le quería preguntar a mi amo, dijo a don Demóstenes, si la libertad se perjudicaría mucho con que los jueces lo obligaran a mandarle siquiera cuatro reales cada mes a la pobre, pues de aquí a la ciudad de ciudad de Ambalema no hay sino tres días, y vienen correos todas las semanas a la cabecera del cantón.
Sería muy justo, dijo don Demóstenes: en los Estados Unidos esa clase de travesuras, y aún menores, se pagan demasiado caro, y en el juicio sumario, la declaración de la misma joven burlada vale por tres o cuatro testigos: allá se estima el honor de la familia mucho más que en esta tierra. ¡Buenos chascos se han llevado algunos traviesos de Sudamérica!
-Allá hay sanción moral, dijo el cura. ¿Y bien, doña María Melchora, qué le dijo Pía de la confesión?
-Que le da mucha vergüenza, porque ya está tan grande, y no se ha confesado nunca, y también que lo poco que sabía del rezo ya se le está olvidando.
-Dígale que repase la doctrina, y que se anime: la confesión es un precepto de la Iglesia, y usted no se debe descuidar en estas cosas; ¿o cree usted que su hija se hará mala por confesarse? ¿Le dije a usted que fuese mala cuando se confesaba conmigo, o cuando escuchaba mis pláticas los domingo?
-Tiene razón, mi señor doctor; yo le ofrezco que si él se anima a casarse por fin, las cosas de la familia se irán reformando: haga todo empeñito, señor cura. Lo que tiene es que estamos tan pobres.
—89→-Yo le hago el casamiento de balde, y le doy algo de plata para los gastos.
-Me suscribo en cuatro pesos, añadió don Demóstenes.
-Nos iremos, dijo el cura, porque son las cinco de la tarde, y nos coge la noche.
-Hace luna, y llevan un buen baquiano; aunque hoy se le mojaron los papeles, según parece; bien es que se le habrá mejorado el talento de los caminos y sendas con el fresco de la tarde. ¡Que mi Dios y Señor me los lleve con bien, y que vuelvan a vernos!, dijo Melchora, dándole, dos mil agradecimientos a los dos amigos de la humanidad.
Emprendieron éstos la bajada, echando a la vanguardia al baquiano y a José, y al monito cargado en Ayacucho, a la retaguardia.
-Los caminos son muy parecidos a los ríos, dijo el señor cura: el de la estancia del botundo, que viene desde el pie de la peña hasta donde suele ir ñor Dimas a sacar quina y zarza y a cazar osos, pasa por la choza, yendo a dar a la parroquia y de allí va a dar a Bogotá, juntándose, a esta vena otras sendas y caminos. En este mismo orden están las arterias de la civilización de modo que nosotros, hemos llegado a dar con la última vena, en la casa del ciudadano Dimas, que es la última del distrito parroquial por ese lado. Hemos visto cómo comienza el ramal o la corriente de la humana civilización: usted habrá notado la falta de artes y de industria, la penuria de la choza de un ciudadano granadino, guarida semejante al conuco de un salvaje de Opón, que es cuanto puede decirse.
-Peor, señor cura; yo vi una hacha y un machete pero esto mismo es un descrédito para las luces del siglo XIX, porque yo pienso que una familia de panches no estaría peor alhajada sin haber conocido el hierro.
—90→-¿Y en cuanto a las ideas morales, qué me dice usted?
-No sé qué decirle. A mí me parece que han saltado en la casa de Dimas una valla que no se pasa si no con el mucho roce de la civilización. No hay matrimonio, no hay confesión no hay rezo: se han dado muchos pasos hacia la abolición de la teocracia, que es donde termina la ilustración del mundo.
-Aquí tiene usted un problema social de grandes trascendencias. ¿Ganará o perderá la sociedad granadina con tener la mayor parte de las familias parecidas a la del ciudadano Dimas? ¿Está la familia del ciudadano Dimas muy ilustrada, o se halla más bien en el estado de salvajismo? ¿Han adelantado en ilustración las gentes de esta parroquia todo lo que debieran en los cincuenta y seis años de independencia?
Las ramas de un curo, que ese mismo día había caído sobre el camino, habían detenido a la vanguardia, y llegando el cura, preguntó al ciudadano Elías:
-¿Quién taparía el camino?
-Fue, seguramente, mi compadre Dimas; porque yo había dejado señalada una buena vieja colmena de gallinazas, y él le pegó el corte al palo por manducársela: pero no le hace, que arrieros somos y en el camino nos toparemos. Hoy me colgó también de la pata; pero ésa se la tengo apuntada en mi librito.
-¿No sabrá el ciudadano Dimas que los caminos son públicos?, dijo don Demóstenes.
-Está muy ilustrado, dijo el cura, y ha sido dos veces cabildante; pero me parece que está muy lejos de saber y de respetar los más simples deberes de los ciudadanos de una República.
-¿Y las leyes de policía?, preguntó don Demóstenes.
Aquí no hay más leyes que los mandatos del dueño de tierras; porque si él quiere, le manda a Dimas que venga y pique las ramas y las haga para un lado del —91→ camino, amenazándolo con echarlo de la tierra, si no lo hace, y por la picardía lo hace trabajar una semana, pagándole, se entiende, sus jornales.
-¡Feudalismo! ¡Feudalismo!
-Pero ya ve usted la ventaja; y que don Cosme es liberal.
-Pues es un señor feudal liberal, como creo que hay algunos en el distrito.
-Pues ya usted verá cómo mañana está destapado el camino, y si el alcalde toma la cuestión por su cuenta, en la calificación de los testigos, en la preexistencia de una hacha, y en la coartada y contracoartada se pasa un mes, y mientras eso, los transeúntes se tienen que bandear por una senda tortuosa, porque ésta es la práctica de la parroquia, y al fin de todo, el que sale ganando tres o cuatro pesos es don Tadeo, que dirige el asunto por la autoridad suprema de gamonal de la parroquia.
Entre José y su compañero habían hecho una senda muy estrecha con los cuchillos de monte, y por allí pasaron casi a tientas los viajeros de zapatos, porque la claridad de la luna no les bastaba, a causa de las ramas y bejucadas.
A poco rato oyeron unos gritos a lo que iban caminando por la senda, y luego unos quejidos. Apuraron todos el paso y encontraron a un hombre tendido en el camino, lleno de sangre, y sin movimiento vital en ninguno de sus miembros.
-¡Qué es esto!, exclamó el cura, ¿quién es el muerto? Es mi tocayo, contestó ñor Elías.
Puede ser que no haya muerto, dijo el cura, después de examinarlo atentamente, y sacando de su cartera un papelito, le puso sobre la lengua un glóbulo del tamaño de la cabeza de un alfiler.
A los dos segundos se movió el paciente, y a los tres o cuatro se pudo enderezar.
—92→-¡El filósofo del Gólgota curaba con la imposición de manos, y usted con un papelito! ¡Gloria a los protectores de la humanidad!
-¿Qué ha sido?, preguntó el cura a su feligrés.
-Que Juan Acero salió de golpe del monte, y me partió un brazo de un garrotazo, y me repitió otros en la cabeza y la espalda. ¡Ay! señor cura, que tengo unos dolores que ya no puedo más.
-¿Y por qué le pegó Juan Acero?
-Porque hace ocho días que está apoderado de mi casa y de mi mujer, y me dijo que si pasaba estos caminos, me mataría. ¡Ay! que ya no puedo más.
-El cura confesó al herido, y entre todos los cuatro viajeros lo llevaron a una estancia que estaba siete cuadras más abajo, y mandaron a la cabecera del cantón a buscar quien le cortase el brazo derecho, pues lo tenía despedazado. El cura dejó muy recomendado al enfermo, y avisó que fuesen a pedir lo que se ofreciese a la casa rural. Don Demóstenes ofreció su persona y sus intereses para el alivio del proletario, y siguieron su camino todos los viajeros en dirección a la parroquia. Caminaron unas cuadras en absoluto silencio consternados por la desgracia del pobre estanciero. El zambito dio algunos lamentos sin soltarse de la espalda del viejo Ayacucho, que caminaba mohíno detrás de su patrón. Por último desplegó sus labios el bogotano para recomendarle a ñor Elías que tuviese muy presente todo lo sucedido para cuando lo llamasen a declarar los jueces de la parroquia.
-¿Yo?, exclamó ñor Elías; ¿yo declarar contra Juan Acero? Solamente que estuviera bien aburrido. Antes lo que voy a hacer es no salir en dos meses de entre las montañas para que nadie me vea.
-¿Por qué, taita Elías?
-Porque a Juan Acero no lo apresan ni le hacen —93→ nada, y si lo apresan, lo saca con bien ñor don Tadeo o el amo don Cosme, y en después pobre del juez y pobres de los testigos, porque es el garrote más bravo de todo el vecindario.
-¿Y por qué cree usted que lo saquen libre?
-Porque es del partido de don Tadeo, y porque los guapos tienen ahora mucha defensa. ¿No ve su persona cómo a mis hijas me las libraron de ir a la reclusión de Guaduas por las cortadas que le hicieron a la tonta María Vásquez? Pero, en fin, a mí me gusta que defiendan a todos los perseguidos por la justicia, y por eso es que yo soy del partido de don Tadeo, y de mi amo don Cosme, aunque es la verdad que con la defensa de las muchachas me quedé yo de esclavo para muchos años de vida.
-Ahora dígame, señor cura, dijo el bogotano, ¿cómo se ha hecho usted homeópata?
-Cuando estuve en mi primer curato, me daba mucha lástima el ver que iban a perecer por la falta de un remedio muchos de los enfermos que confesaba. Me puse a leer algunas obras de homeopatía, alopatía e hidropatía, y entre todas vi que la alopatía tenía el inconveniente de las boticas, que no se hallan en todas partes; la hidropatía el de hacer dar muchos gritos a los enfermos y no curar todas las enfermedades, y me decidí por la medicina homeopática por la facilidad con que se administra, quedando suprimidos los cáusticos, los baños, las sanguijuelas y sangrías, las purgas y los vomitivos, las moxas y, las ventosas, y todas las drogas de las boticas, quedando toda la medicina reducida a administrar un glóbulo, que contiene la diezmillonésima parte de un grano. Esta medicina me decidió por lo barato, cómodo y pronto para su aplicación y para la reposición. Para los pobres es excelente.
-La medicina democrática entonces ¡la medicina de los proletarios!, exclamó el humanitario don Demóstenes.
—94→-Sí, señor, le contestó el cura. Y yo he visto en mi juventud al ilustre doctor Juan María Céspedes recetar a los feligreses de su curato, a quienes iba a administrar, las plantas medicinales que él conocía, con un esmero y una caridad de que se pudieran sacar luces y ejemplos para educar buenos curas, si en lugar de reformarlos, no se quisiera destruirlos.
Así conversaban los dos amigos de la humanidad cuando divisaron la luz pálida de la lámpara de la iglesia que asomaba por una de las ventanas, oyendo al mismo tiempo las campanadas de las ocho, fúnebres y tristes como el objeto para que fueron inventadas. El cura rezó una oración en latín, de que don Demóstenes no quedó amostazado, porque era tolerante, y en el hotel San Nicolás de Nueva York, le había soportado la oración del mediodía a un mahometano que vivía con él, por un mes entero. Ayacucho se adelantó, como lo tenía de costumbre, y al pasar por la casa de don Tadeo se vio a gatas para defender de los perros a su pupilo, el que, cuando llegó a casa, fue muy acariciado por toda la familia, y en especial por Manuela, que era compasiva y tierna con todos los que padecían.