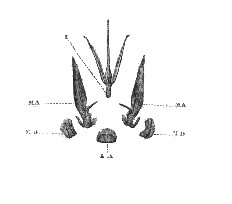Si el lector desea presenciar el espectáculo de un pueblo salido de la mano del Criador en estado de perfecta civilización; de una nación que hace miles de años, sin publicistas, ni periódicos, ni parlamentos, pone en práctica una de esas utopías políticas, en busca de las cuales andan en vano los hombres, sin haber conocido más que su programa; no es en la China, ni en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, donde deberá acudir para conseguir su objeto; con solo ir a los bosques, encontrará esa sociedad-modelo en el hueco tronco de un árbol añejo. Y si no quiere hacer tan largo camino, pida al dueño de la primera granja que le salga al paso, que le permita ver sus colmenas. En cualquiera que examine verá un pueblo industrioso, y tales maravillas, que le obliguen a hacer no pocas comparaciones humillantes para la especie humana.
Amor al orden y al trabajo, organización especial, prudente economía en los medios, severa vigilancia en el empleo del público tesoro; odio a los ociosos de parte de los trabajadores; legitimidad fundada en el principio de la soberanía nacional; afecto prudente, aunque no ciego, al jefe del Estado; abnegación de los individuos en beneficio de la causa pública; constante aplicación de la máxima que establece el bien general como la suprema ley; apego inalterable al lugar natal; horror a las invasiones extranjeras e infatigable vigilancia en las puertas de la ciudad; admirables precauciones para evitar la anarquía que resulta estando el trono vacante: he ahí algunas de las condiciones del contrato social que las abejas observan con escrupulosa puntualidad desde la creación del mundo. Los egipcios miraban a estos insectos como el emblema de la monarquía; pero estudiando sus costumbres con detención, podremos convencernos de que, si su estado es una monarquía, sin duda es acreedora a ser llamada la mejor república.
Echemos una primera ojeada en la colmena, y si hace buen tiempo, veremos un tropel laborioso de insectos que se acumula sin desorden a la puerta que sirve de entrada. Sin alarmarnos por los zumbidos, podremos acercarnos sin temor, especialmente si nos acompaña el dueño de las colmenas; pues como estos animales viven en un lugar frecuentado por el hombre, se han familiarizado con su presencia; y por lo mismo bastará que nuestros movimientos sean pausados, y que guardemos silencio. Si alguna abeja viene, se nos para encima de algún miembro, y esto nos molesta, no tenemos que hacer más que echarle un soplo, pues disgustándole el aire que sale de nuestros pulmones, al punto abandona el puesto. Con un movimiento rápido o sacudida, pudiéramos irritarlas. El que quiere tener entrada libre y ser admitido amistosamente por la república de las abejas, tome en la mano una cuchara llena de miel, y acérquese sin temor a la colmena, sin cubrirse la cara ni las manos. Acudirán los insectos a millares, y ni uno siquiera le picará; antes bien, como en recompensa del regalo que les hace, podrá observar sin recelo la entrada de su habitación. Unas llegan del campo cargadas de materiales y provisiones, en términos que apenas pueden sostenerse en el aire; otras salen afanosas de la colmena, y tornan el vuelo para cargar con iguales provisiones a las que traen sus compañeras. A veces ni aun llegan a introducirse en la colmena para deponer su carga, sino que a la entrada hallan laboriosos conductores que se la toman con diestra prontitud: y así pueden aquellas volverse al campo. ¿Qué van a hacer él? Examinemos las flores más inmediatas, y en ellas encontraremos abejas; las plantas cuyas corolas son huecas en las que abunda más el néctar, son los almacenes en que estos insectos ejercen su pecorea. Vémosles lamer y chupar con su trompa el dulce almíbar que contienen, y recoger al propio tiempo de los estambres el polen, cuyas partículas se pegan a los pelos de la abeja, y en particular dejan sobrecargadas sus patas, hasta que, una vez ha completada su carga, regresa a la colmena. Acaso tendremos ocasión de observar cómo en ciertos instantes ninguna abeja sale, al paso que las que se hallaban en los campos regresan de tropel y se afanan por entrar en la colmena. Levantemos los ojos, y veremos la causa de tan presurosa retirada en la aproximación de una nube lluviosa, que sin haber aún cubierto el sol, las abejas han presentido ya sus efectos, y procuran ponerse al abrigo. Para esto han necesitado poquísimo tiempo, por cuanto tienen muy rápido el vuelo, y además sus excursiones no pasan de media legua de radio.
Ahora lo que debe llamar nuestra atención es el interior de las colmenas. Cuando las abejas están reunidas en ellas es arriesgado levantarlas, pues crearían que se intenta arrebatarles su prole, y en consecuencia a miles se nos echarían encima atacándonos con saña: por desgracia no faltan ejemplos de muertes causadas por las picaduras de abeja recibidas en gran número, y de ellos citaremos algunos. Cierto cura de una pequeña parroquia de Saboya reunió en su casa algunos amigos; y a los postres quiso que gustasen la miel de sus colmenas. Así pues, sin precaución alguna abrió precipitadamente una de ellas; pero al punto la cara y manos se le cubrieron de abejas rabiosas; a las dos horas la mitad de su cuerpo estaba paralítica, y a las tres murió en medio de los dolores más terribles. Lo mismo que el hombre, los animales se hallan expuestos al furor de las abejas: un jumento estaba paciendo cerca de una colmena y habiendo recibido varias picaduras, empezó a dar coces con que la arrojó a la distancia de algunos pasos. Al punto el enjambre se le echó encima, de modo que nadie pudo acercársele, no obstante que enternecía a los presentes con dolientes ronquidos. Al día siguiente hallósele echado con el cuerpo entumecido a punto de reventar, y el cuello y la cabeza en un estado horrible; por último murió a las cuarenta y ocho horas. En el año durante la guerra de Hannover, pusieron un piquete de caballería francesa en un vergel donde se criaban abejas; un caballo derribó algunas colmenas, y al punto los enjambres se arrojaron a los hombres y ganado; los primeros huyeron, de los caballos varios quedaron ciegos por causa de las picaduras; y daban de cabeza en las paredes y troncos de los árboles, y murieron quince de resultas del lance; lo que, dice el historiador, causó mucha impresión en el regimiento, pues a la sazón los caballos estaban a cargo de los capitanes.
Estos ejemplos deben aumentar la prudencia, tratándose de nuestras investigaciones, sin disminuir la curiosidad. Deberemos pues satisfacerla pidiendo al dueño de la granja que nos permita examinar una colmena vacía, la que no le faltará como tenga un colmenar algo respetable. A más, podrá acaso sin peligro inclinar una colmena medio ocupada, cuando la mayor parte de las abejas se hallan en el campo, siendo además baja la temperatura, de modo que podamos examinar su interior. Entonces vemos que la mayor parte de la ciudad de las abejas está llena de una especie de tabiques verticales, pegados a la parte superior de la colmena y libres por la inferior, suspensos y paralelos entre sí, y separado uno de otro por un espacio bastante ancho para dar paso a dos abejas juntas. Estos espacios forman como las calles de una ciudad, las cuales se comunican por medio de unos pasadizos practicados en el mismo espesor de los tabiques. Estos tabiques, llámanse panales, formados en ambas caras por innumerables alvéolos o celdillas, en dirección horizontal; es decir, que su eje es perpendicular a la dirección del tabique. Dichos alvéolos están hechos de cera; unos son abiertos y contienen miel; otros igualmente la contienen, pero están tapados con una coberterita de cera; y otros en fin contienen un huevo o un gusano de mayor o menor magnitud. La figura de estas celdillas es hexágona, y casi todas tienen unas dos líneas de diámetro; si bien debajo de las mismas se ven algunos centenares que tienen como media línea más de ancho que las demás; por último, hacia las partes media e inferior del edificio, veremos de diez a treinta celdillas, que se diferencian tanto en su forma como en sus dimensiones: las unas tienen la forma del cáliz de una bellota, cuya boca mira hacia abajo de la colmena; otras son más oblongas, y su abertura se dirige igualmente hacia abajo; otras en fin llegan a tener hasta una pulgada de largo, están cerradas por todas partes, y se asemejan a una pera cuyo extremo más grueso mírase hacia arriba, o en otros términos, a un cono inverso. Las paredes de la colmena están calafateadas con una materia resinosa de color rojo o amarillo, al principio blanda, pero que con el tiempo se endurece. Esta materia, que en cierto modo forma los muros de la ciudad, se ha llamado propolis que equivale a anteciudad.
Abejas trabajadoras.
Trátase ahora de estudiar la estructura de estos insectos, pues una vez conocidos los órganos, nos hallaremos en estado de comprender sus funciones. Cojamos pues una abeja de las que van haciendo su botín entre las flores; lo cual puede hacerse sin dañarla teniéndola cogida por las alas, o mejor presentándole el dedo untado con un poco de miel; y observémosla mientras se saborea en esta sustancia. Entonces se nos presentará a la vista un himenóptero, cuyo cuerpo es negruzco y cubierto de vello pardo, amarillento-oscuro, más abundante en el coselete; el escudete es negruzco; el tercer segmento abdominal y siguientes tienen en su base una faja transversa parduzca, formada por una ligera vellosidad; las mandíbulas y el labio son muy largos, constituyendo en su conjunto una especie de trompa. Examinando detenidamente las patas del tercer par trasero, vemos que la pierna tiene la forma de una palela triangular; su cara externa es cóncava, y bordada de pelos largos y corvos. Vese una pieza cuadrada que forma la continuación de la pierna, y que pudiera creerse un artículo de la misma si no se hallase compuesta de uno solo. Su cara interna presenta varias hileras transversas de pelos recios y paralelos que se han llamado cepillo. Esta pieza es el primer artículo del tarso, y debemos notar que se articula con la pierna por su ángulo anterior, hallándose el posterior libre y provisto de una espina corva; el primer artículo del tarso ejecuta sobre la pierna un movimiento recto, que convierte estas dos piezas en una especie de pinzas o tijeras, cuyo uso explicaremos.
Observemos luego después a una abeja en el instante en que recoge el polen de las flores: ese polvillo fecundante se pega naturalmente a los pelos que cubren el cuerpo del insecto; pero con los tarsos de los dos primeros pares de patas los limpia, y lo traslada al cepillo del tercer par, que también ha hecho su provisión de polen. Entonces el insecto frota el cepillito de una pata del tercer par con el borde externo de la paleta triangular que constituye la pierna de la pata correspondiente, en cuya cara interna, en su cavidad, se recoge el polen, contenido como en un cesto mediante los pelos corvos que pueblan todos sus bordes. Luego con una pierna del segundo par golpea la abeja el montoncito de polen que contiene el cesto de la pata posterior del mismo lado, y después de haber amasado su pelotilla juntando y acumulando los granitos de polen, vuélvese a la colmena.
Para completar nuestro estudio sobre la estructura particular de la abeja, falta que podamos disecar alguna; y si hay repugnancia a matar un animalito tan interesante, cojamos uno muerto recientemente, de los que se hallan a menudo fuera de las colmenas y a sus inmediaciones. Examinaremos en primer lugar las mandíbulas, por lo cual no necesitamos más auxilio que el de una lente y de un largo alfiler; y hallaremos que en la extremidad suelta o libre se halla una fosita; y cuando las dos mandíbulas se aproximan entre sí, se arriman uno a otro los bordes superiores de las fositas, y constituyen unas pinzas cortantes, al paso que no arrimándose igualmente sus bordes interiores, dejan entre sí una especie de ranura. A más, la cavidad formada por la unión de ambas mandíbulas no es sencilla o única, sino que está dividida en dos partes por una arista longitudinal. No nos serán difíciles de comprender los resultados de semejante conformación. Abre el insecto las mandíbulas, y coge con las mismas el objeto que apetece, el borde superior lo corta sin dificultad, pues es blando o de poca consistencia, y la materia mascada se coloca en las fositas situadas inferiormente. Pero las mandíbulas siguen aproximándose, y comprimen y empujan los materiales reunidos en dicha cavidad, los cuales, no pudiendo subir otra vez, pues se lo impide la unión que se ha verificado de las mandíbulas, descienden a la boca por el intersticio que estas dejan entre sus bordes inferiores. Esto constituye una especie de hilera, que sirve al insecto para la construcción de sus alveolos, según luego veremos.
Boca de una abeja.14
Estudiemos de nuevo la trompa, que ya hemos visto puesta en acción cuando tuvimos el insecto en la mano, y hallaremos que la forma esencialmente el labio inferior, y que es muy larga, lo mismo que los dos palpos en que lateralmente termina. Más larga todavía es la lengüeta; y dicho labio inferior se ve protegido por dos maxilas que le forman una especie de estuche. Cuando el insecto ha terminado la comida, la lengüeta lamiendo se carga de sustancia melisa, que pasando por entre el labio y las maxilas, gana una abertura situada a la base de la trompa, debajo del labro, la cual es la entrada de las fauces, cerrada por una especie de lengüecita carnosa triangular. Por este orificio se escapa regularmente una gota de miel al apretar la abeja con los dedos. Si le abrimos el abdomen, hallaremos un buchecito lleno de miel, y otro estómago en seguida que contiene polen, y ambos comunican con la boca por medio del esófago, que pasa al través del coselete.
Observemos los arcos inferiores de los seis anillos abdominales; y excepto el primero y el último, todos dejan trasudar cierta materia blanca, que toma la figura de una lámina corva saliendo por los espacios interanulares. Esta materia es cera, proveniente de dos bolsas situadas en la cara interna de cada arco inferior, y que tienen comunicación con la cavidad del abdomen por una red membranosa de mallas hexágonas, cuya red parece ser el tejido glanduloso destinado a segregar la cera. No es la cera, como opinaron los antiguos naturalistas, polen elaborado por la digestión, pues se ha observado que las abejas únicamente alimentadas con polen no la producen; y al contrario las que han comido miel, la suministran en abundancia. ¿Cómo han podido convertirse en cera el azúcar y la miel? He allí una cuestión insoluble, como todas las referentes a los cambios que los líquidos experimentan, en los órganos glandulosos de los seres orgánicos. El mecanismo de las secreciones es uno de los arcanos más profundos de la fisiología. Sin embargo, si el azúcar no se convierte en cera, por otra parte todo induce a creer que es el estimulante propio del órgano secretorio.
Pasemos al aguijón de que está provisto el abdomen. Consta dicho aguijón de una base, un estuche y dos estiletes, que constituyen un dardo. Forman la base ocho piezas, cuatro de cada lado, unidas entre sí por membranas bastante recias. La reunión de estas piezas constituye una especie de envoltorio, el cual por su cara externa, o convexa, se adhiere al último segmento abdominal; al paso que por su cara interna, o cóncava rodea al estuche. Este forma un tallo de consistencia córnea, el cual en su origen presenta un abultamiento que lleva el nombre de talón, y que va por grados, disminuyendo hasta la punta o extremidad libre, la cual es agudísima. Este estuche no forma un cilindro completo, pues con una buena lente se ve en su parte inferior como una ranura, que se extiende por toda su longitud, y en la misma se aloja el dardo.
Consta dicho dardo de dos estiletes, largos, delgados, los cuales no llenan de mucho el hueco del estuche; hállanse contiguos por sus caras internas, que son planas, y presentan en toda su extensión una ranura, cuyo uso veremos muy luego. La punta, o extremo libre, es agudísima y guarnecida de unos dientecitos dirigidos hacia la base. Con todo, los estiletes no se hallan adheridos en toda su longitud; sino que se separan cerca del talón, desde cuyo punto divergen tanto más, cuanto más se acercan a su raíz. Por lo mismo describen una semielipse, y terminan articulándose con las piezas cartilaginosas que constituyen la base del aguijón.
Swammerdam, Reaumur y otros observadores creyeron que los estiletes, después que se apartan el uno del otro ya no los acompaña el estuche, el que, según ellos, termina en el abultamiento llamado talón; pero Audouin, profesor del Jardín Real, reconoció que el estuche, partiendo de dicho talón, hace lo mismo que los estiletes; es decir, que produce dos ramas, las cuales siguen el mismo trayecto que el dardo, y cada cual tiene una ranura que aloja a la rama correspondiente del dardo. Así pues, el estuche se bifurca desde su talón hasta la raíz del aguijón; y los estiletes, ya reunidos, ya divergentes, se hallan metidos en toda su extensión dentro de una vaina, en la que resbalan hacia delante o hacia atrás al arbitrio del animal.
Conocida la estructura del aguijón, vamos a ver el juego particular de las partes de que se compone. Cuando la abeja quiere picar, saca su arma del abdomen por medio de varias contracciones de los músculos con que se adhiere al último segmento; las fibras carnosas de la base entran en acción; la acerada punta del estuche se clava en el cuerpo que el insecto quiere picar, y desde luego presta un punto de apoyo a la base, cuyos músculos ponen en movimiento los estiletes, que también se introducen en la parte herida, y penetran a mayor profundidad todavía que el estuche, quedando a veces tan clavados, que el aguijón entero queda desprendido del cuerpo del insecto, desgarrando sus partes blandas y ocasionando a menudo su muerte. Tenemos ya explicado el mecanismo de la picadura. ¿Pero por qué no se parece esta a la de un alfiler, o de otro cualquier cuerpo acerado? ¿Por qué la picadura de una abeja va acompañada de tan graves accidentes, tales como un dolor acerbo, inflamación viva, y algunas veces hasta calentura? La razón es porque el aguijón no solo contiene un puñal, sino que además es un arma envenenada, del todo análoga a los colmillos venenosos de las serpientes. Entre los estiletes, y en el punto de su divergencia, termina un corto canal que sirve de cuello a una glándula muscular, llena de una ponzoña que segregan dos vasos en forma de bolsas y hacen las veces de glándulas. El líquido procedente de dichos vasos se acumula en la vejiguilla, y comprimido por las contracciones de esta, escápase por el cuello y va a parar entre los estiletes, como a lo largo de las ranuras que estos tienen en su cara interna, y juntamente con ellos penetra en la herida. Según se ve, la picadura de la abeja presenta mucha semejanza con la mordedura de la víbora.
Zángano.
Casi toda la población de una colmena ofrece los mismos rasgos que la abeja que acabamos de examinar; pero hay a más algunos individuos, llamados zánganos, los cuales solo viven los tres o cuatro meses de la primavera; tienen el cuerpo velludo, y el doble más grueso que las abejas comunes; la cabeza más redondeada; las antenas compuestas de trece artículos en vez de doce; los ojos muy salientes y contiguos, situados en la parte superior de la cabeza; el abdomen con siete anillos en lugar de seis, y absolutamente faltos de aguijón; las cuatro patas anteriores cortas; y el primer artículo de los tarsos del tercer par, ni se dilata, ni forma cucharita, ni está provisto de vello a modo de cepillito. Estos individuos no toman parte en los trabajos de la comunidad; y únicamente forman el aéreo cortejo de la abeja reina. Importaría mucho conocer esta reina; pero no es en verdad muy fácil, puesto que dicha abeja nunca se para fuera de la colmena, permaneciendo o dentro de esta, o volando por los aires. Con todo, hay un medio para verla, aunque es necesaria mucha destreza y estar acostumbrado para emplearlo con buen éxito. Este medio consiste en dar algunos ligeros golpecitos a los lados o en la parte inferior de la colmena; entonces la reina se presenta desde luego a la entrada a fin de enterarse de la causa que produjo aquel ruido, y al punto se retira en medio de su pueblo. El que la ha visto alguna vez, al instante la distingue de todas las abejas que la rodean, y puede cogerla, tomando las oportunas precauciones tanto para no recibir picaduras, como para no magullarla con los dedos. Una vez cogida, veremos que la reina es la única hembra de la república; tiene el abdomen doble más largo que las abejas comunes; y las alas mucho más cortas que el cuerpo, y que apenas sobrepasan del cuarto anillo del abdomen; las mandíbulas escotadas, y encajadas mutuamente por medio de dientecitos. Carece de cestita en las piernas traseras; y el aguijón, en vez de ser recto, se inclina oblicuamente al extremo del cuerpo. Salvo estas diferencias, presenta los mismos caracteres que las abejas ordinarias. Estas últimas ofrecen ciertos matices que las distinguen entre sí: unas, llamadas cereras tienen el abdomen más dilatado, y son las únicas que poseen la facultad de convertir la miel en cera; otras, denominadas nodrizas, más pequeñas y más débiles, van a recoger el polen, el cual llevan en forma de bolitas en los cestos de las patas, y luego en la colmena lo amasan con miel formando una especie de papilla para la tierna prole de la reina; estas son las únicas que saben hacer las celdillas con la cera que les han suministrado las cereras. Nótase que tan solo las nodrizas tienen facultad de procurarse otra reina cuando la primera ha muerto o se les ha quitado. Así las cereras cual las nodrizas, como encargadas de los trabajos de la sociedad, han recibido el nombre de obreras o peones, con que generalmente se les designa.
Abeja reina.
Vamos ahora a tratar de dichos trabajos, para lo cual bastarán las nociones dadas hasta aquí; pero, ¿cómo estudiar las operaciones de unos insectos que trabajan en la más profunda oscuridad? Las colmenas de mimbre, de madera, o de paja, no dejan pasar la luz al través de sus paredes; por lo que los antiguos las fabricaban de piedras transparentes. Refiere Plinio, que cierto senador romano las mandó construir de cuerno el más transparente; pero solo a últimos del pasado siglo se imaginó alojar las abejas en colmenas con cristales; es decir, que en el exterior de madera hay postiguillos que pueden abrirse, y detrás las ventanas con cristales, que permiten observar perfectamente a las abejas en sus maniobras, como si se hallasen al descubierto. Dichos cristales tardan bastante en ser sucios, y cuando llegan a este estado no faltan medios para limpiarlos. Detrás, pues, de los cristales, puede un observador contemplar a las abejas a cualquiera hora del día y en cualquiera estación sin turbarlas ni inquietarlas.
Al mirar el interior de uno de esos talleres donde se fabrica la cera y la miel, uno no se cansa de admirar los panales construidos con tanta regularidad, así como los innumerables alvéolos o celditas; y tantos miles de abejas, las unas trabajando con afán, y las otras reunidas en grupos suspendidos al aire tomando el necesario descanso. La disposición con que se colocan estos grupos es a veces muy extraña y representa varias figuras, como de racimos, guirnaldas, etc.; pues la una se coge con las dos patas delanteras, o con una sola, a las traseras de la precedente, formando una cadena en que la primera sostiene el peso de todas las que la siguen, y que tiene debajo de sí.
Pero las colmenas con cristales que se construyen ordinariamente, no podrán dejar satisfecha nuestra curiosidad, si queremos ver algo más que el movimiento general del enjambre, y las ocupaciones de las abejas en distintos objetos. En tales colmenas las maniobras que deseamos observar con todos sus pormenores se efectúan demasiado distantes de nuestra vista, y en sitios sobrado oscuros; de modo que todo parece tumulto y confusión, aún cuando nada se hace sin el mayor orden y armonía. La abeja en que habremos clavado los ojos, y que quisiéramos observar todo el tiempo que está trabajando, pronto se nos ocultará detrás de otras que se interponen. Para obviar a tales inconvenientes, Reaumur construyó unas colmenas de forma cuadrada puestas verticalmente: su altura de 22 pulgadas, de 2 pies de ancho en dos de sus caras opuestas, y solo de 4 pulgadas y media las otras dos; o lo que es lo mismo, de 2 pies de anchura, y 4 pulgadas y media de profundidad: las dos superficies anchas estaban provistas de cristales. En el lado correspondiente al norte había varios agujeros para que las abejas pudiesen entrar y salir de la colmena; la cual, como hemos visto, era poco profunda, y mediaba poco espacio entre ambas superficies de cristales: paralelos a estos, por lo mismo, debían disponer las abejas sus panales permitiéndoles hacer solamente dos, paralelos también entre sí; de lo que se seguía que las abejas no podían trabajar en ellos sin ser vistas; que sus operaciones en los alvéolos externos debían ser también visibles; y por último, que el enjambre se veía precisado a extenderse mucho más de lo que sucede en una colmena ordinaria. Con todo, no obstante ser estas colmenas complanadas mucho más favorables al observador que las ordinarias, quedan todavía imperfectas, supuesto que contienen dos planos de panales; de modo que cuanto se efectúa en el espacio intermedio de los mismos está fuera del dominio del observador.
Por esta razón, Carlos Bonnet, célebre filósofo de Ginebra, aconsejaba a los naturalistas que se sirviesen de colmenas mucho más complanadas, cuyos cristales estuviesen tan aproximados, que solo permitiesen en el espacio intermedio una hilera de panales. Entonces fue cuando Huber, compatricio de Bonnet, mandó construir colmenas de solo 18 líneas de profundidad. Pero este ingenioso observador creyó que hallándose las abejas enseñadas por la naturaleza a construir panales paralelos, no abandonarían esta ley como a ello no se viesen forzadas por una particular disposición; y que no pudiendo hacerlos paralelos al plano de la colmena, los fabricarían más pequeños y en dirección horizontal o perpendicular a dicho plano, dejando así sin efecto la observación; y estas consideraciones le condujeron a pensar que ya de antemano debía arreglárseles algunos fragmentos bajo un plano del todo vertical, y de modo que por sus dos caras solo distasen de los cristales respectivos tres o cuatro líneas, y así en efecto lo hizo. Este espacio entre la superficie del panal y el cristal permitía a los insectos entera libertad de movimientos, al paso que no les dejaba espacio para agruparse en gran número enganchados mutuamente por las patas, delante del mismo panal. Con semejantes precauciones, pudo lograr que las abejas se estableciesen en tan delgadas colmenas; y en efecto, hicieron sus operaciones y trabajos con la misma asiduidad y orden en todas las celdillas, sin exceptuar una tan solo; y hallándose así visibles, les fue imposible ocultar ninguno de sus movimientos.
Pero luego opinó Huber, que con obligar a estos insectos a contentarse con una habitación, donde solo podían construir una línea de celdillas, había hasta cierto punto variado su posición natural, en circunstancia capaz de producir mayor o menor alteración en su instinto; por lo que imaginó unas colmenas de tal forma construidas, que sin perder las ventajas de las muy delgadas, se acercasen más a las que se emplean comúnmente, en las que las abejas hacen varios órdenes de panales en disposición paralela recíprocamente; y llamó a las nuevas colmenas libros, o colmenas en hojas. La estructura de estos aparatos es sencillísima. Constan de doce armatostes de palo de abeto de un pie cuadrado, y de 13 líneas de espesor, unidos entre sí por unos goznes o charnelas, de modo que pueden abrirse y cerrarse cuando uno quiere a semejanza de un libro. Los dos armatostes más externos están provistos de cristales, y en cierto modo representan las cubiertas. Para emplear estas colmenas, basta poner en el plano de cada armatoste o marco un pedazo de panal, introduciendo en seguida las abejas; luego abriendo sucesivamente los armatostes, se puede examinar varias veces al día los panales en ambas caras, sin que haya una sola celdilla en que no sea visible cuanto en ella se hace, ni una abeja que no pueda observarse en todos sus movimientos. En resumen, esta construcción no es otra cosa que la reunión de varias colmenas muy complanadas, y que pueden separarse cuando se cree necesario para las oportunas observaciones. Cuando las abejas habitan en esta especie de colmenas, no se las debe ir a ver hasta que han fijado sólidamente los panales; pues pudieran estos caer al abrir los armatostes, aplastar algunas abejas, irritar a las restantes, y exponerse el observador a no poco riesgo. Pronto empero se habitúan a esta situación, en cierto modo se domestican, y a los tres días se pueden empezar las observaciones, abrir las colmenas, llevarse porciones de panal, o añadir otras, sin que los insectos den señales de furor.
Gracias a las colmenas que acabamos de describir, Huber inmortalizó su nombre con una serie de observaciones, que le han granjeado el dictado de Historiador de las abejas; y él nos proporcionará los documentos de mayor interés relativos a tan maravillosa historia. Vamos ante todo a estudiar la primera época. Supongamos que un enjambre (así se llama a todo pueblo de abejas, constituido por la reina, desde doscientos a mil zánganos, y de veinte mil a treinta mil obreras). Supóngase, repetimos, que no enjambre, después de haber abandonado su patria, anda en busca de un lugar donde establecer su residencia: en el estado natural, dicho lugar consiste en el hueco de un árbol añejo o de una peña; pero el hombre, que tiene conocimiento de esta especie de emigraciones, supo convertirlas en su provecho, ofreciendo a las abejas un asilo más seguro y cómodo. Si no obstante se niegan a aceptarlo las abejas, el hombre se apodera de su reina, la introduce en la colmena, y al instante se precipita en la misma todo el enjambre, y empiezan inmediatamente los trabajos de la colonización.
Reunidas las abejas en su nueva morada, se ocupan con afán en limpiarla; en seguida salen numerosas operarias dirigiéndose a los árboles, y en especial a los álamos, sauces, encinas y castaños de Indias, para recoger de sus yemas una materia resinosa, dúctil, odorífera y rojiza de que ya hemos hablado bajo el nombre de propolis, y la emplean para tapar todas las rendijas y aberturas de su habitación. A medida que una abeja regresa a la colmena con las patas cargadas de propolis, sus compañeras acuden a descargarla de las partecillas, las reblandecen con sus mandíbulas, y cierran herméticamente cuantas aberturas hallan en las paredes. Si estas son de cristal, prescinden entonces de estas precauciones; pero si la parte de madera está hendida o agujereada, al instante van a cerrar las rendijas con el propolis.
Terminados estos trabajos de circunvalación de su ciudad, pasan las abejas a ocuparse en la construcción de los edificios interiores, que consisten en los panales, destinados a contener en sus alvéolos, los huevos de la reina, y a servir de depósito de las provisiones comunes. La cera hace las veces de piedra en estas construcciones. Ya conocemos el origen de esta sustancia segregada por la abeja, que se ha alimentado de miel, y que trasuda entre los arcos inferiores de sus segmentos abdominales. Vamos a ver el modo de obrarla. Antes de referir los ingeniosos recursos de que se valió Huber para penetrar el misterio de la construcción de los panales, se nos hace preciso hablar de la estructura geométrica de las celdillas o alvéolos que hemos ya indicado. Hemos visto que dichas celdillas se componen de seis lados perfectamente regulares. Se preguntará por qué han de presentar esta figura hexágona más bien que otra cualquiera, y sabiendo que la naturaleza nunca obra a ciegas y sin razones poderosas, se deseará saber cuáles son las que han determinado esta preferencia. Si las celdillas fuesen cilíndricas deberían quedar entre ellas espacios intermedios vacíos, lo cual perjudicaría a la solidez de la obra; o bien sería menester llenar dichos espacios, y esto ocasionaría pérdida de terreno, y un considerable aumento de trabajo y de gasto de cera. Las formas cuadrada y triangular tampoco fueran convenientes pues tanto en uno como en otro sistema resultarían de menor capacidad, y en los ángulos quedarían vacíos que no podría ocupar el cuerpo redondeado del insecto. El problema que debía resolverse era el siguiente: «Encerrar en un espacio dado el mayor número de alvéolos regulares, de la mayor capacidad asequible, con la mayor economía de materia, tiempo y trabajo posible.» Según los cálculos de los más sabios geómetras, está demostrado que de todas las figuras, ninguna hay que en un espacio limitado aproveche más el lugar y los materiales que la hexágona y precisamente esta figura es la que han adoptado las abejas en la construcción de sus celdillas. Lo dicho se entiende en cuanto a las paredes laterales de los alveolos; con todo el fondo de estos no es menos digno de admiración. Forma este una especie de casco piramidal, resultante de la unión de tres rombos, cuyos bordes se adaptan oblicuamente a los del tubo hexágono formado por las paredes de la celdilla. Ya se sabe que cada panal se compone de dos series de alvéolos contiguos por el fondo; pero el del uno no corresponde exactamente con el del opuesto, sino que están en tal disposición, que el eje de uno por ejemplo corresponde al punto de unión de tres alvéolos contiguos de la cara opuesta del panal. Esto puede demostrarse con un experimento sencillísimo: introdúzcanse en un alvéolo tres alfileres, que cada uno traspase el centro de un rombo de los que constituyen el fondo; y se verá que cada punta saldrá a una de las tres cavidades de las celdillas situadas en la cara opuesta. Además, los tabiques romboidales que forman dicha pirámide son otros tantos planos inclinados, en tal grado, que también se pierde el menor espacio posible en esta parte. Tal es la disposición de los alvéolos en las colmenas; disposición tan perfectamente combinada, que han sido necesarios todos los cálculos matemáticos para comprender estos prodigios de inteligencia y de industria.
Todavía hay más: vamos a ver una aparente anomalía, más admirable acaso que la misma regularidad. La primera línea de alvéolos con que el panal se adhiere al techo de la colmena, desde luego solo presenta alvéolos de forma pentágona, en vez de la hexágona, y sobre esto, el lado alveolar que está contiguo al techo de la colmena es más ancho que los otros cuatro del pentágono, lo cual aumentando la base del edificio suspendido, le da más y más firmeza. Siguen las abejas acrecentando el panal de arriba abajo, sin hacer cambio alguno en su construcción; pero llega un día en que se arrojan con una especie de furor a dicha primera hilera o serie de celdillas, cuyas paredes roen, sin tocar el fondo, el cual junto con el de las celdillas opuestas forma un tabique vertical. Igualmente tienen la precaución de no atacar simultáneamente las celdillas de ambos lados del panal; sino después de haber sustituido a la materia que han quitado de un lado una mezcla de cera y de propolis, entonces pasan al opuesto y repiten la misma operación. ¿Pero, qué objeto llevan en este nuevo trabajo? Es evidente que tratan de consolidar los panales, cuya caída, al paso que no es de temer cuando no tienen mucha extensión y se hallan en parte vacíos, infaliblemente se desprendieran del techo que los sostiene desde que son mayores y que están llenos de miel.
Traslúcese en estos hechos tal apariencia de raciocinio, que casi los atribuiríamos a una verdadera combinación de ideas. Con todo, debemos advertir ahora para siempre, que cuando hablamos de inteligencia, previsión, conocimientos geométricos en los insectos, es tan solo para expresarnos con más facilidad; pero entendemos que el honor de las maravillas que ejecutan los animales, les pertenece tanto, como al peón albañil la gloria y el mérito del arquitecto.
Veamos ahora lo que practicó Huber para observar a sus diestros operarios en su tarea. Hacía ya tiempo que la experiencia le había demostrado que sus colmenas con cristales, a pesar de las ventajas que presentan para la observación, eran insuficientes al tratarse de examinar los trabajos hechos en los alvéolos, pues la más asidua paciencia junto con la más perspicaz atención no podían descubrir unas operaciones hechas detrás de un racimo de abejas bastante grueso. En este grupo, y en la mayor oscuridad, se construyen los panales, los cuales desde su raíz están fijos en el techo de la colmena, prolongándose luego más o menos hacia la base de esta, según la época de su formación, aumentando su diámetro proporcionalmente a su longitud. Deseaba pues Huber iluminar la parte superior de la colmena, puesto que en ella se hacían los trabajos que deseaba conocer. Por consiguiente, tomó una campana de cristal semejante a esas con que cubrimos los relojes de sobremesa, y quiso sustituirla a una colmena ordinaria; pero no previó la dificultad que hallarían los insectos en suspenderse formando racimo de una superficie lisa y resbaladiza, a la cual les fuera imposible agarrarse. Y en efecto, aunque algunas abejas lo lograron, les fue imposible sostener el peso de las que a ellas se cogían. Conociendo Huber que faltaba a los insectos un punto de apoyo para empezar sus trabajos, trató de satisfacerlas por medio de unas tablillas de madera muy delgadas y arqueadas; las cuales hizo pegar a la bóveda a ciertas distancias. Creyó que los insectos trabajarían en los intersticios de los arcos de madera, y no encontraría ningún obstáculo en sus observaciones. Pero las abejas no consultaron la conveniencia del observador, sino que hicieron sus celdillas debajo mismo de las tablillas arqueadas. El expediente no fue empero del todo inútil, conforme vamos a ver.
Habíase introducido en la campana de cristal un enjambre, compuesto de algunos miles de abejas obreras, una reina fecunda y algunos centenares de zánganos. Al punto subieron los insectos a la parte más alta de su domicilio; las que llegaron primero se suspendieron de los arcos de madera de que estaba guarnecida la bóveda, agarrándose con las uñas de sus patas delanteras; otras trepando por las paredes verticales se juntaron a las primeras, cogiéndose de sus patas traseras, formando así guirnaldas fijas por ambos extremos en el techo de la campana, y servían de escala a las obreras que iban a juntarse con ellas; de modo, que pronto formaron un racimo que llegaba hasta el suelo de la colmena, figurando una pirámide o cono inverso, cuya base estaba fija al extremo del recipiente.
Para ahorrarles las excursiones y que empezasen más pronto los trabajos, colocó Huber junto a la colmena una comedera llena de jarabe de azúcar, a la que acudieron pronto las abejas a buscar este almíbar, volviéndose en seguida al grupo de que antes formaban parte. Luego este presentaba una completa inmovilidad, pues las abejas cereras digerían, y mientras obraban sus órganos interiores, sus miembros permanecían en reposo absoluto: al cabo de pocas horas era visible que todas tenían laminitas de cera en los anillos abdominales, de modo que parecían ribetes blancos. Durante el reposo de las cereras, las nodrizas, o abejas más pequeñas, conservaron todos sus movimientos y actividad; solo ellas iban al campo y llevaban polen, hacían centinela a la entrada de la colmena, y se ocupaban en limpiar sus bordes y embetunarlos con propolis. Al día siguiente dirigió Huber toda su atención hacia la bóveda del recipiente, persuadido de que los preliminares de la fabricación de los panales debían efectuarse en medio de los grupos, y a que no tardarían en ser visibles. Formaban el grupo siempre los mismos individuos; y la luz que daba en la base de la campana se reflejaba en la bóveda, permitiendo ver distintamente los primeros eslabones de todas las cadenas de abejas que de la misma estaban suspendidas. Las capas concéntricas formadas por estos insectos no dejaban entre sí ningún espacio. Pero muy pronto cambió la escena: desprendiose una cerera de una guirnalda central; separó sus compañeras; echó a topetones a las primeras de la fila, que estaban adheridas al centro de la bóveda, y dando vueltas sobre sí misma formó un espacio vacío, en que podía ejecutar con libertad sus movimientos. Entonces se suspendió en el centro del campo que había despejado, y cuya circunferencia era de unas 3 pulgadas. Cogió luego una de las laminitas de cera que rebosaban de sus anillos, cual ejecutó arrimando a su abdomen una pierna del tercer par, abriendo las pinzas formadas por la unión de la paleta con el cepillo; metió con destreza el cepillo debajo de la lámina, volvió a cerrar las pinzas, quitó dicha lámina, y tomándola por fin entre las uñas de sus patas delanteras la llevó a la boca. Tenía entonces el insecto dicha lámina en una posición vertical; en seguida le hizo dar vueltas entre sus mandíbulas a favor de los garfios de sus primeras patas; en términos, que el borde de la laminita cerúlea quedó roto y triturado en un instante. Las partículas de cera desprendidas cayeron inmediatamente en la doble fosita bordada de pelos, de que hemos hecho mención al describir las mandíbulas de las abejas; y apretadas por otras partecillas nuevamente trituradas, retrocedieron hacia el lado de la boca, y salieron de aquella especie de hilera bajo la forma de estrechísima cinta. Presentáronse en seguida al labio inferior, el cual las impregnó de un líquido espumoso semejante a papilla. En esta operación ejecutaba la lengüeta los movimientos más variados; ora se complanaba como una espátula; ora se asemejaba a una trulla aplicada a la cinta cerúlea, ora, en fin, ofrecía la apariencia de un pincel terminado en punta. Después de haber untado toda la materia de la cinta con el humor de que estaba cargado el labio, la empujó hacia delante, obligándola a pasar segunda vez por la misma hilera, pero en opuesto sentido. El movimiento comunicado a la cera la hizo, avanzar hacia la punta de las mandíbulas; y a medida que pasaba por debajo de sus filos, era de nuevo cortada a pedacitos.
Finalmente, la abeja aplicó dichas partículas de cera a la bóveda de la colmena; y facilitaba su adhesión el gluten de que las había antes impregnado. Así continuó en la misma maniobra hasta que todos los fragmentos que había cortado y humedecido con el humor blanquizco quedaron pegados al techo del recipiente; y entonces empezó a dar vueltas entre las mandíbulas a lo que restaba de la lámina, lo cual mantuvo separado durante la fabricación de la cinta. Esta segunda operación fue semejante a la primera. Después la obrera adhirió al techo las partículas que acababa de preparar, y solo se paró cuando llegó a faltarle la materia que la dicha lámina pudo suministrarle. Sucesivamente elaboró otra y otra lámina del mismo modo, hasta que al fin abandonó el sitio, y se confundió entre la muchedumbre de sus compañeras.
Le sucedió al instante otra cerera, cogió una de sus placas, y repitió la misma serie de operaciones que su antecesora; pero no colocaba al acaso las partículas de cera que había mascado, sino que le servía de dirección el montoncito hecho por la abeja que puso los cimientos, pues colocó el suyo en una misma alineación, juntándolos mutuamente por sus bordes o extremos; fue otra obrera, y arregló del mismo modo sus materiales al lado de los de sus compañeras; pero como no estaban bien alineados sino que formaban ángulo con los anteriores, otra abeja lo notó y fue a quitar la cera mal puesta, y la llevó al primer montón, disponiéndola en el mismo orden, y siguiendo exactamente la dirección que le estaba señalada. De todas estas operaciones resultó una masa de ásperas superficies, que descendía en posición perpendicular a la bóveda: todavía no era más que un simple tabique en línea recta y sin inflexión alguna, de 6 a 8 líneas de longitud, apenas de una línea y media de altura, y algo rebajado en sus extremos.
Pronto un tropel de obreras que se acumularon en anchas superficies de la masa, llenaron el espacio vacío formado en el centro del grupo. El velo se condensaba hasta tal punto, que ya no fue posible seguir observando los trabajos; y Huber debió contentarse por entonces con haber visto las primeras maniobras de las abejas, y el arte con que colocan los cimientos de su edificio.
Después de vanas tentativas para seguir observando los trabajos arquitectónicos de las abejas cereras en medio del racimo de que estaban rodeadas, Huber renunció al uso de la campana de cristal; pues en vano había logrado iluminar la base de aquel grupo de abejas acumuladas en la cúpula de la colmena, puesto que su innumerable muchedumbre solo le permitió ver los preparativos de la obra. No obstante, los mismos obstáculos aguijoneaban más la curiosidad de nuestro naturalista, que estaba muy lejos de desanimarse; así que, tras largas meditaciones, ocurriole contrariar bajo ciertos aspectos los hábitos de estos insectos, creyendo que precisados a seguir las inspiraciones del instinto en medio de circunstancias nuevas, le dejarían ver algunas trazas del arte que les enseñó el Criador. Pero era delicada la elección de los medios; era fuerza alejar a todas las operarias que momentáneamente no contribuían a la fabricación de los panales, sin irritar a las que podían, proporcionarle alguna luz; y sobre todo, debía evitarse el contrariarlas hasta el punto de obligarlas a salirse de la naturaleza.
Como las abejas ponen siempre los cimientos de sus panales en la parte superior de las colmenas, en el mismo sitio en que está suspendido el racimo formado por la reunión de todo el enjambre; creyó Huber que el único medio de aislar a las trabajadoras era conducirlas a mudar de dirección en sus trabajos de albañilería, forzándolas a fabricar sus panales de abajo a arriba; es decir, de un modo inverso al que acostumbran diariamente; maniobra extraordinaria, pero que no se opone a su instinto, supuesto que en algunos casos muy raros la siguen. Mandó pues construir una caja cuadrada de 9 pulgadas de alto, cuyo techo con cristales podía quitarse a voluntad. Tomó de una de sus colmenas panales cuyos alvéolos estaban llenos de huevos, de miel y de polen, a fin de que nada faltase en ellos de cuanto es capaz de interesar a nuestros insectos; cortolos a rebanadas de 1 pie de largo, sobre 4 pulgadas de alto, y los ajustó verticalmente en el fondo o suelo de la caja, procurando dejar entre estos panales paralelos el mismo espacio intermedio que acostumbran dejar estos insectos cuando obran por sí solos; cubrió en seguida el borde superior de cada panal con una reglita de madera, que no le sobresalía, y dejaba libre comunicación entre todas las partes de la colmena, mediando entre las reglitas y el techo un espacio de 5 pulgadas. Conociendo Huber que las abejas no podrían poner los cimientos en la superficie resbaladiza del cristal que formaba el techo de la colmena, confió en que cimentarían sus trabajos en las reglas; es decir, que trabajarían de abajo a arriba, y sus esperanzas quedaron satisfechas.
Pobló la colmena construida del modo dicho, y el enjambre se estableció en ella por sí mismo, las abejas de pequeño abdomen, o las nodrizas, desplegaron al punto su natural actividad, esparciéndose por todos los puntos de la colmena, a fin de criar las tiernas larvas, limpiar la habitación, y apropiarla a su conveniencia. Habiéndose desmoronado los bordes de los panales que allí les pusieron, al querer fijarlos en el suelo de la caja, al punto se ocuparon en reparar el daño; viose les triturar la cera vieja, amasarla y formar con ella vínculos que consolidasen los panales. Pero lo más sorprendente fue que la mitad de tan numerosa población ninguna parte tomó en los trabajos, permaneciendo inmóvil: eran las cereras, que se habían saturado de la miel que se puso a su disposición, y permanecían en reposo absoluto a fin de segregar la cera. A las veinte y cuatro horas, esta preciosa sustancia se hallaba del todo formada debajo de sus anillos; y Huber vio levantarse en una de las reglas que puso encima de los panales la pequeña masa, cuya formación había ya antes observado no sin mucha dificultad; al paso que en la nueva colmena, como el racimo de abejas estaba suspendido debajo de las reglas, no llegó a impedir la observación con su multitud o su opacidad.
Por fin iba nuestro naturalista a obtener el fruto de su ingeniosa perseverancia; las abejas se disponían a esculpir a su vista, y él mismo dice: «no fue sin cierta emoción que les vi dar los primeros golpes de cincel en la masa que se había construido encima de la regla. «Esta masa, en vez de hallarse suspendida de la cúpula como en la campana de cristal, se alzaba verticalmente, y era una especie de muro de 6 líneas de largo, de 2 líneas de alto, y de mediado espesor; tenía el borde arqueado y las superficies rebotosas. Pronto se vio a una operaria de la casta de las nodrizas, que saliendo del racimo colgante entre los panales, subió encima de la regla; donde las cereras habían puesto los materiales que sacaron de debajo de sus propios segmentos; dio vueltas en torno de la dicha masa; y después de haberla examinado por ambas caras, fijose en la del lado correspondiente al punto donde se hallaba el observador. (Para mayor claridad, llamaremos de un modo convencional cara anterior a esta cara de la masa, y cara posterior a la opuesta.) Colóquese pues la obrera a lo largo de la cara anterior, de manera que su cabeza correspondía al centro de la masa; movíala con viveza; sus mandíbulas obraban en la cera, y quitaban los fragmentos; de modo que resultaba una pequeña cavidad de la anchura de un alvéolo ordinario: formaba como una especie de canal cuyos bordes hacía más salientes mediante la acumulación de partículas de cera que había triturado y humedecido. Después de algunos instantes de trabajo, la abeja se fue, y llegó otra a proseguir la obra; así fueron después sucesivamente una y otra hasta veinte o más a profundizar la canal, levantar y rectificar los bordes laterales, con auxilio de sus mandíbulas y de sus patas anteriores.
Llegados a este punto los trabajos, salió una abeja del grupo de las obreras, dio una vuelta en torno de la masa, y eligió la cara posterior para objeto de sus tareas; casi al mismo tiempo llegó otra abeja a trabajar al frente de la última y en el mismo lado, y cada una de ellas empezó a excavar una canal; pronto cedieron el lugar a otras obreras, que contribuyeron alternativamente y por separado a perfeccionar las canales bosquejadas por las dos primeras. Estas dos cavidades adyacentes y separadas la una de la otra por medio del reborde común a entrambas, resultante de la unión de las partículas cerúleas sacadas de su interior, estaban arrimadas cada una por mitad al canal primitivo, excavado en la cara opuesta, y que por su parte media correspondía al reborde que separaba las otras dos.
Mientras que las tres obreras trabajaban en ahondar su excavación, viose que algunas cereras se acercaban a la pequeña masa, sacaban las laminillas de cera de debajo de sus segmentos o escamas, y las aplicaban al borde arqueado de la masa, aumentando tanto su longitud como su altura.
Pronto quedó explotado este nuevo terreno y la cara posterior, encima de los dos canales que eran algo más largos que el primero, fue una abeja a empezar la forma de una cavidad que correspondía a la parte superior del canal primitivo. Al ahuecar las obreras el canal aislado de la cara anterior y los dos del lado opuesto, los habían orillado a derecha a izquierda con pequeñas crestas o aristas verticales, destinadas a servir de base a las paredes verticales de los alvéolos. También bordearon con crestas semejantes el extremo arqueado de dichos canales, y luego este reborde convexo sufrió alguna modificación, pues en lugar de un arco se vio elevarse varias aristas, formando la una encima de la otra un ángulo obtuso, y las cavidades presentaron un contorno pentagonal (contando la regla por uno de los lados).
Fue pues entre las dos cavidades pentágonas donde ahuecaron las abejas el canal que debía servir de fondo a la primera celdilla de la segunda fila. Esta canal hubiera sido pentágona lo mismo que la de las de la primera fila a no encontrarse su base entre los lados oblicuos de estas; pero por una consecuencia necesaria de su situación, esta base se interrumpió en dos líneas; y el contorno del canal, en vez de presentar la figura pentágona como los precedentes, la ofreció hexágona.
No seguiremos a Huber en los pormenores sumamente curiosos que da sobre el modo como las abejas se conducen en la construcción interior de esas cavidades, puesto que para comprenderle fuera necesario tener los objetos a la vista; diremos tan solo que esa construcción procede de la respectiva posición de los primeros bosquejos. Dotados estos insectos de un tacto sumamente exquisito, dirigían las mandíbulas principalmente allí donde la cera era más densa; esto es, en las partes en que las demás obreras habían acumulado esta materia al trabajar en el reverso; esta maniobra hará comprender por qué el fondo de las celdillas ofrece una concavidad angulosa detrás de las crestas o eminencias sobre las que deben levantarse las paredes de las tres celdillas que por el lado opuesto le corresponden.
En la celdilla de la primera línea dividiéronse pues los fondos de las cavidades en varias piezas, que formaban ángulo entre sí, y tanto su número como su forma, debió depender del modo como los fondos bosquejados en la cara opuesta participaban del espacio que tenían detrás de sí. Así, el canal mayor, opuesto a otros tres, fue dividido en tres partes (a saber un rombo y dos trapecios); al paso que en la otra cara, los de la primera línea que solo tenían detrás a este, no se componían más que de dos piezas (dos trapecios). Por una consecuencia de la manera como se hallaban opuestos unos a otros los canales, los de la segunda fila y cuantos se les siguieron arrimados parcialmente a tres cavidades, se componían de tres piezas iguales de figura romboidal.
Hemos explicado la maniobra empleada en construcción de dos celdillas o alvéolos de la primera serie o fila, y la de una celdilla de la segunda, lo cual basta para explicar, la de todas las demás. Pero no se crea que cuando las abejas han concluido una celdilla bosquejen otras; pues no sucede así, sino que los trabajos de estos insectos siguen una marcha combinada; y mientras los unos están ocupados en pulir y perfeccionar los fondos, otros trabajan en adelgazar las celdillas adyacentes. Todavía más: la obra hecha en una de las caras es ya un principio de lo que debe hacerse en la cara opuesta, lo cual depende de la mutua relación y disposición de las partes, que las hace a todas dependientes entre sí; resultando que la menor irregularidad que hubiese en una de las caras de la obra de las abejas, alteraría de un modo semejante la forma de las celdillas de la cara opuesta.
Construidos los suelos o fondos de las celdillas cada una de las aristas que forman los bordes sirve de base a las paredes de las mismas. Los de la primera fila en los experimentos de Huber tenían cinco paredes (contando por una de ellas la superficie de la regla): las células de la segunda fila y de las siguientes, constaron de seis tabiques, correspondientes a las seis aristas de los tres rombos que constituían su suelo; pero en este trabajo debieron las abejas tomar en cuenta la desigualdad que existe en las aristas que forma el borde del fondo alveolar, desigualdad que produce tres eminencias o crestas y tres cavidades en los fondos piramidales; fueles preciso empezar a suplir lo que faltaba en el contorno, añadiendo en las aristas de menor elevación, más cera de la que ponían en las más prominentes.
Huber había obligado a las abejas a esculpir sus alveolos en dirección de abajo a arriba; y quiso ver si obrarían de la misma manera en la dirección opuesta, que le es natural; para lo cual mandó que le construyesen una colmena con el techo formado de cristales y de fajas de madera, colocadas alternativamente en un plano horizontal; el cristal permitía ver el trabajo de los insectos en las reglas; y estas, pudiendo por otra parte ser levantados cuando conviniese al observador, le dejaron estudiar la marcha o progreso de las operaciones; y vio que tanto en la dirección de abajo a arriba como en la de arriba abajo, eran siempre idénticas; con la sola diferencia de que los trabajos ejecutados en esta última dirección fueron más rápidos. La prontitud con que adelantan estos arquitectos es casi increíble, pues se les ha visto fabricar en el espacio de tres días un panal de dos pies cuadrados, lo que equivale a cuatro mil células diarias; aunque estas en tal caso no son completas. Las que ocupan los límites del panal son simplemente en bosquejo, y más tarde se elevan al nivel de las superiores; no obstante, cuando todo parece terminado, todavía falta darle la última mano, y las pequeñas operarias, se introducen en cada alveolo para pulir las superficies y alisar las paredes; ribetean de propolis las paredes y orificios de las celdillas, y así reemplazan con esta materia, conforme ya hemos dicho, la primera fila de alvéolos. Si con tamañas precauciones, todavía se desprende de la cúpula de la colmena algún panal, fabrican encima de este mismo nuevas celdillas, hasta que llega a la parte superior; o bien, si pasó ya la estación de las flores, fijan por la parte inferior con cera vieja no solo dicho panal, sino todos los demás, como si advertidas por este, contratiempo accidental, quisiesen evitar su repetición. Este instinto raya verdaderamente en inteligencia.
Hemos procurado explicar la arquitectura de las abejas, cuyos trabajos están distribuidos de un modo maravilloso entre las cereras y las nodrizas, puesto que aquellas elaboran la cera, la amasan y echan los cimientos del edificio; y estas, que no segregan cera, son las únicas que tienen la facultad de trabajarla y labrar las celdillas; pero tales pormenores mecánicos, con que hemos debido dar principio a la historia de las abejas, forman la parte por decirlo así menos dramática, pues muchísimo más van a interesarnos los hechos que para referir nos quedan.
Construidos ya los alvéolos, y aun a medida que se van construyendo, empieza la Reina su puesta. Entonces es cuando con especialidad le rinden las obreras sus más profundos homenajes: acarícianla con sus antenas; frótanla y límpianla con la trompa; ofrécenle a ratos una gota de miel que desengurgitan de su estómago; y se arreglan en torno de ella en círculos regulares. Recorre la reina los panales, míralos, tienta con las antenas los alvéolos, sobre los cuales pasa, metiendo en su profundidad el abdomen en los que encuentra vacíos, y lo saca después de haber puesto en cada uno un huevo, que deja pegado en el fondo del alvéolo. Si obligada por el peso mismo de los huevos, deja caer más de uno en una sola celdilla, las obreras cuidan de quitar y destruir estos huevos supernumerarios. En el primer verano, no es la puesta muy numerosa, y solo consta de huevos de obreras; pero continúa aún durante el otoño, y queda suspendida al asomar el frío del invierno; pero en la siguiente primavera la fecundidad de la reina es maravillosa, y tal que en el espacio de tres semanas puede dar a luz más de doce mil huevos. Hasta la edad de once meses, no empieza a poner huevos que contienen zánganos, los cuales deposita en las celdillas que les convienen, y veinte días después que ha empezado esta puesta, y durante los diez últimos días del duodécimo mes, viendo las obreras que la reina pone huevos de zánganos, construyen celdas regias en diversos puntos de los panales, hacia el centro, o hacia la parle inferior; y en ellas ponen las reinas huevos reales, sin interrumpir por ello la puesta de huevos de zánganos. Debe notarse que entre cada puesta real deja la reina un intervalo de dos días, a fin de que las reinecillas que deben nacer no salgan a luz todas a un tiempo. Estos huevos son oblongos, algo corvos, de un matiz blanco-azulado, y en nada diferentes de los que contienen abejas obreras.
Tres días después de la puesta nacen los gusanitos, o pequeñas larvas, faltas de patas; y entonces las obreras nodrizas les prodigan los más tiernos y exquisitos cuidados; elaboran en su estómago la miel y el polen que han recogido, y con lo que guarnecieron las celdillas superiores de la colmena, y forman una especie de papilla, que distribuyen con regularidad a sus crías; permanecen con el cuerpo encorvadlo encima de la entrada de los alvéolos, cual si quisiesen empollar al animalito que encierran.
La papilla que desengurgitan de su estómago las nodrizas, difiere según la edad de las larvas; principalmente es insípida y blanquizca, y después se ve azucarada y transparente; siendo su cantidad tan proporcionada a las necesidades del gusanito, que siempre la consume toda. A más, no solo varía según la edad de los recién nacidos, sino también según los sexos. Los zánganos, que son los machos de la especie, y las obreras, que son las hembras no bien desenvueltas, reciben un alimento semejante; pero la papilla destinada a las larvas reales es una especie de gelatina espesa, nutritiva, suculenta y azucarada, y se les sirve en mayor cantidad; debiéndose a la naturaleza y abundancia de esta especie de alimento, así como a la capacidad de la celdilla, lo que produce en la larva real su fecundidad. Indudablemente las obreras se volverían fecundas como las reinas si estuviesen sometidas a un régimen idéntico al de estas últimas; de lo cual pronto veremos ejemplos.
Cinco días después de haber nacido la larva de obrera, queda encerrada en su alvéolo por las nodrizas, que cubren el orificio con una tapadera de cera. Entonces va hilando un capullito de seda al rededor de su cuerpo, en lo cual emplea un trabajo de 36 horas, y al cabo de otros tres días se metamorfosea en ninfa, bajo cuya forma pasa 7 días y medio; hasta que al fin roe la tapadera del alvéolo, desgarra el envoltorio que la tiene atada, y sale en estado de insecto completo. Rodéanle las nodrizas; y mientras las unas limpian su alojamiento para que esté en disposición de recibir otro huevo, las otras absorben la humedad de su cuerpo, y le suministran alimento. A las veinte y cuatro horas, ya toma parte en los trabajos de la comunidad, yendo también al campo a colectar el polen y el néctar de las flores. Así pues necesítanse veinte días desde el instante de la puesta, para que el individuo contenido en el huevo haya adquirido todos sus sucesivos desarrollos; y como la Reina pone todo el año, se sigue que durante este tiempo de continuo nacen obreras.
Los machos, o zánganos, pasan tres días en el huevo, y seis y medio bajo la forma de gusano, y hasta a los veinte y cuatro días de la puesta no se convierten en abeja.
La reina queda igualmente tres días en el huevo y cinco en forma de larva; pasados estos ocho días, las nodrizas le construyen la celda, y desde luego empieza el gusanito a hilar su capullo, operación que dura veinte y cuatro horas; en los días décimo, undécimo, y hasta en las doce primeras horas del duodécimo, se mantiene en reposo absoluto, y en seguida se transforma en ninfa, y pasa cuatro días y ocho horas en esta forma. Llega pues la abeja al estado de reina perfecta a los 16 días de la puesta del huevo. Siendo así pues que los huevos de zánganos preceden veinte días a la puesta de los reales; los zánganos existirán en la colmena en estado perfecto algunos días antes de hallarse del todo desarrolladas las reinas jovencitas.
Como los huevos reales fueron puestos a lo menos con un día de intervalo entre uno y otro, síguese que las metamorfosis de las reinecitas se efectúan en épocas distintas. Cuando la primogénita, llegada a su perfección, se pone a zumbar y a roer la tapadera de su celdilla, manifiéstase una conmoción general en la colmena; y a medida que trata de hacer una abertura que le permita la salida, las obreras por su parte procuran taparla con cera, a fin de retenerla presa, dejando tan solo un agujerito por el cual echan la miel a la trompa de la prisionera, precauciones que tienen por objeto preservarla del furor de la reina madre. Esta, que siente un horror invencible hacia todos los individuos de su sexo, acude a las celdillas regias, y se esfuerza con rabia en demolerlas y herir a las reinecillas y a las ninfas que encierran, dirigiendo sus mayores esfuerzos a la base de las celdillas, es decir, a la parte superior. «A menudo consigue destruir el obstáculo que la separa de su víctima, e introduciendo el abdomen en la cuna de la reinecilla, después de mil contorneos logra clavarle el mortal aguijón. Hecho esto se aleja, y las abejas que hasta entonces presenciaron el suceso a respetuosa distancia de la reina madre, después que esta se alejó, se ponen a ensanchar la brecha de la celda regia, y sacando de ella el cadáver, lo llevan fuera de la colmena.
Con todo, continua la reina vieja sus ataques a las celdas pero viendo que el éxito no corresponde con bastante prontitud a su impaciencia, apodérase de ella una especie de terror; vésela volar precipitadamente de una parte a otra de la colmena, pasando por encima del cuerpo de otras abejas, las que al verla en tal estado de delirio, síguenla a todas partes con igual velocidad, conmoviendo al fin hasta a las obreras que se mantienen tranquilas en los panales. El camino que ha seguido la reina madre puede reconocerse después de su paso en la agitación que ha promovido, y que lejos de calmarse, no tarda en hacer el tumulto general. Ya no forman corro las abejas en torno de su soberana, ni tampoco le ofrecen miel, atentas únicamente a seguirla a todas partes; en términos que su agitación tumultuosa hace subir la temperatura interior de la colmena, que desde lo regular de 20 grados asciende de improviso a 32. Por fin, dirígese el tropel hacia las puertas de la ciudad, y una vez la reina madre ha salido, se aleja, juntamente con los zánganos y las obreras, para ir a fundar una nueva colonia en otro sitio. A esta colonia se la llama jabardo, o enjambre nuevo, y nunca vemos formarse estos enjambres sino en días serenos, cuando el sol brilla en la naturaleza, y el ambiente está sosegado; de modo que aun cuando se note en una colmena la agitación y desorden precursores de la emigración, basta una sola nube que cubra al sol algunos instantes para restablecer del todo la calma, y las abejas no se acuerdan ya de emigrar hasta que el sol aparece con todo su esplendor. Vuelve entonces a empezar el tumulto, el cual acrece por instantes, y sale por último el jabardo.
No se crea que todo el pueblo emigre con su reina, dejando desierta la colmena; pues vuelven a ella las abejas jóvenes, y también las que a la salida del enjambre se hallaban en el campo. A más, en las celdillas, existen una infinidad de crías de obreras, que muy pronto se transforman en abejas perfectas; con lo que hay ya bastante población para la colmena. Vamos ahora a hablar de los acontecimientos que se siguen a la salida del enjambre.
El instante de la partida de la reina madre lo es de libertad para la reina joven que primero llegó al estado perfecto. Las obreras dejan de mantenerla cautiva; al paso que ejercen una severa vigilancia en las demás celdillas reales, a fin de oponerse a que de estas salgan las reinas que allí se crían. En semejante comportamiento se ven dos intenciones admirables: primeramente resguardar a las presas de los ataques de su hermana recién libertada; y luego ponerlas en estado de tomar el vuelo desde el momento que salgan del alvéolo.
«No dudo, dice Huber, que la necesidad de hallar un día sereno para la emigración del enjambre será uno de los motivos por los que la naturaleza ha dado a las abejas el derecho de prolongar el cautiverio de las reinas jóvenes en las celdillas regias; pues este cautiverio es más duradero cuando sigue el mal tiempo sin interrupción por algunos días: en esto no puede desconocerse la causa final. Si las hembras jóvenes tuviesen libertad para salir de las celdillas inmediatamente de haber recibido su último desarrollo, hubiera habido en la colmena durante los días malos muchas reinas, y por consiguiente refriegas y víctimas: el mal tiempo podía durar tanto, que todas las reinas llegasen a su perfección y a su libertad. Después de los combates que mutuamente habrían trabado, una sola, la que hubiese quedado victoriosa de todas las demás, hubiera poseído el trono; y la colmena, que naturalmente debía dar varios enjambres, no hubiera producido más que uno; de modo que en último resultado la multiplicación de la especie hubiera quedado dependiente de la eventualidad e inconstancia del tiempo; mientras que, atendidas las sabias disposiciones del Criador, se halla ahora del todo independiente; pues no permitiendo cada vez libertad más que a una hembra, queda asegurada la formación de los enjambres. Todavía resulta otra ventaja del prolongado cautiverio de las reinas; y es que se hallan en estado de volar y de partir desde el instante en que se les da la libertad, encontrándose en disposición de aprovechar el primer día sereno para llevarse consigo una colonia.»
La reina joven, desde que se halla libre, presenta toda su viveza, y es de color oscuro: apenas sale de su cárcel, que impelida ya por su horror instintivo hacia todas las de su sexo, corre, a las demás celdillas reales; pero las abejas que están en ellas de guardia la muerden y arrojan con encarnizamiento. Sucede con frecuencia en estas circunstancias que la reina se pone a cantar, y su canto se compone de varias notas que se suceden con rapidez. Cuando produce esta especie de sonidos, se para, arrima el coselete al panal, y cruza las alas, agitándolas sin abrirlas; y al punto todas las demás abejas bajan la cabeza y permanecen inmóviles, como unos vasallos respetuosos y adictos a su soberano; al paso que se le oponen decididamente siempre que emprende algún hecho dañoso y perjudicial al estado. De este modo pueden pasarse algunos días, tratando la reina de cuando en cuando de llegar a las celdillas reales; pero siempre encuentra despierta la vigilancia de las que las guardan, quienes la hostigan hasta arrojarla de aquel sitio. Óyese, al fin un zumbido en la célula real en que la cría se halla más adelantada; entonces la reina no puede contener sus transportes, recorre delirante la colmena produciendo el mismo desorden que causó su madre algunos días antes, hasta que con ella sale de la colmena otro enjambre. Sale otra reina de su alvéolo, y se reproduce el mismo odio a las hembras, las mismas tentativas por destruirlas, igual resistencia de las obreras, e idéntica determinación final de parte de la reina. Pero todavía quedan bastantes celdillas que contienen crías regias, y su custodia va dificultándose más y más a medida que va despoblándose la colmena; así es que después que salieron ya cuatro enjambres no pudiendo, o no queriendo las abejas guardar las celdillas reales que quedan, dejan que la reina que primero nace destruya a sus hermanas en los alvéolos, sin mostrarle resistencia ni oposición alguna.
Ahora, después de haber admirado tantas veces los cuidados de la naturaleza para la conservación y multiplicación de las especies, vamos a admirarla en las precauciones que toma para exponer a ciertos individuos a un peligro mortal.
Las larvas de las obreras, y de los machos se hilan en sus alvéolos un capullo en que envuelven todo su cuerpo; al paso que las larvas reales solo se fabrican un capullo imperfecto, abierto en su parte posterior, y que únicamente les envuelve la cabeza, el coselete y el primer segmento del abdomen. Este que se dirige hacia la parte más ancha de la celdilla, queda pues al descubierto y solo defendido por la endeble capa de cera que lo cubre. Acabamos de ver que cuando se han formado ya algunos enjambres, la guardia que vela por la seguridad de las reinas cautivas, no siendo suficiente para su seguridad, o por lo que se quiera, las abandona a la saña de la reina libre, que las destruye. Por consiguiente, dice Huber, no pudiera lograr su intento si estuviesen protegidos por un capullo completo; porque la seda que hilan los gusanos es fuerte, y el capullo está formado de un tejido denso y apretado, impenetrable al aguijón; o que en caso de poder este penetrarlo, no pudiera retirarse por impedirlo las barbillas que tiene el dardo, que quedarían enredadas en las mallas: la reina en tal caso moriría víctima de su propio furor. Así pues, para que una reina lograse matar a sus rivales en los alvéolos era necesario que halláse su abdomen al descubierto, y que las larvas se fabricasen un capullo incompleto. Es preciso notar que debían ser los últimos anillos abdominales que habían de quedar sin defensa, supuesto que son la única parte del cuerpo penetrable al aguijón.»
Huber demostró la evidencia de esta causa final por medio de un ingenioso experimento y se aseguró de que si las larvas reales se fabrican capullos incompletos, es porque la forma de sus celdillas las precisa a ello, siendo como se sabe mucho más anchas en su parte superior. En efecto, púsolas Huber en celdillas comunes, y se hilaron capullos completos lo mismo que las obreras. Así pues, si las reinas cautivas se ven forzadas a dejar de tal modo descubierta la extremidad del abdomen, es una precaución de la naturaleza, que quiso exponerlas a perecer con más seguridad bajo los golpes de su natural enemigo, desde que su existencia llega a ser inútil o perjudicial en una colmena que no puede producir enjambres; y esto parecen entenderlo las obreras cuando abandonan la custodia de las celdillas regias.
En dicha época sucede no pocas veces que salen dos a un mismo de su respectivo alvéolo. Oigamos otra vez a Huber referir lo que pudo observar, gracias a la feliz disposición de sus colmenas. «Desde que pudieron verse, dice, arrojáronse la una a la otra con la apariencia de grande saña, y quedaron en tal disposición, que cada una tenía cogidas con los dientes las antenas de su contraria: la cabeza, coselete y abdomen de la una, se hallaban opuestos a las respectivas partes de la otra; de modo que con solo doblar el extremo posterior del cuerpo podían clavarse mutuamente los aguijones muriendo ambas en la lucha. Pero parece que la naturaleza no quiso que sus duelos hiciesen perecer a los dos combatientes; parece que haya mandado a las dos reinas, que se hallaban en la disposición que acabamos de describir, pecho contra pecho, huir en el mismo instante con la mayor precipitación. Así pues, desde que las dos rivales de que hablo conocieron que sus partes posteriores iban a encontrarse, desprendiéronse la una de la otra huyendo cada cual por su lado. Paréceme que en este caso es fácil de penetrar las miras de la naturaleza. En la colmena no debía haber más que una reina; por lo mismo, si acaso naciese o sobreviniese otra, una de ellas debía morir. Esta muerte no debía permitirse que la llevasen a ejecución las obreras; porque en una república compuesta de tal número de individuos, entre los cuales no debe suponerse un concierto y armonía siempre igual, un grupo de abejas acaso se hubiera echado sobre la reina, mientras otro grupo hubiera atacado a este, quedando la república sin jefe; necesitaban pues que solo las reinas tuviesen el privilegio de deshacerse de sus rivales. Pero como en tales combates la naturaleza no quiere, más que una víctima, ha prescrito sabiamente de antemano que en el instante en que las combatientes por su posición pudiesen ambas perder la vida, se apoderase de ellas un temor tan fuerte que solo pensasen en la fuga sin clavarse los aguijones
«No ignoro que es muy fácil caer en error cuando se buscan minuciosamente las causas finales de pequeños hechos; pero en esta de que tratamos me han parecido tan claros, tanto los medios, como el objeto, que me atrevo a exponer esta conjetura.
»Al cabo de algunos instantes de haberse separado las dos reinas cesó su temor y empezaron de nuevo a buscarse; pronto se hallaron y embistieron, encontrándose en la misma posición respectiva que la vez primera, y el resultado fue idéntico: desde que tuvieron en contacto sus abdómenes solo trataron de desprenderse y huir. Durante este tiempo las obreras se hallaban muy agitadas, cobrando fuerzas el tumulto en el instante en que, las combatientes se separaban: por dos veces las vi detener a las reinas en su fuga, cogerlas por las patas, y tenerlas presas por un minuto. Finalmente, en el tercer ataque, la reina que más encarnizada estaba corrió a su rival en el instante en que esta no la veía, cogiola con los dientes por el arranque del ala, subiole luego encima de la espalda, llevó el extremo del abdomen a los últimos anillos de su adversaria, y le clavó sin dificultad el aguijón: entonces soltó el ala y encogió el dardo; mientras que la reina vencida cayó, fue arrastrándose con trabajo, perdió las fuerzas y expiró.»
Después que la reina joven queda pacífica poseedora de la autoridad soberana, su legitimidad no es reconocida desde luego por sus nuevos vasallos, quienes, al paso que la toleran, la miran con cierta indiferencia; pero desde que, devuelta de sus excursiones por los aires, empieza a poner huevos, acógenla las obreras con todas las muestras de respeto. Este sentimiento, que se parece a un afecto tan vivo, probablemente será producido por alguna sensación agradable que las reinas causan en sus abejas, independiente de la fecundidad.
La puesta de la reina es a veces tardía; y cuando se retarda hasta el día vigésimo segundo desde el instante en que llegó la reina al estado perfecto, es inhábil para poner huevos de obreras y de hembras, y tan solo pone los de zánganos, lo cual a la larga acarrea la pérdida de la colmena. Este caso afortunadamente es muy raro, y fue observado por Reaumur, aunque no pudo descubrir la causa, cuya explicación debemos a Huber.
En los meses de julio o de agosto, cuando pasó la estación de los enjambres, y que las reinas han empezado las puestas, las obreras dan muerte a todos los zánganos, sin duda porque no ven ya en ellos más que unos ciudadanos inútiles, que sembrarían el hambre en la colmena consumiendo las provisiones. Como los zánganos carecen de aguijón, no pueden resistirse a sus verdugos. Vese a las obreras perseguirlos hasta el fondo de la colmena, en cuyo sitio se acumulan en tropel; cógenlos por las antenas, las patas o las alas, y después de haberlos, por decirlo así, descuartizado con multiplicados estirones, los matan con los aguijones que clavan en los segmentos abdominales: apenas les ha tocado esta arma terrible que extienden las alas y perecen. Las matadoras se ensañan clavando sus dardos en los cadáveres; y en seguida acuden a los panales, y arrancan las larvas de zánganos que en ellos pueden hallarse todavía, ábrenles el vientre, chupan con afán la miel que contienen sus estómagos, y se las llevan fuera.
Consolidado ya el gobierno de la reina joven, y habiendo empezado la puesta, las obreras primitivas y las últimamente nacidas trabajan en abastecer de provisiones la colmena, lo cual dura en tanto que existen flores. Parte de la miel y del polen que han recogido es depositada en las celdillas abiertas, y sirve para el consumo diario de la comunidad y lo restante se almacena en alvéolos de obreras de machos hacia la parte superior de la colmena; y para impedir que este precioso néctar se derrame y altere, las abejas cierran estos alvéolos con una tapadera de cera luego que están llenos. Estos abastecimientos los destinan a la manutención de las crías durante el invierno, pero el hombre las confisca en su provecho, para lo cual ha establecido las colmenas, siendo la hospitalidad que da a estos insectos sumamente interesada y egoísta; sin embargo, las abejas la prefieren a tener que habitar en los huecos de los árboles, donde solo hallan un abrigo imperfecto para las intemperies.
Esto nos conduce a averiguar la suerte que espera a los enjambres salidos de la colmena. Luego que el jabardo ha salido, va a suspenderse en forma de racimo en alguna rama de árbol cercano: entonces podemos establecerle donde quiera, y para ello basta hacerse dueño de la reina, y colocarla a la entrada de la colmena que se le destina por domicilio: las demás abejas la siguen inmediatamente, y se organiza la colonia en los términos que dejamos explicados.
Lombard, sujeto de grande habilidad en la cría de abejas, y en el arte de recoger sus productos, y de manejar los enjambres, publicó su historia.
«Hasta tal punto, dice, se me han vuelto familiares mis abejas, que cuando me hallo enmedio de ellas, las que vuelven del campo se me paran encima del cuerpo; y lo mismo a la salida de los enjambres, como me encuentro cerca, se detienen y descansan encima de mí, en términos que a veces me cubren todo el cuerpo. Rodeado de una familia tan numerosa, he llamado a los míos, que se acercan todos a las abejas sin ningún recelo; y hasta las mujeres recogen los enjambres, sin más precauciones, que las de guardar silencio y conservar alguna lentitud o suavidad en los movimientos.
»Cierta joven sumamente temerosa de las abejas, curó sin temor de la manera siguiente: Al instante que vi salir un enjambre, y a la reina que bajaba a corta distancia de la colmena, llamé a la joven para enseñársela. Cogila y deseó tenerla; hice ponerse los guantes a la joven, y se la puse en la mano derecha haciéndole extender el brazo: pronto nos rodearon las abejas del enjambre: entonces le hice cubrir la cabeza y el cuello con mi crespón, y no tardó en colocarse el enjambre entero en la mano, colgando en ella racimos de abejas. Hallábase la joven contentísima, y del todo tranquila y sin recelo, a punto de pedirme que le descubriese la cara. Toda mi familia y hasta los vecinos acudieron a ver el agradable objeto que presentaba las abejas. Me hice traer una colmena, y dando un golpe con suavidad en la mano de la joven, desprendiose de ella el enjambre, que fue recogido y alojado en la colmena sin accidente alguno. Después dijo la joven que el enjambre era ligero como una pluma.»
Abandonado un enjambre a sí mismo y a sus propios recursos, después que se ha suspendido en una rama, no tarda en enviar algunas abejas en busca de un lecho propio para recibirlas; y desde que estas lo han encontrado, vuelven a unirse, a las demás, y todo el enjambre junto se dirige él mismo en línea recta. Así acontece en algunas selvas del norte; pero varios observadores franceses e ingleses creen que hay enjambres que antes de abandonar la colmena materna, envían algunas abejas en busca del lecho.
Hemos seguido ya las fases regulares de la vida de las abejas; pero alguna vez estos insectos se encuentran en circunstancias insólitas, o en tales condiciones que les obligan a desplegar facultades todavía más maravillosas que las que hasta ahora hemos descrito. Es tal la abundancia y variedad de los hechos que entran en la historia natural de las abejas, que pudiera esta formar un tratado particular, cuyo nombre según la costumbre admitida pudiera componerse de vocablos griegos; y del mismo modo que tenemos la entomología, la ictiología, la herpetología, la ornitología, etc., pudiera llamarse metología, reconociendo a Huber por su principal autor. Pronto veremos cómo se ha hecho acreedor a este dictado nuestro observador ginebrino, entre tanto estudiemos las circunstancias extraordinarias de la historia de las abejas.
Alguna vez acontece que la reina muere o es arrebatada a sus súbditos, pero el trono de las abejas no puede quedar vacante mucho tiempo sin que toda la nación perezca.
Cuando estos insectos han perdido su reina, ya la han notado a las pocas horas; y entonces inmediatamente proceden a los trabajos necesarios para reparar su pérdida, los cuales consisten en elegir a una larva obrera, y ensanchar el alvéolo que la contiene, con papilla más sustanciosa y en mayor abundancia que las demás: entonces, en vez de convertirse el gusano en abeja ordinaria, se convierte en una verdadera reina. Pero las abejas no crían solo una larva de este modo regio, sino hasta veinte y siete, para el caso de que algunas mueran; aunque no ignoran que solo una debe ocupar el trono.
Primeramente, dice Huber, escogen los gusanitos de obreras que han de convertir en reinas, y luego ensanchan las celdillas que los contienen. «El procedimiento de que se valen no deja de ser curioso; para mayor claridad describiré su trabajo limitándome a una sola de estas celdillas; y cuanto diga de ella, entiéndase también en cuanto a las demás que contienen larvas destinadas a reinar. Escogida la larva, sacrifícanle los tres alvéolos contiguos al que la contiene, llévanse las larvas y la papilla, y levantan al rededor de la cría real un recinto cilíndrico; de modo que su alvéolo es un verdadero tubo, cuyo fondo permanece de figura romboidal, pues en nada lo modifican, ni tocan las piezas que lo forman. Si descomponían dicho fondo, no podrían dejar de penetrar y taladrar la parte correspondiente a las tres celdillas de la cara opuesta del panal, y por consiguiente sacrificarían los tres gusanitos que las habitan, sacrificio innecesario y que la naturaleza no ha querido permitir. Dejan pues el fondo romboidal, y se contentan con fabricar en torno del gusano un tubo, colocado horizontalmente, lo mismo que las demás celdillas del panal. Con todo, esta habitación puede convenir a la larva criada para reina, solo durante los tres primeros días de su vida, y es preciso que durante los otros dos en que aún conserva la forma de gusano viva en una situación diferente: durante estos dos días, pues, término tan corto con respecto a la total duración de su existencia, debe habitar en una celdilla de forma casi piramidal, cuya base corresponda arriba y la punta abajo. Diríase que las obreras no lo ignoran, pues desde que la larva acaba sus tres días, preparando su nuevo alojamiento, royendo algunas celdillas situadas debajo del tubo cilíndrico horizontal, sacrificando sin compasión los gusanillos en ellas contenidos; y la cera roída empléanla en la construcción de un nuevo tubo de figura piramidal, el cual sueldan al primero en ángulo recto, con dirección hacia abajo. El diámetro de esta pirámide disminuye insensiblemente desde su base, que es bastante abierta, hasta la punta. Durante los dos días que la habita la larva una abeja se mantiene constantemente con la cabeza metida en la celdilla, y cuando una se va es inmediatamente reemplazada por otra. Su objeto es prolongar la celdilla a medida que el gusano crece, y llevarle el alimento, que lo ponen delante de la boca y al rededor del cuerpo a manera de un cordón que lo ciñe. Como el gusano carece de patas, y solo le es posible el movimiento en espiral, revuélvese de continuo para hallar el alimento o papilla colocada en frente de su cabeza; insensiblemente desciende con la cabeza hacia abajo, hasta que alguna llega junto a la entrada de su celdilla, siendo esta la época en que debe convertirse en ninfa. Los cuidados de las abejas ya no le son necesarios, y así cierran con un tabique apropiado su cuna, y a su tiempo sufre en ella sus dos metamorfosis.
Schirach, cura de una iglesia protestante en Sajonia, y autor de este descubrimiento, suponía que las abejas solo escogían para darles una crianza real gusanos de tres días; pero Huber se ha asegurado por medio de repetidos experimentos, de que la operación tiene igual éxito en gusanos de dos días, y hasta de pocas horas. Así pues, las celdillas reales son de dos especies, primeramente hay las que construyen las obreras así que ven a la reina poner huevos de zánganos, y estas se hallan adheridas al borde de los panales mediante un pedículo, y suspendidas verticalmente a modo de estalactitas. La reina no aguarda para hacer la puesta a que hayan adquirido toda su longitud, sino que deposita el huevo cuando aún no tiene más que la forma del cáliz de una bellota, ni tampoco les dan las obreras la correspondiente prolongación antes de haberse puesto en las mismas los huevos. A más de estas, hay las células reales suplementarias, cuya descripción acabamos de hacer. Por lo demás, tanto en las unas como en las otras, las obreras ensanchan su capacidad a medida que se desarrolla la larva, encerrándola desde que va a convertirse en ninfa real. Pero hasta aquí llega tan solo la semejanza, pues en cuanto a las celdillas suplementarias, una vez tapadas, ya no las vigilan las abejas guardándolas y defendiéndolas, como sucede en la otra especie. Acaso saldrá una de las primeras reinas jóvenes de la cuna, y se arrojará sucesivamente a todas las celdillas regias, abriéndolas para herir a sus rivales, sin que las obreras se tomen la pena de defenderlas. Si sale simultáneamente más de una reina, se buscarán, atacarán y lucharán, habrá víctimas y la victoriosa ocupará el trono. Al presenciar esas luchas las demás abejas, lejos de oponerse a ellas, aún parece que incitan a las combatientes.
Vamos a ver todo el alcance del descubrimiento de Schirach; pues está demostrado que las abejas que han perdido su reina pueden procurarse otra con tal que haya larvas de obreras que no pasen de tres días; de lo que resulta que el hombre puede a su arbitrio hacer que nazcan reinas en una colmena, quitando la reina reinante. Si dividimos en dos una colmena suficientemente poblada, la una mitad conservará su reina; y al mismo tiempo la restante mitad se procurará otra. Pero, para que esta operación tenga efecto, es menester elegir una ocasión propicia, no siendo además fácil sino en colmenas en forma de libro, pues son las únicas en que puede verse si la población lo permite, y si las larvas tienen los días suficientes, o si hay zánganos nacidos, o prontos a nacer para formar la comitiva de la reina.
Cuando se hallan unidas todas las referidas condiciones, debe procederse del modo siguiente: sepárase, por el medio la columna en forma de libro, sin darle el menor sacudimiento: se hace entrar como resbalando dos cristales, que se apliquen exactamente a los otros, y que estén cerrados como el suelo de una caja por el lado que se arriman a estos. Averíguase en que lado quedó la reina, y se marca con una señal para no olvidarlo. Si por acaso quedó en la mitad de la colmena en que existe más cría, se la hace pasar a la que contiene menos, a fin de dar a las abejas las mejores condiciones para procurarse nueva soberana. En seguida vuelven a aproximarse las dos mitades de la colmena, cuidando de que ocupen el mismo espacio de terreno que antes de la operación; pues la menor varía hasta para desorientar a los insectos, que mueren pues no pueden hallar otra vez su domicilio. La abertura que antes sirvió de entrada a la colmena queda inutilizada; por lo que la cerraremos; pero siendo preciso que cada media colmena tenga su entrada, haremos una abertura en cada extremo. Durante las primeras veinte y cuatro horas, deberemos tener encerradas a las abejas que quedaron privadas de reina; pues sin esta precaución pronto saldrían en busca de ella, recorriendo así lo exterior como lo interior de la colmena, y no tardarían a encontrarla en la otra compartición, en la cual se introducirían la mayor parte de ellas, quedando muy pocas en la otra mitad, insuficientes para el desempeño de los necesarios trabajos. Este contratiempo se evita, como decíamos, teniendo cerrada la puerta durante veinte y cuatro horas; tiempo suficiente, según veremos, para hacerles olvidar a su soberana.
Volvamos pues a observar nuestras abejas en el instante en que acaba de arrebatárseles su reina. Desde luego no lo notan, ni por consiguiente interrumpen sus trabajos, que continúan con el mismo sosiego que antes. Pero al cabo de algunas horas se manifiesta grande agitación y tumulto en la colmena, oyéndose un zumbido particular. Las abejas abandonan y sus crías corren impetuosamente a las superficies de los panales como delirantes. Dicha agitación es producida por el conocimiento que tienen las obreras de la falta de la reina; pues si uno se la devuelve, en el mismo instante renace entre ellas la calma, siendo lo más particular que la reconocen. Esta expresión debe tomarse y entenderse literalmente; pues si en lugar de la suya se les da otra, continúa la agitación durante las doce horas siguientes al rapto, y la tratan como cuando no tienen el trono vacante; es decir, la cogen, la rodean de todas partes, y la retienen prisionera en recinto impenetrable durante mucho tiempo; de modo que regularmente muere de hambre o por falta de aire.
Si se dejan pasar más de doce horas antes de sustituir una reina extraña a la que se quitó a las abejas, la recién llegada es tratada del modo que acabamos de manifestar, pero las abejas que la envuelven se cansan más pronto, y el grupo que forman en torno de la presa es menos denso, poco a poco se dispersan todas, y por último, dicha reina sale de cautiverio, aunque a veces muere en pocos minutos.
Pero sí se aguarda a las veinte y cuatro horas para la indicada operación, entonces la reina extraña será bien recibida, y reinará desde el mismo instante de su introducción en la colmena; pues una ausencia de veinte y cuatro horas basta para hacer olvidar a las abejas su propia soberana. Lo que prueba que las abejas consideran el principio de legitimidad, no como cuestión de personas, sino como descansando en la voluntad nacional y en las circunstancias, es el hecho de que si la primitiva reina intenta una restauración en sus antiguos dominios, al instante es ahogada, quedando el reino en poder de la dinastía últimamente instalada. He allí una experiencia de Huber que acabará de poner de manifiesto el instinto monárquico de las abejas.
«El 15 de agosto 1791, dice dicho autor, introduje en una de mis colmenas con cristales una reina fecunda de edad de once meses (es decir, pronta a verificar su puesta). Hacía veinte y cuatro horas que las abejas estaban faltas de reina, y a fin de reparar su pérdida habían ya empezado la construcción de doce alvéolos reales suplementarios. Desde el instante en que coloqué en el panal dicha reina extraña, las obreras que se hallaban cerca la tocaron con las antenas, y con la trompa palpáronla en todas las partes del cuerpo, y le dieron miel; luego cedieron el lugar a otras, que la trataron de un modo idéntico. Todas las abejas batieron las alas a un tiempo, y se alinearon formando corrillo en torno de su soberana. De ahí resultó una especie de agitación, que poco a poco se comunicó a las obreras colocadas en otros puntos de la misma superficie del panal, determinándolas a ir a su vez a reconocer el lugar de la escena. Pronto llegaron, salvaron el corrillo que formaban las primeras, acercáronse a la reina, la tocaron con las antenas, le dieron miel, y tras esta pequeña ceremonia retrocedieron, y situándose detrás de las primeras aumentaron el círculo; agitando las alas y estremeciéndose sin desordenarse, cual si acabasen de experimentar una sensación agradable. Todavía se hallaba la reina en el punto en que yo la había conocido, pero al cabo de un cuarto de hora se puso a andar; y las abejas, lejos de oponerse a este movimiento, abrieron el círculo por el lado a donde se dirigía y la siguieron formando su cortejo. Instábala la necesidad de hacer la puesta y los huevos le iban cayendo. Por fin, después de una estancia de cuatro horas empezó a poner huevos de zánganos en las grandes celdillas que encontró en su marcha.
»Mientras se efectuaban los hechos que acabo de manifestar en la superficie del panal donde había colocado la reina, en la cara opuesta todo permanecía tranquilo, pareciendo que las obreras que en la misma se hallaban nada sabían de la llegada de una nueva reina en la colmena. Trabajaban con grande actividad en la construcción de sus celdillas reales, cual si ignorasen que habían de serles superfluas, cuidaban de las larvas regias, llevábanles alimento, etc., etc., etc.; hasta que al fin llegó cerca de ellas la nueva reina, y la recibieron con el mismo afán que las primeras, la rodearon, le ofrecieron miel, la tocaron con las antenas, y lo que prueba más que la miraban como reina, es que al instante abandonaron el cuidado de las celdillas regias, sacaron de ellas las larvas y se comieron la miel que contenían. Desde entonces quedó la reina reconocida tal por su pueblo entero, y se comportó en el nuevo domicilio como pudiera haberlo hecho en su colmena nativa.»
Vamos a ver ahora lo que sucede cuando se suscita una nueva pretendiente a una reina que gobierna pacíficamente sus estados. «Introdujimos, dice Huber, en una colmena normalmente gobernada por una reina fecunda, otra reina, también muy fecunda, cuyo coselete pintamos a fin de distinguirla fácilmente de la soberana reinante. Pronto se formó al rededor de la extranjera un círculo de abejas, más no con intención de acogerla y agasajarla; pues insensiblemente fueron aglomerándose y estrechándola hasta tal punto que en un minuto quedó prisionera. Lo más particular es que al mismo tiempo otras obreras se acumulaban en torno de la reina legítima incomodando todos sus movimientos: vimos el instante en que iba a ser encerrada lo mismo que la intrusa. Diríase que las abejas prevén la lucha que tendrá lugar entre dos reinas, y que se hallan impacientes por ver el resultado de la misma; pues solo las mantienen prisioneras cuando se alejan una de otra; y si una de ellas, menos incomodada en sus movimientos, parece querer aproximarse a su rival, entonces todas las abejas que la tienen bloqueada se separan y le abren paso, dejándola en libertad de atacar a su contraria; pero si las reinas se muestran aún dispuestas a alejarse, las estrechan otra vez.
»Este último hecho lo hemos presenciado varias veces; pero es tan nuevo y extraordinario en la policía de las abejas, que fuera necesario verlo mil veces para poder asegurarlo positivamente. ¿Qué papel desempeñan las obreras en la lucha de las reinas? ¿Tratan de apresurarla? ¿Excitan acaso la saña de las combatientes por algunos medios secretos? ¿Cómo es que hallándose, acostumbradas a mirar a su soberana con sumo respeto y a tributarle toda especie de servicios; en ciertas circunstancias, cuando se prepara a huir de un peligro que la amenaza, llegasen al extremo de tenerla presa?
»Habiendo permitido ejecutar a la reina legítima algún movimiento el grupo de abejas que la tenían sitiada, pareció dirigirse a la porción de panal en que se hallaba la reina advenediza. Entonces todas las sitiadoras retrocedieron; poco a poco fue dispersándose la multitud de estas, hasta no quedar más que dos, que se apartaron a fin de que ambas reinas se viesen. Al punto la legítima se echó sobre su enemiga, cogiola con los dientes por la raíz o arranque de las alas, y logró mantenerla como al panal, sin permitirla ningún movimiento; y en seguida dio un mortal aguijonazo a la desgraciada víctima de nuestra curiosidad.»
Huber quiso agotar todas las combinaciones, y averiguar si también habría lucha entre dos reinas de las cuales fuese la una fecunda y la otra no. Para ello introdujo una reina muy fecunda y en estado de efectuar la puesta en una colmena con cristales, gobernada por una reina de veinte y cuatro días, que no se hallaba todavía en disposición de dar huevos; quiso tomarse tiempo para ver la acogida que tendía aquella entre las obreras, y averiguar si la fecundidad de las soberanas era la causa exclusiva del afecto que las abejas les profesan. Pronto la recién introducida se vio bloqueada por abejas; pero solo la estrecharon un instante, porque urgiendo la necesidad de la puesta iba soltando huevos. Habíase desvanecido algún tanto la multitud que rodeaba a esta reina, la cual se dirigió hacia el borde del panal, hasta encontrarse a breve distancia de la reina legítima. Apenas se divisaron, arrojáronse la una contra la otra, y la reina joven en subió a la espalda de su contraria y le clavó repetidas veces el aguijón en el vientre; pero como estos golpes solo se dirigían a la parte escamosa, no le hicieron daño alguno, y las contendientes se separaron. Volvieron a la carga a pocos minutos, y esta vez la reina fecunda pudo sobreponerse a su enemiga; pero en vano trató de clavarle el aguijón pues no pudo hacerlo penetrar en las carnes: la reina natural logró desasirse y huyó. Igualmente pudo librarse en otro ataque en que la otra reina había logrado la ventaja de posición. Las dos combatientes parecían de fuerzas iguales, por lo que difícilmente podía preverse de qué lado quedaría la victoria, cuando por fin una feliz casualidad hizo que la soberana legítima hiriese mortalmente a la intrusa, la cual murió en el acto. Fue la herida tan penetrante, que de pronto la abeja victoriosa no pudo sacar el dardo, y se vio arrastrada por su enemiga en la caída. Vímosle hacer grandes esfuerzos para desprender el aguijón, lo cual solo consiguió después de haber girado sobre la extremidad del abdomen como al rededor de un eje. Es probable que este movimiento hizo doblar las barbillas del aguijón, y envolverse en torno del tallo, con que pudo salir de la herida.
Estos duelos entre una reina extraña y otra legítima solo pueden tener efecto con intervención de un hombre; pues aunque en verdad hay muchos combates dentro de las colmenas entre reinas nacidas a un mismo tiempo, los cuales deciden a cuál pertenecerá la monarquía, nunca fuera de estos casos hay reinas supernumerarias en las colmenas, ni jamás pudiera penetrar en estas una reina extraña. La razón es muy sencilla: las abejas colocan y mantienen así de día como de noche una guardia suficiente a las puertas de su habitación, y estas centinelas vigilantes examinan todo cuanto se presenta; y no fiándose ni aun en lo que ven sus ojos, tientan con sus antenas a cuantos individuos intentan penetrar en la colmena, así como las diferentes sustancias que se les ponen al alcance. Si llega a presentarse una reina extraña, las abejas que montan la guardia, para impedirle la entrada, la cogen con los dientes por las patas o por las alas, y la tienen tan apretada y en tanto número, que las mismas apenas pueden moverse; este grupo, se aumenta poco a poco con los insectos que acuden del interior de la colmena, y todas las cabezas están vueltas hacia el punto que ocupa la prisionera, en cuyo centro la mantienen con tal apariencia de encarnizamiento, que podemos coger la pelota que forman con su reunión y mantenerla suspendida por algunos instantes sin que los insectos que la forman lo adviertan. Por consiguiente, la introducción natural de una reina extraña en una colmena es de todo punto imposible. Si las abejas la mantienen presa por mucho tiempo, muere, probablemente por falta de aire y de alimento; pero lo cierto es que no recibe ninguna herida de aguijón.
No debemos omitir, tratando de las abejas, una particularidad que prueba que las obreras son reinas incompletas. Por espacio de muchos siglos se las ha tenido por neutras; pero en la actualidad se halla bien averiguado que en ciertas circunstancias ponen huevos. Huber se convenció por numerosas observaciones, que solo nacen obreras fecundas en las colmenas que han perdido sus reinas. Así pues cuando acontece semejante contratiempo, las obreras preparan una gran cantidad de papilla propia para las larvas reales que destinan a sustituir a la reina. Si pues las obreras fecundas solo nacen en las colmenas en que las nodrizas preparan la papilla real, es este el alimento tomado en su primera edad lo que las hace fecundas. Huber sospechó primero y después se convenció de ello por medio de experimentos positivos, que cuando las abejas crían de un modo real a las larvas, dejan caer casualmente o por instinto porcioncitas de papilla real en las celdillas inmediatas a las que contienen las larvas destinadas a reinar. Las larvas obreras que por esta casualidad han comido dichas partículas de un alimentos tan nutritivo, adquieren una especie de desarrollo, aunque imperfecto, por cuanto recibieron el alimento regio en harto pequeña cantidad, a más de que residiendo en celdillas de menor diámetro, no pueden pasar de un cierto crecimiento, ni sus partes pueden desplegarse más allá del término ordinario. Así que, las abejas que nacen de estas larvas tienen el aire y los caracteres externos de simples obreras; al paso que gozan de la facultad de poner algunos huevos, por el solo efecto de la corta porción de alimento real que se mezcló con el peculiar suyo. No obstante, esta fecundidad es un presente inútil, puesto que jamás ponen otros huevos que de zánganos; siendo por otra parte muy raro que las haya en las colmenas, pues la primera reina que nace no solo va a destruir las celdas que contienen larvas regias, sino que ataca a las obreras fecundas que encuentra cerca de sí.
Ya hemos dicho que cuando la reina empieza la puesta pasados ya veinte y dos días desde que llega al estado perfecto, desciende en cierto modo a la condición de abeja ordinaria, y solo puede poner huevos de zánganos; es este caso muy raro y que acarrea a la larga la pérdida de la colmena, pues los zánganos, ciudadanos ociosos, acaban por ser sus únicos moradores. Las abejas obreras parece que prevén este desastre; con todo, su maternal instinto los sostiene durante los primeros meses y así crían y alimentan las larvas de zánganos que llenan las celdillas comunes, las mayores, y hasta las reales; pero hacia el otoño, no viendo nacer obrera alguna para ayudarlas en sus trabajos, caen en una especie de desaliento, abandonan la colmena, pillando antes los abastos, y van a buscar asilo en las colmenas inmediatas; pero las indígenas las rechazan, y las que no mueren bajo sus aguijones, pronto fallecen por el frío y las privaciones.
Acabamos de citar uno de los rasgos más característicos del humor de las abejas; a saber, ese patriotismo suspicaz que las impele a rechazar como a enemigo a cualquier extraño que quiera ser su conciudadano. Esta antipatía es mayor aún cuando un enjambre trata de invadir una colmena ya poblada; pues entonces entre las dos naciones se empeña una guerra terrible, que siempre termina con la destrucción y exterminio de una de las partes.
No solo es de temer para las abejas la irrupción de otras de su misma especie; otros enemigos tienen tan temibles, aunque menos numerosos; en primer lugar deben huir de todo pájaro insectívoro, en especial de los paros y de los abejarucos. Los paros, de que hay en Francia más de 20 especies, se ponen en los postes que sostienen las colmenas, y hasta se introducen en ellas cuando esto no les es posible, según dice Buffon, con el fin de hacer salir las abejas, meten ruido con el pico y las patas a la entrada de la colmena y hacen presa en cuantas acuden. Los abejarucos, así llamados por lo que gustan de comer abejas y avispas, recorren los árboles en flor para sorprender a estos insectos. Hemos hablado de los Clarsiones al tratar de los coleópteros, y así estos, como algunos pequeños cuadrúpedos, tales son los ratones, turones, campañoles y musarañas, son unos enemigos temibles para las abejas, quienes se introducen en las colmenas, en especial en invierno cuando estos insectos tienen pocas fuerzas, y devoran la cera y la miel destruyendo toda la ciudad que con tanto afán edificaron nuestros interesantes insectos. No obstante, cuando estas invasiones se efectúan en verano, en que las abejas gozan de todo su vigor; dichos animales o son muertos, o salen muy mal librados de los innumerables aguijones que acuden a herirles. Pero no teniendo las abejas fuerzas suficientes para trasladar el cadáver de su víctima fuera de la colmena, y por otra parte con su putrefacción apestaría la colmena, lo cubren de propolis. Hanse visto ratas y caracoles así embalsamados, cuyos cuerpos estaban perfectamente conservados.
Así a los sapos como a las ranas les gustan mucho las abejas: las ranas se las zampan cuando acuden a beber al estanque, y los sapos rondan al anochecer en torno de las colmenas, y devoran aquellas abejas que durante las noches muy cálidas quedan agrupadas en las maderas que sostienen dichas columnas.
Finalmente, hay varias falenas, o mariposas nocturnas, de que pronto hablaremos, que causan no pocos estragos en las colmenas. Hay también dos especies de insectos, que van a poner sus huevos en los panales a fin de que las larvas que de ellos han de nacer encuentren abundante alimento en la cera de que se componen. Tales insectos se introducen en la colmena validos de la poca luz del crepúsculo; y de cada huevo que depositan nace una oruga lisa, de un blanco sucio, la cabeza parda y escamosa, que se mete en un tubito de seda blanca, la cual pega a los panales. Luego alarga la cabeza fuera de la galería para tomar alimento, pero no tarda en dejarla; hílase un capullo, conviértese en mariposa, y sale de la colmena; a la cual empero a su tiempo se introduce de nuevo a fin de efectuar también su puesta. Esas construcciones tan laboriosamente concluidas por las abejas, muy pronto quedarían destruidas por tales huéspedes, si estas no evitaban tanta devastación, ya arrancando las larvas intrusas de sus galerías y llevándoselas volando para arrojarlas fuera de la colmena, ya haciendo una guardia y ejerciendo una escrupulosa vigilancia a la entrada de su mansión. Fácilmente podemos ver a la claridad de la luna a esas centinelas que vigilan rondando en las inmediaciones de la colmena. Como su vista necesita de una luz viva para ver bien los objetos, a esas horas solo los distinguen confusamente; pero en ellas la delicadeza del tacto suple al defecto de la vista; por lo que continuamente tienen las antenas en movimiento, tendidas hacia delante y a los lados, y desgraciado el insecto que no logra escapar de su contacto. Pero este trata de introducirse en la colmena evitando con suma destreza este peligro y deslizándose poco a poco por entre las centinelas, pues conoce que su salvación depende de librarse de dichos órganos móviles y exploradores.
Cuando observamos las abejas que velan durante la noche o la entrada de una colmena, oímos con frecuencia un corto estremecimiento; pero si un insecto extraño u otro enemigo cualquiera se ha puesto en contacto con las antenas de las centinelas, estas se conmueven y producen cierto murmullo muy diferente del ordinario zumbido; y el enemigo se ve atacado por varias obreras que han acudido del interior de la colmena.
Fue para las abejas una época aciaga la de la introducción de las patatas en Francia; pues las hojas de esta planta alimentan a una gruesa oruga, la cual se transforma en una enorme esfinge que pronto describiremos. A fines del otoño cuando las abejas han almacenado parte de su cosecha, óyese a veces durante las primeras horas de la noche un ruido extraordinario, y un sonido agudo y quejumbroso, que al parecer procede de las colmenas. En efecto, sale de estas una multitud de abejas por la noche, y se dispersa por los aires. Este tumulto dura a veces algunas horas, y a la mañana siguiente cuando examinamos los efectos de aquella insólita agitación, vemos una multitud de abejas muertas delante de la colmena; la cual a veces no contiene la menor porción de miel y con frecuencia se encuentra del todo desierta y abandonada.
Los labradores, que nunca habían notado semejante fenómeno hasta a últimos del siglo pasado, primero lo atribuyeron a los murciélagos; pero no tardaron en cerciorarse de que la causa de tamaño desorden era el esfinge átropos, cuyo coselete amarillo con manchas negras presenta el aspecto de una calavera; este colosal lepidóptero, pues, se introduce de noche en las colmenas para saturarse de miel que chupaba con su gruesa trompa. Huber, que fue el primero que averiguó la causa de la deserción de las abejas y estragos de las colmenas, aconsejó a los labriegos de su vecindad que estrechasen las entradas de estas con un enrejadillo de hoja de lata cuyas mallas dejan solo el espacio preciso para el paso de las abejas, medio que tuvo el resultado más completo, y tal que desde su adopción se restableció el sosiego en las colmenas y cesaron los estragos. Sin embargo, no todos los dueños de granjas adoptaron dichas precauciones; así, vimos, dice Huber, que las abejas abandonadas a sus propios recursos habían ya provisto a su seguridad; pues se habían parapetado, sin ningún ajeno auxilio, fabricando un denso muro a la entrada de la colmena, hecho de una mezcla de cera y de propolis, cuyo muro se levantaba inmediatamente detrás de la puerta, y a veces en esta misma, obstruyéndola enteramente, aunque habían dejado algunas aberturillas suficientes para dejarles libre el tránsito, y por las que podían pasar una o dos obreras a lo más.
En esto el hombre y la abeja coincidieron en una misma idea; las obras que las abejas hicieron a la puerta de sus habitaciones eran de formas bastante varias; en unas se veía, como he dicho, un solo muro, cuyas aberturas formaban arco y estaban colocadas a la parte superior de la tapia; en otras había algunos tabiques uno tras otro, semejantes a los bastiones de nuestras ciudadelas, con puertas ocultas tras los muros anteriores, que se abrían enfrente de las de la segunda fila, pero que no correspondían a la línea de las del primer tabique. En algunas consistía esta construcción en arcos cruzados que dejaban libre vuelo a las abejas, sin permitir la entrada a sus enemigos; pues todas estas obras eran macizas y la materia sólida y compacta.
Las abejas no construyen puertas en casamatas sin que haya una urgente necesidad; por lo que no es uno de estos rasgos de natural cordura, que parecen estar preparados muy de antemano para obviar ciertos inconvenientes que el insecto no puede conocer ni prever; sino que se trata de peligro presente, inmediato y apremiante, en que hallándose la abeja en la precisión de tener que buscar un preservativo seguro, se vale de este último recurso. No deja de ser curioso ver a nuestro insecto, tan bien armado y auxiliado por la ventajosa circunstancia del número, conociendo su impotencia, y preservándose mediante una admirable combinación, ya que no le bastan para ello sus armas y su valor. Así pues, entre las abejas el arte de la guerra no se limita a saber atacar al enemigo, sino que saben levantar muros que las defiendan y pongan al abrigo de los ataques contrarios; así de simples soldados se nos convierten en calculadores ingenieros. Pero no es solo para librarse del esfinge que emplean esa táctica defensiva; pues las colmenas débiles son a veces atacadas por otras abejas extrañas atraídas por el olor de la miel y la esperanza de un pillaje fácil. Las abejas sitiadas para suplir a su inferioridad numérica se valen a veces de un medio semejante al que emplean para preservarse de las esfinges, a fin de rechazar la invasión de las extranjeras. Igualmente levantan tabiques a la entrada de las colmenas, solo que las aberturitas que dejan solo permiten el paso de una abeja; siéndoles así muy fácil el guardarlas.
Llega empero una época en que estos pasos angostos no les bastan; y es cuando es muy copiosa la cosecha, y se halla excesivamente poblada la colmena. Entonces es el tiempo de fundar nuevas colonias; y las abejas demuelen aquellas fortificaciones o reparos que edificaron a la hora del peligro y que luego son un obstáculo a su impetuosidad. Como dichos parapetos les incomodan, los derriban hasta que nuevas alarmas les obliguen a levantar otros. Las puertas que edificaron el año de 1802, fueron derribadas en primavera del de 1805. Este año no aparecieron las esfinges, ni tampoco al siguiente; pero en el otoño de 1807 aparecieron en gran número. Al punto las abejas volvieron a parapetarse, y así se libraron de los estragos de que se hallaron amenazadas. En mayo de 1808, antes de la salida de los enjambres, demolieron estas fortificaciones, cuyas angostas aberturas obstruían el paso a la multitud de los insectos. Semejante oportunidad en el comportamiento de las abejas solo puede explicarse admitiendo que su instinto se desenvuelve, a medida que las circunstancias lo exigen. Las abejas con su respiración y su misma muchedumbre mantienen en la colmena una temperatura elevada necesaria para ellas lo mismo que a sus crías, y que es independiente de la atmósfera. Pero el Autor de la naturaleza al designar a estos insectos un alojamiento en que el aire solo debía penetrar dificultosamente, les dio el medio de precaverse de los funestos efectos que pudieran resultar de la alteración de su ambiente, y dicho medio consiste en la ventilación. Cierto número de obreras se ocupan alternativamente en renovar el aire interior de la colmena con el rápido batir le sus alas, cuyas vibraciones producen un incesante zumbido; dichas vibraciones determinan corrientes en el aire contenido, y es renovado por el más puro de la atmósfera exterior.
Estos animados ventiladores obran de un modo permanente; así durante la primavera se ve que cierto número de abejas agitan sus alas delante de la puerta de la colmena; y la observación nos demuestra ser mayor el número de las ventiladoras internas. El sitio que estas ocupan regularmente es el suelo de la colmena. Las que ventilan la puerta por la parte de fuera tienen vuelta hacia ella la cabeza, y las que la ventilan en el interior están vueltas de espaldas a la misma.
Vamos a terminar la historia de las abejas con algunas consideraciones relativas a los sentidos que han recibido del Criador. Es probable que los objetos físicos no causan en ellas las mismas impresiones que en el hombre, teniendo distintas facultades, y no cabiendo en ellas la luz de la razón, deben ser impulsadas por otros móviles; y tal vez la idea que nos formamos de sus órganos sensitivos en vista de los que nosotros poseemos, dista mucho de ser exacta. El hombre con el auxilio de lentes aumentativas ha logrado dilatar el dominio de la vista; así pues, por qué no hemos de admitir que la Providencia, que da a todo animal una organización proporcionada a sus respectivas necesidades, pueda haber modificado en ellos los sentidos, dándoles mayores límites de los que nos enseña la humana ciencia? El que creó para nosotros, y en razón de nuestras urgencias, esos cinco vastos conductos por los que llegan a nuestro sensorio todas las nociones del mundo físico, ¿no pudo a su arbitrio abrir en otros seres menos favorecidos en lo respectivo a la racionalidad, vías más directas, o más seguras, o más numerosas, cuyos ramales se extendían a todo el dominio que les cupo en suerte? Puede haber otras maneras de considerar los objetos materiales por medio que desconocemos absolutamente; y en nada repugna la suposición de que la naturaleza haya podido crear sensaciones del todo especiales, y peculiares a unos seres que se diferencian de nosotros bajo tantísimos aspectos. Si se admite semejante suposición, ya no debe desesperar al naturalista la obscuridad en que andan envueltas las sensaciones de las abejas; antes al contrario debe incitarle a estudiar más y más los órganos sujetos a su observación.
Los cinco sentidos que poseen los animales superiores, los tienen igualmente las abejas. En cuanto al del oído, no está probado que lo posean; aunque es natural admitir que los sonidos producidos por las abejas, están destinados a que los oigan sus semejantes. Los campesinos están lejos de creer que las abejas sean sordas cuando acostumbran dar golpes en un instrumento sonoro en el instante de la salida del enjambre, para evitar que huya. Pero si acaso es débil su oído, en compensación, ¡cuán perfecto y exquisito tienen el órgano de la vista!, ¡cómo saben reconocer desde grande distancia su habitación en un colmenar formado de un sinnúmero de colmenas todas iguales! A ella se dirigen desde luego en línea recta y con suma velocidad, lo cual supone que la distingue de muy lejos de todas las demás por ciertas especiales diferencias que escapan a nuestra observación. Sale la abeja, va directamente al prado más florido, y desde que ha encontrado su dirección la vemos seguir un camino tan recto como una bala que sale del cañón. Concluida su recolección, se eleva para ver su colmenar, y parte con la rapidez del rayo.
El gusto es acaso el sentido menos perfecto que tienen las abejas; así hacen poquísima distinción entre las sustancias que cosechan. No les disgustan ni la miel de las flores más venenosas, ni el jugo excrementicio de los pulgones, ni el agua de los pantanos y charcos más infectos; y esta indiferencia explica por qué la miel presenta tan varias cualidades. Pero si las abejas se muestran poco delicadas en cuanto al origen de esta, dan con todo grande importancia a la cantidad que las flores contienen, y su olfato compensa ampliamente el defecto del gusto. Siempre acuden allí donde hay más miel; no siendo el calor ni el brillo del sol lo que las obliga a salir de la colmena, sino la esperanza de una copiosa recolección. Cuando florecen el tilo y el alforfón, desafía la abeja las lluvias, y sale desde la aurora recogiéndose más tarde que de ordinario. Pero pasada la florescencia mengua ese afán del insecto; el cual permanece en su domicilio cualquiera que sea la viveza del calor o la serenidad del tiempo.
Es el tacto de las abejas todavía más admirable que la vista, pues en lo interior de la colmena la sustituye perfectamente. Construyen las abejas los alvéolos en la más completa oscuridad, derraman la miel en los almacenes, alimentan a sus crías, y conocen su edad y sus necesidades, distinguen a la reina; y todo sin más auxilio que el de sus antenas. Luego si en cuanto a su forma son estos órganos menos aptos y proporcionados a los reconocimientos de nuestras manos, fuerza es que les concedamos propiedades especiales y perfecciones que el tacto en el hombre no conoce.
La importancia y magnitud de la materia, nos han obligado a referir con todos sus pormenores la historia de la ABEJA DOMÉSTICA, Apis mellifica, LIN.; el instinto arquitectónico, la reproducción, la policía, y la táctica ofensiva y defensiva de estos industriosos insectos; lo cual sin duda ha inspirado en el ánimo del lector cierta admiración religiosa. Pero aún quedará este más asombrado, cuando sepa que sus costumbres, sus tareas y combates fueron observados y descritos por un ciego. También Homero se halló privado de la vista; pero no perdió esa facultad preciosa hasta sus últimos años, siendo los vivos colores que brillan en su Iliada recuerdos de sus sensaciones juveniles: pintaba lo que realmente vieron sus ojos; al paso que el Homero de las abejas, ciego desde la edad de veinte años, solo vio con ojos ajenos las maravillas que acabamos de referir.
Francisco Huber, nació en Ginebra en 1750 de una familia respetable: a su padre, Juan Huber, citábale Voltaire por uno de los hombres de mayor ingenio de su época, pues era músico, pintor, poeta, artista, y a más a todos estos conocimientos unía una grande afición y habilidad en observar los animales. Hasta compuso y publicó una obra sobre el vuelo de las aves de rapiña, la cual aún hoy consultan con interés los ornitologistas. Su hijo Francisco heredó de él su viva imaginación y su talento original; y en las animadas conversaciones con su padre encontró una excelente escuela de literatura, recibiendo del mismo, durante sus paseos por en medio de los Alpes, esa espontaneidad de investigación, que no se satisface con observar fiel y exactamente lo que se le ofrece delante, sino que sabe tomar la iniciativa, y se adelanta a los descubrimientos. El curso del ilustre Saussure le inspiró afición a la física, y para completar su educación de naturalista, tomó gran parte en las manipulaciones de cierto pariente que se iba arruinando en busca de la piedra filosofal.
Ávido de emociones al par que de saber, su alma salió sobrado pronto de los juegos y diversiones infantiles para lanzarse a las pasiones varoniles que agitaron su adolescencia; y cual si previera la precocidad que había de tener su invierno, fue en extremo ardiente su primavera. Entregándose impávido a sus trabajos como a sus placeres, empleando los días en el estudio, y las noches en la lectura de novelas, sin más luz que la claridad de la luna, pronto vio alterársele la salud, y lo amagó una ceguera completa e inmediata.
Llevolo su padre a París para consultar al célebre Tronchin, y al oculista Venzel: este consideró incurable el estado de la vista del joven; al paso que Tronchin quiso entonar su constitución general, y le envió a pasar algún tiempo en una aldea de las inmediaciones de París, donde debía llevar una vida de simple labriego, guiar el arado y ocuparse en todas las labores campestres. Semejante régimen obtuvo los mejores resultados; y aunque la vista del joven Huber continuaba menguando, su salud se robusteció para siempre; de modo que cuando dejó el campo, dando enternecidas gracias a la bondadosa familia que le había hospedado, hizo derramar lágrimas a todos aquellos buenos labradores. Y en efecto, la vista de un joven rico, galán y nada orgulloso, que guió el arado como un simple mozo de labranza, que está próximo a caer en una ceguera irremediable, el cual parte para no volver jamás; he ahí más de lo que se necesita para hacer llorar a unos labradores buenos y sencillos; «y hasta a las labradoras», añade el biógrafo de Huber que nos suministra estas noticias.
Pero no obstante, el sentimiento con que abandonaba Huber la morada en el campo, otro interés más vivo le hizo apresurar su regreso a Ginebra, había allí cierta señorita, hija de un síndico de la república, cuyas gracias, más interesantes y atractivas aún que su belleza, habían hecho impresión en nuestro joven, en tiempo que aún conservaba despejada la vista; y cuando volvió a su patria, la catarata, que con rapidez invadía sus ojos, todavía le permitió leer en los de María Lullin que correspondía a su cariño. Solicitó su mano; pero el padre se la denegó por causa de la ceguera que le amenazaba; al paso que la misma razón impulsó a la joven a concedérsela; pues el amor, la compasión y cierto heroísmo, más común de lo que se cree en las mujeres, le inspiraron la firme determinación de no aceptar jamás otro esposo que Huber. El padre de la señorita se valió del halago, de la importunidad, y hasta de la persecución para obligarla a renunciar a él; pero todo en vano, María persistió. La prueba fue muy dura; la ceguera de Huber fue aumentando por espacio de siete años; pero mayores que esta desgracia eran las fuerzas de la señorita Lullin, cuya ternura se aumentaba en proporción del sacrificio. Así, apenas llegada a su mayor edad, cuya época fijaba la ley a los 25 años, presentose al templo en compañía de su tío, y condujo al altar al esposo que eligiera cuando era dichoso y bello, y cuya enfermedad le había dado otro atractivo a los ojos de su generosa amante.
Creo que no habrá necesidad de decir que la señora de Huber en nada desmintió a la señorita Lullin; y de ese interesante enlace han hecho mención plumas celebérrimas. Voltaire lo cita varias veces en su correspondencia, y Mad. Stäel, al hablar de las interioridades domésticas de los esposos Belmonte en la Delfina, contentose con mudar los nombres. Una sola expresión de Huber bastará a darnos una idea de la felicidad doméstica de que disfrutó por espacio de cuarenta años. «En tanto que ella ha vivido, exclamaba el pobre ciego, nunca eché menos la vista.»
Su morada en el campo reavivó en él la afición a las ciencias que le transmitiera su padre. Tenía un criado, hijo del país de Vaud, llamado Francisco Burnens, por quien se hacía leer las mejores obras de física y de historia natural; y no tardó en conocer que su lector distaba mucho de ser un hombre vulgar: Burnens, entendía perfectamente el libro, lo comentaba, lo criticaba, sacaba consecuencias de la lectura, e indicaba las comprobaciones que debían hacerse. Huber, cuya viveza de imaginación solo necesitaba a su lado unos ojos perspicaces para reparar su ceguera, se hizo cargo de los grandes servicios que Burnens podía proporcionarle, por lo que primero le hizo repetir algunos experimentos sencillos de física; y los ejecutó con inteligencia y destreza; luego pasaron a ejecutar operaciones más difíciles. El gabinete de Huber aún se hallaba bastante desprovisto de instrumentos, pero Burnens supo pronto perfeccionarlos, darles nuevas aplicaciones, y construir por sí mismo las máquinas que necesitaban, hasta que por último su natural afición a las ciencias se convirtió en una verdadera pasión. Huber estimuló estudiosamente el celo de su criado, dirigiole en sus investigaciones por medio de preguntas hábilmente combinadas, comprobó sus relaciones con el testimonio de su mujer y de algunos amigos; y una vez no le cupo duda sobre la exactitud de cuanto decía Burnens, no vaciló en depositar en él su entera confianza.
Pronto llegaron nuestros dos naturalistas a las magníficas Memorias de Reaumur sobre los insectos; en cuya obra encontró Huber un plan tan hermoso de experimentos y de observaciones tan ingeniosas, y una lógica tan cabal, que resolvió hacer de ella un particular estudio, con el fin de adiestrar a su lector, y a sí propio en el difícil arte de observar la naturaleza. Empezó pues a comprobar todas las observaciones de Reaumur relativas a las abejas; y empleando idénticos procedimientos, obtuvo idénticos resultados, lo cual acabó de convencerle de que podía fiarse y descansar enteramente en los ojos de Burnens.
Animado con este primer ensayo, hizo en las abejas experimentos del todo nuevos, imaginó colmenas de nueva construcción, descubrió hechos importantísimos de la historia de las abejas, y que habían escapado a la observación de todos los anteriores zoologistas.
Demostró que la reina no se vuelve fecunda sino en sus viajes aéreos, y que cuando dicha fecundidad es tardía, solo pone huevos de zánganos; confirmó el descubrimiento del cura Schirac tocante a la facultad que poseen las nodrizas de transformar en larvas reales que son simplemente de obreras; descubrió que las abejas obreras pueden producir huevos de zánganos, e indicó las causas accidentales de esta fecundidad; dio a conocer las varias circunstancias que dan lugar a las luchas entre las reinas, con lo que resulta de la substitución de una reina extraña a la reina legítima; explicó el origen de la historia de los enjambres; expuso el modo como hilan las larvas la seda de sus capullos, y encontró la razón por la cual el capullo de las reinas jóvenes está abierto en un extremo; probó que el principal uso de las antenas era el mutuo reconocimiento de las abejas; fue el primero que notó la ventilación que efectúan estos instemos en la colmena con el fin de renovar el ambiente interior; dionos a conocer el origen del propolis; ilustró por medio de experimentos positivos la producción de la cera, cuyo punto era antes muy oscuro en la historia de las abejas; distinguió las que la producen de las que la labran; y finalmente, después de ingeniosas y multiplicadas pruebas, obligó a las obreras a trabajar sus celdillas a la vista del mismo.
¡A su vista! Sí; no hay necesidad de que corrijamos esta palabra que se nos ha escapado; pues bien podemos decir que aquellos dos hombres no formaban más que uno solo, estando ambos tan identificados, que bien pudo el ciego decir en sus Memorias: He visto, etc. Pero no solamente le prestaba Burnens la vista; pues faltando esta a Huber, no podía emplear debidamente el tacto; por consiguiente tenía necesidad de los ojos y de las manos de un extraño. Así pues nunca hubo ojos más perspicaces ni manos más diestras que las de aquel hijo de los Alpes. Pero lo que centuplicó el valor de los servicios del fiel criado, fue el entusiasmo que su amo supo inspirarle por la historia natural, cuyo entusiasmo es lo único que puede explicar los prodigios de valor de perseverancia y afectuosidad a que debió Huber los grandes resultados de sus ensayos y experimentos. ¡Cuán íntimas y nacidas del corazón fueron las exclamaciones de felicidad, las felicitaciones y agradecimiento de Huber hacia su servidor, cuando creía anunciar por su medio los hechos, a cuyo descubrimiento le había conducido con sus pacientes y silenciosas meditaciones!
No es posible representarse sin emoción a aquel generoso servidor, cogiendo una gran colmena y trasladándola lejos en medio de las multiplicadas picaduras con que le acribillaban los insectos que sacaba de su sitio. Si se necesitaba inspeccionar los movimientos de una abeja, cuyo coselete había pintado de cierto color a fin de reconocerla entre la multitud, no la dejaba un instante Burnens por espacio de veinte y cuatro horas, olvidando la comida, el descanso y el sueño. Cuando Huber quiso dejar confirmada la existencia de las obreras fecundas, propúsole Burnens (quien lo deseaba sin atreverse a pedirlo) escoger una por una las 3.000 abejas que contenía una colmena; y así una tras otra las fue cogiendo vivas, y no obstante la irritación de los insectos, observó todos sus caracteres específicos; examinó atentamente la trompa, las piernas traseras y el aguijón de cada abeja, dedicando once días a esta inmensa tarea, sin más interrupción que la necesaria al sueño.
Pero si fue Burnens el instrumento de la gloria de Huber, fue por haber sido este su maestro; quien al emplear los ojos materiales de su servidor, le abrió los de su alma e inteligencia. Burnens conocía que su señor había hecho de él un hombre nuevo, y que en cierto modo se doblo su existencia. Así había entre ambos una mutua compensación de servicios. El lector juzgará si era fundado el reconocimiento de Burnens, cuando sepa que llamado este al país de Vaud por asuntos de familia, no tardó en hallar entre sus conciudadanos el aprecio que merecía, siendo nombrado uno de los primeros magistrados de su distrito.
La partida de Burnens fue una sensible pérdida para Huber, y entonces hubiera creído caer en una nueva ceguera, sin su esposa e hijo que fueron sus ayudantes naturalistas. Su hijo Pedro, que con tal gloria debía seguir la misma senda que su padre observando los hábitos de las hormigas, comprobó y confirmó todas las observaciones de Burnens relativas a las abejas, y las completó con otros experimentos que su padre le fue indicando. También le auxilió con la publicación de la segunda parte de su obra. La primera fue dirigida en forma de carta a Carlos Bonnet, y el estilo claro, elegante y pintoresco de sus cartas acrecienta el mérito de las observaciones del autor. Al leerlas creemos tener ante los ojos objetos que nunca vimos; y no hay que admirarse de semejante perfección en el estilo descriptivo de un ciego, que no pudiendo adquirir noción alguna sino por relaciones ajenas, veíase precisado a emplear un método laborioso, pero seguro, en la coordinación de las diversas noticias referidas por sus auxiliares; érale preciso escuchar, comparar, tomar el término medio entre las diferentes versiones, y reconstruir una imagen del objeto mediante sus propias concepciones. Así, si hace que dicha imagen se presente al lector con toda viveza, es porque supo apoderarse de sus rasgos dominantes. Por lo demás, en esta preciosa obra se trasluce continuamente la religiosidad del autor, cuya imaginación le lleva a ideas generales, al paso que nunca le abandona la duda filosófica.
Si hubiésemos tratado de dar completa la biografía de Huber, ciertamente no hubieran faltado mil pormenores: en tal caso hubiéramos presentado al Reaumur ginebrino envejeciendo tranquilo en medio de una familia afectuosa, animada por el único afán de complacerle y de suplir a las consecuencias de su triste achaque; viéramosle animando con su móvil y expresiva fisonomía, con su voz sonora, y su interesante y halagüeña conversación, siempre varia y benévola, al círculo de los amigos que le rodeaban, procurando (por una ilusión común a la mayor parte de los ciegos) disimular su ceguera que era su mejor título de gloria, y tal vez el principal elemento de su dicha. Hablaríamos de su afición a todas las artes, y sobre todo de su maravillosa aptitud para la música, la que le fe de grande auxilio durante toda su vida: pues tenía una voz muy agradable, y cantaba con un gusto delicado la música italiana. Recibió de Gretry lecciones de composición, y fue muy hábil en el contrapunto y en la armonía. Para corresponderse con mayor seguridad con sus amigos, se hizo construir por un criado suyo una pequeña prensa, con caracteres de relieve, por cuyo medio imprimía él solo una carta, la doblaba y cerraba con sus propias manos, dichoso por no necesitar secretario en sus correspondencias confidenciales. Para poder pasear por el campo sin necesidad de lazarillo, hizo tender por las alamedas unas cuerdas con nudos, que le señalaban la dirección y el punto en que se hallaba. De esta suerte vivió hasta la edad de ochenta y un años, muriendo sin dolor ni agonía en brazos de su hija: larga, digna y gloriosa existencia, la cual, mostrándonos cuanto puede la fuerza de la voluntad en un ciego, es para los que gozan de la vista una lección de valor, resignación y perseverancia.
No es la abeja doméstica la única especie interesante del gran género apis que constituye la familia de las melíferas; otras varias hay cuyas costumbres son dignas de especial estudio: tales son las que pertenecen al subgénero Abejones, que solo difieren de las abejas propiamente dichas por dos espinas en que terminan sus patas traseras. Tienen el cuerpo grueso, velludo y con pelos de diversos colores en forma de listas transversales en el abdomen y el coselete. Sus antenas son muy truncadas, y su primer artículo se lleva la cuarta parte de la longitud total; el coselete es de bastante tamaño; el abdomen oval o cónico, y las mandíbulas en forma de cuchara. Estos insectos se reúnen en enjambres de 60 a 300 individuos: cada reunión consta de machos, hembras y obreras. Construyen los abejones la morada de sus hijos lo mismo que las abejas; pero si se comparan las habitaciones del abejón y el corto número de estos insectos que viven en las mismas, a las colonias de abejas y sus obras, parecerán estas con respecto a las primeras lo que una ciudad populosa en donde están florecientes las artes, con relación a una simple aldea. Con todo, dice Reaumur, que después de habernos complacido en examinar las soberbias ciudades, no es desagradable estudiar la vida de los aldeanos. Estudiemos pues los hábitos de los abejones: no hallaremos entre ellos las guerras de sucesión que con tanta frecuencia tienen lugar en las colmenas; tampoco se da muerte a los machos; y en cuanto a las hembras, viven varias pacíficamente bajo un mismo techo. Las obreras son fecundas, y en junio ponen huevos de machos, que se unen a las de hembras nacidas en otoño. Al llegar los primeros fríos muere toda la población de los abejones; pero las hembras tardías que escaparon de los rigores invernales, al llegar la siguiente primavera echarán los cimientos de una nueva colonia. Hay ciertas especies que se establecen en los prados; otras en los llanos secos, y en los collados. Las subterráneas cavidades en que moran tienen mucha extensión, forman como una cúpula más ancha que alta, y la bóveda está construida le tierra y musgo; sus paredes están tapizadas con una capa de cera gruesa; y unas veces se llega al nido por una sola abertura en la parte inferior, otras sirve de paso una tortuosa senda de dos pies de largo y cubierta de musgo; el fondo de la habitación está tapizado con una capa de hojas secas en la que debe descansar la cría.
Los nidos empiezan a formarse en abril, por alguna hembra que durante el invierno permaneció entorpecida en su nido, o en algún agujero. A la vuelta la estación favorable, instigada por la urgencia la puesta, trata de construir un abrigo para sus hijos; y lo primero que hace es deponer en su nido una masa de cera morena, de forma irregular y agrumada, parecida así en la figura como en el color a una criadilla de tierra. En la cavidad interior de la misma pone algunos huevos, y coloca inmediata una copita de cera llena de miel. Los insectos que nacen de estos primeros huevos son obreras, y ayudan a su madre en la construcción de nuevos pelotones de cera en los cuales debe poner sus huevos. Al cabo de cuatro o cinco días salen de ellos las larvas, sin patas, blancas y semejantes a las de las abejas, alimentándose con una papilla hecha de polen mojado con miel, que las obreras colocan junto a sus celdillas respectivas. Cuando esta provisión se halla agotada, las obreras practican un agujero en la tapadera y renuevan la provisión, volviendo en seguida a cerrarlo. A medida que las larvas van creciendo, no cabiendo ya en el espacio de su celdilla, hacen que esta se hienda por sus paredes laterales; pero las obreras la van ensanchando añadiendo la cantidad de cera necesaria. Pasados algunos días, sepáranse las larvas, y se hilan capullos de seda fijos verticalmente los unos en los otros; hallándose la ninfa en una posición inversa, con la cabeza hacia abajo, del mismo modo que las hembras de las abejas se encuentran también dentro de su propio capullo: por lo mismo, estos capullos están agujereados en su parte inferior siempre que el insecto ha salido ya de ellos en estado perfecto. Terminan las operaciones en junio; y como los capullos están envueltos en un pelotón de cera, las obreras desmoronan esta cubierta a fin de facilitar la salida a los pequeños abejones. Pronto aumenta el número de los capullos, formando panales irregulares, elevados a modo de pisos, en cuyos bordes vemos la materia cerúlea de color pardo, que constituye el primer envoltorio de los huevos.
Los abejones componen un subgénero muy numeroso, y sus especies se hallan difundidas por todas las partes del mundo.
El ABEJÓN SUBTERRÁNEO (Apis terrestris, LIN.). Es negro; su abdomen es blanco en el extremo, y amarillo en la base, lo mismo que la parte anterior del coselete, la cual presenta dos fajas transversas amarillas. Hállase en todos los puntos vecinos de París, siendo muy conocido de los muchachos que lo matan con el fin de chuparle la miel que contiene en el buche.
El ABEJÓN DE LAS PIEDRAS (Apis lapidarius, LIN.). Por una excepción entre todas las especies de Francia, se establece en la superficie de la tierra, bajo de algún montón de piedras; la hembra es negra con el extremo del abdomen rojizo, y las alas sin color determinado. El macho, del cual Fabricio hizo una especie particular con el nombre de Bembus arbustorum, tiene la parte anterior de la cabeza y los dos extremos del tórax de color amarillo.
El ABEJÓN DE LAS ROCAS (Apis rupestris, FABR.). Es una especie rara en los contornos de París, la cual tiene el cuerpo negro, el extremo del abdomen rojo y las alas negruzcas.
El ABEJÓN DE LOS JARDINES (Apis hortorum, LIN.). Es negro, con el extremo del abdomen blanco, la parte anterior del coselete, el extremo posterior y la base del abdomen de color amarillo.
El ABEJÓN DE LOS MUSGOS (Apis muscorum, LIN.). Es amarillento, con los pelos del tórax de color leonado. Es una especie muy común, que hace sus crías en los prados de zulla y de alfalfa. Dichos nidos tienen de 4 a 5 pulgadas de circunferencia, y de 5 a 6 de altura desde el nivel del terreno; cúbrenlos con musgo, que trasladan de las tierras vecinas. Al pie del nido practican una abertura que sirve de entrada, y un camino abovedado, que a veces presenta un pie de anchura y al cual cubren también de musgo. Nada más fácil que ver el interior de tales nidos; podemos descubrirle sin exponernos a ningún mal resultado; pues aun cuando los abejones estén provistos de un aguijón muy recio, y parezca amenazador el zumbido que despiden, son sin embargo sumamente pacíficos. Si quitamos el techo de sus construcciones, algunos saldrán por la abertura superior, pero no tratarán de echársenos encima, como en igual circunstancia harían las abejas. Reaumur ha derribado estos edificios a centenares, sin que jamás haya recibido una picadura.
El abejón de los musgos.
Desde el instante en que dejamos de inquietarlos se ponen a recomponer sus nidos, sin aguardar siquiera a que nos hayamos apartado. Si echamos cerca del musgo que cubría el nido, al punto, así los machos como las hembras y las obreras, se emplean en volverlo a su sitio. «Hasta en esto se parecen nuestros abejones a los aldeanos a quienes les hemos comparado; pues todos se creen nacidos para trabajar, y todos trabajan, sin haber entre ellos, como sucede entre las abejas, individuos privilegiados con la prerrogativa de no hacer cosa alguna y de pasar la vida en completa holganza.» Por lo demás, el musgo que les sirve en la construcción del nido no viene de muy lejos, ni le transporta volando como hacen las aves en circunstancias semejantes; sino que los abejones se establecen siempre en un sitio en que abundan estos materiales, siendo muy curioso observar el modo como los transportan. Empiezan cortando con las mandíbulas una porción, y luego volviéndose de espaldas al nido, cargan con ella, y por debajo de la cabeza la hacen pasar al primer par de patas; estas la llevan a las traseras, las cuales por su turno la empujan más allá del cuerpo. Repitiendo varias veces esta maniobra, resulta al fin un montoncito bastante regular de musgo, el cual el abejón ha reunido detrás de sí a toda la distancia que la longitud de sus patas traseras le ha permitido. En seguida retrocede el insecto, y va a situarse detrás de dicho montón, siempre puesto de espaldas al nido, y vuelve a ejecutar la misma maniobra; de que resulta la formación del montoncito de musgo algo más distante del punto del que fue arrancado, vuelve el abejón a lo mismo, y así es como lleva a su habitación los materiales que han de darle abrigo. A veces colócanse en fila algunos abejones, y se pasan uno a otro las porcioncillas de musgo. Concluido ya el nido, dan a su exterior una ligera capa de cera en bruto, la cual es impermeable, de un espesor doble del de un pliego de papel, y contribuye a dar solidez al edificio uniendo entre sí el musgo que forma el techo.
Las demás especies del gran género Abejas son solitarias, y entre ellas no se observan esas admirables obreras, cuyos trabajos son el sostén de la colonia. La hembra provee por sí sola a la conservación de su prole; y las patas de su tercer par carecen del vello sedeño o cepillo, que tienen abejas sociables en las suyas, y del cestito que presentan estas en la cara externa de las mismas.
Citaremos aquellas especies cuyos hábitos han observado mejor los naturalistas.
El JILOCOPO VIOLADO (Apis violacea, LIN.). Llámanla también Abeja carpintera. Habita en toda Europa, tiene cosa de 1 pulgada de longitud; es negra con las alas de un violado oscuro, y las antenas del macho presentan en su extremo un anillo rojizo. Este jilocopo empieza a aparecer desde los primeros asomos de la primavera; vuela zumbando a lo largo de las paredes expuestas al sol y guarnecidas de enverjado, delante de las ventanas que tienen postigos y de las vigas que sobresalen de los edificios, con el objeto de establecer el nido en estos sitios, pues siempre lo hace en la madera vieja, prefiriéndola seca y carcomida, por ser más fácil de agujerear. Córtala con las mandíbulas, haciendo un agujero en dirección oblicua al eje hasta algunas líneas de profundidad, en este punto muda de dirección, tomándola casi paralela a dicho eje, de modo que la madera queda agujereada oblicuamente, y a veces del uno al otro extremo. El diámetro de esta cavidad es tal, que Reaumur dice haber introducido en ella el dedo índice; lo cual no es de extrañar pues el insecto debe tener espacio para revolverse. Hay algunos de estos agujeros que tienen 12 ó 15 pulgadas de extensión; y cuando el espesor de la madera lo permite, practica tres o cuatro en el mismo pedazo, y en cada uno de ellos construye diez o doce celdillas, separadas entre sí por una especie de tapadera que sirve de suelo a la superior, y de techo a la que está debajo. A más de este canal vertical, y del agujero que primero practicó oblicuamente, abre otro que corresponde al centro del canal, el cual le acorta mucho el camino al trasladar el serrín que desprende hacia las partes inferiores. Finalmente, por debajo de dicho canal, hace otro agujero oblicuo, cuya utilidad vamos a ver. Concluida ya la celdilla inferior, la llena casi toda de una parte de polen amasado con miel; pone en ella un huevo, la cierra, y pasa a hacer otra. De esta suerte sube hasta arriba de la cavidad y sale por la primera abertura que practicó. La larva primero se halla estrecha en su celdilla; pero esta se va ensanchando a medida que consume las provisiones. Dicha larva es muy blanca, y tiene armada la cabeza con dos dientes; conviértese en ninfa también de color blanco, pero que va ofuscándose a proporción que se acerca su metamorfosis. Como la ninfa perteneciente a la celdilla inferior es la primogénita, por haberse el huevo que la contenía puesto antes que los demás, rompe el suelo que tiene debajo de sí, y sale por el tercer agujero que la madre dejó abierto debajo del canal, la ninfa colocada inmediatamente encima de aquella halla libre el paso, y cuando le llega el turno sale por el mismo, y así van saliendo sucesivamente las abejas rompiendo el tabique que tienen debajo.
La ABEJA CORTA-HOJAS (Apis centuncularis, LIN.). Tiene unas 6 líneas de largo; es negra, con un vello pardo-leonado; puntas blancas transversales en las partes laterales superiores del abdomen; y en su cara inferior está provista de pelos leonados. El abdomen es plano superiormente y susceptible de elevación, lo cual da a la hembra la facultad de usar del aguijón por debajo del cuerpo. La Apis logopoda de Linneo, es el macho de la especie que nos ocupa. Sin duda el lector habrá notado en los jardines algunas hojas de rosal, escotadas en una parte del limbo, como si se hubiese quitado una porción con unas pinzas, y el contorno de dichas escotaduras unas veces es oval, otras circular. Si nos apostamos a cierta distancia de estos rosales, teniendo paciencia, no tardaremos en ver al artista que tan diestramente las ha cortado, y es la abejilla que acabamos de describir. El modo de quitar a los folíolos dichos fragmentos y, aún más, el de emplearlos en sus labores, es para confundir a los más diestros tapiceros y ebanistas. Llega al rosal; pero difiere algunos instantes posarse en él, y volita en derredor cual si buscase la hoja que más puede convenir a sus designios; luego se para en la que mereció su preferencia e inmediatamente empieza a dentellearla. A medida que la incisión es mayor, el insecto hace pasar el colgajo por entre las patas, de modo que las de un lado se hallan encima y las del otro debajo. La dirección del corte es siempre en línea curva. Parece que se haya trazado de antemano en la hoja la línea que deben seguir los dientes, cuya línea va aproximándose a la principal nervosidad hasta cierto grado, y al llegar aquí vuelve hacia el borde en el punto en que empezó y en el mismo punto termina. La abeja, que va cortando como si tuviese a la vista la línea de que acabamos de hablar; adelanta primero hacia la nervosidad, caminando por encima de la porción que ha empezado a desprender y que ha pasado por entre sus piernas; así a cada paso que el insecto adelanta, sus mandíbulas se hallan en aptitud de dar otra dentellada. Nada detiene a la abeja en esta operación, aunque la misma porción cortada al parecer deba embarazarla, tanto más cuanto el corte profundiza en la hoja, y que la abeja habiéndose aproximado al nervio principal empieza a separarse; pues la porción cortada, que es su único apoyo, se pone más y más colgante: por esta causa ya no se sostiene precisamente en el corte del fragmento, sino que encorva y dobla la porción que tiene entre las piernas. Por fin, cuando va ha dar las últimas dentelladas a la pequeña porción que aún queda adherida, el fragmento se halla ya enteramente doblado, colocado debajo del abdomen y estrechado entre las patas. Al dar la abeja el último golpe, el fragmento se desprende; y caería al suelo con el insecto que en él descansaba, si este no lo sostuviese con las alas; pues al instante toma el vuelo llevándose el pedacito de hoja que tan diestra y prontamente acaba de incidir.
Los discos y óvalos que esta abeja corta de las hojas del rosal los emplea en la construcción del nido en que ha de perpetuar su especie. No es fácil verla trabajar en estos nidos, pero los encontramos a menudo en los jardines y en los campos. Este insecto prefiere siempre los terrenos altos y trillados, tales como las orillas de un camino, donde con sus mandíbulas abre un hueco cilíndrico, oblicuo, o casi horizontal; y cuando este agujero se halla concluido, la abeja se introduce en él teniendo entre las patas un pedacito oval de hoja, el cual distiende y aplica a las paredes del agujero cilíndrico, haciéndole tomar la misma curvatura; pero al propio tiempo (siendo esto lo más curioso de estos trabajos), dobla y aproxima en el fondo de la cavidad los extremos de los fragmentos ovales, de manera que dicho fondo quede alfombrado por los redondeados extremos foliáceos, que se cubren y sobreponen unos a otros. Con tres fragmentos hay bastante para entapizar una extensión de seis líneas de la cavidad; y sus bordes están sobrepuestos; es decir, que un lado de la primera hoja, se oculta bajo del borde de la segunda, y el otro borde de esta debajo del de la tercera. Figurémonos un espacio semejante a un dedal de 3 líneas de diámetro, y 6 de profundidad, cuyas paredes están cubiertas por tres folíolos imbricados, o sobrepuestos al modo de las tejas. Estas hojas no están pegadas entre sí, pues el insecto ha hecho entrar en cálculo la elasticidad de que gozan; y en efecto, el solo resorte de sus nervios las mantiene bastante sujetas, y a más el extremo del fragmento de hoja que al doblarse se dirige hacia abajo contribuye a mantenerla fuerte. Con todo, una vaina tan delgada no satisface todavía al insecto, por lo que aplica otros tres pedazos de hoja, abarquillados también como los anteriores, con los que los hace alternar de modo que su parte media quede arrimada al punto en que se cruzan dos hojas de la primera capa; en seguida y en igual disposición pone el tercer estuche dentro de los otros dos, y de este modo queda el tubo formado de nueve piezas lo menos, y aun a veces de doce. Tenemos ya construida la primera celdilla, en cuyo interior la abeja va a poner un huevo; pero necesita poner al lado del mismo papilla compuesta de miel y de polen; pero como es líquida y el vaso destinado a contenerla está en situación casi horizontal, es preciso que tape exactamente su abertura. Por lo mismo desde que el insecto la ha llenado de papilla hasta a cosa de media línea desde el borde de la abertura, y ha puesto ya un huevo, solo piensa en cerrarla bien, aun antes de emprender la construcción de otra célula. Los materiales que en esto emplea son en todo semejantes a los que le sirvieron en sus anteriores trabajos; así la tapadera consiste en un pedazo de hoja perfectamente circular; y como la celdilla tiene la figura de un dedal, es decir, que su cavidad es algo cónica, la tapadera se introduce hasta cierto punto, en que la detiene la estrechez de las paredes; pero no contento el insecto con poner una tapadera, añade tres o cuatro fragmentos foliáceos circulares. Dentro de los bordes de la celdilla que sobresalen de estos fragmentos cosa de media línea, encaja la abeja el fondo de la celdilla inmediata. Siguiendo el mismo método, construye seis o siete celdillas, que juntas presentan una especie de cilindro. En cada celdilla hay un huevo, de que pronto nace una larva blanca y sin patas, y llegada a su mayor crecimiento, se hila un capullo de seda espeso y recio, lo adhiere a las paredes de su alojamiento; después que se convierte en ninfa, pasa en él el invierno, y a principios de otoño sale en estado de insecto completo. Vese que el individuo que primero sale pertenece al huevo que fue puesto en la celdilla más exterior, y que el primogénito de la familia, que quedó colocado en la célula del fondo, es no obstante el postrero que sale. Sucede a veces que un insecto del orden de los dípteros aprovecha la ausencia de la abeja propietaria para introducirse en su celdilla cuando esta aún no se halla cerrada; y echa un huevo junto al de esta, la cual, regresando del rosal, la tapa, bien ajena de que encierra junto con su prole un huevo, del cual ha de salir un gusano carnívoro que la devorará, tendrá sus metamorfosis en la usurpada celdilla, y llegará a ser un insecto de dos alas.
Oigamos a Reaumur referir por qué casualidad pudo ver por primera vez uno de estos maravillosos nidos.
«A principios de julio de 1736, dice, cierto magistrado, señor de una aldea cercana a Andelys, junto al Sena, fue a ver al abate Nollet: acompañábanle varios criados, y entre estos un jardinero, que presentaba un aire muy triste. Había ido a París a anunciar a su amo que se habían puesto hechizos en sus tierras; y tuvo valor (pues en efecto, lo necesitaba) para llevar los documentos que de ello le convencieron, lo mismo que a sus vecinos, y que creía propios para convencer al mundo entero. Suponía haberlos manifestado al cura del lugar, quien no distaba de participar de la misma opinión. Al ver aquellas piezas justificativas, no pareció el amo tan asustado como había presumido el jardinero; y si no quedó del todo tranquilo, creyó que el hecho podía tener mucho de natural, y se resolvió a consultar a un cirujano. Este empero no se halló en estado de dar aclaraciones sobre un asunto que no había sido objeto de sus estudios; pero designó al abate Nollet como sujeto muy capaz de decidir si la historia natural ofrecía algo semejante al asunto de que se trataba. El abate Nollet, pues, recibió visita del jardinero, quien puso a su vista aquellos cañutos de hojas que solo podía suponer obra de hombre y hasta de brujo: sobre parecerle que un hombre ordinario era incapaz de cosa semejante, ¿con qué fin había de haberlos hecho y enterrado en un surco del jardín? Así, únicamente un brujo era capaz de ello para obrar algún maleficio. Afortunadamente tenía el abate en su casa otros; cañutos de hoja sutilmente trabajados por ciertos escarabajos; y se los mostró diciendo ser obra de insectos, y que indudablemente eran otros insectos los que habían fabricado aquellos que tanta inquietud le causaban. En seguida deshizo algunos cañutos de los que tan temibles eran a los ojos del cándido labriego, y halló dentro un gusano de bastante magnitud. Al verlo el jardinero, se desvaneció su consternación, sustituyéndola cierto regocijo, cual si acabase de librarse de graves peligros; y en efecto, le acababan de quitar del pecho un enorme peso, haciéndole ver que no se trataba de sortilegios. El abate solo le pidió por recompensa que le dejara los rollos, objeto de la consulta, los cuales me permitió examinar detenidamente.»
Acabamos de ver como una abeja corta con regularidad y simetría, pero sin lujo, hojas para el alojamiento de su familia; en la especie que sigue hallamos unido a este instinto de conservación y de utilidad, un gusto y una elegancia que da motivo a presumir que participa del sentimiento de la belleza en los colores.
La OSMIA DE LA AMAPOLA (Osmia papaveris, PANZ.). Reaumur la llama Abeja tapicera. Tiene 4 líneas de largo; el cuerpo negro; la cabeza y coselete guarnecidos de vello pardo-rojizo; el abdomen superiormente casi desnudo; los bordes de los anillos, grises, con una línea impresa hacia la parte anterior del segundo y tercero, y la parte inferior del abdomen gris; en los machos, el penúltimo presenta una punta a cada lado; y el último, dos puntas obtusas. Esta especie abre su nido en el suelo, lo mismo que la antecedente, pero el agujero es perpendicular, cilíndrico en la entrada, y más ancho y espacioso en el fondo, lo cual le da la figura de una botella de dos pulgadas de profundidad. Este insecto lo guarnece interiormente con hojas de amapola, cortándolas en filamentos ovales, e introduciéndolas dobladas en dicha especie de botella; en seguida las despliega y aplica a toda la extensión de las paredes interiores; con algunos de estos óvalos sobrepuestos forma el lecho en que han de descansar sus hijos, otras entapizan la superficie interna del agujero y hasta sobresalen formando como unas franjas. Cuando la abeja tiene el nido bastante acomodado, coloca en el fondo cierta pasta compuesta de polen de ababol, o amapola, y de un poco de miel; mezclado en ella pone un huevo; en seguida, para cerrar el orificio del nido, dobla a su entrada el sobrante de la tapicería, cubriéndolo con tierra si solo quiere construir un nido; aunque a menudo suele añadir otro, o dos más, encima del primero.
Pero ¿cómo explicaremos la preferencia que da esta abeja a la flor de amapola sobre los pétalos de las demás plantas? Oigamos las razones que dan el inglés John Rennie, y el francés Reaumur.
«La utilidad individual, el cuidado de la familia, la necesidad de defender los huevos de los ataques de otros insectos, explican hasta cierto punto los industriosos portentos que nos ofrece la arquitectura de varias especies de abejas; pero, ¿qué objeto, o qué causa final señalaremos a la afición y al arte con que la Osmia papaveris, no solo construye su celdilla, sino que la engalana con vistosos tapices? ¿Por qué emplea exclusivamente los pétalos de la amapola, despreciando todas las demás flores? ¿Atráela acaso la belleza del color purpúreo? ¿Únese tal vez al instinto de conservación el instinto poético? No apresuremos una contestación negativa; pues si ciertos sonidos afectan los oídos del perro de un modo desagradable, si el sonido de la trompeta enardece al caballo, si hasta la serpiente de cascabel se muestra sensible a la melodía de la flauta; ¿hay acaso motivo para que un insecto no pueda recrearse y gozar a la vista de tal o cual color?» Ciertamente si los insectos solo trabajasen para la simple satisfacción de sus necesidades, bien pudieran ahorrarse el perfeccionar con tanta delicadeza su obra, pues la larva nacería y se desenvolvería perfectamente aun cuando fuera menos regular la construcción del nido; ninguna necesidad absoluta tiene la república de las abejas domésticas para su bienestar de la forma geométrica de los alvéolos: sin embargo, en ella, como en toda la naturaleza, a más de lo necesario y de lo útil, hallamos siempre el arte, lo pintoresco, en una palabra, el elemento poético.»
Palabras son estas de un artista, oigamos ahora al naturalista, quien aunque menos brillante y menos agradable a los que solo juzgan por el sentimiento, deja sin duda satisfechos a los espíritus graves para quienes solo lo verdadero es bello.
«Probablemente, dice Reaumur, no es la belleza del color purpúreo de la amapola que atrae a nuestras abejas tapiceras, haciendo que la prefieran a tantísimas otras plantas como el campo les presenta; su elección al parecer se funda en más sólidos motivos; y es que difícilmente otras plantas les proporcionarían pétalos tan grandes, y al propio tiempo tan delgados, flexibles y extensibles; y por consiguiente tan adaptables a las paredes de sus agujeros. No obstante, cada pedazo de pétalo no suministra al insecto un tapiz tan denso como quisiera para aplicarlo a la superficie del nido. He sacado cuatro capas de hojas del fondo, y nunca he hallado menos de dos aplicadas a las paredes cilíndricas; por lo mismo, no le fuera difícil a nuestra abeja hallar una hoja que tuviese el espesor de dos y hasta de cuatro de las de amapola; pero por otra parte no correspondería esta a los designios del insecto, por faltar a dicha hoja la flexibilidad de que gozan aquellas. A más, debiendo ser las junturas cubiertas es necesario emplear lo menos dos capas de hojas, lo cual aumentaría demasiado el espesor, siendo estas menos delgadas.»
El ANSIDIO DE CINCO GARFIOS (Apis manicata, LIN.). Esta especie no es carpintera, ni cortadora de hojas, ni tapicera; ejerce diferente industria, es cortadora de algodón. Su magnitud es como la de la abeja de las colmenas, aunque más complanada y algo más larga; tiene la espalda de color pardo-oscuro; el vientre cubierto de pelos amarillentos, que forman fajas transversales, interrumpidas en su parte media; el sexto anillo se prolonga de cada lado en forma de garfio; y el séptimo, o último, presenta tres puntas cónicas en su extremo. Esta especie, muy común en las cercanías de París, es fácil de observar; y es interesante ver la destreza con que saca y estría el vilano de todas las plantas algodonosas; en términos que no se haría mejor con una navaja de afeitar. Con dicho algodón, que el insecto corta, reúne y arrebata volando de arriba abajo, guarnece el interior de cada celdilla, las cuales tienen las paredes lisas, están escavadas en yeso, y tienen suma regularidad en sus dimensiones, ofreciendo a las larvas un abrigo seguro y un lecho cómodo.
Ahora debemos tratar de las abejas albañiles (Apis muraria, FABR.). Los individuos de esta especie son bastante grandes, pues tienen 8 líneas de largo, y 2 y media de ancho. La hembra es enteramente negra, con las alas de un negro-violáceo, y los tarsos pardos inferiormente. El macho es negro, y está cubierto de pelos leonados, con los últimos anillos abdominales negros, y pelos blanquecinos en la frente. A menudo observamos en las paredes, aunque sin parar en ello la atención, ciertas costras irregulares, de 6 pulgadas de extensión, semejantes a fango; y por lo regular las atribuimos a que los carros o caballos han salpicado con dicho barro las paredes, o a descuido de los albañiles. Pero observando con atención la altura a que se hallan algunas de estas costras, la posición de las paredes en que están, con otras circunstancias, acabaremos por sospechar que tales masas no son resultado de pura casualidad. Efectivamente, nunca las vemos sino en paredes con exposición al mediodía, o en que dé el sol durante algunas horas al día. Si para satisfacer nuestra curiosidad examinamos el contenido de estas pequeñas masas, hallaremos que encierran nidos con huevos puestos en ellos para que los anime la acción vivificadora del sol. Semejantes nidos los construye la abeja de las paredes, con una materia que adquiere la dureza de la piedra, y que solo con instrumentos de hierro podemos romperla. Buen cuidado tienen estas de no pegarla a los revoques ni a la argamasa de las junturas de los sillares, sino que la adhieren a la piedra desnuda; y así no resulta que el cimiento sea menos sólido y compacto que el edificio del insecto y que llegue a flaquear el punto de apoyo.
Cuando una de estas abejas ha reconocido en un muro el sitio conveniente para edificar la obra que medita, va en busca de materiales a propósito, los cuales debe preparar, transportar y obrar. El nido que desea construir debe ser de una argamasa con base de arena, y con los dientes, que tiene más recios y gruesos esta abeja que la domestica, va tanteando uno tras otro varios granos, aunque no es uno a uno como se los lleva, pues aprovecha mejor el tiempo. Además para componer el cimiento no basta con tener arena, sino que se necesita algo para darle adherencia. Nuestro insecto no tiene a su disposición, como los albañiles, cal; pero posee una materia equivalente, y consiste en un humor viscoso que saca de su boca y con este humedece el grano de arena que más le gustó; con el dicho humor pega los granos de arena entre sí, y cuando ha formado una masa tamaña como un perdigón de cazar conejos, la coloca en la cavidad que forman sus mandíbulas y la trasporta al muro, al cual la adhiere mediante el cimiento de que la ha provisto la naturaleza.
La obra que se propone hacer consiste en un nido compuesto de varias celdillas, todas semejantes y de la forma de un dedal. Constúyelas una tras otra, sin empezar la segunda basta haber del todo concluido la primera. El orden que sigue este insecto en la construcción de dichos alvéolos no ofrece cosa ninguna particular: una lámina circular formada de varias pelotillas de argamasa unidas entre sí constituye una base, en la que se trata de levantar una torrecilla redonda, sobreponiendo sucesivamente algunos sillares. La abeja que llega cargada de cemento se coloca en el borde mismo a que quiere dar elevación, y en él permanece quieta un instante, ya bajando, ya levantando la cabeza; luego vuelve y revuelve diferentes veces con las patas delanteras y los dientes la porción de materiales que ha conducido. No tarda en conocer el punto a que puede aplicarse, y las mandíbulas son los principales instrumentos que emplea para trabajar: apretando entre ellas la pequeña masa, le comunica la forma adaptable a la parte a que desea adherirla; la adelgaza todo lo necesario haciendo resbalar algunos granitos débilmente pegados. Con las patas anteriores se ayuda a sostener los granos de arena, y poniendo una dentro de la cavidad y otras en la parte exterior, de este modo que su presión contribuye también a perfeccionar la obra.
Cada celdilla tiene 1 pulgada de altura y seis líneas de diámetro; y es un edificio que siendo fabricado un grano tras otro, requiere no poca actividad por parte de la abeja, la cual por cada pelotilla de arena necesita hacer un viaje, de modo que al terminar el día equivale la suma de ellos a algunas leguas. Regularmente logra construir una celdilla diaria.
Llegada la construcción de una celdilla a los dos tercios de su altura, trata de proveerla de la pasta hecha de miel y de polen, destinada a la nutrición de la larva que nacerá del huevo que va a poner. La capacidad de la célula es suficiente a contener la cantidad que consumirá la larva durante su existencia en tal estado. Así pues, antes de terminar y de cerrar la celdilla, reúne en ella la abeja una pasta casi líquida; en seguida la concluye y la cierra con una tapadera hecha del mismo cimento que empleó en la construcción de la obra. El gusano, pues, ha de nacer en una cavidad cerrada por todas partes, sellada herméticamente, y en que si alguna cantidad de aire penetra, es al través de unas paredes muy compactas: en dicha cavidad hallará el gusano cuanto necesita para terminar sus metamorfosis hasta llegar al estado de insecto perfecto. Entonces la madre, que ya nada tiene que hacer para él, al parecer le olvida, y pasa a construir otras celdillas hasta el número de cuatro a ocho. La disposición de estas dista de ser simétrica, pero este aparente descuido es una precaución que tiene por objeto hacer menos notable el edificio. Después que la abeja ha llenado con su cimento todos los espacios intercelulares, forma un envoltorio común a toda la masa, comunicándole un aspecto informe y nada propio a llamar la atención.
No se crea que semejante trabajo sea agradable a nuestro insecto, ni una necesidad de gustosa satisfacción, como creyeron ciertos naturalistas; pues, al contrario, prueba que este es para ella un penoso deber, el que a menudo, mientras que la abeja artífice se halla ausente de su obra en busca de materiales, va otra abeja de la misma especie, se apodera de la celdilla casi concluida, se instala en ella, la examina y repara cual si fuese a dar la última mano a una obra comenzada por ella. Pronto empero llega la legítima propietaria con su carga de arena, y entonces es de ver la lucha que se traba entre la usurpadora y la dueña verdadera, lucha que dura a veces algunas horas y termina con la fuga de la más débil.
La larva de la abeja de las paredes se transforma en ninfa, en un capullo de seda que se hila, en el cual pasa el invierno, y a la primavera siguiente se convierte en insecto perfecto. El calor del sol advierte a la abeja cuando es tiempo de salir de su prisión, para lo cual es preciso que agujeree los recios muros que por todas partes la cierran, pues la puerta, es decir, la abertura superior de cada celdilla, quedó bien cerrada con una capa de argamasa. El insecto debe abrir con las mandíbulas un agujero capaz de permitir el paso a su cuerpo, y esto en una materia en que se echan a perder los cuchillos. Si las madres que vimos trabajar durante el año, precedente pasaran el invierno, pudiera creerse que el instinto maternal las conduce a los nidos a abrir las celdillas; pero dichas madres perecen a los primeros fríos de la estación. Así pues pertenece al naciente insecto el cuidado de abrirse su cárcel por más duras y gruesas que sean las paredes. Podemos asegurarnos de que puede efectuarlo, si colocamos al principio de la primavera un nido de abeja albañil debajo de una campana de cristal. En tal caso, antes de mayo veremos salir las abejas; y si tenemos la precaución de cerrar dicha campana con una simple gasa, las abejas que procurarán escaparse no tratarán de agujerearla, y morirán debajo de la campana.
Todas las abejas de que acabamos de tratar, así las sociales como las solitarias, inclusa la especie doméstica, pertenecen a una sección caracterizada por la longitud de la lengüeta, tan desarrollada por lo menos como su vaina. -Las que van a ocuparnos en lo sucesivo tienen la lengüeta del labio inferior más corta que la vaina, en figura de corazón o lanceolada, y forman el subgénero de Andrenas. Estas no viven sociedad por consiguiente entre ellas no se conocen obreras, siendo las hembras las que componen el nido y le abastecen de provisiones para las larvas. Hacen el nido en el suelo, y en él ponen un huevo, después de haberlo llenado de cierta pasta hecha de polen y miel, y en seguida lo cierran con la tierra que sacaron al escavarlo.
La ANDRENA VELLUDA (Apis vestita, FABR.). Encuéntrase en la primavera por toda la Francia; es negra y sin manchas, con el coselete y el abdomen cubiertos de un vello rojo.
La ANDREA DE LAS PAREDES (Andrena Flessae, Panz.). No abunda menos que la precedente; tiene 6 pulgadas de largo; con pelos blancos en la cabeza, en el coselete, en los bordes laterales de los últimos anillos abdominales, y en los pies; el abdomen es de color negro azulado, las alas negras, con cierto matiz violáceo. La hembra hace sus excavaciones en los puntos donde hay arena gruesa, y en el fondo de estos huecos pone una miel de color oscuro, de consistencia sebácea, y de olor narcótico.
La ANDRENA GLUTINOSA (Apis succinta, LIN.). Es pequeña, negra y con pelos blanquizcos, y en el coselete rojizos: el abdomen es oval, y el borde posterior de sus anillos está cubierto de un vello blanco dispuesto en fajas. El macho tiene las antenas más largas que la hembra, la cual hace en el suelo un agujero cilíndrico, cuyas paredes barniza con cierto humor gomoso, comparable a la baba viscosa y reluciente de las limazas y caracoles; en seguida coloca en él, desde el uno al otro extremo y en una fila, celdillas compuestas de la misma sustancia y de figura semejante a un dedal, conteniendo un huevo y la cantidad suficiente de pasta de miel y polen.