Preservativo contra el ateísmo
Juan Pablo Forner
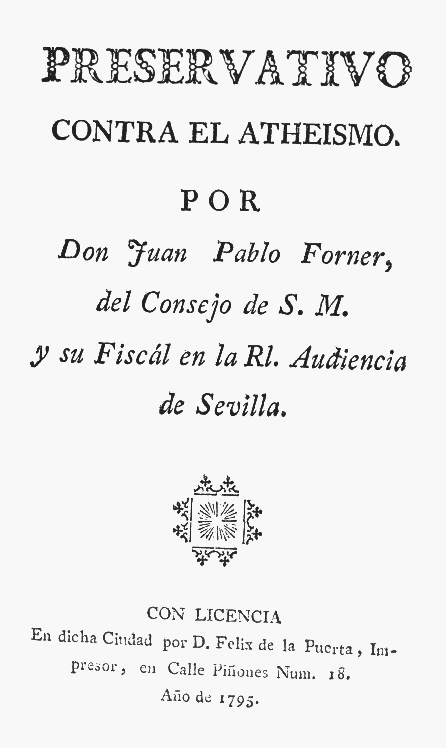
| Heu primae scelerum caussae mortalibus | |
| aegris, | |
| Naturam nescire Deûm! | |
| Sil. Italic. Punicor. lib. VI. v. 794. |
Preámbulo
Todos los pueblos y naciones que ha habido hasta ahora sobre la tierra han experimentado en diversos tiempos y coyunturas los miserables efectos de la flaqueza y caduquez de las cosas humanas. Las dolencias y los achaques son tan naturales en las comunidades políticas, como en los hombres que las componen. Hay en éstos afectos, hay caprichos, hay ignorancia, hay errores; y sus establecimientos e institutos han de participar por necesidad de estas miserias inseparables de nuestra limitación. La propensión o disposición para las dolencias públicas existe intrínsecamente en la flaqueza de cada mortal; pero entonces se convierten en epidemia o enfermedad común cuando, propagándose un mismo error y comunicándose de unos a otros a modo de contagio, se arraiga universalmente en todos, o en la mayor parte, y obra en ellos los efectos consiguientes a la índole de la enfermedad. De aquí es que una numerosa nación puede convertirse fácilmente en una congregación de maníacos, siempre que la casualidad o la malicia logren asentar en el ánimo de sus individuos un error, una opinión, un capricho, una extravagancia con tal tenacidad, que los enfermos crean que su bien y su felicidad consiste en la dolencia misma que los aniquila. En los antiguos pueblos fue rara y de ligeras consecuencias esta enfermedad política, porque antes de la invención de la imprenta eran muy ceñidos los medios que podían adoptarse para propagar el contagio de las opiniones y errores. El arte de imprimir facilitó y multiplicó casi a un grado infinito los medios de la persuasión, y de esta facilidad nacieron las convulsiones furiosas que han sufrido varios estados de Europa en toda la continuación de los tres siglos últimos. Los primeros ímpetus se encarnizaron en la religión. El desenfreno de las conciencias trajo detrás de sí el amor a la licencia e independencia política. Entonces se engendró entre las heces de la impiedad y del orgullo personal una fantasma, que sus artífices dieron en llamar Filosofía, no siendo sino la destrucción de la verdadera filosofía; y propagado y arraigado este formidable espectro en la superficial depravación de un número de fanáticos, que dicen que derriban las aras para hacer libres a los hombres, hemos venido a tiempos en que el hablar de Dios se ha contado por delito en una nación célebre y se han contado por virtudes la rapiña, el fraude, la opresión, la calumnia, y la ferocidad.
Platón escribió en el lib. V. de su República, que mientras no se uniesen la filosofía y la dominación de tal modo que, o gobernasen los filósofos, o filosofasen los que gobiernan, no serían jamás felices los hombres. Esta sentencia del filósofo más grave de la Antigüedad ha sido ponderada, repetida, y recomendada en todos tiempos como el documento más importante que se puede ofrecer a los que tienen en su arbitrio la suerte de los pueblos y la felicidad del linaje humano. Y no sin razón, porque en el juicio de Platón la filosofía no era otra cosa que el amor de la verdad y el ejercicio de la virtud; y es bien cierto que si en los que gobiernan se unen y abrazan estrechamente la virtud y la sabiduría, nada harán que no vaya ajustado a las reglas de la justicia y de la utilidad pública y privada. Empero si Platón hubiera podido adivinar que habían de venir tiempos en que la filosofía serviría de pretexto para extinguir el conocimiento y adoración de la Divinidad; para canonizar y solemnizar el ateísmo en festividades públicas; para autorizar la rapiña, la iniquidad, la violencia, la disolución, cimentando en estas bellas cualidades el edificio de una sociedad política; es muy creíble que aquel gravísimo varón hubiera cambiado los términos de su máxima, diciendo por ejemplo: «Entonces serán felices los pueblos cuando sus gobiernos encierren a los filósofos en las jaulas de locos, y tengan gran cuidado de que sus delirios no trasciendan a la crédula muchedumbre. Nada se propaga con más facilidad, que los errores que halagan las inclinaciones de la humana depravación. El contagio de los vicios es velocísimo; porque a ellos está ya dispuesto por su misma malicia el corazón del hombre. La falsa filosofía es indómita por su naturaleza, tiene todos los caracteres de la locura, ama la independencia, repugna todo freno, osadamente acomete a los que la resisten, se enciende en cólera furiosa y desaforada cuando ve que se ponen trabas a su charlatanería. Sus alumnos se creen nacidos para dar leyes a los hombres y aborrecen a los depositarios de las leyes. Crean dioses ridículos en su fantasía y piensan que solas sus fantásticas imaginaciones deben ser adoradas. Convierten sus vicios en máximas de virtud y pretenden que no debe haber otra virtud que las inspiraciones de sus vicios. Quieren vivir sin derecho y predican por derecho la licencia, el desacato y la sedición. Los príncipes, pues, y los soberanos procuren ser virtuosos, justos, benéficos, próvidos, templadamente sabios y doctos con maestría en aquellos artes que sirven para mantener próspera la paz y victoriosa la guerra; y, riéndose de las vanas bachillerías de los sofistas, envíenlos a las jaulas a que allí vivan en sus mundos, adoren sus dioses, dicten sus leyes, ejerzan sus virtudes y se hagan árbitros absolutos de las repúblicas que labren y compongan en las vaciedades de sus cerebros.»
¡Pobre Filosofía! La ciencia más útil; direlo sin reparo, más necesaria a las miserias de la vida, a las tinieblas del entendimiento, a las relajaciones de la voluntad; la ciencia que mejora al hombre cuanto cabe en la limitación de su ser, que le liga a su Criador con el vínculo de la adoración y gratitud, que establece la paz con el ejercicio de las virtudes, que esclarece la racionalidad con el conocimiento de verdades importantísimas; en una palabra, la ciencia que hace guerra a los errores y vicios, y cifra en sí la suma de la felicidad humana, guiándola a su perfección y manifestando a los ciegos mortales los misterios y usos de la común madre Naturaleza; esta ciencia, pues, adulterada torpemente en la inteligencia y desenfreno de ciertos espíritus turbulentos, frívolos y orgulloso, ha venido a riesgo de padecer eterno descrédito e ignominia por las atrocidades que en su nombre ha podido ejecutar la bárbara sofistería de sus corruptores. Filosofía llaman al ateísmo, filosofía al degüello, filosofía al latrocinio, filosofía a la calumnia, filosofía a la mentira y al engaño estudiado con perverso artificio para seducir las gentes y estimularlas al destrozo y mortandad recíproca. ¡Oh dulce, oh benéfica Filosofía! Monstruosidades tan bárbaras y horrendas no son hijas, no ciertamente, de la santidad de tus documentos. Tú eres una emanación de la inteligencia increada; un rayo de la verdad, de la virtud, de la sabiduría del Omnipotente. Tú pules en nosotros la participación de la Divinidad, acercándonos, cuanto es posible en una criatura, a la semejanza de este Ser inefable. ¿Cómo pues osan llamarse filósofos los que trabajan para alejar a los hombres del origen de la verdad, de la virtud y de la sabiduría? Reyes, príncipes, potestades de la tierra: no achaquéis precipitadamente a la filosofía los delirios que en su nombre ha sabido derramar el pérfido y astuto charlatanismo. Florezca, domine siempre la verdadera filosofía en los que mandan y en los que obedecen. Privarse de ella sería privarse de la antorcha que da luz a la racionalidad, para que no pierda el tino en el obscuro laberinto de la vida. Disciérnanse los locos de los filósofos; destrúyase la corrupción, no el recto uso. Sin el auxilio y luces de la verdadera filosofía, ¿cómo se podrá combatir la adulterina, la espuria, la sofística, la frenética? ¿Quién sino la filosofía alcanzara a conocer que no son parto suyo los monstruos que achaca a su nombre la raza de los recientes delirantes?
En efecto, aunque en todos tiempos ha habido solemnísimos mentecatos que por querer usar demasiadamente de su razón, consiguieron perderla casi del todo, vendiendo por dogmas y principios infalibles, absurdos y despropósitos de calificada extravagancia; todavía estos menguados no llegaron nunca a tal grado de insensatez, que desconociesen enteramente los caracteres de su propio ser y las obligaciones fundamentales de la naturaleza humana. Hubo entre ellos quien dijo que era negra la nieve, y este tal no merecía otro convencimiento que metérsela por los ojos. Hubo quien estableció que el alma era una música, y este podía pasar por un filósofo muy alegre y de buen humor. Otro descubrió que los hombres primero eran gatos, mochuelos, murciélagos, lagartos, caimanes; y después que morían, volvían a convertirse en gallos, avestruces, lechuzas, micos, asnos (y el tal filosofastro merecía no haber desamparado jamás esta especie), finalmente en toda casta de pájaros, bestias, bichos y sabandijas; y este gracioso demente merecía haber vivido siempre en sociedad tan agradable. Otro enseñó que Dios es una hoguera, una especie de chimenea en que se calienta el universo y se pone en movimiento con la actividad del calor; y a este no hubiera sido mala humorada haberle hecho abrazarse con su Dios, para que gozase de esta suma felicidad. Otro dijo que los dioses eran una raza de poltrones que se holgaban con gran cachaza en unos espacios que él tenía bien registrados, sin que se cuidasen de las cosas humanas, ni se les diese un ardite del mundo ni de los que le habitan; y a este bastaría haberle puesto en un colegio de muchachos traviesos, donde no hubiera director, palmeta ni disciplina. En suma unos enseñaron que Dios era un puro aire; otros que un animal de extraordinaria catadura, cuyo cuerpo se componía de esferas y anillos, y cuyos miembros eran otros tantos cuantos son los orbes. Este hallaba la Divinidad en una materia increada, aquel en los astros, otros en todas las criaturas, haciéndolas porciones del Ser divino. La ceguedad suma en que cayó la razón humana con las tinieblas de la idolatría, borró de tal suerte las primitivas y verdaderas nociones del Criador, que ni los mismos que trataron de investigarle desprendiéndose de los errores vulgares y recibidos, pudieron ya hallar el rastro o hilo de oro que los guiase al grande y augusto descubrimiento. Palpaban sombras, caminaban sin luz en una región tenebrosísima, y embarazada con las espesas marañas que había brotado la ignorancia y el embrutecimiento de las gentes. ¿Qué mucho pues que no arribasen al término de sus indagaciones, si ni siquiera sabían por dónde habían de encaminar el rumbo? Y este error los llevó necesariamente a los despropósitos y portentos que imaginaron acerca del espíritu humano, de su última felicidad, de sus obligaciones intrínsecas, de los oficios morales, de la naturaleza y uso de sus virtudes. Estas ideas tienen tan íntimo enlace con el conocimiento de Dios, dependen tan estrechamente de la noción de la Divinidad, que si hay duda, perplejidad, incertidumbre, si se vacila, si se yerra en la noticia del Autor del hombre, se vacilará, se errará igualmente en determinar la verdadera constitución, oficios y fin de la naturaleza humana. Las cualidades racionales y morales del hombre son enteramente relativas a las cualidades de su Hacedor. En tanto es bueno el hombre, justo, benéfico, compasivo, magnánimo, próvido, sabio, prudente, racional en una palabra, en cuanto copia en sus obras los atributos de un Ser todo sabio, todo justo, todo bueno, que le dio por leyes la imitación y uso de sus mismos atributos. En ningún otro viviente se halla esta emulación de las cualidades de la Divinidad. El hombre, criatura única en quien se halla, no acertará a llenar los fines de su creación si no ajusta sus obras al ejemplar inefable de quien deriva su semejanza. Imposibilítese el conocimiento de Dios, se imposibilitará por necesidad el conocimiento de la naturaleza del hombre. Tal fue la desgracia de los filósofos antiguos. Deliraron en estos puntos importantísimos; no por malignidad, no por astucia y cautela depravada, con el horrendo fin de engañar al linaje mortal y dominarlo después de degollarlo; sino por la obscuridad del sujeto, ofuscado y perdido (digámoslo así) en la confusión de los absurdos del gentilismo. Pero la misma filosofía que los conducía a estas averiguaciones, como por un ímpetu o instinto del entendimiento, los desengañaba también de la futilidad de sus adivinanzas y los obligaba a confesar que sus conatos eran vanos, sus tentativas infructuosas, sus luces y su razón flacas e ineptas casi del todo para desenvolver y poner en claro misterios tan profundos. De aquí las sectas y la variedad interminable de opiniones; no satisfaciendo a la filosofía de los unos las conjeturas y dogmas de los otros, ni aun a los más desengañados de las sectas la doctrina solemne que se enseñaba en cada una. De suerte que en ellos la filosofía, ya que no aprovechó para el hallazgo de la verdad, sirvió para la manifestación de los errores, tanto vulgares como filosóficos. Sus conatos fueron loables, sus errores dignos de lástima, su moderación y su desengaño en esta parte constituyen el triunfo de la verdadera filosofía. Todos ellos (si se exceptúan tres o cuatro delirantes) convenían uniformemente en confesar la existencia de la Divinidad, la necesidad de una religión, el gobierno de la Providencia, la sujeción de las criaturas a las leyes de esta Providencia suprema; todos reconocían en esta Providencia el origen de las virtudes y obligaciones humanas; todos cimentaban en esta idea el edificio de las sociedades políticas, y establecieron en la religión el fundamento principal de las leyes y de los institutos civiles. Erraron estos filósofos, mas no por eso desmerecieron el nombre y dignidad de tales. Hizo entonces cuanto podía hacer la filosofía. Demostró las verdades genéricas y desconfió de los dogmas parciales y peculiares, no vendiéndolos sino como conjeturas que podían servir al cultivo de la razón.
Estaba reservado para nuestra sapientísima edad engendrar una casta de charlatanes, que uniendo la perversidad al orgullo, y la astucia a la sofistería, tentasen la heroica y utilísima empresa de colocar a los hombres en la clase de las bestias, ahogando y extinguiendo en ellos el origen primordial de donde derivan sus virtudes, esto es, toda idea de Dios, de religión, de inmortalidad, de sujeción a las leyes de un Criador omnipotente, y de remuneraciones futuras. Estas nociones, como esenciales a nuestro ser, han sido perennes y universales en el género humano. Filósofos e ignorantes, sabios e idiotas, pueblos cultos y bárbaros, gentes feroces y suaves; todos los hombres; todos los pueblos han reconocido prácticamente estas verdades; y en todos ellos, sin excepción ni limitación, ha perseverado indeleble este carácter principal de la racionalidad; manifestandose en esta experiencia de todos los siglos y épocas, que le es tan esencial al hombre el adorar a un Dios y obedecer sus leyes, como tomar el alimento para conservar su porción corpórea. En la misma filosofía antigua, que tanto desbarró en esta materia, se tuvo por un escándalo intolerable, que dos o tres insensatos que osaban apellidarse filósofos, negasen abiertamente la existencia de Dios y la moralidad esencial de las acciones humanas. Ni los legisladores de aquellos siglos creyeron que podrían durar largo tiempo las formas de gobierno que establecían, si no las apoyaban en el firmísimo cimiento de la religión; cimiento inalterable de suyo, y que sin fuerza ni acción exterior sustenta la práctica de las virtudes, cuya inspiración es independiente de las leyes civiles y de todo establecimiento facticio. Así lo creyó la antigüedad toda, así lo han creído los salvajes mismos, los hombres que viven con más inmediación a la especie de los brutos, bastándoles el conservar algún rastro o viso de racionalidad, para que en este punto no se desmintiesen del genuino carácter de su ser. Pero he aquí los grandes progresos de nuestros tiempos y los admirables descubrimientos de su cacareada y ponderada filosofía. Cuando ya por el mundo todo casi universalmente está propagada y conocida la verdadera idea de Dios, descifrado el conocimiento de sus atributos, demostradas las obligaciones de la parte racional del hombre, disipado el caos en que se perdió miserablemente toda la filosofía antigua; cuando ya un niño que apenas habla o una vieja idiota, un aldeano tosco saben más de Dios y de las virtudes en la mayor parte de la tierra, que supieron en los mejores tiempos de Grecia el gran Sócrates, el divino Platón, el sutil Aristóteles, el austero Zenón, y toda la turba de aquellos hombres perspicacísimos que crearon las ciencias, dieron sistema a las artes, ennoblecieron el entendimiento y dictaron a toda su posteridad los principios y extensión de la sabiduría; cuando, merced a la divina institución del cristianismo, ha logrado la filosofía mayor seguridad y evidencia en los puntos más arduos e inextricables (cuales lo son todos los pertenecientes a la Divinidad y al hombre), de suerte que un niño de diez años demuestra hoy con más facilidad una verdad moral, que el más profundo físico una operación de cualquiera de los elementos; cuando el mundo en fin posee la verdadera filosofía derramada universalmente en toda clase de gentes, sabias y no sabias; ved aquí que sale a luz, o por mejor decir a tinieblas, una raza de filosofistas que cerrando los ojos a la evidencia, y ahogando en sí mismos el convencimiento irresistible de la verdad, se empeñan en desbaratar la estructura de la naturaleza humana y reducirla al antiguo caos, no ya queriéndola idólatra y supersticiosa, sino atea y ajena de toda moralidad, para labrar así, según ellos dicen, la verdadera felicidad del hombre, desconocida hasta que ellos han venido al mundo para descubrirla y enseñarla. Fácil es ver en esta presunción un acceso de locura, que debiera antes curarse que impugnarse. Pero la confianza de los médicos dejó crecer a tal punto el mal, que ya el remedio está en las impugnaciones; bien así como en el cauterio la detención de la gangrena, que en sus principios pudiera cortarse con medicamentos menos dolorosos. El contagio se apoderó de todo un cuerpo político; y, amagados los demás del peligro de su propagación, conviene oponer preservativos vigorosos que emboten su fuerza y progresos; y no hay que creer que el hierro y el fuego pueden bastar solos por sí para remediarle en su raíz. La violencia oprime, no desengaña. Si logra amansar los ímpetus de la frenética multitud y reducirla a alguna apariencia de juicio, medrosa de la mano que la amenaza, no hay que creerla por eso sana y tranquila. Su mal está en la cabeza; en los errores y opiniones licenciosas con que la malicia pérfida de los sofistas ha sabido halagar sus inclinaciones y desenfreno. Es menester pues, tanto para curar la dolencia en su raíz, como para precaver el contagio, dar a conocer la espantosa corrupción que abrigan dentro de sí aquellas opiniones. Es menester, como quien diseca un cadáver, poner a la vista los estragos que causa su ponzoña en el cuerpo político y le lleva a la muerte. Es menester que el cuchillo anatómico de la razón abra las entrañas a los tales errores, descubra su podredumbre, y manifieste la eficacia de su mortífera actividad, para que se conozca que donde quiera que muerdan ocasionarán el delirio de los hombres y la muerte de la sociedad, no solo política, pero humana. En suma, un error no se cura sino demostrando con evidencia que es error. Conocida la verdad es imposible que los hombres rehúsen admitirla; porque no es tan suma y exquisita su depravación, que generalmente hablando antepongan el placer bestial de los vicios al convencimiento y testimonio de sus conciencias. Para que las sociedades subsistan, basta que los hombres respeten los dogmas y máximas fundamentales en que están cimentadas, aunque en las costumbres privadas no correspondan siempre las obras a la creencia. Un delito, una trampa, una usurpación, una ofensa hallan su reparo en los tribunales, y bajo la tutela del magistrado viven unidos y pacíficos los individuos en medio de sus desavenencias y disturbios. No así cuando los errores tocan en los cimientos primordiales de la sociedad, considerada en sí. Quitad a los hombres las ideas de la religión y virtud, extinguid en ellos las nociones de su mutua benevolencia, quedará disuelta la sociedad, porque faltará el apoyo de la justicia y de las obligaciones humanas. La desavenencia será entonces general, y los disturbios horrendos y sanguinarios. Lidiarán brutalmente entre sí hasta que, o cansados, o desengañados, vuelvan a reconocer la racionalidad de que neciamente se desposeyeron.
Si amar la humanidad no es otra cosa que desear la felicidad de los hombres, y si esta felicidad consiste principalmente en que duren inviolables los derechos de la virtud y las reglas fundamentales de la justicia, ¿qué indicios dará de humano, quien, viendo los estragos que hace la peste sofística en el imperio de las virtudes, no pone de su parte la diligencia de que sea capaz para curar la epidemia, o salvar de ella a los que puedan contaminarse? De mí sé decir por lo menos, que necesitado a tocar con la mano los funestos efectos del error y de la malicia (padres únicos de los delitos) conozco por experiencia diaria, cuánto conviene que los espíritus rectos y bien intencionados trabajen para imprimir en el vulgo y arraigar profundamente en su persuasión las verdaderas ideas en que estriba la seguridad general de la sociedad. La ignorancia del vulgo es peligrosísima, porque, no sabiendo discernir entre la verdad y el error, es fácil persuadirle lo que se quiera y siempre se dejará persuadir de lo que favorezca a su desenfreno. No digo yo que deban ser sabios los curtidores, albañiles y zapateros. Digo que deben ser hombres algo más que en la figura y que deben serlo para que no quieran no serlo nunca. La ignorancia del vulgo ha sido siempre el asilo de los impostores, la fortaleza inexpugnable desde donde a veces han conseguido trastornar y alterar los establecimientos que parecían más sólidos y durables. El lastimoso y memorable ejemplo que ofrece nuestra edad a la admiración y estudio de las venideras, justifica sobradamente el gran riesgo que hay en querer desquiciar a los hombres de su propia naturaleza, y la aptitud que hay en la ignorancia vulgar para pasar con suma prontitud del amor al aborrecimiento, de la moderación a la fiereza, por no conocer lo que debe amar o aborrecer realmente. Y aquí está ya a la vista el impulso que ha dado ocasión a este Preservativo que opongo a los conatos de la sofistería, para que entiendan los hombres (si puede ser) que en cualquiera género de sociedad o constitución política, la religión es la basa o cimiento de su permanencia y solidez. En él se verá que la religión es el instinto del hombre (si es lícito explicarme así) y, por lo tanto, que, o ha de parar en salvaje estúpido y feroz si ahoga su instinto; o, si ha de vivir en tal género de sociedad que sirva al buen uso y mejoras de sus facultades racionales, ha de cultivar forzosamente la religión; y no una religión cualquiera, sino aquella que sea análoga a su ser, a sus potencias, a sus destinos, y a la clase que obtiene entre las criaturas. Esta disertación sirve para demostrar genéricamente esta gran verdad: a saber, que el hombre es naturalmente un animal religioso; que en este instinto estriba su felicidad individual y social, esto es, la felicidad que puede gozar como hombre y como hombre sociable; y, por consiguiente, que los que intenten fundar una sociedad sobre los cimientos del ateísmo, no conseguirán otra cosa que embrutecer a los hombres y enemistarlos para que jamás puedan vivir entre sí. A esta disertación seguirá otra, en que trayendo a examen el influjo que todas las religiones del mundo han tenido en la felicidad o infelicidad, prosperidad o miseria y duración o decadencia de los gobiernos, se pruebe por medio de un cotejo exacto y circunstanciado la utilidad política de la religión cristiana, y su gran poder y virtud para hacer pacíficos, justos y permanentes los gobiernos; porque en el cotejo se verá que la caduquez no madura de los antiguos procedió de la poca o mala influencia de sus religiones, que o inspiraban, o no refrenaban los vicios; y que solo a la religión cristiana es dado eternizar las sociedades políticas, cuya ruina se verificará infaliblemente siempre que de cualquier modo se abandonen o desprecien sus preceptos y documentos. El campo es ancho y fecundísimo en materias, no ya importantes, pero necesarias a la felicidad de la vida. Consultando a la necesidad de los tiempos y a la desconfianza de mi aptitud para cultivarlo debidamente, determiné publicar separadas las disertaciones y anticipar la presente, para que la aceptación que logre me dé a entender si debo o no poner la mano en la segunda, que por la amplitud del argumento requiere investigaciones muy hondas y examen muy menudo de gran número de hechos anegados en todos los escritos de la antigüedad.
Si el desempeño hubiera de responder a los deseos, no hay duda sino que esta obra sería la mejor de cuantas fuesen accesibles a mi capacidad y estudio. Pero no sería justo que una tan buena causa desmereciese por la insuficiencia del abogado; ni menos que yo porfiase en querer instruir al público, no queriendo el público dejarse instruir de mí.
Preservativo
Sin religión no puede haber gobierno justo, útil ni durable
Por religión entiendo la adoración que los hombres deben tributar a Dios, como autor, conservador y señor de todas las cosas criadas. La adoración comprehende dos términos esenciales; o, para decirlo con más claridad, consiste en dos cosas. Adoramos a Dios amando sus perfecciones, obedeciendo sus leyes, temiendo su justicia, implorando su bondad, agradeciendo sus beneficios. Le adoramos también expresando con ciertos actos exteriores la obediencia, el amor, el temor, el respeto, la gratitud que le profesamos. La primera de estas dos cosas que constituyen la adoración se llama entre los cristianos caridad, amor de Dios; los antiguos la llamaban piedad: la segunda veneración, culto. La substancia o esencia de la religión consiste en estas dos circunstancias o requisitos unidos estrecha e indisolublemente. Puede haber culto sin caridad, y entonces no hay verdadera religión: es un ceremonial fútil. Caridad sin culto no ha existido jamás, ni puede existir, porque las pasiones son de suyo expresivas, gesticuladoras por su naturaleza (si es lícito explicarme así). El que ama, teme, espera, ruega, agradece, necesita expresar con el gesto estos sentimientos para que le granjeen el fin a que los dirige, porque de otro modo le serían inútiles del todo. Es verdad que para Dios bastan los interiores, pero en el hombre es casi imposible que sienta las pasiones sin manifestarlas.
De estas nociones fundamentales resulta la idea de la religión perfecta y verdaderamente tal, y estas nociones presuponen en primer lugar, la existencia de Dios; en segundo lugar, el conocimiento de sus perfecciones; en tercero, su providencia; en cuarto, su señorío y dominio absoluto sobre todas las criaturas. Los actos religiosos del hombre deben ser relativos enteramente a estos cuatro presupuestos o fundamentos; de otro modo, ni su religión tendrá el complemento debido, ni le será útil del todo. Se ama a Dios, conociendo sus perfecciones. Se le obedece, reconociendo en su providencia la legislación que constituye el orden del universo. Se le sirve, por la suprema potestad que reside en su omnipotencia. Se le teme, por residir en esta misma potestad el derecho inviolable de la remuneración. La esperanza, las súplicas y el agradecimiento son actos inseparables de estas mismas ideas. Se agradece al que da, se ruega al que puede dar, y se espera de quien se cree que dará. La omnipotencia, la bondad y la misericordia de Dios son los atributos a que se dirigen la gratitud, los ruegos y la esperanza. A su perfección suma en todo el lleno de sus atributos se dirige el amor. El temor a su justicia. La obediencia a la ordenación de su sabiduría y voluntad. El obsequio y servicio a su potestad y señorío. Tal es la conexión que enlaza al hombre con su Criador, tal el vínculo en que Dios ha querido que la criatura racional dependa de sí con más inmediación que las demás criaturas, atándola al trono de su grandeza con el nudo de la religión, la cual realmente no es otra cosa que el lazo que une al hombre con su Criador. Dios crió en nosotros un ser inteligente, un ser partícipe en cierto modo de su misma naturaleza.
¿Qué mucho pues que quisiese referir nuestras acciones a sus atributos por medio de una harmonía admirable? Toda religión que no se ajuste exacta y puntualmente a estos principios, será manca y defectuosa; y, por consiguiente, ni los hombres lograrán en ella todas la utilidades a que está destinada la religión, ni será tampoco producción de la providencia de Dios, sino puro capricho de los mortales; porque la religión es el instrumento de la mayor felicidad del hombre, y no se puede creer sin blasfemia que Dios hiciese defectuoso el instrumento de nuestra mayor felicidad.
Como Dios nos crió, no solo para una existencia inmortal después de la destrucción de esta vida caduca, sino también para vivir y permanecer en este mundo visible al modo que los demás seres que le componen; su sabiduría unió y ajustó de tal modo entre sí estas dos existencias, que en unas solas leyes cimentó nuestra felicidad mortal e inmortal. Me explicaré. La beneficencia es uno de los atributos de la Deidad. Si para ser felices en el estado de inmortalidad nos hubiera Dios impuesto tales leyes, que no hiciesen infelices y miserables en este mundo; acaso no quedaría muy manifiesto a los ojos de los hombres aquel atributo de la Divinidad. De un Ente esencialmente bueno, esencialmente sabio, no se puede creer que en la creación de los seres procediese de un modo contrario a su bondad y sabiduría; al revés es preciso creer, que pues creó las cosas para hacer manifestación de su bondad, comunicó a todas aquella perfección y felicidad de que es capaz cada una de ellas en el orden que eligió. Su beneficencia pues nos creó de modo, ordenó con tales leyes nuestra creación, que ajustándonos a ellas fuésemos felices en esta vida, y por medio de esta felicidad caminásemos a gozar otra mayor, perenne e inextinguible. Aquí se ve, aquí resplandece en todo su esplendor la adorable ordenación de la Providencia. Constituyó en la virtud el mayor bien del hombre caduco, y por el conducto de este bien le encaminó a la felicidad suma. Ser el hombre religioso no es otra cosa que ser hombre. La racionalidad se le concedió para que sea religioso. Para existir en la tierra, ¿qué falta le hacen el entendimiento y la libertad? Esto es, ¿qué falta le hacen los raciocinios y las virtudes?
Los que han dicho que la religión no es esencial en la naturaleza del hombre, vienen a decir en substancia, que la justicia, la verdad, la bondad, la fidelidad, la templanza, la modestia, la beneficencia, en una palabra las virtudes todas que establecen la paz, la fraternidad, y la felicidad universal del género humano, son ingredientes que no entran esencialmente en la composición de nuestra naturaleza. Quítese la religión, y véase cuál apoyo les queda a estas virtudes. El hombre es libre, es decir, tiene en sí la facultad de obrar virtuosa o viciosamente. Dígasele a un ateo: estás obligado a tratar verdad en todo tiempo y ocasión, debes restituir fielmente el depósito que se te haya encomendado, debes respetar el lecho de tu hermano, debes hacer bien a los menesterosos, debes abstenerte de injuriar, de robar, de calumniar, de envidiar. ¿Y de dónde (replicará el ateo) son necesarias en mí esas obligaciones? Mi obligación única, esencial y necesaria a mi existencia, es la de atender a mi propio interés. La naturaleza no me ha dado en vano la facultad de ser virtuoso o vicioso; concediéndome esta libertad, me ha dado a entender que deberé usar de ella indistintamente según convenga y acomode a mi conveniencia. Si la verdad está en oposición con esta, deberé mentir; si mi interés pende de una calumnia, deberé calumniar; si carezco de lo que a otro le sobra, deberé robar.(1) Tales son y deben ser por necesidad las consecuencias del ateísmo; porque destruido el fundamento de las obligaciones morales, las acciones todas quedan en la clase de indiferentes, y tanto valen las buenas como las malas. En el ateísmo las acciones humanas no tienen ni pueden tener otro apoyo que la utilidad, y como la utilidad de cada hombre puede estar, y está las más veces, en oposición con la utilidad de los demás; venimos a parar en que el apoyo del ateísmo sirve antes para desunir a los hombres que para unirlos; antes para que se aborrezcan, que para que se amen; antes para que se persigan, que para que se auxilien y socorran; antes para que se destruyan, que para que se conserven recíprocamente. Por esta razón es imposible de toda imposibilidad, que una sociedad o Estado civil compuesto todo de ateístas, pueda subsistir ni permanecer poco ni mucho tiempo sin experimentar en sí horribles y continuas revueltas que le lleven a la total ruina. El vínculo de la utilidad lejos de contener la ambición, la fomenta; lejos de moderar y regular las pasiones humanas, las sopla y aviva, llevándolas al extremo de su mayor furor. Hechas promiscuas e indiferentes las ideas del vicio y de la virtud, jamás la legislación civil tendrá bastante poder para reducir a un solo sistema de utilidad común las utilidades peculiares de cada individuo. Aún en los Estados religiosos es esto difícil. ¿Qué será donde las pasiones no sientan otro freno que el miedo de una pena que la astucia, la cautela y la perversidad misma podrán eludir de innumerables modos? En una palabra, el cimiento de una sociedad civil de Ateístas no puede ser otro que el miedo. El amor recíproco no puede tener lugar en ella. ¿Y qué será una sociedad donde los hombres no se crean obligados a amarse?
Ni vale decir, que los ateístas se inclinarán más a amarse que a aborrecerse, más a favorecerse que a perseguirse, porque en esto mismo hallarán mayor utilidad y conveniencia. Primeramente, esta confesión de los ateístas es una prueba que ellos mismos dan de que el ejercicio de la virtud es esencial en la naturaleza del hombre, puesto que no puede ser feliz sino practicándola. Si es esencial al hombre, no podrá dejar de ejercitarla sin faltar a su propia naturaleza; y de aquí se infiere necesariamente, que las acciones todas del hombre no son indiferentes; sino al contrario, que hay en ellas una diferencia tan esencial, como que unas labran su felicidad, y otras la destruyen; unas se conforman con la naturaleza humana y otras la repugnan. Resta solo que los ateístas prueben que hay vicios que pueden contribuir a la felicidad de los hombres y virtudes que pueden engendrar y ocasionar su desdicha. Resta que prueben que la justicia, la verdad y la beneficencia, la compasión, la modestia, la templanza, la fidelidad, ejercitadas por todos los hombres universalmente, les pueden ser funestas y perjudiciales en muchos casos; y que la iniquidad y la calumnia, la detracción, la rapiña, el hurto, la crueldad, la ambición, la disolución, la perfidia podrán ser útiles en muchos casos universalmente a todos los hombres. Esta prueba le es necesaria al ateísmo para persuadir la indiferencia o inmoralidad de las acciones humanas; porque, en efecto, el hombre goza de plena libertad para practicarlas todas indistintamente, y una de dos, o la virtud puede ser perjudicial alguna vez y útil el vicio, o la virtud es siempre útil y el vicio pernicioso. Si los ateístas no prueban lo primero (y no lo probarán jamás), queda probada por sí la segunda de estas dos proposiciones y entonces es menester que confiesen, mal que les pese, que hay en el hombre un orden fijo y determinado de acciones necesarias absolutamente para que viva feliz en la sociedad. ¡Miserable suerte la de los ateístas! Sin la virtud no pueden ser felices y, a pesar de eso, enseñan que la virtud es una quimera. Si esto no es una prueba de insensatez, yo no sé a quién dar nombre de mentecatos en el mundo.
En segundo lugar, la conveniencia y la utilidad no son por sí motivos bastantes para excitar y mantener el amor y la benevolencia recíproca entre los hombres. Si las pasiones existieran en estos con la templanza y moderación que conviene a la felicidad personal y común, esto es, a la de cada hombre en individuo y a la de todos en la sociedad universal del género humano; entonces es muy cierto que, guiados maquinalmente por el estímulo de su propia utilidad, se contenderían dentro del círculo de sus deberes; y, sin amarse ni aborrecerse, vivirían en aquella paz que gozan los brutos, cuyas pasiones jamás se inflaman más de lo que conviene para mantener la felicidad concedida a su ser. Pero ¿cuántos son los hombres en el mundo que no prefieren su propio interés al de todo el género humano? ¿Qué ateísta querrá salir por fiador de que en una sociedad, donde la utilidad sea la única medida de las acciones, no se dejarán ver los excesos de la ambición, de la avaricia, del odio, de la soberbia, de la disolución, de la rapiña y de todos los vicios que halagan las perversas inclinaciones del amor propio desmedido y desenfrenado? Los legisladores serán tiranos, y tiranos atrocísimos; porque apoderados de la autoridad toda y libres sus pasiones para correr impunemente en el campo de la ambición, sería un milagro de la perversidad si pospusiesen sus placeres y conveniencias personales al bien de la multitud. Así el sistema del ateísmo ha sido siempre el asilo de los tiranos; ni hay tampoco sistema alguno más apto y favorable a la tiranía. En él serán tiranos los legisladores, y tiranos todos los súbditos entre sí, o a lo menos procurarán serlo. Para el ateísta el último fin es la satisfacción de sus propios deseos e inclinaciones. El amor propio es el tirano interior de cada uno de los hombres: los subyuga con tanto imperio, con dominación tan despótica, que siendo así que es una obligación humana ceder del propio interés cuando este puede acarrear daño ajeno, pasa ya en la tierra por una especie de heroicidad y grandeza el ejercicio de la justicia; y son alabados y engrandecidos los varones justos como un fenómeno raro y extraordinario entre el común de las gentes. Tiranizados los hombres por su amor propio, como lo están generalmente, no conocerán otra utilidad que la de satisfacer sus deseos, sus placeres, sus pasiones, sus antojos; para esto ejercerán el fraude, la perfidia, la crueldad, la mentira, el perjurio, la violencia si pueden: se tiranizarán mutuamente, a cara descubierta y con insolencia en todas aquellas cosas a que no alcance la jurisdicción de las leyes humanas; con la astucia, el fraude y la maquinación en las que no estén sujetas a penas establecidas.
Ni sirve tampoco oponer que la legislación facticia o civil podrá ahogar, reprimir, o a lo menos convertir al bien general los deseos y conatos del amor propio. Este es uno de los delirios de Helvetius. El común de los hombres se cuida muy poco del bien público, de la prosperidad común. Cada uno quiere ser feliz, porque para eso cree que ha nacido; y si no lo es, mira de mal ojo a los que lo son. Para el vulgo no hay otra felicidad que la personal, ni otro bien público que el suyo propio. Esta verdad es experimental y la confiesan los mismos fautores del ateísmo. Si pues la legislación atea no hace de manera que cada individuo del Estado esté contento con su suerte; si no arranca del corazón del hombre la violenta inclinación a las conveniencias y placeres; si no los reduce a la insensibilidad de tal modo que nadie desee, nadie apetezca, nadie envidie, nadie codicie; su grande apoyo de la utilidad servirá solo para que cada individuo y desde el legislador hasta el pregonero, apoye en él los medios abominables de hacer su negocio, sin reparar en la injusticia de los tales medios. Sin placer, sin conveniencias ¿de qué me sirve la vida? (dice el ateo). ¿Qué otra cosa tengo que gozar, sino lo que disfrute en la tierra? El ambicioso que haga esta reflexión, y constituya su placer en mandar, dominar, ser respetado y adorado, procurará hacerse tirano, aunque para ello sea menester trastornar de arriba abajo los fundamentos de la sociedad en que viva. El avaro que ponga su placer en atesorar, estafará, trampeará, ejercerá el fraude, el logro, la mohatra, la usura con rapacidad insaciable. El liviano que coloque su placer en las suciedades de la lascivia, no dejará tálamo seguro, ni familia que no perturbe donde quiera que se le ofrezca objeto acomodado a su torpeza... Aun entre las gentes que conocen y confiesan los santos decretos de la moral que temen penas eternas por su infracción, triunfan estos y los demás vicios con descaro y desenfreno insolente, pudiendo en ellas más la depravación del ánimo corrompido, que la utilidad de unos preceptos santísimos y la esperanza de una felicidad perdurable; y ¡quieren persuadirse los ateístas, que desterradas la idea de la virtud y la esperanza de penas y premios eternos, dejarán los hombres de entregarse a todo el ímpetu y furor de sus apetitos! Una sociedad de ateístas sería un teatro de ferocidad e iniquidad. Cuanto más lejos están los hombres de la religión, tanto más bárbaros son, tanto más fieros, tanto más crueles, tanto más brutales. La poca religión hace a los hombres salvajes(2). La religión que solo se funda en muchas ceremonias y dogmas, y un poco de moral, los hace cultos, pero crédulos; son viciosos, pero respetan las leyes de la honestidad en todo. Los que juntan la extensión de toda la moral a los dogmas y al culto, no pueden dejar de ser sabios en lo que conviene a la verdadera felicidad humana. Serán viciosos, pero con temor; sus vicios están siempre a las puertas del arrepentimiento; hay en ellos un estímulo que sin cesar los mueve y aguija hacia la enmienda; la conciencia está siempre, allá en lo profundo de su pecho, luchando con las persuasiones del apetito, y esta lucha es de grande importancia para que no suelten la rienda a los vicios y se desboquen del todo a la maldad. Y si a pesar de eso pueden tanto las inclinaciones viciosas en los que tienen conciencia y temen a un Dios vengador; ¿qué será en los que se burlan de Dios y de la conciencia?
¿Deberé yo ocuparme en probar que en el ejercicio de las que nosotros llamamos virtudes consiste la verdadera felicidad del hombre? ¿Habremos llegado a tiempos en que la virtud necesite de apología? Gracias a las desesperadas maquinaciones del filosofismo, los dogmas de la perversidad no exhalan ya sus vapores pestíferos en las obscuras rapsodias de un sofista, o en la ambigua y misteriosa tradición de una secta. Faltaba en la tierra para complemento y colmo de los desvaríos humanos, dar el último ejemplo de frenesí, poniendo en manos del ateísmo la ordenación de una comunidad política; esto es, la fábrica de una de aquellas sociedades que ha inspirado la necesidad para mantener ilesos los derechos de la virtud y hacer efectivos sus preceptos. Querer hacer justos a los hombres, destruyendo en ellos el sentimiento íntimo de la justicia; buenos, borrando en ellos las nociones naturales de la bondad; en una palabra, querer formar hombres, desconcertando el orden natural de la naturaleza humana, es secreto que ha reservado la inescrutable permisión de la Providencia para los licurgos de nuestro felicísimo siglo. Los antiguos legisladores jamás creyeron que conseguirían domar la rebelde selvatiquez de las gentes; reducirlas a la suavidad de unas costumbres templadas, justas y equitativas, sin el eficacísimo instrumento de la religión, cuya gran virtud es inducir a los hombres a que la amen por sí misma y la prefieran cuando es menester a su interés propio y personal.(3) Por esto dijo Plutarco que sería más fácil labrar un edificio en el aire que construir un Estado político sin culto religioso(4). Por esto Tulio, que, y la más excelente de todas las virtudes, la justicia(5). Por esta puso Platón en manos de los filósofos la administración de la república, porque en su opinión no había otra filosofía que la contemplación de las cosas divinas y la unión con la Divinidad(6). Por esto Juliano (aquel emperador raposa, ídolo de los modernos destructores de la religión) llamó a esta fruto de la justicia, y se manifestó siempre tan religioso, que por sí mismo dictó a los sacerdotes las obligaciones de su ministerio(7). Por esto Aristóteles dio al sacerdocio el primer lugar entre las clases esenciales a un Estado bien constituido.(8) Pero ¿a qué cansarnos en amontonar testimonios que confirmen una verdad reconocida universalmente por todo el género humano? No ha existido jamás una nación, por bárbara, por bestial, por grosera y rústica que haya sido, que no haya dado muestras de este carácter indeleble que imprimió en nuestro ánimo la providencia benéfica del Autor de la bondad y de la justicia. Cuanto trabajó el impostor Baile para hacer ateos por fuerza a algunos miserables ranchos de salvajes del nuevo mundo, sirvió solo para convencer con nueva demostración, que el Ateísmo no puede probarse sino con calumnias y sofisterías.(9) Desengáñense los sofistas. Ellos podrán hacer a los hombres idólatras y feroces, porque nunca la sofistería podrá hacer sino mal; pero embrutecerlos tan del todo que pierdan los sentimientos primordiales de su ser, no lo conseguirán nunca, y los siglos futuros reconocerán con espanto la verdad de esta predicción. ¡Virtud! ¡Divina virtud! Si tú no perteneces al hombre, ¿a quién perteneces? ¿Qué sería de la tierra, si faltara en ella el blando imperio de tu legislación santa y adorable?
Los lobos, los tigres y los hombres formarían sin ésta una sola especie. La tierra sería toda un bosque espantoso, habitación inculta y sombría de fieras indómitas y sanguinarias. Las gentes salvajes lo son solo, porque adormecida en ellas la racionalidad, conocen poco número de virtudes: no son bestias enteramente, porque aunque ofuscadas, conservan algunas ideas de la justicia. Y de esto nace que se observe en ellas algún rasguño de religión, porque el mismo instinto de la naturaleza humana las lleva como maquinalmente a conocer la conexión que hay entre la adoración de Dios y la práctica de las virtudes. En efecto, el hombre lo es únicamente por estas y para estas. Ellas constituyen su ser, ellas no sólo le doman, suavizan y refrenan, sino que determinan la clase y especie que le corresponde entre las criaturas. La inmensa distancia que le aleja de los irracionales, efecto es de la capacidad que hay en su animo para ser virtuoso. Raciocina y juzga para la virtud, apetece y repugna para la virtud, para ella goza de libertad, potencia nobilísima que imprime y da el valor a sus obras, acercándolas a las de la naturaleza divina y separándolas totalmente de la ciega necesidad a que están atadas las de la materia. Pudiera yo, en confirmación de estas verdades (notorias a todo el linaje racional, menos a los que fundan su gloria en embrutecerse), referir muy por extenso los varios sistemas que ha descubierto la meditación de los mayores sabios que ha producido la filosofía, para demostrar con evidencia incontrastable la moralidad natural e inherente que reside en las acciones humanas. Grocio, Pufendorf, Cumberland, Leibnitz, Wolffio, Lock, Clarke, Wollaston, Crousaz, Andres y otros innumerables entre los modernos; Sócrates, Platón, Aristóteles, Zenón y la dilatada serie de sus discípulos entre los antiguos; cada uno por diferente término, pero con igual certidumbre, desentrañaron el mecanismo de la virtud, y confirmaron la universalidad de su práctica con teóricas tan de todo punto evidentes, que solo el ateísmo, es decir, la absoluta ceguedad del entendimiento podrá desconocer su claridad. Estos hombres perspicacísimos han puesto esta cuestión fuera de toda duda, pero id a demostrar esta cuestión a un ciego, o las leyes de la harmonía a un sordo, o el orden de la racionalidad a un demente. Sin embargo, como mi objeto no es curar locos, sordos ni ciegos; si no preservar a los sanos del riesgo de contaminarse en la reciente rabia de la sofistería que trabaja a una gran parte de la Europa, y la tiene anegada en sangre, sembrada de cadáveres destrozados, enfierecida y cubierta de horrores, cuales no ha experimentado jamás en tan poco tiempo la miseria humana (digna empresa de la humanísima filosofía); compendiaré aquí con la claridad posible los fundamentos de estos varones doctos, y del agregado de todos ellos podrá resultar una especie de triaca usual para salvarse del contagio sofístico. A las de estos hombres célebres añadiré yo también algunas reflexiones propias, que acaso aumentarán alguna fuerza al antídoto, si se juntan a las anteriores. Homo sum, humani nihil a me alienum puto. Soy hombre y me duelen los males de mis hermanos.
La manía del ateísmo es locura muy antigua en la profesión de la filosofía. Reduce esta locura a establecer que no hay Dios ni justicia, es decir, que las cosas que existen se han creado ellas a sí mismas; y que el matar, robar, engañar y calumniar son acciones que en nada se diferencian de las de no hacer ofensa al inocente, dar a cada uno lo que le toca, guardar fe y tratar verdad. Los ateístas antiguos negaban la existencia de Dios(10), y en esto eran consiguientes. La moralidad de las acciones humanas presupone obligación, toda obligación presupone ley y toda ley presupone legislador. Negada la existencia del legislador, queda el hombre en plena independencia; y sus acciones, no habiendo regla a que se ajusten, no pueden calificarse de arregladas o desarregladas; y, por consiguiente, no hay entre ellas diferencia esencial, sino meramente accidental, y variable según las circunstancias. Conoció el célebre Grocio el enlace de esta argumentación; y, considerando que el mejor modo de convencer es aquel que se toma de los mismos principios que se impugnan, acudió al almacén de los escolásticos y, sacando de él la famosa doctrina de la moralidad objetiva o intrínseca de las acciones, independiente de la voluntad expresa de Dios, puso en uso aquel axioma de los políticos, separados y los vencerás. Separó los términos o ideas del argumento de los ateos e implicó a estos en una dificultad ciertamente indisoluble para ellos, y que yo creo de grandísima fuerza mirada a esta luz, por más que no la hayan creído tal algunos de sus pesados comentadores. Doy (dice Grocio) que no haya Dios, supongamos por un instante esta insensatez; a pesar de eso, para que el hombre sea feliz, es preciso suponer pegada e inherente en su ánimo la ley natural. Esto se funda en que el hombre es naturalmente sociable, este parece el apetito eminente de su naturaleza, es como el cimiento de su ser, el ámbito destinado a la mayor y mejor parte de sus obras. Si es pues el hombre naturalmente sociable, naturalmente debe haber en él también reglas fijas destinadas a la conservación de esta sociedad, y estas reglas deberán serle obligatorias e inalterables; porque no son reglas de un puro capricho o voluntariedad no fundada en razón; no preceptos impuestos por el antojo de un superior que manda sin motivo ni fundamento; sino principios o ingredientes de que se compone su ser; calidades esenciales a su constitución y tan necesarias, que sin ellas no sería este ser que se llama hombre, ni podría existir como tal. De aquí se deriva que naturalmente son justas las cosas que convienen a la sociedad racional, e injustas las que la repugnan y destruyen. En todos los vivientes vemos universalmente, no solo los apetitos propios de su especie, pero los medios proporcionados para que aquellos produzcan su efecto. Estos medios son las obras naturales de cada viviente. Así las obras naturales del hombre serán las que se enderecen a la conservación de la sociedad humana: las demás no serán naturales, sino repugnantes a su naturaleza y destructivas de ella; tal como lo sería en un ave arrancarse las alas, si pudiera hacerlo; en un pez salirse del agua para pacer en los montes, y generalmente en todos los animales despojarse de aquellas calidades primordiales en que estriba su conservación. Por otra parte, el hombre, considerado en sí mismo con independencia de toda sociedad, tiene dentro de sí la facultad de discernir lo que es congruente o contrario al bien de su propia naturaleza, y poseyendo este discernimiento, desde luego se deja entender que posee el juicio de lo bueno y de lo malo; esto es, de lo que importa o no a su felicidad; es decir, a la felicidad independiente del estado sociable. Al primero de estos dos fundamentos llama Grocio principio de la sociabilidad: al segundo juicio de lo que conviene de la naturaleza humana: y de la unión de ambos resulta el Derecho natural.(11) Este sistema, atendido el objeto que se propuso Grocio, es el más eficaz que podía pensarse para destruir las cavilaciones de los ateístas. En él se ve, que en las acciones humanas existe, por la constitución de las cosas, una moralidad natural, a la cual está ligado el hombre por las leyes de su propia conservación. Se ve que si quebranta el principio de la sociabilidad, no podrá hacerlo sin ofender a alguno o muchos de los demás hombres, y entonces será perseguido de ellos y exterminado como un enemigo común, perturbador de las relaciones que constituyen la felicidad sociable. Se ve que en el hombre como en las demás criaturas, hay un orden fijo de operaciones relativas a sus potencias y facultades, al cual no puede, ni debe faltar sin que le destruya. En suma, en el sistema de Grocio, los principios de la sociabilidad y racionalidad hacen las veces de legislador e imponen al hombre una obligación natural, a la cual no puede renunciar sin constituirse en destructor del linaje humano, y lo que resulta de esto es que ni los ateístas están exentos de la obligación de ser virtuosos. Y en este caso ¿de qué les sirve el ateísmo?(12)
Dije que Grocio tomó esta doctrina del almacén de los escolásticos, y ahora añado que en estas materias ningún moderno ha dicho ni establecido cosa que no se halle desentrañada en aquellos con la profusión y prolijidad que era familiar en su método. Entre ellos fue cuestión muy célebre si la obligación de las leyes naturales, esto es, si la necesidad de ajustarse a ellas procede puramente de la voluntad de Dios, considerado como inmediato legislador de ellas; o si antecedentemente a esta legislación, y prescindiendo de toda idea de legislador, existe en las acciones humanas alguna cualidad que las constituya en grado de buenas o malas, y a los hombres en la necesidad de obrar de un modo más bien que de otro. Unos sostuvieron la primera y otros la segunda de estas dos proposiciones; y esta misma división se halla entre los modernos, sin más diferencia que la de ser sus originales los escolásticos en la invención, en las pruebas, y aun en el lenguaje. ¿Quién creería que los sistemas de Wolfio, de Clarke y de Burlamaqui son parto legítimo del famoso jesuita Vázquez, y que el de Pufendorf, Coccei, Barbeirac y Heineccio es vulgarísimo en innumerables volúmenes de teología, leídos de pocos, y por lo mismo de más conveniencia para los plagiarios? Wolfio enseñó con dilatadísima serie de raciocinios, según su estilo, que las ideas de la ley y de la obligación no penden de la idea de un superior, sino de la constitución natural de las cosas; como si dijera, que la obligación v. g. de no matar al inocente, no procede precisamente de un precepto positivo, o de una ley establecida y promulgada, sino de la repugnancia que hay entre esta acción y la constitución de la naturaleza moral del hombre.(13)
Y esta opinión fue tan peculiar del P. Vázquez, que en su sentencia el Derecho natural no es otra cosa que la misma naturaleza racional, por ser esta misma naturaleza la regla primordial de las acciones humanas; sentencia que sirvió de cimiento a Wolfio para edificar sobre ella los nueve fornidos volúmenes en que explicó el Derecho natural y de gentes. «Dios (dice Vázquez) no puede por su arbitrio variar las naturalezas de las cosas de modo que se ajusten bien entre sí las contrarias y que implican recíproca contradicción. Así, no pende de la voluntad de Dios que una cosa sea contraria y repugnante a otra; sino que esto lo tienen las cosas de suyo por su misma esencia y naturaleza. El vicio es esencialmente contrario a la naturaleza racional, y por lo tanto, no pende de la voluntad ni del precepto de Dios que el vicio sea malo, sino de la repugnancia esencial que hay entre el vicio y la racionalidad humana.» En confirmación de estos principios se ocupó el perspicacísimo teólogo en manifestar uno por uno la repugnancia esencial de todos los vicios con nuestra naturaleza racional, y es una de las cosas más admirables que puede haber dado de sí jamás la profunda y sólida metafísica. Allí se ve palpablemente, que la obligación de ser virtuoso no resulta de un precepto arbitrario, nacido de la voluntad de un superior, sino de la repugnancia que hay entre que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Si la obligación de las leyes naturales naciera de la libre voluntad de Dios, pudieran aquellas ser variables; pudiera abrogarlas; pudiera dispensarlas; pudiera alterarlas de suerte, que fuese hoy bueno lo que ayer malo, y hoy malo lo que ayer bueno.(14) Dios no puede nada de esto, porque no puede faltar a los decretos eternos de su justicia y sabiduría. Su omnipotencia no puede oponerse a ningún otro de sus atributos. La obligación pues de la virtud es algo más que la pura voluntad de Dios, de otra parte viene su origen; conviene a saber, del orden inalterable que en el plan de la creación debían tener las criaturas, según los fines y esencias de cada una. Toda esta metafísica de Vázquez la encaminó Wolfio al convencimiento de los ateístas; y apretando más el nudo en que los estrechó Grocio, imposibilitó sus efugios y cortó los pasos a las cavilaciones de la impiedad. No haya Dios, y ¿qué bien le resulta al ateísta de convertirse en ciego y mentecato, pues de ambos males debe adolecer quien se resiste a conocimiento tan evidente? Mientras exista la naturaleza humana, existirá en el ateísta la obligación de no degenerar en monstruo, pues monstruo es todo ser que se aparta de su naturaleza o junta en sí las contrarias. Y aquí surten todo su efecto las pruebas particulares de Vázquez, aquellas en que demostró individualmente la repugnancia y contrariedad absoluta de cada vicio con la naturaleza racional del hombre. ¡Miserable suerte la del ateísta! Debe ejercer la virtud y de nada le sirve; o acaso le debe servir de mayor desesperación, porque en fin ¿cuán grandes no son a veces los conflictos y angustias que acarrea la virtud a los que la ejercen? Conflictos que solo pueden sobrellevarse y suavizarse con la esperanza de una felicidad inextinguible.
Debe ejercer la virtud el ateísta. ¿Y por qué? Porque aunque él se obstine en convertirse en monstruo, el estado de monstruosidad es defectuoso en sí, y donde hay defectos esenciales no hay ni puede haber orden(15). Tan imposible es que sin virtud exista una sociedad de ateístas, como que los vivientes existan sin respirar. Una y otra son condiciones esenciales a la constitución del hombre. Sin virtud no hay seguridad, no hay fe, no hay justicia; y sin estas tres cosas no puede haber sociedad, ni aun entre facinerosos. Pero si a los hombres se les quita el freno de la religión es muy posible que posponiendo la fe y la justicia a la violencia de sus apetitos, amen más una independencia monstruosa, que la pacífica sujeción a las leyes. Y ved aquí la importancia grande de que la idea de las obligaciones morales vaya unida a la idea de un supremo legislador, hacedor y dueño de todo lo criado, todo sabio, todo justo, todo bueno, fin último de la verdadera felicidad humana y esperanza de la virtud, y pavor inevitable de la maldad. Tal es el fundamento de los que, acercándose más al gobierno que ejerce sobre sus criaturas la inefable providencia de Dios, han derivado inmediatamente de la autoridad de esta providencia la obligación que tenemos de sujetarnos a las leyes de nuestra naturaleza, no porque creyesen contrarias entre sí las dos sentencias; sino por parecerles que esta segunda estrecha más los vínculos a la voluntad y contiene motivos de mayor vigor para reprimir a los hombres y domesticarlos. Ni los teólogos que han adherido a este dictamen, ni los filósofos que en esta parte han convenido con los teólogos, niegan la moralidad intrínseca y objetiva de las acciones humanas; al contrario, confiesan llanamente que la esencia de las virtudes no procede de un antojo arbitrario, que sin blasfemia no puede presuponerse en la Divinidad; sino de los motivos que en la creación de las cosas obraron en los eternos decretos de la Justicia y Sabiduría divina para crearlas de un modo más bien que de otro(16). Lo que dicen en substancia es que la creación del hombre procedió de la voluntad libre de Dios de modo que estuvo en su poder crearlo o no crearlo. Pero habiéndolo creado tal hombre, la voluntad de Dios debe considerarse como el fundamento del Derecho natural, puesto que la existencia de este Derecho es inseparable de la existencia de la criatura humana; y procediendo de la voluntad de Dios la existencia de las leyes naturales, en cuanto produciendo al hombre las produjo con él; la obligación de observarlas debe referirse al supremo Hacedor de ellas, por cuanto creó al hombre para que las observase. A la vista está que esta opinión no se opone a la antecedente, sino antes bien la supone y toma de ella toda su fuerza. Para mí es pura cuestión de términos. Ambos sistemas concuerdan entre sí o, por mejor decir, ambos son uno mismo, como lo reconoció Vázquez estableciendo en el Derecho natural dos conceptos o denominaciones: una primaria, en cuanto la obligación primordial de observarle nace y resulta de la constitución de la naturaleza humana, la cual dejará de ser tal naturaleza si no se ajusta a los preceptos de las virtudes; y otra secundaria, en cuanto es Dios autor y criador de este Derecho, y nos formó con la obligación de obedecer sus leyes; cuya explicación adoptaron en todo su rigor Grocio, Wolfio, Clarke y Burlamaqui, tanto que no parece sino que copiaron a la letra al teólogo español(17). De suerte que los que están por la moralidad intrínseca, obligatoria por sí, no excluyen la obligación que desciende de la voluntad de Dios; ni los que están por esta excluyen aquella. El primer sistema será siempre el de los profundos metafísicos(18), el segundo deberá ser el de los políticos. A los primeros toca convencer a los ateístas; a los segundos dar toda su fuerza a la autoridad de las leyes, las cuales, perdido el amor y temor de un Dios bueno y justo, harán poca impresión en la dureza y rebeldía de los apetitos. El primer sistema lleva al ateísta al conocimiento de la Divinidad, poniéndole en el camino de la virtud. El segundo encamina los hombres a la virtud por el conocimiento de la Divinidad. Aquel es para la especulación, este para la práctica. Uno y otro son certísimos; pero aquel sirve a la conversión, este a la seguridad y felicidad del linaje humano.
En efecto, sin virtud no puede haber seguridad ni felicidad entre los hombres, y la virtud no puede practicarse bien si no se apoya en la religión; estas dos cosas son recíprocas y relativas entre sí. Las leyes de la virtud son las que mantienen al hombre en la clase de tal; es decir, son las que rectifican su entendimiento y regulan su voluntad para que, templadas bien estas dos potencias, viva el hombre feliz en sí, feliz en la sociedad y feliz en la duración eterna de su espíritu. Y la religión es, propiamente hablando, la Sanción de aquellas leyes, la fuerza externa que se aplica para hacerlas observar; en una palabra, la que determina las penas que deben experimentar los transgresores y los premios que lograrán los que cumplan con ellas y las guarden y observen fielmente. A un ateo será fácil, si pone de su parte un poco de docilidad, convencerle de las obligaciones a que le liga la constitución de su naturaleza; y este fue el aquiles, el argumento vigoroso del Corifeo de los ateístas modernos, pareciéndole que por este lado era inexpugnable su opinión predilecta sobre la posibilidad de una sociedad de ateístas bien ordenada. Pero las puras reglas de moralidad, no consideradas por el ateo sino como simples principios de conveniencia, de cuya observancia o infracción nada tiene que esperar o temer, no oponen bastante fuerza o, por decirlo como ello es, no oponen ninguna a la vehemencia de los apetitos, a los desórdenes de la voluntad, a la ambición, al orgullo, a la codicia, a la insolencia, a la soberbia, a la malicia de los mortales. Por esto, aunque es certísimo para mí que las virtudes son obligatorias por sí mismas, por cuanto una criatura libre no puede ni debe obrar sino lo que convenga a su conservación y perfección; no lo es menos que por el mismo hecho de ser el hombre una criatura libre, esto es, capaz de obrar bien y mal, no puede carecer de freno que le ligue y circunscriba sus movimientos, y tal es el oficio de la religión. Ella es el complemento del Derecho natural. La religión autoriza sus leyes y las sanciona. Y ¿cuán grande, cuán admirable no aparece en esto la sabiduría del Omnipotente? ¿Qué sería una criatura libre si las leyes de su ser careciesen de fuerza suficiente para asegurar su observancia? ¿Qué otra cosa hacen los príncipes, las potestades civiles, sino seguir en esto el orden sabio y maravilloso de la Providencia? El premio y la pena son los ejes de las sociedades políticas. No hay orden sin ley, la ley sin la sanción sería un vano y ridículo establecimiento. Cavilen ahora cuanto quieran los ateístas; trabajen para borrar los primitivos caracteres de su naturaleza; formen castillos en el aire, según la expresión de Plutarco; empéñense en forjar una sociedad cuyo cimiento sea la irreligión, al revés de lo que ha sucedido en todos los siglos. Sus conatos no serán más que temeridades de locos. La experiencia enseñará que, así como la observancia de las leyes humanas pende de la sanción, así también pende de esta la observancia de las virtudes. No en vano entran en la composición del hombre el miedo y la esperanza. El que nada teme a nada se sujeta, y aun los que temen algo, suelen sujetarse a poco y están siempre tascando el freno. El que espera recompensa segura por lo que obre, siente un grande incitamento para ir por la senda que le conduce al premio. Y el temor y la esperanza ¿serán efectos dados al hombre solo para ligarle a las leyes civiles? Por la práctica de las virtudes o de los vicios, ¿nada tendrá que esperar, nada que temer? Un malvado diestro o feliz ¿llenará impunemente la medida de la iniquidad? Apártese de la virtud la idea de la sanción, el temor de la pena, la esperanza del premio, y vaya un ateísta a predicarla a un vulgo de ateístas. Si a fuerza de maña y de elocuencia logra reducirlos a alguna sombra de orden, presto verá convertida en turbulencia bárbara y feroz la gran máquina de su locura. Allí lo hará todo la fuerza; y al fin, o todos se convertirán en soldados y pararán en destrozarse recíprocamente, o los que más puedan oprimirán a los débiles y los reducirán a una esclavitud inicua y espantosa.
Son pues inseparables la virtud y la religión; porque, o se ha de negar la existencia de la virtud (como lo hicieron los antiguos ateístas); o se ha de reconocer alguna fuerza que haga eficaz la obligación de observarla. Negar la existencia de esta fuerza y negar la existencia de la virtud es una misma cosa. ¿Qué efecto produciría esta sin la existencia de la sanción? Imponer una ley sin acompañarla y revestirla de aquellas calidades que contribuyen a su observancia, sería el delirio más tonto que pudiera caber en la cabeza de un legislador. Ahora bien, o la virtud es necesaria a los hombres, o no lo es. Si lo primero, son igualmente necesarios los medios que estimulen a practicarla. Si lo segundo, los hombres no estarán obligados a ajustarse a otras leyes que a las civiles, y entonces ¡adiós liberalidad, adiós misericordia, adiós caridad, gratitud, templanza, fidelidad, moderación, beneficencia, magnanimidad! ¡Adiós la base y fundamento de todas las obligaciones sociales, el amor recíproco! Si de estas acciones no se espera premio, ¿quién se moverá a practicarlas? Acaso algún temperamento vanaglorioso que, por el atractivo de la alabanza, se deje llevar a la ostentación de estas virtudes. Pero, ¿cuántos son en el mundo los temperamentos inclinados a la vanagloria en comparación de los inclinados a la rapiña, a la prepotencia, a la crueldad, a la intemperancia, a la venganza, al dolo, al fraude, a la tradición? Los que niegan la existencia de la virtud deberían no experimentar jamás sus efectos en los demás hombres, y esta sería la mejor y más saludable demostración que pudiera oponerse a su ceguedad. Para los menos insensatos, y para los que puedan estar en peligro de contaminarse, expliquemos en pocas palabras el cimiento sólido en que, a mi entender, estriba toda la naturaleza moral del hombre.
Habiendo entrado en los designios de la Providencia crear al hombre, le creó libre y obligado al ejercicio de las virtudes, porque así convenía a la naturaleza de este ser que se llama hombre; el cual sin libertad y sin obligación a la virtud, no hubiera sido tal ser, sino una especie de bruto u otro ente de naturaleza diversa. A la cualidad de la libertad era consiguiente la de la obligación, porque la libertad es la facultad de obrar cosas contrarias; y como las cosas contrarias y que se repugnan entre sí no pueden pertenecer a la esencia de un solo ser; quiero decir, como no es posible que el fuego pueda quemar y enfriar, la luz alumbrar y obscurecer, el agua humedecer y secar; o, para decirlo más claramente, como no es posible que a un mismo ser convengan la justicia y la injusticia, la fe y la infidelidad, la humanidad y la fiereza, la beneficencia y la rapiña, porque son cosas que entre sí se excluyen y repugnan, y tan contrarias que donde está la una no puede estar la otra; para que el hombre no abusase de su libertad en menoscabo y destrucción de su propio ser, fue preciso aplicarle cierta restricción, ciertos cotos que la refrenasen y contuviesen dentro de lo conveniente a la naturaleza humana; y ve aquí el oficio del entendimiento, cuyo ministerio principal es discernir lo falso de lo verdadero, lo malo de lo bueno, lo conveniente de lo desordenado, y manifestar al hombre la leyes y reglas de su conducta en todo tiempo, estado, y coyuntura. Tal es por mayor la organización primordial de la constitución humana, la economía moral de la criatura que se llama hombre; y esta economía es la fuente, origen, principio o fundamento de la que se llama moralidad intrínseca antecedente a toda ley positiva e independiente de la voluntad inmediata de Dios, porque dicen los defensores de esta verdad que, presupuesta en el Todopoderoso la voluntad de crear al hombre cual es, no pudo menos de crearle libre; y, dotándole de la libertad, no pudo menos de contraponer a esta potencia peligrosa el discernimiento de la razón, en cuyos dictámenes hallase el hombre las reglas de su ser y en su conocimiento la obligación de observarlas. Mas como en la composición del hombre entran también necesariamente los apetitos y pasiones, a cuyo imperio no halla en sí bastante resistencia el entendimiento, y en la lucha con ellos y ellas es muy contingente que la razón lleve la peor parte; la pura obligación moral, el mero conocimiento de los deberes era poco mas que inútil para reprimir el desenfreno de los apetitos. Requería pues la conservación y felicidad del hombre, que el medio de contener este mal fuese correspondiente a la facilidad de caer en él. De otro modo sería preciso creer que en la creación del hombre habían salido mejor librados los vicios que las virtudes; por cuanto la experiencia enseña que la inclinación a aquellos excede en muchos grados a la inclinación a estas; y que a pesar de los grandes elogios con que se celebra y solemniza la virtud en la tierra, triunfa la depravación en las obras; y triunfa tanto, que sin el consuelo y esperanza de un desagravio futuro, apenas habría quien se resolviese a obrar como racional, pues no es otra cosa la virtud, que obrar conforme a la razón.
De lo dicho se infiere manifiestamente, que para que el hombre no degenere en monstruo, debe reconocerse con respeto a él una fuerza, una coacción externa, que en su naturaleza moral haga contrapeso a sus apetitos y pasiones; una fuerza que sirva a estos de freno suficiente para que no se desboquen ni traspasen la raya prescrita a sus funciones; una fuerza eficaz, poderosa, inevitable, y que junte en sí los motivos más vehementes que tienen imperio en la constitución humana, cuales son el placer y el dolor, móviles únicos de cuanto hace y deja de hacer. Y ¿qué otra cosa es la religión, sino esta coacción, esta fuerza que requería necesariamente la misma naturaleza de un ente libre, con igual potestad para obrar lo bueno y lo malo? Sin esta coacción, sin esta fuerza, sin este freno sería imperfectísima la obra de la creación del hombre; lo primero, porque repugnando a ella los vicios, se hallarían estos más favorecidos por la superioridad que obtienen en nuestras pasiones, como ya se ha dicho. Lo segundo, porque aun cuando la propensión a las virtudes estuviese en equilibrio con la inclinación a los vicios, en la práctica quedarían en grado de indiferentes las acciones viciosas y virtuosas; y, por consiguiente, aunque el hombre por los dictámenes de la razón alcanzase a conocer que la virtud se ajusta a su naturaleza mejor que el vicio, no teniendo nada que temer ni esperar por la práctica de este y aquella, obraría conforme acomodase a su interés o antojo, sin hacer caso de una especulación intelectual, de cuya observancia o inobservancia ninguna consecuencia podría resultarle en su estado natural; y con esto, podría muy bien atropellar los oficios que debe a Dios, a sí mismo, y gran parte de los que debe a los demás hombres, cuales son todos los de la caridad, sin el menor temor ni remordimiento. Lo tercero (y es consecuencia de la ilación anterior), porque esta especulación intelectual sería inútil del todo y como si se le hubiese dado al hombre para que no produjese ningún efecto; lo cual vale tanto como si dijésemos que el entendimiento no le serviría al hombre de nada, o acaso le serviría antes para desfigurar su naturaleza que para perfeccionarla, puesto que más veces yerra que acierta, más obedece que manda a las pasiones. Si hay gentes a quienes estas demostraciones no hagan fuerza, será culpa de su corrupción y estupidez, no de la verdad; ellas son evidentísimas para los que amen sinceramente la virtud, más que suficientes.
La consecuencia general que resulta de ellas es que a la moralidad intrínseca que reside en las acciones humanas por la constitución de su naturaleza, es preciso juntar la sanción de la religión para hacer eficaz la práctica de la virtud, y que surtan su efecto los dictámenes del entendimiento. Y de esta consecuencia nace otra importantísima, y es, que de la necesidad de que exista esta sanción se prueba la existencia del legislador; es decir, que como no puede negarse (según se ha demostrado) la necesidad de que a las reglas morales acompañe una fuerza o coacción externa que refrene la libertad y contenga al hombre dentro de los límites que convienen a su ser, se viene en conocimiento, por una ilación necesaria, de que esta fuerza ha de descender de algún Ser superior al hombre, dotado de potestad para imponerla y para aplicar la pena o el premio prescrito en la sanción. Y ve aquí una nueva prueba de la existencia de Dios, derivada de la necesidad de que exista la religión, y tan evidente que, o se ha de negar que el hombre debe obrar conforme a las leyes de la naturaleza racional, o se ha de confesar que sin religión no hay estímulo suficiente que induzca e instigue a observarlas. Ahora bien, este estímulo que incluye en sí la religión presupone necesariamente una autoridad externa al hombre, y esta autoridad presupone la existencia de un Ser en quien resida legítimamente, y la legitimidad de esta autoridad no puede buscarse sino en los atributos esenciales y necesarios del Ser en quien resida, en su dominio, en su poder, en su justicia, en su independencia, en su libertad, en su sabiduría, en su bondad, atributos que exige indispensablemente, no solo la cualidad de legislador, pero aún lo que es mucho menos, la de puro ejecutor de las leyes; y siguiendo el hilo de los raciocinios con precisión verdaderamente matemática, se despliega en toda su amplitud la noción o idea de la religión, que dimos al principio de este discurso; sin que sea posible negarse a la evidencia de las pruebas, sin dar por tierra con todo el edificio de la moralidad humana y de la felicidad que a ella es consiguiente. Por esto los sabios antiquísimos, los filósofos de juicio que les sucedieron en Grecia y los modernos más profundos, no consideraron ni han considerado como ciencias distintas la Moral y la Religión Natural: al contrario, las trataron bajo un mismo sistema, necesitados de la conexión y enlace de los principios que establecían. Porque reconocidas por todos universalmente la existencia de la virtud y la inmortalidad del alma, nacía de suyo la necesidad de buscar el fundamento de la virtud y el fin último de la inmortalidad, y este fundamento y este fin no podían hallarse sino en la existencia de Dios; y, manifestada esta existencia, la conexión misma de las cosas muestra que los deberes y las virtudes de los hombres son relativas a la legislación divina, y, de consiguiente, que el que las observa sirve y obedece a Dios. No fue otro el motivo que inspiró a los primitivos legisladores la idea, observada constantemente por todos ellos de apoyar sus leyes en la comunicación con la Divinidad; bien persuadidos de que esta es la fuente de la justicia, de quien desciende la sanción primordial inevitable que liga al hombre a la observancia de lo justo. Platón imitó admirablemente el estilo de que usarían Orfeo, Minos, Licurgo, Solón para persuadir a las gentes la necesidad de ajustarse, no solo a las leyes que iban a establecer, pero a la virtud, fuente y principio de ellas. Merece copiarse aquí este gran pedazo de la piedad antigua. «Figurémonos (dice Platón) que ya están presentes los colonos a quienes hemos de dar las leyes, y que solo falta persuadirlos. Hablémosles pues en este sentido. -Oh varones, por antigua tradición sabéis que Dios contiene en sí el principio, medios y fin de todas las criaturas; todo lo abarca, en todo reside, y en todo obra con rectitud inviolable. La justicia le acompaña perennemente y conforme a ella castiga a los que se apartan de su divina ley. Cualquiera que aspira a ser feliz, se ajusta con humildad a la justicia de Dios. Los que al contrario, instigados de la soberbia, o porque son ricos, o porque se aventajan a los demás en la fuerza o en la gallardía, se dejan llevar de una demencia insolente y rompen los frenos de la obediencia, haciéndose independientes, orgullosos, dominantes y amantes de la licencia y del predominio; a estos tales los desampara Dios y, dejados de su mano, se juntan con otros tales como ellos y todo lo perturban para dar pasto a sus apetitos. Adoptan muchos sus máximas, dejándose persuadir con perniciosa credulidad; pero muy en breve pagan su delito, castigados por la inculpable justicia de Dios y desesperados se destruyen a sí mismos a sus familias y a toda la ciudad. Siendo pues estas cosas así, ¿qué deberá hacer el hombre prudente? No lo dudéis, debe pensar dentro de sí el modo de unirse a aquellos que siguen y se ajustan a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conseguirá esto? No hay más que un medio, la razón le enseña y la tradición le ha confirmado. El semejante debe amar a su semejante. Dios debe ser la medida de nuestras acciones. Hagámonos semejantes a él y seremos justos. Si nos desviamos de su semejanza, caeremos en la injusticia y nos haremos enemigos de Dios.(19)» Sabía Platón, y sabían los antiguos legisladores, que las leyes civiles no bastan por sí para hacer obligatoria la práctica de muchas virtudes que, sin embargo, influyen vigorosamente en la conservación de la seguridad y felicidad común. ¿Quid leges sine moribus vanae proficiunt? ¿Qué valen las leyes sin las costumbres? Esta pregunta enfática de Horacio contiene en sí todo el espíritu de la legislación religiosa. Las leyes jamás alcanzan a formar las costumbres, al contrario, las costumbres sirven de basa a las leyes. Antes de dar leyes a los hombres es necesario formar hombres, inspirar en ellos el amor recíproco, la inclinación a lo bueno, el aborrecimiento a lo malo; hacerlos humanos, generosos, benéficos, compasivos, liberales, magnánimos, veraces, sobrios, moderados. Esta es la basa de las leyes, y a esta basa debe servir de cimiento la religión. Sin religión no habrá costumbres, porque no habrá virtudes; sin virtudes las leyes se establecerán en vano. La trampa, el fraude, el dolo, la mentira, el perjurio, las burlarán de infinitos modos. Se debilitará al fin la trabazón del Estado, y la corrupción universal le llevará a la ruina.
La idea de la vida futura y de los premios y penas que esperan en ella a los ánimos, según los merecimientos contraídos en la vida caduca, se pierde entre las tinieblas de la más remota antigüedad. Su universalidad es tal, que no ha habido gente, no se ha descubierto pueblo cuyas costumbres hayan podido examinarse y comprehenderse con exactitud, en que no se echasen de ver, o la noción plenísima, o los rastros de esta creencia, que parece como ingénita en el espíritu humano. Homero, padre de la sabiduría griega, y el más antiguo de los escritores profanos, habla del Erebo, de los Elíseos y del juicio que espera a las almas, como de un dogma vulgar entre las gentes para quien escribía. La descripción del infierno en las libros 10 y 24 de la Odisea manifiesta aquel aire y colorido natural con que se presentan las cosas ya sabidas y conocidas; y no es extraño, porque los egipcios afirmaban que los griegos habían tomado de ellos la fábula de los infiernos, así como todas las artes y ciencias, atribuyendo a Orfeo haber sido el primer autor de ella. La llamaban fábula, no porque la creyesen tal en cuanto a la persuasión de la inmortalidad de las almas y estado futuro de ellas, sino por el modo gráfico (digámoslo así) con que representaban los poetas griegos el lugar del inferno y lo que allí sucedía; cosas todas que los egipcios decían haberse copiado de sus funerales o ceremonial de entierros y al cual añadieron los poetas algunas circunstancias portentosas, acomodadas a la naturaleza del sujeto. De modo que los funerales egipcios y el infierno griego venían a ser lo mismo, con la diferencia de haber estos trasladado a la otra vida lo que aquellos hacían en los entierros de sus difuntos(20). Puede haber sucedido así, tanto más cuanto tratando aquellos primeros sabios de la Grecia de reducir y domeñar gentes salvajes, era preciso que acomodasen las cosas a la grosera materialidad de su comprensión. Los egipcios atribuían a los dioses infernales la potestad de dar su merecido a las almas humanas, y esta es la misma idea que pasó a Grecia; y de ella y del ceremonial fúnebre formaron los poetas su infierno. Cuando los jueces constituidos en Egipto para oír las quejas que se daban contra los difuntos (con presencia de los mismos cadáveres) declaraban haber vivido aquellos en la inocencia, la parentela dejaba el duelo, y en una oración fúnebre elogiaba al muerto e imploraba a los dioses infernales para que le recibiesen en la mansión de los bienaventurados. El concurso juntaba sus votos a este epicedio y felicitaba a los parientes de que el difunto había ido a gozar de la paz y de la gloria eternamente(21). En los pueblos de Oriente era universal este dogma, y la memoria de su existencia sobrepuja a cuanto se puede saber con certidumbre de aquellos tiempos antiquísimos; quiero decir, que acaso es esta la única noticia no fabulosa que nos queda de los siglos fabulosos. Pausanias, refiriendo la aparición de Aristómenes Mesenio, después de muerto, en la batalla de Leuctris, dice que por lo que él pudo averiguar, los caldeos y los magos de la India habían sido los primeros autores del dogma de la inmortalidad del alma(22). Y en los oráculos de Zoroastres hallamos el typo del infierno, la idea fundamental de este dogma, ofuscada después con las ficciones de los poetas, y quizá también de los sacerdotes gentílicos, que la recargaron de atrocidades para acrecentar el terror(23). El Oriente fue la cuna de la mitología griega; las creencias, dioses y ceremonias de los egipcios, caldeos, fenicios, indios, persas y árabes pasaron a Grecia con Cadmo, Orfeo, Lino, Inaco, Museo, Melampo y los demás héroes y legisladores que la sacaron del estado bárbaro y medio brutal en que yacía pocos años antes de la guerra de Troya(24). Los famosos Misterios, en que positivamente se enseñaba la inmortalidad del alma y su estado de pena o de premio en la vida futura(25), eran antiquísimos en toda la Asia y parte de África. Orfeo los trasladó a Grecia, y después se hicieron comunísimos en todo el orbe romano; tanto que, según un verso que cita Cicerón, hasta las gentes últimas del mundo se iniciaban en ellos(26), y afirma que estos misterios, en que se enseñaba el dogma de la vida futura, sacaron a los hombres de la fiereza bárbara y agreste, y los redujeron a la suavidad de las costumbres cultas; dando a entender que los antiguos legisladores echaron mano de este medio para arraigar en los hombres el amor a la virtud y la necesidad de practicarla inviolablemente.
Entre las operaciones de la magia (comunísima en todo el Oriente) era una de las principales la evocación de las almas (possim crematos excitare mortuos(27)), para consultarlas sobre lo venidero (y esta es la superstición que describe Homero en boca de Circe al fin del libro 10 de la Odisea ); o para restituirlas al suelo patrio cuando las había cogido la muerte en país extranjero o peregrino(28). Era comunísima también la creencia de las apariciones sin evocación o eficacia mágica. Patroclo se aparece a Aquiles:
| ¿Duermes, Aquiles, y de mí te olvidas? | |
| No así me descuidabas cuando el aura | |
| Respiraba vital. Muy presto. ¡Ay! trata | |
| De darme sepultura: así en el reino | |
| Entraré de Plutón: porque insepulto | |
| Lejos de sí las sombras de los muertos | |
| Me arrojan, y resisten que con ellas | |
| Me mezcle a la otra margen del Cocito. |
Aquiles se aparece a Neoptólemo, y le intima el sacrificio de Políxena(30). Decretada en Atenas la guerra de Sicilia a persuasión de Alcibíades, se llena la ciudad de almas aparecidas que, recostadas sobre los sepulcros, lloran lastimosamente(31). Ya hemos insinuado la aparición de Aristómenes en la batalla de Leuctris; por cuyo prodigio le erigieron los Mesenios un magnífico monumento y que duraba aún en tiempo de Pausanias. Los lémures, larvas, espectros, fantasmas, tienen su origen en esta creencia; y a este intento es dignísima de leerse una carta de Plinio Cecilio, en que refiere varios cuentos muy semejantes a los de nuestros duendes(32). Estas evocaciones y apariciones, no solo presuponían la vida futura, sino que comúnmente se manifestaba en ellas el dogma de las penas y premios; porque la evocación como que hacía fuerza a los dioses infernales para que consintiesen la aparición del alma que se evocaba; y en las apariciones casi siempre se escuchaba en la voz del espectro la declaración de su estado feliz o miserable. Por último, las expiaciones y purgaciones (que los griegos llaman Teletas) practicadas para conseguir el perdón de las culpas, no solo en favor de los vivos, pero también de los difuntos; y que, según un testimonio de Platón, se introdujeron en Grecia con los libros de Museo y Orfeo(33); muestran, sin necesidad de otro testimonio, la antigüedad remotísima del dogma de la vida futura y la universal persuasión que de ella había en todos los pueblos de quienes aprendió Grecia.
La mejor y más sana parte de los filósofos, lejos de debilitar esta persuasión (que Séneca llamó universal de todos los hombres(34)), la esforzaron poderosamente, ya en sus escritos, purgada de las vanas credulidades del vulgo, ya exhortando a las gentes con el ejemplo y con la palabra a observar piadosamente las religiones recibidas; reverenciar a los dioses y temer sus juicios, implorar su auxilio, empezar y acabar en su nombre toda acción, toda empresa, todo negocio(35); acomodándose a las creencias populares, que a pesar de su falsedad consideraban eficasísimas para reprimir las inclinaciones viciosas(36). Por último ¿quién trasladó al nuevo mundo el dogma de la vida futura, dogma que se halló establecido en todas las partes donde conquistaron los españoles? Las solemnidades de sus entierros eran casi todas alusivas a esta creencia, como lo han sido en todas las ilaciones del mundo donde no ha yacido enteramente estúpida la racionalidad. Los entierros han estado siempre a cargo de los sacerdotes, y se han acompañado con sacrificios, votos y plegarias, y aun viáticos y provisiones para la otra vida. Así lo usaban los antiguos americanos, y así manifestaban el rayo de racionalidad que aún lucía en ellos, aunque ofuscado con estilos bárbaros y supersticiosos. ¡Oh pueblos!, si amáis a vuestras vidas, si estimáis vuestras propiedades, si no queréis que se apague en vosotros la recíproca benevolencia, cimiento firmísimo de la tranquilidad y felicidad humana, sea siempre la Divinidad testigo de vuestras obras; siempre ante vuestros ojos la imagen de un tribunal santo, tremendo, justo, de cuya vigilancia no puedan escapar ni los pensamientos más reservados, ni la pérfida simulación con que en el mundo recata la maldad sus iniquidades. Este ha sido siempre el asilo de la virtud oprimida y el espanto y terror de los facinorosos. En la justicia descansa la gran máquina de la sociedad humana. Y el tribunal de esta justicia no está originalmente en los caducos doseles de un palacio o en los votos perplejos de una comunidad cercada de esbirros y de pasiones... Está en la majestad de los templos, en la santidad de las aras; el trono donde recibe el Omnipotente la adoración de sus criaturas es en la tierra el pretorio de la Divinidad; allí acudimos o como agradecidos, o como necesitados, o como reos, y allí nos comprimen el amor y el temor excitados con la reverencia de las solemnidades religiosas; aquel para que trabajemos en nuestra perfección y este para que a lo menos no nos enfierezcamos(37).
No hay duda, un dogma tan constante y universalmente establecido en gentes y naciones de tan diversas costumbres, leyes, y grados de civilidad y aun de racionalidad(38), debe de tener algún fundamento en la constitución misma de la naturaleza humana. Las ficciones de la opinión son efímeras y perecederas; duran los pocos días que bastan para que la novedad degenere en fastidio. Los dictámenes gravados en la razón, lejos de destruirlos el tiempo, los fortalece y confirma; en medio de la confusa selva de errores, caprichos, extravagancias y opiniones absurdas con que sus mismos poseedores han conseguido desfigurarla, se dejan ver aquellos dictámenes más o menos desembarazados de la maraña que los ahoga; bien así como entre los matorrales de un antiguo y abandonado jardín crecen también toscas y medio salvajes las plantas exquisitas que en otro tiempo ostentaban solas allí su pompa y sus matices. Cuanto en el mundo ha procedido de la pura habilidad del hombre, ha variado todo y variará eternamente. Sus invenciones son el pasto de su inconstancia; destruye, muda lo que saca de su propio fondo; lo que ha recibido de Dios, no lo destruye ni muda, lo desfigura, ofusca y adultera. Se convertirían los mortales en verdaderos monstruos, si a los caracteres naturales substituyesen en sí mismos los antojos de su imaginación o barbarie estólida. Pero esto no se ha visto aún en el mundo, porque ciertamente, por grande que haya sido y sea la adulteración de las facultades racionales en gran parte de los que gozan de ellas, no han llegado todavía a tal punto la corrupción o la estupidez, que hayan dejado o dejen de ser hombres del todo los abismados en este linaje de infelicidad. La virtud, la santa virtud, sino ha sido practicada con la generalidad que convenía para que la razón humana conservase su dignidad, su quietud y su grandeza; ha sido a lo menos reverenciada y respetada de aquellos hombres groseros y limitados, que parece se hallan mas próximos a la rudeza de los brutos. Se ven en ellos los primeros delineamientos de su ser entre los borrones de su embrutecimiento. Ni podía ser de otro modo, porque ¿qué otra cosa son las virtudes, sino los medios concedidos al hombre para que atienda a su conservación y ventura? Y los vicios ¿qué otra cosa hacen sino desconcertar y destruir aquellos medios? Dañar un hombre a otro, es intentar su destrucción. Favorecer un hombre a otro, es promover la conservación recíproca. El que daña, priva a otro de lo que le conserva o felicita; el que favorece, aumenta los grados de la conservación común, haciéndola subir al término de felicidad. Figurémonos que en el mundo todos los hombres universalmente ejercen las virtudes. ¿Osará alguno afirmar que podría haber entonces en el mundo ni un solo hombre infeliz? Figurémonos al contrario, que todos ejercitan los vicios. ¿Habrá quien se aventure a opinar (con haberse opinado tantos despropósitos) que dañándose los mortales recíprocamente podrían ser felices? Si hay en la tierra muchos a quienes oprime la infelicidad en la angustiada carrera de sus días, es porque no todos los hombres llenan las obligaciones de su ser; es porque no todos son virtuosos, y las cosas han venido a tal punto que se ha hecho inevitable esta desigualdad para impedir y atajar mayores males, cuales lo serían la opresión y rapiña feroz que usarían unos con otros. Aun en los Estados civiles se notaría menos esta funesta pero irremediable desproporción, si la virtud se practicase por todos generalmente. Desterradas del corazón humano la ambición, la codicia, la perfidia, la soberbia, la infame concupiscencia, desaparecerían en gran parte las congojas y gemidos de la porción flaca de la sociedad. ¿Y qué se infiere de esto, sino que la virtud es una cualidad esencial al hombre, uno de aquellos atributos necesarísimos, de que no puede despojarse sin obrar su propia destrucción? Y si esto es así como lo es (y confiesan los mismos ateístas), ¿la virtud no acompañada de sanción, qué eficacia tendrá? No se cansen los filósofos; que quieran que no, ni mientras duren en esta vida, ni cuando salgan de ella, irán a parte donde no tropiecen con el infierno. ¿Qué le valieran sus padeceres a la pobre virtud, sin la esperanza de verse algun día desagraviada?
De todo lo dicho es fácil colegir que si la sanción de las virtudes está intrínsecamente en la religión, por cuanto contiene en sí el freno de la libertad para que el hombre use de ella como conviene a su propia conservación; la religión es fundamentalmente el apoyo de la sociedad humana, así como la sanción penal es en las sociedades civiles el fundamento en que estriba la seguridad de cada ciudadano; y que el derecho natural y la religión natural no son cosas diversas, sino una misma, y tanto que, separadas entre sí, quedarán muertas ambas, no de otro modo que los miembros en un cuerpo despedazado. Quedará sin fuerza la religión, porque el culto sin las virtudes ¿de qué le sirve al hombre? Una religión que conste solo de ceremonias y cuya virtud consista únicamente en las libaciones, lustraciones, genuflexiones, etc., no solo será inútil; pero, lo que es peor, degenerará en superstición monstruosa y ridícula, indigna de la majestad del objeto, e injuriosa a la racionalidad. Poco importaría reconocer a Dios, si este reconocimiento no hubiera de tener influjo alguno en el hombre. La religión carecería de sus nervios más robustos y activos. La indiferencia de las acciones y el ejercicio de la religión implican contradicción manifiesta, por la naturaleza misma de las cosas. Si al hombre le fuera lícito ser vicioso, le fuera lícito asimismo renunciar a toda religión; o a lo menos, aunque viviera sin ella poco o nada le importaría, puesto que de cualquier modo, vicioso o virtuoso, sería siempre uno mismo su término. Por esto, una religión limitada a puras ceremonias, sin influjo alguno en las costumbres, ceñida al fútil y vano conocimiento de una Divinidad estólida y poltrona como la de Epicuro(39), sería una religión fantástica, ociosa, de ningún uso, de ninguna utilidad, de ningún efecto; y se podría decir de ella lo que a un intento muy semejante oponía Cota a Veleyo impugnando los dioses epicúreos: Si el conocimiento de los dioses sirve solo para alimentar la imaginación, ¿qué más da pensar en Dios que en un Hipocentauro?(40) Podrá muy bien carecer de religión el hombre que pueda carecer de virtud. Si el hombre puede dejar de serlo, ¿qué tiene que temer, qué tiene que esperar de Dios? Debería amarle, y a esto sin duda se habría de reducir su culto. Pero un Dios inerte, sin providencia, sin poder, sin relación alguna con sus criaturas, y estas independientes de él, ¿presenta al entendimiento un objeto digno de amor, digno de reverencia? Y aun cuando lo presentara, ¿querrían cansarse los hombres en amar a un dios, de quien nada tendrían que esperar ni temer?(41) Quedaría también sin fuerza el Derecho natural, porque una ley no acompañada de coacción suficiente que obligue e induzca a su práctica, de nada sirve, vale tanto como si no se estableciera. Hemos dicho, y conviene repetirlo mil veces, que deben considerarse como leyes primordiales de la naturaleza humana aquellos medios necesarios que ocasionan su conservación y perfección; porque una ley, generalmente hablando no es otra cosa que la regla de lo que conviene hacer o no hacer, obrar o no obrar, para que las casas se mantengan en el orden correspondiente a sus naturalezas. La cualidad esencial de toda ley es que esta surta su efecto. No le surtirá, si no se obedece. No se obedecerá si no la asiste un motivo urgente que induzca a la obediencia. ¿Cuál es este motivo en las leyes de la naturaleza humana? No le tienen en sí, porque una ley no es más que una regla, y una regla prescribe solo lo que se debe hacer, no sale de este límite. De otra parte le ha de venir la sanción, o el motivo que la haga eficaz; a saber, de una potestad que pueda y deba exigir el cumplimiento de la regla. Sepárese la religión de las leyes de la virtud: serán reglas, pero nada más. Se conocerá acaso su utilidad, pero nadie se creerá obligado a observarlas. En suma (ya lo hemos dicho), una ley sin sanción, prescrita a un ente libre, dotado de potestad para obrar cosas contrarias, envuelve un absurdo tan necio, un despropósito tan irracional, que aun en los establecimientos del capricho humano merecería risa y desprecio. Dígase, pues, una y mil veces, que así como en las constituciones facticias son una misma cosa la potestad legislativa y ejecutiva, así en la constitución de la naturaleza humana forman un mismo cuerpo el Derecho natural y la religión. Aquel contiene las reglas; esta los motivos que obligan a practicarlas. En la gran sociedad del género humano el Derecho natural y la religión componen el código completo de sus obligaciones. Deberes, premios, penas; tales son los caracteres de toda legislación, y son tales sus caracteres, porque sin ellos sería inútil para los entes libres.
Algunos ateos antiguos, no pudiendo negarse a la evidencia de estas verdades y no queriendo tampoco retroceder de su desastrada opinión, echaron por otro precipicio y achacaron a pura invención humana el dogma de la sanción natural o vida futura. Son célebres a este propósito los versos que Plutarco atribuye a Eurípides(42) y Sexto Empírico a Critias, uno de los tiranos más perversos de Atenas.
| Fue un tiempo cuando el hombre enfierecido | |
| Vivió sin ley, y solo conocía | |
| Por señora a la fuerza. No era entonces | |
| Mérito la virtud, destituida | |
| De honor y premio. Y el delito impune | |
| Sin freno ejecutaba sus maldades. | |
| Después los hombres con acuerdo mutuo | |
| Las leyes vengadoras inventaron, | |
| Para que en trono augusto la justicia | |
| Fuese señora del mortal linaje, | |
| Y la injusticia su abatida esclava. | |
| Entonces ya la pena a los delitos | |
| Siguió severa, y reprimió su furia. | |
| Mas no bastó: la astucia fraudulenta, | |
| La cautela sagaz, medios ocultos | |
| Imaginaron de burlar sin riesgo | |
| La justicia y la ley: tramas y ardides | |
| Inventó la malicia en suplemento | |
| De la antigua violencia ya oprimida. | |
| Y entonces fue cuando (según yo creo) | |
| Algún varón discreto y consumado | |
| En prudencia y saber, buscando medios | |
| De poner miedo a la mortal malicia | |
| Aun cuando recatase sus delitos | |
| Del resto de los hombres, y ocultase | |
| Sus pensamientos, obras y palabras, | |
| La opinión inventó del Numen santo; | |
| Y enseñó que un Espíritu que existe | |
| Con vida inextinguible, y lo ve todo, | |
| Lo oye todo, y percibe con la mente; | |
| Moderador del universo, Esencia | |
| Divina, a quien está patente cuanto | |
| Acontece en el orbe; ve y entiende | |
| Las obras del mortal; de sus designios | |
| Penetra la intención; oye en sus labios | |
| Cuanto pronuncian; ni el silencio mismo | |
| Le salvará de que sabidos sean | |
| De la Deidad sus hondos pensamientos. | |
| Y dictando a los hombres tal doctrina, | |
| La más útil de todas introdujo, | |
| La verdad con la fábula encubriendo. |
Cicerón hace también memoria de este género de ateísmo(44), y es dignísimo de considerarse el modo con que aquel grande orador en pocas palabras expresó la opinión y la necia contradicción que envuelve en sí; porque si los mismos que adoptaron esta sentencia conocían su grande utilidad para el gobierno de los pueblos, ¿a qué propósito empeñarse en destruir la religión, enseñando que era una invención puramente política? ¿Esto no valía lo mismo que intentar la destrucción de la sociedad civil? Pero la gran fuerza de esta argumentación está, no solo en averiguarles a todos los legisladores antiguos de donde les vino la idea de los dioses y de la religión (que es el grande argumento con que Sexto Empírico combatió a estos ateístas; y a la verdad harto difícil de desatar(45)); no está, digo, solamente en indagar por cuál especie de prodigio sucedió que los legisladores de América se encontraron en esta invención con los de Egipto, Persia, la India, etc., los de occidente con los de oriente, los del norte con los del mediodía; sino en que reconociendo los mismos fautores de este delirio, que la religión contiene en sí un motivo aún más eficaz que las leyes para que los hombres practiquen la justicia y no se dañen entre sí; mal que les pese deben reconocer también el enlace natural, verdadero e indisoluble que hay entre el motivo y su efecto, entre la justicia y la causa que la produce. Ellos confiesan que los hombres no deben dañarse; confiesan que para este fin se establecieron las leyes civiles; confiesan que este remedio no alcanza a corregir la perversidad humana, por lo fácil que es ocultar los delitos y burlar las leyes; y confiesan, por último, que la religión suple el defecto de las legislaciones facticias; esto es, que alcanza a corregir lo que estas no alcanzan. ¿Y qué se infiere de lo que confiesan? Se infiere que el ejercicio de la justicia es inseparable de la práctica de la religión; se infiere que si no hubiera religión, no habría justicia; se infiere que el remedio de los desórdenes humanos está fundamentalmente en el desempeño de las obligaciones religiosas; se infiere que para que las leyes civiles surtan todo su efecto, deben descansar en la basa de la religión; se infiere, por último, que el complemento de la seguridad social resulta de la idea de Dios y noticia de sus atributos. Ahora bien, si esta idea y esta noticia producen un efecto necesario a la felicidad del hombre, ¿cómo no ha de ser también necesaria la causa que le produce? Si es condicion sin la cual no puede existir la justicia en la sociedad humana, ¿cómo se ha de creer que ha sido contingente su origen, que la casualidad le introdujo y propagó entre los hombres, que a no haberle inventado los legisladores antiguos, carecería aún de freno suficiente la iniquidad? Solo a hombres filósofos pudiera habérseles ocurrido un raciocinio tan admirable. Los hombres deben ser justos; no deben matar, robar, engañar, calumniar, oprimir, perseguir; deben al contrario prestarse los oficios recíprocos a que están obligados para su conservación y felicidad; y el motivo de estas obligaciones, sin las cuales todo sería ferocidad, sangre, rapiña, opresión, devastación, llantos y alaridos en la tierra, le buscan en una fábula, en una ficción, en la casualidad de una ocurrencia que pudo o no pudo haber ocurrido. Admiremos aquí la profunda perspicacia de los filósofos y rindamos nuestro pobre juicio a los oráculos infalibles de su razón. ¡Oh!, su razón lo alcanza todo. No hay salvaje que desconozca a Dios y se burle de la virtud. Solo a los filósofos pudo alcanzárseles la sublime doctrina del ateísmo, y con ella el patrocinio de las maldades. Invenciones tan grandes no pueden ser hijas sino de los grandes talentos, de los iluminadores del mundo, de los que nacen a él para desengañarlo y ennoblecerlo. ¡Que idea tan sublime! La virtud no puede existir sin la religión; la virtud es precisa y la religión es una patraña. ¡Pensamiento admirable! ¡Descubrimiento feliz y verdaderamente filosófico!
Nosotros que no podemos aspirar a la gloria de tan felices descubrimientos, muy superiores a nuestra capacidad, nos contentaremos con patrocinar la virtud y la creencia de aquella Potestad augusta e inefable de quien creemos haber recibido el ser y las consolaciones de la virtud misma. Atemos el hilo pendiente y encadenemos de nuevo los raciocinios. Si el hombte debe ser virtuoso, si las reglas de la virtud son verdaderas leyes, si no hay ley perfecta sin sanción, y si la religión contiene la sanción de las reglas o leyes de la virtud (proposiciones que hemos demostrado, a nuestro entender, con evidencia absoluta e irrefragable) ¿quién osará ya negar que la religión es la basa, el cimiento primordial de todo gobierno? Porque, en efecto, las leyes civiles ¿para qué fin se han establecido, sino para mantener la observancia de las leyes de la racionalidad? Y estas leyes ¿qué otra cosa son sino las reglas de la virtud? Sean virtuosos todos los hombres en la tierra; quedarán inútiles los establecimientos políticos. Existirán las sociedades; pero cada una retratará el estado de una familia cuyos domésticos, atentos a sus obligaciones y al desempeño de los oficios recíprocos, vivan en el seno de la paz y de las delicias que esta trae consigo. Las sanciones civiles vinieron en suplemento de la sanción natural, despreciada o enflaquecida por la ignorancia rancia o por la malicia. El cúmulo inmenso de leyes positivas con que el hombre ha existido y existe encadenado desde los tiempos en que el vicio comenzó a triunfar de la virtud; la maraña complicadísima de las legislaciones civiles, donde se han amontonado vínculos y precauciones sin número, para obligar al hombre a que sea bueno por fuerza; solo se enderezan a un fin sencillísimo, natural, propio de la naturaleza humana; se enderezan a reprimir la furia o la cautela de los vicios. Los códigos civiles son la salvaguardia de la humanidad. En ellos descansan la fe y la seguridad, y por consiguiente la existencia de la vida sociable. Multiplicáronse los estatutos facticios, solo para que durasen inviolables los derechos grabados en nuestro ser; solo para que observemos lo que, si supiéramos pensar racionalmente, deberíamos observar aunque no fuera sino papa eximirnos de tanto lazo, de tanta maraña en que nos ha envuelto nuestra miseria. Las leyes de nuestra naturaleza, pocas, claras, sencillas, fáciles, benignas, nos granjeaban, no solo la felicidad que conviene a nuestra especie, pero el desahogo, el desembarazo de tanto establecimiento que la racionalidad, medrosa de sí misma, se ha labrado por su mano en testimonio de su intolerable depravación. Pero ni aún bastan estos vínculos para reprimirla, ¡tal es y tanta la perversidad del único animal que conoce en la tierra la virtud! Su corrupción descuella sobre las leyes a pesar de su inmenso cúmulo. Se dañan menos los hombres; mas para el orden de la racionalidad no basta que no se dañen, es menester que se favorezcan; no basta que no se persigan, es menester que se amen. Y esto es lo que no alcanzan a hacer las leyes civiles con toda su multitud y el aparato metódico de sus fórmulas y procedimientos. Los códigos políticos no encarnan, no transcienden al corazón; se quedan en la corteza de las acciones; se contentan con las exterioridades; en las intenciones, en lo oculto y en lo obrado con profundo recato no entra su jurisdicción, ni logran imperio sus fórmulas. Y sin embargo, las intenciones y el recato son una mina sorda por donde al fin flaquean los edificios políticos, cuando los vicios llegan a predominar y a saber lo bastante para ejercer una hipocresía civil que con apariencias honestas asegura la impunidad a los malvados. Si en un Estado no se avergüenzan los súbditos con sola la idea del delito; si la imagen de la iniquidad no los cubre de horror en medio de un desierto, en la soledad más muda, en el retiro más escondido; si no se persuaden que, aunque se abismen en las cavernas más tenebrosas para perpetrar sus malicias, no evitarán la presencia de un juez que asiste con ellos irrevocablemente en la soledad, en el tumulto, en las tinieblas, en la luz, en el desierto, en la población, en todas partes, todos momentos; si no entienden, si no conocen que para llenar las funciones de su naturaleza no basta que no obren mal, sino que es menester que obren bien, que amen a su semejante, que se conduelan de sus aflicciones, que le alivien en sus males, que le consuelen en sus trabajos, que dividan con él sus prosperidades, que respeten su honor, su fama, su opinión, cuanto justamente le pertenece; si en los hombres pues no perseveran grabadas estas máximas con caracteres indelebles y persuasión tan íntima que ellos mismos se juzguen y crean malvados, inhumanos y detestables quando falten a ellas; las leyes políticas no conseguirán más que formar hipócritas civiles en aquel escaso número de acciones a que puede extenderse su jurisdicción. Las leyes políticas no saben inspirar amor; no alcanzan a inspirar sino miedo. Solo al código de la religion está sujeta la voluntad humana; su imperio se extiende a los pensamientos, a los designios ocultos, a las deliberaciones profundas que fragua la malicia en los retiramientos de la mente. Allá penetra la religión, y allá con faz severa y amenazadora acusa, reprehende al impío malhechor que osa, no ya dañar, pero pensar en dañar a su semejante. «¿Debes amarle (le dice) y tratas de perseguirle? Estás obligado a favorecerle, a quererle como a ti mismo, ¿y te arrojas a intentar su descrédito, su ruina, su deshonor, su miseria, su aflicción, su desventura? ¡Infeliz! ¿A qué abismo te arroja tu desatinada ambición, tu codicia, tu torpeza cruel? Empero no te creas impune. Podrás cautelarte contra la vigilancia de los que en la tierra tienen sobre sí la defensa de los inocentes. Tu astucia o tu poder burlarán sus precauciones, y tu maldad sabrá triunfar de los procedimientos de la justicia; mas no triunfará de la justicia misma. Ella te seguirá inexorable hasta en la obscuridad del sepulcro. Un juez, a quien tú ni nadie puede engañar, residenciará tus obras cuando de ti ya no existan en la tierra sino reliquias asquerosas e inmundas.»
Así habla la religión y así desbarata en su raíz innumerables designios, que a no ser reprimidos por sus clamores, se ejecutarían bajo el embozo de la hipocresía civil y ocasionarían al fin la ruina del Estado; porque el orden de este pende de las acciones de cada individuo, y si estos no se creen obligados a amarse, el cúmulo de los vicios preponderará infinitamente al poco número de acciones justas que puede producir el imperio de las leyes civiles(46). No se crea paradoja; el mayor o menor influjo que la religión ha tenido en las constituciones de los Estados, ha contribuido íntimamente a la mayor o menor felicidad de estos, a su mayor o menor duración. Algunos filósofos de estos últimos tiempos se han ocupado con grande pompa y aparato de investigaciones en desentrañar las causas que ocasionaron la decadencia y ruina de algunos Estados antiguos y siempre me he maravillado mucho de que no habiendo revolución política que no proceda inmediatamente del aumento o influencia de los vicios (cuya naturaleza es influir desorden y desconcierto, turbulencia, confusión y ruina por último), se hayan cegado hasta el extremo de no conocer que el cúmulo de los vicios es relativo al influjo de los establecimientos religiosos; y por consiguiente, que según son las religiones, y según procuran las leyes que se observen, así duran más o menos los Estados, así gozan de más o menos tranquilidad. La religión que se acerque más al ateísmo, dejará abierto el campo para que broten pocos menos vicios que en el ateísmo; su freno será debilísimo, las pasiones flacamente contrarrestadas desplegarán su furia. Un Estado donde exista tal género de religión durará poco, ni conocerá la paz interna en el estrecho periodo que tarde en desplomarse. Tal es el caso en que se hallaron todas las naciones gentílicas, desde el momento en que corrompieron los institutos religiosos de sus primitivos legisladores; los cuales, sabios por lo común y prudentísimos, apoyaron la felicidad del Estado en la fraternidad, esto es, en la benevolencia mutua de sus individuos(47), y cimentaron la fraternidad en la religión para eternizar, si fuese posible, su permanencia. No tuvieron otro objeto las Sysitías de Minos(48)
, los Sodalicios de Licurgo(49), las Clientelas y los Cenáculos de Rómulo; en una palabra, las festividades solemnes, juegos y convites sagrados establecidos en todos los pueblos universalmente para estrechar entre sí los ciudadanos a la sombra de la religión. Cuando la gentílica, desviada de sus primeras prácticas y creencias, muy sencillas en sí, se convirtió en una sentina de delirios supersticiosos, dogmas absurdos, ceremonias abominables y fábulas y patrañas no solo ridículas, pero torpes, obscenas, bárbaras, y solo a propósito para corromper más y más las costumbres; con la relajación de estas aceleró la caída de los imperios, ya con las turbulencias intestinas, ya con las guerras externas, en las cuales siempre las naciones sobrias y virtuosas subyugaron a las deliciosas y corrompidas. Son admirables a este propósito las reflexiones de uno de los escritores más juiciosos que produjo Grecia; comparando los institutos religiosos del fundador de Roma con las extravagancias escandalosas de la teología griega, dice: «No puedo menos de admirar la prudencia de Rómulo en cuanto estableció: porque echando de ver este gran varón que la felicidad de los pueblos resulta principalmente de tres cosas (recomendadas por todos los políticos, pero ejecutadas por pocos): primera, la benevolencia de los dioses, con cuyo auxilio suceden todas las cosas prósperamente; segunda, la templanza y la justicia, por las cuales unidos los hombres con afecto recíproco, se dañan menos y cifran su felicidad, no en deleites sucios, sino en la ejecución de lo honesto; tercera, la fortaleza militar, que es el escudo de las demás virtudes, y a cuya sombra se conserva la felicidad de los pueblos; consideró que cada uno de estos bienes no nace de la casualidad, sino que con las buenas leyes y con la emulación de las acciones honestas se consigue formar una ciudad piadosa, templada, justa y aventajada en las artes de la guerra. Así que puso grande conato en estas cosas, dando principio a ellas por el culto de los dioses y de los genios. En su establecimiento adoptó lo mejor de los ritos griegos, pero desechó sus fabulas; aquellas digo, que hablan mal de los dioses y los pintan delincuentes; teniéndolas no solo por inútiles, sino por torpes y perversas e indignas no ya de los dioses, pero de cualquier hombre de bien; y acostumbró a sus ciudadanos a hablar y pensar de la Divinidad con reverencia y decoro, y no atribuyendo a aquella ningún accidente ni estudio impropio de su naturaleza bienaventurada. No se oye entre los romanos al Dios Cielo castrado por sus hijos; ni a Saturno comiéndose los suyos por miedo de que no se le rebelen; ni a Júpiter que destrona a su padre Saturno y le encarcela en las cavernas del Tártaro; ni las guerras, heridas, prisiones y esclavitudes de los dioses entre los hombres; ni se funestan sus días festivos con llantos y lutos mujeriles por el robo de alguna deidad, como lo hacen los griegos en las festividades de Proserpina, de Baco, y otras semejantes... Sé muy bien que algunas de las fábulas griegas tienen su utilidad: unas, porque enseñan la naturaleza de las cosas bajo el velo de alegorías; otras, porque se compusieron para dar consuelo a las desventuras humanas; otras, porque destierran del ánimo los terrores las perturbaciones y las opiniones falsas. Pero, aunque yo sé estas cosas tan bien como otro cualquiera, procedo en ellas con mucha circunspección y prefiero a ellas la teología de los romanos; bien persuadido de que las utilidades que incluyen en sí aquellas fábulas muy pocas, y para muy pocos; conviene a saber, para aquel corto número de curiosos que quieren ocuparse en investigar sus significaciones ocultas. Pero la turba del vulgo, que es mucha e ignorante de esta filosofía, suele echar a la peor parte las patrañas que de los dioses se cuentan en las fábulas; y sucede una de dos cosas, o que desprecie la religión, viendo a los dioses envueltos en grandes infelicidades, o que no se abstenga de cometer feísimas y perversísimas acciones, viéndolas autorizadas en la conducta de los mismos dioses.»(50)
Dionisio de Halicarnaso copió casi literalmente a Platón, el cual no por otra causa arrojó de su república a los poetas, sino por el estrago que ocasionaba su mitología en las costumbres de los mozos, a quienes desde la más tierna edad solían las mujercillas contar aquellas consejas y no de otro modo que a nuestros niños los cuentos de duendes, encantamientos y apariciones(51). Terencio pintó muy al vivo el efecto que había de producir neresariamente tal género de religión. El mozo Cherea después de haberse burlado de una doncella, cuenta a un amigo la aventura.
| Sentose en su gabinete | |
| La doncella, y en un cuadro | |
| Fijó la vista, que a Jove | |
| Figuraba transformado | |
| (Cual dicen) en lluvia de oro, | |
| De Dánae el gremio ocupando. | |
| También yo a mirar me puse | |
| La pintura; y animado | |
| Con el ejemplo, por ver | |
| Que era su engaño a mi engaño | |
| Muy semejante, de gozo | |
| Fuera de mí, amigo, salgo. | |
| Todo un Dios (yo me decía) | |
| Se vino por los tejados | |
| Muy calladito a engañar | |
| A una mujer: ¡y cuán alto, | |
| Cuán grande Dios! Nada menos | |
| Que el que con hórrido espanto | |
| Las bóvedas de los cielos | |
| Estremece. Y yo menguado | |
| Hombrecillo, ¿no osaría | |
| Imitarle en igual caso? | |
| Le imité, y de buena gana. |
Una religión que, en vez de reprimir la fogosidad de los apetitos, los inflamaba con ejemplos sagrados, no diré yo como Baile, que era más perniciosa que el ateísmo; pero diré que a la manera de este, debía ocasionar la ruina de las naciones en que se hallaba establecida. Para el efecto de dar ocasión a la corrupción de costumbres, tanto monta no creer nada, como creer dogmas depravados. El ateísta será malo porque nada tiene que temer y el gentil lo era porque sus dioses le ensertaban a serlo(53). No será el ateísta menos malo que el gentil, porque la persuasión de la impunidad hará en su ánimo el mismo efecto que en el gentil los ejemplos de su teología. La inclinación al vicio reside íntimamente arraigada en nuestro corazón; y para que rompa y se desboque, basta cualquiera causa que la estimule y autorice, sea de la naturaleza que se quiera. En vano pues se fatigó Baile en buscar lenitivos al ateísmo, poniéndole en parangón con las blasfemias prácticas de la gentilidad. Creer errores y no creer, allá se va todo. En uno y otro hay igual fomento para las maldades.
El ateísmo y la religión son dos términos contradictorios; y en la inmensa distancia que los divide caben infinitos grados o clases de superstición que influirán más o menos en la prosperidad y duración de los Estados, según se acerquen más al un término que al otro. La religión perfecta es aquella que contiene en sí las leyes todas y las máximas de la felicidad humana, (hablo ahora solamente de su parte moral) acompañadas de una sanción competente; de una sanción proporcionada a la naturaleza del súbdito; equilibrada con los dos grandes incitativos del placer y el dolor en el premio y la pena; inviolable, inevitable, irresistible. Si la sociedad humana no puede existir sin justicia y, por consiguiente, sin religión, que es la basa de ella, sólo será felicísimo aquel Estado donde exista la religión perfecta; será menos feliz aquel que se aparte algo de esta perfección; aún menos aquel que se aleje más; y así, por grados sucesivos inferiremos que cuanto más las supersticiones se vayan alejando de la perfecta religión y acercándose al ateísmo, irá menguando el influjo de aquella y creciendo el de este; lo qual vale tanto como decir que los sentimientos de la justicia y de la honestidad durarán más vigorosos en las supersticiones más próximas a la religión perfecta y menos en las más próximas a la irreligión absoluta. Aquí tienen los políticos la clave de las destrucciones de los Estados, y no se cansen ociosamente en inquirir otras. Por muy grande que se advierta la relajación en un pueblo educado con las máximas de la religión perfecta; nunca podrá entrar en comparación con las abominaciones horrendas que inspiran el ateísmo y las supersticiones próximas a él. Mientras existan las ideas de la justicia y de la sanción que hace ejecutiva su práctica, no hay que temer que la depravación sea universal; no hay que temer que los vicios se desaten, rompan con furia, exciten turbulencias, trastornen y desbaraten los fundamentos del Estado. Empero igual imperio obtiene la religión sobre los que mandan que sobre los que obedecen. Si unos u otros caminan hacia el ateísmo, en la práctica; igual riesgo corre el cuerpo político. El ateísmo es una ponzoña que le lleva irremediablemente a la muerte, ya toque en los pies, ya en el pecho, ya en la cabeza. La República romana, que se sorbió al mundo con la austeridad de sus virtudes, se disolvió por la causa contraria; esto es, por el exceso o insolencia de sus vicios, patrocinados de una superstición perniciosa igualmente a sabios y a ignorantes. A estos, porque lejos de refrenarlos, los incitaba a la relajación; a aquellos, porque desengañados de su futilidad y falsedad, se hicieron filósofos y, huyendo de la superstición, dieron en el ateísmo directa o indirectamente. César, en la famosa oración que le atribuye Salustio, cuando se consultaba en el senado sobre las penas que debían imponerse a los cómplices de Catilina, establece positivamente la mortalidad del alma(54). Cicerón, en la causa de Cluencio, colocó entre las inepcias y fábulas la creencia del infierno y los suplicios que allí sufren los facinorosos, y da a entender que todos en Roma lo pensaban así(55). En su tiempo las sectas de la filosofía griega se habían apoderado de todos o la mayor parte de los que gobernaban o conducían la República. Había gran número de epicúreos, algunos académicos, pocos estoicos, y todos opinando diversamente sobre este punto capital. La juventud noble nada creía, ni pensaba en más que en satisfacer a cualquier costa la voracidad de sus apetitos. Las provincias se entraban a saco; enviar a ellas procónsules, pretores y cuestores, era enviar una desolación. Se vendía la justicia públicamente en el senado. Se derramaban en escándalos magníficos las riquezas de todo el orbe. Las deudas sucedían a la profusión, se echaba mano de la rapiña, la impunidad se aseguraba en la audacia para acometer grandes crímenes, buscábase la salud propia en la sedición. Catilina la intentó, y César, cargado de maldades magníficas, robó y tiranizó la República para mantener su cabeza sobre los hombros. Polibio, varón de juicio solidísimo, y nada adicto a credulidades vulgares, atribuyó expresamente a la irreligión la corrupción de las costumbres en Grecia; y hace cargo a los magistrados del fatal descuido con que procedían en esta parte(56). ¿De dónde provino en Grecia la abominación hacia los tiranos, sino de las maldades con que arribaban a la dominación y procuraban mantenerse en ella? ¿Y qué tirano hubo jamás que no se burlase de los dioses y de los hombres? Los monstruos que sufrió Roma en la silla de su imperio, ¿qué leyes conocían?, ¿en cuáles acciones dieron indicios de que reconocían siquiera de ceremonia el dogma de la moralidad en las obras humanas? Mas no estaba toda la culpa en ellos ciertamente. El pueblo desechó primero las ideas de la moralidad, en esta escuela se criaban los tiranos; y los que eran vicios pequeños e imperceptibles en los individuos del vulgo, eran grandes y desmesurados en los poderosos. De este modo Atenas engendró sus tiranos, de este modo los engendró también Roma. Las leyes civiles no alcanzan a contener la furia de los que tienen en su mano poder bastante para no obedecerlas. César ateísta parará en tirano si no halla a sus vicios otro asilo que la tiranía. Sólo teme a los hombres, y con esclavizar a los hombres se libra del temor y pone en salvo su iniquidad. Muere, ¿y qué le importa? Vivió como deseaba, en la abundancia, en los placeres, en la dominación, en la pompa y esplendidez de un trono a quien adoraba el mundo. Sus delitos le hicieron feliz, y la muerte no le ocasionó más daño que el de interrumpir el goce de las delicias en que vivía. En las dominaciones, legítimas o ilegítimas, obra iguales efectos la irreligión. El ateísmo práctico convierte en tiranías las potestades legítimas; y entonces el Estado camina a pasos largos al precipicio. La iniquidad induce destrucción por su naturaleza. El vínculo de las sociedades es la justicia. Roto este vínculo, la máquina caerá en pedazos. La religión sola puede hacer que las potestades legítimas no se conviertan en tiránicas; y que la ambición audaz de los súbditos se modere y no aspire a la tiranía. Digo religión, no superstición. Aquella todo lo ordena; en esta puede haber mayor o menor desorden, según se acerque más o menos a la impiedad.
Nada hay en el hombre que le sublime más que la religión, en nada parece grande sino en ella. Allí, desnudo de apetitos sórdidos y pasioncillas miserables, se ostenta émulo de la Divinidad y en todo se deja ver excelso, heroico, superior a los bajos intereses de la animalidad, que le liga a los seres caducos. Las grandezas exteriores al hombre, aquellas que ha inventado su vanidad para saciar la hidropesía de sus deseos frívolos o desordenados, ¿qué son al lado del espectáculo que ofrecería el mundo todo respetando la virtud y adorando con ánimo puro y generoso al Criador, al Moderador del universo? La religión es una cadena que enlaza a todos los hombres entre sí, individuos con individuos, legisladores con súbditos, vasallos con soberanos, potestades con potestades, naciones con naciones, y a todo el género humano con Dios. ¡Qué grandeza! ¡Qué sublimidad en este espectáculo! ¡Cuán débiles, cuán pequeños no aparecen los forzados establecimientos que han debido su invención a nuestra malicia! No solo exige la religión que no haya vicios en la tierra, exige que haya virtudes; y figuraos a todos los hombres ejercitándolas con alegría de ánimo, con candor y desinterés. ¡Oh, qué paz, qué unión, qué igualdad entre los que ahora se aborrecen, oprimen y destrozan! Las voces de enemistad, odio, venganza, injusticia no tendrían valor ni significación en nuestro labio. La cautela, la sospecha, el recelo, la desconfianza, ahuyentadas del corazón humano, dejarían franca, fiel, veraz y sincera la comunicación. Correrían a los hombres socorrerse en sus angustias. Los menesterosos serían partícipes de la prosperidad ajena. No habría soberbia, no codicia, no ambición, no infidelidad, no alevosía; al contrario, la generosidad, la grandeza de ánimo, la moderación, la fe y la benevolencia formarían el carácter único del hombre, y serían unas las costumbres de todos. Pónganse los héroes que ha engendrado la vanidad al lado de los que educa y cría la religión. Aquellos suben a la grandeza por montones de cadáveres y ruinas; su altura es tanto mayor cuanto son mayores los destrozos que amontonan desapiadadamente para granjearse desde su cumbre la tímida admiración del vulgo. No son grandes, están en alto; pero en un alto construido de huesos humanos y carnes despedazadas y palpitantes, de cenizas y troncos medio abrasados, de escombros y argamasas informes tiznadas de humo, y amasadas allí con la sangre racional de innumerables víctimas. ¡Cuán otros son los pedestales que erige la religión a la elevación del hombre! Descansan sobre la justicia y beneficencia, y en su cima no se apoyará un hombrecillo cruel, con aspecto feroz, ojos enfierecidos, escamado de hierro, vibrando un hasta y brotando pavor y espanto por toda su catadura. Se apoyará un varón majestuosamente modesto, excitando amor con el halago noble de su semblante, respeto con la nobleza halagüeña de su actitud; la confianza y franqueza brillarán en sus ojos; de sus labios manará la verdad; en su frente estará estampada la prudencia; sus manos dispuestas a hacer bien a todos y mal a nadie; en todo él aparecerán expresadas la fe, la bondad, la moderación y la virtud en una palabra. Así el hombre, que sabe desempeñar las verdaderas obligaciones de la religión, no sólo está en alto, sino que es grande realmente. No le hacen grande la opinión, el miedo o la esclavitud ajena; sino las cualidades íntimas de su ser. Saca de su propia substancia su engrandecimiento; no de añadiduras exteriores, débilmente pegadas y facilísimas a la destrucción. Un árbol, una planta bien cultivada cobra corpulencia, medra y sube con robustez, esparce su lozanía en frondosa muchedumbre de ramas; su estatura y su pompa descuella y campea gallardamente; el vigor nutritivo obra todo su efecto; el fruto aparece por fin abundante, crecido, agradable, delicioso a la vista y al uso. Esto hace en el hombre el cultivo de la religión. No sólo le conserva en el estado que conviene a su naturaleza; sino que le añade fecundidad, y aumenta la cantidad y bondad de sus frutos. Se engrandece, se enrobustece su virtud. Tiene dentro de su corazón a todos los hombres; y a todos desea lo que a sí mismo y en todos se duele de lo que en sí mismo se dolería.
De aquí resulta el encadenamiento mutuo, y este encadenamiento produce el orden sociable; porque considerados todos los hombres, no como cuerpos o seres separados o independientes unos de otros, sino como piezas o miembros conexos y enclavijados (digámoslo así) para formar una especie de máquina moral (tal es la sociedad); de que cada pieza ejecute los movimientos que le corresponden con relación a las otras, pende la armonía de toda la máquina; y, al contrario, el desconcierto de esta penderá precisamente de que las piezas ejecuten movimientos repugnantes entre sí; y su destrucción de que se desunan y pierdan la dependencia y trabazón que las liga. El móvil fundamental de esta máquina es la religión, y en esto se advierte una semejanza maravillosa entre el universo físico y el mundo moral. Todo está dependiente y encadenado en los seres materiales. Si se desencajara de su órbita alguno de sus planetas, se despedazaría la gran máquina de los orbes y, vagando sin concierto por las regiones inmensas del espacio, caerían unos sobre otros, chocarían entre sí las enormes moles, se dividirían en fragmentos, y el mundo en espantosa confusión se reduciría al caos. La cadena de oro que atribuye a Júpiter la imaginación de Homero, trabado en ella todo el universo, suspensa de la mano de Jove, y atada por este en la cima del Olimpo; ofrece la verdadera imagen de la creación de las cosas, y la potestad que ejerce sobre ellas la providencia del Omnipotente(57). Nada hay más concorde que la discordia de los elementos. A nuestra vista aparecen repugnantes el fuego y el agua, y sin embargo existen estrechamente unidos en todos los seres sensibles e insensibles. Todo es dependencia y trabazón en la naturaleza física: plantas, piedras, minerales, vivientes; la estructura, duración y operaciones de todos son hijas de la participación recíproca, e influencia que ejercen unos sobre otros. La Providencia es el alma de esta máquina prodigiosa. Su poder la mueve, su sabiduría concertó la harmonía de sus movimientos; su bondad la conserva siempre igual, permanente e invariable. Si la Providencia levantara de ella la mano, yacería inmóvil, muerta y sin acción; todo árido y todo yerto. Así también en la máquina moral. La religión la anima y vivifica, porque la religión dicta los movimientos que deben ejecutar las piezas para que resulte la debida harmonía; y además contiene el impulso o fuerza activa que da origen a los movimientos. Si falta este móvil; si los hombres sacuden de sí la sujeción a esta fuerza, la máquina de la sociedad perderá infaliblemente su trabazón. No yacerá inerte, porque el hombre tiene dentro de sí un principio activo que le agita y mantiene en continua y permanente inquietud; pero perderá su harmonía; las piezas ejecutarán movimientos encontrados; no conspirarán a un solo fin; cada pieza se propondrá el suyo o se dirigirá a él con ímpetu y, como será contrario al de las otras piezas, resultará el choque, el conflicto, el encuentro; y de aquí el destrozo y la confusión, el caos. Si se considera bien la faz del mundo; si se examina bien por de dentro, el manantial de esta diversidad inmensa de gentes, de naciones, de intereses, de guerras de mortandades interminables que han desconcertado el orden primitivo de la creación; no se hallará otro que el no quererse ajustar los hombres a las leyes de su ser, a los movimientos que les prescribe la religión. Habitaría la tierra una sola familia, dividida en diferentes ramas, si a la voluntad del Altísimo no substituyeran los hombres los antojos frenéticos de su voluntad. Así como un hombre no puede engañar ni dañar a otro, así ninguna nación engañaría ni dañaría a otra. ¡Cuán necia, cuán loca ha procedido consigo misma la raza humana! ¡Y cuán insensatos, cuán brutales los que osan persuadirse que los hombres bastan por sí mismos para labrar la felicidad de su especie, sin usar de otro móvil ni impulso que el de los establecimientos inconstantes, perplejos y limitados de la obscura y voluble razón humana! ¿Quién ha conocido hasta ahora otra razón que su propio interés? ¿Qué estímulos halla en esta razón la virtud? ¿Dónde está en las leyes civiles la potestad para engendrar en el hombre el amor recíproco, el odio a la mentira, al fraude, a la ingratitud, a la perfidia, a la cautela, a la envidia, a la impostura, a la calumnia, a la persecución? Sin embargo, las virtudes contrarias a estos vicios forman el vínculo de la sociedad; y las leyes civiles carecen absolutamente de influjo para inspirarlas y mantenerlas florecientes. Solo a fuerza de oprimir y ahogar las pasiones y apetitos humanos, pudo Licurgo crear una nación fraternal, su virtud duró lo que su pobreza. Pero esta situación forzada no podía ser durable. Luego que revivieron las pasiones en los austeros y sobrios espartanos, se desvanecieron como humo los institutos de su famoso legislador; y Esparta ya con pasiones, se halló sin virtud, y por consiguiente débil y esclavizada. Aquella virtud era frágil, debía al fin romperse y disiparse, porque estaban allí violentadas, no reguladas, las pasiones del hombre. La virtud para que sea durable debe nacer de la persuasión íntima y del convencimiento interior, de la conciencia en una palabra. El que encarcela la voluntad, no la hace virtuosa, circunscribe sus movimientos; pero ella escapará luego que se le presenten coyunturas. La virtud no distingue de estados. A todos dicta las obligaciones a que deben sujetarse; al libre, al siervo, al rico, al pobre, al sabio, al ignorante, al soberano, súbdito. El orden y la harmonía sociable no consisten en una igualdad forzada, que reduzca los intereses privados un mismo nivel, a una misma cantidad y medida; tal igualdad es quimérica e impracticable, porque es imposible igualar los talentos, las habilidades, las industrias y la actividad de los hombres entre sí; es imposible hacer que el estúpido granjee tanto como el perspicaz; que el perezoso y descuidado corra a la par con el activo y laborioso; que el ignorante y rústico alcancen tanto como el sabio y meditador. Ni acaso sería justo tampoco coartar a cada hombre, imposibilitándole el fruto de sus facultades; tal como hace la tijera en las murtas y bojes de un jardín, cuya igualdad se mantiene a costa de continuas trasquiladuras que sacrifican al placer de la vista, con una simetría estéril y cansada, la hermosa, fecunda y fructífera desigualdad de la naturaleza. El verdadero orden sociable consiste en que cada hombre practique las virtudes correspondientes a su estado, habilidad y talento. Estampad este sentimiento en todos los individuos de una nación, desde el supremo legislador hasta el mas ínfimo de los súbditos; veréis entonces una igualdad, no de fortunas sino de justicia, que llevará la nación al más alto grado de felicidad y poder; tal como en un bosque bien cultivado, donde no la igualdad de las plantas y árboles, sino el buen cultivo hace que cada cual florezca y produzca en abundancia sus frutos. Igualdad de justicia: ved aquí la fuente de la felicidad privada y común, y ved aquí la verdadera constitución del orden sociable.
Este orden será justo porque en él cada hombre poseerá lo que merece sin perjuicio de sus hermanos. Será util, porque todo pertenecerá a todos en la substancia. En él no se consentirán madrigueras de vicios, el ocio, el lujo, la destemplanza, el capricho y la vanidad fastuosa. Reinarán la decencia, la moderación y la sobriedad. A la sombra de estas virtudes crecerá y se derramará la beneficencia mutua. Amándose todos entre sí, no habrá ofensas, fraudes, opresiones, envidias, iniquidades. Será también durable este orden; porque todos los individuos conspirarán a unos mismos fines, y esta conformidad de obras y deseos, lejos de desunirlos, los estrechará; y, consolidada así la constitución pública por la consonancia de las partes, no dejará puerta por donde entren en ella los disturbios, conflictos y desavenencias; la guerra sorda que se hacen entre sí los intereses encontrados; polilla oculta que roe y carcome los puntales de los Estados políticos, y al fin los pudre, debilita y desploma. El apoyo central de esta máquina es la religión; de ella dependen su trabazón y la harmonía de sus movimientos. Arrancad este apoyo: sucederá el Ateísmo; con este nacerá la injusticia, es decir, el desorden; chocarán entre sí las partes de la máquina, y toda se resolverá en fragmentos. En la religión existe la idea primordial de la justicia, la pauta de las legislaciones civiles. La diferencia que notan todos los hombres entre los caprichos violentos de un tirano y las leyes de un sabio y benéfico legislador, no toma de otra parte su fundamento, sino de esta idea ingénita de lo justo que nace con nosotros pegada a nuestro ser, y nos acompaña y nos guía en el proceso todo de nuestras acciones. Borrad en la mente humana la idea de la religión. ¿Por dónde mediremos entonces la bondad o iniquidad de las leyes? No habrá otra regla que la voluntad del que mande. Destruida la religión, cae con ella la virtud; porque la eficacia de esta pende de la sanción de aquella. No podrá pues buscarse tampoco en la virtud la pauta original de las leyes. Se apoyarán en la utilidad; y entonces, perdido el miedo a la sanción eterna e inalterable, sucederá en ellas lo que en todas las invenciones de nuestro capricho; la utilidad de cada individuo luchará con el interés de los otros; no querrán conocer más leyes que las que acomoden a sus pasiones y deseos; conflicto, discordia, turbulencias, ruina. Así se observa en las naciones silvestres, en aquellas que solo conservan de la racionalidad las vislumbres o huellas características que bastan para no confundirse del todo con las bestias feroces. Todas estas naciones son pequeñísimas de ordinario: viven reducidas a tribus de corto número, vagas y dispersas en inmensas campiñas o selvas, de las cuales procurarán arrojarse unas a otras con guerra interminable, sin más objeto que robarse y esclavizarse entre sí. La mortandad continua, el desorden y la fiereza con que siguen, el ímpetu de sus intereses, impiden la multiplicación (siempre compañera de la prosperidad); y así se ven en la América vastísimas soledades sembradas acá y allá de tal cual rancho de salvajes encenagados en vicios feísimos y atrocísimos, que ejecutan alegremente, por faltarles la idea fundamental de la justicia, aquella regla uuiversal que sirve de cimiento a la felicidad humana. Comúnmente no se roban entre sí los de una tribu; pero el mayor heroísmo en cada una es saber robar a las otras, vencerlas y destruirlas. No se matan al descubierto los de una gente o nación; pero no saben otro arte que el de matar; ni en otra cosa se ejercitan con mayor ansia que en urdir traiciones y destrozar las tribus vecinas(58). Nacen enemigas unas de otras; viven persiguiéndose; mueren, o en el combate, o haciendo hereditario el odio, no de otro modo que entre los lobos y los perros. La dulce paz no ha visitado jamás aquellos bárbaros y desiertos confines. Sus alegrías son frenéticas; preside en ellas la embriaguez y las consuman el furor y la sangre. Sus placeres son brutales y asquerosos; cautivar hombres para comerlos; peores en esto que los animales carniceros, en los cuales nunca se comen entre sí los de una especie; bailar desatinadamente todo un día, alternando los brindis; dormir largas horas y dejar por lo común a las infelices mujeres el cuidado de criar los hijos, agenciar y disponer el sustento, labrar los utensilios y sufrirles sus borracheras. La nación más culta del universo caería en esta casi brutalidad si arrojase de sí las nociones primordiales de lo justo y debido. Su desunión sería al fin infalible. Ella por sí se dividiría en tribus que se guerrearían perpetuamente. Su utilidad común, limitada a aquellas reglas necesarísimas sin las cuales no puede existir absolutamente la asociación, dejaría el campo abierto al desenfreno de las costumbres; el amor a este desenfreno acarrearía el odio a toda dependencia; y como la independencia no puede existir sino bajo el escudo de la ferocidad; el empeño de mantenerla engendraría la fiereza, la crueldad, la inhumanidad bárbara y salvaje; y ve aquí por un fatal y necesario encadenamiento de efectos, de qué manera la falta de religión, declina hacia la ferocidad estúpida y ocasiona la diminución o aniquilación total de la orden sociable. Una nación idólatra podrá ser culta; y más o menos durable, según se acerque más o menos al ateísmo, es decir, a la absoluta inmoralidad. Una nación atea, para que exista sin peligro de que la subyuguen otras naciones, necesita ser bárbara y feroz; y aún así el vicio radical la corroerá interiormente, la disolverá y desbaratará al fin, sin necesidad de que la impelan de afuera.
Poco importa para la verdad de estas reflexiones (aunque importa muchísimo para no degradar la dignidad y felicidad humana), que en las naciones religiosas haya vicios, abusos, excesos, delitos, maldades, atrocidades y abominaciones. Este es el sofisma de Pedro Baile; pero dignísimo de su dialéctica, en la cual no hubo verdad no combatida, ni error no patrocinado. Después de empeñarse en probar que los hombres siguen casi siempre en sus obras el impulso de la pasión, más que el de la razón; y después de emplear una buena dosis de tizne para pintar con colorido espantoso las costumbres de las gentes cristianas; resumió en este silogismo toda la robustez de su argumentación. Si el ateísmo encaminase a la corrupción de costumbres; la religión y, especialmente la religión verdadera, encaminaría a las buenas costumbres, por la regla de los contrarios. Es así que no sucede esto segundo. Luego, así como el conocimiento de la religión puede existir sin buenas costumbres, así también podrá existir sin malas costumbres el ateísmo. La respuesta que merecía este prodigioso argumento, era haber puesto a Baile sobre un potro no domado, en pelo y sin freno, y haberle dejado dar sobre él una buena carrera en terreno quebrado y áspero. Harto fuera que el buen sofista quisiera abogar otra vez el favor de tan peligroso delirio. Hay vicios en las naciones religiosas; luego podrá haber virtudes en el ateísmo. ¡Ilación admirable! Otro menos dialéctico que Baile raciocinaría así. Ni todo el poder de la religión (que es el mayor freno del hombre) basta para domarle y reducirle a buenas costumbres enteramente; luego, faltándole el freno, podrá bien suceder que su depravación sea absoluta. Con el sofisma de Baile era fácil derribar e inutilizar todos los establecimientos de la vida civil, todas las invenciones del entendimiento, todos los descubrimientos de la experiencia. «Si la falta de leyes civiles encaminase al fraude y a los delitos; la legislación civil debería ocasionar la extinción de los delitos y el fraude, por la regla de los contrarios; es así que a pesar de la legislación civil, son innumerables los fraudes y delitos que se cometen en los Estados políticos; luego así como el establecimiento de las leyes civiles puede existir sin delitos, así también podrá existir sin ellos una sociedad que carezca de tales leyes. Los sabios que saben la Lógica no dejan de caer en falsos raciocinios, errores y absurdos; luego para raciocinar bien no es menester la Lógica. Aunque se ha descubierto la brújula, no por eso dejan de suceder naufragios; luego para navegar bien no es del caso la brújula.» Lo que hay aquí más que maravillar es que cabezas de tal temple hayan podido granjearse el concepto de perspicaces y profundas aun entre muchos que saben dar a las cosas su verdadera estimación y discenir entre lo blanco y lo negro. Entre haber males en una cosa y ser ella en sí mala, hay una diferencia tan visible que solamente la suma estolidez podrá desconocerla o no advertirla. Hay vicios en las naciones religiosas. Pero ¿estos vicios los produce la religión? De ninguna manera. Al contrario en el ateísmo: serían producción suya, fruto de su cosecha, los vicios que se practicasen en una nación atea, si por desgracia se verificase la existencia de tal monstruosidad. Es esto tan cierto que aun entre las gentes de religión proceden los vicios del desprecio de la religión misma; y los hombres viciosos vienen a ser en la substancia unos ateos prácticos, que acaso no conservan de la religión sino el remordimiento de la conciencia y la propensión al arrepentimiento. No podrá existir jamás con buenas costumbres una nación atea, porque el ateísmo inspira esencialmente los vicios; por su naturaleza intrínseca induce a la práctica de lo malo, es un manantial de ponzoña. Excluye toda moralidad, es decir, toda idea de virtud; establece la indiferencia de las acciones, y deja al hombre en libertad para prescribirse a sí mismo las leyes o para ajustarse a ninguna sino en cuanto acomoden a su interés o antojo. Todo al revés en la religión: los vicios que ejecutan sus alumnos suceden bien a pesar de ella; los detesta, los mira con horror; no para aquí, aterra a los malvados con la angustiada certidumbre de que los espera un patíbulo inevitable, y al fin los conduce al castigo inexorablemente. Compárense ahora entre sí dos naciones: una, en que exista no solo este terror, pero también la esperanza deliciosísima de premios nunca perecederos con que será remunerada la virtud; otra, en que no haya terror ni esperanza de penas y premios inextinguibles; donde los hombres, a guisa de bestias, no conozcan otro fin que el de llenar cómoda y agradablemente el período de la vida; cuyos individuos no se crean más obligados a ser virtuosos que malhechores. ¿Cuál de estas dos naciones estará mas dispuesta a la depravación, a la corrupción universal de costumbres? Existen ciertamente los vicios y los delitos en las naciones religiosas, pero existen con timidez, con sobresalto, con angustia y vergüenza; y esta es ya una gran ventaja para mantener el orden sociable sin tanto riesgo de que se desconcierte. Existen los vicios y los delitos; pero respetan las leyes porque reconcen la divinidad de su origen; obran mal, pero lo conocen, y este conocimiento y acusación interna que se hacen a sí mismos detiene su furia, y nunca pasa a sedición pública el crimen de un particular(59). Existen los vicios y los delitos; pero existen también las virtudes y las acciones buenas; y sin la menor duda, existe en mayor cantidad la práctica de la justicia, porque los magistrados reparan y reedifican sin cesar las ruinas que causa la malicia de los individuos; y esta operación es permanente y exenta de alteraciones y tropelías que la embaracen, no ya por el conocimiento de la utilidad que de ella resulta, sino por mirarse como sagradas sus funciones, y puestas en la tierra para que se cumpla la ordenacion del Todopoderoso. En resolución: la religión es el freno del hombre y el ateísmo es el hombre sin freno. La primera regula y templa sus acciones y deseos; el segundo le deja indómito y árbitro de sí mismo, para que obre cuanto desee, y desee lo bueno y lo malo indistintamente. Aquella intima la paz, la unión, la fraternidad, el amor y beneficencia mutua; y este, por la regla de los contrarios, la guerra, la discordia, el despego, el odio y la malevolencia. Resuelvan ahora los parciales de Baile por la regla de los contrarios, si el orden se mantendrá mejor donde hay un motivo para que los hombres sean justos, que donde hay un motivo para que sean perversos.
Querer pues derribar los templos en las naciones; extinguir las aras; aniquilar el sacerdocio; negar a la Divinidad las demostraciones del obsequio, reverencia y sujeción a que está íntimamente atado el orden sociable; será lo mismo que destruir en ellas el tribunal supremo de la racionalidad, y las funciones augustas que mantienen fijas en nuestro ánimo las grandes ideas del Ser supremo y las obligaciones de que le somos deudores. Para que el hombre conserve su dignidad, es menester que sujete sus obras a la legislación inalterable que estampó en su frente la mano del Altísimo. Para que las obedezca con gusto, es menester que reconozca su utilidad y la bondad amabilísima del legislador. Y este reconocimiento trae consigo necesariamente las demás nociones, relativas a los atributos de Dios; porque como están estos inseparablemente enlazados entre sí, o por mejor decir, como componen una unidad cabal y absoluta; conocido un atributo es necesario el reconocimiento de los demás; y, aun sin esto, la confianza que debemos poner en el gobierno de la Providencia, induce por sí la necesidad de contemplar en Dios el conjunto de atributos que forman un Ser perfectísimo; y especialmente de aquellos que dicen relación con la naturaleza humana; su omnipotencia, su sabiduría, su bondad, su justicia, su providencia, su verdad, su independencia y su eternidad. Cualquiera de estos requisitos que faltase en el supremo legislador del género humano dejaría un vacio en nuestra confianza, y nunca estaríamos asegurados del acierto y éxito de sus consejos; ni más ni menos que sucede con las instables y limitadas legislaciones de las potestades que mandan acá en la tierra; las cuales, como procedidas de hombres sujetos a todas las miserias de la humanidad, nunca alcanzan a satisfacer los deseos de todos, porque no es posible que lo prevengan todo, ni lo regulen tan al justo, que no haya quejas, agravios ni desproporciones; defectos irremediables en los establecimientos civiles, y que la religión sola puede y sabe remediar, haciendo que las potestades políticas se acerquen en lo posible a los atributos que nos propone en el legislador sumo y omnipotente; o bien conteniéndolas con los juicios inviolables de esta justísima y suprema potestad, para que no abusen del poder que les está fiado. No ha sido empero el temor sólo por sí el artífice de la religión. El amor, la esperanza y la gratitud pusieron antes las víctimas sobre las aras y dictaron los primeros himnos que se cantaron a la Divinidad; y estos caracteres han sobresalido siempre, y se han dejado ver como principales en la varia y tenebrosa confusión de cultos que ha dado de sí la imaginación de los hombres, en todas partes, gentes y costumbres. Cuando Lucrecio solemnizaba la grande importancia de las doctrinas de Epicuro, especialmente porque habían abierto los ojos a los mortales, haciéndoles perder el miedo a la religión
| Que mostraba la frente en las regiones | |
| Del alto cielo; y con aspecto horrible | |
| Miedo, espanto y congoja derramaba; |
ni conocía el verdadero espíritu de la religión, ni tampoco se manifestaba muy docto en las artes de enfrenar la licencia a que de suyo es inclinada la muchedumbre. No ha habido nunca gente tan lúgubre y melancólica, de ideas tan funestas, serviles y abatidas, que se haya representado a Dios como un tirano fiero, cruel y despiadado, brotando ira, rigor, males y tormentos contra sus criaturas. La superstición sola puede hacer que las obligaciones religiosas declinen al miedo servil, y este fue el sentido con que Plutarco contrapuso ingeniosamente la vida alegre del impío a la aflicción tímida y sobresaltada del que no ve en la Deidad sino ceño y cólera. El Autor a quien debemos el ser, sólo con la consideración de este altísimo beneficio llama desde luego hacia sí nuestro agradecimiento. En este mismo agradecimiento va envuelta la idea de su bondad y de nuestra dependencia; y de ambos sentimientos nacen naturalmente el amor el respeto y la esperanza. A estas nociones, que son inseparables de nuestra flaqueza, van juntas con lazo indisoluble las leyes de nuestra felicidad; conocemos que debemos obrar de cierto modo para vivir pacífica y dichosamente en la tierra; pero vemos también que los hombres por lo común luchan contra su propia naturaleza, y en vez de mantener y fomentar la virtud la atropellan, rompen y perturban. Sin la idea de la justicia divina, ¿de qué provecho le sería al hombre este funesto y tristísimo conocimiento? Ver pues el hombre que puede abusar de su libertad y conocer que existiendo un Dios, no abusará de ella graciosamente; son dos reflexiones que produce el entendimiento en un solo acto; más claro, son dos proposiciones incluidas y penetradas la una en la otra no de otro modo que existe en cada semilla la propagación de su especie; y no se extrañe la comparación; porque realmente las consecuencias necesarias que se deducen de cualquier antecedente o proposición primitiva, no son más que la propagación del antecedente mismo; producciones suyas, que conservan su especie y la dilatan y multiplican. Ahora bien, una vez conocida la bondad de Dios, el hombre no puede menos de amarle, por la inclinación misma de las pasiones que mueven y guían su voluntad, naturalmente llevada a amar lo bueno, lo justo, lo sabio, etc. El conocimiento de que dependemos de su mano, produce respeto y esperanza. El sentimiento de nuestra propia felicidad no es diverso de la idea de la justicia divina, y esta idea cría temor. Y aquí están ya a la vista las fuentes primitivas de la religión propiamente tal: amor, respeto, esperanza, miedo; caracteres tan necesarios y esenciales en ella, que cuanto más se acercan los hombres a la simplicidad de la naturaleza, con tanta mayor evidencia se conservan en sus cultos y religiones. Prueba bien notable ofrecen los pueblos salvajes entre el tosco embrutecimiento de su razón. Ellos aman allá a su modo a las divinidades que les ha sugerido la pobreza de sus ideas: las imploran en sus aflicciones, las solemnizan en sus prosperidades y las temen en sus delitos. Con el lujo de las invenciones humanas se ofuscó y degeneró el natural instinto de la religión; y la experiencia confirma que la superstición ridícula y monstruosa creció con la opulencia y esplendor de las naciones cultas, tanto más brutales en sus cultos cuanto más se alejaron del estado de brutalidad.
El servicio que nace del amor es fiel, ingenuo, alegre, eficaz, pronto, largo, deleitable; el que se tributa al temor, forzado, melancólico, cercenado, lánguido, doloroso, ceñudo, fraudulento. Por esto la sanción religiosa, o el cimiento de las obligaciones morales estriba fundamentalmente en el amor al Autor de las leyes y a las leyes mismas. De otro modo nos sería repugnantísimo su yugo. Amamos al legislado, por el conocimiento que tenemos de que nada puede ordenar que no nos convenga. Amamos las leyes, porque vemos en ellas el instrumento de nuestra felicidad. La sanción penal solo se dicta para los espíritus rebeldes y maliciosos, que buscan su deleite en la corrupción y desorden. Todo buen gobierno se cimienta en estos principios, y se cimienta en ellos porque deriva su ordenación de la que estableció el Criador en el gobierno universal de sus criaturas. En él existe la idea primordial de las legislaciones y de las soberanías. La religión conserva esta idea y por su influjo mantiene también el orden en los establecimientos civiles; entonces más justos y durables, cuando más se arriman a su prototipo, esto es, al gobierno primordial que contiene en sí la religión. Y ved aquí desenvuelta en toda su amplitud la idea de la Religión perfecta que propusimos ceñidamente en los umbrales de esta disertación. No tendríamos confianza en la legislación de Dios, si no nos constase el complemento perfectísimo de sus atributos. Ni puede constarnos este complemento sin que amemos eficacísimamente al grande y adorable Ser en quien reside. Este amor se divide en dos ramas: una comprehende todas las obligaciones relativas a la sociedad, otra todos los oficios a que nos ata nuestra dependencia individual sin relación al estado sociable. A la obediencia y al temor tocan las primeras obligaciones; y estas dicen respeto con la omnipotencia, sabiduría y justicia divina. A nuestra existencia, necesidades, aflicciones, prosperidades, etc. pertenecen los segundos oficios; y estos se refieren a la bondad, misericordia y providencia del Ser perfectísimo. No hay gobierno en la tierra que no ofrezca, aunque débil, una imagen de lo que es el hombre con relación a Dios. Excuso las aplicaciones, porque nadie puede haber que no las alcance. Solo diré que acá en los gobiernos humanos no se puede vivir sin obedecer y sin pedir; no se puede obedecer bien sin amar la constitución del Estado (y esto es lo que se llama amor a la patria); y no es fácil obtener sin que se pida, y a pesar de eso hay filósofos que no quieren que se obedezca ni se pida a Dios, siendo así que cuando ellos llegan a dominar, quieren ser a viva fuerza obedecidos y adorados sin réplicas ni restricciones. Lo que es el amor a la patria en un ciudadano, es el amor a todo el linaje humano en la religión. Quien obedece con gusto al Legislador de todos los hombres, ama la constitución del Omnipotente, ama las leyes de la racionalidad ama la virtud por sí misma. Concluyamos que un ateísta es el animal mas estólido que puede engendrar la ignorancia para humillar la loca presunción de nuestro entendimiento.
La idea de Dios y de sus atributos está inserta en nuestro propio ser. Nacimos para ser felices, y nuestra felicidad nace y crece de aquel conocimiento, del cual no nos pueden desprender sino la brutalidad suma o la suma depravación. Por esto, los filósofos que, debiendo purificar esta idea, han tratado de corromperla o borrarla enteramente de la tabla de la racionalidad, no solo trabajaron para desconcertar el orden de la sociedad humana, pero también para romper en lo posible los vínculos y trabazón en que estriba la gran máquina del universo. Desunen a los hombres entre sí, los arrancan de su Criador, desquician los apoyos de la justicia, quieren que el globo que habitamos no dependa en lo moral de aquel centro sempiterno de quien se deriva y pende la existencia y harmonía de todo lo criado, desde el astro más espléndido y corpulento, hasta el insecto más humilde e imperceptible. Son sediciosos contra sí mismos, contra sus semejantes, contra el orden de las cosas creadas, contra el Autor de la creación, a cuyas leyes sirven en silenciosa y agradable obediencia los orbes todos que abarca la inmensidad del espacio, los seres todos que duran y se reengendran con inalterable progreso en el seno de la común madre naturaleza. Ensoberbecidos con la perspicacia lóbrega de una razón; cuyo caudal está reducido en la mayor parte a dudas, errores y desvaríos; piensan que ella sola basta para hacer que los hombres sean lo que deben; como si desde que hay hombres en la tierra no los acompañara igual razón; y como si no hubiese dado esta de sí continuos e interminables escarmientos, que nos enseñan el precio que se debe hacer de sus dictámenes e inspiraciones. Esta razón es la que ha meditado y dictado cuantos desórdenes, maldades y horrores han afligido a los hombres incesablemente en todo el lamentable discurso de su propagación desde los primeros pasos de su existencia. Ella inventó las tiranías; inflamó los ánimos para la opresión y el pillaje; turbó la paz del linaje humano; derribó los imperios; destronó las soberanías; autorizó las usurpaciones, puso el hierro y el fuego en las manos de malhechores magníficos para devastar la tierra y reducir a ruinas y cenizas los frutos del afanado mortal. Ella es la que, tramando fraudes y perfidias horrendas, sabe cubrir sus odios, venganzas y predominio con el sagrado nombre de amor a la humanidad, al mismo tiempo que la destroza para esclavizarla seguramente. Ella es la que trata de hacer libres a los hombres quemando sus hogares, arruinando sus pueblos, talando sus cultivos, persiguiéndolos en los bosques y encarnizándose en ellos con más ferocidad que en los lobos y tigres, llevando al patíbulo rebaños numerosos de víctimas racionales, sacrificadas en holocausto execrable al ateísmo y a la iniquidad. Ella es la que predicando la tolerancia y, publicado altamente la santidad augusta de este principio, proscribe millares de ciudadanos, asola ciudades, abrasa provincias y las convierte en desiertos empapados en sangre y sembrados de cadáveres y esqueletos, por el justísimo motivo de no querer sus moradores someterse a las opiniones de otros hombres, que se han encaprichado en que ellos solos piensan con acierto y que deben exterminarse los que se resistan a pensar como ellos. ¿Qué más? Esta razón es la que adoró en Egipto los puerros, los escarabajos y los caimanes; en Persia al fuego y al gallo; en Babilonia a la ballena; en Epidauro a las culebras; en los Druidas al visco, o liga que sirve para cazar pájaros; en Escitia a la espada; en Etiopía al perro; en conclusión (para no cansarnos en tejer un catálogo pedantesco) la que ha adorado hasta los excrementos e inmundicias, no solo de los hombres, pero de los brutos más asquerosos. De razón que, entregada a sí misma, no ha sabido producir sino extravagancias y abominaciones. ¿Qué frutos podemos esperar después de tantos escarmientos; de tantos siglos de sangre, de turbulencia, de vicios y de perversidad? Ni hay que creer neciamente, que los ejemplos pasados puedan servir para que doctrinados los que hoy viven en tan funesta escuela, pospongan los intereses de su ambición o codicia a los generosos documentos de la virtud. Los hombres de hoy no ofrecen más que la copia de los vicios antiguos. En los casos presentes se ve en distintos nombres la repetición de unas mismas maldades. No parece que nos propagamos sino para perpetuar la depravación de la raza humana. Tales son los triunfos de la razón rebelde contra la religión. Esta puede no aniquilar los vicios (porque tal es el temple de nuestra menguada humanidad); pero a lo menos los apoca, cercena y debilita; al grito de su sanción desfallece la furia de las pasiones; y si se peca, es rateramente(60). La razón sin freno hace pompa de sus disoluciones, sigue firme en ellas, y nada piensa que logra si no logra llenar la ilimitada medida de sus antojos. Quien renuncia a las leyes de su propia naturaleza, da muestras de que no quiere conocer ninguna. ¿Cómo obedecerán a otros hombres los que a sí mismos no quieren obedecerse?
¡Oh hombres! ¡Oh criaturas indefinibles, que sois en una sola especie el honor y el oprobrio del universo! No os dejéis adular desatinadamente del mentido artificio con que, para satisfacer sin peligro sus facinorosos deseos, os quieren conducir los sofistas a la espantosa perturbación del orden que expresa en vuestro ser la imagen de la Divinidad. No os engañen, no os deslumbren los falsos halagos de una sofistería traidora, que os desea rebeldes contra vuestra propia naturaleza, para dominar a su salvo sobre vuestra ignorancia desadvertida. No creáis que en los soberanos o potestades que os manden sin religión hallaréis más justicia y más bondad, mas celo que en los que os dominen con ella. No, el ateísmos no inspirará jamás sino opresiones, fraudes, perfidia, atrocidad, envidia cruenta, celos desesperados, venganzas feroces, ambición inicua, rapiña insaciable. Comparad entre sí los monstruos que crió la superstición gentílica con la mansedumbre y equidad que generalmente ha morado en los tronos cristianos; y conoceréis cuál podrá ser el influjo del ateísmo, por lo que ha sucedido en los cultos más próximos a él y más lejanos de la verdadera y perfecta adoración. Buscad en las naciones cristianas las proscripciones malvadas de Sila, de César y de Antonio. Buscad las horrendas matanzas de Tiberio, la insensatez brutal de Calígula, la estupidez bárbara de Claudio, las execrables crueldades y rapiñas de Nerón. Buscad las sillas de los imperios vendidas a la codicia de los soldados y puestas en almoneda para sentar en ellas a los que las pujasen y se las llevasen al mayor precio. Hallaréis vicios sí, porque este es el patrimonio de nuestra corrupción. Mas no hallaréis las bárbaras y sangrientas desolaciones, las turbulencias lamentables, que llevan el llanto y los gemidos hasta a la simplicidad pacífica de las aldeas, por la disoluta ambición de corto número de monstruos que solicitan su engrandecimiento a costa de la miseria y desorden universal. Mantened vuestros templos, conservad vuestras aras, purificad y santificad vuestros cultos. Estos establecimientos externos mantienen viva la memoria de vuestras obligaciones, os acuerdan vuestra fraternidad, el clamor que os debéis unos a otros. En ellos unido el pueblo, como en la casa de un padre común, justísimo, amabilísimo, a quien todos sus hijos deben amar, respetar y obedecer con sencillez y cordialidad pura; se considera como una familia atada con el vínculo de un deudo sagrado; y conserva, sino el todo, a lo menos buena parte de la benevolencia a que se creen obligados los que pertenecen a un a misma generación y linaje. En vano lidiaréis contra Dios y contra vosotros. Seréis religiosos a vuestro despecho y adoraréis a Dios y respetaréis la virtud a pesar de los empeños rebeldes de la sofistería. No podéis dejar de ser hombres; pero estáis sujetos al error y al vicio. Adoraréis los asnos y las moscas si puede tanto con vosotros la charlatanería de los sofistas, que logra apartaros del verdadero culto, y vosotros mismos os formaréis virtudes falsas y ridículas, y aun detestables, si consigue corromper en vuestro ánimo las legítimas ideas de la virtud. Tales son los destinos a que os llama la verbosidad pérfida de los sofistas. Queriendo haceros ateos, pararéis en idólatras y salvajes. Vuelvo a decirlo: si deseáis llenar digna y debidamente las obligaciones de vuestro ser, purificad y santificad vuestros cultos. Conoced a Dios, amadle, temedle; él es el Legislador y el Soberano del universo. Os dictó leyes para haceros inmortalmente felices. ¿Seréis vosotros solos en el universo las únicas criaturas que le desvanezcan? Por esto sois miserables y habéis cubierto la tierra de horrores y congojas... ¿Queréis ver consumada la obra de vuestra perversidad?