Sin rumbo
Eugenio Cambaceres
[Nota preliminar: Obra cedida por la Biblioteca Nacional de la República Argentina. Digitalización realizada por Verónica Zumárraga.]
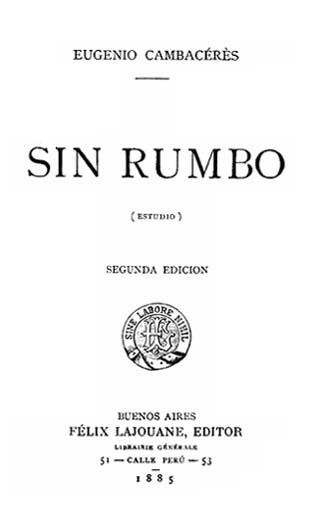
En dos hileras, los animales hacían calle a una mesa llena de lana que varios hombres se ocupaban en atar.
Los vellones, asentados sobre el plato de una enorme balanza que una correa de cuero crudo suspendía del maderamen del techo, eran arrojados después al fondo del galpón y allí estivados en altas pilas semejantes a la falda de una montaña en deshielo.
Las ovejas, brutalmente maneadas de las patas, echadas de costado unas junto a otras, las caras vueltas hacia el lado del corral, entrecerraban los ojos con una expresión inconsciente de cansancio y de dolor, jadeaban sofocadas.
Alrededor, a lo largo de las paredes, en grupos, hombres y mujeres trabajaban agachados.
La vincha, sujetando la cerda negra y dura de los criollos, la alpargata, las bombachas, la boina, el chiripá, el pantalón, la bota de potro, al lado de la zaraza harapienta de las hembras, se veían confundidos en un conjunto mugriento.
En medio del silencio que reinaba, entrecortado a ratos por balidos quejumbrosos o por las compadradas de la chusma que esquilaba, las tijeras sonaban como cuerdas tirantes de violín, cortaban, corrían, se hundían entre el vellón como bichos asustados buscando un escondite y, de trecho en trecho, pellizcando el cuero, lonjas enteras se desprendían pegadas a la lana. Las carnes, cruelmente cortajeadas, se mostraban en heridas anchas, desangrando.
Por tres portones soplaba el viento Norte: era como los tufos abrasados de un fogón:
-¡Remedio! -gritó una voz.
La de un chino fornido, retacón, de pómulos salientes, ojos chicos, sumidos y mirada torva.
Uno de esos tipos gauchos, retobados, falsos como el zorro, bravos como el tigre.
El médico -un vasco viejo de pito- se había acercado munido de un tarro de alquitrán y de un pincel con el cual se preparaba a embadurnar la boca de un puntazo que el animal recibiera en la barriga, cuando, de pie, junto a este, en tono áspero y rudo:
-¿Dónde has aprendido a pelar ovejas, tú? -dijo un hombre al chino esquilador.
-¡Oh! ¡y para qué está mandando que baje uno la mano!...
-Lo que te está pidiendo el cuerpo a ti, es que yo te asiente la mía...
-¡Ni que fuera mi tata!... -soltó el chino y, sacando un pucho de la oreja lo encendió con toda calma, mientras, cruzado de piernas sobre el animal que acababa de lastimar, miraba de reojo al que lo había retado, silbando entre dientes un cielito.
La burla y las risas contenidas de los otros festejando el dicho, como un lazazo agolparon la sangre al rostro de este:
-¡Insolente! -gritó fuera de sí y al ruido de su voz se unió el chasquido de una bofetada.
Echar mano el gaucho a la cintura y, armado de cuchillo, en un salto atropellar a su adversario, todo fue uno.
La boca de un revólver lo detuvo.
Entonces, con la rabia impotente de la fiera que muerde un fierro caldeado al través de los barrotes de su jaula, el chino amainó de pronto, envainó el arma cabizbajo y, dejando caer sueltas las manos:
-¿Por qué me pega, patrón? -exclamó con humildad, haciéndose el manso y el pobrecito, mientras el temblor de sus labios lívidos acusaba todo el salvaje despecho de su alma.
-Para que aprendas a tratar con la gente y a ser hombre... Villalba, recíbale las latas al tipo este, páguele y que no vuelva a verlo ni pintado.
Luego, a los otros:
-Si alguno de vds. tuviera algo que observar, puede ir abriendo la boca; por la puerta caben todos.
El viento entró en remolino. En medio de la densa nube de tierra que arrastraba, se oyó el ruido repicado de las tijeras hundiéndose entre la lana, sonando como cuerdas tirantes de violín.
Sobre la cumbre de un médano en forma de caballo corcovado, se alzaba el edificio. Un pabellón Luis XIII, sencillo, severo, puro.
Dos cuerpos lo formaban flanqueados por una torre rematada en cono.
En la planta baja, sobre la entrada a la que seis gradas conducían, una marquesa tendía el vuelo elegante de su techo.
Del vestíbulo, por la puerta de enfrente, se pasaba a una sala-comedor. A la izquierda el escritorio, a la derecha una escalera, por la torre, llevaba al dormitorio, toilette y cuarto de baño de la planta superior.
Más arriba, en el alero, piezas para criados, dando al resto de la casa hasta la cocina y dependencias del sótano, por otra escalera chica de servicio.
Desde lo alto y sin que alcanzaran a estorbar la vista, al frente, la bóveda viva de una calle de paraísos abriéndose en ancho semicírculo de tullas alrededor de la casa; atrás, hacia las otras dependencias de la estancia y, cuesta abajo, un patio sombreado por parrales y, a los lados, los montes de duraznos y de sauces partidos en cruz por largos caminos de álamos, se divisaba la tabla infinita de la pampa, reflejo verde del cielo azul, desamparada, sola, desnuda, espléndida, sacando su belleza, como la mujer, de su misma desnudez.
Una faja de nubes amarillas, semejantes a un inmenso trebolar en flor, coronaba el horizonte.
A lo lejos, vapores blancos flotaban como agua sobre el campo.
El sol ardiente de Noviembre bajaba por el cielo como una garza sedienta cayendo a beber en la laguna.
Cerca, sobre una loma, la mancha gris de una majada.
Acá y allá, sembradas por el bañado, puntas de vacas arrojando la nota alegre de sus colores vivos.
Las perdices silbaban su canto triste, melancólico. Los jilgueros y benteveos, cansados, se ganaban a hacer noche en la espesura del monte, los teros, de a dos, bichaban cuidando el nido y, azorados ante el vuelo de un chimango o la proximidad de un hombre cruzando el campo, se alzaban en volidos cortos, se asentaban ahí no más, corrían, se paraban, se agachaban y, aleteando, soltaban su grito austero.
Al vaivén tumultuoso de la hacienda, a los ruidos del tendal, al humear de los fogones, al hacinamiento de bestias y de gente, de perros, de gatos, de hombres y mujeres viviendo y durmiendo juntos, echados en montón, al sereno, en la cocina, en los galpones, a toda esa confusión, esa vida, ese bullicio de las estancias en la esquila, un silencio de desierto había seguido.
Ni aun el viento, dormido, parecía querer turbar la calma inalterada de la tarde.
En el balcón abierto de su cuarto, al naciente, largo a largo tendido sobre un sillón de hamaca, alto, rubio, la frente fugitiva, surcada por un profundo pliegue vertical en medio de las cejas, los ojos azules, dulces, pegajosos, de esos que es imposible mirar sin sufrir la atracción misteriosa y profunda de sus pupilas, la barba redonda y larga, poblada ya de pelo blanco no obstante haber pasado apenas el promedio de la vida, estaba un hombre: Andrés.
Al través del humo de su cigarro, su mirada vagaba perdida en el espacio.
Era la serie de cuadros del pasado, desvanecidos, viejos unos, borrados por el tiempo como borra la distancia los colores, los otros frescos, vivos, palpitantes.
Las reminiscencias de la primera infancia, los seis años, la escuela de mujeres, la maestra -Misia Petronita- de palmeta y pañuelo de tartán, la cartilla, Astete y, luego, las grandes, hoy marchitas, madres, abuelas muchas de ellas.
Después, Mister Lewis, su colegio de varones, almácigo de comerciantes, el espíritu positivo y práctico del padre queriendo hacerle entrar teneduría, alemán, inglés, meterlo en un escritorio.
La oposición empecinada y paciente de la madre ciega de cariño, soñando otras grandezas para su hijo, cómplice inconsciente de su daño, dispuesta siempre a encubrirlo, a defenderlo, a encontrar bien hecho lo que hacía, a ver en él a una víctima inocente del despotismo paterno y triunfando al fin con el triunfo del mañoso sobre el fuerte.
Una vez -y el recuerdo de este lejano episodio de su vida se dibujó claramente en su memoria- una vez, había llegado a Buenos Aires una francesa vieja, zonza, flaca y fea, pero... era artista, cantaba en Colón.
Enardecido al calor de una de esas fantasías de adolescente, que tienen la virtud de transformar en un edén el camarín hediondo a cola y a engrudo de las cómicas, hacerse presentar a ella por el empresario, un italiano viejo, corrompido, y mandarle en la noche del estreno diez mil pesos en alhajas, todo fue uno.
Por error, la cuenta cayó en manos del padre.
Una escena violenta se siguió. Fastidiado, declaró el viejo que cerraba los cordones de su bolsa.
El hijo, insolente, replicó alquilando un cuarto en el Hotel de la Paz.
Empezaron entonces los manejos de la madre, las tácitas contrariedades, los enojos, los obstinados silencios de días, de semanas, esa muerte a alfilerazos, esa guerra sorda y sin cuartel de las mujeres que acaba por convertir el hogar en un infierno.
A poco andar, llegaba a manos del hijo una carta escrita así:
«Si no te bastan quince mil pesos por mes, toma treinta mil, pero vuelve».
«¡La universidad -pensaba Andrés-, época feliz, haragán, estudiante y rico!
»El Club, el mundo, los placeres, la savia de la pubertad arrojada a manos llenas, perdidos los buenos tiempos, árido por falta de cultivo y de labor, baldío, seco el espíritu que tiene en la vida -se decía-, como las hembras en el año, su primavera de fecundación y de brama.
»Después, ¡oh! después es inútil, imposible; es la rama de sauce enterrada cuando ya calienta el sol.
»Vanos los esfuerzos, la reacción intentada, los proyectos, los cambios vislumbrados a la luz de la razón pasajero rayo de sol entre dos nubes.
»Vanos los propósitos de enmienda, el estudio del derecho un instante abrazado con calor y abandonado luego merced al golpe de maza del fastidio. El repentino entusiasmo por la carrera del médico, la camaradería con los estudiantes pobres de San Telmo, el amor al anfiteatro, muerto de asco en la primera autopsia.
»Vanas más tarde las veleidades artísticas, las fugaces aspiraciones a lo grande y a lo bello, las escuelas de Roma y de París, el Vaticano, el Louvre, Los Oficios, los talleres de los maestros Meissonier, Monteverde, Madrazo, Carrier-Beleuse, entrevistos y dejados por otra escuela mejor: el juego y las mujeres; la orgía.
»Y en un momento de empalago, de cansancio, de repugnancia profunda, los viajes, la Rusia, el Oriente, la China, el mundo y siempre y en todas partes, bajo formas varias y diversas, el mismo fondo de barro.
»Seco, estragado, sin fe, muerto el corazón, yerta el alma, harto de la ciencia de la vida de ese agregado de bajezas: el hombre, con el arsenal de un inmenso desprecio por los otros, por él mismo, en qué habría venido a parar, ¿qué era al fin?
»Nada, nadie...
»¿Qué antecedentes, qué títulos tenía?»
No haber llegado a tirar por falta de tiempo, antes que lo ganara el hastío, los restos de lo que supo ahorrar su padre:
-¡Ah! sí -exclamó de pronto Andrés con un gesto de profundo desaliento, arrojando la punta de su cigarro que le quemaba los labios-, ¡chingado, miserablemente chingado!...
La noche había llegado, tibia, trasparente.
Una niebla espesa empezaba a desprenderse de la tierra.
El cielo, cuajado de estrellas, parecía la sábana de una cascada inmensa derramándose sobre el suelo y levantando, al caer, la polvareda de su agua hecha añicos en el choque.
Andrés, recostado contra la reja del balcón, miró un momento: «¡Uff!...» hizo cruzando los brazos en la nuca y dando un largo bostezo, «¡qué remedio!... mañana iré a ver a la china esa».
Encendió luz, ganó la cama y abrió un libro.
Media hora después cerraba los ojos sobre estas palabras de Schopenhauer su maestro predilecto: «el fastidio da la noción del tiempo, la distracción la quita; luego, si la vida es tanto más feliz cuanto menos se la siente, lo mejor sería verse uno libre de ella».
El sol, a plomo, quemaba, blanco como una bola de vidrio en un crisol.
Los pastos marchitos habían dejado caer sus puntas, como inclinando la cabeza agobiados por el calor.
Echados entre las pajas, entre el junco, en los cardales, al reparo, ni pájaros se veían.
Solo un hombre, envuelta la cabeza en un ancho pañuelo de seda, iba cruzando al galope.
Los chorros de sudor de su caballo cabizbajo y jadeante regaban la rastrillada. El jinete llevaba las riendas flojas. De vez en cuando lo animaba castigándolo por la paleta con el rebenque doblado.
Después de largo rato de andar, junto a la huella, halló a su paso rodeada una majada.
Las ovejas, gachas, inmóviles, apiñadas en densos pelotones, parecían haber querido meterse unas en otras buscando sombra.
A corta distancia estaba el puesto: dos piezas blanqueadas, de pared de barro y techo de paja.
A la izquierda, en ángulo recto, una ramada servía de cocina.
A la derecha, un cuadro cercado de cañas: el jardín.
En frente, entre altos de viznaga, un pozo con brocal de adobe y tres palos de acacio en horca sujetando la roldana y la huasca del balde.
Más lejos, protegido por la sombra de dos sauces, el palenque.
Bajo el alero del rancho, colgando de la última lata del techo, unas bolas de potro se veían.
Tiradas por el suelo acá y allá, contra la pared, prendas viejas: un freno con cabezada, una bajera, una cincha surcida arrastrando su correa:
-¡Ave María purísima! -gritó el que acababa de llegar, sin bajarse de su caballo.
Un perro bayo, grande, pronto como volido de perdiz, se fue sobre él:
-¡Ave María purísima! -repitió dominando la voz furiosa del animal que, con los pelos parados, le estaba ladrando al estribo:
-¡Sin pecado concebida! -contestaron entonces desde adentro-, ¡fuera, Gaucho... fuera... fuera!...
Y hablando al recién venido:
-Apéese, patrón, y pase adelante -exclamó por la puerta entreabierta una mujer, mientras asomando con esquivez la cara, una mano en la hoja de la puerta, se alzaba con la otra el ruedo de la enagua para taparse los senos:
-Tome asiento D. Andrés y dispense, ya voy -prosiguió desde la pieza contigua así que Andrés hubo entrado.
Seis sillas negras de asiento de madera, una mesa y un estante de pino queriendo imitar caoba, eran los muebles.
A lo largo de la pared, clavadas con tachuelas, se veía una serie de caricaturas del «Mosquito», regalo del mayoral de la galera: el General Sarmiento vestido de mariscal, el Doctor Avellaneda, enano sobre tacos de gigante, el brigadier D. Bartolo Mitre, en la azotea de su casa, el Doctor Tejedor, de mula, rompiendo a coces los platos en un almacén de loza, ¡la sombra de Adolfo Alsina llorando las miserias de la patria!...
-¿Qué estaba haciendo Donata?
-Sesteando, D. Andrés.
-¿Solita?
-Sí, sola. Tata se fue al pueblito esta mañana de madrugada.
Al oírla, un gesto de satisfacción asomó al rostro de Andrés.
Luego, apagando el ruido de sus pasos, caminó hasta la abertura de comunicación entre ambas habitaciones, mal cerrada con ayuda de una jerga pampa, y allí, por una rendija, echó los ojos.
Dos cujas altas y viejas, separadas una de otra por un cortinado de zaraza, varias sillas de palo y paja torcida, una caja grande para ropa, una mesa con floreros, una imagen sagrada en la pared y en un rincón, un lavatorio de fierro con espejo, completaban el ajuar del dormitorio común.
Donata, atareada, iba y venía por el cuarto, se vestía.
Acababa de trenzarse el pelo largo y grueso, con reflejos azules como el pecho de los renegridos.
El óvalo de almendra de sus ojos negros y calientes, de esos ojos que brillan siendo un misterio la fuente de su luz, las líneas de su nariz ñata y graciosa, el dibujo tosco, pero provocante y lascivo de su boca mordiendo nerviosa el labio inferior y mostrando una doble fila de dientes blancos como granos de mazamorra, las facciones todas de su rostro parecían adquirir mayor prestigio en el tono de su tez de china, lisa, lustrosa y suave como un bronce de Barbedienne.
Andrés, inmóvil, sin respirar siquiera, la miraba. Sentía una extraña agitación en sus adentros, como la sorda crepitación de un fuego interno, como si repentinamente, a la vista de aquella mujer medio desnuda, le hubiesen derramado en las venas todo el extinguido torrente de sangre de sus veinte años.
Ella, sin sospechar que dos ojos hambrientos la devoraban, proseguía descuidada su tarea mientras, deseosa de evitar a Andrés el fastidio de la espera, de cuando en cuando le hablaba:
-¿Y Vd., patrón, con tanto sol, qué milagro?
Se había sentado; iba a ponerse las medias.
Al cruzar una sobre otra las piernas, alzándose la pollera, mostró el pie, un pie corto, alto de empeine, lleno de carne, el delicado dibujo del tobillo, la pantorrilla alta y gruesa, el rasgo amplio de los muslos y, al inclinarse, por entre los pliegues sueltos de su camisa sin corsé, las puntas duras de sus pechos chicos y redondos.
Descorriendo la cortina, Andrés entró de golpe:
-¡Solo por verte a ti, mi hijita, he venido!
Y en la actitud avarienta del que teme que se le escape la presa, arqueado el cuerpo, baja la cabeza, las manos crispadas, un instante se detuvo a contemplarla.
Después, fuera de sí, sin poder dominarse ya, en el brutal arrebato de la bestia que está en todo hombre, corrió y se arrojó sobre Donata:
-¡Don Andrés, que hace por Dios! -dijo esta asustada, fula, pudiendo apenas pararse.
A brazo partido la había agarrado de la cintura. Luego, alzándola en peso como quien alza una paja, largo a largo la dejó caer sobre la cama.
La tocaba, la apretaba, la estrujaba, la deshacía a caricias, le cubría de besos locos la boca, el seno, las piernas.
Ella, pasmada, absorta, sin atinar siquiera a defenderse, acaso obedeciendo a la voz misteriosa del instinto, subyugada a pesar suyo por el ciego ascendiente de la carne, en el contacto de ese otro cuerpo de hombre, como una masa inerte se entregaba.
De pronto, dio un agudo grito de dolor y soltó el llanto.
Breves instantes después, con el gesto de glacial indiferencia del hombre que no quiere, Andrés tranquilamente se bajaba de la cama, daba unos pasos por el cuarto y volvía a apoyarse sobre el borde del colchón.
-Pero, ¡qué tienes, qué te pasa, por qué estás ahí llorando, zonza! -dijo a Donata inclinado, moviéndola con suavidad del brazo-, ¿qué te sucede, di, ni tampoco un poquito me quieres, que tanto te cuesta ser mía?
Y como ella, abismada toda entera en su dolor y en su vergüenza, vuelta de espaldas, encogida, la cara oculta entre las manos, continuara derramando copiosas lagrimas:
-Vaya, mi alma, no sea mala, déme un besito y no llore.
-¡Don Andrés, por vida suya, déjeme!
Hubo un largo momento de silencio; se oía solo el zurrido de las moscas pululando en las rendijas por donde entraba el sol.
-Bueno, ingrata -exclamó por fin Andrés deseoso de acabar cuanto antes, violento de encontrarse allí, con ganas de irse-, ¡ya que tan mal me tratas, me retiraré, qué más!
Y despacio, mientras se dirigía hacia la puerta:
-Después, cuando se te haya pasado el enojo volveré -agregó levantando con toda calma la cortina de jerga y saliendo a montar a caballo, entre risueño y arrepentido de lo que había hecho, como harto ya.
Entregado Andrés a su negro pesimismo, minada el alma por la zapa de los grandes demoledores modernos, abismado el espíritu en el glacial y terrible «nada» de las doctrinas nuevas, prestigiadas a sus ojos por el triste caudal de su experiencia, penosamente arrastraba su vida en la soledad y el aislamiento.
Insensible y como muerto, encerrado dentro de las paredes mudas de su casa, días enteros se pasaba sin querer hablar ni ver a nadie, arrebatado en la corriente destructora de su siglo, pensando en él, en los otros, en la miseria de vivir, en el amor -un torpe llamado de los sentidos-, la amistad -una ruin explotación-, el patriotismo -un oficio o un rezago de barbarie-, la generosidad, la abnegación, el sacrificio -una quimera o un desamor monstruoso de sí mismo-, en el cálculo de la honradez, en la falta de ocasión de la virtud; y nada ni nadie hallaba gracia ante el fuero inexorable de su amargo escepticismo. Ni aun el afecto de la madre, hijo tan solo del propio sufrimiento al ver sufrir a los hijos; ni aun Dios, un absurdo espantapájaros inventado por la collonería de los hombres.
Y era un desequilibrio profundo en su organismo, desigualdades de carácter, cambios bruscos, infundados, irritaciones sin causa ni razón, las mil pequeñas contrariedades de la existencia exasperándolo hasta el paroxismo de la ira, determinando en él una extraña perturbación de facultades, como un estado mental cercano de la locura.
Durante las lentas y abrumadoras horas de la siesta, en la escasa media luz de sus postigos entornados, repentinamente solía tirarse de la cama y abrir su balcón de par en par.
A la vista de la tierra reseca y partida en grietas por el sol, de los pastos abatidos y marchitos, en presencia del viento exhalando el monótono gemido de su voz al desgarrarse en su choque contra las copas de los árboles, o levantando a lo lejos la espiral de negros remolinos como humaredas del campo en combustión, un fastidio inaguantable, un odio, una saciedad de aquel cuadro mil veces contemplado lo invadía.
Daba un golpe rabioso a la ventana, echaba aldaba a los postigos y en las densas tinieblas de su casa convertida en un sepulcro, se arrojaba de espaldas a la cama y fumaba, fumaba incesantemente, unos tras otros paquetes enteros de cigarrillos turcos, su tabaco favorito, o en un rincón, sentado, los codos sobre las rodillas, la cabeza entre las manos, permanecía ensimismado e inmóvil largo tiempo.
De pronto, un deseo violento de salir, de andar, una fiebre, un furor de movimiento lo asaltaba.
Ensillaba él mismo su caballo y, contra el viento, el sombrero en la nuca, lagrimeándole los ojos, silbándole los oídos, galopaba, corría, devoraba locamente las distancias.
O la pasión de la caza llegaba a absorberlo por completo y se levantaba entonces al alba y en su afán de matar y de hacer daño, ganaba el campo.
Los altos de aves, de patos, de batitúes, de perdices, eran arrojados después a los perros y a los cerdos. Su paladar no podía soportar esas comidas.
Otras veces, en sus horas de calma y de quietud, como si su mal compadecido, de tarde en tarde, hubiese querido hacerle la limosna de una tregua, tendido sobre su hamaca a la sombra de los paraísos de la quinta, una pequeñez, una nada lo atraía; cualquier ínfimo detalle de la vida animal en sus manifestaciones infinitas.
Eran, ya las largas filas de hormigas yendo y viniendo por la cinta gris de sus caminos, deteniéndose, cruzando las patas, como dándose la mano al encontrarse y prosiguiendo luego, atareadas, unas con carga, otras de vacío su trabajo paciente y previsor.
Ya el hábil manejo, la cábula astuta de los sapos, en su guerra sin cuartel contra las moscas, tirándoles a traición, en un descuido, la certera estocada a fondo de sus lengüetazos.
Ya, algún hornero arruinado por la maldad de los hombres o la inclemencia del tiempo, caída y rota su casa, obligado a levantarla de nuevo, trabajando acá y allá, contra el pozo, en el borde de los charcos y, una vez hecha la mezcla, preparado el material, volando a emplearlo en el edificio admirable de su nido con la ayuda de su pico, como un albañil con la de su cuchara.
Una tarde, después de comer, había salido Andrés, fumaba frente a su casa.
De pronto, sintió un tumulto, dio vuelta y vio a Bernardo, su gato, su bestia preferida, el único ser entre los seres que lo rodeaban, para el cual, por una aberración acaso lógica del estado mórbido de su alma, tenía siempre un mimo, una caricia, perseguido de cerca por el perro del capataz.
Como una pelota de goma, el animal acosado, loco, saltó, se subió a la copa de un árbol, junto a un nido de benteveos.
La hembra, entonces, alarmada, creyendo en una agresión, encrespó furiosa las plumas; gritaba, se agitaba, golpeaba desesperadamente el pico contra un gajo.
El gato, por su parte, haciendo caso omiso de aquella vana hojarasca y todo estremecido por la inminencia del peligro, clavaba las uñas en el árbol y los ojos en el suelo donde, lamiéndose el hocico y sacudiendo la cola con un movimiento nervioso de culebra, su terrible adversario lo acechaba.
Un momento se detuvo Andrés a contemplar la escena.
Era eso el orden, la decantada armonía del universo; ¡era Dios aquello, revelándose en sus obras!...
Pero, bruscamente, tomando parte él también en la querella, entró a la casa, sacó su revólver y dejó tendido al perro de un balazo.
Luego, trepado al árbol con el auxilio de una escalera de podar que había allí cerca:
-¡Pobrecito Bernardo, casi me lo han muerto! -dijo alargando a éste la mano suavemente.
A su contacto, el gato, ofuscado, dio vuelta y le metió las uñas.
-¡Canalla! -exclamó Andrés-, esas son las gracias que me das, es así como me pagas... ¡Pareces hombre tú!
Había fiesta en el pueblito.
Un viejo rico, ladrón de vacas, creyendo liquidar sus cuentas con el diablo y pagar las hechas y por hacer con andar metido en las iglesias y dar su plata a los frailes, generosamente acababa de donar un flamante y relumbroso altar mayor.
El hecho se celebraba.
En su calidad de vecino importante del partido, Andrés naturalmente fue invitado.
Así como en otra situación, habría agarrado la misiva y héchola pedazos sin más vuelta, ese día en un revuelo antojadizo de su espíritu, porque sí:
-Iré -se dijo y mandó echar la tropilla y atar a cuatro caballos su carruaje.
La plaza, un alfalfal cruzado por filas de paraísos entre los que, de trecho en trecho, grandes claros se veían como afrentas de la seca y las hormigas al rostro de la estética, ostentaba multitud de tiras de coco blanco y celeste flameando al tope de astas de tacuara.
En las pulperías los borrachos, los «mamaos», quemaban gruesas de cohetes.
Los muchachos, en ronda, agarrados de las manos, saltaban gritando.
Los caballos atados a los postes de las veredas, asustados, se sentaban, reventaban los cabestros y las riendas.
De vez en cuando, un carricoche pasaba sonando con un ruido de matraca. Lo envolvía una nube de polvo.
En el atrio, los hombres se reunían. El Juez de Paz, el Comandante, el médico, el boticario, el Comisario de Policía, el maestro de escuela, los dueños de las casas de negocio, municipales o personajes influyentes, los ases, en un grupo.
Un poco más allá, pisando un poco más abajo, el gremio de dependientes rodeando al empleado telegrafista.
En la calle, junto al cordón de la vereda, las últimas cartas de la baraja, el chiripá y la camiseta se cortaban solos.
Las mujeres, hechas un cuero de escuerzo enojado, de a dos, de a tres, iban entrando.
Todo en ellas juraba, blasfemeaba de verse junto, desde el terciopelo y la seda hasta el percal. Cajones enteros de pacotilla alemana, salidos de los registros de la calle de Rivadavia, habían hallado allí su debouché.
La campana, rajada, con voz de vieja llamaba a misa.
Adentro, el cura, un vizcaíno carlista cuadrado de cuerpo y de cabeza, hombre de pelo en pecho y de cuchillo en la liga, se disponía a oficiar pomposamente en el altar, objeto de la fiesta.
Concluida la ceremonia religiosa, la numerosa concurrencia fue invitada a reunirse en el salón municipal donde un refresco había sido preparado.
Los brindis no tardaron en dejarse oír, brindis de cerveza y de asti spumante disfrazado de champagne.
El Juez de Paz, Presidente de la Municipalidad, de pie, decorosamente tomó la palabra y dijo:
-«Señores:
»Designado por mis honorables colegas y a nombre de la corporación que presido, cábeme el honor, a mí, modesto y humilde obrero, de dirigiros la palabra en este memorable día que jamás se borrará de nuestros recuerdos.
»Con el corazón henchido de cristiano gozo, habéis asistido señores, como buenos católicos que sois, al grandioso espectáculo de la ceremonia en que nuestro digno prelado (el cura aquí presente), acaba de inaugurar solemnemente el magnífico altar que un ilustre patriota y venerable anciano (aquí presente también), en un acto de generoso desprendimiento, tuvo a bien donar a la Iglesia de este pueblo.
»Es, a no dudarlo señores, un gran paso el que hemos dado en el sentido del adelanto de la localidad.
»Pero me veo forzado a declararlo: él no basta.
»Tenemos altar, señores, es cierto pero yo pregunto, ¿qué ganamos con eso si carecemos de templo?
»El local que hoy sirve a ese importante objeto, indigno de la pompa y augusta majestad del culto de nuestros padres, reducido e incapaz, por otra parte, para contener a los innumerables fieles que en alas de la fe, se congregan fervorosos a encomendar sus almas a la divina Providencia del Creador, es de todo punto inadecuado a los fines a que se halla consagrado.
»Otra necesidad no menos sentida e imperiosa, señores, es la de una casa apropiada para escuela.
»Más de las tres cuartas partes de los niños del partido (sensible y doloroso me es decirlo), más de las tres cuartas partes de esos niños que hoy son una esperanza risueña de la patria y que mañana serán una hermosa realidad, viven sumidos en la ignorancia y la abyección que ella engendra, debido solo a la falta de un edificio espacioso y cómodo donde sus tiernos corazones (y es así señores, como las pequeñas causas producen los grandes efectos), donde sus tiernos corazones puedan concurrir a recibir la semilla fecunda de la educación común que, arrojada en tierra argentina, produce, señores, el árbol generoso de la libertad.
»Sí, señores, lo digo sin vueltas ni rodeos, con la franqueza brutal de un pecho republicano, la inercia nos mata, nos consume, es necesario que la iniciativa individual, esa iniciativa progresista y salvadora, se haga sentir de una vez si queremos llegar a ser grandes y a que se nos trate con respeto, si anhelamos realizar en nuestra esfera, el gran programa del self government (o gobierno de lo propio), merced al cual las naves de la orgullosa Albión surcan hoy con sus aceradas proas los mares de polo a polo.
»Que una comisión de vecinos se constituya (y desde ya me permito proponeros su nombramiento inmediato), se constituya digo, con la misión de recabar del superior gobierno su eficaz y salvador concurso en bien de esta apartada y lejana localidad.
»Ese concurso, señores, abrigo la convicción firme y profunda, no nos ha de ser rehusado.
»Abonan mis palabras las nobles prendas de carácter del Exmo. Señor Gobernador de la Provincia, de ese ciudadano ilustre y preclaro, exaltado a las altas regiones del poder por el potente soplo de las auras populares y que, con aplauso universal, rige hoy los destinos de esta benemérita provincia, inspirándose en las fuentes del más puro y acrisolado patriotismo, faro de eterna luz a cuya sombra marchan los pueblos por la senda del progreso y de la civilización, hacia su prosperidad y futuro engrandecimiento en los siglos venideros.
»He dicho».
Se oyó un torrente de aplausos desbordante, atronador; el orador fue calorosamente felicitado por sus colegas.
Luego, sin demora y por general asentimiento, se procedió a dar forma a la idea.
A título de ser Andrés, según se aseguró, condiscípulo y amigo del Gobernador, alguien propuso que fuera aclamado el nombre del primero en calidad de miembro de la diputación.
Pero aquí, como volcando un chorro de agua fría sobre aquel loco entusiasmo:
-¿Me van vds. a permitir señores, que les dé sencillamente un consejo? -dijo Andrés con un gesto de impaciencia disimulado apenas en la corrección y cultura de sus modales.
-Sí señor, hable, hable don Andrés.
-«Déjense de perder su tiempo en Iglesias y en escuelas; es plata tirada a la calle.
»Dios no es nadie; la ciencia un cáncer para el alma.
»Saber es sufrir, ignorar, comer, dormir y no pensar, la solución exacta del problema, la única dicha de vivir.
»En vez de estar pensando en hacer de cada muchacho un hombre, hagan un bestia... no pueden prestar a la humanidad mayor servicio».
Luego, como aligerado del peso de la carga de bilis que acababa de arrojar, impasible sacó el reloj.
-Las cuatro de la tarde y ocho leguas de camino por delante. Señores, ¡queden vds. con Dios!»
Y salió con todo aplomo, dejando visco de apampado a su auditorio.
Apenas sus amores, si es que amor podía llamarse su comercio con Donata, bastaban a llenar algunos instantes de su vida.
De vez en cuando iba al rancho, la veía, pasaba una hora con ella si la hallaba sola. Buscaba una escusa y se volvía si daba con el padre, ño Regino, un servidor antiguo de la casa, asistente del padre de Andrés en las patriadas de antaño contra la tiranía, uno de esos paisanos viejos cerrados, de los pocos que aún se encuentran en la pampa y cuyo tipo va perdiéndose a medida que el elemento civilizador la invade.
Había visto niño a Andrés, le llamaba el patrón chico y tenía con él idolatría; era un culto, una pasión.
Donata, por su parte, como esas flores salvajes de campo que dan todo su aroma, sin oponer siquiera a la mano que las arranca la resistencia de espinas que no tienen, en cuerpo y alma se había entregado a su querido.
Huérfana de madre, criada sola al lado de su padre, sin la desenvoltura precoz, sin la ciencia prematura que el roce con las otras lleva en los grandes centros al corazón de la mujer, ignorante de las cosas de la vida, conociendo solo del amor lo que, en las revelaciones oscuras de su instinto, el espectáculo de la naturaleza le enseñaba, confundía la brama de la bestia con el amor del hombre.
Andrés la buscaba, luego la quería.
No sabía más y era feliz.
Viva, graciosa, con la gracia ligera y la natural viveza de movimientos de una gama, cariñosa, ardiente, linda, pura, su posesión, algo como el sabor acre y fresco de la savia, habría podido hacer la delicia de su dueño en esas horas tempranas de la vida en que el falso prisma de las ilusiones circuye de una aureola a la mujer.
Hoy, era apenas un detalle en la existencia de Andrés.
Una cosa, carne, ni alguien siquiera. Menos aún que Bernardo, el gato, el animal mimado de su amante.
En épocas, sin embargo, solía Andrés repetir con más frecuencia sus visitas; se informaba de las salidas de ño Regino al campo o al pueblito, él mismo lo alejaba, le creaba ocupaciones, le ordenaba trabajos en la hacienda de que era el viejo capataz; mandaba parar rodeo, hacer recuentos, galopar la novillada, inventaba mil pretextos para poder estar solo con Donata, mostrándole así un apego, un interés que la infeliz en su ignorancia, aceptaba como pruebas de cariño y que eran solo en Andrés otras tantas caprichosas alternativas de la fiebre del deseo.
Una vez tuvo un antojo, un refinamiento de estragado: verla desnuda en sus brazos, dormir con ella:
-Ño Regino -dijo al viejo-, necesito que vd. me haga un servicio.
-Mande patrón.
-He comprado afuera una punta de vacas, previa vista, y quiero que vd. me las revise antes de cerrar el trato.
-Galopiaré patrón.
-¿Cuándo se va?
-Esta tarde mesmo puedo ensillar, si le parece. Le pegaré con la fresca.
-¿Y Donata?
-¿Donata dice? Se quedará no más, pues...
-¿Sola?
-¡Oh, y si no, quién se la va a comer en las casas! Ahí también le dejo al pioncito pa un apuro.
-¿Qué, no tiene miedo de dejarla sola con el peoncito?
-¿Miedo? ¿Y de que voy a tener miedo?
-Es que el muchacho ese es medio hombrecito ya, y vd. sabe que el diablo las carga...
-¡Buen gaucho pa un desempeño! -dijo soltando la risa ño Regino-. ¡Qué va a ser eso señor, si es como rejusiléo en tiempo de seca! Ni tampoco vaya a creerla tan de una vez amarga a mi hija, patrón -agregó con el ciego engreimiento de los padres-, que sea capaz de abrirle el pingo así no más a cualquiera. Dende chica la he enseñao que viva sobre la palabra como animal de trabajar en el rodeo y no es por alabarla, señor, pero me ha salido medio halaja la moza.
-Bueno, ño Regino -dijo Andrés sonriéndose él también-, vaya con Dios, alístese y vuelva por la carta orden.
A eso de las diez de la noche, Andrés se apeaba en un bajo y ataba su caballo a unos troncos de duraznillos.
Era cerca del rancho de Donata.
Gaucho había salido al trote, a recibirlo. Pero Gaucho no le ladraba ya; era su amigo ahora.
Medio arrastrándose por entre el pasto, agachando la cabeza y meneando la cola de alegría, le lamía las manos, lo olfateaba.
Un momento después, ambos se dirigían a la casa.
El muchacho dormía tirado en la ramada.
Donata, prudentemente, solo había dejado abierta la ventana que miraba al lado opuesto. Andrés pasó por esta y entró.
Un olor a claveles y mosquetas, con mezcla de malva y yerbabuena, zahumaba la habitación.
Bajo la imagen santa y entre los dos floreros adornados con las flores del jardín, ardía una vela de sebo:
-¿Por qué has dejado luz?
-Por tata -contestó ella acurrucada entre las sábanas-, siempre que se ausenta prendo una para que la virgen lo ampare.
-¿La virgen? Hombre no me parece mala la idea... Quiere decir que si le prendieras dos, te vendería su protección, por partida doble... A no ser que tu virgen sea una virgen tramposa, capaz de robarte la plata. Voy a ponerle otra más.
Y diciendo y haciendo, pasó a la pieza contigua, encendió un fósforo y volvió poco después acercando repentinamente al rostro de Donata la vela que traía en la mano.
-¡Apague eso D. Andrés, basta con una! -exclamó ella llena de vergüenza, tapándose hasta la cabeza y dando vuelta hacia el lado de la pared, mientras un ligero temblor, una emoción, alteraba el timbre puro y cristalino de su voz:
-No señor ¡han de ser dos!
Luz era lo que quería.
Luego, desde una silla, desnudándose:
-¿A que hora se fue tu padre?
-A la oración.
-¿Y se habrá ido de veras ché? -siguió en tono de broma, haciéndose el que no las tenía todas consigo- ¡no sea el diablo que se nos aparezca de pronto!
-Solamente -Dios lo libre y lo guarde- muerto lo traerían! ¡Tratándose de servir a su patrón chico cuándo sabe andar con mañas el viejo!...
Al oírla, algo como la sombra de un remordimiento cruzó la mente de Andrés, un instante inmóvil y pensativo.
Pero alzándose luego de hombros, con un gesto de forzada indiferencia, como queriendo sacudir pensamientos enojosos:
-Hazme lugar -dijo a Donata y bruscamente se metió en la cama.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Miró el reloj, eran las once y media:
-Mi hijita yo nunca duermo con luz. Creo que tu virgen puede darse ya por satisfecha. Con tu permiso, voy a apagar las dos velas esas que me están cargando.
A oscuras, quiso dormir; imposible.
Las sábanas, unas sábanas de hilo grueso y duro, impresionaban desagradablemente su piel habituada a la batista.
La atmósfera encerrada de la pieza, el aroma capitoso de las flores, alterado por un hedor penetrante a paveza, lo mareaba, le sublevaba en ansias el estómago.
Repentinos tufos de calor le abrazaban la cara, la cabeza. La vecindad de Donata, sus carnes frescas y mojadas de sudor, ya un brazo, el seno, una pierna, el pie que Andrés, en su desasosiego constante alcanzaba a rozarle por acaso, bruscamente lo hacían apartarse de ella como erizado al contacto de un bicho asqueroso y repugnante.
Sentía una picazón, un insoportable escozor en todo el cuerpo. Un instante llegó a creer que las chinches lo estaban devorando; encendió luz y miró: no encontró nada.
Excitado, sin embargo, inquieto, febriciente, se movía, sin cesar de un lado otro, se revolvía desesperado sin poder pegar los ojos, se acostaba de espaldas, sobre el flanco, se quitaba las sábanas de encima, sacaba las piernas fuera del colchón.
¡Ah! su casa, su cuarto, su cama, el aire puro de sus balcones abiertos!...
Bien merecido lo tenía; ¡qué demonios le había dado por meterse en un rancho miserable a dormir con una china!...
Al fin, no pudiendo aguantar más aquel infierno, de un salto se levantó, fue y abrió la ventana.
Junto con la luz pálida de la luna, entró la brisa fresca de la noche.
Como un sediento, abrió la boca y se puso a beberla a tragos.
Después, en la penumbra, miró a Donata. Las sábanas colgaban de la cama. Estaba desnuda toda; dormía profundamente, como un tronco.
¡¡Uff!! -hizo Andrés, y agarrando en montón el bulto de su ropa, huyó de allí, salió a vestirse fuera.
Era de noche aún.
Una de esas noches de Abril diáfanas y serenas, en que el cielo alumbra acribillado de estrellas como si el globo de la luna, hecho pedazos, se hubiese desparramado por las tinieblas.
De vez en cuando, se oía el ruido de las tropillas, el cencerro de las yeguas maneadas junto al corral.
Atados al palenque, los caballos ensillados relinchaban.
Los peones, en la cocina, alrededor del fogón, tomaban mate, en cuclillas unos, otros cruzados de piernas, los demás sentados sobre un tronco de sauce, sobre una cabeza de vaca.
Hablaban de sus cosas, de sus prendas, de sus caballos perdidos cuyas marcas pintaban en el suelo con la punta del cuchillo, de alguien que andaba a monte «juyendo» de la justicia por haberse desgraciado, bastante bebido el pobre, matando a otro en una jugada grande.
No faltaba alguno entre ellos, medio morado para el rumbo en una noche escura o muy enteramente hacienda para un pial de volcado o para abrir las piernas en toda la furia, que costeara la risa y la diversión de los otros.
Ya iba siendo hora; se alcanzaba a ver el lucero.
Y la conversación recayó sobre los trabajos de ese día: la capa, la yerra.
A los díceres, algunos forasteros habían caído:
-Y vd. D. Contreras, ¿no es que andaba medio mal con el patrón?
-Qué le hemos de hacer al dolor, amigo, los hombres pobres necesitamos de los ricos.
Era el chino de la esquila; se había presentado a Andrés en la tarde del día anterior:
-Sé que está con miras de herrar patrón, y vengo a que me dé trabajo.
-No has de andar con buenas intenciones tú -se dijo aquel fijándolo con desconfianza; luego:
-Tengo completo el personal -secamente le contestó.
-El mayordomo -insistió el otro-, me había informado de que faltaba un peón de a caballo...
-Bueno, amigo, vaya y desensille; mañana trabajará -repuso Andrés, cambiando repentinamente de resolución, solo a la idea de que el chino pudiera llegar a figurarse que él le había tenido miedo.
Por una de las ventanas de la capilla, como, entre ellos, llamaban los peones de la estancia al pabellón de Andrés, acababa de verse luz.
Villalba, el mayordomo, llegó a la puerta de la cocina:
-Vaya, pues; ya está despierto el patrón, ¡a ver si suben a caballo y salen de una vez! -dijo dirigiéndose a los peones los que pocos minutos después se perdían en rumbos diferentes.
A medida que iba amaneciendo, se oía a la distancia los alaridos de la gente.
La hacienda, hilada, disparaba, semejante entre las sombras mal disipadas aún, a una bandada de enormes cuervos volando a ras del suelo.
El campo estremecido temblaba sordamente, como tronando lejos.
A eso de las seis, los animales paraban en el rodeo. Algunos caminaban, iban y venían; las madres mugían en busca de sus hijos; los extraviados de las mismas puntas se juntaban; los más pesados se habían echado.
Sobre la extensa faja multicolor que dibujaban, solía alzarse la maciza corpulencia de algún toro trabajando, mientras de trecho en trecho, los peones escalonados, inmóviles, parecían como los postes de un corral.
El señuelo, cincuenta colorados con un madrino negro de cencerro, pastaba a pocas cuadras.
-Puede ir principiando Villalba -mandó Andrés que en ese momento llegaba de galope.
El mayordomo a su voz, haciendo cordón seguido de la peonada, atropelló, bruscamente cortó una punta del rodeo y con la ayuda del señuelo, entre todos la arrearon al corral.
Cuatro hombres entraron a caballo y ocho a pie, cerrando estos la tranquera junto a la que varias marcas se enrojecían al calor de una enorme fogata de osamentas.
Pronto todo ya, se dio comienzo al trabajo.
Los cuatro de a caballo sacaban de entre la hacienda, recostada contra la palizada del corral, otros tantos terneros enlazados.
Los de a pie, echando berija, los pialaban y, cuando del cimbronazo no alcanzaban a darlos contra el suelo, prendidos de la cola los volteaban a tirones.
Una vez caídos y maneados, el mayordomo marcaba.
Al asentar el fierro, un humo negro y denso se desprendía, el cuero chirriaba, el animal bramaba de dolor.
A los más grandes un viejo los castraba; y había de ser viejo, sus años garantían la operación.
El calor, el encierro, los golpes que llevaban, la vecindad de los hombres, el tumulto, provocaban el enojo de algún toro o de alguna vaca vieja que, solos se cortaban del montón, agachaban la cabeza, olfateaban la tierra, la escarbaban, sacudían las astas y atropellaban bufando.
El corral se trasformaba entonces en una plaza; el trabajo se convertía en una lidia.
Al grito de «¡guarda!» los peones azorados daban vuelta, cuerpeaban al animal, corrían, gambeteaban. Muy apurados, ganaban los postes o se echaban de barriga, chuleándolo por fin en medio de una algazara salvaje, infernal, así que lograban salvar el bulto.
Un toro hosco, morrudo y bien armado, se mostraba, sobre todos, emperrado, recalcitrante.
Varias veces había hecho zafarrancho entre la gente:
-Pónganle el lazo a ese y métanle cuchillo en la berija a ver si se le quitan las cosquillas -ordenó Andrés caliente con el animal-. Para mejor -agregó dejándose caer al corral-, ¡es más criollo que un zapallo y más feo que un viento de cara!
No bien oyó la orden de Andrés, sin hacérselo decir dos veces, Contreras castigó, cerró las piernas, revoleó y enlazó al toro de las astas.
Este, furioso, se le fue encima, llegando a peinar de un bote la cola del caballo.
Luego, de revuelo, enderezó al grupo donde se encontraba Andrés, en ese instante de espaldas, hablando con Villalba.
Con toda intención el chino hizo pie echado sobre el pescuezo de su montura. El lazo, roto en el tirón, azotó el aire, pasó silbando como una bala:
-¡Guarda, patrón! -se apuraron todos a gritar cuando el toro, sobre Andrés, humillaba ya para envasarlo, pudiendo apenas éste trepar a los palos del corral, no sin antes tener partido el pantalón de una cornada:
-¿Por qué no le has dado lazo? Es esta la segunda vez que tratas de madrugarme, canalla... ¡no te mato de asco!... -exclamó Andrés trémulo de rabia.
Nada contestó el gaucho. Se le vieron solo blanquear los ojos en una mirada de soslayo, traidora y falsa como un puñal.
El frío picaba ya; los días se acortaban.
Parecía ser hora de sol alto, cuando rápidamente oscurecía y la noche llegaba sola, triste, negra, eterna hasta la mañana siguiente.
En un último esfuerzo del calor, el pasto, regado por los aguaceros de otoño, empezaba a querer brotar. En vano; las primeras heladas lo mataban chiquito; el campo, cubierto por el manto de vidrio de la escarcha, como envuelto en un sudario amanecía blanqueando, mientras los árboles en la quinta perdían sus hojas una a una y mostraban el enredado laberinto de sus gajos secos, sobre el que las altas siluetas de los álamos se destacaban como esqueletos de gigantes.
Era a principios de Mayo.
Andrés había ordenado que le alistaran su carruaje para la mañana siguiente.
Se volvía.
Donata, a caballo, seguida de Gaucho, había llegado a la estancia.
Con pretexto de entregar la ropa de Andrés, que ella lavaba, subió al piso superior donde se encontraba aquel preparando su balija:
-¿Es cierto lo que me ha dicho Tata, D. Andrés? -preguntó desde el umbral, tímidamente, bajando la vista, mientras en un movimiento nervioso y maquinal, retorcía el pañuelo entre sus manos, un pañuelo blanco de algodón.
-¿Qué te ha dicho?
-Que vd. se va mañana.
-Es cierto.
-¿A la ciudad? -repuso ansiosa.
-Sí, a la ciudad, ¿y de ahí?
No obstante todo su empeño por disimular la pena que la embargaba, un estremecimiento agitaba sus labios, poco a poco los ojos se le preñaban de lágrimas.
Al fin, siéndole imposible dominarse silenciosamente se llevó el pañuelo a la cara.
Un gesto de contrariedad y de impaciencia asomó al rostro de Andrés:
-¿Esas tenemos? Mira, mi hijita, déjate de venir a fastidiarme, a mi no me gustan las mujeres lloronas -dijo duramente-. ¿Qué, te sorprende que me vaya, ignoras que los inviernos los paso en Buenos Aires, a qué vienen esos llantos, entonces? Sobre todo, si me voy, no es para no volver... ¡Sabe que le había dado fuerte a vd. mocita!... -siguió con gesto menos seco y como movido a lástima al contemplarla-. ¡Por qué no dice que quiere que me la lleve a vd. también!... Es lo único que le faltaba... -Y dirigiéndose a la mesa de luz a encender un cigarrillo-: vaya, amiga -agregó en tono alegre y juguetón-, nada de zonseras ni de historias, sea discreta y ayúdeme... A ver, ponga ahí encima esas camisas.
-¡Qué va a ser de mí, Virgen Santa! -murmuró Donata entre sollozos.
-¿Qué va a ser de ti? Nada, pues, hija; vas a quedarte aquí tranquilamente con tu padre hasta que vuelva yo.
-¡Ah! D. Andrés, pobre de mí, vd. me ha hecho desgraciada, ¡qué va a decir tatita!...
-Que yo te he hecho desgraciada, que qué va a decir tu padre... Francamente, no te comprendo Donata, veamos, explícate, ¿qué es lo que te pasa?
-¡Qué me ha de pasar, que estoy embarazada!...
-¡Zas! -soltó Andrés, medio queriendo inmutarse-. ¡Sería la primera vez! -agregó como hablando solo, mientras una ligera alteración en el eco de su voz parecía acusar la impresión extraña y nueva que le habían producido las palabras de Donata-. Mi hijita, te equivocas... no puede ser... o por lo menos, es muy difícil -siguió visiblemente preocupado, a pesar de la tranquila seguridad que afectaba-. De todos modos -acabó por exclamar resueltamente, después de un momento de silencio-, lo que sea será... ¡no te aflijas, aquí estoy yo!...
Y en un espontáneo y generoso arranque, acercándose a su querida, la atrajo y le dio un beso.
Ella, entonces, más conforme:
-¿Y cuándo piensa volver? -se aventuró a preguntar.
-Pronto, dentro de un mes, antes acaso. Entretanto, te lo repito, puedes estar tranquila, que yo no te he de dejar desamparada. Ahora, véte, retírate, no ha de faltar quien ande hablando, si ven que te quedas mucho tiempo aquí conmigo -pretextó, y, sintiendo la necesidad de quedarse solo, la despidió con dulzura acompañándola hasta la puerta.
-¡Bien podría el diablo haber metido la mano!... Pero... ¿y las otras, entonces, las mil otras?... ¡Bah!... otra cosa es con guitarra... -pensó-, ¡muy baqueteadas, las otras!...
Reñido a muerte con la sociedad cuyas puertas él mismo se había cerrado, con la sociedad de las mujeres llamadas decentes, decía, por rutina o porque sí, con una fe más que dudosa en la virtud, negando la posibilidad de la dicha en el hogar y mirando el matrimonio con horror, buscaba un refugio, un lleno al vacío de su amarga misantropía, en los halagos de la vida ligera del soltero, en los clubs, en el juego, en los teatros, en los amores fáciles de entretelones, en el comercio de ese mundo aparte, heteróclito, mezcla de escorias humanas, donde el oficio se incrusta en la costumbre y donde la farsa vivida no es otra cosa que una repetición grosera de la farsa representada.
Pocos días después de su llegada a Buenos Aires, se hacía en Colón un ensayo general de «Aida», ópera de estreno de la gran compañía lírica italiana contratada por el maestro Solari.
Andrés, a título de viejo camarada del empresario, tenía acceso libre, vara alta en el teatro. Ocupaba cada año uno de los palcos de la escena.
A lo ancho del negro pasadizo que del vestíbulo llevaba a bastidores, un tabique portátil de madera había sido atravesado.
Los profanos, apeñuzcados, porfiaban por entrar, apuraban el recurso de sus cábulas:
-¿Qué, ya no me conoce vd. a mí?
-¡No embrome, compañero, que le cuesta!..
-Este viene conmigo, ché, déjelo pasar...
-¿Está Solari adentro? yo soy su amigo, hágalo llamar, dígale que fulano lo busca...
Tiempo perdido.
El portero, sordo, inexorable, con cara de rabia obstinadamente les cerraba el paso:
-Tengo órdine del siñor impresario para non decar entrar a naidie.
En esas, atinó a llegar Andrés.
No sin trabajo había logrado abrirse camino hasta allí.
El italiano se hizo a un lado al verlo, se sacó el sombrero y solícito, obsequioso, con gesto zalamero y mirada derretida:
-Pase, Sr. D. Andrés -dijo.
Un coro de destempladas protestas y de insultos acogió la odiosa excepción del empleado, mientras por entre una doble hilera de músicos y de coristas, y una nube espesa de humo hediondo a tabaco italiano y a letrina, Andrés llegaba al fondo del zaguán, doblaba a la derecha y se metía en su palco.
Todo en la escena estaba dispuesto.
Un telón viejo había sido corrido ocultando el paredón del fondo.
A uno y a otro lado, hacia la sala, varias sillas se veían reservadas a las primeras partes.
La luz de tres brazos dobles de gas encendidos sobre la orquesta, al flotar indecisa por las tinieblas desiertas del edificio imprimía a este un sello extraño, fantástico imponente.
Vagamente, en la penumbra, el angosto y profundo coliseo despertaba la idea de una boca de monstruo, abierta, enorme.
Por entre los últimos lienzos empezaban a asomar las cabezas mugrientas de los comparsas.
Un hombre, el avisador, distribuía los cuadernos en los atriles de la orquesta, mientras largo a largo por el tablado, preocupado y solo, el empresario esperando la hora se paseaba:
-Cómo está, mi querido maestro -preguntóle Andrés con acento cariñoso, abriendo la rejilla de su palco.
-¡Oh! D. Andrés, tanto gusto de verlo -exclamó Solari y se acercó.
Luego, sacudiendo la mano de su interlocutor.
-¿Qué tal, cómo va?
Y sin esperar, «bien ¿y vd.?»
-¿Qué dice ese bravo elenco?
-Es de cartello, sabe... yo le garanto... los primeros artistas... el cuartetto de la «Scala», no hay qué decir...
-Sí, pero no veo figurar en él, ni a Gayarre, ni a Masini, de quien vd. nos hablaba, ¿creo?
-Y qué valen, ni Masini, ni Gayarre confronto de Guadagno... esta es la cosa... dos enanos y un coloso.
-Qué diablo de maestro este -murmuró Andrés y se sonrió- Pero... y la Patti -agregó-, o en su defecto, la Albani o la Van Zandt, ¿no era que alguna de las tres iba a venir?
-La Patti, la Patti... pide cincuenta mil francos por noche, la Patti... ¡esta es la cosa!
-¿Y la Albani?
-¡Andata!...
-¿Y la Van Zandt?
-¡Un mosquito!...
-¿No nos la trae, entonces?
-No, pero les traigo a una Amorini, esta es la cosa.
-¿Amorini dice? No sé quién es.
-Artista joven, magari, pero una celebridad, órgano estupendo, talento inmenso. Acaba de hacer un fanatismo, pero, un fanatismo loco en la Scala... esta es la cosa.
-Déjese de fanatismos y vámonos al grano: ¿es bonita?
-Roba fina, ¡un bombón!... Pero, ¡honesta, sabe!... ¡Oh! por esto, yo le garanto, una señora... Viene con el marido, el conde Gorrini, de Florencia.
-¡Ah! ¡ah!... ¿Y la contralto?
-¿La Machi? ¡Espléndida, un vozón!
-¿Y?...
-No hay tampoco qué pensar. Es hija de familia ella, la mama la acompaña.
-Bueno, bueno, bueno... ¿como quien dice dos Lucrezias? Pero... ¿me presentará, supongo?
-¡Ah! ¡cómo no! Yo siempre soy gentil con mis amigos...
-¡Buen pícaro es vd.!
Entretanto, al ruido de una campana que el butafuori acababa de hacer oír entre telones, los músicos iban ocupando sus lugares, sacaban sus instrumentos, los afinaban en un desconcierto agrio, irritante.
Las masas, coristas y comparsas, relegadas al fondo del escenario, hablaban bajo.
Los artistas de sombrero a un lado y bastón de puño de marfil, se ensayaban a media voz, examinaban el teatro como por encima del hombro, iban y venían afectando darse un aire de importancia.
De pronto, se oyó un murmullo, un cuchicheo; los grupos se abrieron con curiosidad y con respeto, la atención general quedó un momento en suspenso.
Era la prima donna, la célebre Amorini que triunfalmente hacía su entrada envuelta en pieles y terciopelo.
Solari al verla, anticipándose, le ofreció galantemente el brazo, la trajo y la sentó en la primera silla de la derecha junto al palco donde se hallaba Andrés.
Ella, sonriente y majestuosa, con esa majestad postiza de las reinas de teatro, en la que asoma siempre una punta de oropel, distribuía graciosos saludos de mano y de cabeza a sus compañeros, entre los que descollaba la gigantesca corpulencia de Guadagno.
Alta, morena, esbelta, linda, sus ojos hoscos y como engarzados en el fondo de las órbitas, despedían un brillo intenso y sombrío; el surco de dos ojeras profundas los bordeaba revelando todo el fuego de su sangre de romana.
Desnuda, se adivinaba en ella la garra de una leona y el cuerpo de una culebra.
Andrés, mientras los otros se acercaban a saludarla, la envolvió en una larga mirada escudriñadora y codiciosa.
Luego, en una seña, solicitando de Solari el cumplimiento de su promesa, instintivamente inclinó el cuerpo hacia afuera sobre el antepecho del palco:
-Señora Amorini -dijo el empresario-, vd. me va a permitir... este caballero desea hacer la relación de vd.
Y después de presentarlo:
-Uno de mis amigos más queridos del Río de la Plata.
Cambiadas algunas frases banales:
-No era vd. señora, una extraña para mí -empezó Andrés-. He tenido antes ocasión de admirar todo su hermoso talento.
-¡Ah! ¿sí, dónde? -preguntó con interés, volviendo a medias la silla.
-Donde se hizo vd. oír antes de cantar en la Scala.
-¿En Cremona, hace dos años?
-Justamente, hace dos años, en Cremona.
-Caro quel Cremona!... Fue un continuo triunfo para mí. El público me adoraba... Pero entonces, señor -prosiguió-, ¿somos dos viejos conocidos nosotros?... ¿Podría atreverme a esperar que, de hoy en más, quiera vd. ser un amigo para mí?
-Señora...
-Vivo en el «Hotel de la Paz» Mi marido y yo, tendremos muchísimo placer en que vd. se digne honrarnos con sus visitas -agregó designando a un hombre que en ese momento se acercaba.
Era joven, blanco, fresco, bonito, de bigotito negro retorcido; fumaba cavours, usaba cuellos escotados y cuernos de coral en la cadena.
-¡Maestro, maestro! -llegó gritando azorado el butafuori; es imposible contener a la gente, quieren por fuerza entrar.
-He dicho que no quiero yo que nadie me pise el teatro durante los ensayos.
-Sí, pero es que van a echar la puerta abajo: son más de doscientos...
-Echarme la puerta abajo, a mí... Sangue della Madonna! -rugió Solari y, furioso, corrió hacia afuera.
Pero, ahí no más, se detuvo, pareció reflexionar y un momento después, girando tranquilamente sobre sus talones:
-¡Eh!... déjelos, hombre -exclamó con aire resignado y manso-. Qué le vamos a hacer... no los puedo echar, esta es la cosa... han de ser amigos... ¡precisa tener paciencia!...
En un instante los de afuera, como muchachos que salen de clase, pataleando, invadieron los palcos y la platea.
El ensayo entretanto había empezado.
El maestro Director caballero Grassi, como rodando por entre los atriles, no sin esfuerzo había conseguido izarse hasta su asiento.
Con la delicadeza con que un pintor de miniaturas maneja su pincel, empuñaba la batuta, dibujaba los últimos compases de la romanza: Celeste Aida, mientras la Amorini abandonaba su silla y Andrés, en tetê-a-tetê, quedaba conversando con el marido:
-Hermosa ciudad Buenos Aires, señor, me ha dejado sorprendido. Nunca me figuré que en América hubiera nada igual.
-¿Vd. cree?
-«La belleza de sus edificios, el ruido, el vaivén, el comercio que se observa en sus calles, esa multitud de trenvías cruzándose sin cesar al ruido de sus cornetines, producen en el extranjero una impresión extraña y curiosa, un efecto nuevo de que no tenemos idea en nuestras antiguas ciudades italianas.
»Yo amo el movimiento, la locomoción, la vida activa, los viajes.
»Por eso, con grave perjuicio de nuestros intereses, nos ve vd. en América, habiendo rehusado del empresario Gie doscientos cincuenta mil francos por la escritura que nos ofrecía para la gran estación en Covent-Garden.
»Tengo un carácter muy jovial yo -prosiguió Gorrini sin detenerse-, lo contrario de mi señora. Ella jamás sale de casa, a no ser para ir al teatro...
»Me gusta la animación, el mundo, la sociedad...
»Aquí también, según me ha informado el amigo Solari, la gente es muy alegre, ¿tienen vds. numerosos centros sociales?»
-Sí señor, es cierto, hay varios clubs.
-El del Progreso, creo, es el más aristocrático, ¿se dan en él bailes suntuosos?
-Es en el que dicen que hay más gente decente.
-Tendría vd. algún inconveniente en presentarme como socio? -preguntó el italiano muy suelto de cuerpo, con la facilidad con que habría podido pedir a Andrés el fuego de su cigarro.
-¿Presentarlo? -dijo este como no oyendo bien -y después de vacilar un segundo-: con muchísimo gusto, señor -exclamó resueltamente-, es lo más fácil.
-Otra de mis grandes pasiones ha sido siempre la caza. En el Cairo, donde mi señora y yo, pasamos un año contratados, organizábamos magnificas partidas entre amigos. Vd. sabe que el gibier, patos, perdices, becasinas, abunda de una manera extraordinaria a orillas del Nilo.
-Pues lo que es aquí tampoco falta, podrá vd. cazar hasta cansarse, dar pábulo a su pasión.
-¿De veras, dónde, lejos?
-No señor. Y, desde luego, me permito poner a la disposición de vd. una propiedad que poseo a pocas horas de Buenos Aires, donde esos bichos pupulan por millares.
-¡Bravo, bravo! -exclamó Gorrini apoderándose con entusiasmo de las manos de Andrés.
Y, efusivamente:
-Es vd. una persona muy simpática: ¡El corazón me dice que vamos a ser los dos grandes y buenos amigos!...
-Yo te he de dar amigo, a ti y Club, y bailes y patos... -murmuró Andrés entre dientes, levantándose a fumar un cigarro en el antepalco y a conversar con Solari que en ese momento acababa de golpear la puerta.
Pero la hora del baccard se acercaba.
Fastidiado, harto de las repeticiones del ensayo y no obstante las expresivas miradas de la primadonna, la corriente de simpatía, la tácita inteligencia que parecía querer iniciarse entre los dos, Andrés, después de pasar una parte de la noche en el teatro, tomó su sombrero y salió con intención de ir al Club.
Mientras por el largo zaguán y lejos ya de la escena, se dirigía a la calle, entre una espantosa, atroz, infernal explosión de ruidos, confusamente alcanzó a distinguir a voz de Grassi que se desgañitaba gritando:
-Questa non é una banda di música... questa é una banda di assassini!...
En el Club, los hombres serios, los pavos, lectores de diarios de la tarde y jugadores de guerra y de chaquete, poco a poco habían ido desapareciendo.
Sus mujeres y sus nanas temprano los obligaban a ganar la cama.
Los muchachos, los nuevos, de vuelta a sus corridas, el ánimo ligero, el apetito azuzado, de a cuatro trepaban los escalones, iban a parar al comedor.
Acá y allá, por las salas de juego, la guardia vieja, media docena de recalcitrantes emperrados -de los del tiempo de la otra casa- entre bocanadas de humo y tragos de cerveza, mecánicamente echaban su sempiterna partida de Chinois, cantaban sus quinientas.
En un rincón, a media luz, una mesa redonda y una carpeta verde esperaban.
Eran las doce; una hora más, y «se iba a armar la gorda».
Andrés, en vena esa noche, por excepción solo alcanzó a perder diez mil pesos.
Dos días después tuvo lugar el debut.
El teatro lleno, bañado por la luz cruda del gas, sobre un empedrado de cabezas levantaba su triple fila de palcos, como fajas de guirnaldas superpuestas, donde el rosado mate de la carne se fundía desvanecido entre las tintas claras de los vestidos de baile.
Encima, la cazuela, inquieta, movediza, bullanguera, sugiriendo la idea de una gran jaula de urracas. Más arriba, la raya sucia del paraíso.
Tras el telón, en la escena, los egipcios y los negros de Amonasro, confundidos, hablaban, se paseaban.
De pronto, sin reparo, eran llevados por delante; dos maquinistas cruzaban al trote con un trasto a cuestas, deshacían los grupos a empujones.
Al golpe de un martillazo se agregaba una blasfemia, el crujir de la madera alternaba con las risotadas y los gritos.
El director de escena trataba en vano de imponer silencio. El escenógrafo, parado bajo el arco de boca, observaba el efecto de un lienzo nuevo, combinaba la luz con el gasista.
Los amigos de la Empresa, entrometidos, estorbaban, se mezclaban al tumulto, de paso se les iba la mano con alguna bailarina, mientras en el confuso tropel de los últimos momentos, el toque de la campana, anunciando la hora, ahogaba el eco de la voz de los artistas que desde sus camarines se ensayaban:
-Vea, mire como tiemblo -dijo la Amorini a Andrés, sola con éste en su salita; y le alargó la mano, una mano cargada de sortijas, afilada, carnosa, blanda, suave.
Era cierto, le temblaba, estaba fría.
Él, sin contestar, se la apretó con dulzura:
-¡Que vergüenza, tener miedo, vd.! -exclamó afectando burlarse de ella.
-Qué quiere... ¡amor propio de artista! Cuando se ha conquistado un nombre, se teme comprometerlo. Hoy, un debut me cuesta más que al principio de mi carera.
Y, retirando con suavidad la mano que Andrés, lejos de soltar, mantenía oprimida entre las suyas, fue y se sentó en frente, a pocos pasos.
Los ojos de aquel se detuvieron entonces en el pie de la primadonna, cuyos dedos se dibujaban calzados por los dedos de seda de la media, en la inflexión elegante de su pierna, a la vez esbelta y gruesa, que el recogido de su pollera de Aida descubría hasta más arriba de la rodilla.
Andrés la analizaba con el golpe de vista seguro y rápido de los maestros, curiosa y encendida la mirada, y el pie, y los dedos del pie sobre todo, así ceñidos, a pesar suyo lo atraían, secretamente provocaban su lascivia en un refinamiento de extravío sensual.
Pero ella:
-¿Qué mira? -dijo encogiéndose de pronto y llevándose el vestido hacia adelante.
-Lo que el público entero va a mirar... ¿Por qué me quiere privar a mí de lo que concede a todos?
-¡Oh! el público... el público no me importa... el público no es nadie por lo mismo que son todos. Sola aquí con vd., es otra cosa... no puedo... me da vergüenza... hizo la artista mimosamente, con una graciosa mueca de infantil coquetería.
La puerta acababa de abrirse empujada con violencia:
-Marietta, Marietta mía -entró diciendo muy afligido Gorrini-, van a alzar el telón, ¿estás ya pronta?
-Sí, estoy pronta ya, di que pueden empezar, voy al instante -repuso aquella despidiendo con un gesto al «primodonno».
Luego, mientras delante del espejo, emocionada y nerviosa, daba el último toque a los detalles de su toilette:
-¿Va a su palco?
-¡Cómo no!
-Sí, sí, vaya, lo miraré, su presencia me dará valor... Aunque, no -cambió después bruscamente-, quédese, voy a cantar muy mal, lo siento, no vaya le suplico, si me silban no quiero que esté vd.
Y dando un afanoso y hondo suspiro y apretándose el corazón como para que no se le saltara del pecho, salió envuelta en un amplio chal que la sirviente al pasar le había echado sobre los hombros.
-¡Loca linda!... -pensó Andrés viéndola alejarse-. Bueno... que más... le haremos el gusto!... Me iré a conversar con Solari.
En la seguridad de encontrar a éste, se dirigió a la sala de la empresa.
Era una pieza a la que el pasadizo de salida daba acceso y que había sido amueblada con trastos viejos del teatro.
Allí se refugiaba el empresario en las situaciones difíciles y allí estaba.
Sentado en un sillón monumental de yeso blanco con filetes amarillos, el tradicional sillón de los Alfonsos y de los Silva de antaño, encendía un cigarrillo negro, lo fumaba, lo mascaba, se le apagaba, lo volvía a encender, lo tiraba y sobre ese, empezaba otros.
Profundamente preocupado, ansioso, febriciente, esperaba el momento supremo de la prueba, el fallo inapelable del soberano.
La primadonna, entre tanto, acababa de entrar en escena.
Los aplausos de unos pocos saludándola, habían sido sofocados por un «¡pst!...» imponente, universal que sonó en el ámbito de la sala como si abriéndose las puertas, la hubiese cruzado de pronto una gran ráfaga de viento.
Tentado de mortificar al empresario, de divertirse un momento a costa de éste meciéndolo:
-«¡Hum! -empezó Andrés con un gesto de mal augurio-, parece que el aumento de precios va haciendo su efecto...
-¿Quieren que me arruine, entonces, que yo no viva? ¡Quieren que les dé la crema de los artistas y no los quieren pagar!...
-También tiene razón vd. en lo que dice... Pero vaya a hacerle entender razones al público... No le entran ni a garrote; lo sangran y se enoja.
-Que me subvencionen... ¡esta es la cosa!...
-Claro.
-Natural...
-Ahí van a concluir... -siguió Andrés, llamando la atención del empresario y aplicando el oído a los ecos perdidos de la escena-, aguarde... a ver si aplauden.
Nada. Hubo un silencio helado, sepulcral.
-Francamente, ¡yo soy furioso! -exclamó Solari clavando los ojos en el techo y tirando con rabia el pucho de su negro.
-Deje de estarse afligiendo antes de tiempo, hombre... mire que es maula vd... Ahora viene la romanza, espérese, puede que estalle la bomba.
En efecto, al terminar Aida su frase: «numi pietá del mio martir!» el teatro entero, como sacudido por la descarga de una pila, rompió en aplausos estruendosos, prolongados, repetidos.
Varias veces la primadonna fue aclamada:
-¡No le dije! si el público suele ser como mancarrón bichoco; lo que necesita es que se le calienten las macetas.
-Vamos a ver nosotros también; ¡ché, yo me entusiasmo! -y loco de alegría, relampagueándole los ojos, el empresario, corrió a su palco.
Durante los pasajes de efecto, se mostraba muy ufano. Mientras se cantó el tercer acto, fue y ocupó la silla del medio.
Abierta y plácida la expresión de su semblante, cruzaba los brazos sobre el antepecho, inclinaba el cuerpo hacia adelante, enviaba a los artistas la caricia de sus miradas simpáticas y sonrientes, y volviendo la cara hacia la sala, orgulloso, como diciendo al público: «¡Qué tal!» él era el primero en batir palmas.
Hubo cena después de la función celebrando el triunfo.
En la sala de uno de los departamentos del primer piso, ocupado por la diva en el Hotel de la Paz, una mesa largamente servida había sido preparada.
La caoba de los muebles y la pana mordoré, las cortinas ajadas de un blanco sospechoso, las cenefas polvorientas, la luna turbia de los espejos, el reloj y los candelabros de zinc, los paños de crochet, la alfombra sucia y escupida, todo ese tren inconexo y charro de ajuar de hotel, hasta el papel desteñido, desprendiéndose de las paredes por las esquinas, arriba, parecían afectar un aire alegre de fiesta en la profusa iluminación de la vasta pieza.
El lugar de honor había sido reservado para Andrés.
A la izquierda de la Amorini se sentaba el empresario.
En frente, a uno y otro lado del marido, la soprano ligero y la Machi.
Venían después, pêle-mêle, Grassi, los demás artistas de la compañía y algunos italianos amigos de Solari.
El obsequio ofrecido por Andrés a la Amorini, expuesto en una de las cabeceras del salón, monopolizaba las miradas, fue, durante los primeros momentos, el tema obligado de la conversación.
Sobre un simple pie de boj, una cinta volante de violetas. En medio, las iniciales de la artista. Las letras eran de camelias blancas; los puntos, dos enormes solitarios de brillantes.
Gorrini, placentero, explicaba, insistía en alta voz sobre los detalles, elogiaba el exquisito gusto de la idea; los hombres y las mujeres contemplaban atraídos.
La Machi sobre todo, seducida, subyugada, como si la fuerza de un misterioso imán irresistiblemente determinara el movimiento de sus ojos, solo los apartaba de las piedras para fijarlos sobre Andrés.
En la expresión absorta de su rostro, algo como un mal encubierto reflejo de celos y de envidia parecía asomar.
El fuego de su mirada negra se velaba por momentos, su boca, malamente contraída en una tiesura de los labios, en vano se esforzaba por mostrarse risueña y complacida.
Y las piedras brillaban como dos pedazos del sol entrando por el agujero de una llave...
Andrés, sin detenerse en aquella muda escena, sin que se le ocurriese sospechar siquiera las impresiones que agitaban a su vis-a-vis, tranquilamente había empezado a tomar unas cucharadas de caldo.
De pronto, sintió que un pie tocaba el suyo, como solicitando su atención. La Amorini, inclinada, murmuraba disimulando sus palabras:
-Observe a la Machi, sufre, la rabia la devora.
-¿Sufre?... ¿por qué? -preguntó Andrés ingenuamente, del todo ajeno a las pequeñas miserias de aquella guerra entre mujeres.
-¿Por qué? Nada más que porque Vd. ha tenido la fineza de ser galante conmigo y ella, ¡la pobre! no ha recibido ni una flor. Porque es así no más, porque es mala y porque me odia.
-¿Sí? -repuso él maquinalmente, distraído por el expresivo avance de su vecina, mientras resuelto a no dejar pasar la ocasión que de suyo se le brindaba, adelantaba su pierna hasta rozar primero, hasta oprimir después la pierna de la prima donna, que ella no retiró.
Sin embargo, la conversación había empezado a animarse haciéndose general.
Se habló, naturalmente, de teatros y de artistas. Todos eran malos, detestables, infames, con excepción de los presentes.
Guadagno se proclamó sencillamente el primer tenor del siglo.
Solari, muy formal, aseguró que él había tenido el talento de reunir la flor y nata de los cantores.
La Scala y Colón eran hoy las dos primeras escenas líricas del orbe; Buenos Aires, el Petersburgo del arte musical.
Los elogios se prodigaban, los parabienes se cruzaban.
Se insistió acerca del éxito soberbio del estreno, bebiéndose a él muchas copas de Champagne.
La interpretación del papel de Aida fue objeto, por parte de los amigos italianos, de felicitaciones ardientes y entusiastas, que la Amorini, indolentemente apoyada al respaldar de su silla, se dignaba acoger con una benévola sonrisa de satisfacción en los labios.
El intenso sacudimiento nervioso de una noche de debut, el natural sentimiento de orgullo por el triunfo alcanzado, acaso la presencia de un hombre como Andrés, despertando todos sus secretos instintos de mujer en esos momentos de dulce y profunda lasitud que siguen al lleno de las grandes aspiraciones, daban a su semblante, a su actitud, a los movimientos blandos de su cuerpo, a sus posturas pegajosas de gata morronga, un exquisito sabor sensual.
Su boca entreabierta, mostrando el esmalte blanco y húmedo de los dientes, era una irresistible tentación de besos, sus ojos cansados, ojerosos, un manantial de lujuria.
Algo como el acre y capitoso perfume de las flores manoseadas se desprendía de toda su persona.
Pero Andrés, para quien las palabras de la prima donna habían sido una especie de alerta, halagado en su amor propio, a la vez que estimulado por la belleza tosca y vulgar de la contralto, directamente había empezado a responder a las marcadas insinuaciones de que se veía objeto, diciéndose que no era en suma de despreciar aquel macizo pedazo de carne.
Sin amor, sin querer, sin poder tenerlo, apenas movido por un débil interés carnal, esa y la otra y todas eran lo mismo.
Buscaba solo en el favor de las mujeres, de cualquiera mujer, una mera distracción, una tregua, siquiera fuese pasajera, al negro cortejo de sus ideas, al tormento de su obsesión moral.
Avezado, por lo demás, hecho a ese género de empresas, iniciado en todos los secretos resortes del amor ligero, llevaba a tambor batiente su campaña.
Mientras, dueño del campo por un lado, enredaba entre las suyas las piernas de la soprano, arrojaba a la contralto el dardo agudo de sus miradas, derramaba sobre ella como un fluido misterioso, el irresistible hechizo de sus ojos, cuya elocuencia muda encerraba un mundo de promesas.
Pero, de pronto, desprendiéndose de Andrés en un movimiento brusco:
-D'uno spergiuro non ti macchiar, prode t'amai; non t'amerei spergiuro! -lanzó la primera de aquellas dos mujeres modulando rabiosamente la frase del maestro, haciendo vibrar en su voz todo el profundo acento de despecho de que en ese instante se sentía dominada:
-Brava, brava! -exclamaron los otros en coro, extraños a la causa de aquella insólita explosión, y creyendo en una reminiscencia de artista orgullosa de su triunfo-, magníficamente, prosiga Vd. señora Amorini.
-¡Cómo es eso de prosiga Vd.! -intervino Solari con viveza, haciendo pesar sus derechos de empresario-, niente affatto! mañana hay función.
-Ya que el señor Solari se opone a que yo cante, toque Vd. señorita Machi, Vd. que es una completa profesora en todo -dijo entonces la prima donna apoyando con marcada intención sobre la última palabra.
Luego, mientras los invitados dejaban sus asientos y, en grupos, rodeaban el piano, donde la contralto correctamente había empezado a preludiar, estrechando a Andrés bajo el arco de una ventana:
-No quiero -dijo la Amorini con voz precipitada y seca-, que vuelva Vd. a mirar a la Machi como lo acaba de estar haciendo.
-¡Yo, señora!
-¡Oh! es inútil que finja. Los he estado observando y he visto todo.
-Y bien, suponiendo que así sea -repuso Andrés sin rodeos, decidido a tomar la plaza por asalto, a sacar partido del estado de nerviosa exaltación en que se hallaba la artista-, si accedo a lo que me pide, ¿qué me va a dar Vd. en cambio?
-Todo, con tal de que no vuelva a hacer el amor a esa mujer.
-¿De veras, todo?
-Todo -repitió ella con firmeza
-Espéreme sola mañana aquí.
-¿Y mi marido?
-Despídalo con un pretexto cualquiera.
-¡Sola, aquí, en un hotel!... Nos pueden sorprender, es imposible.
-Salga, en tal caso.
-¿Adónde?
-Mire, tenga confianza en mí. Mañana, a la hora que Vd. me indique, un carruaje la va a aguardar allí, a la vuelta, frente a la pared del convento -dijo Andrés designando la calle de Reconquista.
-Mañana no; mañana canto.
-Pasado mañana, entonces, a las tres.
-Pasado mañana, sea -exclamó ella como resolviéndose de pronto, después de un momento de vacilación y de duda.
-Pero, ¿me promete, no es verdad, me jura ser mío, exclusivamente mío? -insistió apretándole la mano con pasión.
-Se lo juro.
En la calle de Caseros, frente al zanjeado de una quinta, había un casucho de tejas medio en ruina.
Sobre la madera apolillada de sus ventanas toscas y chicas, se distinguían aún los restos solapados de la pintura colorada del tiempo de Rosas.
Sin salida a la calle, un portón contiguo daba acceso al terreno cercado todo de pared y comunicando con el cual tenía la casa una puerta sola.
Por ella, se entraba a una de las dos únicas habitaciones del frente, cuyo interior hacía contraste con el aspecto miserable que de afuera el edificio presentaba.
Era una sala cuadrada grande, de un lujo fantástico, opulento, un lujo a la vez de mundano refinado y de artista caprichoso.
El pie se hundía en una espesa alfombra de Esmirna.
Alrededor, contra las paredes, cubiertas de arriba abajo por viejas tapicerías de seda de la China, varios divanes se veían de un antiguo tejido turco.
Hacía el medio de la pieza, en mármol de Carrara, un grupo de Júpiter y Leda de tamaño natural.
Acá y allá, sobre pies de ónix, otros mármoles, reproducciones de bronces obscenos de Pompeya, almohadones orientales arrojados al azar, sin orden por el suelo, mientras en una alcoba contigua, bajo los pesados pliegues de un cortinado de lampás vieil or, la cama se perdía, una cama colchada de raso negro, ancha, baja, blanda.
Al lado, el cuarto de baño al que una puerta secreta practicada junto a la alcoba conducía, era tapizado de negro todo, como para que resaltara más la blancura de la piel.
Sobre uno de los frentes, un gran tocador de ébano mostraba mil pequeños objetos de toilette: tijeras, pinzas, peines, frascos, filas de cepillos de marfil.
Allí recibiría Andrés a sus amigas; allí esperó a la Amorini.
Al subsiguiente día de la cena y poco después de la hora fijada, el portón, abierto de par en par, se cerraba sobre un carruaje de alquiler que acababa de entrar.
Andrés, entonces, saliendo de la casa, corrió a abrir la portezuela.
Pero como la prima donna, que en él llegaba, recelosa ante el aspecto poco hospitalario de aquel sitio, mirando con desconfianza titubeara:
-Venga..., no tema... -exclamó Andrés alargándole la mano para ayudarla a bajar.
Tuvo, al poner el pie en el umbral, un gesto de sorpresa:
-¿Por qué tan lindo aquí y tan feo afuera?
-Porque es inútil que afuera sepa lo que hay adentro.
-¿Vd. vive aquí?
-A ratos -dijo Andrés y se sonrió.
Algunos instantes trascurrieron en la inspección minuciosa del recinto; en el cuarto de toilette, en el examen curioso de las telas, de los bronces, de los mármoles, de las riquezas acumuladas por Andrés.
Por fin, después de haber entornado los postigos al pasar cerca de la ventana, delicadamente tomó aquel de la cintura a la Amorini y la sentó en un diván.
Le desató la cinta de la gorra, el tapado, empezó a sacarle los guantes.
Entonces, con aire pesaroso, en un aparente tono de tristeza, como si arrepentida de lo que había hecho, un remordimiento la asaltara:
-¿Qué va a pensar Vd. de mí -empezó ella desviándole la mano con dulzura-, qué va a creer? Va a figurarse sin duda que yo soy como las otras, como una de tantas mujeres de teatro...
Un beso audaz, traidor, uno de esos besos que se entran hasta lo hondo, sacuden y desarman a las mujeres, cortó de pronto la palabra en los labios de la artista.
Estremecida, deliciosamente entrecerró los ojos.
Andrés continuó besándola. Le besaba la cara, las orejas, la nuca, le chupaba los labios con pasión, mientras poco a poco, sobrexcitándose él también, en el apuro de sus dedos torpes de hombre, groseramente le desprendía el vestido, hacía saltar los broches rotos del corsé.
Ella, caída de espaldas, encogida, murmuraba frases sueltas:
-No..., déjeme... mi marido... me hace daño... ¡no quiero!...
Débilmente entretanto se defendía, con la voluntad secreta de ceder, oponía apenas una sombra de resistencia.
Medio desnuda ya, Andrés la abrazó del talle y la alzó.
Sin violencia la prima donna se dejó arrastrar hasta la alcoba. Los dos rodaron sobre la cama.
Él seguía despojándola del estorbo de sus ropas. Ella ahora le ayudaba. Enardecida, inflamada, febriciente, arrojaba lejos al suelo la bata, la pollera, el corsé, se bajaba las enaguas.
Era un fuego.
Arqueada, tirante en la cama, encendido el rostro, los ojos enredados, afanoso y corto el resuello, abandonaba a las caricias locas de su amante, su boca entreabierta y seca, la comba erizada de su pecho, su cuerpo todo entero.
-Más... -murmuraba agitada, palpitante, como palpitan las hojas sacudidas por el viento-, más... -repetía con voz trémula y ahogada-, te amo, te adoro... más... -ávida, sedienta, insaciable aun en los espasmos supremos del amor.
Locamente enamorada de su amante, presa de uno de esos sentimientos intensos, repentinos, que tienen su explicación en la naturaleza misma de ciertos temperamentos de mujer, sin reservas la primadonna se había dado a su pasión, y las citas en la casa de la calle de Caseros se repetían con más frecuencia cada vez.
No era, como al principio, de tarde en tarde, si sus tareas del teatro llegaban a dejarla libre, en las noches en que no le tocaba cantar, cuando los ensayos no reclamaban su presencia.
Era todos los días, durante horas enteras, siempre, sin descanso, una fiebre, un arrebato, una delirante orgía, una eterna bacanal.
Andrés, sin embargo, harto de aquella vida, profundamente disgustado ya:
-¡Cuánto más fácil es hacerse de una mujer que deshacerse de ella! -pensaba un día, mientras recostado sobre uno de sus codos, arrojando el humo de un cigarrillo, fríamente contemplaba a la Amorini en una de sus entrevistas con él.
La primadonna, después de haber pasado largas horas en brazos de su amante, se vestía.
¡Qué lejos estaba el momento en que el cuerpo de su querida, ese cuerpo que hoy miraba con glacial indiferencia, había tenido el lúbrico poder de despertar sus deseos adormecidos!
Y recordó la noche del debut, los detalles de la escena en el camarín de la cantora, las frases tiernas, las miradas, los dulces y expresivos apretones de mano cambiados en los silencios elocuentes del principio.
La veía sentada como ahora enfrente de él, envuelta entre los pliegues caprichosos de su fantástico traje, mostrando el mórbido y provocante contorno de su pierna, su pie pequeño y arqueado, cuyos dedos, como dedos desnudos de mulata, tan extrañadamente habían llegado a conmoverlo.
Sentada como ahora...
Y, sin embargo, ¡qué diferencia enorme, cuánto cambio en quince días!
¿Por qué, qué causa había podido determinar en él tan rápida transición?
¿Era el suyo uno de tantos tristes desengaños, la realidad brutal, repugnante a veces, descorriendo el velo de la fantasía, disipando el misterioso encanto de lo desconocido?
No. Joven, linda, apasionada, ardiente, rodeada como de una aureola del prestigio de la escena, qué más podía pedir un hombre como él a su querida.
Y en presencia de aquel espléndido cuerpo de mujer revelando sus encantos, ostentando todo su inmenso poder de seducción, como haciendo alarde de sus galas infinitas, deslumbrado, humillado, vencido volvía contra él sus propias armas.
Sí, él, él, no ella.
Nada en el mundo le halagaba ya, le sonreía, decididamente nada lo vinculaba a la tierra. Ni ambición, ni poder, ni gloria, ni hogar, ni amor, nada le importaba, nada quería, nada poseía, nada sentía.
En su ardor, en su loco afán por apurar los goces terrenales, todos los secretos resortes de su ser se habían gastado como se gasta una máquina que tiene de continuo sus fuegos encendidos.
Desalentado, rendido, postrado, andaba al azar, sin rumbo, en la noche negra y helada de su vida...
Pero, entonces, ¿por qué andar, por qué vivir?
Y la idea del suicidio, como una puerta que se abre de pronto entre tinieblas atrayente, tentadora, por primera vez cruzó su mente enferma.
Matarse...
Sí, era una solución, una salida, un medio seguro y fácil de acabar...
Pero la Amorini, vestida ya, había pasado al cuarto de toilette:
-Tengo un proyecto, Andrés mío -exclamó parada delante del tocador.
La enorme masa de su cabellera desgreñada y suelta, había caído como una negra túnica de pieles en derredor de su talle, se peinaba.
-¿Qué proyecto? -hizo Andrés maquinalmente arrancado a sus tristes reflexiones por la voz de su querida.
-¡Ah!¡pero un proyecto espléndido, magnífico!
Esa noche había función, era el 25 de Mayo y por primera vez en el año se cantaba «Los Hugonotes».
Ella iría al teatro temprano: él por su lado iría también, entraría y, antes de que encendieran las luces, se metería en su palco sin ser visto.
-¿Y?
-¿Y, no comprendes? Es bien sencillo, sin embargo, correré a darte mil besos, tendré la inmensa dicha de ser tuya un instante más, en secreto, entre las sombras, como dos enamorados que se aman por primera vez. ¡Qué buena farsa para los otros!... ¡Lástima, de veras, que no esté el teatro lleno! -agregó soltando el alegre estallido de una carcajada-. ¿No te parece original y tierno y poético a la vez?
-¡Uf!... -hizo él despacio.
Luego, en alta voz:
-Me parece simplemente un desatino.
-Un desatino... ¿y por qué? -se apresuró a protestar la artista volviendo de la pieza contigua y sentándose sobre el borde de la cama, junto a Andrés.
-Porque pudiendo vernos aquí libre y tranquilamente, no sé por qué nos tomaríamos la molestia de ir a hacerlo en el teatro u otra parte.
-Sí, sí, te ruego, no seas malo, di que sí...
-Imposible. Como hoy con varios amigos en el café de París.
-Busca una escusa o ve a comer después. Tus amigos te esperarán.
-No; es un capricho tonto el tuyo. No quiero.
-Y bien, suponiendo que así sea...¿no puedo tener un capricho, por ventura, un antojo, y si quiero yo...? ¡Qué te cuesta complacerme, complacer a tu mujercita que tanto te ama!... -insistió con caricias en la voz, mimosamente, inclinada sobre Andrés, pasándole la mano por el pelo y envolviéndolo en su aliento tibio.
-Pueden vernos, descubrirnos...
-¿Quién, si no hay nadie en el teatro a esa hora?
-Cualquiera, tu marido por ejemplo.
-¡Oh! mi marido... no te preocupes por tan poco: no estorba, ese. Está siempre muy ocupado cuando yo voy al teatro; come a la seis.
Pero, como asaltada de improviso por una idea:
-Qué, tendrías miedo, serías un cobarde tú... -prosiguió mirando de cerca a su querido, fijamente, con la marcada intención de herirlo.
-Miedo yo, de tu marido...
Y una sonrisa de soberano desprecio asomó a los labios de Andrés.
Luego, acentuando sus palabras con un gesto de resignación y de fastidio profundo:
-Bueno... ¡iré!... -dijo accediendo por fin.
Hacía un tiempo seco y frío.
Después de haber llovido todo el día, una de esas lluvias sordas, en uno de esos días sucios de nordeste, el pampero, impetuosamente, como abre brecha una bala de cañón, había partido en mil pedazos la inmensa bóveda gris.
Las nubes, como echadas a empujones, corrían huyendo de su azote formidable, mientras bajo un cielo turquí, reanimada por el aliento virgen de la pampa, la ciudad al caer la noche, parecía envuelta en un alegre crepúsculo de aurora.
Agitada, bulliciosa, la población había invadido las calles.
En masa, como las aguas negras de un canal, iba a derramarse a la plaza de la Victoria, desfilaba a ver los fuegos.
Fiel a la tradición, el barrio del alto invadía las galerías de Cabildo, la Recoba, las veredas.
Los balcones, las azoteas, se coronaban a su vez.
Abajo, entre el tumulto, los italianos de la Boca, encorbatados, arrastraban a sus mujeres, cargaban a sus hijos.
Dos bandas de música tocaban. La Catedral, la Pirámide, la plaza toda, resplandecía suntuosamente, en un deslumbramiento de gran café cantante, y mientras los cohetes voladores estallaban semejantes a las chispas de algún enorme brasero, los muchachos alborotados, en pandilla, disparaban a agarrar las cañas.
Insensible al encanto de las fiestas populares, antipático al vulgo por instinto, enemigo nato de las muchedumbres, Andrés penosamente iba cruzando por lo más espeso del montón.
Exasperado, maldecía, blasfemaba.
No obstante su descreimiento, su manera de encarar las cosas y la vida, se decía que algo más soñaron acaso merecerse los revolucionarios argentinos, que lo que, en la exacerbación violenta de su espíritu, calificaba de indecente mamarracho.
Por fin, codeado, estrujado, pisoteado, llegó al teatro.
Un grupo de coristas y comparsas estacionaba en la puerta.
De la boletería salía un olor rancio a viandas.
Sin detenerse, siguió Andrés por el zaguán, desierto en aquel instante y negro, como una cueva.
Allá, solamente, en el fondo, a media luz, un pico de gas pestañeaba en la corriente de aire.
Mientras iba avanzando y cerca ya de la escena, le pareció que un rumor llegaba hasta él.
Apurado, sin mirar, dio vuelta y entró a su palco donde poco después se le fue a reunir la primadonna:
-¿Hace mucho que viniste? -preguntó a ésta.
-No, recién en este momento llego, ¿por qué?
-Porque me había parecido oír antes como el roce de un vestido.
No hablaron más.
Y las escenas de la calle de Caseros, en el gran silencio del teatro despoblado, tornaron a repetirse.
Pero una voz sonó de pronto:
-¿Dónde está mi mujer?
Era Gorrini que interpelaba a la sirviente, la que sin saber qué contestar, tartamudeaba.
-¿Dónde está mi mujer? -repitió aquél duramente, fuerte.
Entonces, abriéndose la puerta del camarín contiguo -el camarín de la contralto:
-¿Busca vd. a su señora, señor Gorrini? -exclamó esta en un tono incisivo de ironía, con inflexiones perversas en la voz. Y sin dar tiempo a que el otro contestara-. Me parece que la he visto entrar allí -agregó saliendo al pasadizo y apuntando al palco de Andrés.
-¡Ah!.. -se limitó a hacer el marido y, comprendiendo, llevó el cuerpo hacia adelante con ademán de retirarse.
Pero bruscamente se detuvo, pareció reflexionar y ante una sonrisa que fue un chuzazo en boca de la contralto, estrechado, entre la espada y la pared, estalló al fin e hizo una escena.
Llamó, gritó, pateó, entró al camarín, volvió a salir, corrió por último a golpear la puerta del palco:
-Dónde está mi mujer. Marietta... Marietta... abran, corpo della madonna!... ¿no hay nadie aquí?...
Irritado a pesar suyo, sin querer estarlo, sin darse cuenta de que lo estaba, mareado, entusiasmado como se entusiasman los cobardes, al eco guerrero de su propia voz, sacudía la puerta con violencia.
Andrés, entretanto, conservando una perfecta sangre fría:
-Ni hables, ni te muevas -murmuró al oído de su querida, mientras la empujaba al otro extremo, contra la reja del palco.
Luego, abriendo la puerta:
-Estoy yo -exclamó cuadrado en el umbral-, ¿qué se le ofrece?
-¿Mi mujer?...
-¡A mí me pregunta por ella! Explíqueme más bien con qué derecho se permite vd. venir a meter las narices donde nadie lo llama.
-Busco a mi mujer...
-¡Y qué tengo yo que hacer con su mujer! Vaya a buscarla a otra parte, si se le ha perdido.
-Es que me habían dicho...
-¡Qué le han dicho... qué me importa a mí lo que le hayan dicho!...
-Perdone... disculpe vd... yo creía... -repuso Gorrini balbuciente, batiendo en retirada, visiblemente desconcertado por el aplomo de Andrés.
Todo parecía, pues, concluir allí, el peligro haber sido conjurado, cuando en mala hora para la primadonna, el marido, al volverse, alcanzó a verla cruzar corriendo el escenario.
Dominada por el miedo, confundida, había abierto la reja creyendo poder escapar por ese lado:
-¡Infame! -vociferó Gorrini y furioso, hizo ademán de arrojarse sobre la cantora.
Pero fuertemente Andrés lo había detenido ya del brazo:
-Salga -le dijo queriendo por lo menos evitar el escándalo en el teatro-, venga conmigo, nos explicaremos afuera.
Y en la creencia de que el otro lo seguiría, por entre un grupo de artistas, de músicos y coristas que habían ido llegando y que atraídos por los gritos se juntaban, precipitadamente salió él mismo.
En vano en la calle esperó cinco, diez minutos; el otro no aparecía.
Tuvo entonces una idea: ir al Café de París donde sus amigos comían, y encargar a alguno de ellos del asunto.