Soledad
Novela original
Bartolomé Mitre

—I→
Empezamos hoy a publicar en el Folletín de nuestro diario esta novela que hemos escrito en los ratos de ocio que permite la redacción laboriosa de un diario, y que ofrecemos al público como el primer ensayo que hacemos en un género de literatura tan difícil como poco cultivado entre nosotros.
La América del Sur es la parte del mundo más pobre de novelistas originales. Si tratásemos de investigar las causas de esta pobreza, diríamos que parece que la novela es la más alta expresión de la civilización de un pueblo, a semejanza de aquellos frutos que sólo brotan cuando el árbol está en toda la plenitud de su desarrollo.
La forma lírica o ditirámbica es en los pueblos lo que en los niños los primeros sonidos que articulan. La imaginación de los hombres primitivos se inspira del ruido del torrente, del murmullo de las hojas, del canto de las aves, del sol, de la luna, de las estrellas, en una palabra, del sonido, de la luz, y del movimiento —II→ que anima al universo y que hiere nuestros sentidos como un himno grandioso que la naturaleza entona a su creador.
La forma narrativa viene sólo en la segunda edad. Recién entonces los poetas emplean las descripciones, y aparecen los cronistas y los historiadores. Los elementos sencillos de que está compuesta, aún la sociedad pueden concretarse en esa forma, que todavía puede reflejarlo y explicarlo todo.
Cuando la sociedad se completa, la civilización se desarrolla, la esfera intelectual se ensancha entonces, y se hace indispensable una nueva forma que concrete los diversos elementos que forman la vida del pueblo llegado a ese estado de madurez. Primero viene el drama, y más tarde la novela. El primero es la vida en acción; la segunda es también la vida en acción pero explicada y analizada, es decir, la vida sujeta a la lógica. Es un espejo fiel en que el hombre se contempla tal cual es con sus vicios y virtudes, y cuya vista despierta por lo general, profundas meditaciones o saludables escarmientos.
No faltan entre nosotros espíritus severos que consideran a la novela como un descarrío de la imaginación, como ficciones indignas de ocupar la atención de los hombres pensadores. Pero nosotros les preguntaremos: ¿Qué son sino novelas las grandes obras con que se enorgullece la humanidad? ¿Qué son la Iliada y la Eneida, sino novelas en verso? ¿Qué son el Quijote y el Gil Blas? ¿Qué han escrito Rabelais, Rousseau, Cervantes, —III→ Richardson, Walter Scott, Cooper, Bulwer, Dickens, sino novelas? ¿Sus obras no son las primeras en la literatura? ¿Sus nombres no brillan entre los de los primeros genios? Pues bien, unas son novelas, y los otros son novelistas. ¿Quién despreciará unos y otras?
Convenimos por otra parte en que este género mal manejado y abastardado ha podido inspirar hastío, pero estos son descarríos de imaginaciones extraviadas que no deben atribuirse al genero en sí. Al lado de esos millares de novelas que deshonran la literatura están las grandes obras del genio para hacerle honor.
Es por esto que quisiéramos que la novela echase profundas raíces en el suelo virgen de la América. El pueblo ignora su historia, sus costumbres apenas formadas no han sido filosóficamente estudiadas, y las ideas y sentimientos modificadas por el modo de ser político y social no han sido presentadas bajo formas vivas y animadas copiadas de la sociedad en que vivimos. La novela popularizaría nuestra historia echando mano de los sucesos de la conquista, de la época colonial, y de los recuerdos de la guerra de la independencia. Como Cooper en su Puritano y el Espía, pintaría las costumbres originales y desconocidas de los diversos pueblos de este continente, que tanto se prestan a ser poetizadas, y haría conocer nuestras sociedades tan profundamente agitadas por la desgracia, con tantos vicios y tan grandes virtudes, representándolas en el momento de su transformación, cuando la crisálida se transforma en brillante mariposa. Todo esto haría la novela, y es —IV→ la única forma bajo la cual puedan presentarse estos diversos cuadros tan llenos de ricos colores y movimiento.
Lo que queda dicho es por lo que respecta a la novela en general y en particular a la América del Sur. Ahora diremos algunas palabras sobre nuestra novela, lo que es como ocuparse de un grano de arena después de haber hablado del mar.
Soledad es un debilísimo ensayo que no tiene otro objeto sino estimular a las jóvenes capacidades a que exploren el rico minero de la novela americana. Su acción es muy sencilla, y sus personajes son copiados de la sociedad americanas en general. Apenas podría explicar el autor la idea moral que se ha propuesto, pero si se le concede que en el fondo de su obra hay alguna verdad, es indudable que también habrá moral. Ha querido hacer depender el interés más del juego recíproco de las pasiones, que de la multiplicidad de los sucesos, poniendo siempre al hombre moral sobre el hombre fisiológico. Ésta ha sido la idea madre que lo ha guiado en su composición. Sus personajes sienten y piensan, más que obran. Por eso la heroína es una mujer que tiene un corazón y siente; tiene una inteligencia y piensa, que busca la felicidad en la vida, que es débil como mujer algunas veces, y cuya imaginación se descarría como criatura humana que es. Tal es nuestra novela, y tal la heroína de ella.
Al colocar la escena en Bolivia, el autor ha querido hacer una manifestación pública de su gratitud por la —V→ agradable acogida que ha merecido en este país, en el que ha encontrado algunos días de paz proscripto del que le vio nacer.
—1→
Era una hermosa tarde de verano del año de 1826. El sol se había ocultado ya, pero sus últimos rayos, doraban aún la soberbia cumbre del Illimani, como si el rey del día al ausentarse quisiera tributar su último homenaje al monarca de los Andes. El gigante ostentaba sus dos inmensos picos cubiertos de sempiterna nieve, mientras que a sus pies resplandecía el verdor de una eterna primavera. El plátano dorado, la aromática piña, el hermoso limonero y el colosal pacay embalsamaban el aire a la par de todas las flores tropicales que la naturaleza pródiga ha derramado allí. Haciendas ricas y pintorescas se extendían a la falda del gigante, y sus rojizos tejados y blancas paredes se destacaban sobre —2→ una alfombra de verde terciopelo. Hacia al Oriente la vista se limitaba por una árida cadena de montañas que contrastaban con aquellas verdes islas cuyo núcleo era por lo general una hermosa casa de campo. En una de las quebradas más fértiles y pintorescas de aquel sitio había por el tiempo de que hablamos una linda hacienda cuya casa estaba edificada en la falda de un escalón de la montaña, que en aquel lugar formaba una planicie. A esta casa es a donde queremos introducir a nuestros lectores.
La forma del edificio era la de un cuadrilongo. El centro de él estaba ocupado por un gran patio rodeado de corredores bajos y galerías altas. En él había un surtidor de piedra berenguela, a cuyo alrededor se veían infinidad de macetas de flores. Las habitaciones altas que miraban al Oriente tenían a su frente una magnífica galería de arcos, y sobre el fondo aplomado de sus pilastras de granito resaltaban el verde sombrío y la blancura inmaculada de las enredaderas y los jazmines que allí se encuentran todo el año. Desde aquella galería se descubrían a vista de pájaro la entrada de la quebrada y todos los huertos cercados que rodeaban la hacienda.
En aquella galería había dos personas. La primera era una joven como de diecinueve años, edad en que la mujer está en toda la plenitud de su desarrollo, y la otra un hombre que ya había pasado de los cincuenta y ocho. Un pintor hubiera dicho de la joven que era una imagen escapada de las telas de Rafael, un poeta la hubiera creído un serafín bajado del trono del Señor, y yo diré simplemente que era una de aquellas obras acabadas salidas de las manos del Creador que hacen admirar su poder y adorar la vida. Era rubia y blanca y en su cándido rostro brillaban dos ojos negros, grandes y rasgados que daban a su —3→ fisonomía una expresión singular. Había en su mirada algo que decía que aunque toda su persona derramaba la dulzura y la suavidad tenía en su alma una centella que debía incendiarla. Estaba vestida de blanco, y una ligera pañoleta celeste hacia adivinar las voluptuosas formas de su seno. Sentada en un sillón con la vista fija en el paisaje grandioso que se desenvolvía a su vista, se hubiera dicho que era la estatua de la castidad meditando.
El otro personaje no tenía nada de notable en su fisonomía. Estaba descuidadamente vestido, con un levita negro abotonado hasta el cuello, que rodeaba una corbata del mismo color, negligentemente anudada. Aunque sus facciones eran vulgares, su frente calva, los pocos cabellos blancos que la coronaban le daban cierto aspecto de dignidad. Su tez amarilla y sus ojos empañados indicaban un temperamento bilioso, mientras que su nariz aguileña y prominente parecía ser prueba de un carácter violento e imperioso. Su boca era grande y sus labios abultados, y en aquel momento estaban fuertemente contraídos, sin duda por algún sentimiento doloroso que le embargaba. Este hombre como hemos dicho, rayaba ya en los sesenta años. Se echaba de ver que estaba fastidiado, y de cuando en cuando una nube de mal humor atravesaba por su frente. Tenía un libro en la mano en el que solía fijar una mirada incierta y distraída, pero luego la levantaba para clavarla en la bella joven que tenía a su frente. Un observador superficial hubiera creído ver brotar de aquellos ojos pequeños un relámpago de amor, pero un hombre acostumbrado a leer en esos espejos del alma habría adivinado que predominaba un sentimiento celoso y despechado.
Largo tiempo permanecieron en silencio. La joven parece que no oía ni sentía nada que no perteneciere al magnífico —4→ panorama que se desenvolvía ante sus ojos; pero en aquella estática admiración se revelaba una ardiente aspiración que ella misma tal vez no comprendía. En aquella frente mustia que los besos del amor parecía no haber refrescado jamás, se leía un pesar profundo que la devoraba.
Ya las sombras de la noche iban invadiendo todo el valle que tenían a sus pies, cuando el hombre rompió por la primera vez el silencio.
-Soledad, -le dijo, con voz que quiso hacer suave,- es tiempo de que te retires. Estás enferma y podría no hacerte bien el permanecer más tiempo aquí.
-¡Oh, no señor! quiero gozar un poco más de esta hermosa vista. Me siento más aliviada, y este aire tan puro y esta atmósfera tan perfumada me parece que me hace bien... Además, éste es el único placer que me es permitido en mi triste vida.
El compañero de Soledad frunció las cejas, y ésta pareció arrepentida de haber dejado escapar la última palabra y lo miró con aire de súplica. Pero él no pareció notar aquella mirada, y levantándose con precipitación dio algunos paseos por la galería. De pronto se detuvo frente a Soledad, y mirándola con enojo, la dijo con voz vibrante de cólera. -¡Siempre las mismas niñerías! ¡Soledad! ¡Soledad!, ¡siempre las mismas reconvenciones! ¿Hasta cuándo me abrumarás con ellas?
-Señor, respondió Soledad con triste resignación, yo no me quejo, pero si lo he hecho, perdonemelo Vd.
-¡Eso es, siempre las mismas palabras «no me quejo!» - Me desesperas mil veces más con esa humildad afectada. Te quisiera más bien soberbia y franca.
Evidentemente aquel hombre no había hecho sino buscar un pretexto1 para descargar su mal humor, y no quería perder la oportunidad.
—5→-Señor, aun cuando me quejase no haría sino usar del único derecho que tengo, y del que nadie me puede despojar, pero si ofendo a Vd., me callaré. No soy soberbia porque es Vd. el amo aquí, y obedezco. ¿Se puede exigir más de mí?
-¡Exigir más! repitió con amargura. ¡Exigir más! Tienes razón, qué más puedo apetecer que una esclava sumisa que no contraría mis voluntades, en vez de una esposa que me brinde con su amor, ¿no es cierto Soledad?
Soledad guardó silencio y no contestó nada. Bajó la cabeza, suspiró con dolor y dos gruesas lágrimas corrieron por sus mejillas. Su marido vio aquellas lágrimas y ellas aumentaron sin duda su rabia.
-¿No es cierto, Soledad, -volvió a preguntar con voz sorda,- que nada más puedo pedir?
-Señor, tenéis en mí el cariño de una hija que os respeta, que os cuida con solicitud, y una esposa que no falta a sus deberes.
-¿Y nada más?
-¿Qué más puedo dar a Vd.?
-¡Soledad! ¡Soledad!
-Señor, no exija Vd. más de mí.
-Yo necesito de tu amor.
-Tiene Vd. mi estimación y mi respeto.
-¡Oh, pero eso no me basta!
-No tiene Vd. derecho a exigir más. Mi madre entregó mi mano forzada por la necesidad, pero jamás me pidió Vd. mi corazón.
-Eres mi mujer, -dijo el marido con arrebato,- eres mía, me perteneces y quiero ser amado por ti.
-Señor, soy débil, estoy desvalida; no abuse Vd. de mi debilidad, ni de mi desamparo. No me obligue Vd. a repetir —6→ lo que tanto le irrita. Estimo y respeto a Vd., puede disponer de mi persona a su voluntad, pero al menos quiero conservar la libertad del corazón que es la única que no han podido arrebatarme.
Y cayó de rodillas y anegada en lágrimas a los pies de su marido.
El despecho y la compasión luchaban a la vez en el alma del anciano. Iba a extender su mano, pero retirándola con precipitación retrocedió algunos pasos, y cruzando los brazos sobre el pecho dijo con toda la rabia de los celos: -¡Oh, esas lágrimas son por otro! ¡Desgraciada! Sabes que soy capaz de matarte. - Y al mismo tiempo apretaba con fuerza sus puños como para no ceder a un movimiento de furor.
-Señor, no desoiga Vd. mi súplica, es lo único que he pedido, lo único que pediré. Tenga Vd. compasión de mí.
-¡Compasión! y ¿la tienes tú de mí?
-¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Hasta cuándo durará este suplicio! -exclamó Soledad alzando los ojos al cielo.
La cólera largo tiempo concentrada del marido de Soledad estalló al fin. Se apretó la cabeza con ambas manos, sus ojos se inyectaron de sangre, y arrojándose sobre Soledad dejó caer ambos puños sobre la angélica cabeza de aquella desgraciada. Soledad cayó al suelo aturdida por el golpe: al chocar sus labios sobre las baldosas del piso brotaron sangre, y exhaló un gemido doloroso. Ese gemido llegó al fondo del alma del verdugo y se arrepintió de su barbarie. Se inclinó hacia su mujer y quiso levantarla en sus brazos, pero ella que había recuperado sus sentidos se incorporó rechazándolo con dignidad.
-Señor, el que maltrata a su mujer es un infame que no tiene derecho a exigir nada de ella, pero permito ser pisoteada con tal que se me deje al menos la libertad del corazón.
—7→Estas palabras inesperadas fueron pronunciadas con tal acento de firmeza y dulzura a la vez, que impusieron respeto a aquel hombre violento y brutal. Bajó avergonzado la cabeza, y mirando después a Soledad que aún permanecía de rodillas con la frente apoyada en el sillón y oculta la cara entre sus manos, le dijo con voz melancólica: -Soy un torpe, perdóname Soledad, tienes derecho para echármelo en cara. Eres libre: después de lo que he hecho comprendo bien que ya no debo pedirte amor, pero al menos no me guardes rencor.
-¡Nunca, nunca! Yo tengo la culpa que irrito a Vd. con mis imprudencias... ¡Oh, Señor!, es Vd. generoso y no lo olvidaré jamás.
El anciano se acercó a su mujer, la tomó una mano que ella le entregó, y apretándola con ternura se retiró sin decirle una palabra. Los remordimientos lo ahogaban y quería substraerse a la presencia de aquella víctima, a quien había atado a su destino como a una criatura llena de vida y juventud encadenada a un cadáver.
Luego que Soledad quedó sola levantó al cielo sus ojos húmedos de lágrimas y los fijó en el astro melancólico de la noche, que brillaba en todo su esplendor, y exclamó con dolor: -¡Madre mía, protegedme!- El tenue resplandor de las estrellas, el susurro de las hojas, el perfume de las flores y aquella luz misteriosa que sigue al crepúsculo hicieron descender a su corazón algunas gotas de consuelo, de las que Dios derrama en toda la naturaleza para alivio del desgraciado. Soledad se sintió más tranquila: oró y lloró, y al cabo de algunos instantes se levantó fuerte y resignada, saboreando aquella acre satisfacción que experimenta toda alma bien templada cuando se siente superior a su desgracia. Una especie de excitación febril daba en aquel momento una fuerza —8→ poderosa a aquella frágil criatura, cuyo cuerpo parecía formado para reposar sobre un lecho de llores ¡ay!, años hacía que gemía sobre un lecho de espinas mártir del sacrificio y del deber, soportando casi todos los días escenas idénticas a la que acabamos de describir. Sin embargo, aquel continuado tormento: no había destruido la energía de su alma, y a medida que se multiplicaban sus dolores se revelaba contra su destino y sacaba nuevas fuerzas de su propio abatimiento.
Cuando ella se sintió más tranquila se dirigió a una puerta de vidrieras que había a un extremo de la galería, la abrió y entró a una pieza lujosamente amueblada que la servía de costurero. Allí se recostó sobre un sofá y permaneció mucho tiempo sumida en sus reflexiones. Un ligero ruido la sacó de ellas, y vio entrar a una joven india que la servía, con una carta en la mano.
-Señorita, -dijo la indígena en la lengua aimará2,- esta carta me han dado para Vd.
-¿Quién la ha traído?
-Manuel, que acaba de llegar de la Paz.
-Dámela.
Soledad tomó la carta, y apenas hubo mirado el sobre de ella lanzó un grito de alegría, y levantándose con rapidez se acercó a la luz y materialmente la devoró con sus ojos.
-¡Oh, gracias, gracias, Dios mío, que no me has abandonado! ¡Gracias, madre mía, que me habéis oído! ¡Él vendrá, y al menos tendré uno a quien confiar mis penas! -exclamó ella con exaltación. Y luego con acento más tranquilo aunque doloroso: -Necesito expandir mi corazón, y tener algo que amar.
Apenas había acabado de proferir estas palabras cuando entró su esposo y la dijo con aire abatido: -Esta noche deben —9→ venir nuestros vecinos a tomar el té con nosotros. Haz prepararlo todo.
-Está bien señor, pero me siento algo enferma y desearía que me excusase Vd. de recibirlos.
-Deseo que tú hagas los honores. Mi amigo D. Manuel me ha dicho que deseaba presentarme a su sobrino D. Eduardo López.
-¿D. Eduardo López?
-Sí.
-Está muy bien, señor, los recibiré.
-¡Siempre cediéndome como si yo te violentase! ¡Siempre presentándote como víctima para hacerme aparecer como el verdugo!
-Señor, -dijo Soledad desentendiéndose de aquella reconvención,- acabo de recibir una carta de mi primo Enrique.
-¡Una carta! ¡De tu primo Enrique!
-Ha vuelto por fin de la campaña del Perú con el grado de capitán, y me anuncia que hallándose, en la Paz vendrá dentro de algunos días a hacernos una visita.
-Podía excusarla.
-Espero que no le recibirá Vd. mal. Es el compañero de mi infancia, el único pariente, el único amigo que tengo en el mundo.
-¡El único amigo! Sí, el hombre a quien has amado y tal vez amas todavía.
-Bien sabe Vd. que mi padre nos destinaba para esposos, pero que educados juntos desde nuestra más tierna infancia y habiéndonos separado muy temprano no nos hemos profesado jamás otro afecto que el de hermanos.
-Así será. Está bien. Que venga; yo no le cerraré las puertas de mi casa.
-Gracias, señor.
—10→-En aquel momento se hicieron sentir en el empedrado del patio los pasos de varios caballos.
-Son nuestros convidados, -dijo el marido,- vamos a la cuadra a recibirlos.
Los dos esposos pasaron al salón ocupados por una misma idea. Ella pensaba en Enrique con enternecimiento y ansiaba por el momento de volverlo a ver y abrazarlo; él lo recordaba con toda la rabia de los celos en el corazón.
—11→
Al entrar al salón de la hacienda donde habitaba Soledad, se hubiera uno creído transportado a mediados del siglo dieciocho por lo menos. Estaba suntuosamente adornado con todos aquellos muebles antiguos de nuestros venerables abuelos, que desterrados de todas partes han encontrado en Bolivia un asilo generoso, porque siendo el país más mediterráneo de América, la moda camina en él con mucha lentitud. Veíanse allí grandes sillones negros primorosamente labrados, mesas de pies de cabra, sofás dorados, espejos con marcos de cristales que resplandecían con las luces colocadas en antiquísimas arañas de cristal y macizos candelabros de plata. Las puertas y ventanas estaban adornadas con anchas cortinas de damasco punzo con franjas de oro, y unas y otras eran doradas y cinceladas, como todavía se ven muchas. En el techo se veían las armas nobiliarias de la familia del marido de Soledad, porque en aquella época aún no se habían despojado del todo de la añeja preocupación de querer formar una aristocracia en el centro de una república, y de la que por fortuna quedan ya muy pocos restos. Lo único —12→ que indicaba que se vivía en una época más reciente era un hermoso piano de ébano incrustado de adornos de bronce. Encima de él había varios libros y papeles de música. Los albums no habían penetrado todavía a Bolivia, y a no ser por esto, es más que probable que tuviéramos que hacer la descripción de un lindo libro con tapas de terciopelo, lleno de versos y llores secas, que en nuestros días se ha hecho el mueble obligado de toda dama elegante, para servir de alimento a la vanidad y de martirio a los poetas.
Soledad y su marido entraron por una puerta situada al fondo del salón, y casi al mismo tiempo se abrió otra que daba a la galería inferior que daba al patio, y aparecieron los vecinos convidados, con quienes vamos a hacer conocimiento, encargándome en mi calidad de folletinista de presentar a mis amables lectores y lectoras, asegurándolas de que serán bien recibidos, especialmente por las últimas.
Eran cuatro los convidados. Una señora anciana y un acompañante de respetable edad. Al observar el modo como se hablaban se echaba de ver fácilmente que eran marido y mujer del viejo cuño, o de la vieille roche, como diría un francés. Eran dos verdaderos tipos del siglo pasado; figuras y vestidos que estaban en perfecta armonía con los vetustos muebles que los rodeaban. El anciano llamábase D. Manuel Alarcón y su cara mitad Dª. Antonia de Alarcón. No tendría D. Manuel menos de sesenta y cuatro años, y su esposa rayaba ya en los cincuenta y cuatro.
Los personajes restantes eran dos jóvenes de distinto sexo. La joven era algo morena y tenía pelo y ojos negros. Toda su fisonomía respiraba dulzura, pero su mirada profunda y sus labios un poco gruesos indicaban un temperamento ardiente susceptible de tempestuosas pasiones. Por lo demás, su aire era modesto y sus movimientos suaves y armoniosos. —13→ Su nombre era Cecilia. El joven que la acompañaba era notable por su figura y sus modales distinguidos, aunque algunas veces algo afeminados. Su cabeza estaba poblada de negros y sus ensortijados cabellos, y una patilla negra y lustrosa como una cinta de terciopelo encuadraba admirablemente sus nobles facciones. Unos ojos grandes y negros, una nariz recta y bien formada, una frente espaciosa y una boca pequeña, aunque de labios muy delgados, unido todo a una tez pálida, parecía anunciar una inteligencia despejada, un temperamento nervioso y una profunda disimulación, a la par que un alma susceptible de los más lastimosos descarríos una vez lanzado en la senda del mal. Aquel hombre pertenecía al número de esos seres, que desde la primera vista hacen una impresión profunda, ya sea adversa o favorable.
Hechos los primeros cumplimientos de estilo, D. Manuel Alarcón presentó a los dueños de casa el joven cuyo retrato acabamos de trazar.
-Amigo mío, -dijo,- te presento a mi sobrino D. Eduardo López, que ha venido de la Paz a pasar el verano en mi hacienda, y que ha aceptado con mucho gusto el ser presentado a tu amable esposa y a ti.
-El señor López, -contestó el marido de Soledad,- no me es absolutamente desconocido de nombre, y siempre será muy bien venido a esta casa.
-Tendremos el mayor gusto, añadió Soledad, en que nos favorezca con sus visitas, porque en el campo es un honor y un obsequio a la vez para quien las recibe.
Eduardo contestó en términos propios y escogidos, y todos tomaron asiento alrededor de una gran mesa redonda de jacarandá, cubierta de un tapete de terciopelo verde, que ocupaba el cuadro del salón.
—14→Los primeros momentos de conversación fueron embarazosos, como lo son siempre las conversaciones en que hay una persona que por primera vez se encuentra en una reunión. Se habló del tiempo, de noticias, de la vida del campo, y de todas aquellas cosas que sirven para decir algunas palabras, las muy necesarias para no estar en silencio. Por último, D. Manuel Alarcón, guiado más por sus preocupaciones que por su tacto, trasladó la conversación a otro terreno menos estéril.
-Amigo mío, -dijo Alarcón dirigiéndose al marido de Soledad,- es necesario confesar que esto marcha para atrás. En mi tiempo he visto poblado este valle de jóvenes y muchachas, y no había día sin convite, ni noche sin baile. Pero en el día es una soledad.
-Así será, pero también convendrá Vd. conmigo que hay ciertas personas, que aunque en pequeño número, pueblan agradablemente la soledad, -dijo Eduardo con intención, acentuando sobre la última palabra y mirando a la hermosa castellana.
-Vaya, Eduardo, me quitas de encima veinte años. ¡Ah! me haces acordar de aquellos hermosos tiempos en que me endosaba mi calzón de punto, mis medias de seda y mi casaca de terciopelo. ¡Si vieras que majos andábamos entonces todos los mozos! Y si no pregúntaselo a tu tía, y los piropos que le echaba cuando la andaba enamorando. Y a pesar de ser viejo todavía no puedo olvidarme, y ella puede decir...
-¡Manuelito! -interrumpió Dª. Antonia bajando los ojos, y añadió en voz baja: -¿No ves que estamos delante de nuestra hija?
-Cierto, me olvidaba, pero cuando me acuerdo de mis tiempos no puedo con mi genio. Aquello era una gloria, una...
—15→-Vamos, cuando te pones a hablar de tus tiempos, -dijo el marido de Soledad,- no hay quien te ataje. Esa es tu manía.
-Qué quieres, quien malas mañas ha...
-Ya sabemos, Manuelito, pero mejor sería que empezásemos nuestra malilla, -dijo Dª. Antonia.
-Aprobado, -dijo Alarcón.- ¡Oh! La malilla es un juego de que gustaba mucho mi abuelo y tengo por él una especie de predilección. -Como se ve D. Manuel Alarcón pertenecía al número de aquellos originales fósiles, tan comunes entre nosotros, que sólo hallan bueno lo de su tiempo, y para quienes parece que han sido escritos aquellos versos de Mora:
| Hasta el dormir de entonces | |||
| era más descansado, | |||
| los sombreros qué airosos. | |||
| ¡Qué fresco el bacalao! | |||
| ¡Oh, qué tiempos aquellos, | |||
| qué tiempos los pasados! |
Trajeron tantos y naipes y los tres ancianos se pusieron a jugar malilla. Los jóvenes quedaron solos a un lado de la mesa, y separados de este modo las dos partes heterogéneas de la reunión. Estos últimos estuvieron viendo jugar por espacio de algunos segundos, pero muy luego entablaron una conversación particular.
-Señorita, -dijo Eduardo a Soledad,- esta mansión es deliciosa, y desde que la conozco, no me perdono los días que he pasado en las ciudades, sobre todo después que he visto que en el fondo de estos valles es donde se encuentran las perlas más hermosas, así como en el fondo del mar, y dirigió —16→ simultáneamente sus ojos de Cecilia a Soledad. Ésta se sintió penetrada por aquella mirada profunda, pero muy luego contestó:
-Cierto que esta mansión es agradable. El clima, las flores, los frutos, las vistas de que se goza, todo contribuye al bienestar del cuerpo, pero el alma y la imaginación carecen de alimentos por falta de sociedad.
-Sin embargo, señorita, por lo que a Vd. respecta creo que jamás estará sola, ni su alma carecerá de alimento. Veo allí, -dijo mirando a los libros que estaban sobre el piano,- algunos buenos compañeros que llenarán agradablemente su soledad, y además, ese piano me indica que no es Vd. extraña a ese arte encantador que nos consuela en nuestras horas de amargura. ¿Canta Vd., señorita?
-Muy mal, caballero.
-Si hubiese de juzgar por el metal de voz, diría que nunca puede Vd. hacerlo mal, aún cuando el estudio no te prestase nuevo realce.
-Es Vd. demasiado amable, caballero. Y Vd. que tan aficionado se muestra a la música, también cantará.
-Suelo hacerlo algunas veces, pero prefiero siempre oír.
-Eduardo, -dijo Cecilia,- tiene una hermosa voz, y toca muchas cosas nuevas.
-¿Quisiera Vd. tocar algunas?
-Con mucho gusto, pero será con la condición de que Vd. cantará después.
-Lo haré por complacer a Vds.
Los tres jóvenes se dirigieron al piano. Lo abrieron, y Eduardo se sentó frente a él. Sus dedos se pasearon perezosamente sobre el teclado y arrancaron algunos sonidos vagos, preludios aislados que separados nada dicen, pero cuya conjunto forma una armonía que algo expresa. Poco a poco —17→ aquellos vagos sonidos fueron sistemándose, y de repente brotó del instrumento un torrente de melodía, que inundó el corazón de todos los oyentes. El piano había encontrado su señor, y repetía humildemente con sus cien voces armoniosas las idea de Eduardo. Al primer arranque de melodía hizo suceder un andante melancólico, que sin disminuir la primera impresión la inoculaba más y más en el alma. Sucesivamente, fue recorriendo una serie de temas artísticamente enlazados, y cuando sus manos se reposaron sobre el teclado trémulo y palpitante, el aire vibraba aún con las melodías con que había sido herido. Aquel fluido armónico que llenaba la atmósfera parecía que hubiese penetrado por los poros de las dos jóvenes. Hacía largo rato que la música había cesado y todavía sus ecos resonaban en sus corazones que latían a unisón de ellos, como las arpas eolias heridas por la brisa de la noche. Su cabeza algo inclinada y la vista fija indicaba en ellas una abstracción profunda de todo lo que las rodeaba.
-Señorita, -dijo Eduardo,- he tocado sólo por tener el gusto de oír a Vd., de otro modo apenas me hubiese atrevido a hacerlo.
Aquella voz sacó a las dos jóvenes de su enajenación. Alzaron sus ojos y los fijaron en Eduardo, permaneciendo silenciosas algunos segundos. La mirada de Cecilia brillaba de pasión y de orgullo, mientras que la de Soledad expresaba una especie de temor. Ésta fue la primera que habló.
-No esperaba oír en este valle a un artista tan hábil.
-Señorita, gracias. Sus elogios de Vd., aunque inmerecidos, me prueban que es Vd. generosa, y que puede prodigarlos a manos llenas sin temor de quedarse pobre. -Pero aunque parezca imprudente reclamaré de Vd. el cumplimiento de su promesa.
—18→Eduardo cedió su asiento a Soledad, la que a su vez se sentó frente al piano. Sus primeros compases fueron tímidos, mas luego animandose por grados, armonizó de tal modo su voz con las del instrumento, que se hubieran podido comparar a dos corrientes de aguas cristalinas que van a unirse en un mismo punto. El acompañamiento de la canción que cantaba era un tema que participaba de la queja y la plegaria, que se hermanaba perfectamente con la letra que era la siguiente:
Cesó el canto. Soledad estaba visiblemente conmovida, parecía que aquella canción despertaba en su mente un recuerdo doloroso. Había sido compuesta por su primo Enrique al tiempo de marchar a campaña, y al cantarla no había tenido otro objeto sino combatir con el recuerdo del cariño fraternal de Enrique la impresión que Eduardo le había causado con su música y sus palabras. En efecto, por el momento triunfaron los recuerdos dulces de sus primeros años. Sólo pensó en Enrique y no deseó sino verle y abrazarte, para recordar con él aquellos felices días que habían pasado para no volver más.
Los viejos habían dejado de jugar, y mientras Eduardo y Cecilia felicitaban a Soledad por su canto, aquellos se acercaron al piano y dieron también su contingente de felicitaciones. Sólo el marido de Soledad permanecía silencioso y —20→ con la frente encapotada; parecía que aquella canción le había disgustado en extremo. Y era en efecto así; porque conociendo a su autor, sentía que su corazón destilaba el veneno de los celos cuando su mujer la cantaba. En aquella ocasión la impresión fue más profunda que de ordinario, por efecto sin duda de las escenas que habían tenido lugar, y tal vez más que todo, por la próxima venida de Enrique. Sin poderse contener se puso a pasear por la sala con aire de mal humor, mientras que Alarcón hacía un paralelo entre el canto antiguo y el moderno, resultando la ventaja, como era de esperarse, a favor del primero.
Pocos momentos después entró un criado con una bandeja llena de tazas de porcelana antigua, y ricas piezas de plata, que puso sobre la mesa del centro. El dueño de casa invitó a sus convidados a acercarse a tomar el té, lujo extraordinario en aquella época, pues el té era casi desconocido en Bolivia. En un instante la mesa fue rodeada. Soledad conservaba todavía sus ojos húmedos por la emoción, y su marido su mal humor. Eduardo sentado frente a Soledad la miraba con una atención estudiada, y Cecilia parecía estar violenta. Los dos viejos esposos no habían sufrido alteración alguna en su semblante.
-El té será muy buena bebida, -dijo D. Manuel después que todos estuvieron servidos,- pero yo me atengo al chocolate de nuestros mayores, y sobre todo al de nuestro país que es el mejor del mundo. No hay ninguno mejor que el de Padilla o Apolo-Bamba.
-Convengo con Vd., -dijo Eduardo,- que nuestro chocolate es excelente, pero confiese Vd. que al tomarlo se priva uno de una cosa muy grata.
-¿Y cuál es?
-El de tomarlo servido por unas lindas manos.
—21→-¡Por vida de...! tienes razón, no se me había ocurrido. Qué quieres, sobrino, la edad nos hace olvidar hasta la galantería, pero te aseguro que cuando yo tenía tus años no se me hubiese escapado esta borricada. Y sino pregúntaselo a tu tía, que cuando yo la enamoraba ahora treinta y tantos años...
-¡Manuelito por Dios! -interrumpió Dª. Antonia.
-Cierto, me olvidaba. ¡Vaya otro despropósito! Cuando se habla de las damas siempre deben evitarse las fechas, porque las pone en descubierto. Pero qué diablos, Antoñita, ya no somos niños, y debemos ser francos.
La respetable señora iba a contestar cuando se oyó un trueno que hizo estremecer todo el edificio, y al través de los cristales de una puerta que daba a la galería penetró el fulgor de un relámpago. Las palabras que iba a pronunciar murieron en sus labios, y a medida que se persignaba murmuraba por lo bajo ¡Santa Bárbara bendita! Al mismo tiempo se sintió el ruido de la lluvia que azotaba los techos. Era una de aquellas tempestades de verano tan comunes e imponentes en las regiones montañosas.
-Amigo mío, -dijo entonces Alarcón,- por esta noche tienes que darnos hospitalidad, porque nuestra casa dista dos leguas de aquí, y no está el tiempo como para andar con señoras, sobre todo teniendo que pasar el río.
-Has anticipado tu petición a mi oferta, -contestó el marido de Soledad,- y tengo el mayor placer en que la tempestad los haya tomado bajo mi techo.
-Entonces también nos alegramos nosotros.
Luego que acabaron de tomar el té pasaron a la galería a gozar del hermoso espectáculo que presentaba el cielo. Estaba cargado de negras y densas nubes que de vez en cuando eran rasgadas por los fulgores intermitentes del relámpago. —22→ El fuego eléctrico que se desprendía de ellas venía a caer sobra la cima de las más altas montañas, como si el cielo y aquellas gigantescas moles se pusiesen en comunicación cuando toda la naturaleza estaba conmovida por el soplo del huracán. A su luz se descubría la encanecida cabeza del Illimani, que de noche brilla en aquellos lugares con un fulgor tan tibio y misterioso, que ha hecho decir a un joven poeta boliviano, hablando de él:
| Como una infinita perla | |||
| colgada en la inmensidad. |
El aire que siempre es seco allí estaba humedecido por la abundante lluvia, que al caer sobre los vegetales hacía evaporar sus esencias en él. Es imposible no sentirse conmovido en medio de una tempestad, sobre todo cuando la naturaleza despliega3 como en aquella ocasión todos los atributos grandiosos de que está rodeada al pie de los Andes. Soledad, que como se habrá comprendido ya, era una de aquellas cabezas poéticas e impresionables, estaba absorta y encantada. En medio de su éxtasis oyó una voz que le hablaba muy cerca del oído, y que le pareció bajada del cielo, tal era la enajenación mental en que se encontraba.
-¿Señorita, -le dijo Eduardo,- no le parece a Vd. que esta naturaleza tuviese también pasiones?
Soledad no contestó, y Eduardo prosiguió con acento animado aunque bajo.
-¿Quién no diría que las plantas brotan emanaciones de amor cuando se sienten acariciadas por la lluvia; que esos árboles suspiran cuando reciben los besos del viento; que la tierra se regocija al bañarse en el agua pura de los cielos, y que esas montañas se conmueven en sus entrañas cuando —23→ el rayo les comunica su fuego? Sin duda que todo tiene un lenguaje en la naturaleza cuando se estudia y se sabe comprenderla. ¡Qué extraño es que el hombre sienta y ame, cuando hasta los objetos inanimados que lo rodean parecen sentir y amar como él!
Aquellas palabras pronunciadas con voz apasionada derramaron de nuevo la turbación en el alma de Soledad, y se olvidó de Enrique y de sus primeros años para ocuparse sólo del presente. Quedó otra vez bajo la influencia de Eduardo contra la cual había querido en vano revelarse. Acostumbrada a la lucha pasiva a que se veía condenada respecto de su marido para repeler la tiranía y la injusticia, sintió por la vez primera que le faltaban las fuerzas para luchar contra el sentimiento que la invadía, porque para la primera encontraba estímulos en sí misma, y para la segunda hallaba más bien motivos que la impulsaban. Esto se explica fácilmente. Habiendo pasado su vida en el dolor y el retiro, su alma estaba dispuesta a recoger las primeras emociones que nacieran de un objeto extraño a todo lo que la rodeaba, como aquellas plantas que viviendo constantemente a la sombra se inclinan a recibir el primer rayo de sol que Dios les envía. Las palabras de Eduardo fueron el primer rayo de sol que cayó sobre la frente mustia de Soledad.
Después de haber permanecido algún tiempo en la galería volvieron todos al salón. Permanecieron aún algunos momentos ocupados de una conversación insignificante, y llegado que hubo la hora de recogerse, los huéspedes fueron conducidos a sus respectivas habitaciones.
Soledad y su marido quedaron solos en el salón. Este último tenía siempre la frente nublada. Ambos guardaban silencio.
-Soledad, -lo dijo por último su marido,- espero que será —24→ la última vez que cantes esa canción.
-Será Vd. obedecido, señor, -contestó Soledad,- fiel a su propósito de hacer notar a su marido todos los actos de tiranía con que le atormentaba, conservando a la vez la dignidad de la víctima. Él se sintió avergonzado, y levantándose precipitadamente tomó una luz y se retiró diciendo: -Buenas noches Soledad.
Luego que Soledad quedó sola sintió que su corazón se ensanchaba, y poniendo sobre él su mano, exclamó con acento conmovido: -¡Qué dulce debe ser amar!
—25→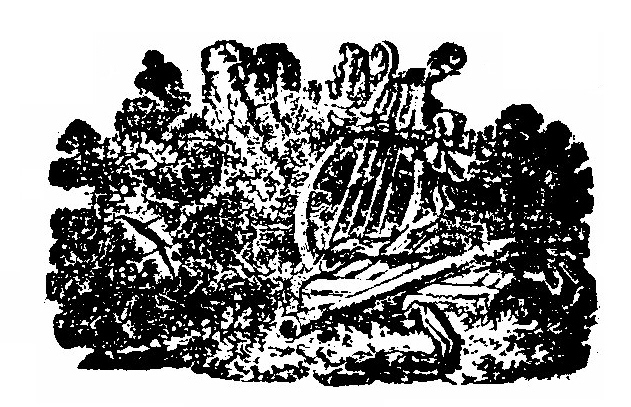
Al otro día por la mañana Eduardo se levantó muy temprano y se vistió con esmero. Mientras se ponía la corbata mirándose a un espejo se decía a sí mismo con fatuidad: -¡Será mía! La enamoraré porque merece la pena -A fe mía que no esperaba encontrar en este desierto una muchacha tan linda. -Yo me había resignado a aburrirme unos cuantos meses por complacer a mi prima, pero si es necesario me estaré un año. He encontrado ya en que entretenerme, y conquistaré la mujer empezando por el marido.
Antes de pasar más adelante, sería muy del caso que mis lectores hiciesen un conocimiento más íntimo con D. Eduardo López, y usando de las prerrogativas del novelista, que todo lo sabe, vamos a ponerlo al corriente de sus antecedentes, como lo hemos hecho ya con sus pensamientos.
Eduardo era hijo de padres ricos, y que en razón de su origen se habían adherido a la causa de la madre patria en la lucha de la emancipación americana. Al nacer recibió del cielo una inteligencia despejada y una bella figura, y de los hombres la riqueza y la consideración. Eduardo criado entre —26→ la ociosidad y la molicie perdió la mayor parte de las nobles calidades que había recibido en dote, las que fueron sofocadas por el egoísmo, como la simiente por la maleza, y quedaron solas las que debían degradar su naturaleza, y entonces sus poderosas facultades se contrajeron4 al mal. Sus vicios eran el resultado de su educación y de la sociedad que le rodeaba, pero su corazón había sido formado para la virtud. Muy niño fue enviado por sus padres a España, y volvió ya joven a su país, donde se encontró muy superior a la juventud con quien se puso en contacto. Lanzado en el torrente de la vida se entregó desenfrenadamente a todos los placeres, y solo vio en los demás los instrumentos de ellos. El honor y la tranquilidad de las familias fueron para él un juguete, y haciéndose jefe de un círculo de depravados se constituyó apóstol de la corrupción.
Tal era el hombre que se había propuesto conquistar el amor de Soledad, y a cuya primera mirada la infeliz se había sentido fascinada como la paloma entre los círculos mágicos que traza el gavilán para precipitarse sobre ella.
Luego que Eduardo se hubo vestido, bajó al patio, y viendo abierto un portón que daba entrada a un hermoso huerto se dirigió a él. Este huerto es el que daba precisamente al pie de la galería donde han pasado las escenas que hemos descrito. La parte más cercana a la casa estaba ocupada por el jardín de Soledad, en el que se veían infinidad de flores, que con la lluvia de la noche se ostentaban en todo su esplendor llenando el aire con sus perfumes. El olor de las violetas sobre todo cargaba con sus emanaciones las alas del ambiente, porque el olor de la violeta en aquel clima es más penetrante y embriagador que en ninguna otra parte. El resto del terreno estaba cubierto de naranjos y limoneros dulces cargados de abundantes frutos. En el centro —27→ del huerto había un espacioso estanque, rodeado de un ancho murallón de piedra. A este estanque se dirigió Eduardo, y al llegar al término de la calle de árboles que había seguido vio a uno de los lados del estanque a una mujer reclinada sobre el murallón, mirando fijamente el agua. Era Soledad. Eduardo se apresuró a acercarse a ella. Cuando estuvo a algunos pasos de distancia de ella el ruido de las hojas secas que hollaba la sacó de su distracción, y al levantar la cabeza vio a Eduardo cerca de sí que la miraba con avidez. Se ruborizó, pero muy luego pudo dominar su turbación.
-Felices días, señorita, -dijo Eduardo.- No esperaba tener el doble gusto de gozar de la frescura de este huerto, y encontrar en él a Vd., que es sin disputa la flor más hermosa del jardín.
-Gracias, caballero, por la lisonja, aunque no la admito. -He pasado una mala noche y necesitaba respirar un poco este aire fresco, porque me duele en extremo la cabeza. A esta casualidad debe Vd. el haberme encontrado tan temprano en el jardín. -Y en efecto sus ojos estaban irritados como si no hubiese dormido en toda la noche.
-Si no fuese porque le hace a Vd. sufrir, bendeciría ese dolor de cabeza que me proporciona tal felicidad.
-¿No le parece a Vd., caballero, que la vida del campo en medio de estos perfumes y de estas flores es muy deliciosa? -dijo Soledad queriendo dar un nuevo giro a la conversación.
-Sin duda que sí, señorita, -contestó Eduardo persistiendo en su sistema, sobre todo cuando se tiene a su lado una bella compañera, y acentuó sobre estas últimas palabras mirando a Soledad.
-Qué agradable es la vista del agua, -dijo ella inclinando —28→ su graciosa cabeza sobre el borde del estanque.
-En efecto, señorita, y tanto más agradable cuanto que siempre dice la verdad a la belleza.
Soledad se retiró con precipitación porque acababa de ver su rosto reflejarse en la serena superficie del estanque. Aquella persistencia en los elogios llegó casi a ofenderla, pero las bellas como los dioses gustan siempre del incienso por muy modestos que sean, y muy pronto se sintió inclinada a perdonar, porque en el fondo creía que Eduardo no le hacía sino justicia. Con todo su pudor instintivo le hacía alarmarse por ellas, y procuró poner término a la conversación.
-Me siento más aliviada, -dijo ella,- y me retiro. Una ama de casa tiene mucho que hacer en ella por la mañana, y sobre todo cuando tiene huéspedes, añadió con una encantadora sonrisa.
-Señorita, tendré el gusto de ofrecer a Vd. el apoyo de mi brazo hasta arriba.
Eduardo dio el brazo a Soledad y ambos se dirigieron a la casa. Aquél comprendió que había dicho, ya lo bastante, y que no podía pasar más allá sin ofender o alarmar a Soledad, porque no hay manjar por delicado que sea que no repugne cuando se toma en grande cantidad. En consecuencia, sólo siguió hablando de cosas insignificantes por mantener la conversación. Soledad se sintió aliviada de un gran peso, y poco a poco fue sintiéndose más confiada y alegre, sucediéndole lo que a muchas mujeres, que alarmadas en el primer momento, se hacen expansivas luego que creen que el peligro ha pasado. La conversación que tuvo con Eduardo fue casi íntima, y él conocía inmediatamente el terreno que había ganado.
En el camino encontraron a Cecilia, que también había bajado al jardín, y los tres pasaron luego al salón. Soledad —29→ se excusó con algunos quehaceres y salió dejando solos a Cecilia y Eduardo.
-Eduardo, -dijo Cecilia al cabo de algunos instantes,- quisiera que nos fuésemos hoy mismo a nuestra casa, porque cuando no estoy sola contigo todo me fastidia.
-También me fastidio yo en aquel inmenso caserón viendo todos los días las mismas caras, -contestó Eduardo con fatuidad.
-¡Ah! ¡Eduardo! tú ya no me amas cuando no te basta como en otro tiempo el verme a mí sola para estar contento.
-No digo eso, Cecilia, siempre te amo del mismo modo, pero el hombre nació para la sociedad y no puede vivir entregado constantemente al amor.
-Eso mismo me dijiste5 ahora dos meses cuando te fuiste a la Paz, y apenas hace algunos días que has llegado ya me repites lo mismo. ¡Ah! tú ya no me amas.
-¿Crees, mi querida Cecilia, que porque no te amo del mismo modo que tú, te amo por eso menos?
-No sé como aman Vds. los hombres, pero para mí, tú eres mi universo. Si tú estás triste, lo estoy contigo; si ríes, río también, y me parece que todos los sentimientos de tu corazón se comunican al mío por medio de tus miradas. ¡Oh! no creo que tú puedas pagar tan mal tanto y tanto amor que te he consagrado.
Se conocía que Eduardo estaba evidentemente contrariado, y que comprometido con su prima en una aventura de pasatiempo, se asustaba del inmenso amor que se había desenvuelto en el alma ardiente de Cecilia, pero pronto volvió a tomar sobre sí su imperio acostumbrado.
-Eres una niña, Cecilia, -le dijo estrechándolo la mano con cariño,- porque me ves algunas veces serio contigo o político —30→ con los demás, crees ya que no te amo. ¿Cómo podría dejar de amarte? Eres tan linda, tan buena y sobre todo tan amorosa, que cometería un crimen sino te amase. Aleja de ti esas sospechas infundadas, porque te amo mil veces más que antes, con toda mi alma, con todo mi corazón.
El verdadero amor es siempre crédulo, y Cecilia quiso engañarse a sí misma dando oídos a aquellas palabras de su amante, desentendiéndose de sus acciones que le decían lo contrario.
-¡Gracias, Eduardo, gracias! -exclamó ella.- Si tú me engañas cometerás un crimen de que te pedirá cuenta Dios.
En aquel momento entraron todas las personas restantes con quienes hemos hecho ya conocimiento, y después de los saludos de costumbre pasaron al comedor donde los esperaba un abundante desayuno.
Una vez sentados a la mesa, Eduardo se propuso dar principio a su ataque para ganarse la buena voluntad del marido de Soledad, y abrirse la puerta de aquella casa, contando con la seguridad de ser siempre bien recibido en ella.
D. Ricardo Pérez, marido de Soledad, pertenecía a una antigua familia del país, que había adquirido una inmensa fortuna en la explotación de minas de Potosí, y siendo el hijo mayor de la familia le había tocado una herencia considerable. Apegado a los intereses de la madre patria, por efecto de su posición y de sus relaciones, así que estalló la lucha de la independencia se declaró contra ella, y aunque no había obrado activamente, para contrarrestarla, siempre fue su enemigo declarado. Sancionada la independencia del Alto Perú, y constituida la República Boliviana, se había retirado al campo resignándose al nuevo orden de cosas como —31→ a una necesidad fatal, pero haciendo siempre votos secretos por el triunfo de la reacción. Eran conocidas las opiniones políticas de D. Ricardo, y lo eran mucho más por Eduardo en razón de los vínculos de amistad que le unían con su tío D. Manuel. Por este flanco vulnerable se propuso atacar al marido de Soledad, e inició la conversación de modo que viniese a recaer sobre la política del día.
Entonces Bolivia no era lo que es hoy; una nación homogénea, que no comprende ni puede comprender otro sistema que el representativo republicano. Había vencedores y vencidos; la nación estaba dividida en dos grandes partidos que se distinguían perfectamente, y las pasiones estaban todavía vivas y palpitantes. Así es que Eduardo contaba que una vez tocado el asunto D. Ricardo estallaría, y él entonces tendría ocasión de lisonjear sus pasiones políticas.
-No sé si están Vds. informados, -dijo Eduardo,- que el gran Mariscal de Ayacucho y el Libertador Bolívar se ven complicados en una cuestión con la República Argentina por la posesión de Tarija.
-Algo he oído decir sobre eso, -contestó D. Ricardo,- pero no tengo ningunos detalles sobre el particular.
-En mi tiempo, -dijo D. Manuel,- cuando todas estas tierras pertenecían al Rey de España, no había estas disputas de territorio, todos vivían en santa paz como hermanos, y nadie se acordaba de buscar peleas a su vecino. ¡Ah, qué tiempo aquel de los Virreyes! Entonces sí se podía vivir, pero la patria ha venido a acabar con todo.
-Permítame Vd. tío que le diga que no estoy del todo de acuerdo con su opinión. No dudo que aquellos eran muy buenos tiempos, pero es indudable que algo hemos ganado en el cambio de cosas que se ha ejecutado. De colonos hemos pasado a ciudadanos, nos hemos constituido en nación soberana —32→ e independiente, los hijos del país ocupan los primeros destinos, hemos adquirido derechos, preciosos, y aunque luchando con mil dificultades, nos hemos puesto en el camino de los adelantos y de las mejoras.
Este elogio de Eduardo por los resultados que había producido la revolución americana era hábilmente calculado para estimular a D. Ricardo a desembozarse. Era Eduardo demasiado sagaz para empezar halagando sus preocupaciones, y quería irritarlo primero para dejarle el honor del triunfo cuando conviniese, porque sabía muy bien que las amistades que se inician por contradicciones son siempre las que tienen más encanto, y las que se cultivan con mayor ahínco. Su táctica produjo el efecto deseado, y D. Ricardo no pudo contener por más tiempo la violencia de su carácter.
-¿Dice Vd. que hemos ganado en el cambio de cosas que se ha ejecutado?, y ¿qué es lo que hemos ganado? ¡Pasar a ser esclavos de otros tiranos mayores que los que teníamos autos, que disponen a su antojo de nuestras vidas y propiedades; tener derechos escritos en el papel, siendo la voluntad del caudillo la única que impera; entrar en el camino del desorden y la anarquía en vez del de los adelantos y las mejoras, y por último ser nación soberana e independiente sólo para buscar querellas a nuestros vecinos! Vivimos en medio del desorden, de la pobreza y de la sangre ¡Eh!, para llegar a semejantes resultados no merecían la pena de tan inmensos sacrificios como se han hecho, asolando el país e inmolando millares de víctimas.
Este arranque de D. Ricardo llamó la atención de todos, como conocían la intolerancia de sus opiniones parecían inquietos por el resultado que podría tener la discusión. Sólo Eduardo estaba tranquilo. Se recogió algunos momentos antes de responder.
—33→-Convengo, -dijo por último,- en que tiene Vd. mucha razón en todo cuanto acaba de decir, aun cuando veo que Vd. está dispuesto a mirar las cosas por el peor lado. Los males que Vd. enumera son positivos, pero no por eso hemos de creer que serán eternos. Hemos dado ya el primer paso, que era el más difícil, y no debemos considerar el actual orden de cosas sino como transitorio. Lucirán para la América días más hermosos, y entonces nuestros nietos bendecirán la obra de sus abuelos; pero sin embargo, añadió queriendo hacer una nueva concesión, crea que la revolución americana ha sido prematura, y que si se hubiese postergado algún tiempo más se habría ahorrado mucha sangre, y muchos sacrificios.
Aquellas concesiones hábilmente graduadas desarmaron la ira de D. Ricardo, y como encontró en Eduardo contradicción e identidad de ideas a la vez, se dejó arrastrar por la simpatía que le inspiraba el hombre que de aquella manera le hablaba, limitandose a decir: -Tal vez tiene Vd. razón en todo lo que dice, pero es muy triste que nos haya tocado nacer en la época de esos ensayos, que sabe Dios a que abismo nos conducirán.
Eduardo comprendió con su acostumbrada penetración que D. Ricardo estaba en camino de ser suyo, pues desde el primer momento había conseguido ponerlo de su parte. Se propuso continuar el plan con tesón y hacerse necesario a la vida de aquel hombre, de quien tanto necesitaba para introducir el deshonor, y tal vez la muerte en el seno de una familia.
En seguida se tocaron otros varios puntos de conversación, en todos los cuales tomó parte Eduardo, manifestando a Soledad una tibia urbanidad, y procurando granjearse la benevolencia de D. Ricardo. Acabado el almuerzo los huéspedes —34→ se dispusieron a partir, y el dueño de la casa instó mucho a Eduardo para que lo visitase con frecuencia, lo que éste prometió hacer.
Luego que los huéspedes hubieron partido, Soledad salió a la galería y estuvo mirando desde allí a Eduardo, que iba por el fondo de la quebrada cabalgando con gracia en un hermoso caballo negro, en compañía de su tío y de su prima. La joven le miraba con encanto, y cuando le vio desaparecer le pareció que le faltaba algo, como si le arrebatasen la mitad de su porvenir. Sintió que sus ojos se humedecían, y no pudiendo contenerse exclamó con voz desfallecida: -¡Es preciso que yo no vea a ese hombre porque le amaría!
—35→
Hacía como quince días que Eduardo había sido presentado en casa de D. Ricardo. En este intervalo había conseguido hacerse el amigo íntimo de ella. En el campo se hacen pronto las amistades, por poca disposición que haya de una y otra parte. D. Ricardo no podía pasarse de la sociedad de Eduardo, quien pasaba frecuentemente días enteros allí; y aun algunas veces se quedaba a dormir. Soledad procuró al principio huir de su presencia, pero muy pronto se dejó arrastrar del encanto de verle, hablarle y oírle hablar. Frecuentemente pasaba las noches enteras oyendo las disputas de política entre Eduardo y su marido, y aunque en el fondo tomaba poco interés por ellas, se complacía en oír el metal de voz de aquel hombre, y recoger algunas miradas o alusiones indirectas que le dirigía, y que ella en su inexperiencia y candor no procuraba evitar. D. Ricardo veía por otra parte con gusto las atenciones de Eduardo hacia Soledad, porque los maridos celosos es muy frecuente que sean ciegos únicamente para el único hombre de quien debieran temer. Así es que Eduardo acompañaba muchas veces a cantar —36→ a la joven castellana, o leía con ella algunos de esos libros que a la vez que nos encantan derraman veneno en el corazón.
Tal era el estado de las cosas, cuando una noche a las diez de ella, Eduardo se retiraba de casa de D. Ricardo y se dirigía a la hacienda de Alarcón. Llegado a esta última se apeó del caballo, lo entregó a un criado y subió precipitadamente a su habitación. Tiró sobre una silla el látigo y el sombrero, y se recostó sobre su cama. En seguida se levantó, dio algunos paseos por la habitación, y acercándose a su mesa de escribir vio sobre ella dos cartas, una con sobre y otra sin él. Abrió la segunda y leyó en ella lo siguiente:
«Eduardo.
Hace tres días que no te veo, y en los anteriores apenas has pasado algunos instantes conmigo. Sales por la mañana a cazar o pasear por los alrededores, según dices, y no vuelves hasta tarde de la noche. Mientras tanto yo sólo pienso en ti. Me levanto temprano para verte salir desde mi ventana, y de noche no me acuesto hasta que he sentido las pisadas de tu caballo, y tus pasos que resuenan en la escalera. Entonces todo mi anhelo es estar a tu lado, pero si esto no es posible al menos me duermo tranquila pensando que reposamos bajo el mismo techo. Pero cuando no vienes paso una noche de mártir, y me figuro que te ha sucedido alguna desgracia. No puedo cerrar mis ojos un solo instante. Cuando brilla el día pregunto por ti, y entonces sé por tu criado que te has quedado a dormir en casa de D. Ricardo. No sé qué pensar de ti lo único que sé es que esta vida me matará tu vista y tu amor es para mí la vida. ¡Oh! Eduardo, vuelveme aquellos días de felicidad del principio de nuestro amor, que tan rápidamente han —37→ pasado para no volver más tal vez, porque sino soy capaz de todo. Espero que mañana me consagres el día; tengo mucho de que hablarte.
CECILIA.»
Eduardo leyó aquella carta con hastío, como sucede siempre que una mujer llega a manifestar imprudentemente toda la profundidad de su amor a un hombre egoísta. La tiró sobre la mesa, y en seguida abrió la otra que decía así:
«Mi querido Eduardo.
Todos los amigos me encargan que te escriba en su nombre. Hace cerca de un mes que nos dejaste, prometiendo estar entre nosotros pasados veinte días, y según parece llevas camino de eternizarte en el valle. Todos extrañan tu ausencia y ansían por el momento de volverte a ver, desde que tú les faltas son como otras tantas plantas sin riego que se marchitan rápidamente. Tu vista sólo podría volverles su antiguo verdor. No extrañarás la comparación, porque sabes que soy medio poeta, y me gustan las imágenes.
Adiós, mi querido Eduardo, recibe recuerdos de todos los amigos, y la expresión del vivo deseo que tengo de volverte a ver.
Tu amigo
ADOLFO.»
«P. D. Estoy esperando la relación que me prometiste.»
Leída esta carta Eduardo se sentó frente a su bufete y se puso a escribir.
«Mi querido Adolfo.
Te prometí escribirte apenas llegase a este valle, haciendote de él una descripción, la misma que me exiges6 en tu carta que acabo de recibir, porque tú tienes la manía de quererte imponer de todo; pero si esperas mi descripción te llevas un gran chasco, pues a todo estoy dispuesto menos a —38→ hacerte descripciones de la naturaleza. Dejo ese trabajo a los poetas como tú, y a los novelistas que llenan con ellas páginas y páginas a falta de otra cosa mejor. Conténtate por ahora con el rápido bosquejo de una gran empresa que tengo entre manos.
¿Sabes que he encontrado una perla en el fondo de este valle? Pues sí, amigo mío, he encontrado en él una de aquellas criaturas angelicales que Dios ha creado ex-profeso para el placer del hombre. Es una joven bella como los ángeles, pura como una virgen, aunque casada, suave... en fin, como tú quieras. Suple tú la comparación, porque con decirte que es bella lo he dicho todo.
Me he propuesto amar a esa mujer, es decir, me he propuesto enamorarla, y esa conquista que yo juzgaba fácil me presenta hoy más de un obstáculo. Su propia inocencia la guarda de mis asechanzas. Pero con todo creo que está muy cercana la hora de su rendición. Unida a un viejo, a un cadáver ambulante, ella no es ni puede ser feliz, y conozco (sin fatuidad) que he ganado inmenso terreno en su corazón.
Al principio evitaba mi presencia, lo que me probaba que me temía, porque la mujer que huye de un hombre es indudablemente porque teme amarlo. Esto lo han dicho millones de personas antes que yo, pero a mí se me antoja repetirlo ahora por vía de lección. Mas tarde no ha podido resistir al sentimiento que la arrastraba hacia mí, porque necesita ver a otra persona que no fuese su viejo marido, y poco a poco me he hecho una necesidad de su vida. Ella todavía no adivina que mi amor ha llenado el vacío que sentía en su corazón. Estoy resuelto a dar el golpe decisivo, y para el efecto he preparado mi plan de ataque. Aquí me tienes pues en la brecha.
No hace una hora que he estado con ella. Cuando fui —39→ a su casa la encontré sola en el salón, tocando el piano. Me acerqué sin que me sintiese y me coloqué a su espalda. Ella continuó tocando. Sus dedos recorrían con distracción las teclas del instrumento, haciéndole producir sonidos vagos e inconexos, aunque tiernos y melancólicos, que parecían ser la expresión del estado de su alma. Entonces la saludé: ella volvió la cabeza y exclamó al verme: -¡Ah, es él!
-Señorita, -la dije,- dicen que las almas sensibles tratan siempre de comunicar sus emociones a todo cuanto les rodea, y si esto fuese cierto, debería creer que los sonidos que ha arrancado Vd. del piano, son la expresión del estado de su corazón.
-¿Por qué lo dice Vd?
-Porque eran suaves y melancólicos, y su rostro de Vd. parece indicar esos dos sentimientos.
-Es cierto, me sentía triste y quise distraerme tocando alguna cosa, pero no he podido coordinar dos notas.
-La música no es siempre el mejor alivio para el que sufre, porque con frecuencia multiplica sus dolores aunque los endulce algún tanto; pero de todos modos siempre llena el vacío que sentimos en nosotros mismos, cuando un gran pesar nos agobia, sea con dolores o con dulzuras.
-¿Cree Vd. que en todos los casos la música puede llenar el vacío del corazón?
-No hay reglas que no tengan sus excepciones. Hay ciertos vacíos que no pueden ser llenados con nada. Por ejemplo: una vida vacía de amor sólo puede ser llenada por el amor. Dios, al formar el hombre y la mujer para amarse parece que impuso esa condición imprescindible, como el único medio de que no se sustrajeran a la ley fatal de la naturaleza.
—40→¿El amor, -dijo ella después de algunos momentos de silencio,- lo cree Vd. tan esencial a la vida humana que no se puede vivir sin él?
-Vegetar sí, pero vivir no. Amando gozamos de las más inefables ilusiones; las flores nos parecen más olorosas, el aire más puro, el mundo todo más hermoso, y es porque lo vemos al través del prisma del objeto amado. Y cuando no somos felices gozamos hasta en nuestros mismos tormentos, por las emociones que se despiertan en el corazón, y embriagan la cabeza. Hay en los tormentos del amor cierto sabor acre que nos agrada, como ciertos manjares picantes, que halagan y escocen el paladar.
-Sin embargo, no faltan ejemplos de personas que se han sustraído a la ley fatal de que Vd. habla.
-Así ha sido su vida, señorita. ¡Ah! la vida es muy triste y su camino muy penoso, y es necesario que sean dos las personas que lo crucen para hacerlo más llevadero.
En esta circunstancia entró el marido, y puso término a la conversación.
Ya ves que tengo ocupación por algún tiempo, y que deben perder la esperanza de verme la cara a lo menos por dos meses.
Adiós, tengo sueño y voy a acostarme.
EDUARDO.»
Concluida esta carta se acostó en su cama, y se durmió tranquilamente, con el sueño no del justo sino del egoísta.
—41→
Al día siguiente de haber escrito Eduardo la carta que acaba de leerse se levantó muy temprano, se vistió con esmero y mandó a su criado que ensillase su caballo. Cuando se disponía a bajar la escalera fue detenido por Cecilia.
-¡Eduardo, -le dijo,- has leído mi carta y me abandonas!
Eduardo hizo un gesto de impaciencia que no pudo ocultar, y que no se escapó a la penetración de la mujer amante y celosa.
-Bien veo, añadió, que ya te fastidia mi amor, pero si me humillo hasta el grado de suplicarte, bien sabe Dios que no lo hago por mí, sino por mis pobres padres y.... por nuestro hijo, Eduardo, porque voy a ser madre. ¡Oh! si tú me rechazas me moriré de dolor y de vergüenza.
-¿Dudas de mi amor? -preguntó Eduardo con una voz helada que quiso hacer tierna.
-No te pido ya tu amor, ni te hablo en —42→ nombre de tu deber. Pongo en tus manos mi honor y mi destino. Llevada por el amor te he entregado todo cuanto una mujer puede dar. De ti pende mi vida o mi muerte. No te exijo que me contestes ahora, pero de la palabra que pronuncies depende todo mi porvenir. Confío en ti. Adiós.
Luego que hubo hablado así con acento grave y conmovido se retiró con dignidad arrojando sobre Eduardo una mirado en que aquella mujer parecía haber reconcentrado todo su cariño. Pero aquellas palabras cayeron sobre el corazón de Eduardo como las lluvia sobre el bronce, que humedeciendo la superficie no lo penetra jamás. Se sintió avergonzado por su infame conducta, pero no conmovido por la situación de aquella mujer que se había sacrificado por él. Una chispa de generosidad se encendió en su alma, pero pronto fue apagada por el helado egoísmo que lo dominaba.
Bajó la escalera, montó a caballo y se dirigió hacia la hacienda de D. Ricardo, diciendo: -He aquí una aventura en que me veo comprometido. ¿Pero no he salido bien de tantas otras iguales? Entonces, ¿por qué he de desesperar en esta ocasión? Engañemos a esta mujer, y esperemos del tiempo que todo lo arreglará. -Haciendo estas reflexiones u otras semejantes llegó al patio de la casa de D. Ricardo, entregó su caballo a un criado y subió precipitadamente la escalera. Preguntó por D. Ricardo y le contestaron que había salido al campo, pero que la señorita estaba en su costurero y que podía pasar a verla.
Eduardo entró al salón y pasó al costurero. Soledad estaba sola bordando y sentada en el hueco de una ventana de farol bañada por toda la luz que penetraba por ella. Estaba pálida y abatida como si hubiese pasado una mala noche. Luego que entró Eduardo sus ojos se animaron, y contestó con embarazo a todos sus cumplimientos. En seguida hablaron —43→ del tiempo, de las flores y de todas aquellas cosas insignificantes con que se procura entretener una conversación, para ocultar lo que realmente se piense o se quiere decir. Eduardo sólo esperaba una oportunidad para empezar su ataque. Ésta se presentó. Soledad tenía a su lado un libro entreabierto, que Eduardo conoció inmediatamente por haberlo visto ya otras veces.
-¿Qué libro leía Vd. señorita? -dijo tomando el libro y hojeándolo.
-Julia o la Nueva de Heloisa, -contestó Soledad ruborizándose.
-Es un hermoso libro que siempre se lee con placer. Cada vez que mis ojos se fijan sobre estas páginas me parece que se exhala de ellas un perfume de amor y de castidad. ¡Pobre Julia! ligada al destino de un hombre a quien no amaba, y amar a otro que no podía ser suyo.
Soledad suspiró y Eduardo continuó con más calor.
-¡Pero cuántos goces encontraba a la vez en la vida de ternura y sacrificio, dividiendo su corazón entre el deber y el amor! ¡Cuánta poesía hay en esos castos amores que pueden ser cantados a los oídos de los ángeles! ¿No le parece a Vd., señorita, que en medio de su desgracia Julia tenía una fuente inagotable de felicidad, porque amaba y era amada?
-Oh, sí, -dijo ella,- debía ser feliz. Y añadió como queriendo cambiar de conversación. Lea Vd. en donde está señalado, que es donde había interrumpido mi lectura.
En la página señalada se encontraba precisamente una de las cartas más tiernas y amorosas de Saint-Preux. Eduardo se puso a leerla con todo el fuego, con toda la melodía de su voz y la acción animada de que estaba dotado —44→ por la naturaleza. Soledad había dejado caer la aguja con que bordaba, y le miraba como fascinada por aquella serpiente que ocultaba su veneno bajo las flores del amor. En la inexperiencia que tenía de la vida se entregó sin embozo al embeleso que le causaba oír a Eduardo pronunciar tantas y tan dulces palabras. A veces creía que se dirigían a ella. Luego que Eduardo hubo concluido la carta, exclamó sin poderse contener: -¡Oh, dice Vd. bien, Julia era feliz, pues tenía quien le hablase de ese modo!
-¡Oh! señorita, yo también sería Saint-Preux si encontrase una Julia.
-Ah, pero no hay una Julia en el mundo.
-Toda mujer que ama y es amada es una Julia, si a su hermosura reúne corazón y talento, pero no todas se hallan en iguales circunstancias para manifestar los tesoros de amor que ocultan en el fondo de su alma. Figúrese Vd. por un momento, señorita, una joven unida contra su voluntad, que encontrase por primera vez al hombre a quien Dios había destinado para ser el querido de su corazón. ¿No sería esa mujer una nueva Julia, como la otra fue una nueva Heloisa? ¿Quién podría reprocharle el que se entregase a los sentimientos de su corazón? ¿Y si esos sentimientos eran castos y puros, podrían ser reprobados ni aun por su propia conciencia? Oh, no, jamás. Me parece que si yo encontrase una mujer en una situación idéntica le consagraría todo el resto de mi vida para amarla de rodillas y tributarlo el amor más puro y santo que puede abrigar el corazón humano, un amor tal que pidiésemos ofrecerlo como holocausto al Dios que vela por todos nosotros.
-¡Oh, sí, sí! -murmuró Soledad como contestándose a una pregunta que se hacía a sí misma. El veneno que Eduardo destilaba gota a gota había filtrado hasta su corazón. La —45→ paloma estaba ya entre las garras del gavilán y sólo la providencia podía salvarla.
-¿Soledad, -le dijo Eduardo,- llamándola por la primera vez por su nombre de bautismo el único que conoce el amor, no ha amado Vd. jamás?
-¡Si he amado! He amado a mi padre y a mi madre, y he amado también a mi primo Enrique... como a un hermano.
-Pero no era de ese amor del que yo hablaba a Vd. sino de ese amor que divinizaba a Julia, de esa ardiente aspiración que nos arrastra hacia otra persona que nos hace desear su vista, su voz, su contacto. De aquel sentimiento que nos hace vivir en otro ser, con quien sentimos, con quien lloramos y nos alegramos a la vez. De aquel bálsamo divino que desciende a nuestros corazones y nos consuela en las amarguras de la vida. De aquella música inefable que suena en nuestros oídos y nos hace presentir los coros de los serafines. De ese amor hablaba a Vd., Soledad. ¿No lo ha sentido Vd. jamás?
Soledad guardó silencio, porque estaba demasiado conmovida para contestar. Al cabo de algunos momentos se repuso y dijo: -¿Y es posible sentir de ese modo sobre la tierra?
-¿Y Vd. me lo pregunta? ¿De otro modo como sería soportable la vida?
Soledad se entregaba al encanto de aquella conversación, sin ver lo peligrosa que era, mucho más después de haber leído un libro de amor junto con un joven hermoso y elocuente, peligros que han sido elocuentemente cantados por el Dante en su bellísimo episodio de Francisca de Rímini. Aquí estaba Francisca con todo su amor, su candidez y su pureza, pero Lancelot estaba reemplazado por Lovelace.
-¿Y Vd. que tan bien sabe pintar ese sentimiento, ha amado —46→ alguna vez de ese modo?
-Jamás hasta ahora, -contestó Eduardo mirándola fijamente;- para ello sería preciso que hubiese encontrado a Vd. libre, y entonces la hubiera amado con toda mi alma, con todo mi corazón. Sí, Soledad, la hubiera amado a Vd. del mismo modo que la amo ahora y la amaré siempre.
Soledad se había parado y parecía dispuesta a retirarse. Pero estaba tan turbada que sintiendo que le flaqueaban las rodillas tuvo que sostenerse en el respaldo de la silla. Viéndola Eduardo en aquel estado, se acercó a ella y le tomó una mano, que no tuvo fuerzas para retirar.
-¿Quiere Vd. huir de mí, Soledad, y por qué? ¿Puede ofenderle a Vd. un amor tan respetuoso como el mío? Amo y respeto a Vd. tanto que jamás me perdonaría haberla ofendido. Perdone Vd. a quien no ha podido ser insensible a su belleza y que pone hoy a sus pies un amor tan profundo y tan puro que muchas mujeres envidiarían.
-Caballero, -dijo Soledad en la agonía de su resistencia,- ¿olvida Vd. que soy casada?
-¿Y por qué me lo recuerda Vd.?... ¿Pero no, no ha dicho antes a Vd. que si encontrase a una mujer en la situación de Julia la amaría y le consagraría el resto de mis días? Esa mujer es Vd., Soledad. Joven y bella es imposible que no sienta Vd. la necesidad de amar, de expandir la superabundancia de su vida y juventud, de ser feliz y de hacer feliz a otro, porque Vd. no es feliz, Soledad. Yo vengo a traerle a Vd. la felicidad, vengo a ceñir su cabeza con la corona del amor y ofrecerte los goces de un cariño puro en el que jamás encontrará remordimientos. ¿Me rechazará Vd., Soledad? Oh, no, sus ojos de Vd., sus palabras involuntarias, sus acciones, todo me ha dicho que Vd. me amaba. Oh, diga Vd. que es así, y seré el más feliz de los mortales.
—47→Soledad se tapó la cara con ambas manos y exclamó sollozando: -Eduardo, no exija Vd. eso de mí... ¡Dios mío! ¡Dios mío!- Y sintiendo que había dicho demasiado se retiró a su aposento y se echó a llorar sobre su cama diciendo: -¡Oh, creo que le amo!
—48→
Al pie de la casa de campo de D. Ricardo había una hermosa huerta de limoneros dulces, cercada por una alta tapia. A la entrada de la huerta se veía una cabaña limpia y bien construida que servía de habitación al dueño de ella y su familia. En el momento de que hablamos estaban sentados frente a su puerta dos personas ancianas, de distinto sexo. El hombre parecía tener como setenta años, y su fisonomía dulce y grave anunciaba la bondad de su corazón. La mujer representaba como cincuenta y cinco años, y su rostro conservaba aún algunos rasgos de belleza. Ambos estaban vestidos con humildad, pero con limpieza.
-Marta, -dijo el anciano,- ¿has estado hoy arriba a ver a la señorita?
-Sí, Antonio, y ojalá no hubiera estado, porque me ha afligido mucho.
-¿Y por qué, Marta?
-Porque la señorita está cada día más triste, y con la vida que lleva no es posible que viva mucho tiempo. ¡Pobre niña, tan linda, tan buena y tan desgraciada!
—49→-Sí, la pobrecita es bien digna de compasión. Pero dime, Marta, tú que la has dado el pecho y has vivido con ella hasta que vino a esta hacienda, debes saber cómo ha podido casarse con D. Ricardo. Algo me has dicho sobre eso, pero nunca me has contado toda la historia.
-Ay, Antonio, nunca lo he hecho, porque cada vez que me acuerdo de esas cosas no puedo contener las lágrimas y padezco mucho. Con todo, voy a darte gusto porque es necesario que conozcas a tus patrones.
-Ya te escucho.
-Sabes tú que yo fui la madre de leche de la señorita Soledad. Cuando yo empecé a darle el pecho tenía ya como dos meses. Después que la hube criado fue tal el cariño que me tomó, que sus padres me pidieron que me quedase en la casa para cuidarla, lo que sabes tú que acepté con gusto, porque quería a Soledad como a una hija.
-Sí, bien me acuerdo de eso, y también que yo te permití con mucho gusto que te quedases, porque me dolía que te separases de la pobre niñita.
-Tenía Soledad cerca de cuatro años cuando murió un hermano de su padre D. Pedro, quien le recomendó su hijo al tiempo de morir. D. Pedro lo tomó a su cargo, lo trajo a su casa y desde aquel día lo trató como a un verdadero hijo.
-Nunca me olvido de D. Enrique. ¡Qué hermoso muchacho! Me acuerdo que cuando venía a casa contigo y la señorita, se entretenía mucho jugando conmigo. ¡Y cómo se querían con la señorita!
-En efecto, se querían como unos hermanos, y a medida que iban creciendo no podían estar ni un momento separados. Viendo el cariño entrañable que se tenían, D. Pedro concibió la esperanza de unirlos algún día. Pero la muerte —50→ lo sorprendió antes que hubiese podido unir a los dos jóvenes. Cuando D. Pedro murió, Soledad tenía doce años y D. Enrique diez y seis. Viendo que por su tierna edad no podían ser esposos todavía, recomendó a su mujer que los educase el uno para el otro y que los uniese así que Soledad tuviese quince años. La fortuna que D. Pedro dejó a su familia era muy pequeña, porque aun cuando antes había sido rico, la guerra lo había arruinado, habiendo hecho grandes gastos en favor de los patriotas, por lo que era mal mirado de los españoles. Quedó de albacea de sus bienes D. Ricardo, nuestro patrón, quien adicto a la causa de los españoles siempre se había manifestado amigo de D. Pedro.
Pasado algún tiempo empezó a figurar el nombre del general Lanza como uno de los caudillos más terribles que combatían contra los españoles en el Alto Perú. La relación de sus hazañas entusiasmaba siempre al joven D. Enrique, a lo que contribuía mucho las ideas que le había comunicado D. Pedro en su educación. Un día se presentó a la madre de Soledad, a quien él también llamaba su madre, y la dijo que estaba resuelto a irse a incorporar al general Lanza para pelear por la independencia de su patria. En vano quiso la señora difundirlo: ni sus ruegos, ni las lágrimas de Soledad pudieron hacerle variar de resolución. Por último, partió dejando a la familia anegada en lágrimas, y hoy me ha dicho la señorita que ha vuelto por fin a la Paz con el grado de capitán, después de haberse hallado en las batallas de Junin y Ayacucho.
-¡Bendito sea Dios! ¡D. Enrique capitán! ¡Qué gusto tendrá la señorita al verlo! Pero prosigue, Marta, tu narración.
-Después de la partida de D. Enrique, D. Ricardo se manifestó como el amigo más íntimo de la casa y se ganó la —51→ confianza de la señora. En estas circunstancias fueron confiscados los bienes del difunto D. Pedro por haber pertenecido a un rebelde, y Soledad y su madre quedaron en la mayor indigencia, privadas de todo recurso. La señora habló a D. Ricardo, quien puso por precio de sus servicios la mano de Soledad. Ésta se negó y la madre no quiso violentarla. Desde aquel día Soledad trabajaba diez y seis horas al día para mantener la casa y yo la ayudaba siempre en cuanto me era posible. Pero la pobreza y los disgustos acabaron al fin con la pobre señora. Sintiendo que ya iba a morir me llamó a mí y a su hija, a quien le dijo tomándole la mano y apretándosela con ternura: -Hija mía, yo te voy a faltar y vas a quedar sola en el mundo. Si Enrique estuviese aquí te dejaría encomendada a él, pero nada sabemos de su suerte, y sabe Dios si volverá algún día; mientras tanto tú necesitas amparo y protección. Acepta la mano de D. Ricardo y moriré contenta. -Está bien, madre mía, -contestó Soledad llorando.
Inmediatamente llamaron a D. Ricardo y se le hizo saber que a ruego de su madre Soledad consentía en ser su esposa. El casamiento se hizo al frente de la cama de la moribunda. A los tres días de casada Soledad, su madre murió recomendándole que fuese virtuosa, y a D. Ricardo que hiciese la felicidad de su hija.
Cuando Marta acabó de hablar los dos esposos quedaron en profundo silencio y al parecer muy conmovidos. Los pasos de un caballo que se adelantaba por el sendero a cuyo borde estaba la cabaña los sacó de su meditación. Levantaron la cabeza y vieron a un oficial seguido por un soldado que venía en dirección a ellos. El que venía adelante era un joven como de veinte y cuatro años. Su fisonomía tostada era grave y severa aunque llena de dulzura. Sus ojos —52→ grandes y negros le daban mucha expresión y su mirada parecía indicar un carácter entusiasta aunque modificado por los azares de la vida. Su pelo negro, el arco de ébano de su bigote, y las pobladas patillas que rodeaban su rostro acababan por imprimirle el sello de aquella belleza, varonil que casi siempre es el distintivo de las almas bien templadas. Estaba sencillamente vestido con un uniforme azul de caballería, unas largas botas granaderas, una gorra redonda con un galón de oro, su espada al costado y un pequeño poncho de seda verde forrado en paño de grana.
Cuando el joven llegó frente a la cabaña de los dos ancianos se detuvo y preguntó a Antonio si la casa que se veía más arriba era la de D. Ricardo Pérez. Antonio en vez de contestarle se puso algunos instantes a considerarlo, y cuando el joven militar empezaba a impacientarse le dijo con voz conmovida: -D. Enrique, ¿qué, ya no nos conoce Vd.?
Enrique miró a ambos con atención y dijo al fin: -¡Será posible! ¡Antonio, Marta! y apeandose del caballo se arrojó a sus brazos. -¿Y Soledad? -preguntó Enrique.
-Buena, señor, está allá arriba.
-Voy a verla, hasta luego, mis amigos. Vendré con ella a hacer a Vds. una visita.
Y se lanzó casi al galope por el empinado camino en zig-zag que conducía a la casa principal.
—53→
Hay dos momentos hermosos en la vida: el momento en que uno se separa de una persona que aborrece, y el momento en que vuelve a unirse con otra persona que quiere. Enrique iba a gozar del primero. Después de seis años de ausencia iba a volver a ver a Soledad.
Como Soledad lo había dicho a su marido jamás había tenido por Enrique otro afecto que el de una hermana. Éste por su parte le correspondía con un cariño fraternal, aunque más vivo y exaltado, y se había familiarizado a asociar a su destino la imagen de Soledad. Pero no podía llamarse propiamente amor lo que sentía por ella. El amor es como esas flores que sólo brotan en medio de los rugidos de la tempestad. Una vida tranquila, un camino sin tropiezos más bien lo amortiguan que lo vivifican. Es por esto que muy rara vez se ve que dos jóvenes de distinto sexo que se han criado juntos lleguen a inspirarse una profunda pasión. Pero luego que Enrique se separó de la compañera de su infancia sintió que su recuerdo lo conmovía de una manera singular. La tenía siempre presente en sus sueños, y —54→ en sus largas horas de meditación sólo de ella se ocupaba. Entonces empezó a amarla verdaderamente, y aquel amor nacido lejos de la vista del objeto amado echó cada día raíces más profundas en su corazón. Así fue que la noticia del casamiento de Soledad fue un golpe mortal para el pobre Enrique. Sin embargo, su aflicción fue atenuada en parte conociendo al marido. No creía que ella lo amase y esto le evitaba el tormento de los celos. Esperaba volverla a ver algún día y consagrarle un amor puro y desinteresado, y embalsamar su existencia con los suaves perfumes que había atesorado en su alma para quemarlos a sus pies. Poseído de estos sentimientos había regresado del Perú, e iba a volver a ver a Soledad.
Al acercarse a la casa su corazón latía con más violencia. Llegado que hubo al patio preguntó por la señora, y habiéndosele contestado que estaba en la sala se hizo conducir a ella. Cuando entró al salón, Soledad estaba sentada frente al piano tocando el acompañamiento de la canción de la Estrella. Al sentir los pasos de Enrique levantó la cabeza, los fijó en él por un momento y levantándose inmediatamente se arrojó en sus brazos exclamando: -¡Enrique, te esperaba!
-Soledad, este momento me compensa de todas mis fatigas y sufrimientos, -la dijo Enrique besándola en la frente.
Después de hacerse varias preguntas recíprocas fueron a sentarse juntos en un sofá. Entonces por primera vez Enrique pudo fijar su atención en la persona de Soledad. Ya no era la niña tierna y juguetona que había dejado. La juventud, con todo el lujo de sus formas había reemplazado a la infancia; su semblante nublado por el dolor era más hermoso y más grave, y el metal de su voz tenía aquella armonía que sólo adquiere la mujer después de los dieciséis —55→ años. La realidad que tenía presente excedía a los sueños de su imaginación, y entonces se sintió más apasionado que nunca. Soledad por su parte admiraba con abandono la belleza varonil de Enrique, y en aquel momento los recuerdos de su infancia se presentaban a sus ojos adornados de los más ricos colores. Miraba a su amigo con cierta especie de respeto, y sentía en aquel momento un placer mayor que el que hubiese experimentado al volver a abrazar a un hermano. Después de algunos instantes de silencio y de recíproca contemplación, Enrique tomó la mano de Soledad y la apretó entre las suyas.
-Mi querida Soledad, -la dijo,- ¿eres feliz?
-Sí, Enrique, -le contestó ella,- después que te he visto.
-¿Y antes no?
Soledad suspiró.
-¡Ah! ese suspiro me dice lo que yo me había dicho muchas veces con dolor: Soledad no es feliz. ¡Pobre amiga mía! tú habías nacido para la felicidad, pero el dolor que veo esparcido en tu frente me anuncia que no la has alcanzado sobre la tierra. Pero hoy tienes un corazón donde depositar tus dolores, un seno donde descansar la frente, y unos brazos que siempre estarán abiertos para ti. Hallarás en mí el afecto de un padre, la solicitud de una madre, el cariño de un hermano y... aquí se detuvo porque temió traicionarse.
-Gracias, hermano mío, por eso te esperaba porque necesitaba un corazón amigo a quien depositar mis amarguras. Sí, a ti te lo diré todo, porque a ti te puedo abrir mi corazón como a Dios. No soy feliz, soy muy desgraciada. Sabes ya de que modo fui conducida al altar, cediendo a los deseos de mi madre moribunda. Desde entonces mi vida ha sido un perpetuo combate y no he tenido una sola hora de —56→ placer, hasta ahora que te he vuelto a ver, mi querido Enrique.
-Tus palabras me causan remordimientos, mi querida Soledad, porque me hacen sentir que jamás te debí haber abandonado. ¡Ah, yo te hubiera hecho tan feliz! Hubiera protegido tu vida sembrando de flores el camino que debías atravesar. Falté al deber sagrado que Dios y tu padre me habían impuesto y hoy sufro el merecido castigo encontrándote desgraciada.
-Como ha de ser, Enrique, si Dios lo ha querido así. Tú fuiste a llenar un deber más sagrado aún, y hoy vuelves cubierto de gloria, después de haberlo cumplido con honor. Siento un verdadero orgullo al volverte a ver así, y hoy como nunca me parece que mi corazón se abre a la vida y la alegría. Dios me debía esta compensación después de tantos años de sufrimiento.
-Querida mía, ¿y tu marido no está en casa? Quisiera saludarlo.
-Ha salido a cazar con un amigo y no tardará en volver.
-Dime, Soledad, ¿tu marido te trata del modo que tú mereces?
Soledad bajó la cabeza y nada contestó.
-Dímelo, Soledad, porque si creyese lo que tu silencio me dice, te protegería como si fueses mi hija, y sería capaz de hacer pedazos al infame que te tratase mal, -dijo Enrique con el fuego de la cólera en los ojos.
-No Enrique, no me trata mal, pero me atormenta pidiéndome un amor que no puedo darle, y esto trae cada día escenas violentas que han amargado mi existencia desde el primer momento de nuestra unión.
-Bien suponía que no podías amar a tu marido. —57→ ¿No has sentido jamás la necesidad de amar? ¿No has amado nunca?
Soledad se ruborizó y ya iba a contestar cuando se abrió la puerta del salón y entraron D. Ricardo y Eduardo en trago de cazadores con sus escopetas en la mano. D. Ricardo con el instinto de los celos reconoció inmediatamente a Enrique, aunque sólo conservaba un recuerdo confuso de su rostro. Enrique por su parte se levantó inmediatamente y presentó con cordialidad su mano a D. Ricardo que este tomó con visible frialdad. En seguida lo presentó a Eduardo. Los dos jóvenes se reconocieron inmediatamente por dos enemigos, y desde la primera mirada que cambiaron una antipatía recíproca se despertó en ellos. Parece que la antipatía nos hubiese sido dada por el cielo para suplir lo incompleto de nuestras facultades: la virtud presente por medio de ella el vicio de quien debe huir, y el malvado es advertido por el mismo sentimiento que está delante del justo que lo ha de castigar.
—58→
Hacía cuatro días que había llegado Enrique y seis que Soledad había dicho a Eduardo que le amaba. Después de la llegada del primero se sentía turbada y ella misma no sabía como explicarse sus sentimientos. En el fondo de su corazón había una lucha cuya causa aparente no se la había revelado aún.
Soledad viviendo retirada y condenada a una vida de martirio había buscado algún entretenimiento que la distrajese de las contrariedades de su existencia. Este entretenimiento lo había encontrado en llevar un diario, del que hacia su amigo y confidente, comunicándole a él sólo los sentimientos y los dolores que ocupaban su alma. Copiaremos algunos fragmentos de estas memorias íntimas que nos revelarán mejor que nada los sentimientos, de su corazón.
-«Le he dicho que le amaba. Dios me perdone si he cometido un pecado, pero yo tenía necesidad de amar y no he podido resistir a la elocuencia de su pasión y al fuego de sus miradas. Pero espero que Dios me perdonará porque un amor tan puro y tan santo como el nuestro no puede —59→ ofenderte. Después de tantos años de amargura su amor ha caído sobre mi corazón como un rocío del cielo y lo ha refrescado. ¡Quiera el cielo que tanta felicidad sea durable!
-«¡Dios mío, ilumina mi mente con un rayo de tu luz! No sé lo que pasa en mí. Ayer estaba tranquila y era feliz. Hoy me devora el remordimiento y Eduardo me causa miedo. Creo que Eduardo no me ama del modo que yo había soñado; me parece que su pasión no es tan pura y desinteresada como yo me lo había imaginado. ¡Ah, salir una vez, una sola vez del camino del deber para sufrir un desengaño tan cruel! Pero tal vez me engaña mi imaginación extraviada, tal vez las palabras de Eduardo no tienen el sentido que yo les he dado. ¡Oh, sino ha de ser así que Dios me reciba en su seno cuanto antes! -¿Cuándo vendrá Enrique?
-«Ha llegado Enrique. ¡Qué hermoso y qué cambiado está! ¡Qué bien le sienta el uniforme! Creo que los pocos momentos de conversación a solas que he tenido con él han sido los más felices de mi vida. Cuando él me preguntó si había amado se lo iba a confesar todo, pero la presencia de Eduardo y mi marido me lo impidió. Desde entonces acá me parece notar que evita el hallarse solo conmigo. ¿Habrá adivinado tal vez que amo a Eduardo? Tal vez sí, porque noto entre ellos mucha frialdad. -¡Dios mío, qué feliz hubiera sido con Enrique! Yo le habría amado con todo mi corazón, y él también me hubiera amado a mí, y entonces no hubiese sentido la necesidad de amar a un extraño.
-«¿Qué debo pensar de la conducta de Enrique? Pero soy una loca en ocuparme de esto; él procede de ese modo conmigo porque no puede amarme sino como a una hermana, y por eso es frío y reservado conmigo. Sin embargo, me parece que en el primer momento en que nos vimos me hablaba de otro modo y con otro acento de voz. Además —60→ me parece que está triste. ¿Será tal vez algún amor que ha tenido que abandonar? ¡Ah, no lo quiera Dios! Le amo sólo como a un hermano, pero estoy celosa de ese cariño que sólo anhelo para mí. ¿Pero por qué le exijo lo que yo no le doy en cambio? Soy una egoísta, pero sabe Dios que por muchos años para él sólo he guardado las afecciones de mi corazón, y que se las consagraría todas aun si él... ¡Pero qué voy a decir Dios mío! ¿Es posible que pueda amarle con un afecto más vivo que el de hermano?. Hay momentos en que lo creo así. Ayer fuimos juntos hasta la huerta de Marta, y durante el camino iba extasiada en oír su voz. ¡Habla tan bien y con tanta suavidad! Me contaba sus campañas y yo derramaba lágrimas de ternura al oírselas referir. ¡Qué hermoso debe ser el ser amada por un héroe! -A la noche estuvimos reunidos en el salón. Enrique como de costumbre estuvo grave y melancólico. Eduardo como siempre amable y elocuente. Al comparar a estos dos hombres de carácter tan opuesto me parecía algunas veces que amaba a Enrique, pero Eduardo me arrastraba con su mirada de fuego y su mágica palabra. ¿Será que pueda amarse a dos hombres a la vez?
-«Aunque hasta ahora no me ha dicho nada, conozco que mi marido está celoso de Enrique, y que le disgusta su permanencia. Enrique creo que lo ha conocido, pero no se da por ofendido ni me ha expresado el deseo de irse pronto. Extraño mucho este proceder en su carácter fogoso. Creo que medita algo, aunque no puedo adivinar qué. Todo el día de hoy lo ha pasado en el campo, y Eduardo ha estado conmigo toda la mañana, leyendo algunas cartas de la Nueva Heloisa o dirigiéndome algunas dulces palabras de amor. Creo que me había equivocado calificando su pasión de bastarda e interesada. El modo como me ha hablado hoy no me deja ninguna duda.
—61→-«Mañana es el día de mi cumpleaños y mi marido se ha empeñado en festejarlo convidando a todos los vecinos de los alrededores, a pesar de mi resistencia. Lo espero con ansia, sólo por los regalos que me harán Enrique y Eduardo.
—62→
Era el día en que Soledad cumplía diecinueve años. El cielo estaba azul y sereno, y la atmósfera tibia y perfumada parecía que acariciaba con su contacto, como si Dios, quisiera festejar el aniversario, del nacimiento de una de sus más bellas hechuras.
Habían dado las diez de la mañana y Soledad, se hallaba en el salón. Pocos momentos después entraron, Eduardo y Enrique. El primero puso en manos de Soledad un hermoso ramo de flores con una tarjeta pendiente de una cinta en la que se leía: -«Aunque todas son bellas, ninguna tan bella ni tan fragante como la flor que llaman Soledad al engalanarse con una hoja más en el jardín de la vida.».-Enrique presentó, un sencillo ramo de violetas, que en aquel clima, tan suave se desarrollan extraordinariamente y exhalan una fragancia exquisita. Estaba envuelto por un papel atado con una seda negra. Soledad desenvolvió el papel y leyó en él, los siguientes versos escritos por Enrique, que como hemos visto ya, solía quemar incienso en el altar de las musas.
—63→| Entre sus hojas oculta | |||
| humilde vive y discreta | |||
| la suavísima violeta | |||
| símbolo de honestidad. | |||
| Con sus colores, tu frente | |||
| quiero adornar en tu día, | |||
| porque cual tú, hermana mía, | |||
| perfuma la Soledad. |
Soledad tenía un ramo en cada mano, y los miraba alternativamente. Al fin dio las gracias por ellos, acompañando sus palabras de miradas acariciadoras, y al cabo de algunos instantes se retiró a su habitación. Llenó de agua fresca dos pequeños floreros de porcelana, y colocó en ellos las flores con el mayor cuidado. Volvió a leer en seguida la tarjeta y los versos, y sus ojos parece que se detuvieron con más amor en los últimos.
Mientras tanto todo en la casa anunciaba una fiesta y el tiempo transcurría ocupándose sus habitantes de los preparativos de ella. A las tres de la tarde llegaron las damas y caballeros de los alrededores que habían sido convidados a ella. Cuando todos estuvieron reunidos pasaron al comedor donde se les sirvió una suntuosa comida, la que se prolongó hasta cerca de la oración en medio de los brindis y la alegría que comunica siempre el vino aun a aquellos más apáticos. En la mesa se veían las frutas de los estrópicos, el café, producto del mismo local, y los helados hechos con la nieve del Illimani. Terminada la comida pasaron al salón que resplandecía de luces.
La reunión era bastante numerosa para el campo, pues se veían en ella como veinte damas y un número más crecido de hombres. Había todos los elementos para improvisar —64→ un baile, y a invitación de los jóvenes inmediatamente se dio principio a él.
Soledad estaba vestida de blanco, como de costumbre. En su seno se veía un hermoso ramo de violetas, y sus cabellos peinados en dos fajas sencillas, que se recogían en la parte posterior de su cabeza estaban adornados con un jazmín y una rosa tomada del ramillete de Eduardo. Cecilia estaba sentada a su lado, hermosa pero melancólica. Las demás jóvenes poco ofrecían de notable, y era mucho ya, que entre veinte hubiese dos que se pudiesen llamar bellas.
Entre los hombres descollaban Enrique y Eduardo. El primero sencillamente vestido con un uniforme todo azul, sin más adornos que las condecoraciones que había ganado sobre el campo de batalla, pendientes sobre el pecho. Parecía melancólico, y paseaba su vista distraída por toda la reunión, pero observándolo con atención se notaba que algunas veces la fijaba con amor en Soledad, y con rabia en Eduardo. Éste estaba elegantemente vestido, y como siempre, se manifestaba alegre y amable con las damas.
Los primeros sonidos del piano acabaron de animar a los convidados. Cada cual fue a tomar a su compañera para bailar el primer minué, con gran regocijo de D. Manuel, que veía en este baile un monumento de los antiguos tiempos; y como él correspondía de derecho a los hombres maduros, D. Manuel tomó por compañera a Soledad, y D. Ricardo a Dª. Antonia. Así sucesivamente se hizo bailar a todas las damas el indispensable minué, sin lo cual se hubieran considerado desairadas. Por fin, terminó el minué con gran contento de los jóvenes, e inmediatamente se propuso un valse. Todos los jóvenes, menos Enrique, se apresuraron a invitar a una señorita para compañera. Eduardo se dirigió a donde estaba Cecilia y Soledad. El semblante de la primera se animó —65→ con una esperanza que bien pronto se desvaneció al ver que Eduardo invitaba a Soledad, a quien condujo a la rueda, sin echar ni una mirada sobre la pobre Cecilia. Enrique que todo lo observaba se llegó inmediatamente a ella y le rogó que fuese su compañera, colocándose en la rueda: inmediatamente después de Eduardo y Soledad.
Los primeros compases del piano desataron un huracán de círculos, y el valse empezó a rodar en su mágica esfera. Todos los semblantes se animaron, todos los corazones latieron con más violencia, todos los ojos se encendieron con nuevo fuego, y no hubo un labio que no se entreabriese como para recibir el beso de una boca amada. El valse, que sin duda fue inventado por un silfo enamorado, embriagó a todos y los transportó a una región de amor y de felicidad. Sólo Enrique y Cecilia permanecieron en el mundo real con el oído atento a las palabras de la pareja que les precedía. Por lo que respecta a Soledad había olvidado a Enrique y todo lo que la rodeaba. En aquel momento sólo amaba a Eduardo porque estaba fascinada por sus miradas, y se entregaba con encanto al placer de volar entre sus brazos al compás de una música que entonces le parecía emanada del cielo. Eduardo comprendió que si no aprovechaba aquel momento para sorprender el pudor de Soledad, pasaría mucho tiempo antes de encontrar una oportunidad igual, se decidió a dar un golpe decisivo.
-Soledad, ¿me amas? -la preguntó en voz baja.
-¿Y tú me lo preguntas Eduardo?, -contestó con languidez.
-Dame una prueba de tu amor.
-La que tú quieras Eduardo.
-Espérame después del baile en la galería.
-¿Tú lo quieres?
—66→-Si no, no creeré en tu amor.
-Está bien, te esperaré, porque confío en ti.
Inmediatamente volvieron a enlazar sus brazos y continuaron el valse con más ardor. Soledad acabó de embriagarse en medio de aquellos voluptuosos giros y de las palabras de amor que llegaban a sus oídos como los ecos perdidos de una música lejana. El calor producido por tantas personas reunidas acabó por encender su sangre, y no le dio tiempo ni de arrepentirse ni de reflexionar7 sobre su imprudente promesa. Mientras tanto Enrique y Cecilia habían adquirido la certidumbre de su desgracia, porque nada afina el oído como los celos.
Al primer valse siguieron otros muchos, y cuando los convidados quisieron retirarse ya eran las tres de la mañana. Muchos de ellos se quedaron a dormir en la casa, pero otros prefirieron retirarse a sus haciendas por estar muy inmediatas. Al número de los primeros pertenecía D. Manuel y su familia.
Pocos momentos después de terminado el baile reinaba en la casa el más profundo silencio que sólo era interrumpido por el triste susurro de las hojas, y el murmullo de las aguas que se precipitaban entre peñas, hasta descender al valle.
—67→
Antes de retirarse del salón del baile, Eduardo se acercó a Soledad y la dijo al oído: -Dentro de media hora.- Soledad contestó con un signo afirmativo de cabeza y se dirigió a su costurero. Antes de llegar a la puerta de él levantó la cabeza y se encontró con la mirada severa de Enrique. Había en ella una expresión tan dolorosa y tan terrible que Soledad no pudo menos de estremecerse.
-Buenas noches, Soledad, -la dijo Enrique con voz sorda.
-Buenas noches, Enrique, y se apresuró a entrar.
Una vez que se vio sola se acostó en un sofá y se tapó la cara con ambas manos. La mirada severa de Enrique la había despertado de su sueño de amor y de embriaguez, y las impresiones voluptuosas del valse se habían borrado como caracteres trazados8 en la arena, que el más leve viento hace desaparecer. En un momento de embriaguez había hecho una imprudente promesa de la que se arrepentía amargamente. Sin embargo se resolvió a ir a la cita confiando en su propias fuerzas. La infeliz no reflexionaba —68→ que la misma embriaguez que la había arrastrado a dar una cita peligrosa, podía también arrastrarle a cometer una falta irreparable.
El reloj marcaba las tres y cuarto. Soledad se envolvió en un ancho pañolón de seda para precaverse del aire fresco de la noche y se dirigió a la galería, por la puerta que ya conocemos. La noche estaba hermosísima y millares de estrellas brillaban en el cielo. Soledad echó una mirada hacia la bóveda celeste y la tranquilidad que reinaba en ella se comunicó a su alma, porque se hallaba en aquella disposición de ánimo en que todos los objetos inanimados de la naturaleza tienen un lenguaje que el corazón comprende, y se ponen en comunicación con la criatura. Al bajar Soledad sus ojos que había fijado en el cielo vio delante de sí a un hombre. Su primer movimiento fue dar un grito y luego se contuvo acordándose de Eduardo. El hombre se acercó a ella y le tomó la mano.
-¿Qué haces aquí Soledad? -le dijo.
-¡Enrique!
-No temes que después de salir acalorada de la sala de baile el aire de la noche te haga mal.
-No Enrique. ¿Y tú qué hacías aquí?
-Antes de irme a acostar quise gozar un poco de este aire tan puro, y de esta vista tan hermosa, aunque envuelta por las sombras de la noche.
-¿Y nada más Enrique?
-Nada más, querida mía.
-¿Y por qué crees que a mí me haga mal el aire de la noche y a ti no?
-Yo estoy habituado a los duros trabajos de la guerra, y por muchos años la bóveda estrellada ha sido mi único —69→ lecho. Tú no, eres una niña delicada, y me darías gusto si te retirases.
-Pero si estoy bien aquí.
-No, Soledad, hazme el gusto en esto.
-Enrique, tú me ocultas algo.
-Te aseguro que no.
-Tú lo sabes todo.
-No te entiendo, Soledad.
-Sí, tú lo sabes todo.
-Pues bien, ya que no puedo ocultártelo, te diré que lo sé todo. Quiero salvarte y salvar tu inocencia. Yo seré el ángel de tu guarda y te sacaré pura de las manos de tu seductor, porque, Soledad, yo te amo...
-¡Cielo santo!, y yo no lo sabía.
-Sí, Soledad, te amo... como a una hermana. Retírate que la hora se acerca.
-Gracias, Enrique. Adiós.
-¡Adiós!
Soledad se retiró precipitadamente a su habitación, y Enrique se ocultó detrás de una de las pilastras de piedra de la galería. A pocos momentos de estar allí sintió un ligero ruido en el jardín. Dirigió la vista hacia abajo y vio un hombre que trepaba un árbol cuyas ramas venían a caer hasta el interior de la galería. Cuando estuvo a la altura de ella trajo a sí uno de los gajos más robustos, y asiéndose de él se dejó caer al interior, precisamente a algunos pasos de Enrique. El hombre que así entraba era Eduardo. No viendo a nadie en la galería se dirigía hacia la puerta de la habitación de Soledad, cuando Enrique lo detuvo poniéndoselo delante:
-¿Adónde va Vd.? -le preguntó con tono imperioso.
-¿Y quién es Vd. para hacerme tal pregunta?
—70→-Quien tiene derecho para hacerla.
-¡Ah, es Vd! Ya no extraño que tenga Vd. derecho de velar el sueño de la señorita Soledad.
-¿Se atreve Vd. a ultrajarla de ese modo?
-Veo que esta noche ha sido Vd. más feliz que yo, pero espero que me llegará mi turno.
-Caballero, retírese Vd. Me son conocidas sus depravadas intenciones, y espero que me responda Vd. de las palabras insultantes que acaba de proferir.
¡Enhorabuena! Y al mismo tiempo asiéndose de la rama que le había servido para introducirse a la galería volvió a trepar al árbol, del cual descendió rápidamente y se dirigió al interior del huerto con la rabia en el corazón. No tardó Enrique en seguirle por el mismo camino.
—71→
Apenas había dado Enrique algunos pasos cuando sintió un ligero rumor entre los árboles. Avanzando un poco mas oyó distintamente la voz de algunos que hablaban, y muy luego se le presentaron dos personas. La una era una mujer y la otra un hombre. Su corazón latió con violencia, y permaneció como petrificado. No fue la curiosidad lo que le movió a quedarse, sino el deseo de cerciorarse de su desgracia.
-Cecilia, -decía el hombre,- ¿estás loca?
El pecho de Enrique se ensanchó y sólo entonces pudo respirar con más libertad.
-No, Eduardo, no estoy loca. Por mucho tiempo he sido crédula, pero hoy no puedo negarme a ver la realidad. Tú amas a esa mujer y me has engañado infamemente. Me has perdido, y hoy me niegas una mano que podía sacarme del abismo en que me encuentro.
Enrique creyó que había oído demasiado y se retiró discretamente con dirección hacia el estanque para entregarse a sus meditaciones. La exclamación de Soledad le había revelado un nuevo mundo de luz y de armonía, y su corazón se —72→ había abierto a la esperanza.
Entre tanto Cecilia y Eduardo continuaban su diálogo:
-¿Con que no das crédito a mis palabras?
-¡Ah! -exclamó Cecilia con amargura,- por darles entera fe, por creer que tu corazón era capaz de abrigar sentimientos de delicadeza y de amor, me entregué con todo el abandono de la juventud. Hoy no te pido amor, Eduardo, sólo te pido que salves a tu hijo y evites a mis padres la amargura del deshonor. Te lo pido de rodillas; no me des cariño, sé libre, ama a esa mujer, pero salva a nuestro hijo.
Cecilia se arrodilló anegada en lágrimas a los pies de Eduardo, y éste se esforzó en vano por levantarla.
-Pero, Cecilia, ¿cómo publicar tu deshonor a los ojos del mundo? ¿No sería mejor esperar, cubrir esta falta a que has sido arrastrada por un amor de que no debes avergonzarte, y luego pensar en los medios de repararla? Reflexiónalo con calma...
-¡Ah, tú reflexionas y me pides calma! Eduardo, por la última vez, salva a nuestro hijo.
-Querida mía, la pasión te extravía.
-Eduardo, salva a nuestro hijo.
-Bien, no tengo otro medio que el que te he propuesto.
-¿Y ningún otro?
-Ninguno, porque quiero salvar tu decoro, antes que todo.
-Bien está, -dijo Cecilia levantándose con calma y dignidad,- me equivoqué dirigiéndome a tus sentimientos de honor. No habías tenido alma ni corazón, eres un infame, un miserable...
-¡Cecilia!
-Que me importa la cólera de un cobarde, sí, porque es un cobarde el que así engaña y abandona a una mujer.
-Pero, Cecilia, piensa que lo hago por tu interés.
—73→-Eres muy dueño de hacer lo que te parezca. Por lo que a mí toca sólo siento haberme humillado a los pies de un hombre, que no tiene ni piedad, ni ideas de caballero.
-Pues bien, que sea, ya que así lo quieres. Desde hoy quedan rotos los vínculos que nos unían. Nada soy para ti.
-Sea, y la maldición del cielo caiga sobre tu cabeza.
-Adiós, Cecilia, no estoy dispuesto a sufrir tus insultos.
-Cuando algún día sientas remordimientos acusate a ti mismo por tu vil proceder. Adiós.
Eduardo volvió la espalda a Cecilia y se dirigió hacia la casa. Ésta quedó inmoble en el sitio que la había dejado. Sus rodillas flaquearon y cayó de nuevo hincada levantando al cielo sus ojos con dolor. Jamás creyó que el alma de Eduardo pudiese, abrigar tanta bajeza y egoísmo, y por primera vez conoció toda la extensión de su amor, al sentir que él era mayor que su desprecio.
-¡Dios mío! ¡Dios mío! -dijo oprimiéndose la cabeza con ambas manos,- yo voy a cometer un crimen. ¿Qué haré? Él me abandona y yo jamás revelaría mi ignominia a mis pobres padres. ¡Qué me resta sino morir! Dios mío, detenme en el borde de este precipicio porque voy a cometer un gran crimen.
A medida que hablaba, su desesperación se hacía mayor. Se torcía los brazos y se revolcaba sobre la yerba. Por último, como impulsada por una voluntad superior a la suya se levantó súbitamente y se dirigió corriendo a lo más espeso del huerto. A pocos momentos se oyó el ruido de un cuerpo pesado que caía en el agua, y por un instante todo quedó en silencio.
Enrique que estaba apoyado contra el murallón del estanque, volvió la cabeza al ruido que sintió a su espalda, y vio una forma blanca que sobrenadó un momento sobre la superficie —74→ del estanque, y luego desapareció. Enrique se arrojó inmediatamente al estanque, porque comprendió que aquel era un suicidio. El agua le daba por la garganta. Se dirigió hacia el paraje donde había visto caer el cuerpo y desaparecer. Hacía algunos segundos que buscaba vanamente, y ya desesperaba de encontrarlo, cuando sus rodillas tropezaron con un objeto que oscilaba bajo las aguas. Extendió sus brazos para tomarlo y sintió dos manos crispadas que lo oprimieron como dos anillos de hierro. Usando de todas sus fuerzas consiguió levantarlo hasta la superficie del agua, y al fulgor de la luna que en aquel momento salía de detrás de una nube, reconoció la cabeza de una mujer. Aquella mujer era Cecilia. Era la misma que esperaba encontrar.
Enrique se apresuró a sacarla del estanque, y subió con ella una escalera de piedra que servía para bajar a él. Acercó sus labios a los de ella y sintió una ligera respiración que se escapaba de su pecho. Entonces, seguro de que respiraba la condujo a la casa, y fue a golpear a la puerta del cuarto de Eduardo. Éste le abrió inmediatamente, y al llegar al umbral retrocedió espantado.
-Caballero, -le dijo a Eduardo con acento solemne,- he aquí la obra de Vd. Ayúdeme Vd. a preparar a sus padres.
-¿Ha muerto?
-No, vive aún, pero sólo Dios puede responder de su vida. -Llame Vd. inmediatamente al médico de Cotaña que se ha quedado aquí, mientras yo llevo esta infeliz a sus padres.
Eduardo obedeció como un siervo, subyugado por el acento imperioso de Enrique, mientras éste pasaba a la habitación de los padres de Cecilia, que estaban ya recogidos. La puerta estaba abierta, porque sin duda Cecilia al salir la había dejado así. Enrique puso a Cecilia a un lado del comedor y en seguida llamó. Pocos minutos después se presentó —75→ D. Manuel, y Enrique lo preparó suavemente a la noticia que le iba a dar, y por último le dijo que paseándose su hija por el borde del estanque, había resbalado y caído al agua, pero socorrida inmediatamente sólo había sufrido un desmayo, de que pronto se repondría, y en seguida tomando en sus brazos el cuerpo de Cecilia, entró a la habitación y la colocó sobre un sofá. D. Manuel estaba como herido por un rayo. Al ruido que había en la habitación salió la infeliz madre y se encontró con el cuerpo empapado de su hija, que en el primer momento creyó muerta. Se arrojó sobre ella y la cubrió de lágrimas y de besos.
Pocos momentos después entró Eduardo con el médico. Éste, después de darle los primeros socorros, dijo que no había nada que temer y se retiró acompañado de Enrique, dejándola en la cama. En cuanto a Eduardo, los remordimientos lo devoraban. El amor inmenso de aquella niña había conmovido por fin su corazón empedernido, y permaneció a su cabecera hasta que abrió sus hermosos ojos, y los fijó en él con el delirio de la fiebre.
-Perdón, padres míos... -exclamó...- Eduardo... salva a mi hijo... yo voy a cometer un crimen... ¡ay!, esta agua está helada... yo no puedo vivir... y volvió a caer en su letargo.
Volvieron a llamar inmediatamente al médico, y cuando la aurora brillaba en el horizonte, Cecilia había dado a luz un feto, que para felicidad suya jamás conoció lo que era luz.
—76→
Eduardo se retiró a su habitación sumamente agitado. Parecía como que luchaba en adoptar una gran resolución. Por una parte su orgullo estaba ofendido en lo más delicado, y quería satisfacerlo; por otra se sentía conmovido por la situación de Cecilia y quería reparar su mala conducta. Después de dar algunos paseos por la habitación se dirigió de repente a sus pistoleras, sacó las pistolas, examinó la ceba, y envolviéndose en su capa fue a golpear a la puerta de Enrique. Serían como las siete de la mañana. Enrique abrió la puerta e invitó a Eduardo para que pasase adelante. Eduardo entró y permaneció de pie en medio de la habitación.
-Caballero, -dijo al fin,- me ha exigido Vd. anoche una reparación y vengo a ofrecérsela; y diciendo esto desembozó su capa y puso las pistolas sobre una mesa.
-Cierto es, caballero, pero me parece que en estos momentos tiene Vd. deberes más sagrados que llenar que él darme una satisfacción.
-Esas son cuentas mías, y no permito a nadie que se mezcle en ellas.
—77→-Enhorabuena, caballero, pero hice sólo la observación por si Vd. se consideraba comprometido por su delicadeza, en que fuese lo más pronto posible, porque juzgase que yo podría interpretarlo de una manera desfavorable para Vd.
-Admito la explicación, pero estoy resuelto que sea ahora mismo.
-Enhorabuena, caballero. ¿Las armas?
-Aquí están.
-Son también las mías.
-Tome Vd. sus pistolas.
-Me dará Vd. una de las suyas.
-Con mucho gusto.
-Testigos.
-Nosotros mismos.
-Enhorabuena.
-Y por si uno de los dos llega a morir dejaremos una carta escrita para que se atribuya a un suicidio.
Eduardo y Enrique escribieron a la ligera algunos renglones. El segundo la dejó doblada sobre su mesa, y el primero fue a llevarla a su cuarto, después de haber convenido con Enrique que se reunirían a los fondos de la puerta de Marta.
Ambos hicieron ensillar y salieron con muy corto intervalo uno de otro. Enrique llegó primero a la cita, y echando pie a tierra ató su caballo a un árbol. Pocos momentos después llegó Eduardo e hizo la misma operación.
-¿Sus condiciones de Vd.? -preguntó Eduardo.
-Las de Vd., -contestó Enrique.
-Bien. Nos pondremos a cincuenta pasos, y en seguida marcharemos el uno sobre el otro, a hacer fuego a la voluntad.
-Convenido.
—78→Inmediatamente midieron cincuenta pasos, prepararon sus armas y se pusieron a marchar el uno sobre el otro presentándose el cañón de sus respectivas pistolas. Eduardo, tenía los ojos encendidos, pero Enrique estaba tranquilo y nada anunciaba en él ninguna agitación. Cuando Eduardo estuvo como a veinte y cinco pasos se detuvo un momento, bajó un poco la puntería de su arma y disparó. El humo que produjo le impidió ver por el momento el resultado. Luego que se hubo disipado vio que su contrario llevaba su mano derecha a la parte superior del brazo izquierdo, y que su mano estaba bañada en sangre. La puntería había sido al corazón. Luego que Enrique se hubo sobrepuesto a sus dolores, volvió a tomar su actitud tranquila, y marchó sobre Eduardo con aire amenazador, quien había quedado como clavado en su puesto. Cuando estuvo a su lado, Eduardo casi tuvo miedo, e iba a exclamar ya: Es un asesinato, cuando Enrique habló:
-No es mi objeto abusar de la ventaja que la casualidad me ha dado, y por otra parte quitándole a Vd. la vida sumiría a toda una familia en el dolor. Viva Vd. para reparar su falta y llenar el deber sagrado que esa desgraciada exige9 de Vd. Al decir estas palabras disparó su pistola al aire.
-Caballero, -contestó Eduardo con visible conmoción,- quiero que Vd. crea que la resolución de reparar mi falta la había hecho antes de ahora, y su generoso proceder de Vd. es un motivo más para que persista a ella.
Mientras duraba este diálogo, la herida de Enrique había estado desangrándose, y sintiendo que le faltaban las fuerzas se dejó caer de rodillas en el suelo. Eduardo se apresuró a socorrerlo, y le vendó la herida con su pañuelo. En seguida le ayudó a montar, a caballo y juntos se dirigieron —79→ a la casa. Llegados a ella lo condujo a su habitación y llamó al médico, quien inmediatamente reconoció la herida y vio que no había dañado el hueso, seguro de lo cual le puso unas hilas que sacó de su cartera, y le comprimió con un vendaje.
Eduardo llamó al soldado de Enrique para que lo cuidase, y salió junto con el médico recomendándole el mayor secreto sobre todo lo que había sucedido en la noche, lo mismo que sobre la herida de Enrique. Pasó a su cuarto y escribió la siguiente carta:
«Señorita.
«Un deber sagrado e imperioso me lleva hoy a pedir a sus padres la mano de mi prima Cecilia, a quien amo.
«¿Quiere Vd. olvidar todo lo que ha pasado entre nosotros, y perdonarme este momento de error, a que fui arrastrado por un deseo culpable?
«Deseo que sea Vd. tan feliz como lo merece, y que conserve de mí un recuerdo grato.
EDUARDO.»
Escrita esta carta la hizo entregar a la criada de Soledad para que se la diese a su ama, y en seguida se dirigió a la habitación de los padres de Cecilia, con la satisfacción pintada en la frente. Las virtudes nativas que Dios había arrojado en su corazón germinaban al fin, y el hombre de mando se despojaba de los vicios facticios que la sociedad le había inoculado.
—80→
La capilla de la casa de D. Ricardo estaba toda enlutada, pues todas las haciendas de campo en Bolivia tienen indispensablemente su oratorio. En el centro de ella se veía un ataúd cubierto de un paño negro rodeado de cirios funerales. El capellán de la casa recitaba el oficio de los muertos que todos los circunstantes oían con el mayor recogimiento. D. Ricardo Pérez había entregado su alma a Dios, era su cadáver el que reposaba en aquel ataúd, y sus exequias fúnebres las que se celebraban en aquel momento.
La edad, los padecimientos naturales, y los ejercicios violentos a que se entregaba había minado su salud y enervado la potente organización de D. Ricardo. Como sucede a todas las constituciones vigorosas, la decadencia de su salud se manifestó inopinadamente, y al otro día del santo de Soledad se vio postrado en cama. D. Ricardo conoció pronto que no se volvería a levantar de ella; y se preparó a morir con cristiana resignación.
Desde el momento en que cayó en cama, Soledad se consagró toda entera al cuidado de su marido, y le prodigó —81→ todas aquellas atenciones, cuyo secreto, sólo poseen las mujeres, y con los que endulzan los últimos momentos del moribundo, o alivian los dolores del enfermo.
Enrique acompañaba siempre a Soledad en el cuidado del enfermo. Muchas noches mientras D. Ricardo descansaba, los dos jóvenes velaban a la luz de la lámpara, y conversaban en voz baja. Aquellas conversaciones solían prolongarse hasta la madrugada, y cuando la luz de la aurora penetraba por los cristales, les parecía como a Romeo y Julieta, que amanecía muy temprano. Ni uno ni otro había dejado escapar una sola vez la palabra amor; pero antes que sus labios hubiesen dejado escapar el secreto que guardaban, sus corazones se habían entendido. Hablaban de sus padres, de los recuerdos de su infancia de sus proyectos para el porvenir, y de otras mil cosas sin interés ninguno para el lector, pero que para ellos era todo un mundo, en que vivían, gozaban y amaban.
D. Ricardo por su parte se sentía consolado al verse rodeado con tanta solicitud por aquellos dos jóvenes, a quienes había hecho tanto mal. Su antipatía para con Enrique se disipó del todo, y fue reemplazada por un sentimiento de amistad y benevolencia, que le hacia grata su sociedad.
Sólo el placer de estar constantemente al lado de Soledad podía hacer sobrellevar a Enrique, las fatigas que se imponía. Porque apenas empezaba a sanar de su herida, y llevaba aún el brazo en cabestrillo. Sólo Soledad sabía el modo como Enrique había sido herido, los demás lo creían efecto de una caída del caballo, porque así lo había dicho él.
Cuando D. Ricardo sintió que era llegado su último momento, llamó a su lado a Enrique y Soledad, tomó sus manos entre las suyas y los miró con ternura.
—82→-Hijos míos, -les dijo con esfuerzo,- yo he separado lo que Dios había hecho para unirse; arrastrado por un amor insensato quise unir la juventud a la vejez, y Dios me ha castigado. Siento que me quedan pocos momentos de vida, y en este trance en que voy a comparecer delante del ser supremo me siento sinceramente arrepentido. Enrique, te encomiendo a Soledad, sé su apoyo y su guía, porque cuando yo le falte va a quedar abandonada en el mundo... Hijos míos, sed felices.
Enrique y Soledad cayeron de rodillas ante el lecho del moribundo y bañaron de lágrimas sus manos. El anciano se sintió profundamente conmovido, y poniendo sus palmas sobre aquellas dos jóvenes cabezas llenas de belleza y juventud, les dijo con acento apagado: -En nombre de Dios... yo os bendigo... hijos míos... Sed felices... Adiós... y dejando caer la cabeza sobre la almohada, se durmió en el profundo sueño de la eternidad.
Abierto su testamento se vio que dejaba a Soledad heredera de todos sus bienes.
—83→
Ocho días después de la muerte de D. Ricardo, Enrique recibió una orden de su coronel de marchar inmediatamente a la Paz a incorporarse a su cuerpo. El disgusto que le causó esta orden fue grande, pero tenía que obedecer. Ordenó a su asistente que preparase los caballos y monturas como para emprender la marcha, y luego se dirigió a ver a Soledad.
Soledad estaba sola en su costurero vestida de luto rigoroso. El traje10 negro y la expresión de melancolía esparcida por su rostro la hacía parecer más bella aún. Cuando Enrique entró a la vivienda la encontró en una actitud de profunda meditación. Soledad levantó la cabeza al rumor de sus pasos y le miró con dulzura y con amor, porque nada predispone más al amor que la melancolía. Cuando veáis dos personas tristes a solas, estad seguro de que se hablan de amor.
Enrique se sentó al lado de Soledad, y al cabo de algunos instantes de silencio le dijo:
-Soledad, voy a partir.
—84→-¿Tú, Enrique?
-Sí, amiga mía.
-¿Y me abandonas en estos momentos?
-Es preciso. He recibido una orden de mi coronel.
-¿Pero no podrías detener tu marcha algunos días más?
-Imposible.
-En tal caso, que sea lo que Dios quiera.
-Pero pronto nos volveremos a ver, mi querida Soledad.
-Quiera el cielo que así sea.
-Me es sumamente doloroso tener que dejarte en estos momentos tan amargos para ti, y sobre todo teniendo sobre mí el sagrado deber de ser tu guía y tu apoyo.
-Sí, Enrique, tú lo serás, porque no me queda en el mundo más persona querida que tú, y si tú me faltases mi vida sería muy triste.
-Adiós, Soledad, -dijo Enrique con una voz cargada de lágrimas,- espero que pronto nos volveremos a ver.
-Adiós, Enrique, -dijo Soledad pudiendo apenas contener sus lágrimas.
Después de estrechar la mano de Soledad, Enrique se dirigió a la puerta, pero antes de pisar el umbral volvió la cabeza y vio a Soledad anegada en lágrimas, que le miraba con una expresión tan profunda de amor y de tristeza, que no pudiendo resistir al imán de aquella mirada encantadora, se acercó a ella y sin tener la conciencia de lo que hacia la estrechó contra su corazón e imprimió sobre su frente un beso de amor. Soledad poseída del mismo sentimiento se entregó con abandono a las caricias de Enrique, porque hay momentos en que las conveniencias del mundo ceden su lugar a las verdaderas emociones.
-Te amo, Soledad, aunque nunca te lo he dicho, -dijo —85→ Enrique con voz apasionada,- jamas te he dejado de amar, y hoy que puedo decírtelo, me parece que es el día primero de mi vida, porque es mi primer día de felicidad.
-¡Ah, Enrique! yo lo había adivinado.
—86→
Un año después de los sucesos que acaban de leerse, se veían en la misma galería que ha sido teatro de algunos de ellos, a dos jóvenes de distinto sexo, sentados uno junto al otro con sus brazos amorosamente entrelazados. A la primera vista se conocían dos recién casados. Eran Enrique y Soledad, que sólo hacia quince días que se habían unido al pie del altar.
-Pero, Soledad, le decía Enrique, no has leído aún la carta que te ha escrito tu amiga Cecilia.
-No quiero. Perdería esos momentos que podría aprovechar oyéndote hablar.
-Leela, sin embargo.
-Leela tú, y de ese modo siempre oiré tu voz.
Enrique rompió el sello de la carta y leyó en alta voz lo que sigue.
«Mi querida Soledad.
«Te felicito por tu reciente casamiento, y te deseo que seas tan feliz con tu Enrique como yo lo soy con mi Eduardo, quien me encarga que te exprese de su parte los votos —87→ que hace por tu felicidad.
«Tu ahijado está cada día más hermoso y más travieso, y espero que dentro de nueve meses podremos llamarnos con Eduardo padrinos de un hermoso muchacho.
«Dile a tu esposo muchas cosas de mi parte, y recibe el corazón de tu amiga que te quiere.
CECILIA.»
-Todos son felices, -dijo Soledad,- y toda esta felicidad que siento en mí y que gozan todas las personas que amo es obra tuya, mi querido Enrique.
Enrique le selló los labios con un beso, cuyo sonido se confundió por un momento con el rumor de las hojas y de la brisa.
FIN
