Tierra de matreros
Fray Mocho
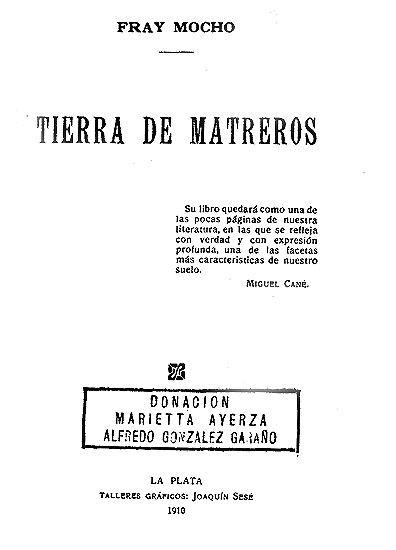
—V→
Agotada totalmente la primera edición de esta obra hecha en 1897, y ante la constante demanda del público que se interesa por conocer los antiguos cuadros de la vida en una de las más extrañas regiones del litoral argentino, obtuvimos autorización para publicar esta nueva edición que satisfaga los constantes pedidos y sea a la vez un homenaje a la memoria de su autor, el escritor costumbrista José S. Álvarez más conocido por Fray Mocho su pseudónimo popular.
Para los que únicamente han apreciado la producción del escritor argentino tan prematuramente desaparecido, a través de los festivos diálogos callejeros del suburbio bonaerense que dio a luz en Caras y Caretas, será una grata sorpresa la lectura de las páginas de ambiente campestre llenas de agudas observaciones del Viaje al país de los matreros, como las tituló primitivamente su autor y que substituyó después, de acuerdo con una observación formulada por Miguel Cané y Martiniano Leguizamón, por el nombre más breve y expresivo de Tierra de matreros que adoptamos.
—VI→Es esta en efecto, una obra genuinamente nacional, criolla por el sabor y los paisajes de la tierra que refleja y por el estilo matizado con los giros característicos del lenguaje popular que el escritor ha empleado para dar colorido auténtico a los rústicos personajes que presenta al lector. Tierra de matreros es tan argentino como el Facundo, La excursión a los Ranqueles, Mis montañas, o Montaraz, y como ellos describe tipos y escenas de una determinada región de nuestro territorio, cuya evocación se hace cada día más interesante, porque se trata de cuadros del pasado ya desaparecidos por más que sean de ayer...
Tal ha sido el motivo determinante de la reimpresión de esta obra, a la que seguirán otras de idéntica índole a fin de ir formando una biblioteca selecta de autores argentinos.
Y a fin de presentar dignamente la hermosa y colorida descripción de Fray Mocho, solicitamos de su comprovinciano y camarada el doctor Martiniano Leguizamón, que nos permitiera reproducir a manera de prólogo, la original y brillante página literaria con que saludó la aparición de este libro, y sin duda, que pocos más autorizados habrá que el autor de Montaraz y Alma Nativa para decir del mérito de la obra que desde hoy entregamos a la circulación.
La Plata, diciembre de 1910.
El editor.
—VII→
(De Cepa Criolla.)
Me arrellané en el rincón más solitario del wagón, abrí el volumen que conservaba ese olor húmedo y atrayente de los libros recién impresos disponiéndome a saborearlo, cuando vino a ocupar un asiento frontero al mío uno de esos individuos de color indefinido, con ojos verdosos, pequeños y fríos que no cambian nunca de expresión como los ojos de las víboras.
Le conocía apenas, pero sabía que gozaba de fama abrumadora por la monotonía de sus charlas insípidas; y si es cierto —VIII→ que cada hombre tiene la fisonomía interna reflejada en el rostro, mi vecino llevaba en el suyo un estigma realmente repulsivo.
-Mal augurio -exclamé en un soliloquio, y poniendo ceño adusto respondí secamente al saludo y proseguí la lectura con las páginas muy cerca de la cara para defenderme de sus miradas intranquilizadoras.
El tren se puso en movimiento. Se oyó la crepitación de un fósforo al encenderse, luego una voz melosa brindándome un cigarro.
-¿No fuma?
-Gracias -y el silencio cortó el diálogo.
Breves instantes después insinuaba de nuevo el ataque con su vocesita atiplada que ya empezaba a serme odiosamente molesta.
-Muy interesante la lectura, ¿no?...
-Sí, interesantísima.
-Montepín o Richebourg -dijo arrastrando la erre.
-No. Fray Mocho, autor criollo de los de buena cepa -respondí sin apartar la mirada del libro y continué la lectura.
—IX→Habíamos atravesado el puente del Riachuelo y entramos a las tierras bajas del sucio caserío de las curtidurías de Barracas. Mi vecino se revolvía inquieto en su asiento, y al contemplar por la ventanilla la extensa napa de campiña anegada no pudo refrenar por más tiempo su impaciencia locuaz, y se me vino a fondo con una parrafada que no logró cuajar porque la corté en el introito.
-Pero ha visto cuanta agua estancada; un canal de desagüe hace gran falta; esa agua es...
-Aquí hay mucha, muchísima más -repliqué vivamente. Y dispuesto ya a no dejarlo meter baza, añadí:
-Vea usted qué paisajes tan hermosos los que describe este libro; qué cuadros más curiosos y originales de la vida de una población semisalvaje que anida como las fieras entre los inmensos pajonales y las tupidas arboledas de los montes costeños de las islas del Paraná; en ese país de los matreros como denomina el autor a los hirsutos moradores —X→ de esa misteriosa región, donde los viejos seibos se coronan de flores sangrientas al borde de los riachos tan anchos como ríos, que culebrean entre marcos de sarandises y juncales espesos arrastrando en su corriente los verdosos embalsados del camalotal.
Es la tierra de los matreros, de la gente maleante y sin ley donde no impera otra autoridad que la sustentada por la fuerza bruta, la destreza, la astucia, la garra pujante y la entraña bravía. Un país donde hubiera podido encontrar asuntos para sus admirables relatos de las selvas vírgenes el poeta Rudyard Kipling...
Y sin darle tiempo para reponerse de la encomiástica embestida, añadí:
-Escuche que esto es nuestro, genuinamente nuestro y para usted como cuantos lo lean será, sin duda, una verdadera revelación. Son cuadritos copiados del natural en el pleno aire del paisaje selvático, con pinceladas rápidas y seguras, rebosantes de colorido y espiritualidad.
—XI→Cinematógrafo criollo lo ha titulado el autor, y es así en realidad. Los tipos exóticos por sus costumbres y la indumentaria que gastan, las escenas de aquellas vidas libérrima, más curiosa aún, y los paisajes variados de las islas y riachos de la región van desfilando ante la mirada del lector en graciosas y vívidas evocaciones, a tal punto que cuando a vuelta de una página se esfuma la figura que titiló un instante para ver aparecer otra más allá, queda grabada en la memoria la imagen por mucho tiempo.
Aquellos son tipos campesinos, criollos auténticos por su vestimenta y modalidades propias; por su lenguaje tan rudo y extraño que parece dialectal; por el aire huraño y siempre alerta para el desconocido que llega a su miserable ranchada y a quien se mira como a un posible enemigo del cual es necesario precaverse; por sus credulidades absurdas, sus tradiciones henchidas de superstición, su manera de vivir en plena libertad, sus estrepitosas alegrías y sus sufrimientos silenciosos, porque no es de varón el quejarse —XII→ de la adversa suerte; por sus heroicidades y sus crímenes, sus pasiones violentas y sus instintos de fiera, como que entre fieras viven y mueren en lucha abierta con el emboscado destino; todo eso y mucho más se va retratando en páginas sencillas y hasta desaliñadas por la premura con que fueron trazadas, pero de las que fluyen a cada instante hálitos de vida libre y salvaje.
-Pero noto que usted me está hablando como si ya hubiera leído la obra, como si conociera mucho esas cosas...
-Así es, en efecto. El autor me pasó los originales antes de enviarlos a la imprenta. Además ese ambiente comarcano, ese acre perfume de las yerbas y plantas acuáticas que crecen entre los carrizales de los bañados, al borde de los arroyos, en la ladera de los médanos o a la sombra de las isletas boscosas, son de mi tierra, tengo el alma saturada de ellos, aire de aquellos campos parece que me resuella adentro y me dilata el pecho. Es una característica de los hijos de aquella región que nos exalta con sólo —XIII→ recordarla; como los rústicos provenzales que dieron vida a Mireya y Calendal, nosotros llevamos adheridos a las fibras más íntimas esos porfiados y resistentes cariños de la tierruca.
Todavía no ha surgido el Mistral que la cante, pero ya vendrá porque existen allí temas líricos tan originales e interesantes como los de su tierra solar del Crau y la Camarga. En breve el silbato de la locomotora turbará la apacibilidad de aquellas selvas que el hacha empieza a desmontar, y los wagones se llevarán a prisa las riquezas de la tierra; pero ya lo dijo un poeta: al sol no lo transportan, ni transportan las estrellas...
Por eso puedo afirmarle que con todas sus imperfecciones de estilo, estas descripciones dejan en el espíritu del lector una visión nítida y real. La imaginación y la fantasía no informan ni dan carácter a los episodios y escenas descriptas, con un afán tan sincero de verdad que la pluma no ha hecho más que ir esbozando recuerdos e impresiones, en croquis lijeros, sin preocuparse —XIV→ mayormente del retoque artístico que les hubiera impreso toda la originalidad de su belleza selvática.
Hay en este autor algo de la manera de tratar los asuntos regionales a lo Rueda y Pereda, con verismo crudo pero sin grosería. Se me antoja que los autores de La Reja y del Sabor de la Tierruca, deben ser santos de la devoción de Fray Mocho. Tiene de ellos la observación aguda para hacer resaltar la nota pintoresca dentro del tosco escenario, y la gracia vivaz para pintarla, pero carece aún de la técnica del arte que da vida perenne a las creaciones.
Mi hombre estaba vencido, y hasta me atrevería a decir que empezaba a interesarle más la lectura que mi fogosa charla. Sólo de tarde en tarde me interrumpía exclamando entusiasmado:
-¡Oh! ¡Pero si eso es muy lindo! Siga, siga usted.
Así fuimos recorriendo los cuadritos sabrosos y coloridos de «La carneada», «Macachines», «Peludeando», «Bajo el alero», —XV→ «Cortando campo», «Al caer de la tarde» y «La domada». Y las siluetas originales de ño Ciriaco, Juan Yacaré, El Aguará y La Chingola cruzaron garbosas y cerriles, con sus extrañas fisonomías de bestia montaraz, en aquel escenario magestuoso.
Luego aquellos rostros cobrizos de los viejos dicharacheros que se esbozan a la mortecina luz de los candiles, con sus ojos astutos de ave de rapiña atisbando por entre el matorral de las cejas enmarañadas; y las robustas chinas que encelan los corazones de los galanes pendencieros; y el paisaje del matorral ribeño, con los riachos que se entrecruzan culebreando por las espesas maciegas donde lanza el caráhu su grito lamentoso; y los viejos seibos empurpurados de racimos de sangre junto a las extrañas flores de pasión del mburucuyá; y los espinillos que se atavían con el amarillo y fragante tipoy, y los embalsados del camalotal cubiertos de corolas moradas que exhalan perfumes embriagadores; y el sol que cabrillea en el agua plateada de los remansos —XVI→ o sobre los blancos arenales; y la luz de la luna mansa y quieta en la altura que parece polvorear blanquecina vislumbre sobre el campo en reposo...
Los cuadros de las tierras altas, del campo abierto de las cuchillas tienen también su característica peculiar en este libro.
La hidalguía campesina, la hospitalidad sencilla de las pobres gentes con que agasajan al viajero que se detiene a la puerta de sus toscas viviendas; la nobleza del gaucho para el que solicita su ayuda sin saber quién es y por el sólo sentimiento de confraternidad con el infortunio ageno.
Impregnadas de ese noble y fuerte altruismo, que como un legado tradicional todavía se conserva entre los últimos representantes de la estirpe gaucha, están las páginas de «Macachines» y «Bajo el alero», para mí las notas más reales y sentidas del libro.
En el primero se retrata con pinceladas maestras la hidalguía del viejo criollo que da su mejor caballo y su cuchillo al fugitivo que llega una noche a su rancho huyendo —XVII→ de la policía. El segundo presenta un cuadrito delicioso de un interior de hogar campestre en un día de lluvia, lleno de observaciones encantadoras. Vuelta la última página aún se siente el lento son del agua que chorrea afuera sobre la pajiza techumbre, mientras adentro se escucha el bordoneo de una guitarra que gime aires de la comarca mezclándose al chirrido alegre de la sartén, donde la grasa para freír las tortas se derrite con notas de risa...
Un silbido estridente y el ijadeo bronco de la locomotora que se detiene de pronto como cansada de la loca carrera al penetrar a la estación, cortó bruscamente la charla. Mi compañero se levantó y tendiéndome la mano me dijo:
-Hubiera deseado que nuestro ameno Viaje al país de los matreros durara más tiempo: me iba interesando de veras.
—XVIII→-Ojalá se escribieran muchos libros como éste -le respondí-. Es tan rica nuestra tierra en asuntos artísticos. ¡Y pensar que desdeñamos los panoramas vírgenes para ir a copiar los extraños!...
Martiniano Leguizamón
Buenos Aires, setiembre 14 de 1897.
—1→
La población más heterogénea y más curiosa de la república es, seguramente, la que acabo de visitar y que vive perdida entre los pajonales que festonean las costas entrerrianas y santafecinas, allá en la región en que el Paraná se expande triunfante.
¡Qué imponente y qué magestuoso es allí el gran río, con sus embalsados que parecen islas flotantes; con sus pajonales impenetrables que quiebran la fuerza del oleaje y defienden del embate continuo la tierra invasora —2→ que poco a poco lo estrecha y que ya luce orgullosa su diadema de seibos y de sauces; con sus nubes de garzas blancas que al volar semejan papelitos que arrastrara el viento; con sus bandadas de macáes que zambullen chacotones persiguiendo las mojarras entre los camalotes florecidos y con sus nutrias y sus carpinchos y sus canoas tripuladas por marineros de chiripá, que parece que allí no más, a la vuelta del pajonal, han dejado el caballo y las boleadoras!
¡Qué curioso y qué original es este gran río que lucha desesperado por ensanchar sus dominios! ¡Cómo se defiende la tierra de sus ataques y cómo avanza, tenaz y cautelosa, aprovechando la menor flaqueza de su adversario y con qué orgullo tremola, como un pendón de triunfo, la florescencia vistosa y fragante de la vegetación que alimenta!
Aquí, el río impetuoso arranca de cuajo un pedazo de isla y le arrastra mansamente, desmenuzándole hasta dejar en descubierto los tallos trenzados de las lianas y camalotes que formaron su esqueleto.
—3→Allá, va a tenderlo como un rompeolas, ante un seibo veterano cuyas raíces sirven de asidero a las zarzas y enredaderas que ya dibujan en su contorno un futuro albardán, o lo estrella con fuerza sobre el tronco rugoso de un sauce sin hojas, paradero habitual de los enlutados biguaes encargados de la vigilancia en la comarca.
¡Más lejos, la tierra avanza una red de plantas sarmentosas -protejida por otra de esos camalotes cuyos tallos parecen víboras y cuyas flores carnudas, pintadas con los colores de la sangre sobre fondos cárdenos, exhalan perfumes intensos que marean- y, lentamente, va extendiendo su garra sobre el río, inmovilizando sus olas, aprisionando los detritus que arrastra la corriente, hasta poder formar un albardón donde la vida vegetal se atrinchera para continuar con nuevos bríos la lucha conquistadora!
Este vaivén, esta brega de todos los instantes, da a la región una fisonomía singular e imprime a todos sus detalles un sello de provisoriato, un aire de nómade, que, bien —4→ a las claras indica al menos observador, que ha llegado a donde la civilización no llega aún, sino como un débil resplandor; que está en el desierto, en fin, pero no en el de la pampa llana y noble -donde el hombre es franco y leal, sin dobleces como el suelo que habita-, sino en otro, áspero y difícil, donde cada paso es un peligro que le acecha y cuyo morador ha tomado como característica de su ser moral la cautela, el disimulo y la rastrería que son los exponentes de la naturaleza que le rodea; que se halla en el país de lo imprevisto, de lo extraño; en la región que los matreros han hecho suya por la fuerza de su brazo y la dejadez de quienen debieran impedirlo; en la zona de la república donde las leyes del Congreso no imperan, donde la palabra autoridad es un mito, como lo es el presidente de la República o el gobernador de la Provincia.
Pensar aquí en la Constitución, en las leyes sabias del país, en los derechos individuales, en las garantías de la propiedad o —5→ de la vida, si no se tiene en la mano el Smith Wesson y en el pecho un corazón sereno, es un delirio de loco, una fantasía de mente calenturienta, pues sólo impera el capricho del mejor armado, del más sagaz o del más diestro en el manejo de las armas.
-¿Y cómo arreglan ustedes sus diferencias -preguntaba a un viejo cazador de nutrias-, cómo zanjan sus dificultades?
-¡Asigún el envite es la respuesta! ¡Si uno tiene cartas, juega, y si no se va a barajas!
-Es decir ¿que aquí sólo tiene razón la fuerza?
-¡Ansina no más es, señor!... ¡Aquí, como en todas partes, sólo talla el que puede!
No obstante, a medida que uno sube de las tierras bajas a las altas, la vida del hombre cambia, como cambia la naturaleza que le rodea: las pajas desaparecen bajo el manto tupido de la gramilla, los seibos y los sauces son substituidos por el espinillo y el ñandubay, los ranchos no son ya miserables chozas quinchadas, sino construcciones de paja y barro que resguardan de la intemperie.
—6→En vez de la desolación que reina en aquellos, alegran la vista en estos algunas aves caseras y un enjambre de muchachos que juegan bajo el alero.
En las tierras altas están los hombres de responsabilidad, los diablos que se hacen santos, los que lucran con el esfuerzo de los nómades sin techo y los que, a su vez, son sus víctimas en las horas de escasez; en las bajas, habitan los desheredados, los que recién llegan a la tierra de promisión donde no hay piquete de seguridad ni comisarios, donde a nadie se pregunta su nombre ni la causa que lo trae al desierto, ni cómo va a vivir o a morir.
—7→
Concluimos el almuerzo, y, como los demás habitantes de la casa que me diera momentánea hospitalidad, busqué un lugar aparente para pasar la siesta fatigosa: fui a tender mi manta y sobre ella mi persona, al reparo de una carreta que, con las varas al aire, se asoleaba no lejos del palenque.
El sol quemaba.
De vez en cuando, ráfagas tenues que parecían llamas, corrían veloces sobre el llano —8→ solitario llevando consigo alguna alcachofa volada del cardal vecino, alguna pluma casi impalpable, aprisionada entre el pasto y libertada derrepente por el soplo abrasador que risaba con suavidad la inmensa superficie inmóvil de la pampa imponente y magestuosa.
Los perros de la casa, jadeantes, con la cola hecha un arco sobre el lomo, atravesaban el patio de rato en rato, a un trote largo y pesado -como con pereza: buscaban ya una sombrita donde ir a guarecerse, sin encontrarla nunca a su gusto por más de dos minutos, o ya corrían hacia el charco que se formaba al pie del pipón de agua-, cuya canilla mal ajustada lloraba gotas cristalinas, que pronto se hacían cenagosas bajo el continuo chapaleo de varios patos haraganes echados a sus bordes y que se refrescaban revolviendo con sus picos inquietos el barro del fondo, acompañando con un ruidito monótono de castañeteo, los lengüetazos acompasados de los perros sedientos que remojaban sus fauces ardientes y resecas.
—9→Más allá, sobre un espinillo lejano, una calandria oculta entre el follaje ensayaba sus trinos complicados, imitando el grito de los teros o el peculiar a los cuidadores de ovejas para repuntar las majadas, mientras las gallinas, acostadas a la sombra del corral, levantaban nubes de polvo, ocupadas en la operación de despiojarse, aprovechando a la vez el fresco de la tierra en que se hundía su cuerpo movedizo, y no interrumpiendo su tarea sino para recomenzarla, después de haber perseguido brevemente algún insecto viajero, que, volando casi a nivel del suelo, llamaba la atención de alguna con el brillante colorido de sus alas al quebrar los rayos del sol y descomponerlos en cambiantes caprichosos y originales.
No podía dormir, pero permanecía inmóvil bajo aquella atmósfera soporífera y pesada.
Un ruido insólito que partía del rancho, turbó derrepente la quietud que me rodeaba: la muchacha de la casa -una chinita como de veinte años, carnuda y apetitosa- rodaba —10→ un tosco mortero de ñandubay hacia el filete de sombra que proyectaba el alero.
La miraba de lejos, pero veía hasta el movimiento de sus carnes mal sujetas por una bata punzó, arremangada hasta arriba y que ponía en descubierto sus brazos morenos y tentadores; los innumerables pliegues de su pollera de percal blanco, corta, que dejaba ver el nacimiento de una pierna opulenta; la sombra tenue y recortada que las pestañas largas y crespas echaban sobre la nariz fina y aguileña; el vello comprometedor que sombreaba su boca carnuda y roja, luciendo unos dientes de nieve, y, hasta la línea blanca que, en su cabeza, dividía la abundosa cabellera negra en dos trenzas, que, unidas sobre la espalda por una cinta celeste, le llegaba casi a la cintura.
Paró el mortero cerca de una pila de cueros a cuyo pie dormitaba una perra rodeada de un enjambre de cachorros, de los cuales uno, overo -sentado sobre sus patas traseras con toda la gravedad de un perro grande que ejercita sus dotes de vigilante- —11→ miraba una pluma de gallina que se movía cerca de otro, negro, que, hecho un ovillo y con una pata rígida levantada hacia el cielo, se entrega con ardor a la caza de una pulga matrera que le fastidiaba.
Luego, penetró al rancho en puntas de pie como para no hacer ruido; volvió a salir con un lebrillo que colocó cerca del mortero; desató un pañuelo rosado que tenía al cuello; se lo echó sobre la cabeza sujetando sus puntas con los dientes como para formar un parasol; atravesó el patio; penetró a la cocina, y, no tardó en salir trayendo la mano de pisar y un jarro lleno de maíz sobre cuya superficie luciente se destacaba uno de sus dedos morenos, perfilados y regordetes, adornado con un anillo negro, despojo de la cola de un lagarto, cazado tal vez ex profeso por alguno de los adoradores de sus encantos.
Vuelta cerca del mortero, echó dentro de este algunos puñados de maíz -previamente remojados para producir una cohesión conveniente- y empuñando la mano con la derecha —12→ -mientras la izquierda se apoyaba en la cintura para impedir los bruscos movimientos del cuerpo- comenzó a pisar su mazamorra, tranquila, e indiferente a las gotas de sudor que empezaron a perlar en su frente y a poner un nimbo brillante sobre su boca tentadora y expresiva.
Pocos golpes había dado, cuando apareció, saliendo de la cocina y trayendo a la rastra un trozo de madera que dragoneaba de asiento, un mocetón de color atezado.
Vestido con chiripá de grano de oro, negro, sujeto a la cintura por una angosta faja de seda punzó, cuyos flecos caían como al descuido por un costado; en mangas de camisa; calzado con botas de potro y llevando en la cabeza, liado a modo de vincha, un pañuelo blanco cuyas puntas se anudaban hacia atrás, tenía todo el aspecto de hombre que se esmera en parecer buen mozo.
¡Hacía su rueda como el pavo que en ese momento hipaba en medio del patio, mientras dos de sus compañeras picoteaban los —13→ granos que saltaban al golpe regular de la mano movida con maestría!
Colocó el banco no muy lejos del mortero y volvió a la cocina, de donde regresó a poco andar con la pava colgada por el asa al dedo meñique, un tarro que servía de yerbera -dado que por uno de sus bordes asomaba la bombilla- y la chuspa tradicional -formada por una media vejiga de vaca, bien sobada y ribeteada con una cinta de color vivo-, conteniendo todos los útiles de fumar.
Sentose como a horcajadas sobre el asiento, cebó un mate que pasó galantemente a la pisadora, después de probarlo y arreglarlo -dejó la pava a un lado, y luego, tomando la chuspa, picó un cigarrillo, lo armó, golpeó el yesquero, lo encendió, y se quedó mirando a la moza, en silencio, a través de la nube azulada del humo que despedía con fruición por un lado de la boca, viéndose obligado a cerrar el ojo correlativo para librarlo de su contacto.
La moza, sonriente, chupaba el mate recostada —14→ en la mano que descansaba en el fondo del mortero y volcaba sobre él la luz de sus ojos negros y brillantes.
Aquello, era un idilio seguramente, uno de esos que engendraron el refrán gaucho «muchas veces vale más pisar una mazamorra, que comerla» y al mismo -tiempo para mí- una prueba de que aún no me hallaba en la región salvaje donde la mujer y el amor no existen, sino como un recuerdo, en la mente de los desheredados que la habitan.
—15→
Allá, en la punta de un pajonal, medio oculto entre la maleza, alza su lomo ondulante un rancho miserable que parece bambolearse sobre las paredes de paja parada, que sustentan su techo del mismo vegetal: es una sola pieza que sirve de dormitorio y de cocina.
No tiene puerta, porque nada contiene en su interior, cuando están ausentes los que le habitan: es una vivienda de las tierras bajas, un rancho de matreros, reunidos por —16→ la casualidad y ligados por el peligro común, bajo la égida protectora de algún veterano de los naufragios de la vida -verdadero archivo de cicatrices y de mañas- dueño de aquella canoa atada en el cabezal del entarimado que sirve de piso al rancho y que es formado por algunos troncos trabados entre sí para impedir la invasión del agua en nivel normal. Esa canoa es toda la fortuna del protector y ella les sirve a él y a sus «agregados» para las correrías de caza y pesca.
-¿Y quiénes viven con usted, ño Ciriaco?
-¡Varios pobres, señor!... ¡Muchachos, que han sido diablones tal vez, pero que hoy se han sujetao!
-¡Lo creo!... Pero ¿cómo se llaman?
-¿Cómo se llaman?... Vea; peligra la verdá, ¡pero no les he preguntao!... Uno de ellos dice que se llama Pancho, pero aquí lo conocemos por «Cangrejo»; a otro le llamamos «Ñanducito»; a otro «El Federal»...
-¿Y qué edad tienen?... ¿Son viejos o jóvenes?
—17→-¡Así no más son, señor!... ¡Sin edá!... ¿Qué edá va a tener uno entre estos pajales, señor?
-¿Pero son argentinos?
-¿Y cómo no?... ¡Aquí no se admiten gringos, sino pa pulperos!
-¿Y por dónde están los hombres, ño Ciriaco, por qué han disparado? ¡Llámelos!
-¡Va a ser al ñudo, señor!... ¡Son juidores cuando ven gente!
Y asomando la cabeza por la puerta, exclamó con un aire gozoso:
-¡Han dejao la canoa! Vea, ¡qué diablos! ¿Ande habrán ido?
Y luego, con la mayor tranquilidad, avivó el fuego, que ardía entre un montón de tierra en medio de la pieza y comenzó a volcar el mate mirándome por bajo sus cejas canosas y pobladas:
-El señor no es de este pago, ¿no?...
-¡No! Soy comprador de plumas de garza.
—18→-¡Ah! ¡Ah!... ¡Vaya!... Aura hay poca pluma. ¡La gente anda pobre!
-¿Sí?... ¡Sin embargo la pluma se mantiene a buen precio!
-¡Así ha de ser!... El pulpero de allí, del albardón, la está pagando a rial...
-¿Qué es eso de a rial?... ¡Yo no compro así, ni entiendo!
-¡Ah! ¡Ah!... Nosotros ¿sabe? le decimos un rial a diez centavos y los pulperos nos compran a ese precio las plumas de primera, que en toda la garza son de dieciséis a dieciocho. ¡Y no hay más que vender porque no pagan más!... Nosotros sabemos que vale dos mil quinientos pesos el kilo en Buenos Aires... pero no podemos ir y tenemos que conformarnos.
-¡Así es!... ¿Pero, cómo usted, que no sabe nada de nada, sabe tan bien el precio de la pluma?
-¡Ahí verá, pues!... ¿Si es mi oficio cazar garzas, cómo quiere que no sepa?
En esta altura de la conversación, oí a lo lejos el grito quejumbroso del caráhu que, —19→ triste y solitario, vaga entre los pajonales a caza de caracoles viajeros y notando en la cara de ño Ciriaco algo así como una sombra, inmediatamente pensé en que no era el ave quien gritaba, sino alguno de los habitantes del rancho que, en forma tan original como inusitada, preguntaba si aún no había desaparecido el peligro:
-Vea, ño Ciriaco, me voy; veo que lo estoy incomodando.
-¡Qué esperanzas, señor!
-¡No! He oído que el caráhu le pregunta si hay peligro y no quiero mortificar. Vea: yo estoy parando allí, en el albardón, en la ranchada de Gomensoro y tendría ganas de ser amigo de usted...
-¡No siga, señor! ¡Ya veo que usted es hombre que caza al vuelo y pa qué le vamos a esconder el juego! ¡Esperesé!
Salió el viejo a la puerta del rancho y no tardé en oír el grito áspero y estridente del chajá, el vigilante alerteador que nunca duerme y momentos después se hallaban a la puerta cinco mocetones mal perjeñados —20→ que me saludaban como a viejo conocido y que con ño Ciriaco eran los habitantes del rancho desmantelado.
Conversando supe que los seis compañeros eran cazadores, que todos habían tenido y tenían aún sus deudas con la policía, unos porque habían dado un tajito sin consecuencia o se habían alzado una muchacha, otros porque les atribuían la venta de un caballo mal habido a unas carneadas misteriosas en la estancia de «un amigo del comisario».
-Y usted ño Ciriaco; ¿hace mucho que no va a poblado?
-¡Mucho, señor!... ¡Cómo quince años!
-¿Habrá sido quizás alguno de los soldados de Urquiza, de los de Caseros?
-¡No señor! ¡Yo siempre jui de la policía, he sido hombre pacífico, aficionado a la guitarra no más!... Con los únicos hombres que he servido ha sido con don Diosmán Astorga, cuando los blancos -los de López Jordán, ¿sabe? -y con el coronel Juan —21→ de Mata González... ¡pero aura están retiraos!
-¡Y cómo es que entonces no tiene ni siquiera un campito, ni familia, ni nada!
-¡Ahí verá, pues! ¡Yo no soy hombre de eso! Toda la vida he andao alzao con la canoa, ganándome la vida.
Después supe, sin embargo, que mi huésped había sido hombre de avería y que en su tiempo era el terror de las muchachas de las ranchadas y en la actualidad el más famoso cuatrero de la comarca, pues su rancho era el albergue de cuanto vago recorría la región sin encontrar cabida.
No obstante, yo pasé con él horas agradables y de su labio obtuve muchos datos y noticias que figuran en esta relación. Con su lenguaje sencillo me contó las enormes riquezas de los bañados, que aprovechaban los hombres del poblado y que no eran cuatreros; me refirió cómo y en cuánto les compraban la cerda, la lana y los cueros robados; me enumeró las veces que habían —22→ sido saqueados en sus remesas de pluma, de grasa, de aceite de pescado y de pieles de tigre, de carpincho y de nutria; por él supe cómo se hacían los contrabandos de mercaderías que traían al Rosario los buques de ultramar, cómo las desembarcaban y cuánto convenía al comercio de las costas entrerrianas y santafecinas que las islas y los bañados estuvieran sumidos en la barbarie más primitiva.
¡Ellos se llevaban la fama y otros cargaban la lana!
Me explicó por qué en las ranchadas de los pajonales no se veían familias, ni muebles, ni animales caseros, ni nada cuya pérdida pudiera causar la ruina de un hombre: la creciente era el enemigo de todo bienestar.
En las islas, se puede vivir sin rancho, sin ropas y sin familia, pero no sin la canoa, que es la casa y el caballo.
El gaucho, me decía, es aquí cazador y pescador y solamente con mucha suerte puede llegar a establecerse en el albardón y —23→ formar una familia que después debe defender en todos los momentos, pues los hombres del pajonal roban las muchachas y matan los animales hasta por lujo. Tener aquí algo que perder, es vivir con la vida en un hilo y me refirió sucesos y aventuras capaces de erizarle el cabello al más sereno: el incendio y el asesinato son allí las monedas de más circulación y más aceptables y con ellas se paga frecuentemente una hospitalidad a una buena acogida.
-Por eso aquí, señor, no se reciben visitas, ni hay familias: ¡los hombres viven como las fieras y se miran con recelo!
Nos despedimos y como yo interesaba en intimar con ño Ciriaco, a fin de conocer los detalles de aquella vida, para mí tan nueva como atrayente, le invité a él y a sus agregados a comer un asado al día siguiente en la ranchada de las tierras altas que me alojaba. Con ello hice dos mandados en un viaje como dice el refrán, pues tuve ocasión de presenciar una escena de —24→ campo, que, por lo novedosa y colorida, bien hubiera podido servir de tema a nuestros pintores nacionales que, no obstante de vivir en tierra tan favorecida por la naturaleza, se quejan de no tener nada digno de ocupar sus pinceles ociosos.
—25→
Eran del dominio de la estancia, de la cual era asiento la ranchada, cuatro leguas de campo, sin división ninguna con los linderos, cuyas haciendas pastaban mezcladas en los confines, separándose sólo a la voz de los cuidadores en las horas del repunte -la madrugad- o en caso de alguna recogida, acto que casi nunca se repetía en una semana: estancia había por allí, donde los troperos no llegaban sino una vez en el año y solamente —26→ para ellos se paraba el rodeo de extraordinario.
En aquellas alturas era tan conocido el alambrado, como lo es hoy una boleada de avestruces o una corrida de pato: por excepción se hallaba gente que hubiera oído hablar de cosa semejante.
¿Campo alambrado?... Si eso parecía no solamente una puerilidad sino también una meticulosidad de tendero metido a campesino: el espíritu criollo, creado y formado en la revuelta y el desorden, se revelaba todavía ante semejantes vallas puestas al capricho.
Dominaba la creencia de que el hombre, como el pájaro, podía cruzar la llanura sin pedir permiso a nadie; el campo es libre, era la fórmula que expresaba este pensamiento, elevado a la categoría de ley en nuestro pueblo.
Salimos de la casa -el capataz, dos peones y yo- seguidos por una nube de perros de todo pelaje y catadura, silenciosos y reservados como los gauchos con quienes vivían —27→ en comunidad: no eran perros retozones y bullangueros, sino reposados y graves, serios, poco expansivos, como cuadra a seres que miran la vida no como un beneficio, sino como una carga pesada.
El día comenzaba a apuntar y la claridad rosada de la mañana ganaba terreno por minutos: el pasto brillaba con el rocío y hacía ruído de seda desplegada al rozar con el vaso de nuestras cabalgaduras.
Mis pulmones estrechos de hombre de ciudad, se dilataban y absorvían con delicia aquel buen aire fresco y vivificante, que parecía traer consigo el germen de todas las alegrías.
Llegamos a los confines del dominio: las vacas pastaban diseminadas en la vasta llanura, quebrando con sus colores variados aquella monotonía del verde en todos sus matices y gradaciones, que molestaba la vista como una obsesión.
Los peones se abrieron -marcharon uno a la derecha y otro a la izquierda- seguido cada uno por los perros que les eran familiares: —28→ aquellos que se creían de más mérito, los más encumbrados ante su propio criterio, formaban la corte del capataz y quedaron con nosotros.
Pronto oímos los gritos de los peones interrumpiendo el silencio del campo, que pesa sobre el ánimo y lo invita a uno a la meditación, a la observación en sí mismo: el capataz a su vez lanzó un alarido terminado por una nota aguda, era la señal; comenzaba la recogida.
Las vacas, hasta entonces impasibles, empezaron a moverse hacia el centro del campo apartándose voluntariamente de las del vecino, que las miraban como diciendo no es con nosotras la cosa y seguían filosóficamente su almuerzo, apenas interrumpido: las de la estancia, se movían obedeciendo a la voz de la costumbre y, sobre todo, quizás, al miedo de los perros que las conocían y se encargaban de repetirles con sus ladridos y mordizcos, que ninguna vaca debe ser rehacia al mandato del amo, ni desoír su voz cuando la llama al rodeo.
—29→Los toritos nuevos, orgullosos y altivos -como buenos jóvenes- se resistían derrepente a la influencia de los perros: se empacaban, se daban vuelta hacia ellos y los desafiaban escarbando el suelo con aire bravío, mientras ensayaban la postura de una cornada furibunda.
Los perros, acostumbrados a estas paradas falsas, a estas cóleras -simples y sencillos estallidos de un amor propio pueril y de una vanidosa altanería- los atropellaban despreciativos, saltando para agarrarles las orejas y con un buen mordisco enseñarles a conducirse con decencia y compostura.
Nosotros galopábamos detrás de las filas de vacas que, al trote, y estimuladas por los ladridos y los gritos, se encaminaban hacia la parada habitual, que ya conocían -el rodeo- que no se diferenciaba del resto del campo, sino por ser un peladal circundado de cardo y abrojillo.
Derrepente alguno de los perros la emprendía con una vaca que, cuidadosa de su —30→ cría, era algo más remisa, o con algún novillo corpulento que orgulloso de su apostura marchaba con menos premura y más coquetería: no faltaba un peón -ganoso de lucirse ante mí como ginete y mozo diablo- que les enderezara el caballo y con una pechada y dos o tres rebencazos, les curara sus veleidades revolucionarias.
Llegamos al rodeo: allí, la hacienda comenzó a arremolinarse, mientras el capataz, al paso de su caballo, se mezclaba entre ella, la estudiaba, la penetraba con su ojo observador y perspicaz.
Buscaba no solamente una agena en buenas carnes -pues allí, según lo observé, todo el mundo era cuatrero y nadie carneaba de lo suyo sino en caso muy excepcional-, sino también algún animal avichado a quien fuera necesario darle vuelta la pisada para curarlo.
Luego que el capataz encontraba uno, miraba donde pisaba, se bajaba, y con el cuchillo daba vuelta la huella que había quedado impresa sobre la tierra humedecida: —31→ nadie le hubiera demostrado que este remedio no volteaba la guzanera que roía la carne viva.
Al fin se hizo la elección: una vaquita overa, de buen aspecto, y que el capataz guiñando un ojo me dijo:
-¡Ésta no nos ha de apagar el juego!... ¡Tiene más grasa que chaquetón de gallego!
Movimientos combinados del capataz y de los peones, la sacaron del rodeo y, flanqueada la comenzaron a arrear hacia la casa.
Poco antes de llegar a ésta, la vaca quiso volverse; ya era tarde: un lazo zumbó en el aire y la ancha armada, atraída por el peso de la argolla, vino a caer sobre las aspas, cerrándose sobre la frente.
Quiso huir y se sintió presa; corrió sobre quien la sujetaba, y no pudiéndole alcanzar, se volvió y a la disparada trató de cortar el lazo con un tirón en que emplearía toda su fuerza y todo el peso de su cuerpo, cayendo a muerto.
¡Todo fue en vano!
—32→El enlazador le conocía el juego y su caballo también; el tirón no surtió efecto, pues caballo y ginete aflojaron en el primer empuje y pasado él, la cuerda se estiró como si fuera de goma, el caballo empezó a avanzar paso a paso, un poco encorvado, la barriga hinchada por el esfuerzo y la vaca comenzó a ser arrastrada.
Derrepente se puso de pie, resuelta, y atropelló al ginete, llevando sus astas bajas como para alzarlas en un momento dado y traspasar a su rival: un segundo lazo silbó en el aire y allí quedó, inmóvil, como clavada.
Dos fuerzas se la disputaban; no podía avanzar ni retrocer; se tiró al suelo.
Los enlazadores, desapiadados, se reunieron y comenzaron a tirar en el mismo sentido, arrastrándola.
Un ancho surco en el suelo, fue la última huella de su resistencia.
Llegados a un lugar aparente, los enlazadores se abrieron uno a la derecha y otro —33→ a la izquierda, quedando la vaca en medio: un comedido, corrió de la casa con un cuchillo en la mano y, tomando al animal de la cola, le cortó los jarretes con dos tajos seguidos y certeros.
La vaca, pisando con los garrones, quedó en pie y empezó a balar con tono lastimero; los perros, que se habían quedado rezagados, comenzaron a llegar y a acercarse silenciosos, esperando el torrente de sangre humeante que no tardaría en caer y que era su manjar favorito.
Derrepente el valido se enronqueció: el degollador prosiguió ahondando la herida y un momento después los lazos se aflojaron, él se hizo a un lado, teniendo en la mano teñida en sangre su cuchillo filoso y la vaca cayó al suelo, pesadamente, después de un último esfuerzo para levantarse.
Un temblor convulsivo agitó sus miembros y quedó inmóvil.
Empezó la operación de desollarla; el capataz, hombre más práctico, fue quien se —34→ encargó del matambre, que era de honor no llevara un solo tajo, indicio de que el cuchillo había tropezado o temblado el pulso: ¡no era un chimango quien había sacado aquella achura, sino un hombre!
Pronto no quedó en el lugar de la carneada otra cosa que el charco de sangre coagulada, conservando en su superficie la huella del hocico de todos los perros de la casa, la cabeza con los ojos vidriosos, el cogote y las panzas, cuyo sebo vendrían a picotear los caranchos y las gaviotas.
Los perros, repletos, satisfechos, dormían la siesta, comenzando una plácida digestión, acostados en hilera, que se estendía hacia la casa, empezando con los más haraganes por orden perfecto de gerarquía.
Entretanto en la cocina se oían las risas de los peones y de los matreros, mis invitados de la víspera, que mateaban, mientras en el fuego chirriaban las achuras favoritas, que serían muy pronto el desayuno de sus estómagos, jamás repletos.
—35→La hacienda comenzó a salir del rodeo, se acercó a la casa, atraída por el olor de la sangre, baló con tristeza sobre los despojos de la que fue su compañera y luego, poco a poco, fue perdiéndose, allá, en la llanura verde y solitaria.
—36→ —37→
Ño Ciriaco decía que, allí, en las tierras bajas, no había hospitalidad ni familia, que el hombre era una fiera y no me costaba trabajo creer en su afirmación: el aislamiento, indudablemente, embrutece.
No obstante, en las tierras altas presencié una noche una escena, que conmovió hasta mi última fibra: en ella vi de cuerpo entero al gaucho de mi tierra, noble y generoso, —38→ al que ha hecho la patria con su esfuerzo altivo, al hijo modesto de nuestros campos, que
| es el primero en la guerra | |||
| pa ser último después |
como dice con amarga verdad uno de sus cantares melancólicos.
Allí estaba ante mí, de pie, y en su fisonomía enérgica y varonil le encontraba rasgos de aquellos nobles hidalgos que dieron a la palabra «caballero» la armonía y el prestigio que el mercantilismo moderno no ha podido empequeñecer.
Era una noche de luna, quieta, apacible y templada, en que hasta la brisa pasaba en silencio como si temiera turbar aquella calma imponente del campo desierto.
La luz tenue y azulada, parecía cernerse sobre las cuchillas, cuyas laderas se veían como moteadas por el venenoso mío-mío, que crece en manchones y destaca su ramaje obscuro sobre aquel manto de verdura, cuyos matices imperceptibles necesitan el —39→ sol para acentuarse y mostrar todo el esplendor de su variedad y su belleza.
En surcos que se retuercen y se ligan hasta fundirse en una masa homogénea, se la veía bajar silenciosa a las hondonadas dando un tono común a las cuchillas, a las laderas y a los bajos, aumentando la inmovilidad del paisaje.
Por la puerta del rancho -que estaba abierta-, yo veía allá a lo lejos un tala que recostaba su copa verdinegra sobre la llanura blanquizca, el cardal que rodeaba la casa y por entre uno de sus claros, un rambión del arroyo que brillaba sin reflejos, como un espejo que estuviera cubierto por una gasa, y luego, mi caballo atado a soga, que habiendo dejado de comer, estaba con el cuello estirado, la cabeza levantada y una pata medio recogida, como con pereza.
Todo era inmovilidad, quietud, sopor; hasta la imaginación parecía influenciada por aquel medio y permanecía tranquila, como para no interrumpir el concierto de la luz y de la brisa.
—40→Mis huéspedes -un matrimonio setentón y un muchacho huesudo y musculoso, que era su hijo- rodeaban el fogón, formado por un hoyo desplayado, cavado en medio de la pieza que servía de cocina y era habitáculo también de enormes cucarachas y ratones, que paseaban tranquilos sobre los tirantes, con esa despreocupación de los propietarios que ya no temen las veleidades de la suerte.
El mate circulaba de mano en mano con una precisión cronométrica, mientras en el asador chirriaba un medio costillar de vaca, cuya grasa, al destilar de a gotas sobre el fuego, levantaba pequeñas llamas azuladas que iban, fugaces, a alumbrar débilmente las paredes ennegrecidas por el hollín, quebrándose, ya en el cabo de una tijera de esquilar clavada en el quincho, ya en la argolla de un lazo que pendía de un tiento en unión de las boleadoras y del rebenque de cabo trenzado y con virolas de plata, que se conservaban como un tesoro.
A cada titilación del fuego, el perro favorito —41→ que -previas unas diez vueltas circulares con la cabeza pegada a la cola- se había echado a la derecha de su amo, abría un ojo, lanzaba una mirada perezosa y soñolienta al asador y un gruñido a las pulgas que le fastidiaban y volvía a amodorrarse, esperando su parte en el asado.
De vez en cuando llegaba a nuestro oído el balido de alguna vaca que llamaba a su cría allá a los lejos, el mujido perezoso de algún buey que buscaba a su compañero, echado en alguna hondonada pastosa, rumiando despacio las yerbas fragantes almacenadas durante el día -o bien el grito entrecortado de los teros alarmados por algún peludo, merodeador de macachines y bibíes o por el trote disimulado y temeroso de algún zorrino o comadreja- grandes piratas de la maleza -siempre a caza de nidales sin vigilancia.
Derrepente el perro levantó la cabeza, movió las orejas y se quedó inmóvil, mientras el viejo -su rival en buen oído- decía:
-Anda gente... viene para acá.
—42→Y volvimos a caer en el silencio, a espera de los viajeros nocturnos, raros por cierto en aquel rincón apartado.
El perro se puso de pie y silencioso salió a la carrera, con el pelo del lomo erizado y la cola gacha, para disminuir su volumen a la vista de un observador cualquiera: iba de avanzada a hacer un reconocimiento y tomaba sus precauciones.
Pronto oímos sus ladridos furiosos y entrecortados, como si al lanzarlos saltara, y el galope apresurado de un caballo que venía jadeante.
Y salimos al patio, a tiempo para ver al nocturno visitante, que avanzaba impasible a todo lo que daba su caballo, mientras el perro corría a su lado ladrando y como queriendo cerrarle el camino.
Luego que llegó a nosotros se detuvo de golpe y exclamó:
-¡Güenas noches les dé Dios... señores!
-Buenas noches amigo -dijo mi huésped-: ¡abajesé, si gusta!
El visitante, afirmó una mano en la cruz —43→ de su caballo y se tiró al suelo boleando el cuerpo y conservando en su mano una de las riendas: el caballo, que era un obscuro, no tenía más que el bozal, el freno y un cuero de carnero, por todo apero.
-Señores, dijo con voz segura, soy un mozo que anda en desgracia y busco un hombre que me ayude...
-Mande, amigo, y si se puede...
-¡Mi caballo está aplastao y me sigue una partida!
-Che, dijo el viejo dirigiéndose al muchacho, y con un sentimiento de delicadeza y previsión de que después me di cuenta -andá, montá en aquel que está a soga- y señaló mi caballo y traite el colorado grande.
-¡Que muente en éste, señor!
-¡No amigo!... un hombre en la mala no debe quedarse a pie...
Y el viejo gaucho me miró, como diciendo «esto no es nuevo para mí ¿quién no ha sido medio matrero en su tiempo?», mientras apaciguaba al perro que, con el lomo —44→ erizado y la cola enhiesta, daba vueltas a nuestro alrededor, gruñendo.
Luego entramos los tres a la cocina, después de haber el matrero acercado su caballo a la puerta del rancho, poniéndole las riendas en el pescuezo para evitarse demoras en caso de una sorpresa y la dueña de casa, previa la contestación a su saludo, le alcanzó el mate, que el hombre tomó con verdadera fruición.
A la escasa luz del fogón, yo lo veía.
Era un hombre alto y delgado, ancho de pecho y espalda, a estar a lo que diseñaba el poncho de lana con pretensiones de vicuña, que lo cubría. Por bajo del sombrero chambergo de felpa -medio verde por el uso- brillaban dos ojos negros, chiquitos y vivos, más bien de expresión picarezca, sombreados por unas cejas negras y pobladas que se unían sobre la nariz fina, de corte aguileño no muy pronunciado, que era la mayor eminencia en una cara más bien larga, angulosa y encuadrada en una barba escasa y descuidada.
—45→Sus pies descalsos se revelaban de domador; combados hacia adentro y con los dos primeros dedos, gordos y macizos, separados a fuerza de apretar la estribera: una de las piernas la cubría un calzoncillo de puño prendido sobre el tobillo, mientras la otra le ostentaba arremangado sobre la rodilla.
Concluyó el mate y dijo mirando al asado:
-Hace dos días que no como ni duermo... ¡me ha tenido mal la polecía!
-¡Hum!... dijo mi huésped, que parecía no gustaba saber de vidas agenas.
-Estábamos en un baile y pelié con un sargento. ¡Pobre... quedó junto a unas vizcacheras!
-¿Lo dejó boca arriba? -dijo el viejo lentamente, como temeroso de haber dicho una imprudencia.
-¡No, señor; lo di güelta!... y el gaucho bajó la vista como por modestia.
-¡Más vale así!... -y encarándose conmigo, para darme una lección...- el que deja un dijunto boca arriba es al ñudo que —46→ matreree: ¡tiene que cair! ¿Y aura que va a hacer amigo?... ¡y perdone!
-¡A matreriar, señor... hasta que me compongan!
El asado estaba a punto y la dueña de casa, inclinándose sobre el fuego, desclavó el asador y lo dio a su marido que vino, a clavarlo cerca de la puerta, mientras ella alcanzaba el viejo porrón que contenía la salmuera y el plato de lata con unas cuantas galletas.
Rodeamos el asador, y el viejo, viendo que el matrero no hacía ademán de cortar, se fijó en él y habló algo con su mujer, que, a poco volvió, con una cuchilla enorme metida en su vaina correspondiente: tomándola él, se la pasó al hombre desarmado, diciéndole:
-¡Tome amigo y que sea pa güeno!
Una chispa brilló en los ojos del gaucho, que exclamó:
-¡Bien aiga Don...! ¡Con ésta y el flete, ni aunque sea contra el ejército e liña...! ¡Porque eso sí... a mí no me agarran vivo!
—47→Se conocía que el hombre había criado confianza en el porvenir, al sentir entre sus dedos aquella hoja de acero: el arma era para él la vida.
Llegó el muchacho con el caballo: nuestra cena había concluido.
El campo seguía silencioso y tranquilo; no se movían ni las pajas.
Salimos al patio y el matrero miró de reojo el caballo que se le daba; con una mirada conoció sus cualidades.
-Este pingo que le dejo Don... ¡es güeno, mejorando lo presente!... Tengameló sin cuidado, que naides lo conoce... yo he volver alguna vez y... ¡que Dios le pague lo que ha hecho hoy por mí...!
El hombre estaba emociado y para disimular su emoción saltó a caballo y partió al trote, sin decir ni adiós; quizás llevaba en la garganta uno de esos sollozos que son verdadera angustia.
El viejo volvió a la cocina seguido por mí y luego que estuvimos sentados, dijo, con calma, sereno:
—48→-¡Es triste tener que juir y buscar la soledá...!
¡El hombre se hace una fiera!
-¿Por qué no le preguntó el nombre?
-¿Pa qué...? Con saber que es un hombre... ¡ya está!
-¡Convenido!... ¡Pero ayudar así a un desconocido, quizás un pillo...!
-¡Una mano lava a la otra y las dos lavan la cara...! ¡Yo sé lo que es eso, señor... no siempre he sido osamenta!
Y miró a su vieja compañera, como evocando cuadros de una vida ya lejana, perdidos, borrados por el tiempo, pero siempre queridos.
¡Y volvimos a caer en el silencio dominador de la llanura, mientras allá, a lo lejos, se oía el grito de un chajá dando quizás el quien vive al gaucho que, cauteloso, vadeaba el arroyo que serpenteaba entre las colinas, manso y callado!
—49→
En una de las excursiones que hice a las tierras bajas -acompañado por ño Ciriaco y sus agregados-, tropezamos con una cruz de madera, que alzaba sus brazos sobre un pequeño albardón en la entrada de un pintoresco arroyito de esos que sirven de refugio a los barquichuelos, cuando quieren escapar a las miradas imprudentes, pues, penetrando en él y abatiendo su palo, se hacen completamente invisibles.
—50→-Aquí lo mataron al negro Pérez, que le llamaban «Chancha-Mora».
Y me refirió la muerte de aquel cuyo recuerdo se perpetuaba con una cruz levantada en uno de los sitios más agrestes, por la piedad cristiana de sus compañeros de correrías.
Era Chancha-Mora, uno de los matreros más famosos por su audacia y habilidad como cazador; nunca había errado un tiro ni desperdiciado un recortado de su rifle y era tradición que a los carpinchos no les pegaba sino en la cabeza a fin de recoger el plomo y luego de fundido, utilizarlo nuevamente.
Un día que fue a Gualeguay a vender su cosecha de pieles y de pluma, un joven comerciante le propuso que robara cierta moza ribereña que habitaba una ranchada lejana y ofreciole una suma de dinero si la llevaba a un paraje que le indicó. Chancha-Mora aceptó el trato y una noche llegó al rancho con cinco compañeros de aventuras y alzó en su canoa la prenda codiciada, no sin —51→ antes haber tenido que matar a los que quisieron impedirlo, que eran un hermano jovencito y un mocetón que la cortejaba.
Chancha-Mora se internó con su presa en los bañados más desiertos, dejando al joven comerciante de Gualeguay, que se cansara de esperarlo en el paraje convenido y allí al borde del arroyo, donde hoy se alza la cruz solitaria, levantó su rancho y estos pajonales fueron testigos de sus delirios amorosos.
Un buen día, el joven comerciante, cansado de recurrir en vano a las policías para recuperar su amada y castigar a su pérfido raptor, armó dos isleños y salió en busca de ambos, hallándolos después de muchos días de peregrinación.
La niña fue rescatada, pero sólo cuando Chancha-Mora sucumbió a raíz de una lucha desesperada, en que cambió su vida por la de los dos isleños acompañantes.
-¡Pobre Chancha-Mora! -dijo otro de los matreros-; ¡era buen amigo, y pa vistiar un pueblo de garzas, no ha tenido compañero!
—52→-¿Un pueblo de garzas?
Y entonces me explicaron y describieron la forma como se caza, con poco gasto y mejor resultado, el interesante animalito con cuya pluma se confeccionan los graciosos aigretes que hacen la delicia de nuestras damas, que ignoran los sinsabores que cuesta al hombre conseguirles adorno semejante.
¡Cuántas de esas plumas tienen manchas de sangre humana y cuántas han costado la vida de quienes fueron a recogerlas allá en los anegadizos donde abundan las plantas que parecen víboras y las víboras parecen plantas!
Las garzas que el comercio busca son tres: la mora cuyo cuero se usa para hacer adornos comunes, la blanca grande cuya pluma es de mediana calidad y la blanca chica, que es la apreciada.
La blanca, grande, es ave de gran vuelo como la mora; tiene las patas negras, el pico amarillo como de oro y los ojos verdes: la chica, es igual a la grande, diferenciándose únicamente en el tamaño y en que sus —53→ patas son amarillas como el pico, en su mitad inferior, siendo la superior negra.
En la época del celo, echan sobre su lomo un manto de largas y finas plumas, que les dan un aspecto gracioso y elegante y se reúnen en grandes bandadas para hacer sus puestas, eligiendo para ello los esteros más inaccesibles.
La garza mora pocas veces se reúne en bandadas grandes y por lo general vaga en parejas en las orillas de los bañados, buscando las pequeñas víboras y sapos con que se alimenta.
Las blancas, forman un nido pequeño, que luego más tarde adornan con el manto adventicio con que se engalanaron para sus amores, y, cuando los cazadores llegan a tiempo, recogen en estos nidos las plumas codiciadas; si no matan sin piedad las que la poseen y trabajan decididamente por la extinción de la raza, pues hacen la matanza precisamente en el momento menos oportuno.
Cuando un cazador descubre un estero —54→ que las garzas han elegido para su asamblea anual, busca sus compañeros, rodean el grupo de aves, ocultándose, y luego atropellan al montón armados de largas varas con las cuales -aprovechando la dificultad que tienen los animales para emprender su vuelo-, hacen la presa que pueden, dejando a sus rifles y escopetas la tarea de concluir con la bandada, que ya en algunos días no se aleja de aquellos parajes.
La pluma de la garza grande vale de ochocientos a mil quinientos nacionales el kilo y la de la chica de dos a tres mil, según la clase.
Estos precios son tentadores, así, a primera vista, pero hay que tener en cuenta que cada pieza tiene diez y ocho plumas de superior calidad como máximum y otras tantas de segunda y tercera clase y que se necesitan algunos centenares de piezas para formar un kilogramo de pluma.
Esta caza requiere en el cazador una gran habilidad en el tiro, no sólo para aprovechar el tiempo, sino que el plomo y la pólvora —55→ quemada sin provecho, son pérdidas muy de tenerse en cuenta, sobre todo en la región de que me ocupo, donde esos artículos pueden llamarse de primera necesidad.
Esta circunstancia hace de los matreros unos eximios tiradores y son de ver las justas que se realizan allá, bajo los seibos florecidos que retratan sus copas obscuras, manchadas de sangre, sobre el agua cristalina de las pequeñas lagunas, donde los patos y las garzas buscan de preferencia su alimento.
Como quien dice «a golpe cantado» hacen sus tiros de bala y pocas veces el proyectil se desvía del punto que se ha señalado.
Con hombres de esta destreza, sobrios como camellos, hábiles como indios para manejar sus embarcaciones endebles, que corren como una flecha donde quiera que haya una cuarta de agua, y dotados de una vista y de un oído incomparables, es con quienes tiene que habérselas las policías de las costas, cada vez que, deseando castigar un —56→ crimen o hacer sentir la acción de la autoridad, penetran a la región a servir de pasto a los mosquitos y jejenes.
-¡De lástima no los matamos, señor -me decía ño Ciriaco-, sabemos que son mandaos y los dejamos pasar! A veces los pobres andan días y días sin hallar un hombre y nosotros estamos ahicito no más mirándolos y avisándonos los movimientos.
-¡Bah... ¡Eso no puede ser!...
-¿Por qué?... ¡Si uno se acuesta entre las pajas y se echa barro encima lo toman por un tronco; si se para al lao de un seibo, lo toman por el árbol y si oyen el quejido del caráhu, la risa de un sirirí o el alerteo del chaja se creen que es endeveras y no hacen caso!
Y entonces recién me expliqué muchas cosas que, desde que andaba en compañía de ño Ciriaco y su banda había observado, pero que no me explicaba, tales como el canto de animales raros durante la noche, antes de llegar algún visitante a nuestro campamento; el aullido de perros invisibles cuando —57→ íbamos por algún canal de los que frecuentan las canoas comerciantes y nuestro rápido desvío para ir a ver entre el pajonal, ya un macá que nada con sus pichones sobre el lomo o los larga de a uno en un pequeño remanso para enseñarles a zambullir; ya para ir a observar una batalla entre gallaretas y gallinetas allá en la orilla de un carrizal enmarañado, o ya para hacer volar los chajáes con objeto de oír sus aspiraciones ruidosas, destinadas a almacenar aire en previsión de tener que remontarse a la región de las nubes.
¡Qué cuadros y qué vida!
—58→ —59→
Entre estos pajonales, los hombres pierden en absoluto la noción de la vida civilizada; el nombre, no es el que uno tiene sino el que le dan los compañeros, ya sea por una razón o por otra; la patria la forman el rifle y la canoa; la religión es la de los patos que pululan en las lagunas; y los derechos individuales, concluyen allí a donde a cada uno se le concluyen las garras.
Traté de saber si estos hombres sabían —60→ algo de los sucesos del día, de Chile, de las elecciones apasionadas que iba a haber en la provincia, de la ley de enrolamiento y de la movilización de la guardia nacional: no sabían nada de nada, ni querían saberlo.
Un viejo que habitaba una ranchada miserable, allá, sobre un filete de agua de los tantos que forman el Río de la Victoria y que tenía a su alrededor una docena de mocetones, entre hijos y nietos, me dijo:
-¡Hacen treinta años que llegué de Buenos Aires a estos pajonales -yo soy de San Pedro-, y no he vuelto a salir más ni saldré ya! ¡Nunca he servido, ni sé lo que es enrolarse y he vivido quieto, criando mis hijos!... ¿Lo mismo pueden vivir estos, no le parece, señor?... ¡Esas cosas son buenas pa los dotores!.. ¿Pa los pobres?... ¡Bah!.. ¡Más fe le tengo al mastuerzo y a la malva saticochada!
-¡Así es!... ¿Y por qué se vino, si no es imprudencia?
-¡Que ha de ser, señor!... ¡Fue por cosa de hombres!... Estábamos en una pulpería y llegó un mozo que le decían el surero y —61→ comenzó a chocar a los presentes... Yo era entonces muchacho farfantón y medio ligero de genio y le contesté feo. ¡Nos trenzamos y yo vine a dar a estos pajonales!
No faltó quien me contara, más tarde, la historia del viejo y por ello vine en conocimiento de los muchos claros que él dejó en su corta relación. Lo había muerto al «surero» y a dos amigos que quisieron defenderlo; había peleado policías, formando parte de cuadrillas de bandoleros; después había sido indio de la tribu de Manuelito, aquel célebre cacique que fue terror de la frontera de Santa Fe y, más tarde, tomado prisionero y destinado al famoso «seis de línea», se desertó y fue a aumentar la cuadrilla numerosa de los vagos y cuatreros que, cuando ya no tienen cabida en las costas, se refugian en las islas buscando que la naturaleza los defienda y los ampare.
Más o menos todos los que habitan las chozas miserables que quiebran la monotonía de este paisaje, siempre igual, tienen la misma historia.
—62→Si no fueran hombres del temple que son no podrían soportar esta vida llena de privasiones y miserias, luchando con la muerte momento a momento: son libres, pero no pueden salir de esta cárcel de paja y agua que han elegido voluntariamente.
¡Qué fisonomías las que se encuentran, qué caras lombrosianas, qué miradas torvas, qué cabezas deformes!
Muchas veces al lado de tipos criminales, cuyas facciones son reveladoras de las pasiones más brutales, encuentro unos gauchos de mirar apacible, de líneas correctas, de cara plácida y sonriente: se me antoja temerles más aún que a aquellos que llevan el estigma de sus pasiones.
«¡Dios lo guarde del agua mansa!»... me decía ño Ciriaco, una noche que conversábamos de estas cosas, envueltos por el humo de la hoguera de paja verde que habíamos encendido para librarnos un poco de los mosquitos y refiriéndose a dos buenos mocetones que encontramos en una pequeña canoa, fondeada en medio de una sábana —63→ violeta tendida por los camalotes, ocupados en cazar con una vara aguzada los sábalos golosos que venían a libar la florescencia exhuberante y extraña, cuyos colores y fragancia deleitan ¡pero hacen daño!
-¿Son hombres de avería?... ¡Si parecen unos desgraciados!
-No lo niego... pero ese bajito es Juan Yacaré... ¡y el otro es el Yacarecito!... ¿Nunca los ha oído mentar?... Aquí les dicen «los yacarés» y cuando en una ranchada se pronuncia su nombre, la gente, si no es muy descreída, señor, se santigua y reza.
-¡No diga, ño Ciriaco!
-¡Vaya!... Y cuando hombres como nosotros los encuentran en su camino, agarran para otro lao si pueden: esa gente no tiene amigos, señor... ¡ni tiene asco!
-¡Mirá!... ¡Y yo los había tomado por cualquier cosa!
-¡Ansí es la vida no más, pues! ¡Puritos chascos!... ¡Vea: esos tienen de todo en el alma, incendios, violaciones, muertes, asaltos...! ¡Pregunte luego en la estancia, al —64→ señor Gomensoro, quienes son esas almas de Dios y ya verá!
Y con esta indicación tuve conocimiento de la vida de aquellos buenos pescadores de sábalos que, tranquilos y apacibles, gozaban de los explendores de la naturaleza como pudiera hacerlo cualquiera.
Había pasado cerca de un nido de víboras y no lo había sospechado. ¿De qué sirven, aquí, en el desierto, los conocimientos que uno adquiere en los libros?
¡Desde entonces dudo un poco de las teorías criminales de nuestros sabios del día y creo que los hombres sólo se conocen por los hechos, como juiciosamente me lo observó uno de mis acompañantes a quien le repugnaban los crímenes de «los yacarés», cuando los de él eran los únicos que pudieran, según lo supe después, parangonárseles, en aquella región donde uno se duerme con la seguridad de que al día siguiente despertará teniendo de compañera alguna culebra, enemiga de la soledad y del frío en las horas del reposo!
—65→
Nació de una de esas uniones temporales, que se forman entre las vueltas de un pericón o los rasguidos lamentosos de una huella -en algún bailecito a la luz de la luna, en el patio de algún puesto donde se festeja un bautizo-, y tuvo madre durante cuatro o cinco años, hasta que vino el fastidio a desatar los lazos que anudara el capricho.
Una mañana, sentose en su hamaca formada por un cajón de un metro cuadrado, forrado en cuero crudo y suspendido al techo —66→ -media vara más arriba del lecho materno, hacia un costado-, por cuatro sogas peludas que, partiendo cada una de una esquina iban a formar un haz que se anudaba en el tirante -miró hacia la cama de la madre y viola desocupada.
Bajose de su nido, en camisa, al aire las piernas regordetas y morenas; ladeó el cuero de potro que tapaba la puerta del rancho; salió al patio; buscó en silencio a la madre y no encontrándola, se puso a jugar con un perro -que, echado a la sombra de un tala, dormitaba estirado, espantando con sus patas delanteras, alternativamente y de rato en rato, las moscas zumbadoras que revoloteaban afanosas por pararse sobre sus quijadas, colgantes, rojas y garapiñadas.
Y las horas pasaron y la madre no venía.
El niño, silencioso, con esa resignación del gaucho, tan admirable, y que parece ser una condición de su organismo, esperábala tranquilo, echado de barriga a la sombra del rancho, después de haberse desayunado con un pedazo de asado -resto de la cena —67→ de la noche última, quedado en el asador clavado al lado del fogón apagado, cuyas cenizas habían aventado por la pieza las gallinas dañinas, que, prevalidas de la soledad y del silencio, le habían tomado por revolcadero.
Se oyó el galope de un caballo y el muchacho se puso en pie para inquirir quién venía.
Lejos estaba aún el ginete, pero el escarceo del caballo, el ruido del herraje, aquel campanilleo de la barbada y de las copas de plata del freno, le indicaron que llegaba el capataz, aquel chino tan gordo y tan serio que sus padres respetaban y cuyas visitas temían.
Corrió a esconderse, mientras el perro, estirándose para dar elasticidad a los músculos, cojeando y evitando con cuidado atropellar los matorrales que pueden ocultar espinas traidoras-, salía al encuentro del ginete ladrándole como a conocido, sin furia y casi pudiera decirse por compromiso: sólo por sostener su vieja fama de vigilante y advertido.
—68→Llegó el hombre bajo el tala, no sin dar algunos talonazos al caballo que entreparaba las orejas temeroso, echó pie a tierra, desprendió la manea y, sentándose en cuclillas frente al animal, pasola entre las patas delanteras, dejándolo allí como clavado, y luego encaminose hacia el rancho, doblando el poncho de vicuña sobre el hombro para dejar libertad al brazo y como movimiento obediente a una costumbre, y tendió una mirada inquisitiva por el patio, el gallinero y el corral.
-¿Adónde se habrá ido?... -murmuró, y alzando la voz, dijo-: ¡Salí muchacho!
No obteniendo respuesta, alargó la cabeza por entre la puerta de la cocina, miró hacia adentro y no viendo a nadie se asomó por entre la abertura del cuero que cerraba la entrada del cuarto.
Allí acurrucado en un rincón, apercibió al chico que lo miraba asustado:
-¿Qué hacés, chiquilín?... ¡Vení, no tengás miedo!
Y penetrando a la pieza sacó al niño de —69→ la mano hacia el patio, tomó unos calzones de liencillo que, colgados de una cinta atada a la cabecera de una de las empleas del quincho se batían con el viento, y yendo A sentarse sobre un tirante de ñandubay no lejos de la puerta de la cocina, alzolo a sus faldas, púsole los calzones con toda paciencia y luego tomándolo en brazos fue hacia su caballo, desmaneolo, colocó al niño en la delantera y montó, alejándose del rancho.
El niño, dócil y quieto, como conociendo su situación y su triste desamparo, iba silencioso y de vez en cuando volvía la cabeza para mirar al rancho que a cada minuto, se alejaba, perdiéndose al fin tras la cortina de vapores que tendía sobre las cuchillas el sol que reverberaba; luego se abandonó a la contemplación de los nuevos horizontes que se presentaban a su vista y siguió, como adormecido, el galope sereno del caballo.
Llegados al gran patio cuadrado de la estancia, el capataz echó pie a tierra entre una turba de perros que venían obsequiosos a —70→ saludarle, tomó al niño en brazos y se encaminó hacia un amplio corredor, donde una señora, teniendo a su lado una cuna, se hallaba sentada al lado de una canasta de costura, formada por mimbres entrelazados y tapizada con retazos de telas de colores vivos y diferentes.
-¡Éste es el chico, señora! ¡No ha llorado...! ¡Parece que es buen cachorro!
El chico lo miró como conociendo que era él el aludido y la señora tomándolo de un brazo con delicadeza, lo atrajo hacia sí, diciendo al ver en sus ojos algunas lágrimas prontas a correr:
-¡Bueno... no llore!... ¡Yo soy su mamita... tome!
Y le alcanzó una masa que el niño no desdeñó, acercándose a la cuna donde dormía una niña de pocos meses, blanca y rosada, rodeada de copos de lana de colores pendientes de hilos a la altura de su vista y destinados a entretenerla con sus movimientos caprichosos.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
—71→Su protector era un hombre rico y trabajador que gozaba de gran crédito entre sus convecinos, por su rectitud y altura moral y el huérfano tuvo a su lado un verdadero amparo.
Hipócrita, disimulado, mañoso, el protegido jamás dejó ver los abismos que encerraba su alma de chacal y gozaba en el seno de la familia que lo recogiera, una consideración y un afecto que se citaban como un ejemplo en el vecindario.
Quince años contábanse ya desde el día en que el capataz había traído a la estancia al desheredado y éste pisaba en los veinte, cuando una pasión desenfrenada por la señorita de la casa, que apenas salía de la niñez, lo condujo a cometer el crimen monstruo que le obligó a refugiarse en los bañados y rodeó su nombre de una aureola de desprecio y de repugnancia que ni el tiempo que todo lo borra, había podido aún aminorar.
Una noche en que sus protectores dormían sin más compañía que la de Yacaré, —72→ que era el mayordomo, éste penetró a las piezas interiores y sin remordimiento ni contemplaciones degolló al viejo matrimonio y luego pretendió apoderarse de la señorita. Ésta, sin embargo, dotada de un valor casi sobrenatural en su sexo, consiguió apoderarse de un sable abandonado y pretendió resistir a la brutalidad de su asaltante y defender su vida. Ruegos y amenazas fueron inútiles: la niña estaba dispuesta a morir antes que entregarse al salvaje verdugo de sus padres.
Yacaré, enfurecido, se trabó con ella en una lucha cuerpo a cuerpo y no pudiendo vencer las resistencias que le oponía su víctima, le sepultó su cuchillo en el corazón y luego se ensañó en su cuerpo inerte, cortándole la cabeza que, según es fama, se llevó consigo a los bañados, siendo su cráneo -años después todavía- el único adorno que se veía en su choza desmantelada.
El cuadro de horror lo completó Yacaré incendiando la casa que había sido su hogar —73→ y no dejando de ella en pie ni siquiera los corrales donde se encontraban las majadas.
La fiera se refugió en los pajonales. Allí, tal vez acosado por el recuerdo de su crimen, se encenagó en todos los horrores del vicio. Las pulperías vecinas a su choza no contenían alcohol suficiente para su consumo, y entonces comenzó a excursionar a las costas y a los montes. Donde quiera que su planta se asentara, brotaba el mal. Se cuentan por docenas las ranchadas que incendió y de las vidas que arrebatara en sus accesos de furor ni cuenta se llevaba.
Un día, tras una larga ausencia de los pajonales, se le vio regresar a éstos trayendo consigo un niño de cortos años a quien le llamaba su hijo y que por cierto no desmentía su raza.
Era el «yacarecito».
Huraños y solitarios, recorrían ambos en su canoa los enmarañados canales que serpentean entre las islas, y solamente se acercaban a las poblaciones de incógnito o para llevar a cabo alguna fechoría de esas que —74→ habían concluido por dar a su nombre la fama siniestra que los aplastaba.
-Ahora ya el Yacaré está viejo -me dijo Gomensoro-, y el «Yacarecito» es un ebrio consuetudinario; ¡el día menos pensado los van a matar!... Aunque poco se meten con nadie ya!... ¡Tienen miedo!
-¿Y porque no buscan ustedes algún otro bandido que los libre de esa plaga?
-¡No se encuentra quien se anime! Dicen que Yacaré es Mandinga en forma de hombre y que es retobao, ¡es decir que no le entran las balas!
-¿Retobao?... ¿A ver qué es eso?
-¿Eso?... ¡Es muy sencillo! Es un hombre que, según la creencia popular, se hace poner en la nuca, entre cuero y carne, y durante un jueves santo, una hostia consagrada. Luego la herida se cura, la hostia se estiende por todo el cuerpo y el hombre queda retobao.
-¡Qué barbaridad!
-¡Así es!... También dicen que el peludo —75→ es retobao y, sin embargo, yo a más de uno le he hecho parar las patas con el rewólver... y a propósito... lo convido para una peludeada esta noche: ¡verá una cosa nueva!
—76→ —77→
La noche era expléndida: una de esas noches de verano en que las estrellas brillan muy lejos y como a través de un velo, mientras la luna reina magestuosa en el cielo límpido y despejado donde el ojo no encuentra ni una mancha, sino aire luminoso, inmensidad, espacio y en que las nubes parecen vagar diluidas en aquel azul plateado que flota sobre el llano y penetrar impalpables al organismo, arrebatando la imaginación y poniendo en el cuerpo una dulce languidez —78→ voluptuosa que entorpece los movimientos como el sueño.
Silenciosos y de a uno en fondo, cruzábamos el cardal por una senda tortuosa y estrecha -que parecía un hilo de agua corriendo a impulso de los caprichos del nivel, sobre la llanura verdinegra formada por los cardos tupidos y compactos- los que íbamos a caza de peludos, allá, a las cuchillas y a las laderas en que ellos -según la opinión de los prácticos- acostumbraban a buscar su alimento, desenterrando las raíces jugosas y perfumadas.
Los perros marchaban adelante, también en silencio: la cola alzada y coquetamente encorvada sobre el lomo y la vista fija en el suelo para evitar la molestia de las espinas que bordeaban la senda, parecían, con su marcha grave, reflejar la opinión emitida a su respecto por mis acompañantes, entre quienes gozaban fama de ser los más hábiles peludeadores de la comarca y los más famosos rastreadores de aquellos pagos.
Salimos del cardal y nos detuvimos a deliberar —79→ a propósito del rumbo: los perros fueron a echarse alrededor del capataz, que llevaba la pala y la bolsa para caza, jadeantes y con la lengua de fuera, como acostumbra todo perro campesino para quien parece ley ineludible demostrar siempre un cansancio desproporcionado a la jornada.
A lo lejos se oía de vez en cuando el sonido de un cencerro, lento y acompasado, como si la madrina que lo llevase participara del sueño en que parecía estar sumida la llanura; el relincho de un caballo -algún prófugo que evidentemente buscaba la querencia, quizás arrastrando la estaca a que estuvo atado, y que llamaba a sus compañeros de tropilla- al que hacían coro los teros con sus notas picadas que iban decreciendo en intensidad a medida que se alejaba al galope insólito que había venido a turbar la quietud apacible del campo que dormía; el silbido penetrante de una perdiz, alarmada tal vez por el paso sigiloso de alguno de sus enemigos naturales, que se le acerca con cautela favorecido por las sombras —80→ del matorral; o las notas breves y melancólicas de la lechuza que, parada en cualquier eminencia, mira a todas partes con sus ojos redondos y brillantes, pronta a levantar el vuelo silencioso a la menor sospecha de agresión.
Determinado el rumbo de nuestra excursión, pusímonos en marcha, precedidos por los perros que se diseminaron y que con la nariz pegada al suelo y moviendo la cola con mayor presteza cuanta mayor era la impresión que recibía su olfato, rastreaban entre el pasto, revolvían la maleza, y luego que encontraban una alimaña, se entreparaban para reconocerla simplemente o darle muerte si valía la pena -zamarreándola del cogote en que hace presa segura el colmillo agudo y vigoroso-, siguiendo luego imperturbables la batida.
Derrepente sentimos un ladrido a la derecha, persistente y continuado: corrimos.
Uno de los perros había dado, allá, en el repecho de la ladera y en medio de un manchón de macachines, con un gran peludo —81→ -evidentemente goloso- que, entretenido en remover la tierra y extraer los pequeños tubérculos blancos y dulces como el azúcar, no había sentido nuestra llegada y se deleitaba saboreando su manjar favorito con verdadera fruición, sin cuidarse de la hermosura de la noche, ni de la luna que rielaba silenciosa derramando su luz sobre cuchillas y cañadas.
Rivalizaban ambos en astucia. El perro, que le había cortado la retirada, trataba de inmovilizarle sirviéndose del hocico como de una palanca a fin de acostarle sobre el lomo, conociéndole inhábil para darse vuelta: el peludo, por su parte, forcejeaba para impedirlo -sabiéndose vencido si no lo lograba- y tratando de ganar su cueva, en mala hora abandonada, al menor descuido de su adversario.
Llegamos nosotros y la mano del capataz logró bien pronto lo que el perro tentara en vano.
Ahí fue la desesperación del animalejo, que parecía conocer la suerte que le esperaba.
Cruzando sus patas delanteras sobre el —82→ cuello corto y recio, como buscando en su desesperación un punto de apoyo, traducía el sentimiento de su impotencia en murmullos guturales, que parecían quejas, y en los cuales la superstición del gaucho ha encontrado una invocación a Jesús, una plegaria al Salvador, hecha por el peludo en trance tan apurado.
El filo del cuchillo puso fin a la escena y cargaron con la res; continuamos la escursión, llamados por los perros que, agrupados en lo alto de la loma, con la cabeza gacha y la boca espumante, espiaban la salida de una cueva -que se abría en media luna, al pie de un matorral que disimulaba su entrada y la protejía contra las lluvias mientras otro de ellos cavaba desesperado con las uñas, gruñendo de vez en cuando, como en son de amenaza, al enemigo que, oculto, originaba tal fatiga.
Era una cueva de peludo a estar a la opinión de Gomensoro, que, para asegurarse más, se echó en el suelo y aplicó el oído —83→ en diversos rumbos y como a una vara de la boca, exclamando al fin:
-¡Es peludo!... ¡Aquí está!... Y cava ligero el condenado.
Acerqué el oído y, efectivamente, sentí como dos mazos que golpeaban la tierra con regularidad y con presteza.
Tomó la pala uno de los cazadores y allí donde el ruido se oía, comenzó a cavar; pronto dio con la cueva, poniendo en descubierto al peludo que seguía con fe prolongando su túnel para escapar a la zaña de sus enemigos, confiando en su celeridad sin igual y en la fuerza de sus uñas.
Todo fue en vano.
No tardó su cuerpo en acompañar al del goloso que encontró la muerte allá en la ladera, mientras se deleitaba extrayendo los dulces macachines blancos y jugusos.
Y emprendimos el regreso, costeando el arroyo que pasaba a espaldas de la casa y que corría no distante del punto en que nos hallábamos.
A medida que íbamos llegando al hilo de —84→ agua que lo formaba y que de distancia en distancia se expandía en ramblones de orillas que parecían bordadas, debido a las pisadas de los animales que bajaban a beber, la vejetación disminuía y aquí y allá lucía el espartillo su cabellera erizada, moteando el llano, vistiendo la pendiente de los montones de tierra colorada de los hormigueros -cuyos habitantes en filas casi imperceptibles iban y venían afanosos-, o deteniéndose como una franja alrededor de las vizcacheras en que la tierra desnuda ostentaba las huellas de la tribu que noche a noche la recorría, arrastrando el producto de su piratería por el monte y la llanura.
—85→
Había amanecido lloviendo y la lluvia amenazaba durar todo el día, tal era la cachaza con que caía y la cantidad de agua que parecían guardar en su seno las nubes plomizas, que daban al cielo un tono uniforme y monótono, en armonía con la llanura, que se presentaba como cubierta por un espeso velo del mismo color de las nubes.
Todo chorreaba agua: se la veía caer en hilos oblicuos; levantar fugaces burbujitas que se formaban con la misma celeridad con —86→ que desaparecían; destilar a lo largo de las pajas del rancho, tiñéndose con colores de aurora; pegar a las carnes, en manchones, las ropas de los que se aventuraban a cruzar el patio; correr con reminiscencias de torrente por las canaletas de desagüe; caer en gotas sonoras en los tiestos colocados por la mano previsora de la patrona, a lo largo del corredor; filtrarse a través de las copas de los árboles; resbalar por el tronco y venir a encharcarse a su pie; y, en fin, lavar todo aquello que en el campo no lo puede lavar si no la lluvia, desde la cara de los peones a la cabeza de la china cocinera, que atraviesa para adentro con una fuente cuyo contenido resguarda con su pollera grasienta y manchosa; desde el hocico del perro que sale a peregrinar en busca de alguna garra de cuero, que enterró el día anterior y que calcula que la lluvia haya ablandado, hasta la panza del caballo, que, atado a soga, ha dejado de comer y dando el anca al viento, mira filosóficamente la llanura —87→ verde, transformada en una inmensa napa de agua.
Yo, rodeado de aquella buena familia donde había caído precisamente como llovido, en la noche anterior -me hallaba sentado bajo el alero del rancho, amplio y cómodo, al lado de un fuentón inválido que dragoneaba de brasero y que era promesa lisonjera de un buen amargo, cebado por mano joven y primorosa.
Mi huésped -un viejo gaucho cincuentón, de cara curtida por el sol y de manos encallecidas por el lazo y las boleadoras-, estaba sentado a mi izquierda, en un banquito, ocupado en remendar una cincha, mientras su hijo -un mocetón que recién golpeaba las puertas de la vida-, estudiaba en la guitarra los aires armoniosos y sentimentales con que había de deleitar, llegado el caso, el oído de alguna moza vecina, no insensible a requiebros y galanteos, por más que fueran ellos de aquel que más de una vez la ayudó a repuntar una majada o le —88→ prestó el petizo para ir a echarlas mansas de su padre.
¡Esos idilios de los ranchos!
¡Lástima que aún no hayan tenido su poeta en esta tierra, donde todo convida al amor, desde la llanura al monte, desde la flor al ave y desde el día esplendoroso a la noche quieta, apacible y luminosa!
Silenciosos, oíamos llover y escuchábamos aquel gotear del agua, que adormece los sentidos a fuerza de monotonía, y saboreábamos el mate que nos pasaba la semanera -una morena de grandes ojos negros y tranquilos, que de vez en cuando miraba por la puerta entreabierta, el afán de sus hermanas que, arreglado el interior del rancho, se componían y acicalaban para salir a sentarse en rueda ante el brasero, haciendo los honores de la casa al visitante, obsequiándole con las tradicionales y doradas tortas fritas, el sabroso pororó, o los agradables chicharrones, manjares obligados de los días de lluvia y que parecen hechos a propósito para ser tomados al son del agua —89→ que cae, contrastando con el canto alegre de la sartén donde la grasa se derrite con notas de risa.
Pronto el amargo dejó de circular y el brasero pasó al dominio de la patrona y de sus hijas, que, haciendo sonar sus vestidos, tiesos de puro almidonados, se dispusieron a la faena.
El agua seguía goteando pesadamente, acompañada por el bordoneo cadencioso de la guitarra gimiendo un triste que el viejo canturreaba entre dientes, mientras cosía a fuerza de lesna, la cincha que estaba empeñado en remendar.
Un perro, gran conocedor de las costumbres de la familia, entró chorreando agua, se sacudió en medio de las muchachas y a pesar de sus gritos y protestas, se estiró, y fue a acurrucarse silencioso en un rincón, cerca del viejo y como diciendo «no me han de echar porque yo soy también de los de adentro».
Sabía bien, el muy pillo, que llegaba a buena hora, pues tras él entró la china trayendo —90→ colgados en los dedos, cerrados a modo de ganchos, las grandes tiras de grasa, de ubre y de alguna carne flaca, que serviría -junto con algunos pedazos de galleta que se echarían en la grasa hirviente, luego que el manjar estuviera a punto- para darle más sabor, al mismo tiempo que un tanto de variedad.
Y la patrona se instaló al lado del brasero -vecina a una larga tabla que servía de mesa y en uno de cuyos extremos picaba la grasa, la ubre y la carne, que iba echando mezclada y de a montones en la sartén y a sobre el fuego lento-, mientras en el otro las muchachas arremangadas y luciendo sus brazos carnudos de morenas, preparaban y tomaban la masa que había de servirles para las tortas fritas.
Llena la sartén y cuando ya el contenido comenzaba a saltar, debido a la grasa que se desprendía de los pedazos que primero se te echaron, fue tapada y comenzó su canción alegre, acompañada por los sollozos de la guitarra que el mocetón pulsaba con —91→ maestría, por el acompasado y monótono caer del agua a que ya estaba acostumbrado el oído y por los cuchicheos y risas de las muchachas cuyos labios rojos se entreabrían con relampagueos de nieve.
Pronto la música de la sartén se hizo más viva: la patrona revolvía con una palita de madera, la grasa hirviente, que chirriaba y que a cada revoltijo subía su diapasón, llegando al máximum cuando cayeron los pedazos de galleta que, poco a poco, fueron impregnándose de grasa, tomaron un color dorado, y luego se confundieron con toda la mescolanza que bailaba una danza macabra dentro de la sartén.
Se acercó la gran fuente de lata, brillante de puro limpia, y la patrona sumergiendo en la grasa líquida una espumadera, comenzó a extraer los chicharrones dorados y a escurrirlos, ayudándose de la palita, depositándolos en la fuente, donde eran empolvoreados con sal gruesa, molida allí mismo por una de las muchachas, que se sirvió para ello de la ancha y recia hoja de una —92→ cuchilla, con la cual destrozaba los terrones demasiado voluminosos, restregándolos contra la tabla.
Y, bajada la sartén del fuego, calló la guitarra, cesaron las risas y cuchicheos de las muchachas y todos rodeamos la fuente haciendo merecido honor al sabroso manjar, mientras afuera seguía la lluvia cayendo con pereza.
Circuló una botella que llamaron «del carlón», pues el viejo declaró, mirándome, que «los chicharrones se aúgan con la agua» y volvió cada uno a su entretenimiento: yo, a mirar como llovía -un deleite supremo y delicioso- el viejo, al remiendo de la cincha, el mocetón a su guitarra y las muchachas a la preparación de las tortas fritas, mientras la patrona que debía hacer la fritura y previo un «usted perdonará, pero yo tengo mi vicio» armaba un cigarro de hoja -de aquellos llamados de rabillo, que las señoras fumadoras eran tan maestras para hacer con sólo una hojita de tabaco paraguayo, con tripa un poco más madura-, lo —93→ encendía, se lo colocaba a un lado de la boca, volvía la sartén al fuego y se sentaba al lado, para comenzar la fritura.
Una de las muchachas hacía las tortas, consistentes en un bollo de masa del grueso del puño, achatado hasta dejarlo casi transparante-, mientras la otra las iba colocando en un plato puesto al alcance de la patrona, directora general de la operación.
Ésta, las tomaba con un tenedor y las echaba en la grasa hirviente, de a una, previo un zambullón del cual salían doradas, las pinchaba con el tenedor para que se impregnaran, las daba vuelta y previo otro pinchazo para probar el grado de cocción, las extraía, suspendidas a los dientes del tenedor cuyo mango golpeaba en el borde de la sartén para hacer chorrear la grasa que las bañaba, y las iba depositando en la gran fuente de lata que tenía a su lado.
Aquel olor de la masa tostada, llenaba la habitación y hacía soñar con todas las delicias de la pastelería: la saliva venía a la boca, la nariz sentía comezón y el estómago —94→ verdaderas languideces que se transformaban en bostezos, que suelen ser suspiros de deseo.
Afuera seguía lloviendo y cada torta frita que caía a la sartén cantaba alegre: no sólo perfumaba el aire, sino que incorporaba a los gemidos de la guitarra y a las notas, tristes de la lluvia, cascadas de risas sonoras que tenían no sé que reminiscencias del placer.
Derrepente la operación se suspendió y oí la voz de la señora que pedía «el pisingallo», para «el pororó», compañero inseparable de las tortas fritas.
Una taza de maíz recién mojado le fue pasada y ella la virtió de golpe en la sartén, que fue tapada: se oyó algo de batalla, fuego, graneado, chisporroteo, reventazón, que poco a poco fue cesando, hasta concluir en algo que imitaba el ruido de la lluvia que parecía una obseción.
La tapadera fue levantada y la sartén apareció llena de nieve, era el rico pororó que lucía su esplendor, contrastando en color —95→ y en sabor con las tortas fritas, que, apiladas entre la fuente, chorreaban sus últimas lágrimas de grasa.
Afuera, el agua seguía cantando su eterna canción tediosa y resbalando de la cuchilla al bajo y de este al arroyo, donde iba a perderse con murmurios lastimeros.
—96→ —97→
Una noche hicimos campamento a la salida de un carrizal que habíamos recorrido con la canoa durante todo el día, y recién comenzaban a alejarse los mosquitos, corridos por la espesa humareda que enviaba hacia nosotros la hoguera, formada sobre el tronco de varias matas de paja, cuando derrepente se sintió, claro y distinto, el grito de un zorro:
-¡Ahí está el Aguará!... ¡Contestale, che!... -le dijo ño Ciriaco a un mocetón que cerca nuestro se ocupaba en desollar una gamita —98→ cazada por la mañana entre el gramillal que tapizaba la ladera del médano, allá, en medio de un albardón desierto, donde en otro tiempo, según me refirió, vivió un hombre solitario que gozaba fama de brujo y que desapareció un buen día de una manera misteriosa, siendo tradición que su alma andaba en pena y que en las noches tormentosas se acercaba a los ranchos y volaba los techos, o desataba las canoas de sus amarraderos para que se las llevara la corriente.
Y el mocetón poniéndose de pie y colocando sus manos a ambos lados de la boca, comenzó a lanzar las notas graves y monótonas de yaguá, el pájaro-perro, el ave de mal agüero que ladra tristemente durante la noche y que, cuando es oída por las mujeres de los ranchos, hace que se desaten en ofrecimiento de cosas inservibles o de poca estima, pues creen que es la muerte que pasa en su eterna colecta de pecadores y que se lleva a aquellos que no le brindan donativos.
Dos minutos después y emergiendo de —99→ entre el humo protector, se detuvo ante nosotros un hombre alto y musculoso, vestido con cierta elegancia para aquellos parajes; nos dio las buenas noches con aire humilde y saludó a ño Ciriaco con el nombre de guerra que otrora usara:
-¿Cómo te va, Chimango? ¿Qué milagro que te has acordado de mí?
-¡Ya no está uno pa caminatas, hijo!... -dijo el viejo, lanzándome una mirada de soslayo como para ver que efecto me producía su nombre de guerra-. ¡Aquí te presento al señor, que es un amigo que anda conociendo los pagos!
-¡Mucho gusto... señor!... ¡Disponga de lo poco que valemos!
Y nos sentamos un poco retirados del fuego, como para recibir el humo ahuyentador de la sabandija pero no el calor que irradiaba.
Tenía frente a mí al eximio cazador de nutrias y carpinchos, al hombre temible cuyas diversiones terminaban, por lo general, trágicamente y del cual en todos los ranchos —100→ que se extienden desde el Ibicuy hasta el Diamante no me habían referido si no horrores.
A la luz temblorosa de la hoguera veía sus grandes ojos verdes, que brillaban bajo el ancha ala de su sombrero, su gran corbata de seda que flotaba al viento, y, me llegaba por ráfagas, de vez en cuando, el olor penetrante del agua de violetas de Guerlain, que, según me habían dicho sus biógrafos, era su perfume favorito.
-¿El señor es de Buenos Aires...?
-¡Sí señor!
-Estuve en Buenos Aires el mes pasado. ¡Por cierto que esto no es la Avenida de Mayo ni el Pabellón y que usted no lo encontrará nada agradable, como no lo encuentro yo!
-¡Que no es la Avenida ni el Pabellón, conforme!... ¡Pero no en que no sea agradable!... ¿Y usted va con frecuencia a Buenos Aires?
-¡Siempre que tengo pesos, voy! Aquí se vive bien sin plata, pero allá, es otra —101→ cosa! Esta vez estuve sólo cuatro días, pues fui a buscar los libros de Pierre Loti, de que me habían hablado, y algunas chucherías de tocador sin las cuales no puedo pasar. ¡Si yo no tuviese perfumes, me pegaba un tiro!... ¿Puede usted concebir la vida sin Pinaud y sin Guerlain?
Solté una franca carcajada que resonó en todo el pajonal, siendo contestada por una bandada de siriríes que ese momento pasaba por sobre nuestras cabezas con rumbo al sur.
-¿Se ríe? ¡Me alegro!... ¡Pero le aseguro que es lo que pienso!
-¡No digo que no! ¡Me río de que estemos hablando de Pierre Loti en este bañado, donde para hacer ese fogón no hemos hallado más paraje sin agua que el asiento de esas matas de paja y que mentemos a los perfumistas parisienses, cuando no sabemos aún si tendremos que dormir sentados en la canoa o pasarnos la noche como estamos!
¡Vaya!... ¡En mi rancho suele faltar más —102→ de una vez un asado y siempre un catre en que dormir, pero nunca una buena botella de agua colonia de Atkinson o un frasco de Amaryllis de Rieger o de jazmín de Lubín!... ¿Qué quiere?... ¡Yo, cuando estoy pobre, gano estos pajonales y me pongo a acopiar frutos, para lo cual me ayudan pájaros como este Chimango que lo acompaña, y cuando tengo una buena partida la vendo, me armo de unos reales y me largo a Buenos Aires o a Montevideo, a vivir hasta que se acaben!... ¡Ahora, cuando ando aquí, es otra cosa!... ¡Aquí soy el aguará solitario: allá soy el loro barranquero que se junta en bandadas grandes y bullangueras! ¡Vea, en el último carnaval, si me hubiese visto, no creería que soy el mismo de ahora! Con algunos muchachos amigos hicimos una remolienda que duró tres días y pasamos unos momentos de esos que no se empardan, como dicen los jugadores al truco. ¡Vaya! ¡Teníamos luz eléctrica, adoquín de madera, expléndidos caballos, mujeres decidoras y hermosas, champagne helado y el alma dispuesta —103→ al jolgorio, como el bolsillo!... ¡Dos kilos de pluma y mil quinientos cueros se me fueron en la jarana! ¡Bah! ¿Lamentarlos?... ¡Ni pensarlo! ¡Gocé y se acabó: eso es todo! Perdóneme que charle como un borracho, pero ¿qué quiere?... ¡hoy hacen quince días que no veo alma viviente! Che, Chimango, ¿sabés que volvieron los Contreras?
-¿No diga?
-Sí; los hallé esa noche que se quemó el rancho de los vascos, que sabrás que estaban de baile y derrepente se les incendió la casa... ¡Bueno! ¡Andaban con un Zapata de Villaguay, que le dicen Águila Negra y que había muerto un comisario en La Palma con Agua!
-No sabía de eso... ¡supe solamente lo del rancho!
-¡Bueno, pues; allí los encontré! Los muchachos anduvieron medio mal barajados al principio, pero después en tanto relanceo hallaron una buena oportunidad y se fueron al Brasil.
—104→-¿Y... a qué han vuelto?... ¡A esos los anda aguaitando la muerte, Aguará!
-Para lo que se va a perder... ¡Bah!
Y me refirió que los Contreras eran dos hermanos que vivían por las islas del sur trabajando en lo que podían, cazando nutrias y a veces vendiendo algún caballo de «los rincones» que parece ser una cría famosa por su alzada poco común. Un buen día tuvieron algo que hacer con el malogrado mayor Canicoba, que era comisario del Ibicuy, y como le temían, aprovecharon una ocasión favorable y a una cuadra de distancia le pegaron un balazo en la cabeza.
Huyeron de las islas, atravesaron todo Entre Ríos en dirección al Estado Oriental, y cuando llegaron al Uruguay, un comisario, célebre por su valor y su destreza en el manejo de las armas, salió a tomarlos. Se rindieron y depusieron sus rifles.
El comisario se agachó para recogerlos y entonces uno de los hermanos, que había conservado una pistola, le hizo volar el cráneo. De allí siguieron su peregrinación de —105→ monte en monte, y, jugando su vida en cada minuto, lograron, por fin, pisar tierra Oriental, escapando hasta a la acción de la policía de la capital que, en auxilio de la de Entre Ríos, emprendió su persecución.
En cuanto al tal Zapata, que se les había agregado contaron que era un mozo bueno, hijo de familia, pero que un buen día lo sorprendieron carneando ageno.
La policía fue a tomarlo y el hombre peleó la partida y se alzó al monte, después de haber herido a un sargento y muerto dos soldados.
Algunos meses después del suceso, dio con él el mejor comisario que tenía la policía de Villaguay y le intimó que se entregara: Zapata simuló obedecer y, derrepente, rápido como el rayo, le partió el corazón de una puñalada y huyó en dirección a los pajonales, donde no hay policía ni juzgados y donde los hombres viven de la fuerza de sus puños y de la habilidad con que pueden barajarse -como decía Aguará en su jerga de jugador de naipes- hasta que en algún relanceo de la suerte vengan a colocarse en puerta.
—106→ —107→
Como la cena estuviera lista, Aguará declaró que él no podía comer sin cubiertos y mandó traer su caballo, que había dejado maneado a media cuadra de nuestro campamento, y, de la grupa de su recado, sacó un tubo de plata que encerraba un tenedor, un cuchillo, una servilleta y un atadito de escarbadientes.
Yo lo veía a la luz del fogón, con su aire tranquilo y reposado, con sus botas coloradas, perfectamente lustradas, sobre las que se destacaban lucientes los espolines ingleses, —108→ que contrastaban con la amplia bombacha de brin blanco que vestía y con la guerrera de lustrina negra que cubría su busto y por bajo de la cual asomaba su caño reluciente un rewólver suizo de bala de cobre y lo comparaba con sus compañeros de correrías, sucios, harapientos, descalzos y armados apenas con fusiles de fulminante.
El contraste era verdaderamente chocante.
Aguará -vivo como una centella- conoció lo que yo pensaba y exclamó derrepente, dirigiéndose a mí:
-¡No porque me vea vestido de lana se crea que soy carnero! ¡En poblado mi indumentaria es otra: allí tengo mi cuarto y en él no me falta nada para ser un hombre chic! ¡Vea; cuando voy a Buenos Aires, hago mi provisión de elegancia y allí mismo me la luzco como el mejor!... ¿Aquí?... ¿Para qué?... Con tener mi rewólver y mi carabina estoy del otro lado.
-¡Hombre original es usted!...
-¿Le parece?... ¡No crea!... No paso de ser un pobre nutriero como el Chimango —109→ o cualquiera otro: lo que hay es que me doy otro trato, que soy una nota discordante en esta orquesta, una carta de otra pinta en este naipe y que los pesos míos, que se habían de comer los intermediarios en el asunto de los cueros, me los como yo. Eso es todo. Sé, sin embargo, que soy centro de leyendas y... ¡hasta de calumnias, pero poco me importa! Algunos lanudos de aquí de los pajonales -porque aquí hay lanudos como los hay en Buenos Aires y en todas partes, personajes graves, de esos que se llaman fantasmones, que lo mismo prosperan en los albardones desiertos, chismeando de rancho en rancho, que en las ciudades populosas conversando pomposamente en clubs y confiterías- dicen que soy sin alma porque no sirvo de instrumento a sus tonterías, o porque les destruyo sus intrigas burdas y sus negocios groseros, pero a mí ¿qué me importa? ¡Yo sé que me tienen miedo y me río! ¡Bah!... Si el ser matrero no me sirviera ni para hacerme respetar, mañana mismo me iba a cualquier —110→ pueblo y me metía de tendero. ¿No le parece?
-¡Claro! Pero la vida que usted lleva no está muy en armonía, que digamos, con el nivel intelectual que usted revela.
-Así será... ¿Y qué hay con eso?... Yo no puedo trabajar porque no sirvo para peón, ni tengo paciencia para consumirme viendo que los demás gozan mientras yo sudo, y, lo menos que puedo hacer por una sociedad en que yo no soy socio si no para llevar lo peor, es retirarme al desierto.
-No le digo lo contrario... pero el trabajo continuado y metódico, la economía, el orden, le han de dar más resultado que esta vida semiextravagante.
-¿Orden?... ¿Método aquí en las islas?... ¡Vaya! ¡cómo se conoce que usted no es de estos pagos!... Vez pasada visité al doctor Roque Sáenz Peña en su estancia La Argentina, allá en el Ibicuy y noté que quería innovar, corregir la plana a los de pata en el suelo... ¡Ya sabrá cómo le ha ido! ¡Bah!... —111→ Yo, créame, no he de llegar al poblado en «un cuero como dijunto de pajuera» según el dicho de aquí... ¡cuando llegue he de llegar bien o si no dejaré la osamenta por ahí, adonde quiera!..
—112→ —113→
Y luego me describió con palabra fácil y elocuente sus cacerías de nutrias y de carpinchos, que eran sus ramos preferidos. Según él la caza es difícil y peligrosa, pues se juega la vida a cada momento, ya sea en los percances de la lucha con los anfibios, ya mordido traidoramente por la víbora de la cruz o la víbora negra, únicos reptiles ponzoñosos que se conocen en la región.
El veneno de estas víboras, según los relatos que circulan de boca en boca en los —114→ pajonales y forman su leyenda terrorífica y espeluznante, es necesariamente mortal.
Es tal el miedo que les tienen los isleños, que, a las canoas en que hacen sus excursiones, les dan en toda la parte superior baños de ajo amasado con aceite, a fin de impedir que se acerquen, pues creen firmemente que de no hacerlo así, las víboras las asaltarían.
En su miedo le atribuyen condiciones tales al veneno que, según ellos, es preciso ser muy hombre para escapar a sus efectos mortales: no hay más que amputar el miembro mordido, sin perder un segundo.
Me refirieron a este respecto una tradición que allí se tiene por verdad indiscutible, que fue en vano tratara yo de demostrar era un absurdo, usando todos los recursos del análisis.
Ntilde;o Ciriaco, que fue el relator, me dijo que el caso te había sucedido a un amigo suyo, que muchos lo conocían en las islas y que era inútil la argumentación. Un día su amigo iba con la canoa por entre un —115→ pajonal recién inundado y navegaba se puede decir a botador. Derrepente, una víbora negra salta desde una rama de algodonillo en que estaba enroscada a la espera de algún apereá arrastrado por la corriente, y le muerde el dedo índice en su parte superior.
El amigo, sin titubear, sacó su cuchillo y se trozó el dedo por la segunda falanje, teniendo por ello que suspender la expedición y regresar a su rancho a curarse. Tres días estuvo en asistencia, y cuando ya la herida comenzaba a cicatrizar, fue a la canoa a buscar su dedo para darle cristiana sepultura.
Lo encontró, allí, donde había caído, sobre la tabla del fondo, pero era una masa informe y había tomado un color violáceo, casi negro. Al verlo no se animó a tocarlo, buscó una varita y con ella lo dio vuelta, pero el dedo, al ser movido, reventó, y la sangre descompuesta que contenía le salpicó el rostro y le inoculó la ponzoña que había dejado la víbora.
-¡Vea, señor; no creerá, pero es cierto!... —116→ A las tres horas lo estaban velando al hombre unos compañeros.
Y, para convencerme de la veracidad de su relato, me contó diversos casos de hombres mordidos por víboras, que no habían podido pasar ni siquiera una hora sin que la muerte los hiciera su presa y me hizo observar que en los pajonales se veían tantas manos y tantos pies con dedos cercenados, porque era costumbre que los hombres se los cortaran, para salvar con vida, cada vez que una víbora los mordía.
Y del veneno de las víboras pasaron al de las arañas que «mata dando sueño»; al del camaleón -hijo de víbora y de lagartija- que vive en los ranchos abandonados y cuya mordedura equivale a un pistoletazo; al de la raya, que habita en los arroyos fangosos y que tiene la virtud de paralizar a aquel a quien la desgracia lo hace tropezar con su aguijón y, finalmente, al del escuerzo que no tiene remedio y es una sentencia de muerte sin apelación.
En vano traté de demostrarles que las —117→ arañas del litoral no son venenosas, que el camaleón es una miserable lagartija inofensiva, que el escuerzo no puede morder, porque, como cualquier otro sapo, no tiene dientes, nada, no querían creer y como no soy hombre de discusiones ni andaba en los pajonales con propósitos pedagógicos, los dejé con sus creencias.
Aguará era de mi opinión y lo confesó con franqueza, aún cuando declarando que él había visto cosas tremendas y que ya no dudaba de nada llegando hasta temerles a los escuerzos, a las arañas y a las luces malas. Nos contó que habiendo ido a ocupar, hacía poco un rancho que hasta entonces habitara un hombre que había sido de mala fama, encontró un corralito donde yacían los cuerpos de varias personas muertas en los alrededores y enterradas allí como en un cementerio.
Como él necesitara los varejones que formaban las cruces y el cerco que las rodeaba, mandó a los peones que los sacaran, y éstos lo hicieron, pero refunfuñando.
—118→Un correntino llegó hasta decirle: «no te metás con las ánimas; mirá que no te va a salir la cuenta», pero no hizo caso y el cementerio fue arrasado.
Desde ese día, sin embargo, no hubo tranquilidad en el rancho: los caballos cortaban los maneadores y disparaban, las canoas se soltaban del amarradero y los perros se pasaban toda la noche ahullando. Investigó las causas prolijamente y se cansó de pesquizas inútiles: no dio con ellas. Al fin, fastidiado, siguió el consejo del correntino, que persistía en su opinión de que era mejor volver a hacer el cementerio y no «meterse con los dijuntos», y arregló todo tal como lo había encontrado a su llegada.
-¿Y ya están tranquilos aura?... -preguntó con curiosidad ño Ciriaco.
-¡Tranquilos!
-¿No ve?... ¡Claro!... ¡Han de haber sido las ánimas benditas!... ¡Ya ve como el correntino acertó!... ¡Esos correntinos conocen las ánimas como naides!... En cuanto sienten un chiflido ya saben si es de alguna —119→ que anda penando o si es alguna desgaritada, de esas que se le escapan a Mandinga.
Y como la hora avanzaba y temí que el Aguará se fuese sin describirme la manera y forma de cazar la nutria y el carpincho, llevé la conversación a ese terreno, pidiéndole algunos detalles.
-No se apure, amigo... ¡ya le contaré cosas curiosas...! ¡Ahora me voy a dormir, pero mañana a la madrugada he de venir a despertarlo!
-Es que quisiera...
-¡Si he de venir amigo, y lo he de acompañar algunas leguas, si Chimango no se enoja!
-Mirá el Aguará cantando, dijo el aludido muy contento. ¿Puánde irá a salir el sol mañana?
-Ya verás por donde... ¡y el señor -que me conoce de tantos años y no me recuerda- también! Y su risa sonora repercutió en los pajonales coreada por la voz rumorosa del bañado.
—120→La primera luz de la mañana me hizo entreabrir los ojos y ya estaba allí el Aguará, fiel a su palabra.
-¡Levántese amigo, que no estás en Buenos Aires!... ¡Vamos a hacer una visita a un conocido y a la noche volveremos a juntarnos con el Chimango!
-¡Bueno!... ¡pero primero me ha de decir dónde nos hemos conocido!
-Sí, amigo Fray Mocho, se lo he de decir... ¡en su tiempo! ¡Tenga confianza!
Comprendí que me las había con una antigua relación, y determiné seguir la aventura sin demostrar desconfianza ni temores, por más que el santo no fuera muy de mi devoción.
-¡Ahí tiene un pingo que lo espera!
Vea; es de lo mejorcito que hay en el pago ¿no es verdad Chimango?
-¡Es verdad!... Pero mirá Aguará no me vayas a hacer quedar mal con el señor...
-¡Hombre!... ¡Mirá, este señor, es un cura viejo conocido y luego lo que nos juntemos lo verás! ¡Ahora nos hemos de relinchar!
—121→-No; dije yo... ¡ahora sí que no ando un paso sin que me diga quién es!
-¡No quiero privarme de su compañía! Míreme bien y piense: ¡no sea haragán! Desde anoche me está mirando y... ¡nada!... ¡Ni un recuerdo para un amigo viejo!
Pasado un rato y viendo que yo no le reconocía, se acercó a mí y previo un «perdoná Chimango», dicho con tono socarrón, pronunció a mi oído el nombre de un antiguo compañero de Colegio...
-¡Tú!... -dije admirado.
-¡Sí, yo!... Vamos que se hace tarde... ¡Después te contaré!
Y ambos montamos, perdiéndonos a poco andar entre los seibales florecidos.
—122→ —123→
Bajo los rayos calcinantes de un sol canicular, cruzábamos el campo a todo lo que daban nuestros caballos, que, sudorosos y fatigados, respiraban con dificultad aquel aire caliente que nos azotaba el rostro, congestionándolo, y nos abrasaba el cuerpo -filtrándose bajo el poncho que se plegaba y desplegaba al compás de la marcha, imitando hasta el chisporroteo de una hoguera, al engolfarse caprichoso entre los vericuetos del pañuelo volador, atado al cuello.
—124→ 1Las cabalgaduras, dejando sus coqueterías habituales para horas menos crudas, acompañaban con sus resoplidos ruidosos el galope largo y tendido, interrumpido solamente para esquivar la boca de una cueva escondida entre la maleza, o el pozo de toro -felón y traidor, -causante de rodadas imprevistas, para saltar sobre la mata erizada de espinas desgarrantes-, disimulada por el matorral tupido que oculta un desnivel, pero que no se escapa al ojo penetrante de la bestia, maestra en achaques de punzadas.
Las cuchillas sucedían a las cuchillas y los bajos a los bajos, sin encontrar la vista ni siquiera un árbol que rompiera aquella monotonía del pasto maduro enseñoreado de la llanura y que doraba ya la cumbre recortada de las lomas donde el sol, reverberando, mostraba legiones de fantásticos ginetes cruzando a la carrera; ya los repechos y las cuestas donde proyectaba su sombra movediza la nube fugitiva corriendo sobre el sol; o ya el bajo abrupto donde el arroyo esconde, retorciéndose, su mísero —125→ cauce, que brilla aquí y allá, como un hilo de plata estendido sobre el pasto amarillento.
Las haciendas, corridas por el sol, han abandonado los pastos y las aguadas: replegadas quizás a una isleta tutelar, oculta tras las cuchillas enhiestas, ocuparán sus ocios de la siesta anticipada, rumiando echadas a la sombra, la cosecha de la mañana; comiendo la corteza y los retoños de los árboles añosos que las protejen o lamiendo con fruición la tierra salitrosa, que blanquea relumbrando, bajo la copa deshojada de los chañares, en las vecindades de alguna laguna sin agua, cuya superficie está bordada de huellas, dejadas allí por las pezuñas andariegas.
Derrepente, al flanquear una ladera, vimos allá sobre la falda de una cuchilla que cerraba el horizonte, dibujarse la silueta de un rancho que, a nuestros ojos ansiosos, se presentó con los contornos de un palacio, impulsándonos instintamente a tocar con la punta del rebenque, colgado a la muñeca, el anca de la cabalgadura, como para acelerar el paso.
—126→A medida que nos acercábamos, la realidad iba acentuándose y borrando los mirajes del deseo.
En medio de un manchón negro formado por el cardo seco -cuyos tallos comenzaban a caerse tronchados por el viento o por el pasaje frecuente de los animales, a quienes ya no intimidaban las espinas pegadas a las plantas tambaleantes- se erguie el rancho, orientado de sud a norte, con sus paredes medio vencidas a fuerza de luchar con ventarrones y tormentas, o tal vez venidas a la vida con semejante vicio de conformación, luciendo su techo remendado aquí y allá, a estar a las indicaciones de la paja más nueva que, con sus reflejos amarillos, se destacaba acusadora.
Era una pieza sola -ateniéndose a las dimensiones- adimentada por otra enana, hecha como de favor, y ostentando a guisa de batientes de puerta un cuero de potro, que, sujeto por sólo un lado, estaba fuera de quicio.
Allá, a la derecha, veíamos el palenque —127→ sombreado por un paraíso apenas perceptible, y el guarda-patio a medio formar y luciendo tantos portillos como postes, y más atrás el verde vivo y alegre de un tablón de alfalfa, señal infalible de la existencia de algún parejero, afamado en boca de su dueño y flete de hazañas portentosas.
Un tropezón de mi caballo, que casi me saca del recado, nos obligó a detenernos ante la linda perspectiva, a objeto de arreglar la cincha, estirada a fuerza de humedecida por el sudor de la cabalgadura.
En el rancho reinaba una soledad que hubiera sido de mal augurio, dada la puerta del moginete cerrada, la ausencia de perros y la falta de humo en la cocina, si, a la izquierda, y casi en la punta del cardal, no hubiésemos notado la agrupación de todos los estantes y habitantes, entregados a una faena que recién, al aproximarnos, pudimos apercibir.
A la entrada de un viejo rastrojo, cuya superficie, erizada por los troncos del trigo cortado a mano, comenzaba ya a verdear —128→ con el pasto naciente y lucía aún, aquí y allí, los manchones amarillentos dejados por las gavillas, se destacaba una era: formábanla gruesos postes de ñandubay circundados por un doble hilo de varejones reatados con las guasquillas, aún conservando el pelo del animal a quien pertenecieron, que más parecía, por su solidez, corral para faena ganadera que local destinado a trabajo de agricultura.
A la puerta de la era estaba un carro con sus varas al aire, haciendo reparo, y atado a una de sus ruedas el petizo, conservando aún a la cincha el cuero en que el muchacho de la casa -que veíamos trepado sobre los postes- había acarreado desde el rastrojo el trigo, que, formando una parva en medio de las yeguas que corrían en círculo, iba siendo echado poco a poco por un hombre armado de una horquilla -que lo tomaba a montones- bajo las patas diligentes que trituraban las espigas, levantando una columna de tierra donde brillaban con reflejos de oro las briznas que volaban.
—129→¡Apuramos el paso para recuperar el tiempo perdido y pronto los perros que dormían ojo avisor, dieron el alerta con sus ladridos y atrajeron sobre nosotros, que ya llegábamos al carro, la vista de los trabajadores, que, sudorosos y cubiertos de polvo, no oían el concierto de las chicharras ni el zumbido de las abejas que cruzaban como una flecha en busca de las flores perfumadas que se abrían misteriosas allá en la soledad de las cuchillas lejanas!
Aguará fue recibido con júbilo por el dueño de casa, que después supe que era su socio: un buen criollo trabajador, que usó conmigo gentilmente de todas las finezas que pudo.
Nos apeamos a la puerta del rancho desmantelado -que tuvimos el placer de encontrar más confortable de lo que parecía- y yo, por una vez más, experimenté lo que ya pensaba: que en la curiosa región que recorría, los sentidos casi no me servían si no para engañarme.
—130→Y allí me contó el Aguará sus aventuras y cacerías: la verdad es que el galope de la mañana me fue larga y generosamente compensado, pues no solamente adquirí nuevas noticias sobre la vida aventurera de los bañados, sino que tuve ocasión de conocer el misterio de aquella existencia que como un problema se alzaba ante mis ojos atónitos.
—131→
Para hacer la cacería del carpincho y de la nutria, es preciso tener perros adiestrados a la lucha, pues ambos son agresivos cuando se ven en peligro y el primero es tan bravo que atropella las canoas, las vuelca con su empuje y muerde con sus largos y fuertes colmillos, haciendo heridas no sólo graves por su extensión, si no por su profundidad.
La nutria no ataca a las canoas, pero si encuentra a su alcance un hombre, lo atropella y lo hiere como el carpincho.
—132→Los perros destinados a esta caza, tienen siempre los hocicos cruzados de cicatrices y por lo general las narices y las orejas las ostentan reducidas a su más mínima expresión. Son más apreciados, por ser más veteranos, aquellos que muestran mayor número de heridas: ellas son el mejor certificado de su valer.
Al carpincho, es necesario matarlo a bala la mayor parte de las veces, pues los perros, a no ser que sean varios y de gran alzada, no pueden con él, siendo, como es, animal de gran fuerza; además, difícilmente lo vencen sin causarle muchas heridas, y esto hace desmerecer el cuero.
Los cazadores se sirven de los perros, en esta caza, más para acorralar la pieza y poder hacer su tiro con precisión, que para librarla a sus esfuerzos. El tiro lo hacen siempre a la cabeza, a fin de que el plomo quede dentro del hueso y poder extraerlo y volverlo a usar después de fundido y tratan de que el proyectil penetre por el ojo, a fin de obtener la piel sin un sólo desperfeto.
—133→Con las nutrias, el procedimiento es distinto. Un perro pequeño -un cupé como le llaman en la región- penetra a lo más enmarañado del pajonal y con sus ladridos las asusta -obligándolas a abandonar los albardones donde, con sus crías, van a tomar el sol bajo la salvaguardia de los machos que, en son de guerra, merodean alrededor de la tribu-, y a buscar el agua donde su salvación de todo peligro es indiscutible.
El cazador, con sus perros de presa y su rifle, las espera en el punto más estratéjico y ahí comienza la batalla y la matanza.
La caza durante la noche es más fácil, aún cuando menos productiva. El cazador se sienta cerca de la costa, en la proa de su embarcación y con un farol con reflector o un manojo de pajas secas, proyecta un rayo de luz sobre el agua. Como el carpincho y la nutria son animales sumamente curiosos -como lo son los cisnes, los patos y demás aves de los bañados- se agrupan atraídos por la claridad y poco a poco se —134→ van acercando al foco para reconocerlo: el cazador, entonces, elije su pieza y hace fuego. Cuantas veces repite la operación obtiene resultado y esto hace decir a los cazadores que esos animales y esas aves «se encandilan» y no pueden disparar aún cuando lo deseen.
La nutria es animal que pueden cazar los perros sin hacer desmerecer la piel, pues las heridas se las producen generalmente en el lomo o en la parte superior del cuello -siendo más apreciada la parte de la barriga, que queda intacta. Por esta razón los cazadores prefieren siempre matar la nutria de día y las expediciones nocturnas se las dedican a los carpinchos que, sobre ser más raros y no andar en grupos, no pueden cazarlos con auxiliares.
La época de la caza de la nutria, así como la de la garza, es precisamente, el invierno, cuando viste su traje de gala, echando el pelo o plumón más espeso y flexible, pero coincidiendo desgraciadamente con el período del procreo: esta razón ha traído —135→ casi el agotamiento de la raza, no solamente en las islas y esteros de la costa porteña, sino también de la entrerriana y santafecina.
En cuanto al carpincho, se le caza todo el año y por esta razón ya no se le halla como en otros tiempos.
La explotación de ramo de riqueza tan importante y tan productivo como la caza, no está reglamentada y se agotará por completo si no se adoptan medidas que impidan la destrucción absoluta de lo poco que queda.
-¿Y el carpincho y la nutria no son animales vigilantes? ¿Cómo los sorprenden con tanta facilidad?
-¿Qué van a ser vigilantes?... ¡Son unos sonsos! Cuenta la tradición, aquí en los bañados, que, cuando el tigre declaró la guerra a todos los animales del pajonal -antes de ser su rey por supuesto- aquellos se reunieron y formaron un ejército, esperando al enemigo en un gran albardón. Como es de regia, destacaron centinelas en el bañado y confiaron esta comisión al chajá, al carpincho y a la nutria.
—136→Una noche, éstos sintieron derrepente, un ruido sospechoso.
El chajá alzó el vuelo, gritando «ahí está»; el carpincho gruñó «¿dónde?» con su voz cavernosa y se zambulló; la nutria se limitó a decir entre dientes «¡qué flojos!» y se quedó dormitando.
¡Claro!... ¡Cayó prisionera y desde entonces es esclava y por lo tanto el ser más inofensivo del bañado, pues entre los animales como entre los hombres, al que es confiado y no se precave, lo carnean!
Y emprendimos el viaje de regreso bordeando un médano, cuya cumbre caprichosa se recortaba sobre el fondo azulado del cielo, reverberando con los rayos del sol de mediodía.
—137→
Esperábamos, acostados sobre nuestros recados mientras los caballos pastaban atados a soga y a nuestra vista, que el sol declinara y nos permitiera seguir nuestro camino con menos fatiga.
El Aguará se había dormido con esa facilidad propia del gaucho para atrapar el sueño donde quiera: yo, boca-arriba, con el sombrero echado sobre los ojos para tamizar la luz viva y ardiente, escuchaba los ruidos del monte y de vez en cuando llevaba mi vista, —138→ allá, a lo lejos, a las copas de los arboles que limitaban el abra en que nos hallábamos y que derrepente se agitaban con suavidad, como inmensos abanicos verdes, movidos por manos invisibles: contribuían a completar la ilusión, las bocanadas de aire fresco que venían a pasar sobre mi rostro, congestionado por el sol, e iban a morir mansamente al arroyo, que corría, dulce y silencioso, casi besando las raíces del tala frondoso que nos cobijaba.
Veía los troncos añosos que se erguían retorcidos y como agobiados bajo el peso de las ramas que los coronaban; los cortinados movibles que tendían las enredaderas, formando glorietas sombrías donde la luz se quebraba antes de reflejarse sobre el pasto; los troncos secos que servían de albergue a una turba de bullangueros pica-palos que entraban y salían de sus viviendas, apurados, y rivalizando los colores vivos de su plumaje con los de las flores que tapizaban el suelo, lucían sobre los arbustos que salpicaban —139→ el abra, o bajaban de los troncos rugosos en largas varas fragantes.
Cerraba los ojos y tenía ante mi vista el magnífico paisaje, que quedaba, allí, fotografiado en la retina, primero el sol ardiente bañando el monte y la llanura, insinuándose entre la hojarasca, saltando de hoja en hoja, bajando de rama en rama a dibujar tapices caprichosos en el suelo, luego, los arbustos florecidos, la maleza verde y tupida manchando la gramilla brillante que, desde el borde del arroyo se estendía como una alfombra hasta perderse a lo lejos, bajo los árboles inmensos cargados de nidos y cuyas copas ostentaban todos los matices imaginables.
Oía la ruidosa algarabía de los loros que, parados sobre sus nidos inmensos, parecían empeñados en un concurso de chillidos alegres, los gemidos de las torcaces ocultas entre el ramaje tupido; el suspiro de los churrinches; los gritos alegres de los horneros y más cerca el zumbido de las avispas que saltaban de flor en flor; el de las chicharras —140→ que se asemeja al crujido de algo que se calcina con el sol y, de vez en cuando, el coletazo de algún bagre jugueteando en el arroyo o el zambullón de algún martín pescador al robar a su elemento alguna mojarra, cuyas escamas brillantes despiden reflejos plateados que van a alumbrar el cuello renegrido del pájaro al sostenerla en el pico.
Derrepente un ruido seco, algo así como si alguien golpeara en un tronco hueco, llegó a mis oídos.
Abrí los ojos y nada vi: el bosque seguía aparentemente inanimado y los caballos continuaban pastando tranquilos y manejando su cola, como un plumero, para alejar de sí los insectos que, en nubes, volaban de la maleza a cada uno de sus pasos.
Y el ruido volvió a repetirse despertando al Aguará que se incorporó preguntándome:
-¿Qué hay?
-¡Nada!... Un ruido... ¡parece que alguien está hachando!
El gaucho miró hacia la derecha y me dijo:
—141→-¡Mirá... allá sobre aquel talita solo... al lado del arroyo...! ¿No ves que ejambre de avispas?
Allá, sobre la copa de un pequeño espinillo, arraigado casi al borde del arroyo y entre cuyo ramaje se percibía una mancha oscura, se cernía una nube negra que remolineaba y de la cual se desprendían otras más pequeñas que flotaban sobre la maleza y se movían con vertiginosa rapidez.
-¿Y qué será?
-Es alguna iguana que anda por sacar ese camuatí y lo castiga para espantar a las avizpas.
-¿Iguana?
-¡Sí!... ¡Ese vicho es golosísimo para la miel...! ¡Por ahí ha de estar aguaitando entre los pastos...! Es lindo verlo pelear con las avizpas, te lo aseguro.
-¿Vamos a ver si la encontramos?
-¡Pero hay una temeridad de avispas y si nos agarran nos van a cribar el cuero!
Que quieras o que no, lo hice que me acompañara. Bajamos por una senda tortuosa —142→ al alcance del arroyo y, ocultándonos de barranca en barranca y de árbol en árbol, llegamos frente al espinillito, acurrucándonos detrás del tronco de un viraró recto y sin nudos, en que ni las trepadoras más audaces encontraban asidero, viéndose obligadas a subir a sus ramas enlazándose a los árboles vecinos.
Las avizpas revoleteaban zumbando: poco a poco fueron apaciguando su cólera, cesaron en sus exploraciones y comenzaron a replegarse a su nido.
Ya se habían asentado y buscaba cada una su colocación para emprender de nuevo la labor interrumpida, cuando derrepente la maleza se agitó a unas cuantas varas de nosotros y en una pequeña senda apareció un enorme lagarto, cuya armadura verdeoscura con anillos negros, tornasolaba al quebrarse la luz sobre su superficie que parecía labrada: se arrastraba con cautela y paso a paso; de trecho en trecho se empinaba sobre sus patas traseras; alzaba la cabeza; observaba a las avispas y se entreparaba —143→ o seguía su marcha, según el juicio que le mereciera su observación.
Llegó al píe del pequeño espinillo sin ser sentido, se afirmó sobre sus patas delanteras y agitando su cola, la dejó caer pesadamente sobre el camuatí que negreaba de avispas, desapareciendo como un rayo y volviendo al punto de partida, al pie de un gran arbusto tupido y sombrío, donde comenzó a lamerse con fruición su apéndice caudal.
Las avispas volvieron a elevarse en nube y a recorrer los alrededores buscando a su enemigo, desesperadas: en la superficie del camuatí había abierto la cola de la iguana un surco profundo, que manaba miel bajo el cuerpo de las avispas muertas por la violencia del golpe.
Cuatro veces repitió la operación, sin ser descubierto hasta la última, en que una de las pequeñas nubes que batían la maleza, dio con el escondite y, como una flecha, llegó la colmena entera a posarse sobre el cuerpo del astuto pirata de la selva, avisada, —144→ como por telégrafo, por mensajeros veloces y entendidos.
El lagarto, negro de avispas, dio un salto en el aire y cayó sobre el pasto cuán largo era, frotando su lomo contra el suelo para librarse del aguijón de sus enemigos: todo fue en vano.
Al fin, convencido de su impotencia, picoteado, perseguido, dio un salto y se zambulló en el arroyo, silbando de dolor.
Un segundo después apareció en la otra orilla, mirando con pavor a sus contrarios sobrevivientes, que, zumbando sobre la maleza, volvían en pequeños grupos a pararse sobre el camuatí abandonado.
—145→
Ya muy entrada la noche, llegamos al paraje donde nos esperaba la canoa y con ella ño Ciriaco y sus compañeros que, rodeando la fogata, enemiga de la sabandija, asaban a fuego lento un medio costillar de vaca, cuya procedencia no quise preguntar de miedo de hacerme cómplice de cuatrería manifiesta.
Concluida nuestra comida frugal y después de una sesión de canto de aves de los bañados y de silbidos de toda clase de víboras, —146→ con que nos obsequió ño Ciriaco, el Aguará aprestó su caballo para retirarse.
-¿Y pa ande va a ir a estas horas?
-¡No ha de faltar adónde, Chimango! ¿Quieres que vamos a un baile aquí cerquita?... ¡Te llevo en ancas!... ¡Vas a pasar un buen rato y dormirás bien si quieres, aunque esta noche ha de estar en lo de la Chingola, lo mejor del pago... un chinerío, como no verás otro en tu vida!
-¡Qué vas a llevar al señor a lo de la Chingola, hombre!... ¡Vaya!... ¡En buena cueva se va a meter!
-¡Bah, Chimango!... ¿Todavía te pica aquello de la vez pasada?... ¡Mirá, dijo dirigiéndose a mí, la Chingola es «la señora más distinguida de nuestra sociedad, como diría cualquier diario, si tuviera que dar cuenta de sus reuniones...! A sus recibos no va si no gente conocida... de los que andamos por aquí, y, salvo alguno que otro incidente de menor cuantía, generalmente ocasionado por cuestiones de cortesía o de —147→ etiqueta, las noches se deslizan plácidas y serenas.
La proposición era tentadora y la acepté, comprometiéndose ño Ciriaco a buscarme al otro día de madrugada para proseguir la excursión.
Salimos con el Aguará y pronto el grito de los chajaes comenzó a anunciar, repetido de laguna en laguna, que andaba gente en los pajonales y que era necesario estar alerta.
-¡Qué servicios presta este centinela gratuito!... ¡Los matreros, amigo, debían levantarle una estatua en esos bañados!... ¡No se mueve una paja, sin que él lo avise!... ¡Y ahí los ve uno en la orilla del agua, parados sobre una sola pata, con ese aire de sonsos que tienen!... Parece que no ven ni oyen nada y sin embargo el menor ruido lo distinguen y saben si es producido por animales sueltos o por gente! ¡Acostumbran estar una hora justa sobre cada pata y no dejar pasar un minuto sin hacer el relevo: encogen la que estuvo en servicio y ahí se —148→ dejan estar! ¡Yo los he observado con reloj en mano y he comprobado el hecho!... ¿Ves esa lucesita?... Ahí es lo de la Chingola... ¡ya vamos a llegar!
-¿Qué clase de vicho es la Chingola?
-¿Vicho?... ¡La Chingola es una dama curiosa, che, que aquí se las tiene tiesas con los gauchos más gauchos y con los comerciantes de más letra menuda! Le dicen la Chingola porque tiene una pierna más corta que la otra y camina dando saltitos, pero es una ficha de cuenta. Aquí ella es de todo: tiene reuniones de juego y de baile, compra frutos, vende carne, cría animales... en fin, es como la alpargata que en el pie que la ponen baila. Con el Chimango son rivales en los negocios y el viejo siempre la desacredita.
¡Dice que la Chingola no tiene el nombre por caminar a saltitos, sino porque es la única presidaria que hay en los bañados, pues aquí se cuenta, como leyenda, que el único pájaro escapado de un presidio es el chingolo y que éste no puede caminar si no —149→ saltando, porque aún cuando se escapó de la cárcel hace mucho, no ha podido todavía limarse los grillos que le remacharon!
Ya estábamos sobre el rancho y pronto detuvo Aguará el caballo al lado de la puerta, por la que salía una espesa humareda, y comenzó a gritar preguntando si no lo habían oído y si no había nadie que viniera a recibirlo.
Apareció en el dintel una china bajita, gorda, cuyas facciones yo no podía apercibir, y dijo, con voz meliflua y muy acompasada:
-¡Abajesé el buen mozo y la compañía y pasen adelante!... Están en casa pobre y no hay piones... ¡Dispensen!
-¡Che, Chingola -dijo Aguará-, no se me irá el caballo? ¡Mirá que está con las pilchitas mejores!
-¡Si no es mañero, hijo... ahí no más se ha de quedar!
-¡Sí; pero... como hay tanto mañero aquí... no sea que me lo conviden!
—150→-¿A vos?... Hijo ¿de dónde tan prudente y temeroso?...
Entramos al rancho, que era una gran pieza hecha de barro y paja. En un extremo había un fogón y al lado una mesa, donde cuatro tipos de cara patibularia jugaban al truco con un naipe grasiento, lo demás estaba ocupado por una docena de gauchos y chinas que bailaban al son de un acordeón y una guitarra que tocaban dos viejos sentados en un rincón, medio en lo obscuro.
Cuando entramos y los concurrentes vieron al Aguará, se pusieron de pie e interrumpieron sus diversiones, apresurándose a saludarlo con toda obsequiosidad: no obstante, se sentía como si una ráfaga de viento helado hubiera soplado sobre la concurrencia.
-¡Caballeros, siga la jarana!... ¡Nosotros no venimos como chaparrón!
-¡Mirá -dijo la Chingola con toda zalamería-, qué salida! ¡Vaya! ¡Siga el baile, y que cada uno se divierta en lo que pueda!
—151→Fui a sentarme al lado de los músicos y dejé que el Aguará buscase la colocación que le agradara, notando que se inclinaba más a participar de la tertulia de los que jugaban al truco que de la de los bailarines que, silenciosos y rígidos, daban vueltas al compás de la música infernal de mis vecinos.
A poco andar el aspecto de la pieza se modificó: el truco se había convertido en un siete y medio que ponía en movimiento los pesos de los tertulianos, las chinas cabeceaban acurrucadas en los rincones y yo conversaba con el guitarrero, que era un viejo matrero ya inservible para vida activa:
-Vea, señor; voy a hacerle una pregunta, y dispense.
-¿Usted es de Buenos Aires, no?
-¡Sí, señor!
-Entonces ha de saber una cosa que me interesa. Yo soy santafecino y me casé en mi pago, por la iglesia, allá en 1850. Mi mujer era una criollita regular y codiciada y no faltó uno que me la alzara; y yo francamente, —152→ agarré la tierra por mi cuenta y no supe más de ella. Pasaron años y la otra noche -como yo me ocupo, así, de acompañar con la guitarra y me gano mis realitos- vinieron a buscarme para una música en un velorio y fui: era en un rancho como de aquí cinco leguas. Llego, y como no era propio que tocase, así no más, sin ni siquiera saber el nombre de la difunta, pregunté quién era:
-«¡Ña Fulana de Tal...!»
¡Y me dieron de golpe el nombre de mi mujer!
¡Cosa bárbara! ¡Ahí no más saqué el pañuelo y me puse a llorar! ¿Vea; las vueltas qué habría dado la pobre, no? Supe entonces que tenía una punta de hijos y que siempre había andado en los bañados, allá por Gualeguay. Naturalmente ¿qué había de tocar?... ¡con la noticia...! ¡Estaba más triste que un viernes santo! Bueno, pues, la duda que tengo es ésta ¿qué son de mí los hijos de mi pobre mujer?
-¿Cómo?... ¿Qué son de usted?
—153→-¡Sí!.. ¿son parientes?... ¿qué son?... ¡Porque si son parientes voy a ver si me recogen en su rancho...! ¿No le parece?
La pregunta era peliaguda, pero me eximió de darla un ruido que se sintió en la mesa de los jugadores y la voz del Aguará que con un tono colérico decía:
-¡Ahí va ese sinvergüenza, Chingola! Echalo afuera antes que te lo destripe... ¡Mire, venir a señalar naipes este roñoso, estando uno!
Y, entre tanto, un gaucho jovencito, que había sido apartado de la mesa por un empujón del Aguará, salía puerta afuera, como con alas en los talones.
-¡Calmate, Aguará, si no es nada!
-¡Amigo; con la gentecita ésta!... El hombre puede ser cualquier cosa, pero no debe ser chancho... ¿no le parece?
Y el incidente fue el punto final de la reunión, los gauchos comenzaron a retirarse poco a poco, y pronto no quedamos en el rancho si no los que íbamos a pasar la noche en él.
—154→Aguará, después de tomar unos mates, se dirigió a mí y me dijo:
-Te he echado toda esa chusma para que puedas dormir. Che, Chingola, yo me voy, pero se queda el señor en mi lugar... ¡a ver como te portás con él...! Date lo mejor que haya en el rancho... y no lo vayan a incomodar. ¡Bueno, hermano, ya sabes, en estos pajonales tienes un amigo!
Y como quisiera retribuirle sus ofrecimientos:
-¡No!... Si pronto nos vamos a ver... ¡No te preocupes...! ¡Cuando vaya por tus pagos te he de buscar y te he de tratar como antes, no más!... Para los hombres, hermano, debe pasar el tiempo como las nubes... ¡sin dejar huella!
Y nos despedimos, quedando yo con la curiosidad de conocer a fondo el tipo original con qué me había encontrado y saber por qué serie de circunstancias un hombre de sus condiciones había llegado a habituarse al medio en que se movía, tan distinto de aquél en que había nacido y se había formado.
—155→
Al día siguiente ño Ciriaco me dio algunos detalles y ellos me pusieron en la pista del verdadero carácter del Aguará: era uno de tantos, aunque cubierto de un barniz más fino y de color más caprichoso.
Algunas muertes no penadas, peleas, desórdenes mayúsculos: he ahí el haber de mi hombre.
Cuando estaba ebrio se le huía como a una fiera y, según me contaron, solamente después de beber se le despertaban los instintos —156→ salvajes que daban pábulo al miedo que se le tenía.
No acostumbraba llegar a las pulperías, pero cuando llegaba seguramente hacía una atrocidad de esas que daban a su nombre una fama siniestra; no obstante, en su estado normal era un hombre completo y respectado por su honradez y buenas condiciones.
Un día, hallábase en un almacén y derrepente pidió a uno de los concurrentes que le cantara unas décimas: el invitado dijo que no sabía cantar.
-¡Bueno!... ¡Si no canta, le vuelo los sesos!... ¡A ver; tiene plazo de diez segundos!
Y sacando su revólver, se lo abocó.
El pobre gaucho no creyó en la amenaza, ni tampoco ninguno de los presentes; tal fue el tono tranquilo con que fue hecha.
Sin embargo, se convirtió en realidad, pues, vencidos los diez segundos, el hombre rodó por tierra atravesado por una bala, y no murió, quién sabe por qué milagro.
—157→Desde entonces, cualquier deseo que manifestara era una orden, y en las pulperías tenía a los gauchos cantando o bailando hasta que caían rendidos de fatiga, o hasta que se fastidiaba de esas diversiones y pasaba a otras de peor género para el dueño de casa, como eran romper todas las botellas que tenía a la vista, haciéndolas servir de blanco a sus tiros inimitables, o tomándolo a él mismo en cuenta de botella y celebrando luego a carcajadas su magnanimidad por haberse limitado a sacarle el sombrero con una bala, cuando podía haberle pegado en la cabeza.
—158→ —159→
Una bandada de patos picazos pasó por arriba de nosotros, en momentos que ño Ciriaco concluida su biografía y el ayudante que iba a popa manejando la pala, dijo:
-¡Qué guiso, señor!... Ese pato es el más sabroso que aquí se conoce.
-¿Hay muchas clases de patos?
-Yo conozco tres: el sirirí que es el chiquito que siempre parece que se va riendo, el silbador y el picazo, que es ése que tiene un grito ronco y medio gangoso.
—160→-A ver, che -dijo ño Ciriaco-, ¿en vez de estar charlando, por qué no ves más bien si podés cazar algunos?...
-¿Quién sabe si hay porongos?... Yo no traje el de allá.
-¡Buscá, a ver!... Y parándose en la canoa y mirando hacia un arroyito en cuya desembocadura nos hallábamos, exclamó:
-¡Vea señor! ¡Hay más de seiscientos patos en ese ramblón, sin contar una inmensidá de gallaretas y gallinetas...! ¡Mire; parece empedrado de pájaros!
Y efectivamente, allá, al fondo, en la parte en que el arroyito comenzaba a entrecharse, cerrado por los camalotes y las achiras, se veía una sábana tornasolada, que se movía: eran los patos descansando de sus excursiones por el bañado.
El ayudante de ño Ciriaco, que se había internado entre los carrizales de la orilla, volvió a poco andar, con un porongo como de medio metro de circunferencia, y, auxiliado por el viejo, lo cortó en la parte inferior haciéndole un agujero del tamaño de su cabeza —161→ y luego le abrió dos ventanillas en la parte superior, dejándolo convertido en una tosca careta.
-¡Aura ya tenemos guiso seguro, señor, sin tirar un tiro!
-¿Con eso?... ¿Y cómo va a hacer?
-¡Ya verá!... ¡Éste no falla!
Luego vi que se desnudaba y colocándose el aparato como si fuera una escafandra, se arrojaba al agua sin hacer ruido.
En ese momento sentimos un tropel de animales hacia la derecha, y los patos, como una nube, se levantaron con gritos de asombro y cruzaron por sobre nuestras cabezas.
-Aura vuelven, dijo ño Ciriaco, tranquilamente... y es mejor: ¡el muchacho los va a poder esperar bien entre el camalotal! ¡Si hubiese ido como iba, tal vez no agarra ni uno! ¿Los patos son muy diablos y no creen en los porongos que van contra la corriente; tenía que haber venido de allá pa acá?... ¿Mire lo que asustó a la bandada?... ¡Es la Chingola que anda recogiendo sus caballos!
—162→Y a los lejos, vi a la china en cuyo rancho había pasado la noche y que esa madrugada, para mostrarme su buena educación, había recitado, acompañándose en el acordeón, «Las golondrinas» de Bécquer y la «Tejedora de Ñanduty» de Victoriano Montes -montada «hecha hombre» sobre un petizo tordillo, arreando su caballada como un gaucho cualquiera.
-¿Irá de viaje la Chingola, ño Ciriaco?
-¡No!... ¡Ande va a ir!... ¡Lo que hay es que recoge los animales como diciendo que tiene miedo de que se los alcemos!... ¡Ése es palo pa mi rancho!... ¡Amigo!... ¡es hembra perra esta Chingola! ¡A mí me tiene una rabia grandísima, pero es al ñudo!... ¡Que no me venga con sus liciones de escuela: yo la conozco bien, sí!
Y me contó que la Chingola era el verdadero jefe de los cuatreros de la comarca y la instigadora de cuanto robo se practicaba en las islas. Su casa era una especie de pulpería, pero no pagaba patente: allí se jugaba de día y de noche, se reunía la gente —163→ de peor clase que había en el albardón y en los pajonales, se compraba y se vendía cuanta cosa robada tenía algún valor y nadie le decía nada porque tenía vara alta en los pueblos y porque el Aguará era, además, su socio y su aliado.
-¡Son dos peines, esos!... Vea; señor, ¿ande está el porongo?... ¿Lo ve allá junto a aquel matorral, entre medio de la bandada?... ¡Fíjese bien y verá como desaparecen los patos que se le acercan!
Y entonces me explicó el procedimiento de su ayudante. Éste, cubierto con el porongo -que a fuerza de ser abundante en los arroyos no llama la atención de los patos-, avanzaba nadando hasta el punto que le parecía conveniente en medio de la bandada y allí iba tomandó de las patas pieza por pieza y zambulléndola de un solo tirón para que no diese voces de alarma. Un hombre, por este medio, podía cazar hasta una docena de patos, trabajando sólo, pues pasado ese número era difícil los pudiese contener debajo del agua.
—164→Fuimos con la canoa a recoger el porongo, y, cuando llegamos a él, encontramos que había tomado diez hermosísimas piezas, sin despertar la menor alarma en la inmensa bandada, que en esos momentos revoloteaba sobre nuestras cabezas haciendo un ruido infernal y que no volvió a asentarse hasta que no nos hubimos alejado con rumbo a las tierras altas, donde esa tarde me fue dado contemplar uno de los más bellos espectáculos que hubiera observado hasta entonces.
—165→
La llanura -blanca, debido a los plateados plumeros de la flechilla que, encontrándose en el período de su reinado soberano, se extiende como un manto hasta la línea circular, que parece ser la intersección del desierto con el cielo- comenzaba a tomar ese tinto rojizo de las tardes de aquella tierra inolvidable, cuando el sol, ocultándose detrás de las cuchillas, incendia los contornos de la nube que flota en alas de la brisa y mezcla, en uno —166→ inimitable, los mil colores que matizan la pampa silenciosa, brillante y melancólica.
Poco a poco la sombra se va extendiendo sobre el llano. Disimula allá, el matorral tupido entre cuyos hilos enmarañados dejó la víbora su pellejo, al sonarle la hora de la muda para recibir a la primavera engalanada; acá los surcos abiertos en las laderas por las aguas que chorrean rumorosas, buscando las cañadas en los días de lluvia; y más allá los troncos blanquizcos del ñandubay sacrificado por el hacha, en el tiempo no lejano en que aquel campo se moteaba todavía con los centinelas avanzados del monte que negrea en lontananza.
El camino, que saliendo de la selva como una inmensa serpiente, desarrolla sus anillos y se retuerce en el llano, se encuentra desierto: sólo lo recorren los tenues remolinos de polvo que forma la brisa al barrer su calva superficie, cada vez que aparece, libre de la maleza tutelar, en la cresta de las cuchillas, pronto a lanzarse al bajo culebreando sobre las laderas empinadas.
—167→Lejos, en las cumbres que ya casi esfuman en la sombra, se ve el llano matizado por el color variado del ganado, que a los gritos de los peones que salieron al repunte, se ha concentrado, abandonando los confines del campo.
Con paso lento y reposado, interrumpido para echar un bocado aquí y allá entre la yerba fragante y tentadora -mientras la cola castiga el costillar y barre el lomo-, espantando la sabandija avanza poco a poco buscando el rodeo solitario, los bordes del arroyo donde ya comienzan las vizcachas sus jolgorios o el camino desierto, como sabiendo que allí donde el pasto escasea, disminuye el número de los perturbadores del sueño que flotan en el aire pirateando.
Se oye el balido tembloroso de las ovejas que, lentamente, se acercan a los chiqueros atraídas por la fuerza de la costumbre. Vienen en grupos, siguiéndose unas a otras, revolviendo el pastizal con sus patas menudas y diligentes.
—168→Allí, se arremolinan ante el nido de un tero que, con las alas abiertas, mostrando las púas rosadas y cacareos de valentón, defiende los pintados huevos verdosos, de la malignidad de una oveja curiosa y atrevida que golpea el suelo con sus patas peladas y nerviosas como queriendo meterle miedo; aquí, se paran sobre las pequeñas eminencias imperceptibles y tienden el hocico al aire como queriendo saborearlo y, más allá, acompañan cariñosas a los corderos rezagados que esmaltan con la nieve de su vellón naciente, el color negruzco y sucio de la majada.
Más atrás y casi flanqueando la masa confusa de las ovejas desfilan de a uno, gravemente, varios avestruces que, a paso mesurado y tranquilo, se encaminan al cardal vecino de los chiqueros, donde pasarán la noche libres de acechanzas y peligros. Cada vez que estiran el largo cuello flexible -en cuya superficie sigue la vista el camino que recorre la cosecha de langostas que hace el pico-, lanzan un silbido ronco y prolongado que parece un zumbido y que acompaña, —169→ monótono, el trémulo balar de la majada y el cencerreo de las madrinas que vienen al galope, seguidas de las tropillas y de los peones que las arrean.
Mientras tanto, en el cielo vagan las negras golondrinas juguetonas que el gato acecha acurrucado detrás de un poste del guardapatio; parece que quisiera cerrar el paso a las silenciosas bandadas de palomas que, con el buche repleto, pasan hacia el monte; cortar el ágil y sibilante vuelo de los patos que, formando un ángulo, vuelven de su excursión por lagunas y bañados; desviar de su rumbo el pesado y perezoso de alguna cigüeña que regresa a la hondonada misteriosa donde duerme desde años, o, como puntos negros, mezclarse a las gaviotas que, semejantes a hojas de papel que el viento arrebatara, se arremolinan, allá, en el horizonte, matizando una nube obscura que festonean de rojo los últimos reflejos del sol que ya se esconde.
Las gallinas, que han pasado el día a monte, comienzan también a replegarse hacia —170→ la casa, en grupos, capitaneadas por los gallos pendencieros y quisquillosos.
Picoteando acá y allá, corriendo detrás de un insecto que vuela, deshaciendo, curiosas, con sus patas fuertes y rígidas, los montones de basura con que tropiezan, van llegando a la ramada a ocupar el lugar que les corresponde: trepan con movimientos de equilibristas por los palos que les sirven de escalera; atropellan a los pavos ya colocados en los puntos más altos y que manifiestan su desagrado con el hipo expresivo de su cólera, vuelan desde el suelo a las estacas de las carretas, que con las varas al aire, descansa cerca del palenque, o vienen con paso cauteloso a beber el agua cristalina que gotea de los barriles sobre los rojos ladrillos del corredor, confundiéndose con las que, seguida de la pollada piante y chacotona, se encaminan erizando la pluma, encolerizadas al menor amago de peligro, hacia el rincón donde acostumbran acurrucarse.
—171→Sentado a la puerta del rancho que me hospeda, contemplo la escena embelesado, sintiendo también insinuarse en mi espíritu despreocupado la sombra melancólica que, cubriendo el monte y llanura, pone trabas de pereza a los labios y va borrando poco a poco los objetos.
Los peones, de regreso de sus faenas -habiendo rodeado las majadas y asegurado las lecheras para salvar las ubres repletas de la voracidad de los terneros que, atados cortos, ensayan balando, el medio más eficaz de mamar, burlando la previsión de sus guardianes-, comienzan a largar los caballos sudorosos: salen despacio, extenuados, tambaleando y, previa una revolcada en el suelo pelado y polvoroso que rodea el palenque, se encaminan relinchando a la tropilla, seguidos por alguna vaca dañina que, a pretexto de lamerles el sudor que los molesta les mascará las cerdas de la cola.
Las sombras siguen extendiéndose y espesándose, cayendo sobre el campo preñadas de silencio.
—172→Los grillos, dejando sus escondites, lanzan sus notas discordantes como un chirrido: parece que desafiaran a los sapos y a las ranas, que desde el cañaveral vecino, hacen oír el concierto de sus voces destempladas, coreando el agitado y rápido silbido de las víboras asomadas a las puertas de sus cuevas, o el lento y acompasado de una perdiz que, retardada, vuelve a su nido.
¡Todo se va durmiendo poco a poco: la noche cae obscura, brillante y silenciosa, y sólo se oye el paso monótono del caballo atado a soga, que gira alrededor de la estaca, y, por entre los párpados entrecerrados, se ven las linternas que vagan de flor en flor alumbrando con sus luces intermitentes los misterios de la sombra!
—173→
Desembocamos en una abra del monte y un espectáculo novedoso se presentó ante mis ojos, al mismo tiempo que oía al capataz decirme:
-¡Ahí están las matreras!
El bosque frondoso que habíamos venido atravesando, se abría en dos alas que iban a reunirse como a media legua.
El centro del claro, lo formaba una llanura verde, -con ese verde alegre de la gramilla-, esmaltada por el arroyo, que formaba allí un ramblón como de seiscientas —174→ varas, de orillas planas y arenosas, que blanqueaban.
Diseminado en la llanura y aún entre el agua, se veía un centenar de yeguarizos de colores varios: nos habían sentido, según lo probaban las orejas enhiestas y el aire huraño con que miraban hacia nosotros, dispuestos a emprender la fuga al menor movimiento que hiciéramos.
Permanecimos inmóviles.
Derrepente, de allá, de los confines del bosque, vimos galopar hacia nosotros un potro obscuro de larga crin y cola, «que peinaba los pastos», según la expresión de mi acompañante.
Era el padrillo, el señor de la manada, que, cuidadoso del ruido insólito que había herido sus oídos, venía a reconocer de dónde partía, al mismo tiempo que repuntaba sus yeguas y la reunía en el centro del abra, dando pequeños relinchos entrecortados.
Las yeguas, con sus crías a la par, trotaban o galopaban hacia el punto de reunión y llegadas allí, bajaban y paraban las —175→ orejas, afanosas por atraer el sonido que las había alarmado.
Hecha la reunión, el padrillo se acercó a un tiro de lazo de nosotros -unos quince metros- y se detuvo, comenzando a bufar.
Era un animal magnífico; obscuro-tapado, como se llama el animal de pelo negro que no presenta una mancha de otro color, de cuello corto y grueso, de pecho ancho y remos finos, terminados por un vaso plano y delgado como el de todos los yeguarizos de llanura.
-Aura es tiempo Don... -preparesé me dijo el capataz-. Cuando yo grite, corrasé a la derecha y trate de dar güeita a la manada si viene; ¡yo voy a dir por la izquierda!
Y el capataz lanzó el alarido propio de los gauchos en esta clase de faenas, poniendo su cabalgadura a media rienda.
El padrillo dio una sentada sobre sus patas traseras, giró con la velocidad del rayo sobre ellas, dio un relincho estridente, que al ser oído por las yeguas, las impulsó a una carrera —176→ desenfrenada y él las siguió, como flecha recién lanzada del arco.
Sin embargo, ya era tarde; el capataz les había ganado el monte, por la izquierda, y tuvieron que dar vuelta a la derecha encontrándose conmigo que las asustaba con el ruido de mi rebenque al golpear en las caronas del recado.
Flanqueada la manada por nosotros, salió del monte sin dificultad y no tardamos en llegar con ellas, jadeantes, al corral donde debíamos encerrarla y que las yeguas conocían por ser a su puerta donde habían sentido chirriar su cuero bajo el hierro enrojecido de la marca del establecimiento y donde, anualmente, dejaban la cerda de su cola y de su cuello, como un beneficio para su dueño y como un tributo para la civilización.
-Mañana se va a hamacar el oscuro cuando sienta las caronas, me dijo el capataz sonriéndose, pero va a ser un flete como pa pasiar en el pueblo...
-¿Cree que será bravo?
—177→-¡Ya lo creo!... En el primer galope se va a templar prima arriba.
-¿Y el domador es bueno?
-¡Ya lo verá...! Es un correntinito que hasta aura no ha hallao bagual que lo basurée.
Esperé con ansia el día siguiente, no tanto por el espectáculo de la domada, que iba a ver por la primera vez de mi vida, cuanto por el placer de saber que aquel magnífico animal iba a pasar a ser mío.
Al otro día, fui de los primeros que estuve de pie en la estancia. La naciente aurora me sorprendió al lado del corral, frente a la tranquera, mirando a mi potro como se paseaba entre sus yeguas, extrañando de lo que acontecía.
No tardaron en reunírseme algunos peones, de los cuales estaba a caballo solamente el que debía apadrinar.
Montaba un redomón bayo, que había sido cuidadosamente ensillado y que, según su ginete, era como forastero para dar pechadas.
—178→A poco rato llegó el domador.
Era un gaucho como de veinticinco años, de tez morena, de regular estatura, pero de una musculatura de gigante. Vestía un chiripá corto, de algodón y se había arremangado el calzoncillo hasta encima de la rodilla; su busto lo cubría una camiseta de merino negro de corte militar y su cabeza un sombrero que ya ni tenía forma de tal.
Cuando me vio me dijo con tono alegre:
-¡Va a ver patroncito que dama le voy a hacer de esa maula!
Y se puso tranquilamente a arreglar sus cueros, como le llamaba a su recado. Componíase éste de dos pequeñas caronas, una de algodón y la otra de cuero; de un pequeño basto de cabezadas, con estribos formados por un tiento arrollado en espiral para ser tomado entre los dos primeros dedos del pie, con toda fuerza y sin riesgo; de una cincha angosta de cuero crudo: con encimera de lo mismo; de un pequeño cojinillo hecho con una piel de carnero; de un par de riendas gruesas, unidas entre sí por un —179→ bocado, o sea, el tiento destinado a ser atado en la mandíbula inferior del potro y reemplazar al freno y de un bozal con su correspondiente cabestro, terminado por una lonja de cuatro dedos de ancho, propia para golpear al animal como una palmeta, estimulándolo con su ruido, pero no acostumbrándolo al castigo.
El capataz penetró al corral con su lazo ya armado; llevaba la extremidad correspondiente a la presilla en la mano izquierda y en la derecha los rollos y la armada, hecha a la entrerriana, ni grande como la usan los porteños y orientales, ni chica como la de los riograndeses y correntinos.
Cuando se encontró en medio de la yeguada, esta comenzó a girar a su alrededor atropelladamente y el capataz, reboleando su lazo, animaba a los animales en su carrera circular, esperando un momento oportuno para tomar su presa.
Al fin, el padrillo atravesó sólo un pequeño espacio; la cuerda silbó en el aire, se enredó a su cuello y aumentaron las yeguas —180→ su carrera estimuladas por los bufidos de su señor, que se sacudía y manoteaba, como queriendo librarse del lazo.
El capataz, tirando la cuerda y haciendo fuerza con todo su cuerpo, era arrastrado, pero dominaba el impulso del potro indómito, obligándolo a aumentar su brío.
Otro gaucho corrió con su lazo armado, y sin rebolearlo, lanzándolo de arriba a abajo -lo que se llama «pialar de volcao»-, en un momento en que el potro quiso aumentar su carrera, le tomó ambas manos y lo dejó como clavado en su sitio.
Dio un bufido, se sacudió, pegó un salto y las cuerdas, que encontró tirantes, lo tendieron jadeante en el suelo.
Las yeguas proseguían entre tanto su carrera, empujándose asustadas.
Caído el potro, los peones se precipitaron sobre él y lo detuvieron mientras el domador, tranquilamente, le ponía el bozal con cabestro y le hacía reconocer su superioridad.
—181→Medio ahogado por el lazo, incomodado por el bozal y dominado por él, el potro fue llevado hasta el palenque -hilera de postes colocados afuera del corral y hacia un lado-, y allí fue amarrado para recibir el recado.
¡Era de ver como temblaba el señor de la llanura al verse impotente para luchar y cómo relinchaba y daba vueltas alrededor del palenque, con la mirada fija en sus yeguas de quienes se le separaba para siempre!
Su piel, tersa como el raso, tenía movimientos nerviosos, que comenzando en el anca, como una ola, iban a morir en las orejas, obligándolas a erguirse y a bajar con rapidez.
El domador, pasado un rato y cuando ya el potro estaba tranquilo, tomó un lazo y empezó a hacerlo correr sobre el lomo del padrillo para quitarle las cosquillas.
Éste, horrorizado por semejante tratamiento e indignado por la falta de respeto hacia su independencia, se extremecía, permanecía unos momentos inmóvil y se desataba —182→ luego en coces y movimientos desesperados. Ya las patas traseras se agitaban en el aire, como se le veía perpendicular sobre ellas, golpeándose furioso la cabeza contra los postes, que no podía arrancar.
Por fin, cansado de batallar en vano y como asaltado por una idea súbita, se detuvo; un último temblor agitó su cuerpo hermoso y luego quedó inmóvil, como queriendo ver hasta el fin lo que se exigía a su paciencia.
Estaba magnífico en su cólera despreciativa.
El domador le puso una bajera, la aguantó: le puso la carona y aquí un salto violento tiró por tierra ambas prendas.
Volvió a quedar inmóvil mientras le ponían basto y riendas, pero cuando sintió la cincha que le apretaba, ya no fue dueño de sí y llegó en su furor, después de dar coces y hacer cabriolas, hasta morder los palos que tenía delante.
Sin embargo era tardía ya su cólera: fue desatado con cuidado del palenque; un peón —183→ lo sujetaba por una oreja, mientras el que debía apadrinar se le ponía al costado y el domador se aprestaba a montarlo.
Un salto le bastó.
Sus piernas de acerados músculos, tomaron los estribos y se apoyaron bajo la paleta: no vimos más.
El potro furioso se quejaba y mordía el bocado con rabia; tan pronto abalanzándose como levantándose sobre las manos, imprimía al cuerpo del ginete sacudimientos violentos que lo hubieran tendido en tierra, a no ser su práctica en el ejercicio, que le proporcionaba el don de adivinarlo y adelantarse a ellos.
Tres minutos duraría la lucha, cuando el potro, conceptuándose impotente, resolvió cambiar de táctica.
En una de sus violentas sacudidas, se irguió sobre las patas traseras, y, rápido como el pensamiento, se dejó caer hacia atrás.
Un movimiento de horror me sacudió y cerré los ojos.
—184→Cuando los abrí, vi al domador en el suelo, con el cabestro en la mano, tratando de hacer levantar al bravo que yacía jadeante.
Cuando se puso en pie, volvió a montarlo.
Ya no tenía los bríos de antes, emprendió una carrera desenfrenada, estimulado por los gritos del que apadrinaba y por el golpeteo de la palmeta del cabestro.
-¿Parador, eh?... -me dijo el capataz.
-¿Quién?
-¡Pero el correntino!... ¿Qué no lo ha visto?
-¿Cómo no?... ¿Y eso se llama parador?... Creí que lo mataba...
-Di ande... Si no hay más que abrir las piernas y ya salió parao... ¡eso sí que si tutubea, lo revienta!
El domador volvió con el potro al palenque; éste ya venía dominado y sus movimientos no eran los altivos y gallardos del libre, sino los sumisos y resignados del prisionero.
Se le ató, después de desensillarlo, y se largaron las yeguas que salieron, como una —185→ flecha, en dirección al monte, lanzando de cuando en cuando un relincho de despedida a su señor que quedaba al servicio del hombre y que, al verlas partir, se agitaba y les daba el último adiós, triste y dolorido, pensando quizás en las torturas a que aún se le sugetaría.
—186→ —187→
Tomaba mis últimos mates en la ranchada que tan generosamente me había hospedado, pues despedido ño Ciriaco -que se había separado de sus «agregados» para pasar conmigo unos días-, debía tomar esa mañana el carruaje en que franquearía la distancia que me separaba del pueblo.
Hablábamos de cosas indiferentes, cuando derrepente un grito quejumbroso llegó a mi oído:
-¡No se asuste...! -me dijo ño Ciriaco... —188→ ¡Es que ya va a aclarar y el caráhu se vuelve llorando a sus pagos!
-¿Llorando?... ¡Gritando querrá decir!
-¡No señor; llorando! Dicen que el caráhu era, cuando los animales hablaban, un mozo trabajador y honrado, que servía de ejemplo como bueno y generoso.
Tenía su rancho sobre la orilla de un bañado lejano y allí vivía sólo, consagrado a sus trabajos y a cuidar a su anciana madre, que se miraba en él.
Jamás se le había visto en carreras, bailes, ni pulperías, y el hombre, por lo juicioso y retirado, más parecía un viejo veterano de la vida, que un mocetón vigoroso como era.
La viejita, que conocía el mundo y sus cosas, le decía siempre:
-¡Vea hijito...! ¿por qué no se va a pasiar un poco? Mire que no sirve estar siempre atao al yugo... ¡un descansito es cosa buena!
Pero el mozo no hacía caso.
Tanto le instó la señora y tanto insistió, —189→ que, al fin, salió una mañana -la primera y última en su vida- y alcanzó una pulpería donde había jarana y beberaje: allí la guitarra y las buenas mozas lo trastornaron y pasó el día y la noche como si no fuera nada.
Al clarear el día siguiente vino un amigo y te dijo:
-¡Che, caráhu!... Ahí está uno de tus peones: dice que tu mamá está enferma y que te llama.
-¡Diganlé que se vuelva!... ¡Caramba con la gente! ¡Una vez que uno sale a divertirse no lo dejan!
Y siguió la jarana y el beberaje.
A la noche volvió el mensajero diciendo que la anciana se moría y clamaba por ver a su hijo, pero, tuvo que volverse sólo al oír a éste que le decía:
-¡Digalé a la vieja que me espere... me estoy divirtiendo y no estoy para lloriqueos!
Y pasó la noche y vivo el día y con él el mismo peón con la noticia de que la anciana había muerto.
—190→-¡Bueno!... -dijo el mozo-, después floraré ¡hoy tengo que divertirme!
Y bebiendo y bailando pasó ocho días con sus noches, volviendo luego a su hogar desierto, resignado y tranquilo.
¡Se había divertido!
¡Ahora era ya tiempo de sentir!
¡Se vistió de luto y ganó los pajonales, llorando a su difunta querida...! ¡Desde entonces se le ve todo de negro, solo, parado en lo más enmarañado de los carrizales, mirando el agua con sus ojos colorados que no son así, sino que están enrojecidos por el llanto!
Y terminada la quejumbrosa relación, me despedí de ño Ciriaco, que volvió a sus pajonales y a su vida asendereada, mientra yo, subiendo a mi carruaje, volvía la espalda a la región maravillosa, que como un cinematógrafo, había desplegado ante mi vista los cuadros más hermosos de su vida apacible y misteriosa.