—237→
|
Con este pareado termina una relación de virtudes y milagros que en hoja impresa circuló en Lima, allá por los años de 1840, con motivo de celebrarse en nuestra culta y religiosa capital las solemnes fiestas de beatificación de fray Martín de Porres.
Nació este santo varón en lima el 9 de diciembre de 1579, y fue hijo natural del español don Juan de Porres, caballero de Alcántara, en una esclava panameña. Muy niño Martincito, llevolo su padre a Guayaquil, donde en una escuela, cuyo dómine hacía mucho uso de la cáscara de novillo, aprendió a leer y escribir. Dos o tres años más tarde, su padre regresó con él a Lima y púsolo a aprender el socorrido oficio de barbero y sangrador, en la tienda de un rapista de la calle de Malambo.
Mal se avino Martín con la navaja y la lanceta, si bien salió diestro en su manejo, y optando por la carrera de santo, que en esos tiempos era una profesión como otra cualquiera, vistió a los veintiún años de edad el hábito de lego o donado en el convento de Santo Domingo, donde murió el 3 de noviembre de 1639 en olor de santidad.
Nuestro paisano Martín de Porres, en vida y después de muerto, hizo milagros por mayor. Hacía milagros con la facilidad con que otros hacen versos. Uno de sus biógrafos (no recuerdo si es el padre Manrique o el médico Valdez) dice que el prior de los dominicos tuvo que prohibirle que siguiera milagreando (dispénsenme el verbo).Y para probar cuán arraigado estaba en el siervo de Dios el espíritu de obediencia, refiere que en momentos de pasar fray Martín frente a un andamio, cayose un albañil desde ocho o diez varas de altura, y que nuestro lego lo detuvo a medio camino gritando: «Espere un rato, hermanito» Y el albañil se mantuvo en el aire, hasta que regresó fray Martín con la superior licencia.
¿Buenazo el milagrito, eh? Pues donde hay bueno hay mejor.
Ordenó el prior al portentoso donado que comprase para consumo de la enfermería un pan de azúcar. Quizá no lo dio el dinero preciso para proveerse de la blanca y refinada, y presentósele fray Martín trayendo un pan de azúcar moscabada.
-¿No tiene ojos, hermano? -díjole el superior.- ¿No ha visto que por lo prieta, más parece chancaca que azúcar?
—238→-No se incomode su paternidad -contestó con cachaza el enfermero.- Con lavar ahora mismo el pan de azúcar se remedia todo.
Y sin dar tiempo a que el prior le arguyese, metió en el agua de la pila el pan de azúcar, sacándolo blanco y seco.
¡Ea!, no me hagan reír, que tengo partido un labio.
Creer o reventar. Pero conste que yo no le pongo al lector puñal al pecho para que crea. La libertad ha de ser libre, como dijo un periodista de mi tierra. Y aquí noto que habiéndome propuesto sólo hablar de los ratones sujetos a la jurisdicción de fray Martín, el santo se me estaba yendo al cielo. Punto con el introito y al grano, digo, a los ratones.
Fray Martín de Porres tuvo especial predilección por los pericotes, incómodos huéspedes que nos vinieron casi junto con la conquista, pues hasta el año de 1552 no fueron esos animalejos conocidos en el Perú. Llegaron de España en uno de los buques que con cargamento de bacalao envió a nuestros puertos un don Gutierre, obispo de Palencia. Nuestros indios bautizaron a los ratones con el nombre de hucuchas, esto es, salidos del mar.
En los tiempos barberiles de Martín, un pericote era todavía casi una curiosidad; pues relativamente la familia ratonesca principiaba a multiplicar. Quizá desde entonces encariñose por los roedores; y viendo en ellos una obra del Señor, es de presumir que diría, estableciendo comparación entre su persona y la de esos chiquitines seres, lo que dijo un poeta:
|
Cuando ya nuestro lego desempeñaba en el convento las funciones de enfermero, los ratones campaban, como moros sin señor, en celdas, cocina y refectorio. Los gatos, que se conocieron en el Perú desde 1537, andaban escasos en la ciudad. Comprobada noticia histórica es la de que los primeros gatos fueron traídos por Montenegro, soldado español, quien vendió uno, en el Cuzco y en seiscientos pesos, a don Diego de Almagro el Viejo.
Aburridos los frailes con la invasión de roedores, inventaron diversas trampas para cazarlos, lo que rarísima vez lograban. Fray Martín puso también en la enfermería una ratonera, y un ratonzuelo bisoño, atraído por el tufillo del queso, se dejó atrapar en ella. Libertolo el lego y colocándolo en la palma de la mano, le dijo:
-Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que no sean molestos ni nocivos en las celdas; que se vayan a vivir en la huerta, y que yo cuidaré de llevarles alimento cada día.
—239→El embajador cumplió con la embajada, y desde ese momento la ratonil muchitanga abandonó claustros y se trasladó a la huerta. Por supuesto que fray Martín los visitó todas las mañanas, llevando un cesto de desperdicios o provisiones, y que los pericotes acudían como llamados con campanilla.
Mantenía en su celda nuestro buen lego un perro y un gato, y había logrado que ambos animales viviesen en fraternal concordia. Y tanto que comían juntos en la misma escudilla o plato.
Mirábalos una tarde comer en sana paz, cuando de pronto el perro gruñó y encrespose el gato. Era que un ratón, atraído por el olorcillo de la vianda, había osado asomar el hocico fuera de su agujero. Descubriolo fray Martín, y volviéndose hacia perro y gato, les dijo:
-Cálmense, criaturas del Señor, cálmense.
Acercose en seguida al agujero del mur, y dijo:
-Salga sin cuidado, hermano pericote. Paréceme que tiene necesidad de comer; apropíncuese, que no le harán daño.
Y dirigiéndose a los otros dos animales, añadió:
-Vaya, hijos, denle siempre un lugarcito al convidado, que Dios da para los tres.
Y el ratón, sin hacerse de rogar, aceptó el convite, y desde ese día comió en amor y compaña con perro y gato.
Y... y... y... ¿Pajarito sin cola? ¡Mamola!
Cuando después de sofocar las turbulencias de Laycacota, colgando de una horca al justicia mayor Salcedo, llegó a Potosí el excelentísimo conde de Lemos, fue a visitarlo, aunque no de los primeros, don Antonio López Quiroga o Quirós, como lo apellida algún cronista. El lector que quiera adquirir amplio conocimiento del personaje, lea mi tradición titulada Después de Dios, Quirós, y sabrá que los historiadores potosinos están conformes en asegurar que la fortuna de este caballero excedía de cien millones de pesos.
|
Al presentarse don Antonio de visita en la casa donde se hospedaba el virrey, no lo hizo con las manos vacías, sino llevando de regalo a su excelencia —240→ una copiosa vajilla de plata, que representaba el valor de veinte mil duros.
¡Y que Dios no me depare a mí, pobre tradicionista y perseguidor de polilla, un visitante de ese rumbo! ¡Si cuando yo digo que el cielo comete unas injusticias que claman al cielo!...
Su excelencia don Pedro Fernández de Castro, a pesar del olor de santidad en que murió, porque comulgaba los domingos y movía los fuelles del órgano en la iglesia de los Desamparados, cuya fábrica dirigió y costeó, y a pesar de lo mucho que los jesuitas del Perú ensalzaron sus virtudes, era hombre avaro o que se engolosinaba con la plata.
Trató con exquisita cordialidad al opulento minero, y no dejó día sin invitarlo a comer, que en la mesa nacen las intimidades, pasando horas y horas departiendo con él en cháchara de confianza. Pero Quiroga, que era un tanto avisado y socarrón, decía para su capa: «¿A qué vendrán tantas fiestas?»
Llegó el día en que su excelencia tuvo que emprender viaje de regreso a Lima; y al despedirse del minero, le dio estrechísimo abrazo, diciéndole:
-Sólo la amistad de vuesa merced me ha hecho grata la residencia en Potosí; que mi cariño por vuesa merced es de deudo y no de amigo.
-¿Y por dónde soy yo pariente de vuecelencia? ¿Por Adán o por Eva? ¿Por la sábana de arriba o por la sábana de abajo? -preguntó don Antonio con cierta sonrisita no exenta de malicia y picardía.
-En la voluntad de vuela merced está nuestro parentesco -contestó el virrey.- Sepa vuesa merced que la condesa mi mujer está encinta, y que holgárame de verlo sacar de pila al fruto de bendición.
-Sea enhorabuena, que por mí no ha de quedar, y honra recibo en ello. Ya enviará mis poderes a un amigo íntimo que en Lima tengo.
Y don Antonio López Quiroga añadió para su capa: «¡Bendito sea Dios! ¡Y para lo que habían sido tantas fiestas! ¡Ah mundo, mundillo!»
Ocho días después, don Antonio despachaba para Lima un correo, con pliegos rotulados a un negro, cocinero de los frailes de San Francisco, quien vestía el hábito de donado y disfrutaba en la ciudad gran reputación de santo. Como que en la crónica conventual están apuntados muchos de los milagros que hizo.
El tal López Quiroga, que era hombre de arrequives y gallo de mucha estaca, encomendaba al negro cocinero que lo representase como padrino en la ceremonia bautismal, y que entregase a la pobre comadre cien mil pesos para pañales o mantillas del mamón.
—241→
Aunque yo sea la segunda persona después de nadie, no por eso autorizo a mis lectores para que duden de la veracidad del relato que voy a hacerles, máxime cuando me apoyo en la autoridad del padre Calancha, que fue un agustino de manga ancha y más bueno que el pan de manteca.
El 6 de enero de 1638 emprendió viaje para el Purgatorio un limero llamado Diego Pérez de Araus, muy gran devoto de San Agustín, pero que lo era más de las muelas de Santa Apolonia.
Ya en el otro mundo entrole a su ánima el remordimiento de que en cierta noche, y empleando no sé si dado, carrete o caracolillo, lo había ganado a su amigo Antonio Zapata, no diré una suma morrocotuda, sino la pigricia de doscientos pesos.
Ánima de poco meollo cerebral y de muchos escrúpulos de monja boba debió ser la del tramposo Pérez de Araus, porque dio en aparecérsele todas las noches a su acreedor Zapata, quien de tanto dar diente con diente, por el terror que lo causaba la empezó a perder carnes como aquel a quien encanijan brujas. En vano a cada aparición preguntaba Zapata qué cosa se le había perdido al ánima bendita y por qué la buscaba en casa ajena. El espíritu de Dieguillo no despegaba los labios para dar respuesta.
Y Antonio se echó a gastar en misas de San Gregorio y demás sufragios por el ánima de Pérez de Araus, y la picarona ni por esas: no dejaba pasar noche en blanco o sin visita.
Tengo para mí que en el siglo XVII debió anclar un tanto descuidada la vigilancia de los guardianes en el Purgatorio. Sólo así me explico la frecuencia con que venían a pasearse por acá las ánimas benditas. Eso sí, con el alba todas regresaban a su domicilio del otro mundo, sin que haya tradición de que una sola hubiera cometido la informalidad de faltar a la lista de diana.
Cundió en Lima la noticia de que el ánima de Diego Pérez de Araus era ánima viajera y con quehaceres por estos andurriales. La viuda de Pérez, que era moza y de buen ver y mejor palpar, se asustó tanto con la —242→ nueva, que diz que ya desde esa noche no durmió sola, recelando que al ánima del difunto se le antojara ocupar su legítimo sitio en el lecho matrimonial. Hay ánimas benditas que por mozonada han hecho cosas peores. Apruebo la medida precautoria adoptada por la viudita.
|
Afortunadamente vivía en Lima, y en el monasterio de las Descalzas, una monja más milagrera que la mitad y otro tanto, a la cual expuso su cuita el desventurado Zapata. Y la sierva de Dios le contestó que fuese sin zozobra, que hembra era ella para meter en vereda al ánima de Diego Pérez.
Y la evocó y la echó una repasata muy enérgica por la majadería de andar quitando el sueño y asustando al pobrete de Antón Zapata.
-De parte de Dios te mando -concluyó la monja- que me digas francamente a qué vienes a Lima.
Parece que el ánima de Pérez de Araus se atortoló como una menguada; porque declaró que sus idas y venidas eran motivadas por el remordimiento de haberle ganado, a la mala, doscientos pesos a su amigo.
-¡Pues buen modo de pagar tienes, hijita! ¿Eso se estila por allá? ¡Ea! Lárgate y no vuelvas, que yo hablaré con tu mujer para que ella pague por ti. Vete tranquila a tu Purgatorio, y no te reconcomas por candideces.
Y efectivamente. El alma de Diego Pérez no volvió a rebullirse. Si hubiera perseverado en la manía de las escapatorias, el padre Calancha, que debió tener bien organizada su policía, lo habría sabido y nos lo hubiera contado.
La monja llamó a la alegre viudita, y la intimó que pagase a Zapata los doscientos duros de que el difunto se había confesado deudor. Madama quiso protestar el libramiento, alegando razones que probablemente serían de pie de banco, porque la sierva de Dios le repuso con toda flema:
-Bueno, hijita, como quieras. Que pagues o no pagues, me es indiferente. Lo que sí te aseguro es que esta noche tendrás de visita a tu marido. Él se encargará de convencerte... y hasta de cobrarte cuentas atrasadas.
Ante tal amenaza, la viudita, cuya conciencia no estaría muy sobre la perpendicular, se avino a pagarle a Zapata los doscientos de la deuda —243→ . Prefería largar la mosca a volver a tener dimes y diretes con el difunto.
|
Ahora bien, digo yo: ¿no convienen ustedes conmigo en que, en este condenado y descreído siglo XIX, las benditas ánimas del Purgatorio se han vuelto muy pechugonas, tramposas y sin vergüenza? Para delicadeza las ánimas benditas de ha tres siglos. Hemos visto a una de estas infelices en trajines del otro mundo a este, para pagar una miserable deuda de doscientos pesos. ¿Y hoy? Mucha gente se va al otro barrio con trampa por centenares de miles, y en el camino se les borra de la memoria hasta el nombre del acreedor.
Entre las reliquias que conservan en Lima las monjitas del monasterio del Prado (dice el padre Calandra en el libro V de su crónica agustina del Perú) hállase una muela de una de las once mil vírgenes y una redomita de cristal con leche verdadera (sic) de María Santísima.
¡Muchacho! Enciende el gas.
Yo, mi señora doña Prisciliana, creo a pies juntillos todo lo que en materia de reliquias y de milagros refiere aquel bendito fraile chuquisaqueño. ¡Vaya si creo! Y la prueba voy a dársela relatando algo, que no mucho, de lo que en su infolio trae sobre los panecitos de San Nicolás, por los que dice que menos trabajoso sería contar las estrellas del cielo que los milagros realizados en Lima por obra y gracia de los antedichos panes minúsculos. Lo que me trae turulato y alicaído y patidifuso, es que ya los tales panecitos tengan monos virtud que el pan quimagogo. Tan sin prestigio están hoy los unos como el otro. ¡Frutos de la impiedad que cunde!
Hubo en Lima, allá por los tiempos de los virreyes marqués de Guadalcázar y príncipe de Esquilache, una dona María la Torre de Urdanivia, mujer de mucha industria y arrequives, la cual estableció una panadería y se arregló con la comunidad agustina para tener el monopolio en la —244→ elaboración de los panecillos de San Nicolás. Algunos cestos enviaba diariamente al convento, y los panes, después de bendecidos por el superior o el definidor del turno, se distribuían en la portería entre los enfermos, muchos de los que oblaban una moneda, por vía de limosna para el culto del altar del santo. La panadera por su cuenta vendía también panecitos hechizos o sin bendecir, que eran consumidos por los niños de la ciudad. Diz que la venta de éstos le dejaban un provecho saneado de cinco pesos por día.
Cada vez quo amainaba la ganancia o amenazaba decaer la moda de los panecitos, nuestra panadera encontraba a mano un milagro. Voy a contar algunos de los que el padre Calancha aceptó como tales, y que para mí, es claro que son también verdaderos de toda verdad, milagros de primera agua y...
|
En una ocasión dijo la panadera que ese día no había panes, sino el uparse el dedo meñique; porque un descuido del maestro del amasijo bahía hecho que se quemasen en el horno y la masa estaba carbonizada. Los enfermos tenían, pues, que quedarse sin la religiosa panacea, y el vecindario andaba compungido por desventura tamaña. Vinieron el superior y otros agustinos a la panadería a informarse del caso, y doña María, con aire lacrimoso, les dijo:
-¡Ay, padres, qué desdicha! Porque me crean, entren sus paternidades conmigo y verán la lástima.
Entraron los frailes, y... ¡milagro patente!..., hallaron, en vez de carbón, albos y lindos los panecitos.
Por supuesto, que se alborotó el cotarro y hubo hasta repique de campanas. Hagan ustedes de cuenta que yo estuve en la torre y ayudé a repicar al campanero...
|
Quemábasele una noche la casa a doña María, y el alarmado vecindario principió a arrojar agua sobre las llamas. La panadera dijo entonces: «ténganse vuesamercedes», echó un panecito en la hoguera, y el incendio se extinguió tan rápidamente como no lo obtendrían hoy todas las compañías de bomberos reunidas.
¿Vale o no vale este milagro? Aconsejo a mis enemigos que, en previsión —245→ de un conflicto idéntico, tengan siempre en la alacena un nicolasito y que se dejen de hacer tocar la campana de alarma y de fastidiar a bomberos y salvadores.
Y vamos adelante con el repertorio de doña María.
Su hija, doña Ana de Urdanivia, tomose un atracón que la produjo un cólico miserere. El hermano de la enferma, que era todo un señor abogado, se plantó frente a la imagen de San Nicolás, tan reverenciado en la casa, y sin pizca de reverencia le dijo:
-Mira, santo glorioso, como no salves a mi hermana, no se vuelven a ajumar tus panecitos en casa.
¡Vaya la lisura del mozo desvergonzado!
Probablemente San Nicolás debió amostazarse ante la grosera amenaza del abogadillo, porque la enferma siguió retorciéndose, sin que las lavativas ni el agua de culén o de hierbaluisa le aliviaran en lo menor.
Según el padre Calancha, el hermanito se dirigió entonces a una estampa de fray Francisco Solano, y le ofreció contribuir con cien pesos para su canonización si se avenía a hacer el milagro de salvar a docta Ana.
La guerra civil asomaba las narices en el hogar de la panadera, entusiasta devota del Tolentino. Su hijo se pasaba a las banderas de San Francisco. ¡Qué escándalo! Íbase a ver cuál santo era más guapo y podía más.
-¡Yo no quiero nada con San Francisco! -gritaba doña María.- ¡Nada con santos nuevos! ¡Viva mi santo viejo!
Vencido por los clamores de la madre, convino al fin el hijo en que la suerte decidiera bajo el patrocinio de cuál de los dos santos había de ponerse la salud de doña Ana, y evitar así que en el cielo se armase pendencia entre los dos bienaventurados.
La suerte favoreció a San Nicolás. Una nueva lavativa en la que se desmenuzó un panecito bastó para desatracar cañerías.
Y si este no lo declaramos milagro de tomo y lomo, será... porque no entendemos jota en materia de milagros.
Por supuesto que curaciones de desahuciados por la ciencia médica y salvación de enfermos con medio cuerpo ya en la sepultura, gracias a los nicolasitos, era el pan nuestro de cada día. Había que mantener en alza el crédito del artículo.
Preguntaba un chico a señora abuela:
-¿Por qué pides a Dios todas las mañanas el pan nuestro de cada día? ¿No sería mejor, abuelita, que pidieses por junto siquiera para un mes?
-No, hijo -contestó la vieja:- se pondría muy duro para mis quijadas, y a mí me gusta el pan tierno y calentito.
Esa era la ventaja de los nicolasitos sobre el pan de todas las panaderías de Lima. La fe hacía que siempre pareciesen pan tierno.
—246→Pero el milagro que llevó a su apogeo el aprecio popular por los panecillos y que hizo caldo gordo a la panadera, fue el siguiente, que vale por una gruesa de milagros. Lo he reservado para el fin por cerrar, como se dice, con llave de oro.
Tenía la de Urdanivia por ahijada a una chica de cinco años, llamada Elvira, huérfana de padre y madre. Jugando Elvira con otro chicuelo, éste le clavó una cuchillada partiéndole la niña del ojo.
Lo demás no
quiero contarlo yo, ni me conviene. Que lo cuente por mí el
padre Calancha: «El ojo se fue vaciando,
y doña María, no sabiendo qué hacerse con su
ahijada, dio voces a San Nicolás, molió un panecito,
envolvió el ojo deshecho y el panecito, todo, junto y
vendolo mientras llegaba cirujano que estancase la sangre; que del
ojo no se trataba, teniéndolo ya por cosa perdida. Quedose
la niña dormida, despertó dentro de dos horas, y
levantose buena y sana con la misma vista que antes, y quedó
una señal cristalina que cogía la niña del ojo
de arriba para abajo, y antes bien la hermoseaba que desfiguraba
pareciendo encaje de ataujía, dejándola Dios
allí para evidencia y memoria del milagro. Yo vide poco
después a la muchacha, y preguntándola si esa raya la
impedía la vista, me respondió que en ninguna manera
y que veía mejor con aquel ojo que con el
otro»
.
Cierto que donde hay bueno cabe mejor; y dígolo porque si no miente el padre presentado fray Alonso Manrique, cronista de los dominicos de Lima, nuestro paisano Martín de Portes mejoró en tercio y quinto este milagro. Cuenta fray Alonso que a una mujer le pusieron sobre el ojo una cataplasma con tierra del sepulcro del bienaventurado lego, y al desprenderla se vino con la cataplasma el ojo, y lo echaron a la basura.
¿Creerán ustedes que por eso quedó huera la ventana? ¡Quia! Le salió a la mujer ojo nuevo, ni más ni menos que si se tratara de mudar diente o muela.
Y si este no es milagro del más superfino, digo yo..., que digo que nada he dicho.
Lo positivo es que doña María legó al morir poco más de cien mil duros en acuñadas y relucientes monedas de oro, amén de propiedades urbanas y de la panadería, que era mina de cortar a cincel. Pero fuese que sus herederos y descendientes no supieran explotar el filón o que se perdiera la fe en los milagros, ello es que la mina dio en agua, y que los choznos de doña María la Torre y Urdanivia andan hoy por esas calles de Lima más pobres que Carracuca.
—[247]→

¡Vaya con el título del articulejo! Pues un oidor era hombre de carne y hueso, había de casarse como nos casamos todos. Nos hace tilín una muchacha, la camelamos y decimos envido y truco, nos contesta ella quiero y retruco, nos arreglamos con la suegra y el resto le toca a la curia y al párroco. Pues no, señor. Así no se casaban los oidores de esta Real Audiencia.
Felipe II creyó, y muy erradamente por cierto, que para libertar a esos magistrados de compromisos en daño de la recta administración de justicia, ya que no era posible condenarlos a celibato perpetuo, debía prohibirles contraer matrimonio con vecina de los pueblos sujetos a la jurisdicción del galán. Ítem, y bajo pena también de multa y perdimiento de empleo, les vedaba consentir en el enlace de sus hijas, hermanas y sobrinas con hombre que fuese domiciliado en el país, prohibición que igualmente rezaba con los parientes del sexo feo. Decía el monarca que las influencias de familia colocan al magistrado en condición propensa a la injusticia o fácil al cohecho. ¡Escrúpulos cándidos de Su Majestad! El que quiere vender la justicia la vende, como Judas a Cristo, sin pararse en menudencias ni en pamplinadas penales.
—248→Así cuando un oidor de Lima, por ejemplo, hastiado de una soltería pecaminosa o de una viudedad honesta que le impusiera castidad forzada, aspiraba a la media naranja que le hacía falta, escribía a uno de sus compañeros o garnachas de Méjico, Quito o Chile encargándole que le buscase esposa, determinando las cualidades físicas y morales que en ella se codiciaban y aun estableciendo la cifra a que la dote debía ascender. Otros dejaban la elección del mueble al buen gusto y lealtad del comisionado.
Cuenta Vicuña Mackcenna en su Quintrala, que el oidor Álvarez de Solórzano encargó a un amigo que le arreglase matrimonio con una noble viuda residente en Tucumán, con la condición de concertar también el enlace de dos jóvenes, sobrinos o deudos de la dama, con doña Úrsula y doña Luisa, hijas de su señoría. El oidor aspiraba a que en su familia nadie envidiase dicha ajena. Por supuesto que ni ellos ni ellas se conocían ni por retrato; que en esos tiempos habría sido hasta pecado de Inquisición el imaginarse la posibilidad de reproducir la semblanza humana hasta el infinito, con auxilio de un rayo de luz solar. Matrimonios tales eran pura lotería.
La suerte le daba al prójimo buen o mal número, ni más ni menos como ahora, a pesar de que no va un hombre tan a ciegas en la elección de compañera.
Otro oidor de Lima, el licenciado Altamirano, arregló en 1616 matrimonio, por intermedio de un su colega de Santiago, con una aristocrática joven, sobre la base de que la dote sería un cargamento de sebo, charquicordobanes, ají, cocos y almendras por valor de cincuenta mil pesos. La boda se celebró en Santiago, con mucho fausto, por poder que Altamirano confirió a un oidor, habiendo funcionado como padrino otro magistrado de igual categoría.
Dote y novia fueron puestos en Lima de cuenta y riesgo del suegro, según literalmente reza el contrato matrimonial, documento que hemos leído.
El casamiento de un oidor era, en toda la acepción de la frase, lo que se entiende por matrimonio a fardo cerrado. Ni por muestra conocía la mercadería antes de que la despachase la aduana. De ahí resultó el que, con raras excepciones, los matrimonios de oidor en Lima anduvieron mal avenidos y fueron semilleros de escándalos.
Algo de esto debió traslucirse por Felipe V o Carlos III, porque en el siglo pasado se derogó la real pragmática, prohibitoria de que los oidores y miembros de su familia casasen con persona del país de su residencia. Quedaron sujetos a la fórmula general de solicitar sólo real permiso, que nunca fue negado.
—249→Los matrimonios a fardo cerrado fueron en el Perú como la capa de gala de los hombres decentes. Nadie con pretensión de persona de rumbo usaba en actos de etiqueta capa cortada y cosida por sastre de esta tierra. Lo decoroso era encargarla a España, y hubo en ocasiones capas españolas que resultaran capotes, como mujeres de oidores que resultaron mujerzuelas.
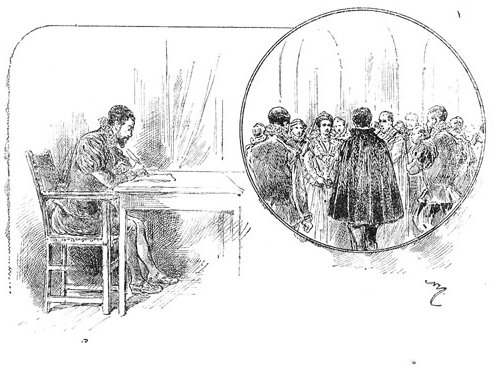
—250→
Hasta ayer creí firmemente que el sustantivo guaragua, en la acepción de contoneo en el andar o de perfiles y rodeos ociosos en las acciones y en la conversación, era limeñismo puro, nacido en este siglo. Pero me ha hecho caer de mi asno la lectura de un pasquín que allá por los fines de 1658 apareció en la puerta de los palacios arzobispal y de gobierno. Dice así:
|
¿Qué motivó este pasquín? ¿Cuál el entripado de sus paranomasias? Esto es lo que va a conocer el lector.
Grave entredicho había entre el arzobispo de Lima don Pedro Villagómez, sobrino de Santo Toribio, y el virrey conde de Alba de Liste y Villaflor don Luis Enríquez de Guzmán.
Como es sabido, este virrey vivió rompiendo siempre lanzas con la Inquisición de Lima y el metropolitano, mereciendo que el fanático pueblo lo bautizase con el apodo de virrey hereje. Dejando a un lado sus querellas con el Santo Oficio, de las que largo hablé en otra oportunidad, acusáronlo ante el soberano de haber demorado por quince días la promulgación de una real cédula de Felipe IV, por la que dispuso Su Majestad que la universidad de San Marcos no confiriese grado de bachiller, licenciado o doctor, sin que previamente firmase el aspirante juramento de defender la pureza de la Virgen, concebida sin pecado original. No hubo en este retardo malicia por parte del virrey, sino una de esas distracciones o descuidos a que en nuestras oficinas son dados los subalternos y hasta los portapliegos; pero el chisme fue a España, y aunque con suavidad en los términos; vínole al de Alba de Liste una reprimenda; que no otra cosa significaba el consejo de que en lo sucesivo fuese menos tibio en su religiosidad.
De Madrid le participó un amigo palaciego a su excelencia que el chisme era de origen arzobispal, y fácil es adivinar que si antes virrey y —251→ arzobispo se mascaban y no se tragaban, después de la repasata regia no les faltaría más que darse de mordiscones.
En esta hostil disposición de ánimos y dividida la sociedad limeña en partidos, uno por su excelencia y otro por su ilustrísima, llegó la fiesta de Corpus del año 1657. La procesión fue solemnísima, espléndida. Hasta el sol estuvo reverberante y picador.
D. Pedro Villagómez sexto arzobispo de Lima
El virrey iba cirio en mano y con la cabeza descubierta, mientras el arzobispo se resguardaba de los rayos de Febo bajo un lujoso quitasol o baldaquino de Damasco con flecos de oro, sostenido por uno de sus familiares.
Había la procesión descendido las gradas de la catedral, y hallábase la comitiva oficial frente al Sagrario cuando el de Alba de Liste se detuvo.
¿Qué pasaba? Lo que todo el mundo veía era que un capitán de la guardia del virrey se acercó al arzobispo, le habló casi al oído, volvió donde su excelencia, le dijo algo sotto voce, regresó donde el señor Villagómez, tornó donde su excelencia, y la procesión sin dar paso.
Al fin el arzobispo se separó de su puesto y se metió en su palacio, frente a cuya puerta estaba. Y la procesión siguió su curso.
Era el caso que el de Alba de Liste le había mandarlo decir a su ilustrísima que cuando el representante del monarca iba descubierto ante el rey de reyes, no podía, sin mengua del patronato y prestigio real, consentir en que el arzobispo fuese a cubierto del sol.
El arzobispo, después de la réplica y contrarréplica, optó por retirarse..., pero sin cerrar su quitasol.
¡O somos o no somos!
Ya se imaginarán ustedes el tole tole y polvareda que el incidente levantaría. —252→ Si no hubo revolución fue... porque todavía no estábamos locos de remate.
Cuestión idéntica sobre el quitasol arzobispal hubo en el siglo pasado entro el ilustrísimo señor Barroeta y el virrey Manso de Velazco. Terminó con la traslación de Barroeta al arzobispado de Granada, en España.
Por supuesto, que la querella entre el señor Villagómez y el conde fue hasta la corte. Su Majestad don Felipe IV se vio de los hombres más apurados para fallar. Sus simpatías estaban en favor del virrey, que no había hecho más que mantener muy en alto los fueros del patrono; pero el cardenal arzobispo de Toledo defendió en los consejos del rey la conducta del señor Villagómez, como quien aboga en causa propia.
¿Qué hacer? No dar la razón al uno ni al otro, declarar tablas la partida, y eso fue lo que hizo Felipe IV.
Por real cédula de 13 de marzo de 1658 se dispuso que ni virrey ni arzobispo usasen quitasol en las procesiones, que es a lo que aludía el pasquín.
