Tradiciones peruanas
Ricardo Palma
[5]
Quinta serie
Un cerro que tiene historia. - El carbunclo del diablo. - D. Alonso el Membrudo. - La hija del ajusticiado. - Orgullo de cacique. - La moda en los nombre pila. - Capa colorada, cabello blanco y caja turán-tun-tun. - El ahijado de la Providencia. - Historia de unas columnas. - Fray Juan Sin Miedo. - Un obispo de contrabando. - Los judíos del prendimiento. - La procesión de ánimas de San Agustín. - Cortar por lo sano. - Un virrey capitulero. - El niño llorón. - Zurrón-currichi. - Dos palomitas sin hiel. - Un señor de muchos pergaminos. - El obispo del libro y la madre Monteagudo. - No juegues con pólvora. - Batalla de frailes. - Las clarisas de Trujillo. - El conde condenado. - Haz bien sin mirar a quien. - Un obispo de Ayacucho. - La camisa de Margarita. - El que más vale no vale tanto como Valle vale. - Humildad y fiereza todo en una pieza. - El príncipe del Líbano. - El hábito no hace el monje. - Mogollón. - El divorcio de la condesita. - El que espera desespera. - La laguna del diablo. - ¡Al rincón! ¡Quita calzón! - Creo que hay infierno. - Una hostia sin consagrar. - El primer toro. - Juana la Marimacho. - Una sentencia primorosa. - Un drama íntimo. - Una astucia de Abascal. - Un tenorio americano. - La viudita. - ¡Que repiquen en Yauli! - David y Goliath. - Seis por seis son treinta y seis. - El sombrero del padre Abregú. - El canónigo del taco. - HILACHAS: I. Los caciques suicidas. - II. Granos de trigo. - III. Agustinos y franciscanos. - IV. Lapsus linguae episcopal. - V. Las tres misas de finados. - VI. Entre santa y santo pared de cal y canto. - VII. Un emplazamiento. - VIII. Brazo de plata. - IX. ¡Arre, borrico! Quien nació para pobre no ha de ser rico. - X. Las campanas de Eten. - XI. Los gobiernos del Perú. - XII. Apocalíptica. - XIII. Órdenes para el infierno. - XIV. Palabras sacan palabras. - XV. Un asesinato justificado. - XVI. La calle de la Manita. - XVII. La calle de las Aldabas. - XVIII. Como San Jinojo. - XIX. Carencia de medias y abundancia de medios. - XX. ¡Mata! ¡Mata! ¡Mata! - XXI. La casa de las penas. - XXII. Una lección en regla. - XXIII- Un marido feroz. - XXIV. Un tiburón. - XXV. El judío errante en el Cuzco.- XXVI. El primer buque de vapor. - XXVII. Un fanático. - XXVIII. Truenos en Lima. - Entrada de virrey. -
Los plañideros del siglo pasado. [7]

Un cerro que tiene historia
A un cuarto de legua de la plaza Mayor de Lima y encadenado a una serie de colinas, que son ramificación de los Andes, levántase un cerrillo de forma cónica, y cuya altura es de cuatrocientas setenta varas sobre, el nivel del mar. Los geólogos que lo han visitado convienen en que es una mole de piedra, cuyas entrañas no esconden metal alguno; y sabio hubo que, en el pasado siglo, opinara que la vecindad del cerro era peligrosa para Lima, porque encerraba nada menos que un volcán de agua. Las primeras lluvias del invierno dan al cerro pintoresca perspectiva, pues toda su superficie se cubre de flores y gramalote que aprovecha el ganado vacuno.
En 1536 el inca Manco, a la vez que con un ejército de doscientos mil indios asediaba el Cuzco, envió sesenta mil guerreros sobre la recién fundada ciudad de Lima. Éstos, para ponerse a, cubierto de la caballería española, acamparon a la falda del cerro, delante del cual pasaba un brazo del Rimac, cuyo curso continuaba por los sitios llamados hoy de Otero, y el Pedregal. [10]
A propósito del río, consignaremos que en 1554 el conquistador Jerónimo de Aliaga, alcalde del Cabildo de Lima, representó y obtuvo que con gasto que no excedió de veinte mil duros se construyese un puente de madera; mas en 1608, viendo el virrey marqués de Monteselaros que las crecientes del Rimac amenazaban destruirlo, procedió a reemplazarlo con el de piedra que hoy existe, y cuya construcción se terminó en 1610 con gasto de cuatrocientos mil reales de a ocho.
En 1634 una creciente del Rimac destruyó la iglesia de Nuestra Señora de las Cabezas, a cuya reedificación se puso término cinco anos después.
En la noche del 11 de febrero de 1696 se desbordó el brazo de río que pasa por el monasterio de la Concepción, llegando el agua hasta la plaza Mayor. En las tiendas de los Portales, cuya construcción acababa de terminar el virrey conde de la Monclova con gasto de veinticinco mil pesos, subió el agua a media vara de altura; y como casi todas eran ocupadas por escribanos que tenían los protocolos en el suelo y no en estantes, por lo caro de la madera, pudriéronse documentos cuya reposición fue, si no imposible, muy difícil. Desde entonces se trasladaron los escribanos a otras calles, legando su nombre al Portal que habían ocupado.
Con las continuas avenidas sufrieron tanto los cimientos del famoso y monumental puente de piedra, que en tiempo del virrey Amat cundió la alarma de que el primer ojo amenazaba desplomarse. Desde 1766 hasta 1777 duraron los trabajos de reparación, terminados los cuales, y en reemplazo de la estatua ecuestre de Felipe V, que se derrumbó en el terremoto de 1746, colocaron sobre la arcada el reloj de los jesuitas, instituto que acababa de ser abolido. En 1852 el presidente general Echenique reemplazó este reloj con otro que había mandado traer de Europa y que desapareció en 1879 a consecuencia de un voraz incendio.
Larga nos ha salido la digresión. Reanudemos el relato.
Durante diez días sostuvieron los indios recios combates con los defensores de la ciudad, cuyo número alcanzaba escasamente a quinientos españoles.
Entonces fue cuando, según lo apunta Quintana refiriéndose al cronista Montesinos, la querida de Pizarro, Inés Huayllas Ñusta, hermana de Atahualpa, instigada por una coya o dama de su servicio, fue sorprendida dirigiéndose al real de los sitiadores, llevándose un cofre lleno de oro y esmeraldas.
Pizarro perdonó a su querida, a la que fue después madre de sus hijos Gonzalo y Francisca; pero mandó dar garrote a la coya, instigadora de la fuga. [11]
Eso de haber sido benévolo para con la querida, es virtud que cualquiera la tiene y que está en la masa de la sangre. ¡Miren qué gracia! Aquí viene de molde este pareado:
| Pues yo también soy hecho de igual barro | ||
| que el inmortal conquistador Pizarro. |
Siempre que los sitiadores emprendían el paso del río, para consumar la derrota y exterminio de los sitiados conquistadores, volvíase tan impetuosa la corriente, que centenares de indios perecieron ahogados. Por el contrario, a los españoles les bastaba encomendarse a San Cristóforo (cargador de Cristo) para vadear el río sin peligro, y embestir sobre los atrincheramientos del enemigo, bien que con poco éxito, pues eran constantemente rechazados y tenían que replegarse a la ciudad.
A no obrar el cielo un milagro, los españoles estaban perdidos.
Y ese milagro se realizó.
En la mañana del 14 de septiembre, día en que la Iglesia celebra la fiesta de la Exaltación de la Cruz, los indios emprendieron la retirada, sin que haya podido ningún historiador explicar las causas que la motivaron.
A las cuatro de la tarde de ese día, D. Francisco Pizarro, seguido de sus bravos conmilitones, se dirigió al cerro, lo bautizó con el nombre de San Cristóbal, y para dar principio a la erección de una capilla puso en la cumbre una gran cruz de madera.
Como por entonces no había en Lima templo alguno, la misa dominical se celebraba en la plaza Mayor, en altar portátil que se colocaba frente al callejón de Petateros; mas en 1537 inaugurose la capillita del cerro de San Cristóbal, a la que, por devoción y por paseo, afluía el vecindario en los días de fiesta.
Después, anualmente, el 14 de septiembre efectuábase una bulliciosa romería al San Cristóbal.
Había en ella danza de moros y cristianos, abundancia de cohetes y francachela en grande.
Aunque el terremoto de 1746 destruyó la capilla, dejando en pie parte de los muros, no por eso olvidó el pueblo la romería anual, y en el sitió que antes fue sagrado se bailaba desaforadamente y se cometía todo linaje de profanos excesos.
Allí, sin respeto a la prohibición de la autoridad, se cantaba hasta el estornudo, cancioncita liviana con que se conmemoraba la peste que afligió a Lima en 1719 y que, entre estornudo y estornudo, condujo algunos [12] prójimos al campo santo. Como muestra de la cancioncilla popular, vaya una de sus coplas:
| «Tiene mi dueño | ||
| eso pequeño, | ||
| chiquito lo otro y estrecho el pie. | ||
| ¡Ach! ¡María y José!». |
En 1784 el arzobispo La Reguera prohibió la romería y mandó que se acabase de demoler la capilla, dejando sólo, como recuerdo del sitio en que existiera, el arco de la puerta y una cruz de madera en memoria de la que colocó Pizarro.

[13]
El carbunclo del diablo
La huaca Juliana, cuya celebridad data desde la batalla de la Palma, el 5 de enero de 1855, por haber sido ella la posición más disputada, tiene su leyenda popular que hoy se me antoja referir a mis lectores.
Cuando el conquistador Juan de la Torre, el Madrileño, sacó en los tiempos de la rebelión de Gonzalo Pizarro grandes tesoros de una de las huacas vecinas a la ciudad, despertose entre los soldados la fiebre de escarbar en las fortalezas y cementerios de los indios.
Tres ballesteros de la compañía del capitán Diego Gumiel asociáronse para buscar fortuna en las huacas de Miraflores, y llevaban ya semanas y semanas de hacer excavaciones sin conseguir cosa de provecho.
El Viernes Santo del año 1547, y sin respeto a la santidad del día, que la codicia humana no respeta santidades, los tres ballesteros, después de haber sudado el quilo y echado los bofes trabajando todo el día, no habían sacado más que una momia y ni siquiera un dije o pieza de alfarería que valiese tres pesetas. Estaban dados al diablo y maldiciendo de la corte celestial. Aquello era de taparse los oídos con algodones.
Habíase ya puesto el sol, y los aventureros se disponían para regresar a Lima, renegando de los indios cicateros que tuvieron la tontuna de no hacerse enterrar sobre un lecho de oro y plata, cuando uno de los españoles dando un puntapié a la momia la hizo rodar gran trecho. Una piedrecita luminosa se desprendió del esqueleto.
-¡Canario!-exclamó uno de los soldados. -¿Qué candelilla es esa? ¡Por Santa María que es carbunclo, y gordo!
Y disponíase a mover la planta tras la piedrecilla, cuando el del puntapié, que era todo un matón, lo detuvo diciéndole:
-¡Alto, camarada! No me salve si no es mío el carbunclo, que fui yo quien sacó la momia.
-¡Un demonio que te lleve! Yo lo vi brillar primero, y antes mueras que poseerlo.
-¡Cepos quedos!, - arguyó el tercero desenvainando una espada de las llamadas de perrillo.- ¿Y yo soy D. Nadie?
-¡A mí no me tose ni la mujer del diablo, caracolines! -contestó el matón sacando a lucir su daga.
Y entre los tres camaradas armose la tremenda.
Y el carbunclo, lanzando vivísimos destellos, alumbraba aquel siniestro [14] duelo. No parecía sino que la maldita piedra azuzaba con su fatídico brillo la codicia y la rabia de los combatientes.
Al día siguiente, los mitayos de una huerta vecina encontraron el cadáver de uno de los guapos y a los otros dos con el pellejo hecho una criba y pidiendo a gritos confesión.
El alférez D. Francisco Carrasco, propietario del terreno sobre el que hoy se han edificado las espléndidas casas de Chorrillos, hizo en 1663 donación de esas tierras a varias familias indígenas de Huacho y Surco que vivían consagradas a la pesca. ¿Quién habría dicho al alférez Carrasco que la miserable pesquería que él fundó habría, antes de dos siglos, de convertirse en la más opulenta villa del Perú? (1)
Era fama que anualmente, en la noche del Viernes Santo, los viajeros que pasaban por el camino de Chorrillos veían brillar sobre la huaca Juliana el carbunclo del diablo.
Parece que el silbido de la locomotora ha bastado después para espantar al maligno.
Don Alonso el Membrudo
Cuentan del venezolano general Páez, el héroe de los llanos, que en la época de guerra a muerte con la metrópoli, tomó prisionero a un corpulento soldado español que gozaba reputación de hombre de hercúleas fuerzas. El caudillo de los patriotas le dijo:
-Oye, maturrango. Te perdono la vida si logras echarme al suelo.
Sonrióse el prisionero y aceptó el reto, creyendo segura la victoria; pero Páez, que para este género de lucha poseía más maña y agilidad que fuerza física, consiguió al cabo de dos minutos que el español cayese de espaldas.
Entonces el vencedor le dijo:
-¡Ea, tembleque, prepárate para que te fusilen!
A lo que el soldado contestó sin inmutarse:
-Corriente, mi general: usía ha jugado conmigo como el gato con el ratón. Ahora, engúllame. [15]
Déjase adivinar que a Páez le cayó en gracia la respuesta y que perdonó al prisionero.
También en el ejército realista había un hombre de ñeque. Era éste el comandante Santalla, del cual refieren que tomaba el librito de las cuarenta hojas, vulgo naipe, lo partía por mitad y decía: «Esto lo hacen muchos». Luego practicaba idéntica operación con las ochenta cartulinas, diciendo: «Esto lo hacen pocos». Y terminaba rompiendo de golpe los ciento sesenta retazos de baraja, exclamando con aire de triunfo: «¡Esto sólo lo hago yo, el comandante Santalla!».
Pero en esto de hombres vigorosos, Páez, Santalla y todos los Sansones modernos son niños de teta comparados con mi D. Alonso, sujeto de quien dice un cronista que cuando se le cansaba el caballo se lo echaba al hombro, sin desnudarlo de arneses, y seguía tan fresco su camino.
D. Alonso el Membrudo llamaban los conquistadores al capitán Alonso Díaz, deudo del gobernador de Panamá D. Pedro Arias Dávila.
Vecino del Cuzco cuando estalló la rebelión en favor de Almagro el Mozo, y muy devoto del marqués Pizarro, no quiso D. Alonso abandonar la ciudad, y quedose oculto en ella conspirando a favor del licenciado Vaca de Castro enviado por el rey para poner coto a las turbulencias del Perú.
Al tener noticia de que las tropas reales salían de Guamanga en número de 800 soldados para batir a los 600 de Almagro, decidió D. Alonso abandonar su escondite y enderezó al campo de Chupas, anheloso de llegar a tiempo para tomar parte en la batalla que se dio el 16 de septiembre de 1542.
Faltábanle pocas leguas para llegar al real de Vaca de Castro, cuando vio venir, jinetes en briosos caballos y a todo correr, a tres soldados que el vencedor enviaba al Cuzco con la noticia del descalabro de los almagristas.
Alonso Díaz detuvo a uno de los emisarios; y éste, al reconocer en él a uno de los leales y de los primeros conquistadores que vinieron a estos reinos con Pizarro, echó pie a tierra exclamando:
-¡Albricias, señor capitán! ¡Viva el rey! ¡Vencido es el tirano!
Tan grande fue el gozo de D. Alonso al saber la fausta nueva, que se echó en brazos del soldado diciéndole:
-¡Viva el rey! ¡Aprieta, valiente, aprieta!
Y tan estrecho fue el abrazo y tal la fuerza con que apretó D. Alonso el Membrudo, que el soldado dio un grito y cayó redondo lanzando un torrente de sangre por la boca.
Alonso Díaz, que en los combates de la conquista mataba, no con la [16] espada, sino con abrazos a los indios, olvidó, en el entusiasmo de su alegría por la victoria, que sus abrazos daban la muerte al prójimo.
Enjuiciado el involuntario matador, absolviolo Vaca de Castro; pero prohibiéndole para en adelante, bajo pena de la vida, abrazar a nadie, amigo o enemigo, hembra o varón.
El Sr. de Mendiburu, en el artículo que en su Diccionario histórico del Perú, consagra a Alonso Díaz, dice que vino de España una real cédula quitando a aquel brabucón el derecho de abrazo. Presumo que esta real cédula sería la aprobación de la sentencia dada por Vaca de Castro.
Que más vale maña que fuerza, como dice un refrán, lo comprueba el resultado de un duelo a espada entre Alonso Díaz y Francisco de Villacastín. Era éste uno de los compañeros del marqués Pizarro, quien profesábale gran cariño, a punto tal que lo hizo uno de los primeros potentados del Cuzco, dándole por mujer a una ñusta (princesa) hija de Huayna-Capac, llamada doña Leonor. Por su matrimonio, vino a ser Villacastín señor de Ayaviri, encomienda que hacía tributarios de él a más de ocho mil indios.
Villacastín era un personaje ridículo por su fealdad. Faltábanle los dientes delanteros, y lo que ocasionó este desperfecto en la boca era, en verdad, motivo para justa risa. Fue el caso que un día caminaba D. Francisco distraído, por un bosque de Panamá, cuando un mono, que estaba en la copa de un árbol, le arrimó tan feroz pedrada que le hizo vomitar cuatro dientes. Villacastín recobrose a poco, armó la ballesta y consiguió matar a quién tan feamente lisiado lo dejaba de por vida. ¡Dichoso tiempo el nuestro en que campean no sólo dientes sino hasta mandíbulas postizas! Si no recuerdo mal, Garcilaso, que conoció y trató a Villacastín, cuenta lo de la pedrada.
Alonso Díaz, que era gran bromista, burlándose en una ocasión de Villacastín, le dijo:
-Vuesa merced sólo tiene hígados para desafiarse con un mono brabucón y salir mellado para in eternum.
Picose Villacastín, y desenvainó. D. Alonso púsose en guardia, y se cruzaron los aceros. Pero D. Francisco, si bien tenía menos puños y vigor que su adversario, excedíalo en ligereza y, a poco esgrimir, le clavó a D. Alonso Díaz tan bárbara estocada, que lo tuvo por ocho días entre si las liaba o no las liaba.
Comprometido Alonso Díaz en el bando de Girón y vencido y ajusticiado este caudillo, acogiose el Membrudo al indulto que en 1554 promulgó la Real Audiencia, retirándose luego a vivir pacíficamente en el [17] Cuzco, donde era uno de los más acaudalados vecinos. Pero en 1556, recelando el virrey marqués de Cañete nuevos alzamientos, en los que se presentaba al capitán Díaz como agitador, le mandó en secreto dar garrote.
Un curioso, gran amigo de su excelencia, le preguntó un día el porqué había hecho dar muerte a español tan principal, y el virrey contestó sonriendo:
-Hícelo para curar a ese loco de la manía de abrazar; pues siendo sus caricias peligrosas y estándole vedadas, contravino a la real voluntad, y en un baile se le vio abrazar a una de sus comadres, según lo testifican diez vecinos de lo más notable del Cuzco.
La verdad quede en su sitio, que yo ni ato ni trasquilo, y no estoy de humor para discurrir sobre si fueron verdes o fueron maduras. Abrazador o revolucionario, ello es que D. Alonso el Membrudo murió de mala muerte.
La hija del ajusticiado
Fruto de juveniles devaneos dejó Gonzalo Pizarro una hija, bautizada con el nombre de Inés, y que al finar su padre en el cadalso contaba muy poco más de cinco años. De pocos con más propiedad que del infortunado caudillo pudo decirse con un poeta antiguo.
| «Ave que cansa su vuelo | ||
| Por tender a lo infinito, | ||
| Tal vez se estrella en el suelo | ||
| Por ambicioso prurito». |
Confiscada la hacienda del rebelde en provecho del real tesoro, llegó doña Inés a la pubertad en condición vecina a la miseria y mantenida por la generosidad de los poquísimos parciales y amigos del difunto. Uno de ellos decidió conducir a España a la doncella, creyendo que sería acogida por su tío Hernando Pizarro con el cariño de pariente.
En vano doña Inés se arrojó en Madrid a las plantas del monarca, pidiéndole la rehabilitación del nombre y derechos de su padre. El sombrío Felipe II se mantuvo implacable.
En vano puso en juego la infeliz joven todo linaje de esfuerzos para conseguir del Consejo de Indias que, por lo menos, la cabeza de Gonzalo fuese quitada del rollo en la plaza Mayor de Lima, donde se ostentaba [18] como infamante memoria del vencido caudillo. Las lágrimas de la huérfana caían sobre los cortesanos del demonio del Mediodía como la lluvia sobre el arenal.
Entonces acudió a su tío Hernando, imaginándose encontrar en él un corazón a quien hacer partícipe de las penas del suyo. ¡Horrible desilusión! El hermano de su padre la apostrofó con estas feroces palabras:
-¡Hija de mala madre y de peor padre, apártate de mi vista! Yo no soy deudo de ese traidor Gonzalo de quien me hablas.
Despreciada de todos en España, emprendió doña Inés viaje de regreso a Lima, diciéndose: «A mi tierra me vuelvo, que Dios no se ha muerto de viejo, y en este mundo endiablado no hay bien cumplido ni mal acabado». Así la fama de su belleza como la de sus desventuras en la corte, eran tema obligado de conversación en el Perú; y cuando se hablaba de su próxima llegada, dos hidalgos se presentaron al virrey, conde de Nieva, solicitando la mano de la hija del ajusticiado.
Era el uno D. Lorenzo de Cepeda Ahumada, hermano de Santa Teresa.
Era el otro D. Baltasar de Contreras, español también, mancebo de veinte años y a quien, niño aún, habían traído sus padres a Lima.
El virrey resolvió dejar iguales a los romancescos galanes de dama a quien ni por retrato conocían, y escogió para marido de doña Inés a un hombre de edad madura y de cuantiosa fortuna.
Al desembarcar la hija de Gonzalo, se encontró con la sorpresa de que no era ya libre para disponer de su suerte, y aceptó de buen grado el esposo que le habían elegido.
El hermano de Santa Teresa, al fin hombre de mundo, se encogió de hombros y asistió a la boda acompañado de Contreras, el otro pretendiente desairado. Pero el fantástico joven, al conocer a la novia, se sintió verdaderamente apasionado de ella, y abandonó el templo sin presenciar el fin de la ceremonia. Tres días después, D. Baltasar de Contreras vestía el hábito de religioso agustino. Fue un sacerdote ejemplar por su talento y virtudes, y asociado al padre Juan Vera, conocido con el mote del Pecador, fundó en 1619 el conventillo o Recolección de Guía.
El padre Contreras hizo un viaje a España; no quiso aceptar un obispado con que le brindaron en la corte; y después de haber ejercido los principales cargos de la orden, murió en Lima en 1632 y de edad casi nonagenaria.
En cuanto a la hija del ajusticiado, fue incansable en defender y honrar la memoria de su valiente y generoso padre, cuya cabeza vio, al fin, robada de la picota y puesta en lugar sagrado. [19]
Orgullo de cacique
El naufragio del vapor de guerra Rimac el 1º de marzo de 1855 en los arrecifes de la punta de San Juan llevó al tradicionista que este libro ha escrito, después de andar tres días entre arenales pasando la pena negra, al pueblecito de Acarí. Aquel naufragio no fue al principio gran catástrofe; pues de novecientos que éramos entre tripulantes del buque, pasajeros y un batallón de infantería que, con destino a Islay, se había embarcado, no excedieron do doce los ahogados en el mar. Pero cuando, congregados en la playa, nos echamos a deliberar sobre la situación, y nos encontramos sin víveres ni agua, y nos convencimos de que para llegar a poblado necesitábamos emprender jornada larga, sin más guía que la Providencia, francamente que los pelos se nos pusieron de punta. Acortando narración, baste decir que la sed, el hambre, el cansancio y fatiga dieron cuenta de ochenta y seis náufragos, y que los que, por vigorosos o afortunados, logramos llegar a Chaviña, Chocavento o Acarí, más semblanza teníamos de espectros que de humanos seres. Fue entonces cuando oí relatar a un indio viejo la tradición que van ustedes a leer, y de la cual habla también incidentalmente Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales.
Entre los caciques de Acarí y de Atiquipa, que nacieron cuando ya la conquista española había echado raíces en el Perú, reinaba en 1574 la más encarnizada discordia, a punto tal que sus vasallos se rompían la crisma, azuzados, se entiende, por los curacas rivales.
Era el caso que el de Atiquipa no se conformaba con que las fértiles lomas estuviesen bajo su señorío, y pretendía tener derecho a ciertos terrenos en el llano. El de Acarí contestaba que desde tiempo inmemorial, su jurisdicción se extendía hasta la falda de los cerros, y acusaba al vecino de ambicioso y usurpador.
La autoridad española, quo no podía consentir en que el desorden aumentara en proporciones, se resolvió a tomar cartas en la querella, amén de que el poderío de los caciques más era nominal que efectivo; pues a la política de los conquistadores convenía aún dejar subsistentes los cacicazgos y demás títulos colorados, rezagos del gobierno incásico.
El corregidor de Nazca mandó comparecer ante él a los dos caciques, oyó pacientemente sus cargos y descargos, y los obligó a prestar juramento de someterse al fallo que él pronunciara. [20]
Dos o tres días después sentenció en favor del cacique de Acarí y dispuso que, en prueba de concordia, se celebrase un banquete al que debían concurrir los indios principales de ambos bandos.
El de Atiquipa disimuló el enojo que lo causara la pérdida del pleito; y el día designado para el banquete de reconciliación estuvo puntual, con sus amigos y deudos, en la plaza de Acarí.
Había en ella dos grandes mesas en las que se veía enormes fuentes con la obligada pachamanca de carnero, y no pocas tinajas barrigudas conteniendo la saludable chicha de jora, mil veces preferible, en el gusto y efectos sobre el organismo, a la amarga y abotargadora cerveza alemana.
Ocupó una de las mesas el vencedor con sus amigos, y en la fronteriza tomaron asiento el de Atiquipa y los suyos.
Terminada la masticación, humedecida, por supuesto, con frecuentes libaciones, llegó el momento solemne de los brindis. Levantose el de Atiquipa, y tomando dos mates llenos de chicha, avanzó hacia el de Acarí y le dijo:
-Hermano, sellemos el pacto brindando por que sólo la muerte sea poderosa a romper nuestra alianza.
Y entregó a su antiguo rival el mate que traía en la derecha.
No sabré decir si fue por aviso cierto o por sospecha de una felonía por lo que, poniéndose de pie el de Acarí, contestó mirando con altivez a su vencido adversario:
-Hermano, si me hablas con el corazón, dame el mate de la izquierda, que es mano que al corazón se avecina.
El de Atiquipa palideció y su rostro se contrajo ligeramente; mas fuese orgullo o despecho al ver abortada su venganza, repúsose en el instante y con pulso sereno pasó el mato que el de Acarí le reclamara.
Ambos apuraron el confortativo licor; más el do Atiquipa, al separar sus labios del mate, cayó como herido por un rayo.
Entre el suicidio y el ridículo de verse nuevamente humillado por su contrario, optó sin vacilar por el suicidio, apurando el tósigo que traía preparado para sacrificar al de Acarí. [21]
La moda en los nombres de pila
I
El inca Concolorcorvo, cuzqueño que, con repugnante cinismo, escribía: «Yo soy indio neto, salvo las trampas de mi madre, de que no salgo por fiador, y creo descender de los Incas por línea tan recta como el arco iris», aboga en su Lazarillo de ciegos caminantes, curioso libro que se imprimió en 1773, por el destierro de los nombres de antiguo uso, dando por razón que los santos nuevos tienen que ser más milagreros que los santos viejos; pues éstos de seguro que, con haber sido pedigüeños desde larga data, han de traer fastidiado a Dios, que se mirará y remirará para seguir acordándoles mercedes.
No diré yo que esto del nuevo calendario deje de significar un progreso; que con mi terquedad no haría sino imitar al anciano aquel que, aferrado a las cosas de su mocedad, nada encontraba bueno en el presente. «Vaya, abuelo, que en camino está usted de decirme que, en su tiempo, hasta la Hostia consagrada era mejor», le interrumpió su nieto. «Por supuesto -contestó el viejo,- como que era de harina de mejor calidad». Pero sí digo que así el nombre de pila como el apellido han servido y servirán de carta de recomendación, abundando los casos en que acarrean perjuicio. Un soldado que se llame Pánfilo, Cándido, Homobono o Simplicio debe renunciar a carrera en que hallará rápido ascenso un Alejandro, un César, un Darío o un Napoleón. No a humo de pajas dijo Espronceda lo de que
| «El nombre es el hombre | ||
| y es su primer fatalidad su nombre». |
Prueba al canto. Allá por los años do 1680 existió en Arequipa un gallego llamado David Gorozabel. Pues por cargar con tal nombre y tal apellido, casi lo achicharra la Inquisición en Lima, teniéndolo por judío. Sus señorías los inquisidores habían leído en la Biblia este versículo: Salathiel autem genuit Zorobabel, y corrigieron el texto poniendo en serios atrenzos al gallego Gorozabel, que lo menos debía ser primo segundo de Zorobabel. [22]
Si en el siglo XIX las madres, llevándose de la opinión del cacique cuzqueño, han declarado cesante el calendario antiguo, buscando en las novelitas románticas nombres de revesado eufonismo para cristianar con ellos a sus hijos; si hoy se hace en las familias punto más serio que cuestión de Estado la elección de nombre para un nene, ¡bien hayan nuestros abuelos que maldito si paraban mientes en ello! Todo títere cargaba con prosaico nombre, que por entonces no había almanaque poético. Arco de iglesia habría sido encontrar en toda la América española un Arturo o un Edgardo, tina Oquelinda o una Etelvina.
Sin embargo, en los últimos años de la conquista hubo un nombre de moda y con el cual se bautizó por lo menos a un cincuenta por ciento de los nacidos. La moda no vino a Lima desde Francia, como las modernas, sino desde Potosí, como si dijéramos desde el polo.
Martínez Vela y un cronista agustino lo relatan, y a su verdad me atengo.
Hasta 1584, párvulos (mestizos o de pura sangre española) nacidos en Potosí eran ángeles para el cielo. No había memoria de que ningún niño hubiese llegado a la época de la dentición. El frío mató más inocentes que el rey de la degollina. Gracias a que desde 1640, casi cien años después de fundada la ciudad, se experimentó en ella tan notable cambio en la temperatura, que sólo desde entonces han podido los vecinos cultivar jardinillos que, por vergonzantes que sean, hojitas verdes ostentan.
Doña Leonor de Guzmán, dama castellana y esposa de D. Francisco Flores, veinticuatro de la imperial villa, había tenido un cardumen de hijos que vivieron lo que las rosas de que habla el poeta francés. En vano la pobre madre adoptaba todo linaje de precauciones para salvar la existencia de los niños, no siendo la menor la de darlos a luz en algún valle templado, y traerlos a Potosí después de pocos meses, que era como traerlos al cementerio.
En 1584, los agustinos acababan de fundar su convento, y doña Leonor, que se sentía con huésped en las entrañas, andaba con el desconsuelo de recelar que también se helase el nuevo fruto. El prior de los agustinos fue a visitarla un día, y encontrándola llorosa y acongojada la dijo:
-Enjugue esas lágrimas, mi señora doña Leonor, que encomendando la barriga a San Nicolás de Tolentino, yo lo respondo de que, sin abandonar la villa, tendrá heredero y lo verá logrado.
Lo cierto es que el santo hizo el milagro, y que D. Nicolás Flores, rector cincuenta años más tarde de la Universidad de Lima y regidor de su Cabildo, fue el primer niño de raza española a quién el frío no convirtió en carámbano.
Entre setenta y dos bautismos que en 1585 administró el cura de la [23] parroquia de San Lorenzo, consta del respectivo libro que, exceptuando cinco, el nene que no fue Colás fue Colasa. Fuese por intercesión del santo de los panecillos o porque el frío amainara, ello es que muchos de los infantes libraron de morir antes de la edad del destete.
Las madres limeñas no quisieron ser menos que las potosinas, y casi todos los muchachos nacidos hasta fin de ese siglo tuvieron por patrono a San Nicolás de Tolentino.
II
Pero la moda, que es hembra muy veleta, después de un cuarto de siglo había pasado, y eso no traía cuenta a los agustinos. Era preciso resucitarla y, en efecto, resucitó en 1624. Vean ustedes cómo.
D. Enrique del Castrillo y Fajardo, general de caballería del Perú y capitán de la compañía de gentileshombres lanzas, tuvo una disputa con otro caballero que, sin pararse en ceremonias, le espetó en sus peinadas barbas un miente usía. El general echó mano por la charrasca y, también sin ceremonias, le sembró las tripas por el suelo. Me parece que así a cualquiera se le enseñan buena crianza y miramientos.
Por entonces todas las iglesias de Lima gozaban del derecho de asilo, pues fue sólo en 1772 cuando el Padre Santo lo limitó a la catedral y San Marcelo.
Mientras recogían de la callo al difunto D. Enrique tomó seguro en el templo de San Ildefonso, cuyo convento servía de colegio a los padres agustinos.
Doña Jacobina Lobo Guerrero, sobrina del arzobispo y esposa del refugiado, puso en juego todo género de influencias para que su marido fuese absuelto por el asesinato, absolución que alcanzó del virrey y de la Audiencia, por ser necesarios los servicios del general de caballería para la defensa de la ciudad, amenazada a la sazón por el pirata Heremite.
Cuando se presentó doña Jacobina en la portería de San Ildefonso, llevando a su marido la orden de libertad, encontrose con éste tan gravemente enfermo que los físicos le habían mandado hacer los últimos aprestos para el viajo eterno.
Dice el cronista padre Calancha que doña Jacobina hizo entonces formal promesa a San Nicolás de Tolentino de darle en cera, artículo muy caro en esa época, tantas arrobas cuantas pesase la humanidad do su marido, que era hombre alto y fornido, a juzgar por el retrato que existe en la catedral, en la capilla de San Bartolomé, de la cual él y doña Jacobina eran patronos. [24]
Hubo de encontrar San Nicolás que hacía buen negocio, y el de Castrillo y Fajardo se levantó a poco de la cama más robusto y brioso que antes de caer en ella.
Nueve arrobas de cera y un piquillo de libras pesaba su señoría el general. ¡Peso es!
Y cata que con este milagrito volvió San Nicolás a recobrar su prestigio y a ponerse de moda. [25]

Capa colorada, caballo blanco y caja turún-tun-tun
Cuéntase en diversas crónicas que el licenciado D. Juan de Betanzos fue comisionado por el virrey Mendoza para escribir una historia de los incas y de los sucesos de la conquista; que desempeñó con acierto el encargo, pues era hombre entendido en letras y muy conocedor de las lenguas quichua y aimará; y que parte del manuscrito que, según fama, era bastante verídico y curioso, desapareció a la muerte del virrey, quien tenía el propósito de enviarlo a Europa para que se imprimiese. ¡Es lástima! El resto que se ha salvado permanece todavía inédito, existiendo en Lima una copia recientemente sacada de los archivos de Madrid.
Este licenciado Betanzos se avecindó en Puno, donde contrajo matrimonio con la princesa doña. Angelina, hija de Atahualpa y en otro tiempo querida de D. Francisco Pizarro.
Pero no es del licenciado, sino del retoño que tuvo en doña Angelina y que también se llamó D. Juan de Betanzos, de quien voy a ocuparme en esta tradición.
Como heredero de dama tan ilustre, el joven Betanzos era el señor [26] feudal de Azángaro. Los indios veían en él un vástago de sangre real, y tributábanle grandes homenajes. Pero Betanzos que, por su riqueza y por su cuna, pudo ser caudillo de los indios y aspirar a ceñirse el llautu rojo, engreíase con su abolengo español, teniendo en poco su ascendencia materna.
Betanzos llevaba una existencia fastuosa y disipada en Azángaro, donde, en el distrito de Arapa, poseía minas que le daban una renta diaria de treinta marcos de plata. Con fortuna tal, que muchos monarcas de Europa codiciarían hoy mismo, inútil es añadir que españoles y criollos lo adulaban a porfía.
Por el año de 1600 fue nombrado alcalde de Azángaro un vizcaíno, hombre áspero y templado como el hierro de sus montañas patrias, y que no aguantaba que chico ni grande desobedeciese en un ápice los mandatos de la autoridad.
Promulgose un día bando para que, después del toque de cubrefuego, ningún vecino anduviese por las calles pelando la pava o cantando yaravíes para engatusar a las muchachas.
D. Juan tenía a la sazón su quebradero de cabeza con una linda criolla, a la que acostumbraba festejar con músicas nocturnas, dándosele un bledo del bando. Sorprendiole una noche la ronda, y aunque los alguaciles lo amonestaron cortésmente, él los envió a mala parte, llevándose de encuentro al alcalde.
Al escándalo acudió éste, oyose llamar pícaro y zopenco, y dejándose de contemplaciones, que su merced tenía sangre en el ojo, sopló en la cárcel pública al nieto de Atahualpa, y al día siguiente lo puso en libertad, no sin echarle un sermoncito cuaresmero por el desacato a la autoridad.
¡Cascarones! Un alcalde de monterilla encanallar así a quien contaba por abuelos catorce reyes, salvo error de suma o pluma. ¡Habrá atrevido! ¡Cascaroncitos con el vizcaíno!
Tan a lo vivo hubo de llegarle el ultraje al orgulloso mancebo, que juró no volver a Azángaro sino desagraviado con el castigo o humillación del vizcaíno, y corrió a esconder su sonrojo en las minas de Arapa.
Dice la tradición que fue entonces cuando sacó un trozo de plata maciza que pesaba casi tres arrobas y que tenía la forma perfecta de una cabeza de toro, curiosidad que, con un memorial bien parlado, envió de regalo al rey. A la vez, y como para impedir que el escrito se fuese a pique en la corte, cuidó de acompañarlo con mucho lastre, es decir, con obsequios para los personajes más influyentes en el ánimo del monarca.
Parece que en el memorial, después de ocuparse de su regia estirpe, [27] se extendía en quejas sobre el pasado ultraje, y solicitaba concesiones que pusieran en relieve su calidad de príncipe.
Muchas pero desgraciadamente ineficaces diligencias he hecho para obtener copia de la respuesta del monarca, y tengo que conformarme con repetir lo que corre en boca de todos los vecinos de Puno.
Refieren ellos que por cédula real, fechada en Barcelona en junio de 1603, obtuvo D. Juan de Betanzos las siguientes mercedes:
Primera: que en veinte leguas a la redonda de Azángaro fuese considerado con los honores y prerrogativas de príncipe, debiendo las autoridades de los pueblos que él visitase en esa demarcación salir a recibirlo desde seiscientas varas castellanas fuera de poblado.
Segunda: que entrase en los pueblos con repique de campanas, montado en caballo blanco, cubierto con capa colorada y precedido de heraldos con cuerno de caza y caja turún-tun-tun (frase textual).
Tercera: que no estaba sujeto a la justicia de Indias; pues el monarca se avocaba el conocimiento de toda causa contra el agraciado por su real bondad.
Cuarta: que su casa se llamase villa de Betanzos.
A poquísima distancia del mineral de Arapa vense hoy mismo los cimientos de la villa de Betanzos, llamando la atención del viajero las ruinas de un espacioso templo. La decadencia del mineral y el porqué quedó sin terminarse la erección de la villa son puntos que acaso me servirán de argumento para otra tradición.
Según el censo oficial formado en 1876, la villa de Betanzos es hoy un miserable caserío habitado por veinticinco personas, y Paz Soldán en su Diccionario geográfico del Perú apenas consigna el nombre de la que fue morada del opulento D. Juan.
Cuando supo Betanzos que en el Cabildo de Azángaro se había dado lectura a la real cédula, salió una mañana de Arapa, acompañado de muchos amigos, vistiendo capa colorada de paño de Córdoba y cabalgando un bien enjaezado potro de raza andaluza, blanco como leche sin bautizar.
A una cuadra de distancia, y a todo correr, iba un chasqui tocando un tambor y otro indio que hacía repercutir un bronco cuerno de caza.
En Azángaro no había campana que repicase; pero los cabildantes obedecieron al pie de la letra el real mandato saliendo a recibir con la capa de gala la visita del príncipe.
Este recorrió el grupo buscando la fisonomía del alcalde vizcaíno; pero su merced acababa de hacer dimisión de la vara y trasladádose a Lima, [28] para libertarse del compromiso de honrar a quien en chirona tuvo. ¡Cascarones con el vizcaíno astuto!
Añaden los que esta historia relatan que, chasqueado D. Juan en su propósito de humillar al alcalde, no volvió a hacer uso de los privilegios que le acordarala real cédula, en cuanto a entrar en los pueblos hecho un apóstol Santiago con el apéndice de cuerno y caja turún-tun-tun.

[29]
El ahijado de la providencia
I
El cuarto monarca del Perú, en la dinastía incásica, allá por los años de 1170, se detuvo con su ejército en un valle despoblado, pero amenísimo, al que llamó Ari-qquepas, que quiere decir quedémonos aquí; pero el padre Blas Valora, nacido en el Cuzco y muy entendido en las lenguas quichua y aimará, sostiene que Arequipa significa Trompeta sonora; porque qquepan llamaban los indios a un caracol marino del que usaban a guisa de trompa bélica.
Dicho inca repartió terrenos entre tres mil familias, las que fundaron los caseríos o pueblos de Yanahuara, Caima, Tiabaya, Paucarpata, Socabaya, Characato, Chiguata y otros.
Fue a fines de 1539 cuando Francisco Pizarro comisionó tal capitán Pedro Anzures Henríquez de Camporredondo, soldado muy experimentado, hombre de gran juicio y suficiencia y del que ningún historiador cita nada que lo deshonre o haga odiosa su memoria, para que fundase la actual ciudad del Misti con el nombre de Villa de la Asunción de Nuestra Señora del Valle Hermoso, desatendiendo a los que opinaban que la fundación debía hacerse a inmediaciones de la caleta de Quilca.
Los españoles que para tal misión acompañaron a Camporredondo, aparte de los veinticinco soldados obscuros, fueron D. Garci Manuel de Carvajal, nombrado teniente gobernador de la villa, y los capitanes Miguel Cornejo el Bueno, Marcos Retamoso, Jerónimo de Villegas, Martín López, Pedro Pizarro (el historiador), Fernando de Ribera, Francisco Madueño, Alonso de Luque, Hernando Álvarez de Carmona, Juan Navarro y Pedro Godínez, entre los que se distribuyeron los cargos del Cabildo, tocando el empleo de alguaciles mayores a Nicolás de Almazán y al caballero de espuela dorada D. Juan de la Torre. Algunos de ellos figuran entre los conquistadores a quienes tocó parte del rescate de Atahualpa, y otros entre los que más se comprometieron en las banderías de almagristas y pizarristas. Por supuesto que fueron muy favorecidos con solares para edificar sus casas y con excelentes terrenos de sembradío.
Parece que Pizarro no quería tener cerca de sí mucha gente de pluma; porque también envió para que fundasen la villa a los licenciados Escobedo, Cuéllar, León, Álvaro de Toledo y Juan de San Juan, y a los bachilleres [30] Francisco Rodríguez, Pedro Blasco y Cristóbal Tovilla. No es, pues, de extrañar que, abundando los leguleyos trapisondistas, hayan salido los hijos de Arequipa aficionadillos a estudios jurídicos y a la chicana del foro. Quien lo hereda no lo hurta.
No tenía la villa un año de fundada cuando Carlos V, por cédula de 22 de diciembre de 1540 la elevaba a la categoría de ciudad, dándola escudo de armas, en el que se ve un grifo que en la mano trae una bandera, en la cual se lee este mote: Del Rey.
Nada entendido en heráldica el demócrata que esto escribe, atiénese a la explicación que sobre tal alegoría da un cronista. Dice que la inscripción de la bandera expresa la posesión que el rey tomó de Arequipa y que al colocar aquélla, no bajo los pies, sino en la mano del grifo, quiso el monarca manifestar su aprecio por la ciudad, no pisándola como a vasalla, sino dándola la mano como a favorecida. Si hay quien lo explique mejor, que levante el dedo.
Por la conducta que observó Arequipa en las guerras civiles de los conquistadores, mereció de Felipe II, entre otras distinciones, el título de Noble y Leal.
Hablando de las aristocráticas pretensiones de los arequipeños, y con carácter de proverbio, decíase en Lima: Arequipa ciudad de dones, pendones y muchachos sin calzones; y si no miente D. Bernardino de Pimentel, duque de Frías, he aquí el origen del refrán, tal como lo relata en un librejo que lleva por título Deleite de la discreción. El ejemplar que he consultado se encuentra en la Biblioteca Nacional.
Diz que a la puerta de una posada se hallaba un muchacho vestido de harapos, en circunstancias de llegar caballero en briosa mula un fraile de campanillas, el cual dirigiéndose al mozalbete, dijo:
-Mancebo, téngame el estribo y darele un real de cruz.
Ofendiose el de los harapos y contestó:
Padre, mida sus expresiones y sépase que habla D. Fulano de Tal, de Tal y de Tal.
Y vomitó hasta una docena de apellidos. A lo que el fraile contestó con mucha flema:
-Pues Sr. D. Fulano de Tal, de Tal y de Tal, vuesa merced se vista como se llama o llámese como se viste.
Y si ello es embuste o invención, no me pidan cuenta los arequipeños, que es el duque y no yo quien lo refiere.
Si he traído a cuento este cardumen de datos históricos, ha sido tanto por hacerlos populares cuanto porque en la tradición que voy a contar campea Alonso de Luque (a quien he ya nombrado entre los fundadores), conocido por el ahijado de la Providencia. [31]
II
Por los años 1560 daba en Arequipa motivo a popular alboroto la venta de pescado fresco en la recova o plaza de abasto. Esto se explica teniendo en consideración la distancia que hay de la ciudad al mar, así como la escasez de pesca en esa costa.
Aunque no a precio tan fabuloso como en Potosí, donde un robalo se pagó en miles de duros, el pescado se vendía en Arequipa bastante caro para que sólo fuese plato de ricos.
Una mañana en la cuaresma de este año presentose en la plaza un pescador con un cesto de corvinas, las que a poco rato hallaron compradores que pagaron sin regatear.
Quedaba la última, y disputábanse la posesión de ella un fraile dominico, cuyo nombre calla la crónica, y Alonso de Luque, el conquistador, anciano generalmente estimado, y que por su familia en el reino de León ostentaba escudo de armas, castillo de oro en gules y ocho arminios negros por orla.
-Perdono su paternidad -decía Luque,- el pescado es mío, que en tres duros lo tengo conchabado.
-Pero no pagado -argüía el fraile,- y la prenda es del primero que da por ella pecunia numerata; pues como dice el proverbio, «no sirve faré, faré, que más vale un toina que dos te daré».
Alonso de Luque se quedó bizco oyendo el latinajo, recelando que él encerrase algún versículo de la Biblia o por lo menos un texto de los Santos Padres. Sin embargo, balbució echando mano a la corvina:
-Será todo lo que su reverencia diga y quiera; pero no porque me haya dejado en casa la bolsa, deja mi palabra de ser buena moneda.
Hágase a un lado el viejo irreverente y no falte al respeto a un ministro del Señor -contestó amoscado el fraile, poniendo también mano sobre el objeto del litigio.
Alonso de Luque tiraba de la cabeza y el dominico de la cola.
De pronto éste, alzó la mano que lo quedaba libre, y sin ser obispo confirmó a su contendedor.
Luque, que había dado pruebas de su bravura en los campos de batalla y desafiado la muerte en muchas ocasiones, se sintió poseído de coraje y llevó la diestra a la empuñadura de su espada.
Pero en aquellos tiempos era inmenso el prestigio que sobre los españoles ejercía un hábito monacal, y el audaz soldado de la conquista tembló como un niño ante la idea de incurrir en excomunión si maltrataba o hería al ungido del Señor. [32]
Entonces desesperado sacó la hoja, que era de finísimo acero de Toledo, y poniendo sobre ella el pie exclamó:
-No volveré a usarte, pues inútil me eres para procurarme desagravio.
La espada se partió en dos trozos, quedando el de la empuñadura en manos de Luque; y ¡juicios misteriosos de Dios!, el pedazo de la punta rebotó clavándose en el antebrazo del dominico, que olvidando la mansedumbre a que por sus votos y condición estaba obligado, se dejó arrebatar de la ira hasta el punto de abofetear a un honrado y respetable anciano.
Fue, pues, el cielo quien se encargó de desagraviar a Alonso de Luque; y he aquí el porqué llamaban a éste en Arequipa el ahijado de la Providencia.
Historia de unas columnas
El Diccionario de la Lengua favorece poco a los religiosos de la orden de la Merced; pues no los llama mercedarios o dispensadores de mercedes, sino mercenarios. Esto equivale a tratarlos como a gente que vive a sueldo, y lista para un fregado como para un barrido; lo que, como ustedes sospechan, nada tiene de halagüeño para quienes visten el hábito de San Pedro Nolasco.
Que dispensaban merced los que se ocupaban de redimir cautivos, es punto que para mí no admite circunloquios; y aunque me haga menudillo las entendederas, no acierto a darme cuenta del porqué la autoridad lingüística los bautiza con nombre sujeto a interpretación desventajosa para sus paternidades reverendas.
Sea de ello lo que fuere, que hombre no soy competente para enmendar la plana a nadie, y menos a la Real Academia, de que soy miembro humildísimo, diré, sólo que Almagro el Viejo, a quien mucho debían en el Perú los redentores de cautivos, dijo un día al informársele de que el padre Varillas había aceptado el cargo de confesor de D. Francisco Pizarro, su afortunado rival:
-¡Mercedarios mercenarios!
Injusto fue para con ellos el buen D. Diego; porque más tarde los frailes de esa comunidad sirvieron, y mucho, la causa de Almagro el Mozo.
Háseme venido todo esto a la pluma como pretexto para referir lo [33] que la tradición cuenta sobre las bellísimas columnas do granito que adornan la fachada del templo de Lima. Y aténgome a la tradición, porque los frailes mercenarios han tenido la desdicha o incuria, que da lo mismo, de no poseer, como los otros conventos del Perá, cronistas que historiasen los principales sucesos de su orden.
En el diminuto archivo del convento, apenas si se encuentra la Vida, del Padre Urraca, muerto en olor de santidad, y el sucinto libro del obispo Salmerón, titulado Recuerdos de los conventos de la Merced, en que sostiene que un año antes de fundarse la ciudad de Lima se había ya procedido a la de los claustros de esta orden. En cuanto a la crónica del padre Alonso Remón, que según entiendo, pues me ha sido imposible encontrarla, se ocupa en el segundo tomo del convento de esta ciudad de los reyes, diré que los religiosos actuales ni de oídas conocen la obra. Entiendo también que en la biblioteca de la Academia de la Historia en Madrid debe existir un manuscrito del jesuita Bernabé Cobo, titulado Fundación de Lima, en el que hay consignadas minuciosidades muy curiosas sobre nuestros templos (2).
Sin embargo de no poder apoyar esta tradición en autoridad alguna, diré ateniéndome al relato popular que el conquistador Francisco de Herrera, allá por los años de 1550, escribió a Europa pidiendo le remitiesen columnas de granito para adornar con ellas el patio de su casa en la calle de la Encarnación. La casa era una en la que sobre el arco del zaguán se veía hasta hace treinta años este mote en letras de relieve: Sancta Maria, ora pro nobis.
Llegado el buque al Callao, procediose a desembarcar las pesadísimas columnas; pero fuese que hubo para la delicada operación poca inteligencia de parte del naviero, o lo más probable, que las cabrias y demás aparatos no fuesen apropiados para levantar tamañas moles, ello es que varias de las columnas cayeron al mar, y el dueño se resignó a perderlas, hacinando las que le eran inútiles en el transpatio de su casa.
Comendador de la Merced era por entonces el padre Juan de Vargas, quien, acercándose al acaudalado conquistador, que era además uno de los benefactores del convento, le dijo:
-Vengo a pretender de vuesa merced, cuya religiosidad y desprendimiento conozco, que me haga donación de las columnas para adornar con ellas el frontis de mi iglesia.
-Cuente con las columnas su reverencia: mas si espera sacar las que faltan del fondo del mar, dígole que habrá hecho un pan como unas hostias. [34]
-De eso no se le dé cuidado a vuesa merced -replicó el comendador,- que lo esencial para mí es contar con su aquiescencia. Lo demás lo encomiendo a mi santo patrón Pedro Nolasco, y fío en él que hará un milagrito en pro de su casa de Lima.
Un año después, y en los meses en que se efectúa la braveza de mar que los náuticos llaman el cordonazo de San Francisco, las olas del Callao se alborotaron furiosamente y arrojaron a la playa las columnas. Sólo una de ellas había sufrido pequeña lesión.
Estas columnas son las que hoy puede contemplar el lector en la primorosa fachada del templo de la Merced.
Fray Juan Sin Miedo
Tentado estuve de llamar a esta tradición cuento de viejas; pues más arrugada que una pasa fue la mujer a quien en mi infancia oí el relato. Pero recristrando manuscritos en la Biblioteca Nacional, encontreme uno titulado Crónica de la Religión Agustina en esta provincia del Perú, desde 1657 hasta 1721, por fray Juan Teodoro Vázquez, donde está largamente narrada la tradición. El libro del padre Vázquez es continuación de los cronistas Calancha y Torres, y hay en esa obra noticias curiosísimas que dan luz sobre muchos acontecimientos notables de la época colonial. ¡Lástima es que tal libro permanezca inédito!
Por los años de 1640 vino de Extremadura a estos reinos del Perú un mozo a quien llamaban en Lima Juan Sin Miedo. Dedicose al comercio sin lograr en él cosa de provecho, porque el extremeño era muy para nada y de un talento más tupido que caldo de habas.
Fincaba el tal su vanidad en ser el hombre más terne que desde los tiempos del Cid produjeran las Españas, y raro era el día en que por si fueron tejas o tejos no anduviese al morro con el prójimo y repartiendo trancazos y mojicones. Perseguido una vez por pendenciero, escapó de caer en manos de alguaciles, tomando asilo en los claustros de San Agustín.
Como no había corrido sangre ni valía un pepino la querella, la justicia no volvió a acordarse de él; pero Juan, que había cobrado gusto por la vida holgazana y regalada del convento, se avino a vestir el hábito de lego, aunque sin renunciar por eso a sus humos de matón.
Dice el padre Vázquez en elogio de este hermano, que era puntual [35] en el cumplimiento de sus deberes monásticos, sobrio, honesto y adornado de varias virtudes; pero conviene en que traía al retortero a sus iguales por la irascibilidad de su carácter, que lo impulsaba a cortar toda disputa, empleando como canta la copla:
| «¡Santo Cristo del garrote, | ||
| leña del cuerpo divino!» |
Los superiores estaban ya hartos de amonestarlo, y si no le daban pasaporte era por consideración a sus buenas cualidades y porque esperaban que el tiempo venciese en él la propensión camorrista.
Costumbre era en Lima, cuando fallecía alguna persona de distinción, que velasen el cadáver dos religiosos del convento en cuyas bóvedas debía ser sepultado. Tocole, pues, a Juan Sin Miedo ir una noche a llenar esta tarea acompañando al padre Farfán de Rivadeneira, que era uno de los sacerdotes más caracterizados de la religión agustina.
Después de agasajados por la familia nuestros dos religiosos con un buen cangilón e chocolate acompañado de bizcochos, pasaron a la habitación donde sobre una tarima cubierta de terciopelo y en medio de cuatro cirios yacía el finado.
Era más de media noche cuando, fatigado del rezo y de encomendar el alma, empezó el sueño a apoderarse del padre Farfán de Rivadeneira, quien después de encargar al hermano lego que no pestañease, se recostó sobre el único estrado del cuarto y a poco se quedó profundamente dormido.
El sueño es contagioso; porque viendo el lego que su superior roncaba como diz que sólo los frailes saben hacerlo, empezó a dar bostezos de a cuarta, y decidiose a tomar también la horizontal. A falta de mejor lecho, acostose en la tarima del cadáver, y empujando a éste, dijo con aire de chunga y como para que el desacato de la acción llevase un realce en las palabras:
-Hermano difunto, hágase a un lado, que para dormir ya no le sirve la cama y déjemela por un rato, que si tiene sueño de muerto, yo estoy muerto de sueño.
Dicho esto, sin sobresalto del ánimo ni asco en lo físico, acomodó la cabeza en la almohada del cadáver. A éste no debió agradarle la compatía, porque (maravíllate, lector) se puso inmediatamente sobre sus puntales.
Juan Sin Miedo abrió tamaños ojos; mas sin perder los bríos le dijo:
-¡Qué es eso, señor hidalgo? ¿Estaba vuesa merced dormido o viene otro mundo a algún negocio que se le había olvidado? Acuéstese como pueda y durmamos en paz, si no quiere que le sirva de despenador. [36]
Antes de continuar, digamos lo que en muchos pueblos del Perú se conocía por despenador. Era el de éste un oficio como otro cualquiera y ejercíase con muy buenos emolumentos en esta forma:
Cuando el curandero del lugar desahuciaba a un enfermo y estaba éste aparejado para el viaje, los parientes, deseando evitarle una larga y dolorosa agonía, llamaban al despenador de la comarca. Era el sujeto, por lo general, un indio de feo y siniestro aspecto, que habitaba casi siempre en el monte o en alguna cueva de los cerros. Recibía previamente dos o cuatro pesos, según los teneres del moribundo; sentábase sobre el lecho de éste, cogíale la cabeza, e introduciéndole la uña, que traía descomunalmente crecida, en la hoya del pescuezo, lo estrangulaba y libraba de penas en menos de un periquete.
A Dios gracias, hace cincuenta años que murió en Huacho el último despenador, y el oficio se ha perdido para siempre.
Sigamos con la tradición.
El muerto, que no quería compartir su lecho con alma viviente, cogió uno de los candelabros que sustentaban los cirios y lo lanzó sobre el hermano Juan, con tan buen acierto que lo privó de sentido.
Al estrépito despertó el sacerdote, acudió la familia, y hallaron que el difunto había vuelto a su condición de cadáver, y junto a él, poco menos que descalabrado, yacía el lego agustino.
Aquí comenta y concluye el padre Vázquez citando la autoridad del padre Farfán de Rivadeneira, que también escribió sobre el suceso un libro que se ha perdido: «Dios determinó este golpe, no para ruina, sino para corrección de aquella alma soberbia e iracunda engañada por Satanás. Restituido el hermano a su claustro, tornose cordero manso el antes furioso león».
Agrega la tradición que Juan Sin Miedo cambió este nombre por el de Juan del Susto; y si no miente, que mentir no puede, el ilustre cronista padre Vázquez, definidor del convento, lector de la Universidad pontificia, regente mayor, visitador de libros y librerías y fraile, en fin, de más campanillas que mula madrina, alcanzó nuestro lego a morir en olor de santidad, que tengo para mí ha de ser algo así como olor a rosas y verbena inglesa. [37]
Un obispo de contrabando
En 1620, poco más o menos, apareciose como caído de las nubes en los pueblos del corregimiento del Cuzco y acompañado de dos hermanos legos un monje cuya orden y nombre nos ha sido imposible averiguar; pues razones para no revelarlos alega el autor del infolio en pergamino que autoriza la autenticidad de este relato.
Era el fraile de gallarda y simpática figura, atildado en el traje y de conversación salpicada de chistes oportunos y chascarrillos decorosos. Decía haber sido presentado por su majestad a la corte de Roma para el obispado de Caracas, vacante a la sazón por muerte no sé si del dominico fray Juan Bohorques o del franciscano fray Gonzalo de Angulo.
Mostraba a los curiosos no sé qué documentos y traslados, que no dejaban ni pizca de duda de que las bulas venían navegando para América; pero él retardaba consagrarse y hacerse cargo del gobierno de su diócesis por asistirle urgencia de ir a Potosí para recibir un legado de un su tío materno, rico minero a quien Dios acababa de recogerse.
Antes de que él llegase a la ciudad de los incas, la fama se había encargado de contar maravillas acerca de las virtudes e ilustración del viajero prelado, quien por su parte no descuidó ayudar la vocinglería de aquélla, escribiendo cartas a los provinciales de los conventos del Cuzco, canónigos y vecinos notables.
En todos los pueblos del tránsito fue el caracterizado personaje espléndidamente agasajado, y los hombres pudientes no escasearon obsequios de alhajas y de dinero, a trueque de las futuras episcopales bendiciones.
El recibimiento que le hizo el vecindario cuzqueño fue solemne. Hubo tres días de continua fiesta y mantel largo. Todos se disputaban la honra de hospedar a su ilustrísima, quien decidió acordar tal distinción al prior de los agustinos fray Lucas de Mendoza, fraile paraguayo, notable por su ciencia y virtud a la par que por la fealdad de su estampa, y a quien llamaban el Excomulgado porque en una época había incurrido en censura canónica, por la oposición que hizo a la patente sobre alternativa en la elección de cargos.
El padre Mendoza era lo que se entiende por un fraile rumboso; así es que, para el presunto obispo de Caracas y sus dos familiares, alistó las mejores celdas del convento, engalanolas con cortinas de seda, aguamanil y otros utensilios de plata, sillones de cuero de Córdoba con tachuelas de esmalte, mesas de aromática madera, de la montaña y cama de nogal [38] con mullidos colchones de plumas. Su paternidad hacía las cosas a lo grande, presentando al huésped todo lo que en materia de lujo ofrecían el país y la época.....
Así pasó su ilustrísima dos meses, rodeado de visitas y atenciones y colmado de regalos valiosos.
A los pocos días de su llegada celebraban los agustinos la fiesta de su patriarca; y el señor obispo, como para corresponder a las finezas de los frailes, les ofreció encargarse del sermón.
Los agustinos brincaron de gozo, y en breves minutos circuló tan fausta noticia por la ciudad, y aun alcanzó a llegar a las poblaciones inmediatas, de donde muchos emprendieron viaje al Cuzco para tener la dicha de escuchar al egregio predicador.
Dice el autor de Los dos cuchillos, hablando de la celebración de esta fiesta: «Aderezose el púlpito con gran aparato, salió el predicador y usó, como si fuera ya obispo consagrado, del privilegio de predicar en silla y con almohada y se desnudó las manos de unos guantes muy olorosos».
El sermón nada dejó que desear. El orador fue muy aplaudido, porque en realidad era hombre hábil y de instrucción en materias eclesiásticas.
Después de triunfo tal, inútil es añadir que los regalos siguieron en aumento, y cuando ya consideró su ilustrísima que las ovejas tenían poco que esquilmar, se despidió para Potosí.
En la imperial villa produjo el mismo entusiasmo que en el Cuzco, y como aquellos eran aún los buenos tiempos para el mineral, la cosecha fue opima. Bástenos saber que, al abandonar Potosí, ocupó ocho mulas tucumanas en la carga de su equipaje.
El ilustrísimo tendría probablemente noticia de que el pueblo arequipeño es muy generoso, cuando se trata del óbolo de San Pedro o de aliviar la evangélica pobreza de los ministros del altar, y en consecuencia enderezó camino hacia la que por entonces ya empezaba a llamarse ciudad del Misti.
Cuando los españoles vinieron al Perú, no tenía nombre el volcán a cuya falda se fundó Arequipa. Si hemos de atenernos a lo que en su testamento dice el conquistador Mancio Sierra de Leguízamo, los peruanos abundaban en virtudes, y fueron sus dominadores europeos los que trajeron la semilla del vicio, semilla que no tardó en fructificar. Los mestizos, casi siempre fruto del connubio de una india con un español, fueron generalmente odiados por los naturales del país; y a su turno los mestizos, cuando alcanzaban algún mando o un cacho de influencia en la cosa pública, eran para con los pobres indios más soberbios y crueles que los españoles mismos, que habían necesitado que Roma declarase por breve del [39] Papa Paulo III, expedido el 10 de junio de 1537, que los indios americanos no eran bestias de carga, sino seres racionales y capaces de sacramentos.
De esta odiosidad de razas vino sin duda el decir:
| «Mestizo educado, | |
| diablo encarnado». |
Basta leer, entre otros cronistas que citar pudiera, la obra del jesuita Acosta y el interesante libro de D. Ventura Trabada sobre Arequipa, para convencerse de que fue más de medio siglo después de la conquista cuando los arequipeños bautizaron su volcán con el nombre de Misti (el Mestizo), significando así que esperaban de él alguna mala partida. «No la vean mis choznos,» dicen las viejas.
Y basta, que para digresión ya es mucho. Sigamos con el obispo.
Pocas jornadas faltábanle para llegar a Arequipa, cuando recibió su ilustrísima carta de uno de sus amigos o cómplices, en que se le daba aviso de haber llegado a Lima una real orden encargando al virrey que remitiese a España, bajo partida de registro, al hombre que llevaba ya más de un año de andar en el Perú embaucando bobos y haciendo buen agosto; pues ni era tal obispo de Caracas, ni fraile, ni monigote.
Nuestro aventurero, que durante la travesía había logrado reducir a monedas la mitad de los regalos que sacara de Potosí, comisionó en el acto a sus criados pan que llevasen epístolas a los curatos vecinos; y desembarazado así de testigos importunos, él y sus dos familiares se hicieron humo, poniendo (dice el ilustre Villarroel) tan en salvo su persona y su dinero, que hasta hoy (1656) no se ha vuelto a saber de él.
Los judíos del prendimiento
En cierta casa de la calle de Gremios y clavado en la puerta principal para que lo leyesen los transeúntes, aparecía una mañana del año 1636 un pergamino, con letras como el puño, conteniendo esta redondilla:
| «Que en lo que digo no miento | |
| pongo por testigo a Dios: | |
| esta casa es la de los | |
| judíos del prendimiento». |
Aquello era un pasquín en regla.
No se necesitaba más para poner en movimiento a la gente novelera [40] y para que la Inquisición descolgara familiares que en la famosa calesita condujeran al dueño de la casa a la terrorífica cárcel del Santo Oficio.
Bastábales a sus señorías los inquisidores contra la herética pravedad saber que el jefe de la familia era portugués, para no dudar que fuese judaizante famoso y, por ende, merecedor del tostón.
Pocos meses antes, el 11 de agosto de 1635, la Inquisición había echado garra a más de cien portugueses, acusados de concurrir a la casa de Pilatos. Ya he contado en mis Anales de la Inquisición de Lima los pormenores del luto de fe celebrado el domingo 23 de enero de 1639, en que once portugueses, hombres todos de caudal, sirvieron de combustible a la hoguera.
El verdadero crimen de éstos y de los seis mil lusitanos avecindados a la sazón en el país y a quienes por mandato del monarca puso en aprietos la Inquisición, era haberse hecho, trabajando honradamente, grandes capitalistas. Achacábaseles también no sé qué tramas con Holanda para arrancar estos reinos del Perú al dominio español. Pretexto político y pretexto religioso. El que salvaba de una ratonera caía de bruces en la otra. No había escape: o judío o revolucionario, y venga la bolsa.
Eran los portugueses muy entendidos en el laboreo de minas, y así en el corregimiento de Huarochiri, como en los de Yauyos y Canta, las poseían valiosísimas.
Cuéntase por tradición de padres a hijos que frente a Nazca y de un terreno aurífero llamado Cerro Blanco sacaron gran cantidad de oro; lo que no nos maravilla, sabiendo que en el departamento de Ica abunda este metal, como lo revela el nombre de Villacurí (criadero de oro) que desde el tiempo de los incas se dio a una de sus pampas.
Consta también que cuando principió en Lima la persecución de los portugueses, éstos para impedir que algunas cargas de metal ya beneficiado, que les venían por la ruta de Ica, cayesen en poder de la Inquisición, dieron oportunamente orden de ocultarlas. Así se explica que en las pampas de Acarí, en el sitio llamado Poruma, haya un tesoro perdido en el océano de arena.
Al que esto escribe (cuando en 1855, a consecuencia del naufragio del vapor de guerra Rimac, anduvo perdido en ese inmenso desierto) lo refirieron en Chocavento varias consejas sobre el tesoro de Poruma, y sobre el que también escondieron los portugueses en la pampa de Hualluri, en el lugar que hasta hoy se llama mesa de Magallanes.
Hombre hubo que me contó con toda seriedad que, extraviado una noche en el desierto, encontró las barras de Poruma y con ellas varios zurrones conteniendo plata de cruz, de la cual guardó en sus bolsillos [41] muchas monedas; pero que cuando más tarde, provisto de agua y víveres, volvió a aventurarse, le fue imposible encontrar el sitio. Es general creencia entre los naturales que el diablo es guardián de los tesoros ocultos, y que por eso han sido estériles las tentativas de cuantos en diversas épocas han andado por esas pampas buscando lo que otros escondieron.
Continuemos con la tradición.
El dueño de la casa de Gremios llamábase D. Antonio Balseyra Vasconcelos da Cota Pinheyro, natural de Zelorico do Bebado, marido de una doña Nicolasita, limeña, cándida de abarrajarse, y sobre cuyos candores tiene un escritor amigo mío largos apuntes, que yo no pongo en letras de molde por hacerle a él la forzosa de sacarlos a plaza.
No crean ustedes tampoco que el marido fuese muy avisado. Su candidez calzaba puntos mayúsculos, y era de las que reclaman más candelillas que el retablo de las ánimas.
La familia Balseyra era, en toda la extensión de la palabra, el prototipo de la tontería.
La circunstancia del pasquín, unida a la de que la Inquisición tuviera con ojo al margen todo apellido portugués, hizo que el vecindario se fijara en que los hijos de Antón Balseyras Vasconcelos y doña Nico no se llamaban como los demás muchachos del barrio con nombres manoseados en el calendario, sino algo revesados para esos tiempos, en que no se conocían los Alfredos y Abelardos ni las Deidamias y Eloísas.
El primogénito, que era el mismo pie de Judas, contaba diez años y se llamaba Ezebelión. A esa edad había ya roto a pedradas la cabeza a varios chicos de la vecindad.
Seguía a éste Noemí, avucastrito de ocho eneros mal contados.
Completaba la familia Melquisedec, trastuelo de cinco años, bizco, patizambo y jorobado; un verdadero diablito.
Cuando D. Antonio estuvo ya aclimatado en las mazmorras del Santo Oficio, empezaron los inquisidores a hurgarle la conciencia, y después de aplicarlo un cuarto de rueda, sacaron en limpio que los hijos del portugués no habían sido bautizados por el cura de la parroquia, sino por su mismo padre y a usanza de judíos.
Con la mitad de esto había más que suficiente pretexto para enviar un hombre al quemadero; mas Balseyra dio tales muestras de compunción, probando hasta la pared del frente que había pecado por tonto y no por judío, que el Santo Oficio, teniendo también en cuenta que la hacienda del reo era pobre bocado, lo sentenció a abjurar de levi y a salir por las calles de Lima en bestia de albarda, con sambenito, coroza, pregonero y espantamoscas.
Ítem, llevaron a los muchachos a la capilla de la Inquisición y se les [42] cristianó en forma. A Ezebelión le pusieron por nombre Felipe, Melquisedec se convirtió en Tomás, y Noemí se transformó en Carmencita.
El prójimo que, por mal de sus pecados, caía bajo la férula del Tribunal de la fe, tenía tiempo para pudrirse en la prisión antes de ver terminada su causa. El proceso contra los portugueses duró más de tres años; algo menos, es cierto, de lo que hoy dura un pleitecillo en nuestros tribunales de justicia, donde al litigante, entre abogado, escribano, procurador y papel sellado, lo hacen pasar más torturas que los torniceros a un reo de Inquisición.
Al día siguiente de relajados Manuel Bautista Pérez y demás compañeros mártires, salió Balseyra da Cota Pinheyro con otros infelices penitenciados a público paseo en burro, con chilladores delante y zurradores detrás.
Ezebelión y Melquisedec, que tenían de necios tanto como de bellacos, se escaparon de la casa materna, curiosos de ver la figura que el malhadado autor de sus días haría montado en asno y con scelerata mitra en la cabeza.
Cuando concluyó la función regresaron los muchachos contentísimos a su casa, gritando:
-¡Señora madre, señora madre! ¡Qué buen mozo estaba señor padre vestido de obispo! ¡Lástima que su merced no lo haya visto! [43]

La procesión de ánimas de San Agustín
No hay limeño que en su infancia no haya oído hablar de la procesión de ánimas de San Agustín. Recuerdo que antes que tuviésemos alumbrado de gas, no había hija de Eva que se aventurase a pasar, dada la media noche, por esa plazuela, sin persignarse previamente, temerosa de un encuentro con las ciudadanas del purgatorio.
Ni Calancha ni su continuador el padre Torres hablan en la Crónica Agustina de esta procesión, y eso que refieren cosas todavía mas estupendas. Sin embargo, en el Suelo de Arequipa convertido en cielo se relata del alcalde ordinario D. Juan de Cárdenas algo muy parecido a lo que voy a contar.
A falta, pues, de fuente más auténtica, ahí va la tradición, tal como me la contó una vieja muy entendida en historias de duendes y almas en pena.
I
Alcalde del crimen por los años de 1640 era D. Alfonso Arias de Segura, hijo de los reinos de España, y hombre que se había conquistado en el ejercicio de su cargo la reputación de severo hasta rayar en la crueldad. Reo que caía bajo su férula no libraba sino con sentencia de horca, que como ven ustedes no era mal librar. Con él no había circunstancias [44] atenuantes ni influencias de faldas o bragas. Y en esta su intransigencia y en el terror que llegó a inspirar fincaba el señor alcalde su vanidad.
Habitaba su señoría en la casa fronteriza a la iglesia de San Agustín, y hallábase una noche, a hora de las nueve, leyendo un proceso, cuando oyó voces que clamaban socorro. Cogió D. Alfonso sombrero, capa y espada, y seguido de dos alguaciles echose a la calle, donde encontró agonizante a un joven de aristocrática familia, muy conocido por lo pendenciero de su genio y por el escándalo de sus aventuras galantes.
Junto al moribundo estaba un pobre diablo, que vestía hábito delego agustino, con un puñal ensangrentado en la mano.
Era éste un indiecillo de raquítica figura, capaz por lo feo de dar susto a una noche obscura, al que todo Lima conocía por el hermano Cominito. Era el lego generalmente querido por lo servicial y afectuoso de su carácter, así como por su reputación de hombre moral y devoto. El repartía al pueblo los panecillos de San Nicolás, y por esta causa gozaba de más popularidad que el gobierno.
Incapaz, por la mansedumbre de su espíritu, de matar una rata, regresaba al convento después de cumplir una comisión del padre provincial, cuando acudió en auxilio del herido, y creyendo salvarlo le quitó el puñal del pecho, acto caritativo con el que apresuró su triste fin.
Viéndolo así armado, nuestro alcalde le dijo:
-¡Ah, pícaro asesino! Date a la justicia.
La intimación asustó de tal modo al hermano Cominito que, poniendo pies en polvorosa, se entró en la portería del convento. Siguiole el alcalde, echando ternos, y diole alcance en el corredor del primer claustro.
Alborotáronse los frailes que, encariñados por Cominito, sacaron a lucir un arsenal de argumentos y latines en defensa de su lego y de la inmunidad del asilo claustral; pero Arias, de Segura no entendía de algórgoras, y Cominito fue a dormir en la cárcel de corte, escoltado por una jauría de alguaciles, gente de buenos puños y de malas entrañas.
Al día siguiente principió a formarse causa. Las apariencias condenaban al preso. Se le había encontrado puñal en mano junto al difunto y emprendido la fuga, como hacen los delincuentes, al presentársele la justicia. Cominito negó, poniendo por testigos a Dios y sus santos, toda participación en el crimen; pero en aquellos tiempos la justicia disponía de un recurso con cuya aplicación resultaba criminal de cuenta cualquier papamoscas. Después de un cuarto de rueda que le hizo crujir los huesos, se declaró Cominito convicto y confeso de un delito que, como sabemos, no soñó en cometer. La tortura es argumento al que pocos tienen coraje para resistir.
Queda, pues, sobrentendido que el terrible alcalde a quien bastaba [45] con ocupación al verdugo, sentenció a Cominito a ser ahorcado por el pescuezo.
Llegó la mañana en que la vindicta pública debía ser satisfecha. Al pueblo se le hizo muy cuesta arriba creer en la criminalidad del lego, y se formaron corrillos por el Portal de Botoneros para arbitrar la manera de libertarlo. Los agustinos, por su parte, no se descuidaban, y a la vez que azuzaban al pueblo conseguían conquistar al verdugo, no sé si con indulgencias o con relucientes monedas.
Ello es que al pie de la horca y entregado ya al ejecutor, éste, en un momento propicio, le dijo al oído:
-Ahora es tiempo, hermano. Corre, corre, que no hay galgos que te pillen.
Cominito, que estaba inteligenciado de que el pueblo lo protegería en su fuga, emprendió la carrera en dirección a las gradas de la catedral para alcanzar la puerta del Perdón El pueblo le abría paso y lo animaba con sus gritos.
Pero el infeliz había nacido predestinado para morir en la ene de palo. El alcalde Arias de Segura desembocaba a caballo por la esquina de la Pescadería a tiempo que el fugitivo llevaba vencida la mitad del camino. D. Alfonso aplicó espuelas al ánima, y atropellando al pueblo lanzose sobre Cominito y lo echó la zarpa encima.
El verdugo murmuró: «por mí no ha quedado: ese alcalde es un demonio».
Y cumplió con su ministerio, y Cominito pasó a la tierra de los calvos.
Y qué verdad tan grande la que dijo el poeta que zurció estos versos:
| «La vida es comparable a una ensalada, | |
| en que todo se encuentra sin medida: | |
| que unas veces resulta desabrida | |
| y otras hasta el fastidio avinagrada». |
II
La víspera de estos sucesos, un criado del conde de *** se presentó en casa del alcalde Arias de Segura y puso en sus manos una carta de su amo. D. Alfonso, a quien asediaban los empeños en favor de Cominito, la guardó sin abrirla en un cajón del escritorio, murmurando:
-Esos agustinos no dejan eje por mover para que prevarique y se tuerza la justicia. ¡Mucha gente es la frailería!
Despachado ya el lego para el viaje eterno, entró en su casa el alcalde después de las diez de la noche, y acordándose de la carta, despegó la oblea. El firmante escribía desde su hacienda, a quince leguas de Lima:
«Señor licenciado: Cargo de conciencia se me hace no estorbar que, [46] tan sesuda y noble persona como vuesa merced se extravíe por celo y amor a la justicia. El devoto agustino que en carcelería, mantiene esta inocente de culpa. Agravios en mi honra me autorizaron para hacer matar a un miserable. Otra conducta habría sido dar publicidad al deshonor y no lavar la mancha. Vuesa merced tome acuerdo en su hidalguía y sobresea en la causa, dejando en paz al muerto y a los vivos. Nuestro Señor conserve y aumente en su santo servicio la magnífica, persona de vuesa merced. A lo que vuesa merced mandare. -El conde de:***»
Conforme avanzaba en la lectura de esta carta, el remordimiento se iba apoderando del espíritu de D. Alfonso. Había condenado a un inocente, y por no haber leído en el momento preciso la fatal carta tenía un crimen en su conciencia. Su orgullo de juez lo había cegado.
La cabeza del alcalde era un volcán. Se ahogaba en la tibia atmósfera del dormitorio y necesitaba aire que refrescase su cerebro. Abrió una celosía del balcón y recostose en él de codos, con la frente entre las manos.
Sonó la media noche, y D. Alfonso dirigió una mirada hacia la iglesia fronteriza. Lo que vio heló la sangre en sus venas, y quedose como figura de paramento. El templo estaba abierto y de él salía una larga procesión de frailes con cirios encendidos. D. Alfonso quiso huir; pero una fuerza misteriosa lo mantuvo como clavado en el sitio.
Entretanto, la procesión adelantaba por la plazuela salmodiando el fúnebre miserere y se detenía bajo el balcón.
Entonces Arias de Segura pudo al resplandor fatídico de las luces contemplar en vez de rostros descarnadas calaveras y que los cirios eran canillas de difuntos. Y de pronto cesaron las voces, y uno de aquellos extraños seres, dirigiéndose al alcalde, le dijo:
-¡Ay de ti, mal juez! Por tu soberbia has sido injusto, y por tu soberbia has sido feroz con nuestro hermano que gime en el purgatorio porque tú lo hiciste dudar de la justicia de Dios. ¡Ay de ti, mal juez!
Y continuó su camino la procesión alrededor de la plazuela, hasta perderse en las naves del templo.
III
¿Sería esto una alucinación del cerebro de D. Alfonso? Lo juicioso es dejar sin respuesta, la pregunta, y quo cada cual crea lo que su espíritu lo dicte.
Por la mañana un criado encontró a D. Alfonso privado de sentido en el frío piso del balcón. Al volver en sí, refirió a los deudos y amigos que lo cuidaban la escena de la procesión, y el relato se hizo público en la ciudad. [47]
Pocos días más tarde D. Alfonso Arias de Segura hizo dimisión de la vara y tomó el hábito de novicio en la Compañía de Jesús, donde es fama que murió devotamente,
Hubo más. Dos viejas declararon con juramento que desde la calle de San Sebastián habían visto las luces de los cirios; y ante tan autorizado testimonio no quedó en Lima prójimo que no creyera a puño cerrado en la procesión de ánimas de San Agustín.
Y a propósito de procesión de ánimas, es tradicional entra los vecinos del barrio de San Francisco que los lunes salía también una de la capilla de la Soledad, y que habiéndose asomado a verla cierta vieja grandísima pecadora, sucediola, que al pasar por su puerta cada fraile encapuchado apagaba el cirio que en la mano traía, diciéndola:
-Hermana, guárdeme esta velita hasta mañana.
La curiosa se encontró así depositaria de algunos centenares de cirios, proponiéndose en sus adentros venderlos al día siguiente, sacar subido producto, pues artículo caro era la cera, y mudar de casa antes que los aparecidos vinieran a fastidiarla con reclamaciones. Mas al levantarse por la mañana, encontrose con que cada cirio se había convertido en una canilla y que la vivienda era un campo santo u osario. Arrepentida la vieja de sus culpas, consultose con un sacerdote que gozaba fama de santidad, y éste la aconsejó que escondiese bajo el manto un niño recién nacido y que lo pellizcase hasta obligarlo a llorar cuando se presentara la procesión. Hízolo así la ya penitente vieja, y gracias al ardid no se la llevaron las ánimas benditas por no cargar también con el mamón, volviendo las canillas a convertirse en cirios que iba, devolviendo a sus dueños.
Francamente, no puede ser más prosaico este siglo diecinueve en que vivimos. Ya no asoma el diablo por el cerrito de las Ramas, ya los duendes no tiran piedras ni toman casas por asalto, ya no hay milagros ni apariciones de santos, y ni las ánimas del purgatorio se acuerdan de favorecernos siquiera con una, procesioncita vergonzante. Lo dicho: con tanta prosa y con el descreimiento que nos han traído los masones, está Lima como para correr de ella.
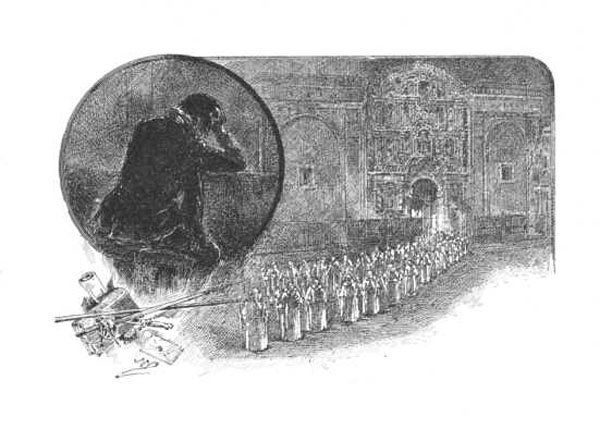
[48]
Cortar por lo sano
I
El 11 de mayo de 1664, a obra de las cuatro de la tarde, entraba en casa de D. Francisco Cavero de Avendaño, caballero del hábito de Santiago y corregidor de San Jerónimo de Ica, un hombre mal encarado y que representaba tener poco más de treinta años. Era administrador de una hacienda de viña, a tres leguas de la por entonces villa de Valverde y hoy ciudad de Ica, y conocíasele por Corvalán el Malagueño.
Detúvose en la puerta del recibimiento o sala, donde a la sazón estaba el señor corregidor arrellanado en un sillón de cuero leyendo por la centésima vez las aventuras del famoso hidalgo manchego; y dando tres pausados golpecitos, aventuró esta pregunta:
-¿Da permiso su señoría?
-Entra, Corvalán. Siéntate y di lo que por acá te trae -contestó D. Francisco, haciendo un doblez en la página del libro, que colocó sobre la escribanía.
-Pues, con venia de su señoría, le diré que estoy como quien ve visiones y que traigo una legión de diablos dentro del cuerpo, tal me siento de rabioso. Y pues vueseñoría es mi amigo y me hace la merced de oírme, consejo, que no otra cosa, he menester.
-Hombre, sepamos antes lo que te acuita; que a estar en manos mías el remedio, salvo de congojas he de verte.
-Pues señor, dos años hará por San Pedro Advíncula que vueseñoría apadrinó mi matrimonio con Leocadia, que entre gallos y media noche se me ha vuelto loca de atar por la beatería, y ni pizca do caso hace de mi persona, por andar de iglesia en iglesia y de jubileo en jubileo y en tapujos con el confesor, que es un trompo que bien baila.
-Corvalán, los dedos se te antojan huéspedes, y tengo para mí que eres celosillo y maldiciente. Mira que
| Los celos se parecen | |
| a la pimienta, | |
| que si es poca da gusto, | |
| si es mucha quema. |
-Algo hay de eso, Sr. D. Francisco; y si he de hablar rectamente, no las tengo todas conmigo. Eso de que mi mujer vaya al confesonario dos [49] veces por semana me trae escamado; que, como dijo el otro, cuando el diablo reza engañar quiere. Y la verdad, que por mucho que peque mi conjunta, ya es demasiado confesar; y como de esas cosas se han visto, la iglesia puede ser pretexto para que la honra de un cristiano vaya al estricote y barriendo calles. Hoy he propuesto a Leocadia llevármela a la hacienda, pero ha sido machacar en frío; porque ella, que es argumentadora y más fina que tela de cebolla, me ha salido con la antífona de que, sin licencia del padre Gonzalo, no me seguirá ni hecha cuartos. Ya ve su señoría que en mi casa manda el confesor, y que yo, el marido y el pagano, valgo menos que la décima cifra de la numeración puesta a la izquierda. Ahora que está intelilgenciado, aconséjeme, Sr. D. Francisco de mi alma. -Sábete, Corvalancillo, por si lo ignoras, que la mujer debe obediencia al marido, y que el matrimonio es nudo que sólo Dios que lo amarró desatar puede. Métete en tus calzones y corta por lo sano. Ve con Dios, hijo, y no me vuelvas con chirigotas, que no están bien en un barbado. Conque a cortar por lo sano y en paz.
Eso de cortar por lo sano fue frase que se le indigestó a Corvalán, y salió de casa del corregidor murmurando entre dientes:
-¿Conque cortar, eh? Tiene razón mi padrino y he sido un bragazas; pero, en fin, no llega tarde quien llega, sobre todo si trae consigo cuchillo para cortar.
Y siguió calle arriba en dirección a su hogar.
Iba nuestro celoso a poner pie en el umbral de su casa, cuando se encontró con el padre Gonzalo que salía de visitar a la hija de espíritu. ¡Váyase el diablo para diablo!
Era el padre Gonzalo un clérigo joven, buen mozo, siempre limpio y atildado y que gozaba fama de hábil predicador. Al verlo se sintió Corvalán como picado de víbora, y desenvainando el cuchillo que traía al cinto, lanzose frenético sobre el sacerdote y le clavó diez y siete puñaladas.
¡Diez y siete puñaladas! Apuñalear es. No rebaja siquiera una el historiador Córdova y Urrutia en sus Tres épocas.
El pueblo miró con impasibilidad tan horrendo delito, y gracias a la oportuna intervención de alguaciles fue aprehendido el asesino.
Conducido Corvalán a presencia de su padrino el corregidor, le dijo éste:
-¿Qué has hecho, desgraciado?
-Nada más, Sr. D. Francisco, que seguir su consejo. He cortado por lo sano.
II
Diríase que el cielo quiso castigar en el pueblo iqueño el sacrílego crimen cometido por uno de sus habitantes. [50]
Apenas habían transcurrido doce horas, cuando en la madrugada del 12 de mayo un espantoso terremoto no dejaba casa en pie, reduciendo a escombros la ciudad, cuya población en ese año de 1664 no excedía de mil quinientas personas.
Las iglesias de San Francisco y San Agustín, fabricadas con mucha, solidez, se desplomaron, y únicamente la capilla del señor de Luren resistió a la furia del terremoto.
La tierra se abrió formando anchas grietas, y el vino de las bodegas corrió por las calles formando arroyos.
En Pisco llegó a sesenta el número de víctimas.
Según la relación (que existe impresa) del licenciado Cristóbal Rodríguez, cura de la matriz, él dio sepultura en el cementerio de su parroquia a cuatrocientos setenta y cuatro cadáveres, y calcula en más de ciento los enterrados en los conventos. Es decir, que pereció casi la mitad de la población.
«Pasado el primer remezón, que duraría el espacio de un credo (dice el licenciado Rodríguez), quedó temblando la tierra por más de un cuarto de hora. A tres motivos atribuyo este cruel castigo que pocos meses antes había sido pronosticado por el padre Eguilaz, misionero jesuita: a los odios mortales y rivalidad entro los vecinos, al desacato con que miraban al sacerdocio y a los incestos y adulterios en que vivían encenagados».
En la, vida del venerable limeño Francisco del Castillo (publicada en 1863 por monseñor García Sanz) leemos que este temblor fue también sentido en Lima, aunque disminuido en violencia y duración.
Corvalán fue conducido a Lima, y parece que se empeñó en complicar en su causa a Cavero de Avendaño; pues sostuvo siempre que al dar muerte al padre Gonzalo, lo hizo por seguir el consejo del corregidor.
La disculpa no lo salvó de morir en la horca, por sentencia del virrey conde de Santisteban, de quien cuentan que en el Real Acuerdo dijo a uno de los oidores que mostraba escrúpulos para echar su garabato.
-Firme usía de una vez y quédele horra la conciencia, que esto es cortar por lo gangrenado y no por lo sano. [51]
Un virrey capitulero
Hasta los primeros tiempos de la República, nada preocupaba tanto los ánimos en la sociedad limeña como el acto de elección de prelado o abadesa de un convento. La influencia teocrática pesaba demasiado sobre los americanos, pues no había familia que no contase entre sus miembros por lo menos un par de frailes y otras tantas monjas.
Más que los mismos conventuales, inmediatamente interesados en la elección, se agitaban los partidos en las casas de la ciudad, y se recurría a todo género de intrigas y cohecho para ganar capítulo. Llenas están las crónicas de escandalosas escenas eleccionarias, y mucha tinta habríamos de gastar si nos propusiéramos historiar los capítulos más reñidos. Someramente hemos dado noticia de algunos en varias de nuestras tradiciones.
Pero el capitulo o elección de provincial agustino, en 1669, merece que le consagremos artículo especial; porque no sólo fue religiosa, sino altamente política y social su importancia. Para historiarlo hemos procurado beber en buenas fuentes y consultado un curioso manuscrito de aquellos tiempos.
Grande era el prestigio que dos frailes hermanos tenían en la buena sociedad limeña y en los claustros agustinos. Los padres Diego y Jerónimo de Urrutia habían nacido en Lima y pertenecían a familia de las más ilustres y ricas del país. Al pronunciar los votos monásticos, trajeron al tesoro de la comunidad cincuenta mil pesos en moneda sellada y una valiosa, hacienda situada en el fértil valle de Bocanegra.
El menor de ellos, fray Jerónimo, hizo un viaje a Roma, donde el papa Alejandro VII le acordó por escrito varias distinciones y prerrogativas. Estuvo después en Madrid, y obtuvo de Felipe IV algunas merecedes y una carta de recomendación para el virrey del Perú, conde de Santisteban.
Llegado a Lima con tan prestigiosos elementos, organizó un partido para hacer elegir provincial a su hermano Diego. Los frailes españoles, que no querían dejarse quitar el mando, tomaron por candidato al padre Tovar, natural de Galicia. Los limeños, partidarios entusiastas de los Urrutias, bautizaron a aquéllos con el apodo de los zapatones, y éstos en despique llamaron a sus contrarios los mazamorreros. Aunque el conde de Santisteban protegía a los Urrutias, el triunfo de éstos parecía dudoso, pues los sacerdotes americanos y portugueses con derecho eran veintiséis [52] y los españoles veintinueve. Ambos bandos veían en la lucha una cuestión de honra nacional y no economizaban oro ni influencias y ardides para alcanzar el triunfo. No había en Lima quien no estuviese interesado en pro de un bando. El capítulo fue reñidísimo; pero al fin, por mayoría de un voto, triunfó el limeño fray Diego de Urrutia.
Los criollos o peruleros vieron con orgullo y celebraron con grandes fiestas la victoria. Y había razón, porque hasta entonces el pandero había estado siempre en manos de los españoles. Esta elección ganada era un pasito que, a lo somorgujo, dábamos los peruanos en el camino de la independencia.
Durante el período del padre Urrutia llegó nuevo virrey, que lo fue D. Pedro de Castro y Andrade, conde de Lemos, gran amigo do los jesuitas, quien por ciertas faltillas y desacatos puso preso en el Callao a Pérez de Guzmán, gobernador de Panamá. Fray Jerónimo de Urrutia que, cuando pasó por el istmo en su viaje a Europa, había sido muy agasajado por éste, fue a visitarlo en la prisión, y hallándolo escaso de recursos, lo obsequió cuatro mil pesos.
Súpolo el virrey, y desde ese momento tomó ojeriza por los Urrutias, quienes confiados en la popularidad de que gozaban en Lima, y más que todo en el número de frailes con que habían sabido reforzar el partido criollo, maldita la importancia que daban al enojo del mandatario.
Llegó el año de 1669, en que debía celebrarse nuevo capítulo, y los Urrutias presentaron por candidato a un sacerdote de su parcialidad. El triunfo era para ellos seguro; pues contaban con cuarenta y cuatro votos de barreta, como hoy se dice, contra quince que proclamaban al padre Tovar, doce que apoyaban al padre Ulloa y nuevo partidarios del padre Lagunilla. Esta anarquía del partido español era también una, garantía de triunfo para los criollos.
El virrey, que era paisano y muy amigo de Lagunilla, se entendió con los adeptos de Tovar, consiguiendo por medio de manejos en que intervinieron los jesuitas que aquéllos desistieran.
En cuanto al padre Bartolomé de Ulloa, fue más fácil tarea la de hacerlo abandonar su pretensión. Pesaba sobre él una acusación de la que aunque resultara absuelto y penados sus acusadores, algo quedaba en la conciencia pública; pues, como dice el refrán, el sartenazo si no duele tizna. He aquí la acusación. Siendo el padre Ulloa prior del convento del Cuzco, sus enemigos sorprendieron en su celda a una mozuela, a la que, según diz que resultó del proceso, habían pagado para que se prestase a tamaño escándalo.
El sagaz virrey acabó de convencer a los de estas parcialidades, ofreciéndoles cargos en el Definitorio, y añadió: [53]
-Padres míos, sigamos en este empeño hasta el último suspiro, si es preciso; porque si no nos unimos los españoles, estos peruleros quedarán para siempre encima como el aceite.
Aun así, como se ve, el partido español no reunía sino treinta y seis votos contra cuarenta y cuatro del partido criollo o de los Urrutias. Éstos disponían además del Definitorio, llamado por la constitución agustina a calificar los religiosos con derecho a voto; y asegurábase que era punto acordado el privar de sufragio, por motivo más o menos fundado, a tres de los del partido español.
Llegó el 29 de julio, y el virrey, de acuerdo con la Audiencia, pasó oficio a fray Diego de Urrutia para que inmediatamente tocase a capítulo. Respondió éste que no era ello posible porque aun el Definitorio no había hecho las calificaciones. Insistió el virrey, obstinose Urrutia, y su excelencia cortó por lo sano, dirigiéndose con buena escolta y dos calesas con las cortinillas corridas al convento de San Agustín.
Llegado el conde de Lemos a la portería, llamó a fray Diego y a cuatro sacerdotes de los más influyentes en el partido criollo, y sin atender a razones, protestas ni latinos, los enjauló en las calesas y los mandó al Callao.
Entrose luego su excelencia, acompañado de los oidores de la Real Audiencia, a la, sala capitular e intimó a los frailes que procediesen a la elección. Los soldados, que ocupaban los claustros, rechiflaban y aun amenazaban a los mazamorreros; y exaltándose los ánimos en la discusión, mandó el virrey venir otro vehículo y empaquetó en él con destino al Callao a dos de los padres definidores, que anduvieron un tanto insolentes en la defensa de sus prerrogativas.
Uno de ellos, el padre Matos, portugués y gran persona en el partido criollo, le dijo a otro fraile del bando contrario:
-Mire vuesa paternidad que no es cierto lo que dice.
Enfureciose ante tal mentís el español y le respondió en estos términos:
-Mire cómo habla el padre presentado y tenga maneras, que está delante del Real Acuerdo.
A lo que el padre Matos contestó:
-Pues fable la real verdad del Real Acuerdo, que menos lo respeta quien miente que quien arguye la falsedad.
Y dicho esto, abandonó la sala, dejando al mismo virrey pasmado de la audacia.
Desde las cuatro de la tarde hasta las cinco de la mañana permanecieron en San Agustín el virrey y los oidores para lograr aquietar los ánimos y que hubiera elección. [54]
Obligado a votar el padre Jerónimo de Urrutia bajo pena de excomunión, hízolo, después de firmar una enérgica protesta, arrojando en la ánfora un puñado de fréjoles, acto de despecho que el virrey disimuló, por aquello de que al jugador perdido se le permite siempre que haga un cochino y aun que rompa la baraja.
Las calles inmediatas al convento estaban invadidas por el pueblo y por la tropa. No sólo hombres sino señoras de distinción se encontraban allí, aplaudiendo los españoles la energía del virrey y renegando de ella los criollos. La exaltación de los partidos llegó a punto de tener que intervenir los soldados para evitar que un grupo de urrutistas les rompiese el bautismo a dos adeptos del padre Lagunilla.
Por fin, a las cinco de la mañana, las campanas echadas a vuelo anunciaron a los buenos vecinos de la ciudad de los reyes el triunfo del padre fray Francisco Loyola Lagunilla.
Oigamos sobre este famoso capítulo la opinión del padre Juan Teodoro Vázquez, cronista agustino, cuyo excelente libro permanece inédito en la sección de manuscritos de la Biblioteca de Lima: «Como se logró el triunfo por medios violentos y con la ruina de los Urrutias, bien emparentados y queridos en la República, no fue celebrada esta elección con los júbilos de costumbre. Afortunadamente el padre Lagunilla con su gran literatura, observancia, prendas de mando y discreción, llegó a hacerse querer, y a que nadie pensara que entró como ladrón por las bardas en el redil, sino como buen pastor por las puertas».
Fray Diego de Urrutia murió dos años después de esta derrota, y pocos meses antes de que también pasara a mejor vida el virrey capitulero.
El niño llorón
Zapatero tira-cuerno, como canta el villancico. o mejor dicho, zapatero remendón era, por los años de 1675, Perico Urbistondo, mozo mellado de sesos, pero honrado a carta cabal. Habitaba un tenducho situado en el barrio de Carmeneca de la por entonces ciudad de Huamanga y hoy capital del departamento de Ayacucho (rincón de muertos).
Por mucho que el buen Perico metiese lesna y diese puntadas, sus finanzas iban siempre de mal en peor; pues el pobrete había hecho la tontuna de casarse con una muchacha muy para nada y aindamáis bonita y granosa de lucir faldellín de seda. ¡Qué demonio! Muchas hembras [55] que pisan mayor peldaño en la escala social se han perdido por el maldito frou-frou de la seda, y sería pedir copo y condadura pensar que la consorte del zapatero saliese avante, sin comprometer su honra y la ajena.
Para colmo de desdicha, el discípulo de San Crispín traía en el alma el comején de los celos; pues Casilda, que así se llamaba su conjunta, andaba en guiños y tratos subversivos con Antuco Quiñones, que era, como de mozas casquilucias. Para decirlo de una vez, Casilda era de la misma pasta que cierta chica melómana y vivaracha que cantaba:
| «Tengo el dúo de la Norma, | |
| tengo il alma innamorata, | |
| y espero tener en forma | |
| el final de la Traviata». |
El tenducho ocupado por Perico constaba de dos cuartos, sirviendo el uno de alcoba conyugal, y el que comunicaba con la calle contenía las hormas, tirapié, mesita de trabajo y demás menesteres del oficio, amén de un gallo, cazilí o matalobo, sujeto a estaca en un rincón. En aquel siglo no había zapatero sin gallo.
Todo el lujo del infeliz era un busto del Niño Jesús, primorosamente tallado, al que obsequiaba cada día con una mariposilla de aceite.
El zapatero hacía a la linda efigie confidente de sus cuitas domésticas; y una tarde en que, por ganar un doblón de oro, se comprometió con un caballero a ir hasta Huanta, conduciendo unos pliegos de urgencia, antes de emprender el viaje se acercó al Niño Jesús y le dijo:
-Mira, chiquitín cachigordete. A ti te encargo que cuides mi honra y mi casa; y si me das mala cuenta, peleamos y te perniquiebro. Conque así, mucho ojo, niñito, y hasta la vuelta, que será mañana.
En seguida proveyose de coca y cigarros corbatones, despidiose de Casilda, recomendándola mucho que durante su ausencia no dejase pasar pantalones por el quicio de la tienda, ni pusiese ella pie fuera del umbral; y pian piano, en el rucio del seráfico San Francisco hizo en seis horas las siete leguas de camino que hay de Huamanga a Huanta, entregó los pliegos y le dieron recibo, y sin perder minuto, después de echar un remiendo al estómago, empezó a desandar lo andado.
Eran las nueve de la mañana cuando el zapatero llegó a su casa, y quedose como una estantigua al ver la puerta cerrada. Casilda era madrugadora y, por lo tanto, no podía presumir el marido que las sábanas se le hubiesen pegado al cuerpo. Golpeó Perico, redobló el estrépito y... ¡nada!... aquella condenada puerta no se abría. [56]
Al ruido asomó una vieja, más doblada que abanico dominguero, con correa de la orden tercera. Era la tal de aquellas que tienen más lengua que trompa un elefante, que se pirran por meterse donde no las llaman ni han menester de ellas, y que se pintan solas para dar una mala noticia y clavarle al prójimo alfileres en el alma.
¡Mucha plepa era doña Pulquería!
Ítem, la susodicha beata parecía forrada en refranes; pues viniesen o no a pelo, soltaba una retahíla de ellos, y habría sido obra de teatinos el hacerla callar, una vez desenfundada la sin pelos. Por doña Pulquería dijo sin duda el marqués de Santillana que la vieja y el horno se calientan por la boca.
-Note canses, Periquillo, que si esperas a que tu mujer venga a abrir, tarea te doy hasta el día del juicio por la noche; que la mujer como el vino engañan al más fino. Y aunque bocado de mal pan, ni lo comas ni lo des a tu can, avísote que, desde que volviste la espalda, alzó el vuelo la paloma, y está muy guapa en el palomar de Quiñones que, como sabes, es gavilán corsario. Por lo demás, hijo, en lo que estamos benedicamos, y confórmate con la lotería que te ha caído; que, en este mundo redondo, quien no sabe nadar se va a fondo. Y aunque mal me quieren mis comadres porque digo las verdades, ponte erguido como gallo en cortijo, y no te des a pena ni a murria, que eso sería tras de cornamenta palos, y motivo para que hampones y truchimanes te repitan: «modorro, ya entraste en el corro». Deja a un lado la vergüenza a dala un puntapié, que la vergüenza es espantajo que de nada sirve y para todo es atajo: verde es la vergüenza y se la come el burro de la necesidad. Calma, muchacho, y no des con esa tu furia y fanfurriña vagar para que yo piense que predico en desierto, y que en cabeza de asno se pierde la lejía; que aunque el decidor sea loco, el escuchador ha de ser cuerdo, y cada gorrión aguante su espigón, y sobre todo, no hay mal de amores que no se cure, ni pena por hembra que no se olvide. Y ten presente que el bobo, si es callado, por sesudo es reputado, y que muchos están en la jaula por demasiado ir al aula. Alborotar merindades para luego salir con paro medio, es proceder como el galán que presumía de robusto, de noche chichirimoche y de madrugada chichirinada. ¡No que no! De pagártela habrá con las setenas, que Casilda y Quiñones son tal para cual, y a ruin mozuelo ruin capisayuelo; y el mejor día la planta en mitad del arroyo, y cátate vengado; que, como dice el refrán: ¿con quién la hábedes, cuaresma?, con quien non vos ayunará. Y cuenta que los refranes y sentencias son evangelios chiquitos, que dicen más verdad que la bula de composición, y los inventó Salomón, que fue un rey más sabio que el virrey príncipe de Esquilache, y que, como él, sacaba décimas de su cálamo, y era más mujeriego y trapisondista [57] que Birján y los doce pares de Francia que vinieron con Pizarro a la conquista.
Doña Pulquería habría podido seguir un año vomitando proverbios y disparates, sin que el burlado marido la atendiese. A las primeras palabras con que la vieja le hizo conocer su deshonra, Perico, que era mozo fuerte, arrimó el hombro a la puerta tan vigorosamente que a poco consiguió hacerla ceder.
Cuando después de recorrer los dos cuartos se convenció de que su mujer andaba a picos pardos, abrió el cajoncito de la herramienta, y tomando una lesna, se dirigió al Niño Dios, diciéndole:
-¡Ah, ingrato! ¿Así vigilas por mi honra y así pagas mi cariño? Pues torna lo que mereces.
Y clavó la lesna en una pierna de la infantil y divina efigie.
La vieja, que se había quedado en la calle ensartando refranes, oyó en la habitación de Perico el llanto de un niño; y movida por la curiosidad, pues el matrimonio carecía de hijos, aventurose a penetrar en la tienda.
Perico había caído desmayado y conservaba en la mano la lesna ensangrentada.
El llanto que atrajo a la vieja había cesado.
Acudieron vecinos y socorrieron al zapatero, quien al volver en sí refirió que, después de herir el busto del Niño Dios, había éste prorrumpido en llanto.
Consta del expediente que siguió la autoridad eclesiástica que en la pierna del Niño se vio la sangre que brota de toda herida.
Esta imagen, que el devoto pueblo llama el Niño Llorón, fue trasladada con gran pompa a la catedral de Huamanga, donde existe, en la nave de la derecha, en el altar del señor de Burgos.
El zapatero se retiró al convento de Ocopa, y años más tarde murió allí devotamente vistiendo el hábito de lego.
En cuanto a Casilda, acabó como acaban casi siempre las heroínas de la prostitución: el final de la Traviata. [58]
Zurrón-currichi
De fijo, lector mío, que muchas veces has oído decir: Puneña, zurrón-currichi (3) aplicado a las hijas de San Carlos de Puno, apóstrofe que, francamente, es la mayor injuria que hacerse puede a las allí nacidas, porque equivale a llamarlas brujas, y harían muy bien en beberlo la sangre a sorbos al malandrín que tan pícaramente las agravia.
Yo no diré que la cosa tenga mucho fundamento; pero alguno ha de tener, estando la ciudad a las faldas del Laycacota, que quiere decir, en castellano de Cervantes, algo así como Guarida de brujas.
Sin embargo, rebuscando en mis Anales de la Inquisición de Lima, librejo que escribí y publiqué no recuerdo cuándo ni cómo, no encuentro que jamás el Santo Oficio hubiera penitenciado una sola bruja de Puno; y eso que la lista que de ellas consigné, con todas sus habilidades y circunstancias, es larguita y minuciosa.
Pero si la tradición dice que en Puno hubo brujas, no es decir (y aquí me pongo en buen predicamento con las muchachas que actualmente comen pan en Puno) que hogaño también las haya; y si las hay, mía la cuenta si no hacen uso de otro hechizo que el que Dios puso en sus ojos de gacela y en su boquita de coral partido.
Después de esta introducción, me parece que puedo, sin peligro de que me arañen, referir el cuento o sucedido.
¡Niñas, niñas, lo que no fue en vuestro año no es en vuestro daño!
I
Era el año de 1672, y aunque recientemente fundada por el virrey conde de Lemos la villa de San Carlos de Puno, conservaba restos de la opulencia que cinco años antes esparciera por la comarca el rico mineral de Salcedo. De todos los rincones del Perú habían afluido a las riberas del Titicaca aventureros ganosos de enriquecerse en poco tiempo y mercaderes que realizaban en breve su comercio con un ciento por ciento de provecho. [59]
D. Nuño Gómez de Baeza fue uno de esos tantos que estableció tienda en la villa, dedicándose al rescate de lanas y venta de zurrones de nueces y cocos, que un su socio le remitía desde Chile para que él cuidase de proveer algunas de las poblaciones del Alto Perú.
Era D. Nuño mozo que aún no llegaba a los treinta, gallardo como no había otro en la villa, generoso como un nabab, de amena y fácil conversación y muy gran aficionado al comistrajo o golosina del Paraíso. «Amor trompetero, cuantas veo tantas quiero; que en teniendo cuello y mangas, todo trapito es camisa».
Gobernador de la villa era D. Gracián Díez Merino, del hábito de Alcántara, caballero moral y religioso, que se desvivía para castigar todo escándalo y que, obedeciendo instrucciones que le comunicaran de Lima, consiguió que la población estuviera más tranquila que claustro de cartujos. Con tal fin promulgó bando previniendo que después del toque de queda nadie fuera osado a asomar el bulto por la calle, bajo pena de multa y prisión. Ítem, se empeñó en que todo títere había de vivir como la Iglesia manda; pues en su jurisdicción no toleraba amancebamiento, barraganía ni cosa que a pecado contra la honestidad trascendiese.
| El que enferme de amores | |
| sin calentura, | |
| que vaya a su parroquia | |
| que el cura, cura. |
Había en el lugar una señora, viuda de un cabildante, jamón apetitoso todavía a pesar de los tres quinces que peinaba, la cual gozaba fama de ser cumplidora del precepto evangélico que manda ejercer la caridad dando de beber al sediento. El señor gobernador la rodeó de espías, jurando que, al primer gatuperio en que la atrapase, tenía de maridarla con su cómplice.
Por fin una noche diole aviso un alguacil de que, después de la queda, había doña Valdetrudes entreabierto cautelosamente la puerta de su casa y dado paso franco a un galán en quien, no embargante el embozo, había creído reconocer a D. Nuño Gómez de Baeza.
Su señoría se reconcomió de gusto y se restregó las manos, diciendo:
-De esta no libra de que la case y bien casada, que aunque ella no es pobre, el D. Nuño varea la plata y es mozo como unas perlas. Conviene que en todo matrimonio si el marido lleva para el puchero, la mujer no sea tan calva que no lleve siquiera para el chocolate.
Y seguido de alguaciles llamó enérgicamente a la puerta de doña Valdetrudes, diciendo:
-¡Por el rey! Abran a la justicia. [60]
D. Nuño tuvo un susto mayúsculo; mientras ella, sin revelar la menor zozobra, dijo en voz baja a su amante:
-(Ponte detrás de la puerta y escapa tan luego como yo abra.) Y ¿qué busca la justicia en mi casa?
-Abra y lo sabrá; y que sea pronto, antes que lo roto resulte peor que lo descosido.
-Pues vuesa merced espere que me eche encima una saya y en seguida voy a abrirle.
Mientras duró el diálogo húbose D. Nuño vestido a las volandas, y después de embozarse en la capa se puso detrás de la puerta.
Al abrirse ésta por doña Valdetrudes, avanzó su señoría con un farolillo en la mano y dio un rudo traspiés, empujado por un bulto que se deslizaba.
-¡Canario con el gatazo!-exclamó el gobernador.- Si no me hago a un lado me descrisma sin remedio.
Y en efecto, vieron los alguaciles que un gato negro escapaba calle arriba a todo correr.
D. Gracián Díez Merino, después de practicar escrupuloso registro en la casa, que era pequeña, tuvo que retirarse pidiendo mil perdones a doña Valdetrudes por su importuna visita.
Al llegar a la esquina dio un tirón de orejas al alguacil que le llevara el aviso, y díjole:
-Sin duda viste entrar al gato y se te antojó persona. Mira, bribón, otro día asegúrate mejor para que no hagas caer en renuncio a la justicia del rey nuestro señor.
II
Al siguiente día no se hablaba en San Carlos de Puno sino de la estéril pesquisa del gobernador y del gato negro que por un tris descalabra a su señoría.
Sea que a D. Nuño Gómez de Baeza maldita la gracia que le hiciera el que lo hubieran metamorfoseado en gato, o que no quisiera tracamandanas con la justicia, o lo que es más probable, que no lo cautivaran los trashumados hechizos de la dama, la verdad es que no volvió a ocuparse de ella, dejando sin respuesta (el muy criado) sus amorosos billetes y desairando las citas que en ellos le proponía.
Mis lectoras convendrán conmigo en que la descortesía del mancebo lo hacía merecedor de castigo; pues, aunque todo sea barro, no es lo mismo la tinaja que el jarro.
Convencida, al cabo, Valdetrudes de que el galán se negaba a volver [61] a las andadas, resolvió emprender la conquista valiéndose de malas artes; pues, como dice el refrán, «a caballo que se empaca, darle estaca».
Una mañana llamó a Pascualillo, el barbero de la villa, que era un andaluz con más agallas que un pez, y le dijo:
-¿Quisieras ganarte un par de ducados de oro?
-¡Pues no he de querer! No gano tanto, señora, en un mes de rapar barbas, abrir cerquillos, aplicar clisteres, sacar muelas y poner ventosas y cataplasmas.
-Entonces toma a cuenta un ducado, y sin que lo sepa alma viviente, me traes mañana domingo una guedeja de cabellos de D. Nuño Baeza.
Cerrado el trato, volviose el barbero a su tenducho y diose a cavilar en lo que aquella pretensión, a tan alto precio pagada, podría significar.
-¡No! Pues yo no lo hago -se dijo el andaluz, como síntesis de sus cavilaciones.- ¡Sobre que el mechón de pelo podría servir para que sobreviniera algún daño a ese caballero de tanto rumbo, que me paga una columnaria por su barba, lo que no hacen otros roñosos que andan por ahí más huecos que si llevaran al rey dentro del cuerpo! ¡Voto va por Mahudes y Zugarramurdi, que son en España señoríos de brujas! Pero también es cosa fuerte devolver el ducado de oro con que puedo feriar a mi Aniceta, para la fiesta del Corpus, una caperuza de filipichín y una falda de angaripola. ¡Eh! Ya veremos lo que se ingenia; que de aquí a mañana más horas hay que longanizas.
Al otro día Pascual afeitaba y aliñaba el pelo a D. Nuño, que tenía costumbre de asistir a misa mayor hecho un gerifalte por lo pulcro y acicalado. Pero el barberillo era mozo de conciencia; porque, pudiendo a mansalva cortar cabello y esconderlo en el delantal, resistió vigorosamente a la tentación.
Al salir del cuarto de D. Nuño, pasó Pascual por la tienda, y con el pretexto de coger un puñado de cocos y otro de nueces, detúvose delante de dos zurrones de piel de cabra, y con las tijeras que en la mano traía cortó de cada uno un poco de pelo, envolviolo en un pedazo de papel, y muy orondo se dirigió a casa de doña Valdetrudes, murmurando para sí:
-Todo va bien, con tal que ella no repare en que estas hebras son rubias y que el cabello de su merced es de un negro alicuervo.
Doña Valeletrudes pagó el otro ducado prometido, y tanta era su complacencia por tener prenda corporal de su ingrato amador, que añadió, por vía de alboroque, una monedilla de plata.
Dicen bien, que amor tiene cataratas; porque madama no paró mientes en el calor del pelo, y echando llave y cerrojo, púsose a invocar al diablo y a preparar el hechizo.
Créanme ustedes. Yo, que en achaques de brujería aprendí, para escribir [62] mi susodicho librejo de Anales de la Inquisición, hasta la manera de atar la agujeta y correr el hilo respondón, que es cuanto hay que saber en la materia, no he podido averiguar qué clase de menjurje o filtro confeccionó Valdetrudes; pues eso de enredar pelos en piedra imán para hacerse amar de un hombre, es propio de brujillas de tres al cuarto y no de catedráticas, como diz que lo fue mi señora la viuda del cabildante.
Probablemente no tuvo a mano Valdetrudes un botecito de agua cuyana, que en ese siglo era todavía remedio infalible para hacerse amar.
Cuando el hechizo estuvo terminado, emperejilose doña Valdetrudes, echándose encima el fondo del baúl, y, muy sandunguera y con mucho rejo salió a dar un paseo por la calle de D. Nuño, segura, segurísima de que éste al verla se vendría tras ella como el ratón tras el queso, pues la brujería no podía marrar.
Hallábase Gómez de Baeza en la puerta de su tienda, conversando con un amigo, cuando apareció por la esquina la jamona; y maldito si el mancebo sintió el más leve movimiento revolucionario en las entretelas del alma. Y eso que ella, al pasar delante de él, le disparó una de esas miradas que dicen clarito como en un libro: «piloto quiere este barco», y se sonrió, como diría Tomé de Burguillos, con
| aquella boca hermosa | |
| que dejó de ser guinda por ser rosa. |
De repente y cuando doña Valdetrudes no habría adelantado media cuadra, un zurrón de nueces y otro de cocos empezaron a bailar la zarabanda corriendo tras de la bruja. Asustada ella del ruido y de la gritería de los muchachos, que no perdieron la oportunidad de recoger cocos y nueces, emprendió la carrera en dirección a la laguna; y mientras más apuraba ella el paso, menos se detenían los zurrones, que con doña Valdetrudes fueron al fin a sumergirse para siempre en el Titicaca.
Desde entonces (y ya hace fecha) nació el apóstrofe Puñeza, zurrón-currichi. [63]

Dos palomitas sin hiel
(A Domingo Vivero)
Doña Catalina de Chávez era la viudita más apetitosa de Chuquisaca. Rubia como un caramelo, con una boquita de guinda y unos ojos que más que ojos eran alguaciles que cautivaban al prójimo. Suma y sigue. Veintidós años muy frescos, y un fortunón en casas y haciendas de pan llevar.
Háganse ustedes cargo si con sumandos tales habría pocos aritméticos cristianamente encalabrinados en realizar la operación, y en que nuestra viuda cambiase las tocas por las galas de novia.
Pero así como no hay cielo sin nubes, no hay belleza tan perfecta que no tenga su defectillo; y el de doña Catalina era tener dislocada una pierna, lo que al andar la daba el aire de goleta balanceada por mar boba.
Como diz que el amor es ciego, los aspirantes no desesperanzados afirmaban que aquella era una cojera graciosa, y que constituía un hechizo más en dama que los tenía por almudes y para dar y prestar; a lo que [64] como la despechada zorra que no alcanzó al racimo, contestaban los galanes desahuciados:
| «Si hasta la que no cojea, | |
| de vez en cuando falsea | |
| y pega unos tropezones... | |
| concertadme esas razones». |
A pesar de todo, era mi señora doña Catalina una de las reinas de la moda; y no digo la reina, porque habitaba también en la ciudad doña Francisca Marmolejo, esposa de D. Pedro de Andrade, caballero del hábito de Santiago y de la casa y familia de los condes de Lemos.
Doña Francisca, aunque menos joven que doña Catalina y de opuesto tipo, pues era morena como Cristo nuestro bien, era igualmente hermosa y vestía con idéntica elegancia; porque a ambas las traían trajes y adornos, no desde París, pero sí desde Lima, que era entonces el cogollito del buen gusto.
Hija de un minero de Potosí, llevó al matrimonio una dote do medio millón de pesos ensayados, sin que faltara por eso quien tildara de roñoso al suegro, comparándolo con otros que, según el cronista Martínez Vela, daban dos o tres milloncejos a cada muchacha al casarlas con hidalgos sin blanca, pero provistos de pergaminos; que la gran aspiración de mineros era comprar para sus hijas maridos titulados y del riñón de Asturias y Galicia, que eran los de nobleza más acuartelada.
El diablo, que en todo mete la cola, hizo que doña Francisca tuviera aviso de que su dichoso marido era uno de los infinitos que hacían la corte a la viuda, y el comején de los celos empezó a labrar en su corazón como polilla en pergamino. En guarda de la verdad y a fuer de honrado tradicionista, debo también consignar que doña Catalina encontraba en el de Andrade olor, no a palillo, que es perfume de solteros, sino a papel quemado, y maldito el caso que hacía de sus requiebros.
Al principio la rivalidad entre las dos señoras no pasó de competir en lujo; pero constantes chismecillos de villorrio llegaron a producir completa ruptura de hostilidades. En el estrado de doña Francisca se desollaba viva a la Catuja, y en el salón de doña Catalina trataban a la Pancha como a parche de tambor.
En esta condición de ánimos las encontró el Jueves Santo de 1616.
El monumento del templo de San Francisco estaba adornado con mucho primor, y allí se había congregado toda la primera sociedad de Chuquisaca. Por supuesto, que en el paso de la cena y en el del prendimiento figuraban el rubio Judas, con un ají en la boca, y los sayones de renegrido rostro. [65]
[67]
Apoyadas en la balustrada que servía de barra al monumento, encontráronse a las tres de la tarde nuestras dos heroínas. Empezaron por medirse de arriba abajo y esgrimir los ojos como si fuesen puñales buidos. Luego, a guisa de guerrillas, cambiaron toses y sonrisas despreciativas, y adelantando la escaramuza, se pusieron a cuchichear con sus dueñas.
Doña Francisca se resolvió a comprometer batalla en toda la línea, y simulando hablar con su dueña dijo en voz alta:
-No pueden negar las catiris (rubias) que descienden de Judas, y por eso son tan traicioneras.
Doña Catalina no quiso dejar sin respuesta el cañonazo, y contestó:
-Ni las cholas que penden de los sayones judíos, y por eso tienen la cara tan ahumada como el alma.
-Calle la coja zaramullo, que ninguna señora se rebaja a hablar con ella- replicó doña Francisca.
¡Zapateta! ¿Coja dijiste? ¡Téngame Dios de su mano! La nerviosa viudita dejó caer la mantilla, y uñas en ristre se lanzó sobre su rival. Ésta resistió con serenidad la furiosa embestida, y abrazándose con doña Catalina la hizo perder el equilibrio y besar el suelo. En seguida se descalzó el diminuto chapín, levantó las enaguas de la caída poniendo a expectación pública los promontorios occidentales, y la plantó tres soberbios zapatazos, diciéndola:
-Toma, cochina, para que aprendas a respetar a quien es más persona que tú.
Todo aquello pasó, como se dice, en un abrir y cerrar de ojos, con gran escándalo y gritería de la multitud reunida en el templo. Arremolináronse las mujeres y hubo más cacareo que en corral de gallinas. Las amigas de las contendientes lograron con mil esfuerzos separarlas y llevarse a doña Catalina.
No hubo lágrimas ni soponcios, sino injuria y más injuria; lo que me prueba que las hembras de Chuquisaca tienen bien puestos los menudillos.
Mientras tanto, los varones acudían a informarse del suceso, y en el atrio de la iglesia se dividieron en grupos. Los partidarios de la rubia estaban en mayoría.
Doña Francisca, temiendo de éstos un ultraje, no se atrevía a salir de la iglesia hasta que a las ocho de la noche vino su marido con el corregidor D. Rafael Ortiz de Sotomayor, caballero de la orden de Malta, y una jauría de ministriles para escoltarla hasta su casa.
Aproximábanse a la plaza Mayor, cuando el choque de espadas y la algazara de una pendencia entre los amigos de la rubia y de la morena [68] pusieron al corregidor en el compromiso de ir con sus corchetes a meter paz, abandonando la custodia de la dama.
Los curiosos corrían en dirección a la plaza, y apenas podía caminar doña Francisca apoyada en el brazo de su marido.
En este barullópolis un indio pasó a todo correr, y al enfilar con la señora, levantó el brazo armado de una navaja e hízola en la cara un chirlo como una Z, cortándola mejilla, nariz y barba.
Entre la obscuridad, tropel y confusión, se volvió humo el infame corta-rostro.
II
Como era natural, la justicia se echó a buscar al delincuente, que fue como buscar un ochavo en un arenal, y el alcalde del crimen se presentó el lunes de Pascua en casa de doña Catalina, presunta instigadora del crimen.
Después de muchos rodeos y de pedirla excusa por la misión que traía, y a la que sólo sus deberes de juez lo compelieran, la preguntó si sabía quiénes eran los que en la noche del Jueves Santo habían acuchillado a doña Francisca Marmolejo.
-Sí lo sé, señor alcalde, y también lo sabe su señoría -contestó la viuda sin inmutarse.
-¿Cómo que yo lo sé? ¿Es decir, que yo soy cómplice del delito?-interrumpió amostazado el alcalde D. Valentín Trucíos.
-No digo tanto, señor mío- repuso sonriendo doña Catalina.
-Pues concluyamos: ¿quién ha herido a esa señora?
-Una navaja manejada por un brazo.
-¡Eso lo sabía yo!-murmuró el juez.
-Pues eso es también lo que yo sé.
La justicia no pudo avanzar más. Sobre doña Catalina no recaían sino presunciones, y no era posible condenarla sin pruebas claras.
Sin embargo, las dos rivales siguieron pleito mientras les duró la vida; y aun creo que algo quedó por espulgar en el proceso para sus hijos y nietos.
Esto no lo dice D. Joaquín María Ferrer, capitán del regimiento Concordia de Lima y más tarde ministro de Relaciones exteriores en España, bajo la regencia de Espartero, que es quien, en un curioso libro que publicó en 1828, garantiza la verdad de esta tradición: pero es una sospecha mía, y muy fundada, teniendo en cuenta que muchos litigan más por el fuero que por el huevo. [69]
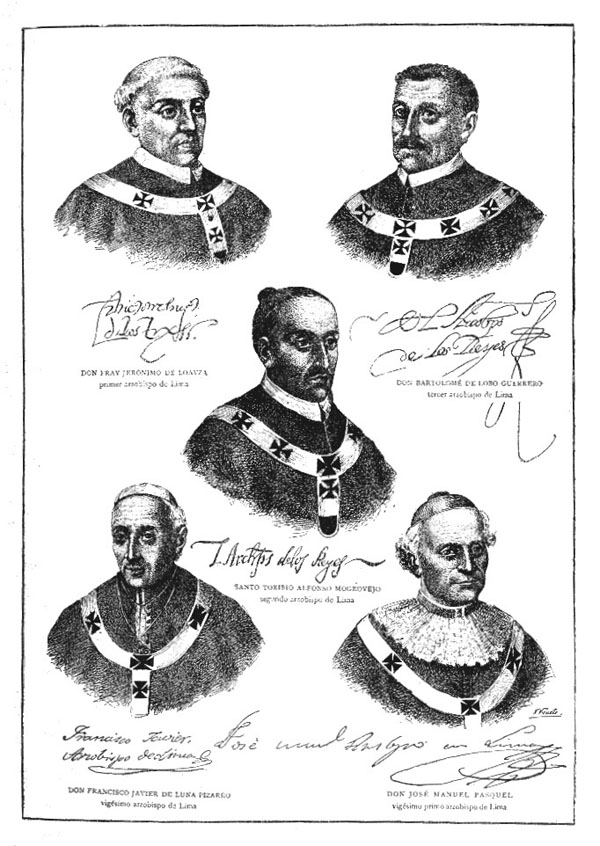
Entretanto, doña Catalina decía a sus amigos y comadres de la vecindad que con las faldas tapaba los cardenales de los zapatazos, si es que con paños de agua alcanforada no se habían borrado; pero que doña Francisca no tendría nunca cómo esconder el costurón que la afeaba el rostro.
De todo lo dicho resulta que las dos señoras de Chuquisaca fueron..... un par de palomitas sin hiel. [70]
Un señor de muchos pergaminos
I
Tres cuartos de siglo, fecha de suyo respetable, llevaba de comer puchero (plato cuya invención se debe, según me dijo un gastrónomo, a la madre de San Agustín) el Sr. D. Alejo de Valdez y Bazán, corregidor en 1671 del Cabildo del Cuzco.
Los Valdez y Bazán, pertenecientes a la más rancia nobleza de Aragón, eran en el Perú muy considerados desde los tiempos de Pizarro; y más tarde, por enlace de familia, se aliaron con los Caviedes de Toledo, nobles como la gorra de Pilatos, y con los descendientes del caballero de espuela dorada D. Gristóbal de Peralta, que fue uno de aquellos trece conquistadores que tuvieron la guapeza de quedarse en la isla del Gallo. Por Valdez tenía tres barras de azur en campo de plata; por Bazán quince escaques, ocho de sable y siete de plata; bordura de gules y ocho aspas de oro.
Con esto queda dicho que en los reinos del Perú no podía haber quien en punto a lo acuartelado de la nobleza le tosiese con buen título a un Valdez y Bazán, por mucho que uno de los grandes poetas de esa época hubiera escrito:
| «No digas cuando vieres alto el vuelo | |
| del cohete, en la pólvora animado, | |
| que va derecho al cielo encaminado, | |
| pues no siempre quien sube llega al cielo». |
En punto a pretensiones heráldicas, los Valdez y Bazán podían hacer competencia a los Quirós de Velasco, en cuyo escudo se leía este mote:
| «Antes que, a la voz de Dios, | |
| valles hubiera y peñascos, | |
| ya Quirós era Quirós | |
| y los Velascos Velascos», |
o a los Bustamante, que sostenían que el primer hombre se firmaba Adán de Bustamante.
Sin embargo, el escudo de los Bustamante no les da alas para tantos humos; pues no hay en él más que trece roeles o besantes de gules en [71] campo de oro, lo que en heráldica representa poquísima cosa. Valen más las armas de los Buendía, que son un sol de oro en campo de azur, o las de los Calatayud, que son tres zapatos jaquelados de plata y sable en campo de gules.
Daba también en el Cuzco gran importancia a los Valdez y Bazán la circunstancia de que de padres a hijos se habían declarado protectores de la orden de la Merced y gastado no poco en la fábrica del convento, adorno de la iglesia y fundación de capellanías. «A canas honradas no hay puertas cerradas».
El Valdez y Bazán de quien nos ocupamos cumplía sin discrepar un ápice con sus deberes de cristiano viejo y de leal vasallo, siendo por lo generoso y caritativo muy querido del pueblo. Pero en tocándolo a lo rancio y auténtico de sus pergaminos, tiraba los treinta dineros y se le subía a las barbas a cualquiera. Lo que prueba que no hay caracol que no tenga comba, ni hombre sin lado flaco o pantorrilla como hoy decimos.
Vino por entonces al Cuzco un mancebo, sobrino del Excmo. Sr. don Pedro de Castro y Andrade, conde de Lemos y virrey del Perú, al que también había agarrado el diablo por esto de la nobleza de su abolengo; y un día trabose de palabra con el anciano Valdez y Bazán a propósito de si eran hechos los unos de mejor pasta que los otros. Ambos alegaban venir, no del padre Adán, que fue un plebeyo del codo a la mano e inhábil para el uso del Don, sino de reyes, que así pudieron ser los de copas y bastos como dos perdidos; pues si me atengo a lo que dice el poeta de la Henriada,
Le premier qui fât roi fût un bandit heureux.
Claro es que nuestros dos hidalgos de sangre azul rechazaban todo parentesco con Cristo señor nuestro; porque al fin, el Redentor fue hijo de carpintero y plebeyo por todos sus cuatro costados, pues el parentesco con el rey David viene de árbol genealógico un tanto revesado.
Desde ese día, el de Valdez y Buzán tomó tirria y enemiga por el de Sarmiento y Sotomayor, que era un mozo zumbón y cachidiablo, que no perdía oportunidad de desatarse en burlas contra el anciano corregidor. Chismosos de oficio, que siempre abundan, iban luego a éste con el cuento; y alguno que a la limpieza de sangre atañía, hubo de llegarle tan a lo vivo, que gritó furioso su señoría:
-Miente el bellaco por mitad ele la barba; que bien nacido y de sangre azul soy, así por la sábana de arriba como por la sábana de abajo.
Y tras ceñirse la tizona, calose el chambergo, embozose en la capa de paño de San Fernando y echose a la calle en busca del vizconde. [72]
Hizo el demonio que a poco andar lo avistase, e interceptándole el paso le dijo con estudiada cortesía:
-Dudo, señor hidalgo, que vuesa merced se ocupe de poner mi honra en lenguas, y saber querría de su boca lo que hay de veras en ello.
-Déjeme en paz el abuelo, que está ñoño, y por hoy no me siento de humor para escuchar chocheces -contestó con arrogancia el de Sotomayor, haciendo ademán de voltear la espalda.
Pues mal que le pese -dijo el de Valdez y Bazán cortándole el camino-, habrá de oírme el mozuelo irreverente y respetar el lustre de mis canas y el cargo que por el rey tengo.
Hágase a un lado el Matusalén, que me está mal oír agravios de quien por sus canas, más que por su cargo, escudado está de mí.
-Pues sépase el mal nacido que las canas no han quitado bríos a mi brazo para castigar su insolencia y matarlo hierro a hierro.
Y alzando la mano descargó sobre la mejilla del mancebo un sonoro bofetón de cuello vuelto.
El de Sotomayor echó mano a la espada; pero interponiéndose cuantos por allí pasaban, lograron separar a los contendientes, llevándoselos en opuestas direcciones.
De presumir era, sin embargo, que el lance no podía quedar sin desenlace trágico. No eran nuestros hidalgos de la gente que dice: «más vale entenderse a coplas que acudir a las manoplas».
Nuestros abuelos no se conformaban con devolver en la misma moneda el bofetón recibido. Así, no recuerdo en qué cronicón del Perú o de Chile he leído que en 1670 alguien confirmó en la mejilla al capitán Matías de la Zerpa, y que éste le cortó la mano a su ofensor, la clavó en la puerta de la Real Audiencia y puso debajo esto cartel:
| «Zerpa esta mano cortó | |
| porque una vez lo agravió». |
El capitán Zerpa pertenecía a familia noble de España y Portugal, cuyas armas eran un grifo de sinople en campo de oro, bordura de plata, y gules, con cinco castillos de Castilla y cinco quinas portuguesas.
II
Era la del alba cuando los dos adversarios, acompañados de sus padrinos, se reunían en Arcu-punco.
El viajero que saliendo de la plaza de Limac-pampa para dirigirse a Puno o Arequipa, quiera fijarse en una cruz que sobre un tosco peldaño existe a poquísimas cuadras de camino, sabrá que en ese sitio cayó el vizconde [73] de Sotomayor, traspasado el pecho en leal combate por la espada del que, a pesar de sus sesenta, y cinco diciembres, conservaba para esgrimirla los puños y la destreza de la mocedad.
III
Cuando el virrey tuvo noticia del suceso, escribió a los alcaldes del Cuzco recomendándoles el pronto castigo del anciano, que contraviniendo a las reales pragmáticas sobre el desafío, enviara a su sobrino a mundo más poblado que el que habitamos.
Muy rico, estimado e influyente era el de Valdez y Bazán para que ningún golilla del Cuzco se le atreviese. Por llenar fórmulas o hacer que hacemos citáronle a declarar; pero él se negó a darse por notificado, alegando que, siendo el muerto de familia, del virrey, la justicia de estos reinos estaba impedida, de juzgarlo, y que por lo tanto no reconocía más tribunal que el del rey y su Consejo.
La causa iba con pies de plomo, y alcaldes y escribanos se excusaban de conocer en ella. Aburrido el virrey llamó un día al licenciado Estremadoiro, que ejercía un modesto empleo en Lima y que aspiraba a ser nombrad o oidor de la Real Audiencia en una vacante que a la sazón había, y díjole:
-Cuente con ella el señor licenciado, que hoy mismo escribo a la corte, y el rey no me negará tan pequeña gracia; pero mañana sale vuesa merced para el Cuzco, y sin dar treguas a las caballerías ni descanso al cuerpo, llega, y forma cansa a ese orgulloso de Valdez y Bazán; y en cadalso enlutado, que con su nobleza, hay que ser ceremonioso, le corta la cabeza, cuidando de que le hagan un buen entierro, con muchos cirios y dobles de campanas, y se vuelve por donde fue, para ocupar el asiento que en la Audiencia hay vaco.
Tan halagüeña promesa puso alas al licenciado Estremadoiro, y a poquísimos días dio con su cuerpo en la posada o tambo de Zurite, pueblo próximo al Cuzco.
Rendido de cansancio estaba el futuro oidor, durmiendo sobre un camistrajo, cuando despertó movido por la mano de un hombre que traía el rostro cubierto por un antifaz.
-¡Jesucristo!-exclamó el juez, al abrir los ojos y hallarse con esa visión que juzgo cosa de la otra vida.
-No se asuste, señor licenciado. He venido a proponerle que elija entre esa bolsa con trescientas onzas, para que deshaga camino y se vuelva a Lima, o una horca en la puerta de esta posada, si persiste en ir al Cuzco.
Yo no sé, pues mis apuntes no lo dicen, lo que contestaría el licenciado [74] Estremadoiro, así como ignoro si, andando los años, llegó a ser oidor de alguna Real Audiencia; pero lo que sí me consta es que de Zurite no avanzó un palmo de camino para el Cuzco, sino que volvió grupas y se vino a Lima, donde llegó el 8 de diciembre de 1672, precisamente a tiempo para asistir al entierro de su excelencia D. Pedro de Castro y Andrade, conde de Lemos y virrey del Perú por su majestad Carlos II.
Por supuesto que no volvió a hablarse del proceso, y que Valdez y Bazán murió de viejo y no de médicos.
El obispo del libro y la madre Monteagudo
(A monseñor José Antonio Roca)
I
Esto que llaman don de profecía, segunda vista o facultad de leer en el porvenir, es tema largamente explotado por los que borroneamos papel. Raro es el pueblo del Perú que no haya poseído profetas y profetisas, santos los menos y embaucadores y milagreros los más. La Inquisición tuvo en muchos casos, como en los de Ángela Carranza y la madre San Diego, que gastar su latín para sacar en claro lo que había de inspiración y favor celeste en ciertos facedores de milagros o pronosticadores de dichas y desventuras.
En el monasterio de Santa Catalina de Arequipa había, allá por el siglo XVII, una monja conocida por la madre Ana de los Ángeles Monteagudo, de la cual refieren sus paisanos maravillas tales que la hacen acreedora a que Roma la canonice y coloque en los altares.
Leyendo la vida del trinitario fray Juan de Almoguera y Ramírez, obispo que fue de Arequipa, encuentro que el reverendísimo en Cristo fue para la santa monja un venero de profecías, algunas de las cuales antójaseme hoy desempolvar para solaz de la gente descreída que pulula en la generación a que pertenezco.
El padre Almoguera, natural de Córdoba en España, se ocupó entre los marroquíes de la redención de cautivos cristianos, mereciendo en premio de su abnegación y afanes que Felipe IV lo nombrase predicador de la real capilla y que en 1658 lo presentase a Roma para el obispado de [75] Arequipa. Sus armas de familia eran castillo de plata, en campo de gules, y por bordura nueve cabezas de moros en campo de oro.
 Don Fray Juan de Almoguera séptimo arzobispo de Lima |
Su ilustrísima esperó que estuviese lista para hacerse a la mar, con rumbo a Indias, la flota de veinte buques que mandaba el almirante don Pablo Contreras, y embarcose en una de las naves. A los dos o tres días de navegación, una tempestad furiosa sumergió en el Océano siete de los bajeles, siendo el primero en hundirse aquel en que iba el obispo. Entre los pasajeros que salvaron, cuéntase al conde de Santisteban, que venía para Lima a desempeñar el cargo de virrey. |
| Llegó la noticia al Perú por cartas y gacetas, con abundancia de pormenores comunicados por los tripulantes de las otras naves, que habían sido testigos de la catástrofe. Según ellos, hasta las ratas se habían ahogado, fortuna que no tuvo el Perú en 1540, año en que vinieron de España los pericotes embarcados en uno de los tres buques que, con gran carga de bacalao truchuela y otros comestibles, despachó para el Callao el obispo de Palencia D. Gutierre de Vargas. |
Congregose el Cabildo de Arequipa, y resolvió que desde el día siguiente hiciese la Iglesia aquellas manifestaciones de duelo que son de práctica en los casos de viudedad. Súpolo la madre Monteagudo, y llamando al locutorio a canónigos y cabildantes, les dijo:
-Harán bien vuesas mercedes aplazando por tres meses los honores fúnebres que han dispuesto. Así evitarán el desaire de mandar repicar por el mismo por quien hoy quieren doblar. No diga la malicia que han deseado la muerte del pastor, no aguardando a saberla circunstanciadamente.
Los cabildantes la contestaron que gacetas y cartas no podían mentir sobre hechos que autorizaban con su testimonio centenares de marinos y pasajeros.
-Pues yo digo -repuso con exaltación la monja- que, aunque es cierto que zozobró el bajel, dio tiempo para que su ilustrísima salvase en la [76] barquilla con unos pocos compañeros y llegase a la costa. Digo también que se ha vuelto a embarcar en Cádiz, y navega con viento favorable. Esperen tres meses, y sabrán si hablan más verdad cartas y gacetas que esta humilde sierva del Señor.
Tan grande era la reputación de santidad que rodeaba a la madre Monteagudo, y tan frecuentes eran (al decir de los cronistas) sus milagros y pronósticos, que los cabildantes decidieron llevarse del consejo.
Tres meses después, día por día, se hacía cargo del gobierno eclesiástico de Arequipa el Ilmo. Sr. Almoguera, quien refirió que las circunstancias de su naufragio y salvación fueron las mismas que había puntualizado la madre Monteagudo.
II
Gran obispo fue el trinitario Almoguera, según Echave, Travada y todos los cronistas que de él se ocupan, y debiole Arequipa no pocos bienes.
En su celo por reformar las costumbres un tanto relajadas del clero y en su empeño por la ilustración de los párrocos, escribió un famoso libro, que se imprimió en Madrid en 1671, titulado Instrucción a curas y eclesiásticos de las Indias.
La Inquisición creyó encontrar en el libro una moral poco ortodoxa, y aun lo calificó de injurioso al monarca; pues su ilustrísima dejaba entender que en la corte se anteponía el favor al verdadero mérito, acordándose beneficios en América a clérigos indignos.
El Santo Oficio declaró prohibido el libro; y el Consejo de Indias, en representación de la corona, le echó una filípica al autor, a quien desde entonces los cortesanos dieron en llamar el obispo del libro.
Hablándose un día delante de la madre Monteagudo sobre la desgracia en que, para con la, corte, había caído el trinitario, dijo un caballero que acababa de llegar de España:
-Tienen los arequipeños obispo de por vida; pues me consta que en la coronada villa no hay quien hable en favor del Sr. Almoguera.
-Pues se equivoca, hijo mío -interrumpió la Monteagudo,- que el señor Almoguera arzobispo es ya de Lima. Créanlo, que es verdad, y acuérdense de lo que digo.
Estas palabras de la madre Monteagudo corrieron inmediatamente por la ciudad; mas a pesar de la fe que inspiraban sus profecías, dudaron todos que ésta se realizase, tomando en cuenta que su ilustrísima tenía quejosa a la sacra real majestad, hostil a la Inquisición y ofendidos a muchos malos sacerdotes que, amparados por padrinos de influencia, habían ido a España a querellarse de agravios positivos o supuestos. [77]
Sin embargo, no pasaron seis meses sin que el Sr. Almoguera recibiese la real cédula y los documentos pontificios que lo constituían arzobispo de Lima.
He aquí la manera como, contra toda previsión, se realizó en la corte en 1673 un nombramiento que los conocedores de la política palaciega habían calificado, no sin razón, de imposible.
Vacante el arzobispado de Lima por muerte del Ilmo. Sr. Villagómez, viose la reina madre doña Mariana de Austria, regente de la monarquía durante la minoridad de Carlos II, asediada de pretendientes. Presentola el secretario de Estado una lista de todos los obispos de América, en la cual no consignó a Almoguera, por imaginarse que este nombre disgustaría a su soberana.
La reina, después que el secretario leyó la lista, preguntó:
-¿Cuáles el más antiguo de los obispos peruleros?
-Señora, a ese no lo he apuntado, temeroso de ofender a vuesa majestad.
-¡Ah! ¿Será el obispo del libro?
-Sí, señora.
-Pues nombra arzobispo de Lima al obispo del libro.
-¿A fray Juan de Almoguera?-preguntó maravillado el ministro y recelando no haber oído bien.
-No sé cómo se llama, a ti toca averiguarlo. Lo que mando es que hagas arzobispo al obispo del libro.
II
El nuevo arzobispo murió el 2 de marzo de 1676, a la edad de setenta y un años, y a la misma hora en que falleció daba en Arequipa la triste noticia la madre Ana de los Ángeles Monteagudo. Según la Guía del virreinato para el año 1796, el Sr. Almoguera está en olor de santidad, porque su cadáver se encontró, después de un siglo, incorrupto.
En el obispado de Arequipa sucedió al Sr. Almoguera el mercenario fray Juan de la Calle; y el día en que con grandes fiestas verificó su entrada en la ciudad, dijo a sus compañeras la inspirada monja: «¡Ay, hermanitas! No veremos a nuestro obispo ni él nos verá a nosotras».
En efecto, el Sr. Calle se sintió enfermo pocos días después de su llegada y murió a las cinco semanas.
No habiéndome propuesto en esta tradición más que apuntar las profecías de la madre Monteagudo que se relacionan con el obispo del libro, terminaré indicando a los que deseen hacer más amplio conocimiento con [78] la monja catalina que lean su vida, escrita por el agustino Alonso Cabrera, o el libro de D. Ventura Travada.
La madre Monteagudo murió en edad muy avanzada el 10 de enero de 1686.
Según el deán Valdivia, en sus Apuntes históricos sobre Arequipa, se envió a Roma expediente canónico para la beatificación de la monja catalina; pero se fue a pique el buque que conducía el protocolo, y Arequipa se quedó sin santa.
En 1890 los arequipeños han vuelto a promover el expediente. Pronto tendrán santa en casa.
No juegues con pólvora
I
Hembra de filimiquichupisti y de una boquita de beso comprimido era por los años de 1679 Carmencita Domínguez. No la había más gallarda en Arequipa, que es tierra de buenas mozas.
Dicho se está con esto que tenía una lista de enamorados tan surtida y abundante como el escalafón; y agregaré, para honra de la muchacha, que era de las que prometen y no cumplen.
Entre los que bebían por ella los vientos estaba Pacorro, mancebo andaluz, que ostentaba más garbo que vergüenza y que no admitía maestro para cantar unas seguidillas al compás de una guitarra.
Lo menos que la dijo en una serenata fue:
| «La hermosura de los cielos | |
| cuando Dios la repartió, | |
| no estarías tú muy lejos | |
| cuando tanta te tocó». |
A Carmencita no debió parecerle que el chico era para calabaceado de sopetón; porque cuando él la dijo que venía con buen fin y decidido a hacer las cosas como lo manda la Iglesia, ella le contestó que, aunque tantas letras hay en un sí como en un no, la manera de acertar era consultar la cosa con fray Tiburcio su confesor.
Este se echó a tomar lenguas y sacó en limpio que Pacorro era un tarambana, sin más bienes raíces que los pelos de la cara, holgazán por [79] añadidura y que traía al retortero a tres o cuatro prójimas; pues así apechugaba con el bizcocho como con el corbacho.
En consecuencia, díjole a la beatita:
-Hazle la cruz a ese mozo como al enemigo malo.
Y la obediente muchacha dio en huir el bulto al galán, hasta que él, atropellando todo respeto, la abordó un día al salir de misa mayor.
-¡Jinojo! Alto ahí, manojito de clavelinas, que por el alma de mi abuela que esté en gloria, hoy has de sacar ánima del purgatorio dándole a este majo un sí como Cristo nos enseña, ¡Jinojo! Yo no soy hombre que aguanta un feo de nadie, y a cualquiera le hago la mamola, y que me entren moscas, ¡Jinojo!
-Mira, Pacorrillo -le contestó tartamudeando la muchacha,- lo que es gustarme a mí... ¡vamos!... me gustas por lo desvergonzado como una empanada de yemas...
-Bendita sea tu boca, ¡Jinojo! -interrumpió el andaluz.
Carmencita, poniendo un hociquito compungido, continuó de corrido:
-Pero como no lo gustas a mi confesor, hijo, no hay nada de lo dicho. ¡Estas contestado y hasta nunca!
Y la muchacha apuró el paso y se metió en casita.
-¡Jinojo! ¡'I'ras que la niña era fea, se llamaba Timotea! Mire usted si es suerte perra la mía, ¡Jinojo!
Y prosiguió el andaluz desatándose en injurias contra las mujeres que en materia de amores no consultan su corazón, sino conciencia ajena, y puso como mantel de fonda a fray Tiburcio.
Verdad es que éste no gozaba en Arequipa fama de santidad. Era un fraile regalón y que traía revuelto el convento de San Francisco con sus pretensiones a la guardianía.
Y pues he hablado de San Francisco, aquí encajo, antes de proseguir con la tradición, lo que cuenta el pueblo sobre la imagen del santo patrón.
Remitieron de España con destino a las iglesias del Cuzco varios bustos o efigies de bienaventurados. Al llegar al valle de Vítor los arrieros que a lomo de mula conducían los cajones en que iban las imágenes, escapose una mula y fue a dar con la carga en la puerta del templo de San Francisco de Arequipa. Los frailes abrieron por curiosidad el cajón y quedaron maravillados al encontrar en él un San Francisco primorosamente tallado, y como carecían de la imagen del patrón, resolvieron quedarse con la que de una manera casi prodigiosa les venía a las manos. Reclamaron los cuzqueños y pelecharon tinterillos y abogados; pero los franciscanos de Arequipa dijeron gato el que posee, y no hubo forma de que entregasen la prenda a su legítimo dueño. Creo que los del Cuzco se cansaron al fin de gastar en papel sellado; y aunque hoy, al leer lo que dejo escrito, [80] quisieran remover la piscina, los arequipeños se acogerían a la prescripción y pleito concluido.
II
Muy de mañana iba fray Tiburcio a confesar una hermana en Cristo, cuando al llegar a la esquina de la Alcantarilla se encontró detenido por un compacto grupo de personas ocupadas en leer un cartel. Aunque con él, por su carácter sacerdotal, no iban ni venían los bandos de la autoridad, sin embargo, bueno era imponerse y salir de curiosidad. Calose los espejuelos y vio que aquello no era bando, sino un pasquín que, a la letra, así decía:
| «El fraile que a guardanía | |
| aspira de San Francisco, | |
| es hijo de un berberisco | |
| ahorcado en Andalucía. | |
| Es más tragón que una arpía; | |
| bebe al día tres botellas; | |
| el vicio va tras sus huellas; | |
| es más sucio que una tripa, | |
| y se ocupa en Arequipa | |
| en descomponer doncellas». |
El reverendo no necesitó cavilar mucho para conocer de dónde venía el golpe. Así, volviéndose al grupo de curiosos que lo miraban con cierta sonrisa maligna, dijo con aparente humildad:
-Hermanos, hagan la caridad de despegar ese papel. ¡Sea todo por Dios! Estas son bufonerías de Pacorro.
El andaluz tenía tan sentada su fama de maldiciente, que al oír los del corro que el pasquín era hijo de tal padre, convinieron todos en que lo escrito no podía ser sino un fárrago de calumnias, y entre los que allí estaban, un mocetón, alto como un tambor mayor, se empinó sobre las puntas de los pies y despegó el papel.
Fray Tiburcio lo dobló cuidadosamente, y después de besarlo lo guardó en la manga, diciendo: -¡Hermanitos!, pidan conmigo a Dios que tenga misericordia de ese pobre pecador que así injuria a los ministros del altar.
Y el franciscano continuó su camino, dejando al grupo maravillado de tanta y tan cristiana mansedumbre.
Fray Tiburcio, como se ve, sabía esconder las uñas. Él no habría podido decir como D. Gaspar de Villarroel, el sabio obispo de Arequipa que escribió Los dos cuchillos: «entreme fraile; pero la frailería no entró en mí». [81]
III
Y pasaron meses y nadie volvió a acordarse de Pacorro, ni del pasquín, ni de fray Tiburcio. Verdad es que novedades muy serias traían preocupados a los arequipeños.
Los piratas Harris, Cook y Mackett, que habían sido compañeros del famoso filibustero Morgán, salieron de Jamaica en marzo de 1679 con nueve buques, y después de hacer en el mar valiosas presas, atacaron los puertos de Ilo y Arica, amenazando continuar sus correrías por la costa. Casi a la vez otros piratas, Bartolomé Charps y Juan Warlen, desembarcaron en Arica, y después de ocho horas de reñido combate, la muerte de Warlen dio la victoria a los peruanos.
Los vecinos ricos, que eran los llamados a perder más si los piratas se aventuraban a presentarse en la falda del Misti, reunieron una fuerte suma de dinero, destinada al equipo y manutención de cien hombres de guerra, armados de arcabuces. Ofrecieron ochenta duros de enganche, y Pacorro fue de los primeros que figuró en el rol.
Llegó el día en que, vistosamente uniformados, debían salir de Arequipa, camino de la costa, los bizarros defensores de la ciudad, ignorantes aún del descalabro que acababan de experimentar en Arica los piratas. Con tal motivo, el Cabildo y todo el vecindario quería despedirse en la plaza de los guapos que iban a habérselas tiesas con el inglés.
El Perú es el pueblo en que más consumo se ha hecho de pólvora desde que la inventara el fraile a quien tanta gloria se atribuye. No hay fiesta cívica, religiosa o doméstica sin cohetes y camaretas; y proverbial es la respuesta que a Carlos III diera un noble que estuvo en Indias, cuando el soberano le preguntó en qué se ocupaban los peruleros. «En repicar y quemar cohetes».
La verdad es que otro gallo le cantara al Perú si lo que hemos gastado en pólvora, después de la independencia, lo hubiéramos empleado en irrigar terrenos. Pero noto que voy metiéndome en el peligroso campo de la política, y hago punto, no sea que me eche a disparatar como la mayoría de los hombres públicos de mi tierra, que no pueden dar en bola cuando están con taco en mano.
Los improvisados matachines iban tan huecos, como si llevasen al rey en el cuerpo, en dirección a la plaza, descargando sus arcabuces, con gran contentamiento de la muchedumbre que los vitoreaba, estimulándolos así para comerse crudos a los ingleses como quien come roastbeaf.
Pacorro, que quería singularizarse produciendo mayor estruendo, echó [82] doble carga de pólvora a su arma, y al pasar por la esquina de la Alcantarilla ¡pin! hizo su tiro.
Aquí cedo la palabra al cronista del Suelo de Arequipa convertido en cielo, porque hay cosas que yo no sé cómo contarlas.
«Reventó el cañón del arcabuz y le voló un brazo que, por el aire, dio el golpe en el mismo lugar en que fijó el libelo, donde por muchos días dejó rubricada con su sangre la ejemplar sentencia de su castigo».
Después de lo copiado, no me queda más que decir: «apaga y vámonos», añadiendo que esta tradición es muy popular en Arequipa.
| Y no me digan que no: | |
| así me la refirieron: | |
| si los cronistas mintieron | |
| no tengo la culpa yo. |
Batalla de frailes
La fama de mansedumbre que disfrutan los hijos del seráfico, nada tiene de legítima, si nos atenemos al relato de varios cronistas, así profanos como religiosos. Lean ustedes, y díganme después si los franciscanos han sido o no gente de pelo en pecho.
En 1680 llegó a Lima fray Marcos Terán, investido con el carácter de comisario general, a fin de poner en vigencia la real cédula que ordenaba la alternabilidad en la guardianía; es decir, que para un período había de nombrarse un fraile criollo o nacido en América, y para el siguiente un hijo de los reinos de España.
Esta justa y política disposición del monarca levantó entre los humildes franciscanos la misma polvareda que en las otras religiones. El padre Terán era hombre de no volverse atrás por nada; y en la noche del 10 de julio los seráficos penetraron tumultuosamente en su celda, y lo amenazaron de muerte si no daba por válida la elección que ellos, por sí y ante sí, acababan de hacer en la persona del padre Antonio Oserín. Revistiose el comisario de energía, pidió auxilio de tropa al arzobispo virrey Liñán de Cisneros, metió en la jaula al electo y a los principales motinistas, y sin dar moratorias los despachó desterrados a Chile en un navío que casualmente zarpaba al otro día para Valparaíso.
Con este golpe de autoridad creyó fray Marcos haber cortado la cabeza [83] a la hidra de la anarquía; pero se equivocó de medio a medio. La revolución estaba latente en la frailería.
Llegó la nochebuena de la Pascua de diciembre, y los demagogos resolvieron dársela mala a su paternidad.
En efecto, después de las once de la noche se armó la gorda. Trescientos hombres entre frailes, novicios, legos, devotos y demás muchitanga que en esos tiempos habitaba claustros, se encaminaron en tropel a la celda del comisario y pegaron fuego a las puertas, gritando desaforadamente:
| «¡Juez de patarata, | |
| quémate como rata! | |
| ¡Fraile de cuernos, | |
| anda a arder en los infiernos!» |
Afortunadamente para fray Marcos, un lego le dio aviso de la trama, dos minutos antes de estallar la tempestad, y apenas si tuvo tiempo su paternidad para escapar a medio vestir por el techo, y dejarse caer al patio de una casita en la calle de la Barranca, y de allí encaminarse a Palacio para poner en conocimiento de su excelencia lo que ocurría.
No tuvo igual dicha el fraile que, en calidad de secretario, acompañaba a Terán y que habitaba con él en la misma celda. El infeliz murió achicharrado.
Entretanto, el gobierno había mandado tocar a rebato, y todo era carreras y laberinto por esas calles. Se mandó venir del Callao tres compañías de las encargadas de la custodia del presidio, y con ellas y la tropa existente en Lima ocupó el virrey la plazuela de San Francisco.
Las calles vecinas estaban invadidas por el pueblo, que abiertamente simpatizaba con los incendiarios.
Los frailes, encerrados en su convento o fortaleza, no se habían echado a dormir sobre sus laureles, sino que con gran actividad hacían aprestos de guerra, y armados de trabuquillos y piedras coronaban las torres.
Así las cosas, a las nueve de la mañana dispuso el gobierno que dos compañías escalasen el convento por las calles del Tigre y de la Soledad, mientras el grueso del ejército permanecía en la plazuela, llamando la atención del enemigo y listo para acudir al sitio donde las peripecias del combate lo reclamaran.
Aquella estrategia del virrey arzobispo habría dado envidia a Napoleón I.
Los frailes, bisoños en el arte de la guerra, que ciertamente no es mascujar el latín de un libro de horas, se hallaron, cuando menos lo esperaban, con el enemigo dentro de casa, a retaguardia y por su flanco; pero [84] lejos de alebronarse y rendirse como mandrias, rompieron el fuego sobre la tropa, e hirieron a un oficial y tres soldados. Éstos contestaron, cayendo redondo un fraile e hiriendo a otro.
Entonces resolvieron los franciscanos abandonar las torres, y cargando con el muerto, bajaron a la iglesia, abrieron la puerta, y en procesión con cruz alta y ciriales condujeron el cadáver hasta la plaza Mayor.
Como el pueblo se había puesto del lado de los revolucionarios, temió el virrey arzobispo mayores conflictos, y a fuer de prudente, parlamentó con los frailes.
En buena lógica, éstos quedaron victoriosos; porque consiguieron no sólo que se ordenara el regreso de los desterrados, sino que el padre Terán se embarcara voluntariamente para Panamá. [85]

Las clarisas de Trujillo
I
A fines del siglo XVI existía en Trujillo un matrimonio en que los cónyuges, aunque nacidos en Francia, eran tan considerados como si hubiesen venido del riñón de España. Llamábase el marido Juan Corne, y ejercía los oficios de herrero y fundidor. El pueblo lo nombraba Juan Cornerino.
Cuentan del tal muchos cronistas que siempre que fundía una campana para la catedral o para los conventos de la Merced, San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, beletmitas, clarisas o carmelitas de Trujillo, llevaba a su hijo Carlos Marcelo a la boca del horno y le decía:
| «Estudia, estudia, Carlete, | |
| que, pues obispo has de ser, | |
| mis campanas te han de hacer | |
| sonsonete y repiquete». |
Yo no sé si el buen francés lo diría en verso, como lo cuenta el pueblo; pero sí me consta que, andando los años, vino el de 1622, y las campanas de Trujillo badajearon estrepitosamente, celebrando la entrada en la ciudad [86] del obispo que venía a suceder en la diócesis al dominico fray Francisco de Cabrera, muerto en 1619.
El nuevo obispo, volviéndose a los cabildantes y canónigos que lo acompañaban, dijo, aludiendo a la campana de la catedral:
-Esa que repica más alegremente me conoce desde chiquito, como que la fundió mi padre. Gracias, hermana.
Es mentira aquello de que nadie es profeta en su tierra; pues D. Carlos Marcelo Corne, no sólo fue obispo en Trujillo, lugar de su nacimiento, sino que tuvo la gloria de ser el primer peruano a quien se acordara por el rey tal distinción en su patria.
No me propongo borronear una biografía del obispo fundador del Colegio Seminario de Trujillo; pues mucho hay escrito sobre la ciencia y virtudes del prelado por quien dijo el limeño padre Alesio en su poema de Santo Tomás, impreso en 1645:
| «Ilustre con suerte propia | |
| cual astro en noche serena, | |
| hice Corne, cornucopia | |
| de frutos de estudio llena». |
Dejando, pues, a un lado todo lo que podríamos referir sobre la vida del Sr. Corne, entraremos de lleno en la tradición.
Cierta noche, en el mes de abril de 1627, tomaba el Sr. Corne su colación de soconusco, en compañía del provisor D. Antonio Téllez de Cabrera, cuando entró de visita el corregidor D. Juan de Losada y Quiñones, quien, después de un rato de conversación, dijo:
-Escandalizado estoy, ilustrísimo señor, con las cosas que, según me han contado, pasan en el monasterio de Santa Clara. Dicen que allí todo es desbarajuste; pues si las doscientas seglares que hay en el claustro dan que murmurar al mismo diablo, las monjitas no se quedan rezagadas.
-¿Qué hacer, señor corregidor?-contestó el obispo-. Como vuesa merced sabe, las clarisas no están bajo mi jurisdicción, que ésta alcanza sólo a la iglesia y no pone pie de la portería para adentro. Algo he platicado ya sobre el particular con el padre Otárola, provincial de San Francisco; pero él me dice siempre que sus monjitas son unas santas y que no haga caso de chismes.
-¿Chismes?-arguyó picado el corregidor-. Su señoría ilustrísima es el pastor; y como tal, responsable ante Dios y el rey de la sanidad del ganado católico. El pastor tiene derecho para entrar en el redil e inspeccionar las ovejas.
-Algo hay de cierto en eso, Sr. D. Juan; pero.....
-¡Nada, ilustrísimo señor! Mañana vengo por su señoría y de rondón [87] caemos en el monasterio; que, pillándolas de sorpresa, no tendrán tiempo para tapujos, y sabremos si es verdad que en los claustros hay más lujo y disipación que en el siglo. Yo informaré de lo que resulte a S. M. y su señoría al Padre Santo. Conque lo dicho, ilustrísimo señor, y hasta mañana, que se hace tarde y están esas calles más obscuras que cavernas.
Al siguiente día, obispo, provisor y corregidor llegaron al monasterio y pidieron entrada a la portera. Ésta dio aviso a la abadesa, la cual mandó preguntar a su ilustrísima si traía licencia por escrito del provincial de San Francisco, única autoridad en quien reconocía derecho de penetrar en los claustros de Santa Clara.
La descortés conducta de la abadesa y sus agridulces palabras mortificaron al obispo, quien, revistiéndose de energía, dijo a la portera:
-Hermana, bajo de santa obediencia la intimo que abra esa puerta. La portera, que no era de las muy leídas y escribidas, se atortoló ante la actitud del diocesano y descorrió el cerrojo.
Cuando las monjas advirtieron que el enemigo estaba dentro de la fortaleza, corrieron a esconderse dentro de las celdas; acción que, haldas en cinta, imitaron las seglares.
Fastidiados los visitantes de estar mirando paredes sin encontrar persona con quien entenderse, pues la atribulada portera no atinaba a responder en concierto, decidieron retirarse para excogitar extra-claustro el medio de no dejar impune el desacato a las autoridades civil y eclesiástica.
La noticia de la rebelión de las monjitas contra su obispo voló en el acto de boca en boca, y la mitad del vecindario tomó partido por ellas, acusando de arbitrarios al diocesano y al corregidor; pues alma viviente, calzas o enaguas, no podía quebrantar la clausura sin consentimiento del provincial de San Francisco.
Pocos días después los hijos de Asís, constituídos en tribunal, del que formó también parte fray Juan de Zárate, prior de los dominicos, mandaron fijar en la puerta de sus iglesias un cartel o auto de entredicho, declarando excomulgados al obispo provisor, así como a D. Juan de Losada el corregidor.
Aquellos eran los tiempos en que las excomuniones y censuras andaban bobas, pues todo títere de sayal o sotana se creía autorizado para formularlas.
Verdad es que los trujillanos no dieron importancia al cartel, pues continuaron acatando los mandatos del corregidor y disputándose las bendiciones episcopales.
Esto prueba que tanto se había abusado de las excomuniones, que éstas empezaban a perder su prestigio y a nadie inquietaban. [88]
El Sr. Corne pudo pagar a sus enemigos en la misma moneda, excomulgándolos a su vez; pero su ilustrísima era hombre de talento y, más que todo, varón de ciencia y experiencia.
Impuesta del escándalo la Real Audiencia, reprendió severamente a los frailes por el insolente abuso de lanzar excomunión a un alto dignatario de la Iglesia, pero negó al obispo el derecho de visita en claustros no sujetos al Ordinario.
Como se ve, el Real Acuerdo declaró tablas la partida, lo que amargó tanto a su ilustrísima, que en 1629 y a la edad de sesenta y cinco años pasó a mejor vida.
En el siguiente siglo las mismas clarisas, que tan a pechos tornaron la defensa de los privilegios del provincial franciscano, se encargaron de justificar al Sr. Corne.
Pero esto merece capítulo aparte.
II
El 9 de diciembre de 1786 era el día señalado para que las clarisas de Trujillo procediesen a la elección de superiora. Fray Antonio Muchotrigo, provincial de San Francisco, empleaba toda su influencia para que la madre Casanova ganase capítulo; pero el empeño del reverendo no encontraba eco en la comunidad.
La madre Casanova era aún joven, pues acababa de cumplir treinta años, y escasamente tenía siete años de profesa. Las conventuales viejas mal podían resignarse a ser gobernadas por una muchacha.
Convencido el provincial de que en el escrutinio sería derrotada su protegida, mandó suspender el capítulo y nombró presidenta o abadesa interina a otra religiosa de su devoción, diciendo que adoptaba esta medida por castigar a ciertas monjas sediciosas que servían de instrumento al espíritu maligno para anarquizar la casa de Dios.
Las aludidas alborotaron el claustro, y poniéndose al frente de ellas la más demagoga, excitó a sus copartidarias con una proclama más quemadora que el petróleo para salir procesionalmente, llevando ella la cruz alta, por las calles de la ciudad, e ir con la querella ante el obispo que, si no me equivoco, era el antecesor del Sr. Carrión y Marfil.
Las revoluciones, como las tortillas, hacerlas sobre caliente o no hacerlas.
Diez monjas siguieron a la capitana, que tuvo energía para arrancar a la portera el manojo de llaves, y después de abrir la puerta y cancela, emprendieron el vuelo las once palomitas del Señor.
Si aquello alborotó o no a los trujillanos, discúrranlo mis lectores. [89]
El sagaz obispo receló que si las recibía con bravatas, tal estaban de exaltadas las revolucionarias, serían capaces de echarlo todo a doce y llevar el bochinche Dios sabe a qué extremos. Su ilustrísima las dejó besuquear el pastoral anillo, las colmó de bendiciones, oyó sus desahogos, las habló con benevolencia y por fin las ofreció contribuir a que se procediese de manera que no tuviesen en adelante motivo de queja. Dios me perdone la especie, pero hasta creo que su ilustrísima se hizo medio revolucionario, pues consiguió que las monjitas, acompañadas por él, volvieran al claustro.
Negociadores van, negociadores vienen, cediendo un poquito el obispo y concediendo mucho Muchotrigo, se convino en que el 18 de diciembre eligieran las clarisas abadesa a su contentillo.
¡Gallo de buena estaca era su paternidad fray Antonio Muchotrigo! La calaverada de las once monjitas había asustado a varias de las que antes hacían causa común con ellas, y de este pánico aprovechó el provincial para reforzar el partido de la madre Casanova; pues las convenció de que sólo desertando desagraviarían a Dios y borrarían el escándalo dado por sus mal inspiradas compañeras.
Como es notorio, en los tiempos del coloniaje un capítulo de frailes o de monjas interesaba al vecindario tanto o más que a la gente de iglesia. Trujillo estaba, pues, en ebullición.
El corregidor, que, por mi cuenta, debió ser un pobrete de esos que, como ciertos prefectos republicanos de hoy, se espantan con el vuelo de las moscas y creen en duendes y viven viendo siempre visiones, puso las cosas, que ya parecían arregladas, de peor condición que antes.
No hay mayor enemigo del orden que el miedo en una autoridad. El miedo, como el consonante para los malos poetas, tiene el privilegio de tornar elefantes las hormigas.
El asustadizo corregidor se armó hasta los dientes, y por lo que potest contingere, rodeó el convento con una compañía de soldados.
Nueva revolución entre las religiosas, que vieron en este aparato de fuerza un insulto a su dignidad y un ataque al libre ejercicio del derecho de sufragio, como dicen hoy los editoriales de los periódicos.
Veinte monjas, acaudilladas por la misma del primer barullo, se negaron a entrar en la sala capitular y firmaron un recurso al obispo, protestando no proceder a la elección sin que antes su ilustrísima, como delegado de la silla apostólica, no las declarase sujetas a su jurisdicción y libres de la del provincial franciscano, contra cuya tiranía y abusos estamparon mil lindezas. En 1786, siglo y medio después, el obispo era el niño mimado de las monjas y el franciscano un ogro al que habrían querido despedazar con las uñas. [90]
Como en la época de D. Carlos Marcelo Corne, la cuestión subió de punto, y según he leído en la Memoria del virrey D. Teodoro Croix, la Real Audiencia tuvo que tomar cartas.
El fallo fue también de los de agua tibia; porque el Real Acuerdo resolvió: 1.º Que no era aceptable el cambio de jurisdicción: 2.º Que se procediese a la elección, presidiéndola el obispo y con asistencia del provincial: 3.º Que en adelante no interviniesen los regulares en la administración de rentas.
Pocas veces se dará una sentencia más al gusto de todos los paladares.
El obispo quedó contento..... porque se le acordaba el derecho de presidir el capítulo.
El padre Muchotrigo..... porque todo trigo es limosna; digo, porque se acataba su jurisdicción.
Los ministeriales o casanovistas..... porque el provincial se frotaba las manos de gusto.
Y las revolucionarias..... porque si bien su paternidad conservaba privilegios teóricos, perdía el manejo práctico de la pecunia.
Aquí viene bien decir con el italiano: tutti, contenti.
El 16 de abril de 1787 se hizo muy tranquilamente la elección, a presencia del obispo y de fray Antonio Cárdenas, en quien delegó sus facultades el provincial.
Ninguna de las antiguas pretendientes al poder abacial, que en ese siglo era todavía gran bocado, exhibió su candidatura.
La madre Casanova murió muy anciana, después de 1840, no sin haber sido abadesa en cuatro o cinco períodos.

