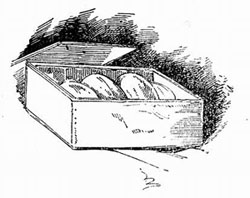—[9]→
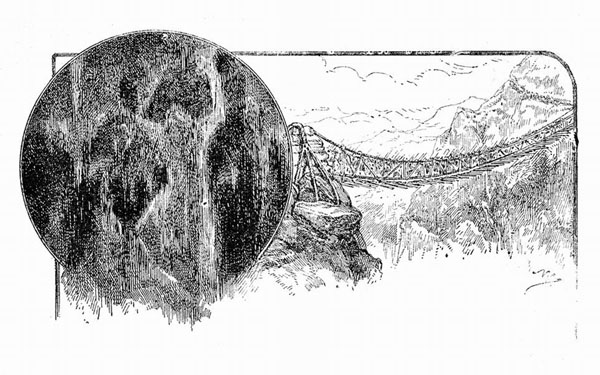
A pocas cuadras del caserío de Levitaca, en la provincia de Chumvibilcas, existe una gruta, verdadero prodigio de la naturaleza, que es constantemente visitada por hombres de ciencia y viajeros curiosos, que dejan su nombre grabado en las rocas de la entrada. Entre ellos figuran los de los generales Castilla, Vivanco, San Román y Pezet, es presidentes del Perú. Desgraciadamente no es posible pasar de las primeras galerías; pues quien se aventurase a adelantar un poco la planta, moriría asfixiado por los gases que se desprenden del interior.
Ahora refiramos la leyenda que cuenta el pueblo sobre la gruta de las maravillas.
Mayta-Capac, llamado el Melancólico, errarte inca del Cuzco, después de vencer a los rebeldes de Tiahuanaco y de dilatar su imperio hasta la laguna de Paria, dirigiose a la costa y realizó la conquista de los fértiles valles de Arequipa y Moquegua. Para el emprendedor monarca no había obstáculo que no fuese fácil de superar; y en prueba de ello, dicen los historiadores que, encontrándose en una de sus campañas detenido de improviso el ejército por una vasta ciénaga, empleó todos sus soldados en construir una calzada de piedra, de tres leguas de largo y seis vares de ancho, calzada de la cual aún se conservan vestigios. El inca creía desdoroso dar un rodeo para evitar el pantano.
Por los años 1180 de la era cristiana, Mayta-Capac emprendió la conquista —10→ del país de los chumpihuillcas, que eran gobernados por un joven y arrogante príncipe llamado Huacari. Éste, a la primera noticia de la invasión, se puso al frente de siete mil hombres y dirigiose a la margen del Apurimac, resuelto a impedir el paso del enemigo.
Mayta-Capac para quien, como hemos dicho, nada había imposible, hizo construir con toda presteza un gran puente de mimbres, del sistema de puentes colgantes, y pasó con treinta mil guerreros a la orilla opuesta. La invención del puente, el primero de su especie que se vio en América, dejó admirados a los vasallos de Huacari e infundió en sus ánimos tan supersticioso terror, que muchos, arrojando las armas, emprendieron una fuga vergonzosa.
Huacari reunió su consejo de capitanes, convenciose de la esterilidad de oponer resistencia a tan crecido número de enemigos, y después de dispersar las reducidas tropas que le quedaban, marchó, seguido de sus parientes y jefes principales, a encerrarse en su palacio. Allí, entregados al duelo y la desesperación, prefirieron morir de hambre antes que rendir vasallaje al conquistador.
Compadecidos los auquis o dioses tutelares de la inmensa desventura de príncipe tan joven como virtuoso, y para premiar su patriotismo y la lealtad de sus capitanes, los convirtieron en preciosas estalactitas y estalagmitas que se reproducen, día por día, bajo variadas, fantásticas y siempre bellísimas cristalizaciones. En uno de los pasadizos o galerías que hoy se visitan, sin temor a las mortíferas exhalaciones, vese el pabellón del príncipe Huacari y la figura de éste en actitud que los naturales interpretan de decir a sus amigos: «Antes la muerte que el oprobio de la servidumbre».
Tal es la leyenda de la gruta maravillosa.

—11→
(A Teodorico Olachea)
En 1412 el inca Pachacutec, acompañado de su hijo el príncipe imperial Yupanqui y de su hermano Capac-Yupanqui, emprendió la conquista del valle de Ica, cuyos habitantes, si bien de índole pacífica, no carecían de esfuerzos y elementos para la guerra. Comprendiolo así el sagaz monarca, y antes de recurrir a las armas propuso a los iqueños que se sometiesen a su paternal gobierno. Aviniéronse éstos de buen grado, y el inca y sus cuarenta mil guerreros fueron cordial y espléndidamente recibidos por los naturales.
Visitando Pachacutec el feraz territorio que acababa de sujetar a su dominio, detúvose una semana en el pago llamado Tate. Propietaria del pago era una anciana a quien acompañaba una bellísima doncella, hija suya.
El conquistador de pueblos creyó también de fácil conquista el corazón de la joven; pero ella, que amaba a un galán de la comarca, tuvo la energía, que sólo el verdadero amor inspira, para resistir a los enamorados ruegos del prestigioso y omnipotente soberano.
Al fin, Pachacutec perdió toda esperanza de ser correspondido, y tomando entre sus manos las de la joven, la dijo, no sin ahogar antes un suspiro:
-Quédate en paz, paloma de este valle, y que nunca la niebla del dolor tienda su velo sobre el cielo de tu alma. Pídeme alguna merced que a ti y a los tuyos haga recordar siempre el amor que me inspiraste.
-Señor -le contestó la joven, poniéndose de rodillas y besando la orla del manto real-, grande eres y para ti no hay imposible. Venciérasme con tu nobleza, a no tener ya el alma esclava de otro dueño. Nada debo pedirte, que quien dones recibe obligada queda; pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, ruégote que des agua a esta comarca. Siembra beneficios y tendrás cosecha de bendiciones. Reina, señor, sobre corazones agradecidos más que sobre hombres que, tímidos, se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor.
-Discreta ores, doncella de la negra crencha, y así me cautivas con tu palabra como con el fuego de tu mirada. ¡Adiós, ilusorio ensueño de mi vida! Espera diez días, y verás realizado lo que pides. ¡Adiós, y no te olvides de tu rey!
—12→Y el caballeroso monarca, subiendo al anda de oro que llevaban en hombros los nobles del reino, continuó su viaje triunfal.
Durante diez días los cuarenta mil hombres del ejército se ocuparon en abrir el cauce que empieza en los terrenos del Molino y del Trapiche y termina en Tate, heredad o pago donde habitaba la hermosa joven de quien se apasionara Pachacutec.
El agua de la achirana del Inca suministra abundante riego a las haciendas que hoy se conocen con los nombres de Chabalina, Belén, San Jerónimo, Tacama, San liarán, Mercedes, Santa Bárbara, Chanchajaya, Santa Elena, Vista-alegre, Sáenz, Parcona, Tayamana, Pongo, Pueblo Nuevo, Sonumpe y, por fin, Tate.
Tal, según la tradición, es el origen de la achirana, voz que significa lo que corre limpiamente hacia lo que es hermoso.
El pueblo de Tintay, situado sobre una colina del Pachachaca, en la provincia de Aymaraes, era en 1613 cabeza del distrito de Colcabamba. Cerca de seis mil indios habitaban el pueblo, de cuya importancia bastará a dar idea el consignar que tenía cuatro iglesias.
El cacique de Tintay cumplía anualmente por enero con la obligación de ir al Cuzco, para entregar al corregidor los tributos colectados, y su regreso era celebrado por los indios con tres días de ancho jolgorio.
En febrero de aquel año volvió a su pueblo el cacique muy quejoso de las autoridades españolas, que lo habían tratado con poco miramiento. Acaso por esta razón fueron más animadas las fiestas; y en el último día, cuando la embriaguez llegó a su colmo, dio el cacique rienda suelta a su enojo con estas palabras:
-Nuestros padres hacían sus libaciones en copas de oro, y nosotros, hijos degenerados, bebemos en tazas de barro. Los viracochas son señores de lo nuestro, porque nos hemos envilecido hasta el punto de que en nuestras almas ha muerto el coraje para romper el yugo. Esclavos, bailad y cantad al compás de la cadena. Esclavos, bebed en vasos toscos, que los de fino metal no son para vosotros.
El reproche del cacique exaltó a los indios, y uno de ellos, rompiendo la vasija de barro que en la mano traía, exclamó:
-¡Que me sigan los que quieran beber en copa de oro!
—13→El pueblo se desbordó como un río que sale de cauce, y lanzándose sobre los templos, se apoderó de los cálices de oro destinados para el santo sacrificio.
El cura de Tintay, que era un venerable anciano, se presentó en la puerta de la iglesia parroquial con un crucifijo en la mano, amonestando a los profanadores e impidiéndoles la entrada. Pero los indios, sobrexcitados por la bebida, lo arrojaron al suelo, pasaron sobre su cuerpo, y dando gritos espantosos penetraron en el santuario.
Allí, sobre el altar mayor y en el sagrado cáliz, cometieron sacrílegas profanaciones.
Pero en medio de la danza y la algazara la voz del ministro del altísimo vibró tremenda, poderosa, irresistible, gritándoles:
-¡Malditos! ¡Malditos! ¡Malditos!
La sacrílega orgía se prolongó hasta media noche, y al fin, rendidos de cansancio, se entregaron al sueño los impíos.
Con el alba despertaron muchos sintiendo las angustias de una sed devoradora, y sus mujeres e hijos salieron a traer agua de los arroyos vecinos.
¡Poder de Dios! Los arroyos estaban secos.
Hoy (1880) es Tintay una pobre aldea de sombrío aspecto con trescientos cuarenta y cuatro vecinos, y sus alrededores son de escasa vegetación. El agua de sus arroyos es ligeramente salobre y malsana para los viajeros.
Entre las ruinas y perfectamente conservada encontrose en 1804 una efigie del Señor de la Exaltación, a cuya solemne fiesta concurren el 14 de septiembre los creyentes de diez leguas a la redonda.
Hasta mediados del siglo XVI vemos empleada por los más castizos prosadores o prosistas castellanos esta frase: rezan cartas, en la acepción de que tal o cual hecho es referido en epístolas. Pero de repente las cartas no se conformaron con rezar, sino que rompieron a cantar; y hoy mismo, para poner remate a una disputa, solemos echar mano al bolsillo y sacar una misiva diciendo: «Pues, señor, carta canta». Y leemos en público las verdades o mentiras que ella contiene, y el campo queda por nosotros. Lo que es la gente ultracriolla no hace rezar ni cantar a las cartas, y se limita a decir: papelito habla.
—14→Leyendo anoche al jesuita Acosta, que, como ustedes saben, escribió largo y menudo sobre los sucesos de la conquista, tropecé con una historia, y díjeme: «Ya pareció aquello -o lo que es lo mismo, aunque no lo diga el padre Acosta-: cata el origen de la frasecilla en cuestión, para la cual voy a reclamar ante la Real Academia de la Lengua los honores de peruanismo».
Y esto dicho, basta de circunloquio y vamos a lo principal.
Creo haber contado antes de ahora, y por si lo dejé en el tintero aquí lo estampo, que cuando los conquistadores se apoderaron del Perú no eran en él conocidos el trigo, el arroz, la cebada, la caña de azúcar, lechuga, rábanos, coles, espárragos, ajos, cebollas, berenjenas, hierbabuena, garbanzos, lentejas, habas, mostaza, anís, alhucema, cominos, orégano, ajonjolí, ni otros productos de la tierra, que sería largo enumerar. En cuanto al frísol o fréjol lo teníamos en casa, así como otras variadas producciones y frutas por las que los españoles se chupaban los dedos de gusto.
Algunas de las nuevas semillas dieron en el Perú más abundante y mejor fruto que en España; y con gran seriedad y aplomo cuentan varios muy respetables cronistas e historiadores que en el valle de Azapa, jurisdicción de Arica, se produjo un rábano tan colosal, que no alcanzaba un hombre a rodearlo con los brazos, y que don García Hurtado de Mendoza, que por entonces no era aún virrey del Perú, sino gobernador de Chile, se quedó extático y con un palmo de boca abierta mirando tal maravilla. ¡Digo, si el rabanito sería pigricia!
Era don Antonio Solar por los años de 1558 uno de los vecinos más acomodados de esta ciudad de los reyes. Aunque no estuvo entre los compañeros de Pizarro en Cajamarca, llegó a tiempo para que en la repartición de la conquista le tocase una buena partija. Consistió ella en un espacioso lote para fabricar su casa en Lima, en doscientas fanegadas de feraz terreno en los valles de Supe y Barranca, y en cincuenta mitayos o indios para su servicio.
Para nuestros abuelos tenía valor de aforismo o de artículo constitucional este refranejo: «Casa en la que vivas, viña de la que bebas y tierras cuantas veas y puedas».
Don Antonio formó en Barranca una valiosa hacienda, y para dar impulso al trabajo mandó traer de España dos yuntas de bueyes, acto a que en aquellos tiempos daban los agricultores la misma importancia que en nuestros días a las maquinarias por vapor que hacen venir de Londres o de Nueva York. «Iban los indios
(dice un cronista) a verlos arar, asombrados de una cosa para ellos tan monstruosa, y decían que los españoles, de haraganes, por no trabajar, empleaban aquellos grandes animales».
Fue don Antonio Solar aquel rico encomendero a quien quiso hacer ahorcar el virrey Blasco Núñez de Vela, atribuyéndole ser autor de un pasquín, en que aludiéndose a la misión reformadora que su excelencia traía, se escribió sobre la pared del tambo de Barranca: Al que me echare de mi casa y hacienda, yo lo echaré del mundo.
Y pues he empleado la voz encomendero, no estará fuera de lugar que consigne el origen de ella. En los títulos o documentos en que a cada conquistador se asignaban terrenos, poníase la siguiente cláusula: «Ítem, se os encomiendan
(aquí el número) indios para que los doctrinéis en las cosas de nuestra santa fe».
Junto con las yuntas llegáronle semillas o plantas de melón, nísperos, granadas, cidras, limones, manzanas, albaricoques, membrillos, guindas, cerezas, almendras, nueces y otras frutas de Castilla no conocidas por los naturales del país, que tal hartazgo se darían con ellas, cuando a no pocos les ocasionaron la muerte. Más de un siglo después, bajo el gobierno del virrey duque de la Palata, se publicó un bando que los curas leían a sus feligreses después de la misa dominical, prohibiendo a los indios comer pepinos, fruta llamada por sus fatales efectos mataserrano.
Llegó la época en que el melonar de Barranca diese su primera cosecha, y aquí empieza nuestro cuento.
El mayordomo escogió diez de los melones mejores, acondicionolos en un par de cajones, y los puso en hombros de dos indios mitayos, dándoles una carta para el patrón.
Habían avanzado los conductores algunas leguas, y sentáronse a descansar junto a una tapia. Como era natural, el perfume de la fruta despertó la curiosidad en los mitayos, y se entabló en sus ánimos ruda batalla entre el apetito y el temor.
-¿Sabes, hermano -dijo al fin uno de ellos en su dialecto indígena-, que he dado con la manera de que podamos comer sin que se descubra el caso? Escondamos la carta detrás de la tapia, que no viéndonos ella comer no podrá denunciarnos.
La sencilla ignorancia de los indios atribuía a la escritura un prestigio diabólico y maravilloso. Creían, no que las letras eran signos convencionales, sino espíritus, que no sólo funcionaban como mensajeros, sino también como atalayas o espías.
La opinión debió parecer acertada al otro mitayo; pues sin decir palabra, puso la carta tras de la tapia, colocando una piedra encima, y hecha esta operación se echaron a devorar, que no a comer, la incitante y agradable fruta.
Cerca ya de Lima, el segundo mitayo se dio una palmada en la frente, diciendo:
—16→-Hermano, vamos errados. Conviene que igualemos las cargas; porque si tú llevas cuatro y yo cinco, nacerá alguna sospecha en el amo.
-Bien discurrido -contestó el otro mitayo.
Y nuevamente escondieron la carta tras otra tapia, para dar cuenta de un segundo melón, esa fruta deliciosa que, como dice el refrán, en ayunas es oro, al mediodía plata y por la noche mata; que, en verdad, no la hay más indigesta y provocadora de cólicos cuando se tiene el poncho lleno.
Llegados a casa de don Antonio pusieron en sus manos la carta, en la cual le anunciaba el mayordomo el envío de diez melones.
Don Antonio, que había contraído compromiso con el arzobispo y otros personajes de obsequiarles los primeros melones de su cosecha, se dirigió muy contento a examinar la carga.
-¡Cómo se entiende, ladronzuelos!... -exclamó bufando de cólera-. El mayordomo me manda diez melones y aquí faltan dos -y don Antonio volvía a consultar la carta.
-Ocho no más, taitai -contestaron temblando los mitayos.
-La carta dice que diez y ustedes se han comido dos por el camino... ¡Ea! Que les den una docena de palos a estos pícaros.
Y los pobres indios, después de bien zurrados, se sentaron mohínos en un rincón del patio, diciendo uno de ellos:
-¿Lo ves, hermano? ¡Carta canta!
Alcanzó a oírlo don Antonio y les gritó:
-Sí, bribonazos, y cuidado con otra, que ya saben ustedes que carta canta.
Y don Antonio refirió el caso a sus tertulios, y la frase se generalizó y pasó el mar.