Tríptico venezolano
(Narrativa. Pensamiento. Crítica)
Domingo Miliani
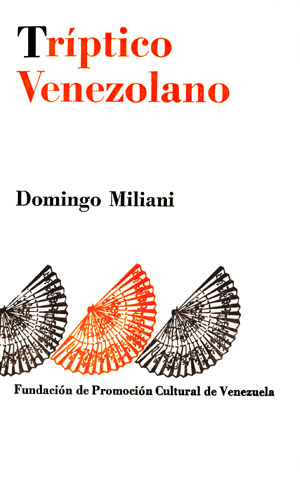
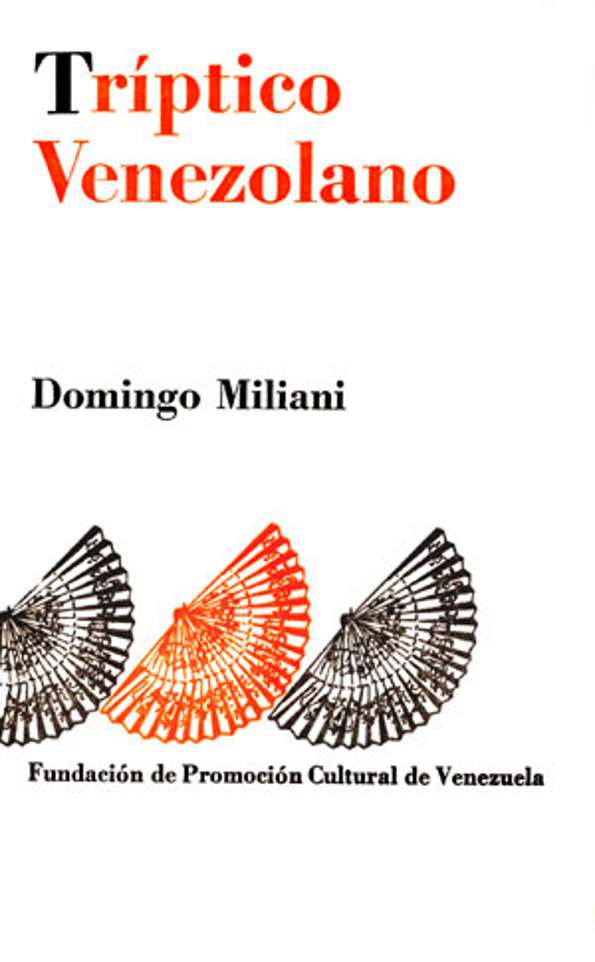
[9]
Prólogo
[10] [11]
Hace unos años, en 1967 para ser más precisos, Arturo Uslar Pietri declaraba en la sesión de cierre de un Congreso de Literatura que la crítica «es un género que está prácticamente condenado a desaparecer». No es la primera ni será la última vez que se decreta esta defunción. Y no sólo para la crítica: también se ha decretado la muerte de la poesía, de la filosofía, de la novela (Ortega dixit), etc. Lo que en realidad ocurre es que la historia, ese porfiado fermento de lo humano, va permanentemente reajustando muchas si no todas las actividades del hombre; pero una mutación no es siempre muerte, y a menudo incluso significa revitalización y renacimiento. La novela no ha muerto, aunque ya no sea igual a lo que fue hasta el siglo XIX. Y la crítica literaria, si bien felizmente ha dejado de ser enjuiciamiento valorativo a partir de premisas implícitas de «buen» gusto, tiene hoy una vitalidad robusta y creciente, y cumple una indispensable función de conocimiento y comprensión integradora de la vida literaria y cultural.
La obsolescencia histórica de ciertas formas y funciones de la crítica no implica la abolición de ella en cuanto particular «agencia del espíritu», que diría Alfonso Reyes. Si, por ejemplo, la tarea propuesta por un Sainte-Beuve en Francia o por un Felipe Tejera en Venezuela -para citar dos casos de filiación homologable- puede considerarse definitivamente caduca, no es que haya muerto la crítica literaria, sino que esa crítica, esa concepción de la crítica ya no corresponde a las necesidades y exigencias de la cultura contemporánea,
Hace más de cincuenta años, Manuel Rojas apuntaba al necesario cambio que la cultura contemporánea impone [12] a la, crítica en América Latina: «Existen -decía- dos clases de críticos: los que estudian los libros y los que estudian la literatura» Y hablando en cuanto escritor agregaba: «Nosotros no nos podemos quejar de que nos falten los primeros (casi hay sobreproducción), pero suspiramos por los segundos». Más recientemente, con otras palabras, Octavio Paz acusaba también una inquietud similar: «La crítica es lo que constituye eso que llamamos una literatura y que no es tanto la suma de las obras como el sistema de sus relaciones: un campo de afinidades y relaciones».
La crítica literaria, históricamente considerada, debe dejar de ser en nuestros días una actividad fundamentalmente orientada a juzgar y valorar las obras en forma particular y aislada para dirigirse cada vez más plenamente al estudio y comprensión de los sistemas literarios. Más aún: al estudio de los sistemas literarios para su comprensión dentro de los sistemas culturales en que se producen y funcionan las obras.
Este cambio en el carácter y funciones de la crítica es el que nos da una perspectiva que permite determinar, dentro del vasto conjunto de lo que hoy se escribe sobre la literatura, especialmente sobre nuestra literatura, cuáles son los trabajos que respiran el aire contemporáneo y cuáles los que sólo prolongan la atmósfera espectral de lo caduco.
Venezuela, pese a la opinión superficial y fácil, tiene una larga y continua tradición de crítica literaria. Habría que volver un poco sobre los aportes de Andrés Bello, de Amenodoro Urdaneta (su estudio sobre el Quijote), de José Luis Ramos (pensamos en su trabajo sobre el verso endecasílabo), del mismo Felipe Tejera con todo y sus criterios de edificación moral (y la polémica respuesta de Pérez Bonalde), de Luis López Méndez (su estudio sobre la novela de Gil Fortoul o las poesías de Rafael Núñez, por ejemplo), del propio Cecilio Acosta (cuyo valioso trabajo sobre la Influencia del elemento histórico-político en la literatura dramática y en la novela habría que confrontar con estudios de similar temática en Andrés Bello y Vendel-Heyl, por ejemplo), de Gonzalo Picón Febres y, en fin, de tantos otros que ilustran el panorama fundacional de la crítica venezolana en el siglo pasado. Si a ello se agregan los aportes posteriores, podría verse un [13] rico panorama, de variada jerarquía, claro está, pero que establece una filiación histórica de lo que actualmente se hace, y muestra cómo la intelectualidad nacional va elaborando una permanente respuesta -articulada a las condiciones y a las ideas y valores de cada momento- a la necesidad de dar coherencia y sentido a la producción literaria del país y del mundo.
El modo en que estos y otros intelectuales ejercieron la tarea crítica debe ser comprendido vinculándolos a las condiciones y necesidades de su momento. Y tan absurdo sería juzgarlos por no corresponder a las exigencias de hoy como pretender hacer ahora el mismo tipo de crítica que ellos ejercieron. En nuestros días, otras son las necesidades y las exigencias también otras. El crítico contemporáneo debe responder a su época y en ella y desde ella estudiar y comprender la literatura, la de hoy y la de antes. En Venezuela, y en América Latina en general, el estudio de nuestra fisonomía cultural tiene caracteres urgentes de responsabilidad intelectual, y será crítico de hoy no el más à la page en nomenclatura técnica sino el que mejor cumpla la tarea de apropiación integradora e identificadora de nuestros valores.
En esa perspectiva es que leemos y valoramos el aporte de una obra extensa, permanente y actual como la que realiza Domingo Miliani. No es la suya actividad pontifical de dispensa de elogios u objeciones a la obra realizada por tal o cual autor. El suyo es trabajo de reflexión y examen en función de diseñar el friso orgánico de la literatura nacional, dibujar en rasgos discernibles el perfil cultural y literario de Venezuela en América Latina.
Investigador acucioso, que prefiere pecar de prolijo antes que de apresurado o de postulativo, busca el establecimiento de las relaciones y articulaciones de los hechos literarios con los del pensamiento reflexivo, la vida social y la historia, dentro de un proyecto implícito y permanente: la comprensión de la vida literaria y cultural de la Venezuela actual desde sus raíces y en su historia. Pienso que un examen de conjunto de la vasta producción crítica de Miliani -desgraciadamente dispersa en publicaciones del país y del exterior- nos permitiría ver que toda ella está orientada a establecer los elementos y líneas matrices de la unidad intrínseca en el proceso evolutivo de las letras nacionales, a llevar esto, que es una [14] afirmación más bien postulativa, al terreno de la formulación orgánica y demostrativa.
Si, por traer a cuento a alguien con una posición bastante alejada ideológicamente a la de Miliani, recordamos la propuesta de Octavio Paz, cuando sostiene que «la crítica tiene una función creadora: inventa una literatura (una perspectiva, un orden) a partir de las obras», podríamos decir que la actividad de investigación y crítica de Domingo Aliliani en Venezuela es una de las más importantes contribuciones al proceso de hacer que las obras literarias en sí pasen a ser elementos de esa dimensión sistemática que es una literatura nacional. Porque no basta que existan obras literarias, incluso obras de gran valor, jerarquía y trascendencia, para que podamos hablar de literatura nacional. Es necesario que se diseñe el espacio en que esas obras se articulen -entre sí y con los demás hechos de la vida nacional- para que podamos ver, conocer y asimilar una literatura.
Esta es, precisamente, la tarea de nuestra época para la crítica literaria en Venezuela y en América Latina; y esta es la tarea que la nueva crítica venezolana, que tiene en Miliani un alto exponente, está cumpliendo cada vez con mayor conciencia.
El reunir en este volumen tres de los trabajos de Domingo Miliani que ofrecen visiones orgánicas, de conjunto, unitarias, sobre tres aspectos de la vida intelectual venezolana, tiene la intención de contribuir a un mayor y mejor conocimiento de la cultura nacional. Si es cierto que sólo se ama lo que se conoce, conocer es tarea fundadora del amor por lo propio, y es base de la identidad de un pueblo en su cultura. Tiene esa intención este volumen, pero además quiere servir para mostrar la obra de un intelectual riguroso que puede hacer hablar la vida nacional en el lenguaje universal del conocimiento. Y, por último, puede servir también para mostrar que, pese a los augures, la crítica literaria se renueva, pero no muere.
Nelson Osorio T.
Caracas, diciembre de 1984. [15]
Nota para esta edición
Los trabajos que aquí se publican fueron elaborados en diferentes fechas y aparecieron en las publicaciones que a continuación se indican:
1. El que titulamos «La narrativa venezolana» se publicó originalmente sin ese título y como Introducción al capítulo correspondiente del tomo VIII de la Enciclopedia de Venezuela (Caracas: Editorial Andrés Bello, 1973).
2. El que lleva por título «El pensamiento en Venezuela» forma parte del libro Vida intelectual de Venezuela (Caracas: Ministerio de Educación, 1971).
3. El estudio «Dialéctica de la crítica literaria en Venezuela» se publicó en el volumen colectivo de la Asociación de Escritores de Venezuela: Conversaciones sobre crítica literaria (Caracas: Fondo Editorial, 1982) y es el texto de una conferencia dictada en 1978.
Para esta edición se han hecho mínimos ajustes formales; y se ha elaborado un índice de nombres propios que aparecen citados en los textos, con el objeto de facilitar la consulta a los lectores. [16] [17]
La narrativa venezolana
[18] [19]
1. Grandes líneas. Un mismo problema.
Este panorama se concreta a dos manifestaciones de la narrativa: cuento y novela. Nuestra visión tiende a ser informativa y, por momentos, valorativa. Está sin escribir la historia globalizadora del cuento y la novela venezolanos. El cuento sigue preterido en los estudios críticos (1). Sobre novela se ha escrito más, casi siempre de manera fragmentaria (2). Aquí sólo van unas líneas demarcadoras de tendencias y períodos. Se mencionan los nombres más relevantes de autores de obras; disculpadas, de antemano, las omisiones. [20]
Cuento y novela, es obvio, son categorías expresivas distintas. Sin embargo, en nuestra literatura, los cuentistas han desembocado en la novela, o los novelistas han comenzado adiestrándose en el cuento. Estudiar la evolución separada de ambas manifestaciones habría sido ideal, pero implicaba una repetición de nombres y corrientes. Por tal motivo se miran en conjunto.
Nuestra narrativa parece condenada, en cada época, a ser blanco de exigencias máximas. No se impone a los poetas la restricción a una temática regional preconcebida. En cambio se reglamenta inexorablemente a la narrativa, para que sea local en su materia. Escribir sobre asuntos no venezolanos o no ceñidos a la tradición regionalista, ha sido casi un delito. Localismo y exotismo advienen como polos positivo o negativo de un extraño imán que atrae o rechaza obras. Se juzga así, el arte de narrar, más por sus contenidos implícitos, que por sus hallazgos renovadores. Este es un hecho constante, lo mismo en los orígenes románticos que en la madurez modernista y aun en los últimos años. Sirvió para negar méritos a relatos que no reflejaban fielmente la realidad del país, o para silenciarlos. Todo pudiera ser consecuencia de no haber delimitado claramente la realidad concreta y la realidad de ficción a la hora del enfoque crítico.
El cuento, a veces, quedó sumergido entre cuadros de costumbres, tradiciones o leyendas, cuando sus autores cultivaron simultáneamente tales formas. Subestimado como categoría narrativa menor, es de riqueza excepcional en la narrativa venezolana. Captar su estructura es difícil cuando se parte del mero análisis temático. [21]
2. El romanticismo.
El romanticismo ingresa en Venezuela casi al mismo tiempo que en Argentina (3). Comporta, como en el resto de Hispanoamérica, dos líneas predominantes: la sentimental y la romántico-social o socialista utópica. No tuvimos una fuerte penetración de las modalidades metafísicas y mágicas del romanticismo alemán. Por eso no hay un romanticismo negro, mágico, trascedente, en el siglo XIX.
Los narradores sentimentales europeos, folletinescos o semi-cultos, monopolizaron las revistas y periódicos desde los años treinta. Nuestra narrativa nace bajo el signo del idilio sentimental (4). En los autores se observa una predisposición a evadirse en el tiempo (hacia la Antigüedad o [22] la Edad Media) o en el espacio (ubicación del relato en los países europeos). Nada distinto se halla en los maestros del Viejo Mundo, especialmente los franceses, que buscan parajes exóticos de Oriente y América. Los nuestros lo hacen por un prurito de escritura sobre medios civilizados. Los europeos, al contrario, por voluntad de inventar o descubrir el Edén sobre la tierra.
Atala es la primera novela romántica traducida al español por un venezolano (5). Folletinistas como Paul Feval se registran temprano en catálogos de librerías venezolanas (6). Otros autores más significativos son leídos y traducidos paulatinamente.
Una segunda tendencia es la narración histórica y de aventuras. Alejandro Dumas, padre, es traducido por Simón Camacho, en 1846: El conde de Montecristo. Los años siguientes ven aparecer traducciones de otras obras suyas.
El costumbrismo, derivación romántica, significa un influjo coetáneo. Las Obras Completas de Mariano José [23] de, Larra se imprimen en Caracas antes que en Madrid. Su magisterio fue equiparable a la demanda de folletones sentimentales.
Nuestros narradores románticos hacen concesiones al gusto del público. Alternan cuadros de costumbres y relatos folletinescos. El costumbrismo invade gradualmente el cuento y la novela. Junto al «color local», del cuadro o artículo va introducido el esquema de las parejas idílicas. El paisaje adquiere humanización sentimental.
2.1. Narradores románticos.
Fermín Toro (1807-1865). Su actuación política no le impidió escribir narrativa sentimental. Es el primer escritor de prosa novelada. Tres piezas suyas motivaron controversia sobre si eran cuentos o novelas: La viuda de Corinto (1837), El solitario de las catacumbas (1839), La sibila de Los Andes (1840). Su obra se completa con la novela Los mártires (1842). Estos materiales fueron reimpresos por Virgilio Tosta bajo el título Tres relatos y una novela (1957). Ello permitió conocer y juzgar la obra con otro sentido crítico (7).
La viuda de Corinto alcanzó éxito de época. Fue reeditada en 1839 y 1846. La pareja Seide Ymán-Atenais tiene un oponente en su amor en las diferencias religiosas. Concluye, como casi todos los relatos de su tipo idílico, en la muerte trágica de los castos enamorados. Por su época -tiempo de luchas entre moros y cristianos- tiene un fondo épico-histórico de tono oratorio. Es más una leyenda histórico-sentimental que un cuento. Igual sucede con la alegoría histórica y de mesianismo social: El solitario de las catacumbas. Está narrado en una primera persona de un anciano atemporal y profético, quien establece una tipología abstracta de la Humanidad. Narración larval, su interés resulta menor.
La sibila de Los Andes ambienta la acción histórico sentimental en las cumbres del altiplano andino. Elvira, la sibila, cuenta a Griego -narrador testigo- su historia. Relato y co-relato se encadenan. El ambiente es [24] una gruta alegórica: «La piedra del escándalo» y «el lugar de la expiación»; ambos detalles marcan los dos tiempos del relato. La prédica reformista social invade el discurso como pretexto para introducir un triángulo amoroso sentimental: Javier de Montemar, prometido de Teresa es amado también por Elvira. La boda de los primeros hace huir a la sibila hasta la gruta donde dialoga con Griego. El tono fantástico inicial se diluye en el«dulce lamentar» de una canción entonada por Elvira ante Griego. Algunos gérmenes de «color local» no bastan a dar perdurabilidad a la incoherencia de este relato, el que más se aproxima a un cuento.
Los mártires es novela más compleja. Está ubicada en Londres. El idilio funciona dentro del contexto social de miserias urbanas, referidas con animación. Es «la primera novela escrita por autor venezolano». Su discurso narrativo se mantiene apegado a la tradición folletinesca (8). El narrador testigo, de primera persona, hace desfilar escenas de época: las bodas de la reina Victoria con el príncipe Alberto. Su documentación veraz fue cotejada en la prensa londinense (9). La estructura peca por dispersión entre los contextos sociales de las luchas proletarias -referidos en un discurso más conceptual que narrativo- y el conflicto sentimental del idilio. No obstante, es el más logrado intento de Toro en lo que respecta a voluntad de novelar.
Rafael María Baralt (1810-1860). Ensayó la narrativa por los mismos años que Fermín Toro. Quiso introducir los idilios neoclásicos, a la manera de Salomón Gessner, en lengua española (10). Escribió además dos relatos. Uno, cercano a la leyenda histórica: Adolfo y María (1839), muestra relación analógica con La viuda de Corinto. El oponente en los amores de Adolfo de Carignan (héroe del ejército francés) y María, hija de marqués español, es ahora una suerte de patriotismo inspirado por la guerra entre las dos naciones. La frustración de la felicidad amorosa desemboca en la muerte trágica. Adolfo dialoga su [25] amor como si fuera una arenga militar. María responde con un discurso encendido de patriotismo. Los amantes, al final, son apuñalados por el padre de María, quien termina de narrar la historia. Son todos rasgos de un romanticismo heroico sentimental.
El segundo texto, estudiable dentro de la narrativa, es Historia de un suicidio (1847). Pertenece a la época de Baralt en España. Lleva un epígrafe de Espronceda. Una nota de redacción del periódico donde fue publicado (11) indica: «La historia de este suceso ocurrido en Sevilla hace poco tiempo, es verdadera hasta en sus más insignificantes pormenores.» La prosa es escueta, el tono realista, aunque Baralt hilvana digresiones conceptuales de carácter ético, por lo demás muy frecuentes en la narrativa de lengua española a lo largo de todo el siglo XIX. La historia esencial, el suicidio de la muchacha, su cadáver flotando en el río y, sobre todo, la secuencia del entierro, tienen acento indiscutible de cuento realista que logra impresionar a un lector de hoy, si se tiene el cuidado de poner al margen la moraleja impertinente.
Ramón Isidro Montes (1826-1889) edita en Caracas su leyenda histórico-novelesca Boves (1844), primer relato en que un personaje de la realidad pretérita venezolana ingresa en la ficción. Picón Febres trata con dureza a su autor (12). Otro crítico, Julio Calcaño, prologuista de las obras de Montes, señala que «por las dotes que para tal trabajo ha revelado, de lamentar es que no se hubiese dedicado a ellos con mayor empeño» (13). Montes había escrito [26] su relato a los 18 años. Luego escribió poemas y terminó absorbido por la docencia y la política.
Los años de 1845 a 1850 forman un lustro en blanco para el cuento y la novela. Los artículos de costumbres invaden la prosa narrativa. Alternan con folletines de autores extranjeros, o de venezolanos como José Heriberto García de Quevedo (1819-1871), nacido en nuestro país, pero radicado en España desde la infancia. Escribe y publica sus obras en Europa. Algunas se reflejaron en revistas venezolanas. Fue más famoso como duelista, contendor de Pedro Antonio de Alarcón, como amigo de Espronceda o como víctima de una bala perdida en la comuna de París (1871). Publicó en Madrid «El amor de una niña» (1851), después una leyenda novelada: «Dos duelos a dieciocho años de distancia». Las recogió con otros textos como «Un amor de estudiante», «La vuelta del presidiario» y «El castillo de Tancarville», en sus Obras (1863), editadas en París. Sus narraciones compendían lastres y virtudes de la literatura folletinesca, imbuida de reformismo social. Una ausencia total del país fue borrando su nombre -como el de tantos otros de la diáspora intelectual- ante las nuevas promociones de lectores.
Guillermo Michelena (1817-1873), se estrena como narrador con una novela moralizante: Garrastazú, o el hombre bueno perdido por los vicios (1858), a la cual se añade Gullemiro o las pasiones (1864). De ésta, Picón Febres, con la acidez de su juicio, opina que es «farragosa, laberíntica, disertativa en grado sumo, rabiosamente aguda en su desorden pasional, y está escrita en un estilo campanudo y recargado de fuerte y rebosante colorido. Gullemiro es todavía más farragosa que La Regenta del español Leopoldo Alas, que es cuanto puede decirse en su justísimo desdoro» (14). Lo irónico está en que la novela de Clarín comienza a revalorarse como una excelente narración de tiempo moroso. Otro tanto debería esperar la obra de Michelena. La expansión disertativa del discurso es permitida por la novela, si encaja en su contexto. Dentro de su opinión adversa, Picón Febres admite que en el trasfondo filosófico «se encontrarán muchas verdades nacidas al calor de la honda meditación de [27] aquella clara inteligencia». No olvidemos que el crítico merideño impuso el patrón regionalista como medida infalible para juzgar méritos del cuento y la novela.
2.2. Realismo y regionalismo románticos.
Las décadas de 1860 a 1880 comienzan a producir, aun dentro del romanticismo, los primeros intentos por ubicar el desarrollo de las acciones narrativas en un ámbito regional venezolano. Los ejes del conflicto siguen respondiendo al patrón idílico-sentimental, pero las descripciones estáticas, el color local del romanticismo matiza la escritura. Muchas obras pecan de truculencia en las historias que narran. Con todo, se ha ido preparando el terreno al nacimiento de lo que se llamaría la novelística nacional, o más justamente regionalista. Esta ha sido materia de amplio debate hasta el siglo XX. Se ha querido buscar la novela venezolana que restringe su temática absolutamente al país. En ello ha habido injusticias, como la de entender por venezolano, de manera excluyente, el espacio rural, las costumbres campesinas, la rudeza dialectal que implantaron despóticamente los escritores costumbristas. Así quedaría fuera de lo venezolano el medio indígena. Y a veces, también lo urbano, o las novelas de espacio histórico donde no hubo largas digresiones de geografía narrativa.
José Ramón Yépez (1822-1881), poeta de fina meditación escéptica en el crepúsculo romántico, vivió y vivenció una realidad concreta: el lago de Maracaibo y su complejo paisaje perdido en una inexplorada península habitada hasta hoy por indígenas goajiros. En 1860 publicó su novela corta Anaida. Tuvo éxito en su momento. Luego fue puesta al margen por la crítica, dogmatizada de regionalismo campesino. Después vino Iguaraya (1868). Ambas imbrican el idilio amoroso dentro de un mundo mítico-legendario, expresado en lenguaje romántico-sentimental; pero ahí está, palpable, un pedazo de territorio en escorzo: la Goajira venezolana.
La tradición reivindicativa del indio, en la novela, sabemos que parte de Atala, de Chateaubriand. Se proyecta en la novela anónima Jicoténcatl (1826), queda afirmada en el romanticismo conmiserativo de Gertrudis Gómez [28] de Avellaneda: Sab (1832) y Guatimozín (1846) (15). En esa misma línea se enmarcan Anaida e Iguaraya. Yépez, zuliano, marinero avezado en la navegación de su lago nativo, crea sobre un ámbito inmediato y lo transfigura en objeto artístico dentro de su cosmovisión de época: el romanticismo.
Es cierto que Anaida muestra ingenuidades de detalle, como hablar del «dulce yaraví de los goajiros». Sus personajes están saturados de occidentalismo en la acción idílica; no obstante las fallas, es una novela bien armada en su tema amoroso y en el sustrato mítico envolvente. Óscar Sambrano Urdaneta ha puesto de relieve los méritos narrativos de José Ramón Yépez (16). En Anaida preexiste la intención de estudio sobre el paisaje, la intención de objetivar ambientes y otros rasgos que habrán de caracterizar la posterior novela de la selva y el indio hasta Gallegos.
Julio Calcaño (1840-1918), comenzó escribiendo ficciones románticas e históricas, ubicadas fuera de la geografía nacional: Blanca de Torrestella (1868) y El rey de Tebas (1872). En esta última fecha publica su cuento «Las lavanderas nocturnas», el primero de una serie de relatos que divulgó en revistas para recogerlos después en Cuentos escogidos (1913). Sus relatos cortos ya tienen vigor de estructura.
Julio Calcaño puede considerarse como el primer narrador que independiza el cuento venezolano de otras expresiones narrativas breves. Si Picón Febres lo escarnece críticamente como novelista y cuestiona muchos de sus cuentos porque no están ceñidos absolutamente a asuntos nacionales, admite, por lo menos, como valioso, a «Letty Sommers» (17), por la presencia de indicios regionalistas. En [29] cambio Jesús Semprum, menos parcial, valora al escritor, inmediatamente después de su muerte (1918), así:
«La imaginación no era la facultad predominante en de Blanca de Torrestella novela en que se dejó el autor seducir por los procedimientos de la escuela romántica que debían producir el folletín moderno. Pero con todo, la invención de sus obras imaginativas fue siempre ingeniosa y amena. (...)
Idealista fervoroso, don Julio Calcaño vio siempre con recelosa desconfianza aquella escuela fatalista y empírica (el naturalismo), que consideraba al universo como un vasto conjunto extraño al hombre. Así, todos sus cuentos son meros frutos de la imaginación, sin que asome en ellos por ningún lado la manía de aplicar la ciencia a la fantasía. Aún más, prefirió para sus asuntos aquellos en que la inventiva apenas tiene trabas que la refrenen, y gustó de los símbolos abundantes. Allí se encuentran leyendas sobrenaturales; pero no por eso descuidó la nota de color local, que aparece aquí y allá, poniendo matices de vivacidad intensa en el conjunto.» (18)
2.3. Del folletín y la novela histórica al realismo documental.
Los años de 1840 en adelante constituyen una especie de «boom» folletinesco en la novela europea. Eugenio Sue, con Los misterios de París, se convierte en la figura estelar del folletín que mezcla lo misterioso con lo histórico. «Las grandes novelas del siglo XIX son antes que nada folletines» (19). Por otra parte, Walter Scott y Alejandro Dumas combinan en sus obras -folletinescas también- [30] lo documental histórico y la aventura, en una omnisciencia que busca la «novela verdad». Con Walter Scott se inicia el camino hacia la novela total. Es decir, una narración que busca incorporar todos los recursos posibles dentro del texto. Esa concepción adquiere sitio cumbre en las obras de Balzac: «El escritor puede convertirse en un pintor más o menos feliz, paciente y valeroso, de los tipos humanos, narrador de los dramas de la vida íntima, arqueólogo del mobiliario social, nomenclador de las profesiones, registrador del bien y del mal.» (20)
En Hispanoamérica, y específicamente en Venezuela, estas tendencias no fueron extrañas. La década del 70 indica un viraje de la novela sentimental hacia el realismo. Entre nosotros no se dan escuelas o movimientos literarios puros. Nuestra narrativa es aluvional, sedimentaria. El esquema idílico persiste durante los primeros treinta años del siglo XX en algunas obras. Los novelistas venezolanos, sin embargo, en las tres últimas décadas del siglo XX buscan incorporar nuevos temas.
En 1870, un escritor de obras eruditas, Félix Bigotte (21) había publicado El infiernito. Esta novela fue descubierta apenas en nuestros días. Por las informaciones indirectas se sabe que aborda un asunto de trágica frecuencia en la realidad venezolana: la vida en las cárceles políticas (22).
La novela histórica -los años de la Guerra Federal concluida en 1863- ocupa a José Ramón Henríquez, en su novela Querer es poder, o la casita blanca (1876). Un pasado más remoto interesó a Francisco Añez Gabaldón en Carlos Paoli (1877), que subtitula «novela de corsarios de cuando la Colonia».
Podrían ponerse reparos a estas obras porque no se ciñen literalmente a la realidad objetiva. No debe olvidarse, a propósito, que el realismo es una modalidad expresiva [31] que denota ilusión de realidad, sin ser la realidad misma. El novelista manifiesta en la escritura su verdad de los hechos, selecciona los temas por abstracción del mundo concreto para conformar con ellos la realidad de ficción (23).
Las intentonas de novela realista e histórica enumeradas antes, convergen en José María Manrique (1846-1907). Había escrito novelas moralizantes: «La abnegación de una esposa», «Eugenia», «Preocupaciones vencidas». En 1879, Los dos avaros le conceden una resonancia justa. Igual ocurrirá después con sus cuentos, publicados en 1897. Oswaldo Larrazábal ha revalorizado la obra de Manrique. Los dos avaros, a juicio de Larrazábal, sería la primera obra del realismo venezolano. Al igual que lo ocurrido con la novela nacional, recordemos que el realismo es un proceso no asimilable a una sola obra. Aun en las literaturas europeas constituye desarrollo gradual. Su madurez como corriente definida en diversas obras, o contracorriente desprendida por antítesis del romanticismo, pertenece a los años de 1840 en adelante.
La novela de José María Manrique acarreó todavía ciertos lastres folletinescos: el avaro generoso, el héroe oculto, el testigo invisible, las variaciones de identidad por los disfraces del personaje, los reconocimientos, etc. (24). Pero es innegable que presenta otras posibilidades expresivas en el relato. Las referencias históricas son, ante todo, parte del desarrollo narrativo. A pesar del esquematismo de los personajes, los diálogos desentonados, las ingenuidades de conflicto, la novela interesa.
Aparte el mérito de rescatar y estudiar la novela de Manrique, Oswaldo Larrazábal formula un juicio de valor que es útil transcribir:
«Gran parte de los aspectos realistas de Los dos avaros está en el hecho de que el autor se vio inducido, por circunstancias personales, quizás, a novelar la vida que [32] entonces sucedía en el país, y a retratar de un modo sui generis a la sociedad que vivía aquella época. Manrique conoce ambos elementos y lo que narra es el resultado de la interpretación que él da a los hechos que sirvieron de base a la novela. La experiencia se ha efectuado y el producto es una obra que rebasa los moldes románticos y se proyecta en un nuevo afán de visión diferente. Para la realización de su experiencia el autor se vale de elementos de primera mano, de datos históricos perfectamente comprobados, de personajes que en algún momento cumplieron su ciclo vital dentro del medio que describe la novela. Con todo ello el autor colabora, manejando los materiales hacia un fin determinado, y logra su intención y su contenido.» (25)
En adelante, el realismo tiende a un mayor afincamiento en lo nacional. La riqueza histórica sigue abordándose con afán y ello redunda en sentido épico. Es el alejamiento de la endemia romántica que todavía persistió en otras obras como Un amor contrariado (1880) de Francisco Añez Gabaldón y hasta en la aproximación naturalista de Genaro (1882) novela de Francisco Pimentel.
Bajo esa tónica se presenta una novela destinada a ser la síntesis y culminación del realismo romántico: Zárate (1882), de Eduardo Blanco (1838-1912). Este autor publicó su primer texto narrativo en 1874: Vanitas vanitatis. El propio Eduardo Blanco, al reeditarlo en 1882 como Vanitas vanitatum junto con El número ciento once, los cataloga cuentos fantásticos, modalidad que tenía cultor exitoso en julio Calcaño primero, y luego en José María Manrique. En 1875, Blanco persiste en la narración fantástica extra-nacional con Una noche en Ferrara o la penitente de los teatinos. Pero es con Zárate donde sus capacidades de narrador se conjugan plenamente. El éxito alcanzado por los cuadros épicos de Venezuela Heroica soslayaron un tanto la valoración y el reconocimiento del novelista y habían regateado a Eduardo Blanco un sitio entre los narradores.
En 1954 Pedro Pablo Barnola acometió el estudio de Zárate para asignarle a su autor el papel de creador de [33] la novela venezolana (26), contraposición de la tesis decretada por algunos exégetas anteriores, que señalaba a Peonia (1890), de Manuel Vicente Romero García.
Zárate aglutina todos los vicios y aciertos por los cuales había de transitar la posterior narrativa del regionalismo: descripción estática de ambientes como espacio vinculado de las acciones, persistencia del esquema idílico sentimental de los noviazgos románticos, distonías en el habla de los personajes de ficción, interpolaciones conceptuales y reformistas de tono oratorio, magnificación épica del bandido bueno, según los patrones estructurales del folletín: «El héroe de la novela popular, como corresponde a su ascendencia romántica, es casi siempre un solitario segregado del mundo por su nacimiento, por una maldición, por una pasión imposible, por una imposición penitencial que debe llevar hasta sus últimas consecuencias. Esta condición escindida lo pone en conflicto, naturalmente, con el resto de la sociedad o con un sector de ella» (27). El prototipo de este héroe proviene de los relatos de Rocambole; «Criminal y justiciero se vinculan en la doble faz de Rocambole, por la rúbrica de la omnipotencia». La contrapartida es el héroe épico, descrito en sombra de leyenda, ausente de la estructura para aumentar su prevalencia narrativa y para oponerlo, en su momento, el heroísmo del bandido bueno, que ataca a los poderosos, ayuda a los oprimidos y se comporta con dignidad en el enfrentamiento con el prócer de leyenda: Páez.
Si Eduardo Blanco no es el creador de la novela venezolana, puesto que ella se gesta a lo largo de una evolución lenta, por lo menos Zárate constituye un hito esencialmente importante en la maduración de una novelística afianzada en la materia telúrica, donde se involucran, además de una pormenorizada geografía, los rasgos folklóricos del hombre y su hábitat regional. Algunos personajes adquieren configuración tipológica y trasvasarán en muchas novelas escritas después, como el caso del Dr. Bustillón, o del pintor Lastenio. Todos estos méritos son destacados hasta en sus pormenores en el excelente trabajo del Padre Barnola. [34]
Hay un detalle importante en Zárate, que deseamos poner de relieve. Es el hecho de que, en el diálogo sostenido por Horacio Delamar con el pintor Lastenio, en el cap. III, hay implícito un como manifiesto de nacionalismo artístico, una toma de conciencia del arte realista, expresado con vehemente oratoria por el militar frente al artista:
«... -¿Tú no tienes afición a las armas? Combate a tu manera; la cuestión es luchar. Armate del pincel como de una espada toledana y da batallas en el lienzo, que no por ser pintadas carecerán de mérito; hiere sin temor las dificultades de tu arte, arrebata al cielo su vistosa bandera, haz prisioneros los reflejos del Sol, los plateados resplandores de la Luna, e ilumina con ellos los campamentos de tu fantasía; recoge en nuestra flora el hermoso botín que ella ofrece al artista; carga de firme a la pureza; ella es tenaz, sé temerario; derrótala, persíguela, no des cuartel a una sola de sus insinuaciones, pasa a cuchillo todas las congojas y la gloria coronará tu frente con el verde laurel de la victoria. Campo donde esgrimir tus armas no falta, por fortuna. Reproduce nuestra naturaleza llena de fuego y de colores; populariza nuestros héroes, idealiza nuestras batallas, copia nuestras costumbres, glorifícate, en fin, arrojando mi facha a la posteridad, y verás cómo la vida que desprecias pasa, de soportable, a ser amena.» (28)
Lastenio, el pintor derrotista y afrancesado, prenuncia en sus actitudes a los personajes de la novela artística. Las concepciones de Horacio Delamar, en el mismo capítulo, afirman una reacción contra el sentimentalismo romántico y definen, narrativamente, el siglo XIX, como realista: «Punto final a las eternas jeremiadas, señor mío; vivimos en un siglo en que llorar es una impertinencia; quejarse, una falta de cortesía y ser pobre, el non plus ultra de las abominaciones humanas. Esfuérzate en ser de tu época, no te quedes atrás, porque cuando pretendas alcanzarnos estarás viejo y no podrás correr. El sentimentalismo ha caído en desuetud la antigua poesía pierde terreno, lo real está de moda.» (29) Pero esto sucedía en los [35] diálogos optimistas de Horacio Delamar. Otra cosa pensaba o expresaba su creador, Eduardo Blanco, quien tampoco logró despojarse finalmente del sentimentalismo lacrimógeno de la novela romántica. [36]
3. Positivismo, naturalismo, novela psicológica.
En otro lugar hemos querido constatar el hilo de conexión provocado ideológicamente por el socialismo utópico, entre el romanticismo y el positivismo (30). El tema reviste interés especial, cuando lo referimos a Venezuela. Nuestro romanticismo, desde su origen, es literario y social. Toro es romántico sentimental en literatura y socialista utópico por las fuentes que nutrieron su pensamiento. El romanticismo literario europeo estuvo también contagiado de una actitud ideológica de los socialistas utópicos a lo largo de toda la década del 40 en el siglo XIX (31).
Romanticismo literario y positivismo llegan a enfrentarse, por la carga de catolicismo intransigente que algunos adictos al primero trataban de oponer a la ideología positivista, difundida en Venezuela desde 1866 (32). La literatura venezolana no escapa a esta fusión y hasta confusión de orientaciones. La Francia posterior a las convulsiones sociales de 1848 ya es determinista, primero con Augusto Comte, luego con sus discípulos Littré y Lafitte, inmediatamente con Claude Bernard cuya Introducción a la Medicina Experimental, de 1865, provoca un vuelco a los conceptos de las ciencias del hombre, estudiado en el contexto biológico. El pensamiento de Darwin vierte nuevos estímulos, no sólo en las ciencias de la naturaleza sino en la concepción de la sociedad sometida a procesos similares de evolución. Hipólito Taine aplica estos [37] sistemas de organización científica al conocimiento fisiológico de la obra de arte. Emilio Zola, romántico en la juventud, sigue de cerca, como artista, el pensamiento de Taine y, como médico, las ideas experimentales de Claude Bernard. En 1866 publica un ensayo de Definición de la novela (33), aunque la principal de ellas sólo aparece en 1880: La novela experimental. Allí sostiene que... «el novelista está hecho de un observador y de un experimentador. En él, el observador expone los hechos tal como los ha observado, para el punto de partida, establece el terreno sólido sobre el cual van a marchar los personajes y a desarrollarse los fenómenos. Después aparece el experimentador y establece la experiencia, quiero decir que hace mover los personajes en una historia particular para mostrar en ella que la sucesión de los hechos será tal como la exige el determinismo de los fenómenos sometidos a estudio. Esto es casi siempre un experimento para ver, como lo llama Claude Bernard. El novelista parte en busca de una verdad» (34).
El surgimiento de la novela-verdad, llega a Venezuela en los años 80, según Picón Febres. Los Rougon-Macquart ingresan simultáneamente, como influjo literario, con las ideas de Comte y de Spencer. Ya en 1877, en el Instituto de Ciencias Sociales, el pensamiento positivista es materia de discusiones encendidas. En todos los campos del conocimiento se procura aplicar las ideas de orden y progreso. El positivismo dotó a los intelectuales venezolanos de un método capaz de operar la gran revisión de nuestra realidad socio-histórica y también literaria. El naturalismo de Zola llegó a ser un correspondiente analógico del método, en la novela: «Bajo el arte un poco escolar de la descripción se encuentra, en efecto, en los grandes novelistas naturalistas el enfrentamiento del hombre y de su destino. Una forma positivista de la tragedia y de lo patético, en donde las fatalidades biológicas e históricas reemplazan a las de la pasión y del pecado o de la mala voluntad de los dioses.» (...) «Solamente a través de la intriga calculada, de los hilos gruesos como cordones, de las repeticiones, las descripciones y el melodrama, se [38] siente que Zola está más interesado en informar de la fatalidad que de la sociedad.» (35)
En la misma medida en que Zola no logra deslastrarse del melodrama romántico-mesiánico, nuestros narradores se mantuvieron apegados fielmente a tales estructuras romántico-idílicas que subyacen en las acciones noveladas. De los rasgos sociales que Zola elige como temas, gustó más entre nosotros la áspera costra de las excrecencias sociales, para un trasplante al contexto venezolano, experimento que no siempre resultó efectivo. En cambio la intención globalizadora y cíclica de los grandes naturalistas, Zola o Galdós, sólo llegó a tener en Venezuela un exponente legítimo donde culmina la hibridación de tendencias regionalistas, criollista, modernista y positivista: Rómulo Gallegos.
El aporte medular del naturalismo está, pues, en la actitud selectiva de una objetividad buscada por los novelistas a través de dos caminos: el de la experimentación de novela verdad (Zola), o el de la observación artística (Flaubert). «Hay que llamar quizá «naturalismo» a una inmensa y cruel visión novelesca que caracterizó universalmente a la segunda mitad del siglo XIX: amplitud del cuadro, soplo casi épico en una historia que permanece puramente humana y sociológica y, sobre todo, ese sentido agudo, biológico, del individuo aplastado por la sociedad o abrumado por la historia, de donde irradian un estoicismo y una latente piedad.» (36)
La concepción anterior fue válida para la novela europea. En Hispanoamérica, donde no somos excepción los venezolanos, el aplastamiento fatalista del hombre fue instrumentado con un paisaje antropofágico que los narradores manejaron con criterio determinista y que duró hasta la agonía del positivismo en el siglo XX.
Dentro de este marco general aparece la figura de Tomás Michelena (1835-1909). Débora (1884) es su primera y mejor novela. Luego vino Tres gotas de sangre en tres siglos (1890), seguida de Margarita Rubinstein (1891), Un tesoro en Caracas (1891) y La hebrea. Pocos estudios hay sobre su obra. Ratcliff dedica un par de párrafos argumentales a la colección de leyendas históricas: [39] Tres gotas de sangre en tres siglos; «(...) Ocho de los nueve capítulos llevan como títulos los nombres de rasgos fisiográficos característicos en la tierra: el lago, la sierra, el río, las llanuras, la selva, los valles, la costa, las colinas. El título del capítulo noveno es «La ciudad».» Luego refiere el contenido temático de sus novelas. Precisa como base el tema del divorcio en Débora y Margarita Rubinstein, la segunda ubicada en Nueva York. Un tesoro en Caracas es evaluada como novela histórica (migración de patriotas a Oriente en 1814) y romántica (idilio Enrique-Luisa) (37).
Julio Calcaño estima a Débora como una de las mejores novelas escritas en el siglo XIX venezolano, Picón Febres, en contrario, recrimina a Calcaño por no valorar como superior la obra de Romero García; niega así los méritos a este introductor consciente del método naturalista en la novela venezolana.
El influjo ideológico de Michelena superó las tentativas de la obra; Romero García dice de él: «Fue Michelena uno de los hombres que más influencias ejerció sobre mi generación: en nuestras primeras escaramuzas pensamos con su cerebro, quisimos con su voluntad y odiamos con sus odios. Muchos de los que fuimos sus discípulos tomamos después rumbos opuestos; y, a pesar de las distancias conservamos las huellas de su influjo, como guarda la selva virgen los vestigios del incendio.» (38)
3.1. De la novela psicológica a la narración artística.
En 1888 se opera un curioso cambio en el arte de narrar. José Gil Fortoul (1862-1943), positivista por definición, incursiona en la narrativa. Desde 1886 vivía en contacto con los ambientes culturales de Europa (Madrid, París, Leipzig, Liverpool). Leía directamente a los grandes autores en inglés y francés. Su primera novela, Julián [40] (1888), fue escrita en Leipzig. Esta obra rompe definitivamente con los esquemas del sentimentalismo romántico y del costumbrismo rural. Su escritura es de novela culta. El sujeto de la acción -Julián Mérida- es un intelectual en busca de afirmación como creador. El discurso narrativo llega a ser novela de la novela, proceso enunciativo del texto literario y sus implicaciones psicológicas.
La novela se abre con un epígrafe de Paul Bourget, quien representa en la Francia de aquel momento la ruptura con la novela de costumbres, para dar paso a la novela de análisis. Continúa la línea de novela psicológica iniciada por Stendhal, otro influjo poderoso en Gil Fortoul. Bourget había publicado sus Ensayos de psicología contemporánea (obra de lectura asidua entre los modernistas de Cosmópolis, y una de sus primeras y mejores novelas: Cruel enigma (1885). La perfección de diseño narrativo había preocupado a Stendhal, tanto como a su continuador, Bourget. El empeño de Gil Fortoul anda por derrotero similar, dentro de la novela venezolana. En los franceses como en el venezolano hay un claro sentido de escritura artística, como reacción inicial frente al naturalismo.
Hay otros detalles de ubicación comparativa. En 1887, un poeta simbolista, narrador mediano, Edouard Dujardin, publica su novela Les lauriers sont coupées. Según su propio autor, ésta sería la primera novela europea donde se utilizaba el recurso del monólogo interior (39).
Alberes señala atisbos de monólogo interior, antes que en Dujardin, en la novela de Benjamín Constant y en La cartuja de Parma, de Stendhal. Con estos autores, por supuesto, [41] no podía manifestarse aún el monólogo como fluir de la conciencia (stream of consciousness), fenómeno que sería consecuencia literaria del psicoanálisis y de las teorías vitalistas de William Jarnes, Bergson, etc. Por lo demás, fluir psíquico y monólogo interior llevados a la dislocación de la sintaxis, serán procedimientos esporádicos en la novela, hasta un lapso que va de 1922 a 1953. La primera fecha, por Ulises, de Joyce; la segunda, por los desarrollos del nouveau roman (40). Sin embargo, en los intentos de Stendhal y Dujardin, ocurre ya algo de importancia: «El novelista se calla; habla el personaje. Consecuentemente, la novela adopta el estilo interior del personaje, en vez de conservar el estilo personal -y paternalista- del novelista. Era una especie de «descolonización» de la novela.» (41) En Dujardin todavía el monólogo se produce como un fenómeno externo, eventual, y no como una implicitación del conflicto en el interior de un personaje. Se entabla un contrapunto entre el plano exterior -omnisciente- donde la tercera persona marca el discurso del autor y el monólogo, de primera persona, narrado desde el yo del personaje.
Julián, de Gil Fortoul, escrita y publicada un año después de la novela de Dujardin, es el primer intento de novelista venezolano -y tal vez de lengua española que propone y logra con éxito la introducción del monólogo interior. Julián Mérida implicita sus estados de conciencia, sus conflictos interiores -soportes básicos en la acción de la novela- y lo hace no a través de uno, sino de varios monólogos a través del texto; no como una escritura confesional, de diario íntimo, sino como reflexiones, angustias, sensaciones, proyectos, dilemas psicológicos, sin dirigirlos a un aparente destinatario (42). El discurso [42] del personaje está bien diferenciado del plano exterior y omnisciente. Julián es, sin duda, una novela revolucionaria en su concepción y en el momento de aparecer, cuando la novela europea apenas si intentaba estos recursos del arte de narrar contemporáneo.
Quiero citar una de las microsecuencias en que se producen monólogos de Julián. Se demostrará así, que sin ser regional, es una gran novela. Julián Mérida transita por una calle madrileña, descrita a medida que el personaje -un intelectual en agraz- se desplaza por ella. Notaremos que el discurso exterior, de tercera persona, marca un copretérito del discurso, pero es presente en la acción; mientras Julián, desde su interioridad, habla para sí, en un plano de futuro, sobre el proyecto de novela que no escribirá. Aún el autor incurre en la ingenuidad de explicarnos: «pensaba». Sin embargo, en otro monólogo, que irá citado como segundo texto, ya elimina las explicaciones y, aunque mantenga el guión de diálogo, el personaje habla consigo mismo sin emitir su discurso hacia un interlocutor, con lo cual el tono es reflexivo y no proyectivo.
1. «Sentía hacia aquella escena poderosa atracción. Huele mal eso -pensaba- pero esa es la vida desnuda, sin ropajes hipócritas... ¡si yo pudiera! Haría un libro palpitante, hermoso, cuajado de tipos reales, de pasiones violentas, de sentimientos verdaderamente conmovedores. Los personales se moverían por sí mismos, hablarían esa lengua pintoresca e intencionada del mercado, se destacarían sobre un fondo de luz meridional; no serían enfermizas creaciones de la fantasía; serían esos mismos que acabo de ver.»
2. «Diez minutos después, ya estaba a inmensa distancia de la plaza de la Cebada (...).
-Así venceré gigantes en las contiendas literarias. Mis versos serán espadas encendidas; mis dramas, batallas; mis novelas, triunfos... Me silbarán la primera [43] vez. ¡Qué importa! Contestaré con una sonrisa desdeñosa. (...) (43)»
Bourget había iniciado el ciclo de novelas del gran mundo. Julián, novela del personaje, alrededor del cual se galvaniza todo el desarrollo, traza un cuadro del grande y pequeño mundo madrileño: las calles y mercados con su gente simple, las pensiones con sus huéspedes pintorescos o el alto nivel de los marqueses (nosotros también los tuvimos en triste abundancia de nostalgias coloniales) con aficiones culturales, en los corrillos y tertulias de Ateneo, o en las fiestas de alcurnia. El tema amoroso está conducido intencionalmente para contraponer la forma sensual de un eros posesivo, al viejo esquema de los idilios ruborosos e idealistas del romanticismo. Julián tiene amantes y ama en la novela, con lenguaje culto, porque es la novela de un intelectual fallido. Pero rompe el tabú del sexo en la narrativa venezolana, con la elegancia de lo que se llamó literatura del decadentismo. En Julián se pronuncia el mundo narrativo que frecuentarán después, con mayor crudeza de lenguaje, Guillermo Meneses y Salvador Garmendia.
Zárate contenía un pequeño manifiesto sobre el estilo realista. Julián lleva también implícito en un diálogo entre el conde de Rada y Julián Mérida, una teoría sobre el estilo artístico vinculado a las famosas teorías psicológicas manifestadas por Bourget.
«El estilo del mismo escritor tiene variadas manifestaciones, variados aspectos como su temperamento. Entre la idea y la palabra, entre la concepción entera y el escrito completo, hay una relación íntima, una afinidad tan profunda como en las combinaciones químicas. La manera de escribir depende, en gran parte, de la manera de pensar y sentir en un momento dado, y el carácter de la frase, del carácter de la idea que traduce.» (Cap. V, p. 50.)
.....................................
«Que la frase no llegue nunca al paroxismo; que el período termine en curva armoniosa, como las olas en una playa de pendiente suave. Frases fluidas y lucientes; períodos que se muevan y palpiten como el cuerpo desnudo [44] de una muchacha virgen después de un beso... Eso prefiero yo en mis autores favoritos. Con lo cual no digo que, después de haber leído una novela deleitosa de Galdós, o un artículo perfecto de Valera, no me agraden también, como fresquísimas cremas, un cuento regocijado de Armand Silvestre, una historieta de Banville o una página voluptuosa de Catulle Mendes.» (p. 52.)
No es casualidad el hecho de que Gil Fortoul cite autores como Banville, Catulle Mendes y Juan Valera. Ese mismo año de 1888 aparecen Azul, de Rubén Darío, y la famosa carta-prólogo de Juan Valera, que acompañará todas las posteriores ediciones del célebre libro. En Azul, Darío rinde homenaje a Banville y a Mendes. Gil Fortoul estaba, pues, a tono con el momento de renovación que agitaba la literatura hispanoamericana.
En 1887, cuando residía en Inglaterra, Gil Fortoul había escrito otra novela que apareció publicada en 1892. Entre su redacción original y el texto impreso mediaron cinco años, algunos de los cuales pasó el autor en Leipzig, en comercio con la literatura alemana. Sabernos que el Wilhelm Meister de Goethe es uno de los más claros ejemplos de novela de crecimiento y aprendizaje (Bildungsroman), estructurado alrededor del descubrimiento del mundo por un adolescente. Y que en la literatura española, puesto al lado el ejemplo de aprendizaje picaresco, a modo del Lazarillo, con Galdós volvemos a encontrar el modelo de novela de aprendizaje del adolescente en Trafalgar (1873), con su desarrollo posterior del personaje Gabriel Araceli.
La primera novela escrita por Gil Fortoul, ¿Idilio? tiene como sujeto de sus acciones a Enrique Aracil. Las analogías fónicas con Araceli son claras. La de Gil Fortoul es igualmente una novela de aprendizaje y crecimiento. El primer ejemplo, tal vez, de Bildungsroman en la novela venezolana. La puesta del título entre interrogaciones se explica. Existe la pareja idílica de un amor juvenil: Enrique-Isabel. Ese amor tiene todos los rubores del esquema idílico; lenguaje sentimental besos en la mejilla, «lenguaje de las flores « (tan reiterativo en María, de Isaacs) para edificar el código de los afectos. Asimismo podría pensarse que ¿Idilio? es una novela regional, por el hecho de que su acción está ubicada en [45] Baroa, pueblo imaginario de Los Andes venezolanos, donde no faltan los clásicos personajes de las tragedias costumbristas: el cura, el jefe civil, el boticario, el maestro de escuela. Pero la estructura de las acciones va muy lejos de estas apariencias de novela idílica o costumbrista. Cura y maestro de escuela portan la dicotomía de relaciones opuestas entre religión y ciencia, lo mismo que el idilio entre Enrique e Isabel está invadido por el conflicto ciencia-religión. Enrique busca la verdad en las lecturas autodidácticas que lo conducen al conocimiento positivista del mundo; Isabel está adherida a la tradición de un aprendizaje católico, rayano casi en el misticismo temeroso y saturado de supersticiones. Baroa es el simple marco externo. Tal vez las dos fallas más abultadas de la novela sean la precocidad intelectual de Enrique, todavía niño de escuela y ya en contacto con disciplinas científicas más propias del adolescente en camino a la madurez; esto podría golpear un tanto la verosimilitud de los desarrollos; lo segundo es la muerte trágica algo efectista -si no truculenta- de Isabel, fulminada por un rayo.
En 1895 aparece la tercera y última novela de Gil Fortoul: Pasiones. Fue escrita en París, ubicada en Caracas. Enlaza cíclicamente con las dos novelas anteriores, por una referencia incidental a la muerte de Julián Mérida, y porque en ella continúa el crecimiento de Enrique Aracil, convertido ahora en universitario, escritor dilettante, sujeto esencial de las acciones. En la configuración de temperamentos hay numerosas identidades entre Enrique Aracil y Julián Mérida. Los monólogos interiores reaparecen con abundancia y mayor fluidez. Sin embargo, Pasiones resulta lo más débil en la narrativa de Gil Fortoul. Los fatigosos discursos positivistas y reformistas de Aracil y sus compañeros de la Sociedad de Amigos de la Ciencia, corroen el ritmo del relato y resquebrajan la estructura. Los aciertos existen, sin duda. Ubicada en Caracas, por los tiempos de Guzmán Blanco, tiende a ser novela de análisis e interpretación sociológica y no simple relato psicológico de un temperamento a lo Bourget. Novela culta, ironiza el medio del dilettantismo intelectual que impregnaba la Caracas pre-modernista con un mundanismo pacato y epidérmico. [46]
Todas estas consideraciones permiten afirmar que José Gil Fortoul es el primer novelista venezolano en quien se logra una quiebra efectiva de relaciones con la narrativa del regionalismo romántico y el naturalismo de superficie. Sus novelas marcan rumbo franco a innovaciones técnicas, a modalidades avanzadas que habrán de proliferar en pleno siglo XX, agotada la tiranía «criollista» donde se sumergió la narrativa desde finales del siglo XIX hasta la tercera década de nuestro siglo. [47]
4. Naturalismo y regresión romántica. Novela costumbrista.
La década de 1890 es crucial en el desarrollo del cuento y la novela regionales. Aparte las leyendas históricas de Tomás Michelena, publicadas en 1890, un año antes, Braulio Fernández deja escrita una autobiografía novelada que editan sus hijos en Píritu. Texto breve, ha sido reimpreso y valorizado recientemente por los hermanos Caupolicán y Lautaro Ovalles, bajo el título ¡Alto esa Patria! Hasta segunda orden. Es un relato de la época de Independencia, narrado en lenguaje coloquial, desde una primera persona que elabora los acontecimientos sin atenerse a ningún género o norma. Esa ruptura de las convenciones literarias, su discurso directo, el soldado y no el General, como sujeto de la hazaña épica referida con candidez insólita, es lo que da encanto a una muestra de lo que el mismo Caupolicán Ovalles ha bautizado como «literatura marginal».
La línea que domina en la narrativa es una regresión romántica, donde prosigue, sin cansancio de los autores pero con desgaste de los recursos, el mismo híbrido del idilio sentimental empotrado en un paisaje edénico, que Jorge Isaacs llevó a culminación hispanoamericana en María (1867). Algunos autores venezolanos mezclan tales ingredientes con ciertas sordideces de hilarante factura naturalista en una especie de cocktail pintoresco de expresión costumbrista. Así ocurre en Desamparada, de Luis Ramón Henríquez, y en Ovejón, de Daniel Muñoz. También 1890 es, fundamentalmente, el año de la novela destinada a producir más discordias y contradicciones en la crítica o la historia literaria. Es el año de Peonía.
Manuel Vicente Romero García (1861-1917) es una de las más tentadoras personalidades para una biografía [48] que Pudiera bordear lo fantástico y lo absurdo, en su rango de escritor-General, prototipo en nuestras guerras civiles, duelista que se bate con otro intelectual -Simón Barceló- o manda fusilar a algunos de sus propios oficiales, padece exilios y persecuciones, conspira empeñado siempre en guerras donde termina, como Aureliano Buendía, luchando por la derrota. Deambula por las Antillas y va a concluir los últimos días de existencia en Aracataca, el Macondo literario de García Márquez. Una malhadada hernia inguinal se le estrangula y entonces hubieron de conducirlo de «Macondo» a Santa Marta, en un tren amarillo, para ser recluido en el hospital de las bananeras, donde murió poco después.
Romero García supera a su novela, como héroe de ficción. Ello desmiente un poco la idea de Key Ayala, sobre que «no hay casi barrera entre el escritor y el hombre» (44). Romero fue vocacionalmente un escritor devorado por la guerra civil. Key Ayala lo demuestra cuando habla de su obra perdida y dispersa, de su baúl de originales, que no sabemos a dónde fue, por último. Escritor de hermosas acuarelas donde está próximo al ideal criollista de Urbaneja Achelpohl, sólo publicó en libro su «semi-novela» Peonía, aunque dejó parcialmente escritas otras tres.
Peonía aglutina en su desgajada y paradójica organización todos los méritos y errores de inocencia narrativa que proliferaban o despuntaban en los manaderos románticos, realistas y costumbristas. Edoardo Crema en excelente estudio (45), ha inventariado los juicios adversos o las exaltaciones épicas formulados alrededor de la novela. Con su método crítico la ha valorizado una vez más.
Para un lector de hoy siguen siendo vicios demasiado voluminosos los de Peonía: altisonancia del discurso más oratorio que narrativo, para realzar los postulados del orden y el progreso positivistas o las monsergas sobre él fatalismo endémico de nuestra violencia; los melodramáticos amores de Carlos y Luisa, nietos hipertrofiados [49] de Pablo y Virginia, primos hermanos de Efraín y María. Un mérito incuestionable fue, en cambio, la introducción de un habla popular violenta, despojada de tabúes lingüísticos, directa, aunque manejada novelísticamente con cierta impericia, como la de transcribir alteraciones fónicas de la lengua hablada, en la escritura de una carta.
Peonía fue el primer caso de una novela venezolana erigida en patrón regional, a extremos de convertirla en objeto de una especie de boom costumbrista. Casi no ha habido crítico o historiador literarios que no haya dedicado unos cuantos párrafos a esta novela, para afirmarla o negarla, pero al menos así no padeció la condena al silencio. Peonía fue un poco el mito y el pecado original de la empecinada búsqueda de la novela nacional, como se ha hecho con «el árbol», «la flor», «el pájaro» nacionales, suerte de concursos de belleza destinados a objetos o seres no humanos. Ese empeño es el síntoma de una como nostálgica orfandad literaria, que no admite el conjunto de aportes diseminados en varias obras, sino que se inclina al providencialismo singularizador de un solo texto y un creador único. La crítica más reciente comienza a cambiar de criterio. El influjo de Romero García en la generación de Cosmópolis -revista en la cual colaboró-, específicamente en Urbaneja Achelpohl, ocasionó el intento de conciliar técnicas y escrituras eufónicas con la materia regional; es lo que se bautizó después con el nombre de criollismo. A partir de Peonía la narrativa venezolana se intensifica en cantidad y cualidades. El Modernismo había ingresado plenamente en la literatura nacional. Para esa fecha, 1890, entraba en la madurez. Paralelo al desarrollo del Modernismo -materia del capítulo siguiente- la narrativa se desplaza por otros dos itinerarios: el primero rehecho por los supervivientes románticos, quienes siguen exprimiendo las últimas lágrimas al esquema idílico para regar de tristezas el paisaje descrito en colores locales y atenuar un tanto el manejo, torpe las más de las veces, de un mal asimilado naturalismo. Un segundo grupo trilla el realismo histórico o social para amasar una novela de interpretación sociológica bajo impronta de una doble influencia positivista-naturalista. [50]
En el grupo romántico se observan algunos cuentos del poeta Eduardo Calcaño: «Sicut vita», entre otros. Y se integra un grupo formado por tres mujeres narradoras: Julia Añez Gabaldón, cuyas Producciones literarias (1892) son editadas como obra póstuma y entre las cuales hay un conjunto de cuentos de relativo interés: El crimen castigado, Las dos huérfanas, La mendiga Lucía, Guillermo, Adela o la joven mal educada, No basta ser rico, Sencilla historia, Aurora y Lucía, Una víctima del juego. Los mismos títulos indican una literatura ejemplarizante. Las otras dos damas cultivarán lo que pudiera llamarse una narrativa de salón. Ambas escribieron bajo el seudónimo cooperativo de Blanca y Margot, que identifica a Ignacia Pachano de Fombona y Margarita A. de Pimentel. La primera publica separadamente en El Cojo Ilustrado sus cuentos Fantasía (fechado en 1884, editado en 1892) y Recuerdos (1893). Las dos redactan relatos folletinescos titulados Para el cielo (1893) y En la playa (1894). En la misma revista aparecen los cuentos Resignación e Idilio alegórico, de José María Manrique.
El segundo grupo, de realistas y naturalistas, recibe el influjo directo de la novela española: Alarcón, Pereda, Leopoldo Alas, Pérez Galdós y Emilia Pardo Bazán. Tendencia que irá afirmándose con los finales de siglo, en ella pueden ubicarse escritores como Rafael Cabrera Malo (1872-1936). Desde 1893 escribía cuentos y novelines bajo el impacto de Zola, para integrar un libro. Odor di femina, aunque en él perviven todavía los rasgos de un romanticismo decadente: Eterna Eva, por ejemplo, es un novelín donde se imita epidérmicamente a Nana, pero el personaje de Cabrera, como la Margarita Gautier y su larga progenie, muere de tisis romántica. Seguirán después sus novelas Mímí (1898) y La Guerra (1906). En el mismo sentido y orientación, Aníbal Dominici (1837-1897) va editando sus novelines moralizantes: La tía Mónica, Juliana la lavandera La viuda del Pescador, Los últimos instantes de Tiberio, etc.
La marca del costumbrismo, tratado con humor y gracia, está presente en la obra de Francisco Tosta García (1852-1921). Su más popular novela, Don Secundino en París, data de 1895. Y Celestino Peraza (1850-1930), con excelentes dotes de narrador a quien no se ha hecho [51] justicia crítica, en su novela Los piratas de la sabana (1896), consolida una tradición de regionalismo narrativo.
Ubicado tradicionalmente como articulista de costumbres, territorio donde fue confinado por la crítica, Nicanor Bolet Peraza (1838-1906), difunde un grupo de cuentos excelentes, en revistas de México, Nueva York y Caracas. En 1893, El siglo XIX, de México, publica su relato En defensa propia, mientras El Cojo Ilustrado acoge El misacantano. Bolet manejaba impecablemente la prosa narrativa. Sus cuentos comportan un tono humorístico de gran calidad, alojan a veces la materia regional, pero trascienden completamente el mero artículo costumbrista. Cuentos suyos como El monte azul, Un golpe de suerte, La fuerza del destino, son antológicos, satisfacen al más riguroso criterio. Bolet Peraza está entre los primeros cultores venezolanos del cuento fantástico, Pero los suyos rebasan el molde romántico donde Julio Calcaño vertió los relatos misteriosos que le dieron fama. En Bolet Peraza el cuento se presenta con precisa independencia de otras modalidades narrativas en prosa (46). Condensación de las acciones, efectividad del conflicto, poder de síntesis en las secuencias, ésos son los rasgos significativos resaltantes. Metencardiasis, si [52] bien participa de la alegoría narrativa para trazar el carácter del profesor, Vart-der-Meulen-Heinsfertalen, en su desarrollo acerca al texto y a su autor, a los precursores de la ciencia-ficción. Claro que el tema no es regionalista. Gira sobre los trasplantes cardíacos, narrados con dejo melancólico en sus implicaciones psicológicas hasta aproximarse a un humor casi negro. Esto, en lo temático. La voluntad de escritura de Bolet Peraza está inscrita ya en las concepciones estéticas del Modernismo, por el trabajo eufónico de la prosa, por la ironía fina dirigida a señalar las sensiblerías narrativas de los románticos.
En un avance más de fondo hacia el realismo de temática social-regional, sea del campo o de la ciudad, hay dos nombres de particular importancia al cerrar el siglo.
Gonzalo Picón Febres (1860-1918). Comenzó narrador en 1893, con Fidelia y ¡Ya es hora! Sus condiciones de orador no están ausentes aún en esas obras. Tal vez nunca lo abandonaron. Pero hay un tono y una prosa de gran fuerza narrativa en él. La violencia de las situaciones lo inducen a moralizar por momentos, como ocurre en Nieve y lodo, (1895). Maduraba, sin embargo, un novelista que, después de Flor (1898), aportaría una de las más originales y sólidas muestras de narración rural: El sargento Felipe (1899). Es su novela. La estructura es sólida dentro de la tendencia de costumbres campesinas. Tiene un trasfondo histórico: el levantamiento de Matías Salazar, en tiempos de Guzmán Blanco. Allí está el soporte del tema sustancial: el reclutamiento del conuquero Felipe Bobadilla, la consecuente tragedia que genera su ausencia del hogar campesino. El triángulo amoroso entre don Julián, el hacendado, Encarnación -1ª hija de Felipe- y Matías el rústico primo de la muchacha, a quien ésta desprecia, mantiene el interés y la tensión hasta el final, muy ligado a la venganza de la honra. En El Sargento Felipe no están ausentes las distonías de lenguaje, especialmente en los diálogos, pero el manejo de un léxico regional se hace con discreta administración, y economía en los parlamentos de los personajes. La omnisciencia del autor y su frecuente intervención censora en la política y la historia de la época, o en la evaluación calificativa de la conducta moral de los personajes, tal vez sea el reparo más de fondo que [53] deba formularse, habida cuenta de que fue un vicio común a la mayoría de las novelas del regionalismo hispanoamericano en los siglos XIX y XX. La escritura vivaz, el sarcasmo o la ironía oportunos, el ritmo ágil del relato, las descripciones de ambiente, interpoladas en rasgos dentro de la historia que narra, hacen de El sargento Felipe, una de las mejores novelas rurales de fin de siglo.
Miguel Eduardo Pardo (1867-1905). Había comenzado publicando algunos cuentos y crónicas costumbristas en El Cojo Ilustrado, desde 1892. Integraron después sus libros Al trote (1894) y Volanderas (1895). Pero su fama, negada en forma enfática, proviene de Todo un pueblo, novela publicada en 1899.
La caricatura novelesca venía esbozándose en novelas como Peonía y El sargento Felipe, en ambos casos, aplicada a los pueblos de provincia. Tal vez por eso no ocasionaron el revuelo escandaloso que produjo la novela de Pardo, situada en el corazón, hipertrofiado ya, del país: Caracas, o sea, Villabrava. La tinta oscura, el trazo rudo de aguafuerte, la ira estética, pintan el mural de clases altas o bajas de una aldea con ínfulas de metrópoli. Ciudad y hombre, bajo la lente de Pardo, quedan como materia de una visión desgarrada, teratológica, más allá de las apariencias de un mantuanaje criollo, orgulloso de apellidos seminobles, de sangres seudopuras, de prejuicios aún coloniales. La conciencia histórica del autor se vierte con valor estético. Ya no es la suya, novela discursiva de interpretación sociológica, sino la sociología como trasfondo y asunto que se elabora y perfila obra de arte con furia auténtica (47), con profundidad pocas veces alcanzada después en la narrativa venezolana de su tipo.
La crítica no perdonó a Miguel Eduardo Pardo la valentía de autopsiar toda una sociedad. Se dijo que Todo un pueblo era obra de un resentido de clase, producto de un complejo de inferioridad por mestizaje. Pese a tales afirmaciones, fue la primera novela urbana por su materia, escrita con excelente prosa de sátira. La ciudad es [54] centro de una novela totalizadora; allí están los clubes de linajudos, los ostentadores de apellidos, los filántropos y sus hijas prejuiciosas, los generales-gendarmes-necesarios de la explosión despótica y represiva, los políticos de oficio, los poetas de acróstico y álbum de señoritas, sumergidos en claroscuro, donde luz y color ya no son paisaje, sino rasgo significativo, ajeno a las sinfonías polícromas del Modernismo al que su autor evadió premeditadamente.
Julián Hidalgo, sujeto de la acción, dice en una conferencia:
«Si en vez de conferenciante fuera yo novelista, sería como Balzac, cruel con la sociedad de su época; como Flaubert, severo con las costumbres de su época; como Tolstoi, pesimista y despiadado con las arbitrariedades de su época; como Zola, censor viril y en cierto modo sublime transformador gigante de su época; y si fuera hombre de acción -francamente, señores- sería inexorable como lo fue aquel hombre a cuya expatriación nunca bien sentida contribuimos los jóvenes con nuestra retórica extrafalaria (sic), con nuestros alborotos y con nuestra demagogia infantil, juzgándonos salvadores de todo un pueblo cuando éramos sencillamente cómplices de un gran crimen.» (48)
En Julián Hidalgo se localiza la perspectiva omnisciente del narrador-autor, que mira con objetividad documental lo que el novelista narra en una prosa exenta casi de diálogo. La masa de las acciones está cristalizado en un discurso narrativo lleno de sugerencias graves, de elementos simbólicos, de eficacia sostenida hasta el final. La obsesión de novela-verdad es justamente el secreto narrativo de Pardo. Una verdad decantada y escrita con implacable ritmo de martillo. La rebeldía crítica tiene soporte en la historia narrada, con el asesinato impune del padre de Julián Hidalgo. Es absurdo identificar al autor con un resentido sodial que escribe por amargura. La intención ética fluye de las acciones mismas, sin incurrir en la monserga que todavía minaba el relato venezolano, o en la moraleja tácita de muchas novelas posteriores.
La mujer no escapa al grotesco escribir de Pardo. Vista en conjunto es «una enmarañada, deliciosísima selva [55] de plumas, sombreros, encajes, cintas e inverosímiles volantes que se destacan en primera fila». Y al acercarse el lente inmisericorde, queda enfocada una de las Tasajo, novia del poeta Florindo Álvarez, «una providencia monstruosa, colosal, abundante de pechos, sobrada de espaldas, rolliza de cintura, con unas caderas tan abultadas y violentas que, vista por detrás, Providencia parecía una de esas poderosas yeguas normandas cuyo trote reposado y lento semeja a veces el pesado andar de una persona». Tal vez la fórmula secreta de este novelista, donde reside el éxito, sea la estructura de un discurso que aprovecha, en diálogos ágiles, la maledicencia y el chisme, para construir su atmósfera implacable (49). Este nivel de su discurso narrativo alterna con la inserción de hipérboles cursis, para invertir el orden de la realidad y provocar el grotesco de la novela; el mismo que Rufino Blanco Fombona y José Rafael Pocaterra seguirán perfeccionando.
El idilio romántico es satirizado en las situaciones mismas; abre paso a un tratamiento crudo del amor en las parejas, que a muchos pareció inmoral. Julián Hidalgo, como El sargento Felipe, venga el honor. Mientras Picón Febres soluciona el final con una epopeya de la dignidad vindicada, con clara intención moralizante, Pardo presenta los hechos. Julián Hidalgo mata a don Anselmo Espinoza, amante de su madre, padre de su novia. Esta última se entrega a los brazos del amante, en presencia del padre muerto. El final, más que inmoralidad, denota truculencia y debilita la estructura, del eje afectivo, que no es, afortunadamente, el centro de la narración. La intencionalidad dominante en Pardo fue la de escribir novela [56] de interpretación sociológica de todo un pueblo, o siquiera de toda una ciudad. La tragedia erótica viene a ser un elemento alterno de la narración totalizadora. Se justifica como símbolo de una lucha de razas, concebido en obediencia a un determinismo sociológico que vincula aún más la obra con las doctrinas positivistas, como se extendieron y entendieron en Venezuela.
Dijimos que la crítica venezolana fue injusta con la novela de Pardo, salvo excepciones como las de Coll y Zumeta. Alberto Zum Felde, crítico de la novela hispanoamericana, la juzga con mayor objetividad:
«Para llegar en Venezuela a la verdadera novela de ciudad -o, mejor dicho, de la ciudad, la que trata la ciudad como se trata el campo, la que es trasunto de paisajes, caracteres y conflictos propios del medio- es preciso llegar a Todo un pueblo de Miguel Eduardo Pardo, ficción que bajo el supuesto nombre de Villabrava, traza un cuadro de tremendo realismo de la vida en Caracas a fines del siglo XIX.
.........................
Esta acentuación flagelante y sañuda del rasgo grotesco, ese sadismo del color sombrío, es precisamente lo que le da carácter y fuerza, permitiéndole perfilar algunas de las figuras típicas, que no sólo en su país, sino en muchas partes de América, ha engendrado y sigue engendrando el complejo de factores caracterológicos -telúricos, hereditarios, económicos, etc.- que constituyen su realidad primaria. Así, de falso figurón de alto rango, don Anselmo Espinosa, o el mascarón político, doctor Pérez Linaza, al General Tasajo, jerarca compadrón e ignorante, sayón pronto a la cuartelada y a la dictadura, los tres envueltos por un mundo familiar y social más característico por sus ridiculeces que por sus virtudes, el autor ha dado a la narrativa hispanoamericana una de las más veraces galerías de tipos lamentablemente representativos.
Todo un pueblo no es una calumnia contra Caracas, como lo interpreta la sensibilidad patriótica de alguno de sus contemporáneos, sino un espejo cruel donde pueden mirarse esa y otras ciudades de América, ramas del mismo árbol; una terrible sátira moral de ciertos típicos [57] vicios continentales, una amarga lección a aprender y ello dentro de una ficción de muy legítima ejecutoria novelesca.» (50) [58]
5. Modernismo y criollismo.
Desde los ochenta se venía luchando en toda Hispanoamérica por remozar los desgastados patrones de la literatura. Ya vimos los intentos de Gil Fortoul por iniciar la novela artística, el mismo año en que apareció Azul de Darío. Las mismas lecturas de Julián, el personaje de Gil Fortoul, cuyos autores recibieron el homenaje de Darío, junto a nombres como los de Bourget, los hermanos Goncourt, Zola y el conde Tolstoi serán lecturas generacionales frecuentadas por la nueva generación de escritores modernistas. Muchos textos de esos autores europeos fueron traducidos e insertados en La Opinión Nacional (51) -diario oficial del guzmancismo y en las dos revistas cimeras del modernismo venezolano: El Cojo Ilustrado y Cosmópolis.
El Cojo Ilustrado fue la revista síntesis de tres generaciones (52). Cosmópolis será el breviario de doctrina estética de las nuevas tendencias. Sus tres redactores, Pedro Emilio Coll (1872-1947), Pedro César Dominici (1872-1957) y Luis Manuel Urbaneja Achelpohl (1873-1937) representan posiciones diferentes, como serán los ángulos derivados que internamente constituyen el Modernismo. Se sabe que este movimiento no tuvo uniformidad ciclópea ni quedó definido desde un primer momento (53). Pedro César Dominici se perfila «decadente» [59] y cosmopolita confeso. Coll es un tolstoiano ecléctico. Urbaneja, el más joven, rompe lanzas por conciliar la materia nacional con las innovaciones técnicas y expresivas del nuevo movimiento. En un Charloteo sostenido por los tres para abrir el primer número, se ven las derivaciones.
Urbaneja, por una parte, declara su inclinación hacia las corrientes universales del naturalismo y el decadentismo. Mas sus euforias universalistas entran en contradicción seguida con su advertencia de que «admite el programa, siempre que vibre en él la nota criolla». De inmediato eleva la voz para lanzar la proclama de lo que será su intento posterior: alcanzar la simbiosis entre modernismo y regionalismo bajo el nombre de criollismo:
«¡Regionalismo! ¡Regionalismo!... ¡Patria! Literatura nacional que brote fecunda del vientre virgen de la patria; vaciada en el molde de la estética moderna, pero con resplandores de sol, del sol del trópico, con la belleza ideal de flor de mayo, la mística blanca, blanca, con perfume de lirios salvajes y de rosetones de montaña, con revolotear de cóndor y cabrilleo de pupilas de hembra americana.» (54)
Urbaneja ampliará estos conceptos en dos artículos publicados en los últimos números de Cosmópolis: «Sobre literatura nacional» y «Más sobre literatura nacional». Pedro Emilio Coll representa la contrapartida. Se proclama varias veces discípulo de Tolstoi, donde está inspirada su concepción del cosmopolitismo:
«En este periódico, como lo indica su nombre, tendrán acogida todas las escuelas literarias, de todos los países. El cosmopolitismo es una de las formas más hermosas de la civilización pues que ella reconoce que el hombre, [60] rompiendo con preocupaciones y prejuicios, reemplaza la idea de Patria por la de Humanidad.» (55)
La tercera vertiente marcaba aún cierto paso extremo: el decadentismo literario. Se contrapuso a la idea de americanismo, por parte de algunos realistas ortodoxos. La proclama decadente, entre irónica y rebelde, con énfasis puesto en las neurosis creadoras de los «raros», tuvo en Pedro César Dominici un heraldo. En sus textos «Neurofismo» y «Simbolismo decadente» fija su personal visión del arte. En el primero llama a los decadentes «mis amigos». «El misterio es mi espectro, el hastío mi blasfemia.» Los contrasta con clásicos y románticos. Los primeros, gladiadores, representan la fuerza. Los románticos, soñadores, «vienen cantando églogas y llorando idilios». Las acartonadas mentalidades de la Academia, las mismas que se enardecían con los positivistas, no vieron muy claro el panorama de aquella insurrección estética. Decadente se convirtió en sinónimo de enfermo mental, de neurótico irremediable. Dominici enfrenta aquella reacción y dice de ellos que «Tratan de establecer como verdad que en todo el fin del siglo viene una degeneración en la sustancia nerviosa cerebral; de ahí el nombre de decadente con que han bautizado la nueva escuela» (56).
La oscilación entre la nueva estética y la tiranía ejercida desde 1890 por el regionalismo narrativo constituyó la base de la polémica y la consecuente ruptura amistosa entre los miembros de Cosmópolis.
En la obra de creación narrativa, Pedro Emilio Coll cultivó el cuento. Había un excelente observador de almas en este artista de la sutileza; no obstante, predominó el pensador-ensayista. Sus relatos, que empezaron teñidos de naturalismo -«Un borracho», «Opoponax»terminaron fincados en la tendencia artística y cosmopolita. Alcanzaron plenitud en «Las divinas personas», valoradas por el crítico alemán Ulrich Leo, como «joya de la prosa modernista venezolana» (57). Ya desde su [61] segundo libro, El castillo de Elsinor (1901), estaban presentes las notas dominantes de su escritura como cuentista: escepticismo filosófico interpolado en el discurso narrativo, ironía muy sutil, economía expresiva llevada al punto de eludir el melodismo de las narraciones modernistas para acercarse más a la ficción fantástica moderna. Así ocurre en «El diente roto», o en «Opoponax», donde trata las nostalgias alternadas del hispanoamericano hacia su tierra, cuando vive en Europa, o las del Viejo Continente cuando retorna a América. Será una materia reiterada luego en otros narradores de la misma corriente o en recientísimos cuentistas, como Cortázar. En sus cuentos no está ausente la realidad contextual del país, sino que su tratamiento se funde en un discurso simbólico o alegóricos, como un modo de evitar la superficial manera de pintar el «color local» de los giros léxicos populares, o los rasgos externos de los tipos humanos. Así es certera la apreciación de Ulrich Leo, cuando valora a Pedro Emilio Coll, quien se encuentra, «con otros, en el umbral entre dos épocas espirituales americanas, la del internacionalismo todavía no caído en desgracia, y la del nuevo criollismo, que se inicia en Venezuela, como es sabido, hacia 1890, pero que ha tenido que esperar condiciones generales más favorables hasta llegar a su preponderancia actual, apareciendo nuestro autor, de tal manera, entre dos épocas literarias, y participando en ambas» (58).
Pedro César Dominici será el desarraigado por convicción. Su narrativa mantiene una constante del hastío y la melancolía finisecular, o se remonta a la materia parnasiana de las «costumbres» de la antigüedad clásica, como rebelión estética enrostrada al costumbrismo rural. Dentro de esa tónica se ubican sus novelas La tristeza voluptuosa (1899), El triunfo del ideal (1901), Dyonisos (1912), El cóndor (1925). En los últimos años reincidió en la narrativa con Evocación (1949), subtitulada «la novela de un amor infeliz», donde un tardío romanticismo nostálgico no pudo hacer nada contra el olvido en que se fueron desplomando, sin remedio, sus obras anteriores. [62]
Urbaneja Achelpohl fue, entre los tres redactores de Cosmópolis, el más perseverante como narrador. Afincado en sus teorías conciliadoras del modernismo y el regionalismo, publicó primero algunas prosas muy al modo de las Acuarelas escritas por Romero García, a quien admiró y tuvo casi por su maestro. Sus textos narrativos publicados en Cosmópolis, afanados en pintar rasgos del paisaje y del hombre regionales, tienen la inmadurez plástica de los bocetos. Están a veces más próximos al cuadro costumbrista, expresado con escritura polifónica, que del cuento. Pero ya en «Ojo de vaca», puede palparse el complejo de los que serán rasgos persistentes de su cuentística: lentitud rítmica por efectos de un paisaje estático interpolado sin ligarlo a la acción; imbricación de giros populares en un discurso cultista que disgrega al autor omnisciente de los personajes; pervivencia del idilio en el tratamiento erótico de las parejas campesinas, como temerosas de amarse abiertamente: paralelismos analógicos entre elementos de la naturaleza rural -árboles, pájaros y otros animales, flores, etc.-, con los rasgos exteriores de sus tipos humanos, vistos siempre desde fuera, bajo una inexorable omnisciencia mecánica.
Su verdadero triunfo como narrador no arranca de Cosmópolis. Será a través de El Cojo Ilustrado donde su nombre vaya creciendo como gran sacerdote del criollismo. El primer cuento que aparece en esta revista es Botón de algodonero (1896), parte de un libro que proyectaba titular Tierra del sol. Dos años después, obtiene el premio de la «pluma de oro», en certamen de El Cojo Ilustrado, con su cuento Flor de las selvas. Desde entonces no cesará de escribir y publicar relatos cortos, primero. Luego, tres novelas: En este país... (1916), editada originalmente en Buenos Aires, El tuerto Miguel (novelín de 1927), y La casa de las cuatro pencas (1937).
El total de su producción como cuentista, diseminada en Cosmópolis, El Cojo Ilustrada, Cultura Venezolana y otras publicaciones periódicas, fue compilado en dos volúmenes póstumos, bajo el título El criollismo en Venezuela (1944). Allí están incluidas desde sus Acuarelas hasta legítimos cuentos, primero de un indefinido narcisismo decadente, como Filomeno, pasando por los de [63] un indeciso naturalismo, hasta la acentuada y repetida explotación de los temas rurales. Pedro Emilio Coll señalaba ya, en 1896, que Urbaneja, «un día, huyéndole a la marea de la moda, que con afeminada forma cubría endebles ideas, fue aproximándose al naturalismo hasta calarse los lentes de Zola a través de los cuales se recibe una visión negra, apocalíptica, del mundo exterior. Ojo de vaca marca el punto culminante de ese período. Leed con atención los cuentos de Urbaneja, leedlos por orden de fechas y observaréis cómo lentamente se iba separando de una estética para caer en otra casi antagónica» (59).
Ya dijimos que los cuentos de Urbaneja, anteriores a Ojo de vaca, no lo son propiamente. Apenas bocetos, apuntes, «croquis criollos» como él mismo bautizó algunos. Todos responden, sí, a una formulación teórica de los dos ensayos publicados en Cosmópolis, por 1895, recogidos después en El criollismo en Venezuela. Su voluntad de crear una escuela propia dentro del modernismo, era clara. Empezó negando en buena parte la literatura anterior: «No miremos hacia atrás; escasa es nuestra herencia.» Aunque realmente, si atendemos sólo al tema, ya había escrita una buena cantidad de cuentos y novelas dentro de un perfil regionalista, aliado primero con el romanticismo sentimental y después con el naturalismo. El mérito de Urbaneja Achelpohl estuvo en la dignificación expresiva que imprimió a esa temática criolla, aparte de que fue un narrador de oficio, que no atendió a las tentaciones del poligrafismo intelectual donde naufragaron muchas vocaciones anteriores y posteriores a él. Hizo literatura regional pero sobre todo quiso y se propuso hacer literatura con sentido de arte. Procuró diferenciarse, por igual, de «los que andan estropeando la idea para dar a la forma redondeces mórbidas, fingido nervio a frase muerta y los otros, los que matan el verbo, el color, dando a la carne la triste transparencia de los cirios, imagen de sus almas anémicas.» (60). De tales planteamientos, surge su conciencia emancipadora respecto del naturalismo y la fe en una literatura [64] nacional, autoctonista. Su segundo ensayo, «Más sobre literatura nacional», es ya un programa de lucha nacionalista en el terreno literario, y aún más, proyecta el programa en función continental, cuando define el objeto del americanismo: «ser la representación sincera de nuestros usos, costumbres, modos de pensar y sentir, sujetos al medio en que crecemos, nos desarrollamos y debemos fructificar» (61).
De los programas teóricos surgieron los elementos dominantes de su escritura, ya señalados. Estos van repitiéndose de uno a otro cuento y le imprimen a su obra una monotonía que no logran atenuar las tintas sombrías y el patetismo -a veces efectista- con que remata las acciones. Dejó, no obstante, en el cuento, algunos que pueden tenerse como verdaderas obras maestras por su estructura compacta, que hicieron del autor un innegable modernizador del género. A partir de Flor de las selvas, el cuento premiado en 1898, logró desasirse de un casticismo regionalista muy aprendido de Pereda. Ahí desaparece la altisonancia oratoria de textos anteriores. La expresión figurada de un discurso lírico se ajusta más al ritmo del relato. Todos los recursos del cuentista confluyen después en su más importante novela: ¡En este país...! La rusticidad campesina del marco externo llega a plenitud. La omnisciencia inexorable del novelista se mantiene. El estatismo de los ambientes prevalece. Pero los tipos humanos -protagonizan ahora un conflicto de clase popular en ascenso a través del caudillismo de las montoneras. Temática presente como incidencia accesoria de Todo un pueblo, se perfila como retrato moral en la novela de Urbaneja Achelpohl y trasciende luego a La trepadora, de Rómulo Gallegos. A partir de ¡En este país...! la afirmación tiránica del criollismo se impuso, y continuó en una cohorte de escritores y grupos a través del tiempo.
Entre los que escribieron por los mismos años de esplendor criollista, hay nombres estimables como discípulos de aquel perseverante artista del regionalismo artístico.
De ellos, el más resaltante es quizás Alejandro Fernández García (1879-1939). Comenzó publicando sus primeros cuentos en El Cojo Ilustrado, desde 1897: «El regalo de bodas», «El recuerdo de los besos». Primero asumió la [65] estética musical del modernismo, en el libro Oro de alquimia (1900). Dos años después, se consagró al obtener el premio en el segundo certamen de El Cojo Ilustrado, por su cuento. «La bandera» (1902). Se afirmó en el criollismo con Bucares en flor (1921) y mantuvo activa su vocación de narrador hasta 1935, cuando publicó El relicario.
La vertiente cosmopolita y predominantemente artística, promovida por Dominici y seguida inicialmente por Pedro Emilio Coll, debía dar a la narrativa venezolana del modernismo el nombre mayor, uno de los más altos de la novela modernista hispanoamericana:
Manuel Díaz Rodríguez (1871-1927). Fue sin duda la personalidad más combatida y sorprendente del modernismo venezolano. Aún hoy, su obra produce juicios encontrados. Hay quien juzga su escritura artística como «palabra estéril» (62). Pero también el mismo año en que se emitía el juicio anterior, otro crítico hispanoamericano consideraba a Díaz Rodríguez como legítimo precursor del más moderno arte de narrar en el Continente (63).
Su obra narrativa inicial aparece en volumen, el mismo año en que obtenía reconocimiento de la Academia Venezolana de la Lengua, por su libro Sensaciones de viaje (1896). El primer libro de cuentos se tituló Confidencias de psiquis. La nota pesimista, «decadente», que acompañará la silueta del gran artista, está definida desde ese instante. Su concepción estética del relato, morosa y penetrante en la psicología de sus criaturas, también. Son los suyos cuentos de ritmo lento, de prosa muy ajustada a una materia que ya no importa si es o no regional. Tuvo una visión ecuménica del mundo y a ella responde su literatura. A partir de ese primer libro de cuentos, Díaz Rodríguez hubo de proyectarse como un legítimo renovador de las técnicas del cuento venezolano. Lo mismo utiliza la forma de expresión epistolar que la narración directa de primera persona, o la omnisciencia del autor [66] como sujeto del discurso. Pero ya exhibe un interés por liberar a los personajes de la tiranía omnímoda del escritor. Lo que Gil Fortoul había hecho para introducir la narración psicológica en nuestra literatura, queda reafirmado en Díaz Rodríguez, tanto en los cuentos como en las novelas.
Confidencias de psiquis muestra en su conjunto una multiplicidad de puntos de vista. El autor tiene conciencia de los tonos narrativos en el relato. Su prosa se ajusta al temperamento de los tipos. El tono de intimidad morosa del relato psicológico predomina y anuncia al novelista, a tiempo que justifica el título del libro: Confidencias. Lo erótico llevado a diferentes escalas interiores predomina en la temática. Hay un rasgo trascendente en esos primeros cuentos, que Pedro Emilio Coll supo entrever y enunciar: «Los personajes del reciente libro de Díaz Rodríguez son modernos por la facultad cruel que tienen de analizarse a sí propios, pero ponen en la pasión un ímpetu, un ardor de seres menos escépticos y escrupulosos que la mayoría de los hijos del siglo.» (64)
A los dos años de este primer volumen de cuentos, El Cojo Ilustrado publica los Cuentos de color, que adquieren forma de libro en 1899. La prosa modernista alcanza ahora tonalidades musicales extraordinarias. El refinamiento de la sensibilidad y el juego de la imaginación, notas dominantes como características del movimiento van reiterándose de uno a otro relato. La fantasía y la voluptuosidad son constantes en los nueve cuentos. A las innovaciones técnicas y la penetración psicológica del primer libro, sucede ahora una preocupación por la plástica, al modo de los grandes pintores renacentistas. Pintar con la palabra es la intención marcada. Por eso son cuentos de color. Los señalamientos de exotismo con que fueron criticados para negarlos, respondían una vez más al juicio restringido a la temática, sin reparar en las características de una obra de arte, que procuraba serlo por sobre cualquier otra consideración. Al ritmo lento de las Confidencias, corresponde una escritura sinfónica en los Cuentos de color. Al estudio del alma del primero, se opone [67] un afán por encontrar la textura justa de los conjuntos, una armonía del matiz, un simbolismo cromático de las acciones, sugeridas más que desarrolladas. Al choque conflictivo de los caracteres le corresponde ahora una posibilidad de solución poética en las acciones. Hay, sin embargo, un cuento en el libro, donde se anuncia con claridad el dilema del hombre en pugna por alcanzar refinamiento de artista mediante una batalla contra la vulgaridad de sus mismas fuerzas instintivas o contra las adversidades de un medio nada propicio a tales objetivos de «artepurismo». Es el cuento «Rojo pálido». Tal vez sea ya el anuncio germinal de actitudes y concepciones convergentes luego en el novelista de Ídolos rotos (1901).
La primera novela de Díaz Rodríguez es el comienzo de la plenitud, por la grave hondura con que moldea el alma desgarrada del artista Alberto Soria, empeñado en imponerse sobre un medio voraz y asfixiante de una época venezolana, convertida por Díaz Rodríguez en símbolo, doliente, parecido al de «El sátiro sordo» de Darío. La técnica narrativa es la de una novela donde los tiempos del relato son manejados con maestría sorprendente por su modernidad. El paisaje, más que la transcripción -polícroma o no- de una geografía inerte, es el trasunto de una memoria ordenadora y evocativa. La derrota de Alberto Soria por las fuerzas de una barbarie social, son un reverso de la naturaleza antropofágica tan típica de los narradores regionales. La crítica, sin embargo, identificó al refinado artista de la novela, con su autor. Le encaró así, una actitud pusilánime al novelista que, sólo años después, actuaría con debilidad frente a la dictadura de Juan Vicente Gómez, cuando ya toda su obra máxima estaba escrita.
Sangre patricia (1902), consagra a Díaz Rodríguez como el novelista por antonomasia del Modernismo hispanoamericano. Fernando Alegría la considera obra maestra del autor, «una de las primeras novelas poemáticas de Hispanoamérica en que el mundo de la subconsciencia reemplaza la imaginería exotista del Modernismo. En ella Díaz Rodríguez es un precursor del surrealismo y de la novela de interpretación psicológica e intención poética que representan, más tarde, autores como Ricardo Güiraldes en Xaimaca, Torres Bodet, en Margarita de niebla y Barrios en El niño que enloqueció de amor. [68]
A la luz del poderoso desarrollo que ha alcanzado en nuestra época la novela esteticista, la reputación de Díaz Rodríguez crece considerablemente. Sangre patricia, redescubierta por la crítica, tendrá que ser redescubierta también por las nuevas generaciones de novelistas que aprenderán en ella una lección de alto oficio literario» (65).
Después de esta segunda novela, Díaz Rodríguez sufre el abatimiento de una crítica adversa. Calla un largo tiempo. La política lo absorbe y su condición de funcionario durante la dictadura de Gómez, lo inmola. Aislado a ratos en su hacienda de Altamira, en los valles de Caracas, trabajó una tercera y última novela y un grupo de cuentos. El criollismo había impuesto sus postulados. Insurgía el realismo moderno. El gran artista de la narración polícroma y psicológica, hizo concesiones al gusto y a la época. Las generaciones templadas a la luz de otras modalidades narrativas, post-modernistas, habían trabajado ya, con éxito y calidad enormes, la materia nacional. Peregrina o el pozo encantado (1920), quiso responder a las nuevas exigencias. Su autor la subtituló, significativamente, «novela de rústicos del valle de Caracas». Fue editada el mismo año en que aparecía la segunda edición, corregida, de En este país y en el que Gallegos publicaba su primera novela: El último Solar, a tiempo que Enrique Bernardo Núñez entregaba su primera narración de temática histórica, pero de premonitoria capacidad innovadora: Después de Ayacucho. Pocaterra había publicado algunos de sus Cuentos grotescos en Cultura Venezolana y otras revistas. Los aires de la vanguardia comenzaban a sacudir la ronda pintoresca del regionalismo saturador del ambiente literario. Era, pues, demasiado tarde para un retorno a la literatura «artística», aunque ella estuviese maquillada con musicalidades y colores locales.
Como apéndice a la primera edición de Peregrina, su autor insertó un grupo de tres cuentos: «Las ovejas y las rosas del Padre Serafín», «Égloga de verano» y «Música bárbara». De ellos, el tercero, había aparecido en la Revista Moderna de México, en 1903. Pertenecía, pues, a la época máxima de plenitud en su autor. Este cuento muestra particular interés. Es, en su cuentística, lo que Sangre patricia en la novela: una pequeña obra, magistralmente [69] construida. Marcaba ya, entonces, el retorno a la materia nacional. Pero no en la epopeya pintoresca de la geografía, porque ésta resulta un paisaje interior, visto por los ojos recónditos de un ciego, y es, así, esencia de formas naturales, como el ambiente evocativo que entremira Alberto Soria en su regresión psicológica a la infancia. El conflicto de «Música bárbara» ocurre más en la interioridad del personaje, contrastado con la ruindad material de su miseria externa, de mendicante; es un contrapunto entre las vivencias -riqueza espiritual- de una época próspera en la Maiquetía rural de carreteros, y el desfallecimiento físico del pueblo, sometido a un falso progreso de riqueza dependiente. Las relaciones opositivas se producen «como si confusamente percibiera un mismo destino pesando sobre él y sobre el pueblo de su amor»; la carencia física de vista en el ciego forma un sintagma con la ceguera de un pueblo que cierra los ojos o no ve su ruina y la precipitación al abismo mediante la prosperidad adventicia de un país saqueado por empresas extranjeras. El desarrollo es, pues, de hondo simbolismo. Su trascendencia, una profecía de gran modernidad, más allá de los objetos incidentalmente seleccionados para portar el mensaje. En igual forma, la infancia del ciego, arquetipo de su pueblo, edad opulenta en travesuras y recuerdos, está asociada por analogía con la prosperidad de la casa de su padrino, dueño de tierras fértiles; y la ruina de éste, con la apertura del ferrocarril inglés, que expresa el viaje externo hacia la ruina, paralelo al desplazamiento interior del personaje hacia atrás, hacia el recuerdo. Ambos niveles confluyen en el discurso criollista de los diálogos sostenidos por el ciego y los sobrevivientes del padrino rico. El ciego ve y execra la falsa civilización que arruinó a Maiquetía por el desaguadero de la vía férrea, que se lleva las viejas onzas de oro hacia la Europa de los «musiues». Sus interlocutores, videntes físicos, son ciegos ante la ruina y se deslumbran con aquella manifestación del progreso vial. En el análisis simple de Benito, ciego de mentalidad ingenua, está reflejado el derrotero moral y económico de un tránsito entre el país rural y el falso crecimiento del progreso adventicio.
Aquel cuento de Díaz Rodríguez, escrito y publicado en la Revista Mexicana durante el auge de nacionalismo [70] político, cuando Cipriano Castro enfrentaba las cobranzas usureras de países extranjeros, pasó, no obstante, inadvertido. A Díaz Rodríguez se le había colocado el cartelito de clasificación como escritor exotista, indiferente a los males del país, artepurista, etc. Benito, el carretero ciego, rebelde e indignado contra la compañía inglesa de ferrocarriles, síntoma de época, fue burla de todos los arrieros; al final se pierde en un hondo y patético símbolo, se despeña por un abismo que lo torna masa amorfa. Su simbología no fue entendida entonces. Pero ahí está viva la denuncia escrita con dignidad de artista por Manuel Díaz Rodríguez, el primer narrador venezolano que en su tiempo adquirió renombre y proyección continentales, como el novelista por antonomasia del Modernismo (66).
Pese a las detracciones, algo provincianas, de románticos a destiempo o de regionalistas a ultranza, el estilo de Díaz Rodríguez llegó a formar escuela en nuestra literatura narrativa. Muchos lo imitaron. Algunos lograron éxitos momentáneos. Luego cayeron, casi todos, en el olvido. Otros, fueron relegados en forma injusta porque no generaron escándalos, bien porque su modernismo abordó materias históricas, o en todo caso, asuntos no regionales. Vale destacar algunos de estos autores, como mención, ahora, valorables en una historia de la novela y el cuento. Así, Rafael Sylva, tan próximo a la cuentística de Nájera, Darío o Díaz Rodríguez, por sus Cuentos de cristal (1901); Antonio M. Linares, epígono de Pedro César Dominici, en Poliantea (1902); Rafael Arévalo González, (1866-1935), más recordado por su valiente combate contra las dictaduras de Castro y Gómez, que por su prosa de sonoridad modernista o de pesimismo político panfletario en novelas como ¡Maldita juventud! (1904); Francisco Betancourt Figueredo (1866-1915), autor del volumen Cuentos míos (1905) y de la novela Guillermo [71] (1894), esta última considerada por Picón Febres como superior a Peonía; Pedro Miguel Queremel, quien publica en 1912 un «Cuento negro» y «Psiquis femenina», sobre los cuales obvian comentarios de filiación. Finalmente, Carlos Paz García (1884-1931), cuyo volumen La daga de oro (1919), es muestra decorosa, aunque tardía, de una escritura modernista que para esa fecha se había desgastado casi hasta la extinción. [72]
6. Del Modernismo al realismo social.
Por lo dicho a propósito del ensayo modernista, en otro trabajo de esta misma obra, recordemos nada más que tal generación de escritores convivió al lado de supervivientes románticos y de pensadores positivistas. Ellos y los últimos, constituyeron el núcleo de mando que rodeó la dictadura de Juan Vicente Gómez. Su comportamiento político acentuó más la crítica frontal contra las concepciones estéticas sustentadas en teoría y en obra de creación por sus integrantes. Entre los nombres ubicados generacionalmente al lado de los modernistas destaca, por desemejanza, uno destinado a ser el pionero de una antítesis: el realismo.
Rufino Blanco Fombona (1874-1944). Polígrafo, la dispersión de su obra le proyectó en muchos campos. Fue una de las más influyentes figuras continentales de su tiempo. Esa misma dispersión lo privó de consolidar una obra maestra. En el cuento y la novela aportó valiosos títulos. Su iniciación arranca de pequeñas estampas muy al gusto del decadentismo; por ejemplo, su página «De blanco», publicada en Cosmópolis (1894).
Cuentos de poeta (1900), su primer libro en el género, mostraba claras orientaciones de un naturalismo violento en los conflictos, de un modernismo cantarino en el discurso. Después negó casi todo el contenido, aunque salvó algunos cuentos para reinsertarlos en Cuentos americanos (1904). El adjetivo incinerante, la prosa llena de expresiones despectivas, el tratamiento rabioso de algunos personajes, todavía mostraban al romántico solapado que hubo siempre en este paradójico intelectual. La materia venezolana de algunos cuentos, tratada con crudo lenguaje, en acciones de un efectismo áspero y a veces grotesco, [73] anunciaban en él a un seguidor cercano de la trayectoria emprendida por Miguel Eduardo Pardo, el de Todo un pueblo. Muchos de sus personajes están más próximos a la caricatura que al tipo de la narración artística de los modernistas. Su humor es negro y más vecino de la sátira o el sarcasmo ácidos que de la fina ironía manejada por Coll o Dominici.
Todo ese mundo arduo fluirá en prosa muy ágil en su primera novela: El hombre de hierro (1907).
Esta obra, como la de Pardo, tiene por centro a Caracas. El éxito, al aparecer el libro, fue rotundo. A diferencia del de Pardo, el libro de Blanco Fombona concentra la intencionalidad del autor en la sátira despiadada a una burguesía mercantil en ascenso. Ya la novela mural de interpretación sociológica, de Pardo, está ausente en Blanco Fombona. El panfletista político domina a ratos la historia. Pero los trazos vigorosos, los diálogos, las técnicas de cambios de tiempo y de plano narrativo hacia el interior de algunos personajes -Crispín Luz monologa con soltura- el predominio claro de la acción narrativa directa, la expresión escueta, han alcanzado madurez suficiente para tener a El hombre de hierro como la novela donde se afianza el proceso de un «realismo burgués», como lo llamaría Lukacs. Los tipos humanos como Perrín y sus hijas -Perrín & Cía- o Crispín y Ramón Luz, penetran en la narración venezolana para prolongarse en homólogos de ficción a través de las obras de José Rafael Pocaterra y Rómulo Gallegos, entre otros. El mesianismo oratorio, palpable aún en Pardo, o el análisis sugerido por las situaciones amorosas, han desaparecido. Ahora la novela presenta situaciones con toda crudeza, captadas más a fondo, incluso en las caricaturas de personajes como la señora Linares, parienta fisonómica de la Tasajo de Pardo.
Blanco Fombona persistirá en el cultivo de novelas y cuentos por varios años más, pero sus otros libros, El hombre de oro (1914), La mitra en la mano (1927), La bella y la fiera (1931), no hacen más que reiterar el acierto feliz de su primera novela para regresar, en el cuento, a ciertos dejos de romanticismo disimulado en crudos trazos naturalistas, como ocurre con Dramas mínimos y Tragedias grotescas (1928). La síntesis de logros de la novela psicológica y social, con puertas de escape al criollismo, que se enunciaban en El hombre de hierro, llegarán pronto [74] a una cumbre indisputable, con otro narrador en cuyas novelas, y en especial, en cuyos cuentos, el realismo alcanzará superioridad artística no igualada después.
José Rafael Pocaterra (1890-1955). La importancia de su nombre en la historia de nuestra narrativa es excepcional, por sus obras mismas, y por la tarea de divulgación que llevaría a cabo en 1922, con su revista por entregas La lectura semanal.
Luchador infatigable contra las dictaduras de Castro y Gómez, se inicia en la narrativa con la novela Política feminista (1913), reimpresa después con el título de El doctor Bebé. Es, por su ámbito, novela urbana, pero el eje ya no es Caracas, sino la Valencia de la dictadura de Cipriano Castro.
Si Pardo englobó todos los sectores sociales en la novela, y Blanco Fombona descargó sus tintas ácidas sobre la burguesía de la capital, Pocaterra ceba su demoledor arte narrativo, como un virtuoso de la sátira y del grotesco, en la clase media provinciana, con sus burócratas y sus solteronas, con su moral gazmoña y sus prejuicios endémicos, con sus políticos aduladores y cucañistas. El magisterio de Blanco Fombona es claro. Cuando este gran divulgador de la literatura hispanoamericana lanza la segunda edición de la novela, El doctor Bebé, en 1917, el volumen se abre con una carta de Pocaterra, donde reconoce: «El hombre de hierro fue para mí una revelación; yo caí en ese camino de Damasco desde el asno cansino, campanilleador y pueblerino, en que venía... La lectura de ese libro me hizo romper cuartillas y hacer trizas la papelería ridícula de los veinte años, con la atenuante de que no publiqué jamás nada de aquello; sentía ese pudor instintivo de los seres deformes para desnudarse ante los demás.» (67)
El rechazo de la novela artística, iniciado por Blanco Fombona desde la entraña del modernismo, llega con Pocaterra a un estado de incandescencia. Él arremete contra [75] «el literaturismo agudo de prosas preciosas». Para el momento en que publica su novela inicial, 1913, la literatura narrativa había dejado de ser un divertimiento para convertirse en un arma apta a sacudir conciencias. Baroja había reaccionado en la novela española contra los preciosismos de Gabriel Miró y Valle Inclán, el de las Sonatas. Los grandes maestros del realismo ruso, Andreiev, Tolstoi, Chejov, Gorki, habían comenzado a difundirse desde España, a través de la Colección Universal de Espasa Calpe. Su impronta debía ser ejercida en los narradores de una promoción que nacía cuando el modernismo estaba en auge. A ella pertenece Pocaterra. Si sus lecturas juveniles estuvieron más cerca de Emilia Pardo Bazán (Los pazos de Ulloa), o de Zola, Maupassant y Eça de Queiroz, la vocación del narrador que entraba con pie firme desde la primera obra, llevaba dentro la rebeldía original de Baroja y la conciencia difundida por América, con la Revolución Mexicana desde 1910. La voluntad de reacción contra el modernismo abarca, en Pocaterra, también las modalidades artificiosas de lo nacional puestas en vigencia por el criollismo. En 1927, cuando murió Manuel Díaz Rodríguez, desde Nueva York, le dedica una de sus Cartas hiperbóreas, «In memoriam». En ella apunta rasgos reiterados que ya había expuesto en su carta «A un amigo», especie de pórtico inserto en El doctor Bebé. En esta última referencia, dice:
«Yo no aspiro a ser criollista del Distrito Federal ni a formar atmósferas criollas a fuerza de terminologías populares o de «floraciones rojas de cafeto»; no, señor: cuando yo me puse a escribir este libro, ¡qué lejos estaban de mí los «herméticos» de Las Gradillas y las bibliografías de la camaradería letrada! Mis personajes piensan en venezolano, hablan en venezolano, obran en venezolano, y como tengo la desgracia de no ser nieto de Barbey d'Aurevilly o hijo del Cisne lascivo, es justo que se me considere, y lo deseo en extremo, fuera de la literatura.» (68)
Más adelante añadirá que se ha propuesto, no retratar personajes, sino fijar tipos. Con su rebelión expresiva, más literal que literaria, el réquiem al modernismo se iba fortaleciendo, pese a que hubo labradores tardíos, al igual que ocurriera con el romanticismo. Díaz Rodríguez es [76] para él un modelo a no seguir nunca, ni por él, ni por los realistas de su generación:
«Dejó una pequeña «escuela» ya que él estuvo afiliado por modo notable a la de la escritura artística. Ninguno de sus imitadores -que apenas si se atreven a llamarse seguidores- llegan a igualarle. Y ya no será superado en su línea porque estas nuevas generaciones ignoran de un modo preconcebido y firme las orfebrerías, la literatura pitiminí, los cuadritos de cafetal, flores de bucare y églogas avileñas. Todo eso pasó y se ha hundido en el largo crepúsculo mental de dos dictaduras andinas.
Ya el arte por el arte no es un credo, ni siquiera el ritmo postulado de las juventudes aisladas en pequeños medios a base de pequeñas lecturas.» (69)
Su posición estética, pues, estaba ligada a la actitud política de lucha contra las dictaduras de Castro y Gómez. Su enfrentamiento al modernismo era, al mismo tiempo, escarnio a los «artistas» que lo rodearon. Ahí la raíz de su marginalismo literario, su actitud de novelista que fija retratos con nombre y apellido. En esa manera de entender la escritura reside la fundamentación ideológica de una prosa escueta, anti-literaria. Pero la calidad de su realismo, la clara elección de una temática real, que él deforma en la sátira y la caricatura para fustigar, fue también un acto creador que lo puso, no al margen, sino dentro, y muy en alto, de la literatura de su momento. A su primera novela siguieron Vidas oscuras (1916) y Tierra del sol amada (1918) para concluir su aporte al género, ya en edición tardía, con una novela escrita muchos años antes: La casa de los Abila (1946).
Vidas oscuras, fue tal vez la mejor novela de Pocaterra. El sentido de lo grotesco llega ahora a bordear lo magistral. Alcanza flexibilidad y dramatismo que faltaban todavía en El doctor Bebé, novela aún vacilante en su estructura. Aquella especie de alergia urticante que le producía la utilización de giros criollistas en la obra de juventud, ya no le preocupa.
Pocaterra abrió serios caminos a la novela-documento, al cuasi-reportaje, tan de costumbre por los años 30. Su materia urbana ya no incurre en los obligados pequeños [77] himnos descriptivos, que Blanco-Fombona aún conservaba en las suyas, aunque discretamente. En conjunto, José Rafael Pocaterra intentó y logró abarcar los contextos urbanos de las ciudades más importantes del país: Caracas, Maracaibo, Valencia, y -como apunta Ramón Díaz Sánchez- «ha realizado sus síntesis contemporáneas en la rápida y un tanto desordenada acción de sus novelas urbanas» (70). El mismo crítico estima a Pocaterra como un discípulo de Ega de Queiroz. Sin embargo, el autor de lengua portuguesa estaba aún limitado por cierto humor dilettante, por una contención irónica en sus relatos. En el valenciano de ruda prosa hay un desbordamiento caudal de literatura escrita con furia insurgente, donde se repara muy poco en la concepción artística del texto. No fue sin embargo la novelística lo que dio fama y proyectó el nombre de Pocaterra a niveles cimeros en la narrativa. Fueron sus Cuentos grotescos (1922), donde la rapidez del cuadro -que dejaba sin desarrollo en sus novelas- se convirtió en virtud. Sus cuentos son ante todo rigurosa historia, dicha en forma directa, con digresiones mínimas, o sin ellas. La intensidad de los tipos tiene más naturalidad, aun en la caricatura, apenas boceto. Son ante todo personajes en sus cuentos, inventados con obsesiva intención realista, antídoto a esa especie arquetípica de llaneros encobijados, que minaron la literatura del criollismo para adornar un paisaje idílico e inauténtico y conformar en todo la visión falseada de una nación edénica, una sinfonía tropical de geografías. Pocaterra, con toda conciencia, procuró señalar ese modo de arte narrativo mal entendido, producto de un desgaste modernista en el retorno a un americanismo poético. Su anti-literatura debió también derivar en larga hueste de cultores en quienes la crudeza de hombre y tierra magra se fue tallando y manoseando hasta el agotamiento y la pérdida de eficacia combativa.
En un extraordinario prólogo crítico, redactado para la edición completa de sus Cuentos Grotescos, en 1955, denunciaba las inautenticidades, la poca honradez de esa literatura filantrópica y se autodefinía así: [78]
«Entre aquella gente de Oriente y de Occidente, un poco gárrula, criadero de caudillos y emporio de tristes hazañas de campamento o de encrucijada, lejos de la atolondrada capital, más allá de la mesocracia de las villejas de la zona central, al socaire de las cordilleras que se van desde el valle de Caracas, costa abajo a anudarse en la Pamplona colombiana, el gran silencio de las llanuras... El pastor con su mecha de carne y su potro flaco, la desolación sin caminos, ni voluntad ni esperanza. El Llano. Un aleluya que se convirtió en de profundis. Allí también capté el paisaje y el hombre que tanto éxito ha alcanzado después en el asfalto del Distrito Federal, estilizándose en Joropos o pintándose en grandes murales literarios de tipo simbólico.
...........................................
(...) En mis cuentos y en mis novelas («Vidas Oscuras», «La casa de los Abila» algún otro trabajo) yo he querido dar otra noción: la real. La que yo vi en luengos años en el corazón de las llanuras, bajo el castigo de las plagas, de las guerrillas salteadoras que acometían, surgidas del Centro o del Oeste, las últimas reses, los últimos caballos, las últimas gallinas, en hatos, potreros y ranchos... De paso quedaban mujerucas encinta y hambre adelante como estrella de Belén, camino de poblados despoblados. Y dale con la literatura patiquinesca de estar forjando lindas novelas y masoquineando la pueril vanidad criolla que remata, en cada pedazo del país en que vivimos, con aquello de: ¡Este heroico y sufrido Estado! Puede haber un arte sin honradez, como una mujer bella sin honestidad.
Esos trozos de ambiente son «el ambiente» de mi literatura. Ni rectifico, ni sacrifico: Narro». (...) (71).
Pocaterra se había forjado, pues, en una literatura de sacudida, de violencia presentativa, más próxima de Baroja entre los españoles, o de Gorki, entre los rusos, que de los modernistas y post-modernistas. Eso explica en parte que, durante mucho tiempo, su obra fuera guardada sin negarse -por miedo al demoledor polemista [79] que había en él-, pero también sin exaltarse, como un artefacto explosivo de cuidadosa manipulación.
El rumbo emprendido por sus cuentos se proyectará después en la generación del semanario Fantoches, fundado, dirigido y animado por Leoncio Martínez. Este y sus compañeros serán encarnizados defensores de un realismo nacionalista, Leo difiere de Pocaterra en lo último, pues el de Cuentos grotescos entendía el arte como algo que no es propiedad de un país ni de una raza. Pocaterra se mantuvo al margen de grupos y generaciones. Adversó la conversión de realidad en símbolos mesiánicos. Orientó jóvenes, dio la mano a escritores incipientes, pero siempre como un díscolo alquimista de tragedias y desolaciones que hacían pensar en un existencialismo dostoiewskiano, cuando la literatura venezolana iba a perfilarse por otras dimensiones y propósitos. La calidad de su grotesco literario ha sido materia de estudio por parte de críticos recientes (72). Falta, sin embargo, la revalorización de conjunto -de su arte narrativo, opuesto, como se ve, a conciencia, de la línea regionalista perfeccionada y llevada a máximo brillo por la generación de La Alborada. [80]
7. La gran síntesis: super-regionalismo. La Alborada.
Pocos años antes de que Pocaterra publicara su primera novela, mientras los últimos narradores modernistas se afincaban en las páginas de El Cojo Ilustrado o más tarde en El Nuevo Diario (vocero oficial de la dictadura gomecista), un grupo de narradores más jóvenes comenzaba a despuntar, aún deslumbrado por la simbiosis del criollismo implantado por los cuentos de Urbaneja Achelpohl.
Algunos se quedaron en el terreno meramente artesanal de la orfebrería modernista, imbricada en la materia regional, como una manera de superar los vicios expresivos del costumbrismo romántico. Así sucedió con casos como los de Rafael Bolívar Coronado (1884-1924) o Luis Yépez quien más tarde, con el transcurrir del tiempo, derivó exclusivamente hacia el trabajo de la poesía-; con Pedro Felipe Escalona, autor de La venganza del oro (1913), novela de costumbres regionales. Carlos Elías Villanueva (1880-1938), desde Valencia, quiso escribir la antítesis de Miguel Eduardo Pardo, con su novela Villa Sana (1914). Eran los años en que se imponía una nueva revisión de valores, una salida al estancamiento modernista. Bajo esos síntomas de endemia artística nació la generación o, mejor, grupo, que fundó la revista La Alborada (1909). Lo integraron Rómulo Gallegos, Julio Horacio Rosales, Enrique Soublette, Julio Planchart y Salustio González Rincones. De ellos, tres por lo menos cultivaron con éxito la narrativa. Uno, cercenado en plenitud de vida y creación, Enrique Soublette (1886-1912). Dos, Julio Rosales y Gallegos, universalizaron el cuento y la novela regionales. Planchart fue el crítico. González Rincones, el poeta de aproximación a las literaturas de vanguardia. [81]
Julio Horacio Rosales (1885-1970). Fue el primero en publicar sus cuentos en El Cojo Ilustrado, desde 1907: «Había adquirido una trampajaula»; le siguieron «Labios crueles» e «Historia de rapaces» (1908), «Viendo pasar las nubes» (1909), «El corredor de caminos» (1910), algunos de los cuales integrarían, con otros textos, los dos volúmenes de su primer libro: Bajo el cielo dorado (1915). Escribió casi exclusivamente cuentos y novelas cortas. Adquirió en los primeros un vigor y una decantación ejemplares. En su primer libro se muestra al escritor en pleno dominio del oficio. Insistió con Caminos muertos (1916), Aires puros (1922), Historia de rapaces y otros cuentos (1945), para llegar hasta el final de sus días en el trabajar silencioso que cerró en Fatum, El mejor rábula (1959) y Cuatro novelas cortas (1964).
El ansia de fama intelectual tuvo para la gente de La Alborada, un ejemplo a seguir: El Cojo Ilustrado. «Esas figuras de Sanedrín de «El Cojo», esos personajes herméticos como los sacerdotes de Egipto, ejemplo del escritor, vernáculo, chapados a la francesa, casi todos, sombra y reflejo de los prototipos modernistas del siglo XIX, nos deslumbraban y fascinaban con sus estilos, cuales clasicistas, cuales preciosistas» (73). Por eso no extraña que en los primeros cuentos de Rosales, como en los de Gallegos, y en las escasas muestras que legó Enrique Soublette («El mensajero del sol» 1910), la huella melódica del discurso modernista, la intención artística del relato, mantuvieran la conexión umbilical con el criollismo. Los de La Alborada terminarán por ser super-regionalistas en su temática, pero quieren convertir en símbolo perdurable la esencia local, a través de una estructura que sea, ante todo, arte moralizador, ejemplificación del civismo y la rectitud. Gallegos será al final el gran sacerdote de tales propósitos.
Bajo la alucinación estética de la capilla de El Cojo Ilustrado nace el núcleo exclusivo de La Alborada. Van llenos de optimismo efímero, sobre el porvenir del país. Venezuela acaba de salir desembarazada, de las garras dictatoriales, pero también nacionalistas, de Cipriano Castro. Cae, como bastón de relevos, en las zarpas astutas [82] y represoras de luan Vicente Gómez. Este último asume el mando el 19 de diciembre de 1908. El 31 de enero de 1909 aparece el primer número de La Alborada. «Dimos en llamarnos de esta suerte, «alborados», a fin de usar una denominación, cómoda y determinativa de cada uno de los cinco componentes del cónclave.
Parte de entonces una solidaridad tan estrechamente fraternal entre nosotros que, en todo el curso de nuestra asociación, sin lamentar una sola divergencia siquiera temporal, marchamos unidos los cinco en un reducto, cerrado para encelar la misma fe patriótica, para incubar la misma esperanza en un mañana independiente y honroso; cruzados de la pulcritud, devotos del vivir honesto, en sistemática oposición y contraste con la venalidad, bajeza y concupiscencia que auspiciaba la dictadura de nuestros días, como anacoretas entregados a cultivar el corazón y el cerebro, con la preocupación, como lema de conducta, en la dignidad de los pensamientos y las obras, flores de la personalidad del individuo» (74).
Admiradores, pues, de los escritores modernistas, pero opuestos a su debilidad frente al gomecismo, su actitud de combate fue más bien ética y prudente que conspirativa y política como en Blanco Fombona y Pocaterra. Los alborados estaban imbuidos de reformismo social, de espíritu mesiánico, creyeron en el poder de la educación para redimir el país. Así será la obra. Los cuentos de Rosales, como las novelas de Gallegos, mantendrán en su escritura una cuidadosa busca de la elegancia y la diafanidad del discurso cultista de autores omniscientes, distanciados y contrastados con el habla de sus propios personajes. Esta característica, señalada en escritores anteriores, se acentúa con ellos. La tendencia a pintar grandes murales de paisajes en tono de himno, es otra cualidad, derivada del criollismo al modo de Urbaneja. De allí la elevación lírica que alcanzó la materia regional en la máxima expresión de estos dos narradores.
En Rosales, el lirismo alquitarado de sus primeros cuentos llegó a decantar en relatos de compacta estructura, construidos casi siempre sobre atmósferas que aumentan las tensiones internas del conflicto por retardo [83] en el desarrollo accional de las secuencias. Lo regional sirve de marco extremo al clima de misterio, o limita los conflictos sociales a través del drama sugerido por la acción misma, despojada de moraleja redentora. Por eso es, en cierto modo, un maestro del relato venezolano moderno. Su cuento «El can de medianoche» es una joya de antología, ubicable con toda claridad dentro del realismo mágico.
Jesús Semprum supo valorar oportunamente a julio Rosales, desde el comienzo de su carrera narrativa.
«De aquel grupo que publicó La Alborada, cenáculo juvenil, ardoroso de entusiasmo, de fe y de esperanza, julio Rosales es el más artista, el más delicado, el más esteta, como se hubiera dicho hace veinte años. Profesa el culto de la forma y no se desdeña en el amaneramiento, lo cual es ya mérito de primer orden para un artista; ni rinde parias a las efímeras modas sucesivas que impusieron primero el alambicamiento verbal como mérito superior y dieron luego en la manía de predicar la sencillez de las «florecillas del campo» tornándose en cierto modo franciscanos ante la obra de arte literaria.
Ni en uno ni en otro extremo, que por lo demás resultarían posturas ficticias para su ingenio, se colocó Julio Rosales; y aún podría agregarse que ello no fue hecho deliberado, resolución que se toma tras meditar maduro, sino espontáneo impulso de su temperamento y de sus capacidades artísticas. Cabe anotar aquí el mérito mayor que se vislumbra acaso en la obra de Rosales; y es que de ella se encuentran ausentes las influencias que pesaron y pesan sobre las últimas generaciones literarias de Hispanoamérica. Reléanse sus cuentos y dígase luego si en ellos se hallan trazas notorias de influencias francesas, que han sido las predominantes durante largos años en nuestra literatura; ni tampoco veleidades de imitación de la manera española.» (75)
Julio Rosales ya no es el simple escritor del realismo mimético. Toma la realidad por base, como embrión del relato, pero sabe que «para comunicarle sentido pintoresco a la novela la imaginación añade siempre lo restante, [84] que es ficción del novelista» (76). Su tentativa de hallar caminos propios -al relato venezolano fue por la vía de la narrativa misma, singularizándola de imitaciones dogmáticas de escuela, soslayándole aquel fácil trajín de folklorismo mal entendido. Sus cuentos, como el lenguaje, tienen de la realidad el asidero, la expresión de conceptos, respecto de la cosa real que reproducen, pero sin querer ser la cosa misma. Sus relatos están en la realidad, pero son, ante todo, realidad de ficción. La fantasía está creada sobre auténticas tradiciones o supersticiones de la imaginación popular, pero evitan ser malas reproducciones del cuento folklórico. Esa lección la seguirán muchos narradores de años después, aunque por vías diferentes.
Rómulo Gallegos (1884-1969). Igual que Julio Rosales, había comenzado publicando sus primeros cuentos en El Cojo Ilustrado. Así aparecen «Las rosas», «Las novias del mendigo», «La liberación», en 1910; «Entre las ruinas», «Por el arrabal», «Los sembradores», en 1911; «El último patriota», «Los aventureros» (subtitulado boceto de novela) y «El apoyo», en 1912. Un año después, recoge algunos de esos textos en el volumen Los aventureros (1913).
El año de aparición de su primer libro fue de proliferación cuantiosa para la narrativa del realismo y el modernismo. Blanco Fombona reimprimía sus Cuentos americanos, en edición ampliada, bajo el título de Dramas mínimos. Julio Calcaño recogía en volumen sus Cuentos escogidos. Elena Blavatski hacía lo mismo con sus historias romántico-modernistas: Cuentos prodigiosos. En la novela, además de Política feminista, de Pocaterra, surgieron otras obras de cierta importancia para el costumbrismo y el realismo, como la narración humorística anti-imperialista El tío Sam, de José Aurelio Barazarte; Tosta García publicaba con éxito Partidos en facha, para afirmar su popularidad como novelista de costumbres. Urbaneja Achelpohl seguía activo en el criollismo con su novelín El ancestro. Autores de un empalidecido romanticismo de alcoba daban a prensas novelas como Cambio de parejas, de Antonio M. Linares, [85] o El triunfo del amor, de Rafael de la Coya. Hay, sin embargo, un hecho de importancia en ese año de 1913. Es la publicación de la primera novela donde se aborda la temática de los negros de Barlovento: Rosas negras, de Carlos Eduardo Cruz. Se iniciaba así una tradición que maduraría en las obras de Meneses, Díaz Sánchez y, muy especialmente, Juan Pablo Sojo. Tal vez esta frondosa producción narrativa eclipsó un tanto la presencia de Rómulo Gallegos con su primer libro de cuentos.
En casi todos los relatos de Los aventureros domina la materia rural, al lado de temas históricos sobre las guerras venezolanas. La prosa, aún recargada de lirismo modernista expresa unas acciones de trabajo lento en las secuencias, morosa y detallista en la creación de ambientes, anuncio apenas del novelista que tardaría aún varios años en madurar. De aquel primer libro de cuentos a la primera novela, hay un largo paréntesis de silencio. El nombre de Gallegos reaparece en 1920, cuando edita en la Imprenta Bolívar de Caracas su novela El último Solar. Obra todavía madura, de recuentos generacionales, útil para estudiar los ideales éticos, políticos y literarios de su grupo, ya en ella se enuncia el mesianismo de sus héroes simbólicos cuya larga repetición constituirá una tipología. De cualquier modo, esta obra es el punto de arranque al propósito de escribir el gran mural novelado de Venezuela. Su nombre, sin embargo, no tomaba distancia mayor respecto a escritores que en esos siete años, de 1913 a 1920, entregaron libros repetidores de modelos criollistas, modernistas o de realismo social y hasta de un resistente, empecinado y anémico romanticismo.
El inventario enumerativo de autores y títulos, mientras denota un panorama endeble de la narración venezolana de esos años, permite comprender mejor la importancia capital que iban a adquirir la figura y la obra de Rómulo Gallegos, como hitos donde se corona un ciclo repetitivo de méritos muy inferiores. La lucha antiliteraria contra el modernismo, emprendida por Blanco Fombona y Pocaterra, no había logrado borrar el tremendo poder contagioso de las melodías prosadas sobre idilios rurales. Alirio Díaz Guerra publicaba en 1914 su Lucas Guevara. Rafael Bolívar Coronado, escritor que [86] se dispersó en las truculencias heterónimas de sus crónicas coloniales inventadas, o se enseria por un instante en su ensayo sociológico sobre El llanero -que estudió espléndidamente Óscar Sambrano Urdaneta (77)- ganaba el premio de los Primeros Juegos Florales Nacionales, con su cuento «El nido de azulejos» (1916). Ese mismo año 16 publicaba Jacinto Egui sus Cuentos del trópico y Salvador Jiménez Segura los suyos bajo el título Algo de un libro. La novela criollista llegaba a su clímax, cuando Urbaneja Achelpohl alcanzaba reconocimiento hispanoamericano en Buenos Aires, con En este país..., mientras Pocaterra editaba Vidas Oscuras; y una mujer, Mina de Rodríguez Lucena veía editada su Antonio Rusiñol. Otro autor que merece recuerdo especial, porque denotó talento narrativo, aunque la bohemia y el periodismo lo absorbieron hasta desviar su vocación de novelista, es Pedro Lizardo, autor de Don Rufo Espinosa y El forastero (1916), título este último que Gallegos utilizaba para otra novela escrita hacia los años 20, aunque publicada mucho después.
La narrativa humorístico-romántica había tenido desde 1902 en Tulio Febres Cordero (1860-1939) a un cuentista que alcanzó finura por momentos. Su Colección de cuentos (1902) formada en su mayoría por relatos costumbristas o para los niños, algunos de graciosa concepción, dignos de reeditarse, prosiguen en la misma línea a través de En broma y en serio (1917).
Vemos, pues, que el cuadro de la novela y el cuento venezolanos, cuando Gallegos inicia su carrera, no mostraba mayores relieves, ni en años anteriores ni en los simultáneos a sus obras. Eran, sí, tiempos de otras intentonas, alternadas o perdidas en el círculo vicioso de crisoles literarios en vías de extinción. A El último Solar lo acompañan, el año de su salida, Tierra nuestra, de Samuel Darío Maldonado, si es que puede considerarse novela una desmembrada galería de cuadros sociológicos de raíz positivista, donde la unidad apenas está cimentada en el desplazamiento de un sujeto por nuestra geografía. Igual sucede con las Memorias de un semibárbaro, de Bolívar Coronado, autobiografía escrita [87] con gracia narrativa, pero cuyo apego a la denotación vital de su autor, niega un tanto la necesidad inventiva de la novela. Y si tal ocurría con Gallegos, cuya obra de iniciación obtuvo cierto éxito (78), otro tanto, pero menos triunfal, sucedía con otro novelista destinado a revolucionar la ficción venezolana de los años 30, por demarcaciones diversas a las de la geografía moral de Rómulo Gallegos. Nos referimos a Enrique Bernardo Núñez, cuyo primer texto narrativo, Sol interior (1918), fue acompañado en 1920 con Después de Ayacucho.
Luego del caleidoscopio de nombres donde quisimos diluir el de Gallegos, si lo aislamos ahora, veremos que la persistencia del artífice del regionalismo mantiene su vocación, para iniciar un ascenso vertiginoso a partir de 1925, con su segunda novela: La trepadora. En ella está sazonada la prosa y en ésta, como en El último Solar, pronunciados los arquetipos novelables de la obra posterior. Reinaldo Solar es el reformista mesiánico, dotado de virtudes y de impaciencias. Preside la estirpe de los justicieros, aun en su fracaso, cuyo descendiente perfecto de años más tarde será Santos Luzardo, pero de quienes no están muy alejados otros héroes pintorescos y reformadores a su manera: Florentino Coronado y Marcos Vargas. En La trepadora, Victoria Guanipa es la heroína de una voluntad ascendente, cuyo carácter imperativo, cuya voluntad de elevarse e igualar a los núcleos más altos de la sociedad, cimentan un temperamento que genera también la estirpe narrativa de las tipologías femeninas en la novelística de Gallegos. Doña Bárbara será el modelo perfecto; pero en idéntica proximidad se hallan Remota Montiel y otras figuras. [88]
En la marejada intelectual del gomecismo, cuando los modernistas pierden la pureza de su arte para enturbiarlo con la praxis de servicio al dictador, cuando los escritores del realismo social y de las vanguardias incipientes van a la cárcel o tienen que marcharse al exilio, Gallegos emprende camino a Europa. La enfermedad de su esposa lo lleva primero a Italia, luego a Madrid. Deja, sin embargo, en las prensas caraqueñas el testimonio de una gran obra en agraz. En la Imprenta Bolívar edita un novelín esquemático, pero no llega a circular profusamente. Se titula La Coronela. Es un alvéolo. La obra maestra no demora. Al año siguiente, en Madrid, aparece Doña Bárbara. El impacto de la consagración desde España convierte a su autor en un héroe de las letras venezolanas. Su ascenso, desde entonces, fue impar. Su novela pasó a la categoría de un mito. Abrumó con su enorme peso de gloria las mismas obras posteriores del autor. Gallegos se convirtió en «el autor de Doña Bárbara». Doña Bárbara siguió siendo «la novela de Gallegos». Hubo de pasar mucho tiempo para que se calmara un poco el vendaval de elogios, para que sobreviniera la objetividad crítica, donde, sin menoscabar los méritos de obra y autor, pudiera observarse mejor el conjunto de su novelística.
Después de Doña Bárbara, Gallegos abrió un nuevo margen de silencio, hasta 1934, cuando aparece Cantaclaro, obra que fue considerada por su autor como la mejor novela escrita por él. Al año siguiente, Canaima, sin duda, la mejor estructura narrativa producida por el maestro del super-regionalismo. La intención de abarcar un todo nacional en un ciclo, tendrá luego la novela de las regiones costeras en Pobre Negro (1937), para cerrar el conjunto Sobre la misma tierra (1943), novela de los territorios indígenas y petroleros del Zulia. Escaparon a la unidad cíclica de la tierra venezolana, obras como El forastero, donde el paisaje perdió la consistencia aplastante sobre el hombre, pero donde el arte del novelista encontró igualmente una salida legítima a la búsqueda por dónde escapar al esquema repetitivo de las tipologías de sus personajes. Por otras razones, son también materia aparte la novela de la juventud estudiantil cubana: La brizna de paja en el viento, y el flaco favor a la memoria pudorosa del novelista [89] que no aceptó editar en vida la última novela, esquemática aún, boceto apenas, de un mundo y una temática a la cual se acercó para convivirla en la amistad generosa hallada en el exilio, en el testimonio memorioso de nobles compañeros, pero sin la vivencia honda y necesaria que su renombre le exigía al abordar un asunto del que resultaba hasta mejor no hablar: la Revolución Mexicana. Así llega a manos de lectores, Tierra bajo los pies (1972).
Hoy es poco menos que imposible decir algo de la obra de Gallegos. Tanto se ha escrito y proclamado en discursos y ensayos. Tuvo su auge y su gloria. Ambos generaron una copiosísima bibliografía analítica. Los libros de Felipe Massiani, Lowell Dunham, Ulrich Leo, Orlando Araujo, Juan Liscano, Ángel Damboriena, Pedro Díaz Seijas (79), conocidos sobradamente, abordaron desde puntos de vista muy disimiles, la novelística del mayor nombre narrativo que dio el regionalismo venezolano. Llegó después la hora de sacudir su enorme peso. En cincuenta años, a través de los cuales discurre su producción de diez novelas y una estimable cantidad de cuentos, la narrativa venezolana había conquistado otros méritos y emprendido otros viajes triunfales de aventuras. El hombre y el maestro reemplazaron el mito de la obra. El culto al mito engendró casi un temor religioso, cuando no político. Una juventud de escritores más atrevidos había de poner un poco las cosas en justo sitio. Pero es historia de hoy, de hace poco tiempo, y ya se hablará de ello. Lo que hoy, como ayer, está fuera de todo comentario reservado es que Rómulo Gallegos condujo la narrativa venezolana, por primera vez, a niveles de universalidad. Fue un clásico de la novela Hispanoamericana del regionalismo. Los símbolos con que procuró definir moral y estéticamente al venezolano, tal vez con el tiempo sufran el desgaste inevitable. O al menos, será una y no la definición de nuestro ámbito. Queda una visión de nuestra realidad, inventada con lirismo ejemplar. Una realidad de ficción, ni más ni menos verdadera que otras realidades inventadas o afirmadas [90] en un mismo objeto cambiante, en el caleidoscopio de las elecciones y tratamientos temáticos de artistas cuyas concepciones de oficio varían en el tiempo.
La tradición regional que arrancaba de los costumbristas románticos, hecha conciencia autóctona en Zárate y Peonía, consolidada y vertida en moldes estéticos más efectivos por Urbaneja Achelpohl con el criollismo, culmina en Gallegos y se mantiene en sitiales muy altos. Sus epígonos, como los de Urbaneja, en su momento, quisieron llegar aún más lejos y rompieron sus alas de Ícaro. Algunos encontraron por instantes una consistente escritura propia, cuando abordaron otra vez los mismos materiales, pero sin pretender compactarlos en un simbolismo fácil. La nómina es larga. Desde los años 20 el regionalismo se torna movimiento a la ofensiva. Primero en las páginas de Cultura Venezolana y El Universal. Luego en Fantoches. Son los mismos años en que las vanguardias europeas van penetrando en la literatura. Una larga hueste de neo-criollistas y regionalistas rechazan las nuevas posiciones estéticas e ideológicas. Otros las adoptan parcialmente y comienzan a interpolar las técnicas del surrealismo o las metáforas ultraístas en la materia criolla, para gestar una modalidad narrativa que llegaría a tener enorme éxito más adelante: el realismo mágico. Finalmente, unos terceros autores, ensanchan las formas de la novela psicológica o fantástica, sin que necesariamente sus desarrollos estén sumergidos en la pintoresca, pero también resbaladiza, tradición regional. [91]
8. Diáspora de vanguardias.
La vanguardia como antes modernismo son términos globalizadores de corrientes y tendencias, no siempre igualables. Lo que se llamó arte de vanguardia, en general, constituye una diáspora de tendencias (80) ubicables en el tiempo alrededor de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La pre-guerra significa una explosión tecnológica en la que había desembocado el poderoso desarrollo de las ciencias experimentales de finales de siglo. El avance escalofriante de los motores a explosión, y sus consecuencias en los medios de transporte: automóvil avión, etc.; el invento maravilloso de la cinematografía, entre otros fenómenos, llevaron a poetas y pintores a fijar una nueva epopeya: la de las máquinas. Fue el futurismo. El estallido de la Guerra conmueve las conciencias universales. Aquella masacre absurda produce un hastío general, un escepticismo que anuncia las formas existencialistas de la filosofía. Se deja de creer en la eternidad de los valores, entre ellos los artísticos. Así se promueve el dadaísmo (1916-1922). En lo social, [92] la Primera Guerra sincroniza una convulsión tremenda del status democrático burgués: la Revolución Socialista de Rusia. Con ella, el marxismo deja de ser una utopía para convertirse en filosofía del proletariado en el poder. Los grandes nombres del realismo ruso, conocidos en español a través de la Colección Universal de Espasa Calpe, se divulgan y popularizan por todos los ámbitos.
Las vanguardias fueron inicialmente unos movimientos orientados al campo de las artes plásticas y de la poesía. Pero en la narrativa se estaba operando también una nueva concepción que arrasaba con las últimas tradiciones del naturalismo y el realismo de fin de siglo. A partir de la Primera Guerra, el arte narrativo incorporaba modalidades técnicas de la cinematografía. En lo psicológico, el descubrimiento de los planos profundos de la conciencia, por parte de Sigmund Freud y la enunciación del fluir psíquico (stream of consciousness), por William James, resolvía un problema para los novelistas: sus lectores ya tenían descubiertos y aprendidos como de memoria toda la truculenta arma de sus personajes. Era necesario hacer del lector un partícipe y un cómplice del conflicto narrativo. Estas ideas las desarrollaba teóricamente José Ortega y Gasset (81).
De las escisiones políticas del mundo en socialismo y capitalismo, como de los nuevos descubrimientos en el campo psicológico, nace una nueva estética bifurcada. Por una parte, un racionalismo revolucionario, normativa, que preconiza un realismo de protesta social. La literatura y el arte son armas de combate para destruir el capitalismo en crisis. Del lado de allá, a contra-margen, una estética del irracionalismo y el subconsciente, una literatura y una pintura del absurdo, también combativos y definidos por simpatía hacia el socialismo. Así ocurre el nacimiento del realismo socialista de nefasta evolución y, a su lado, el surrealismo, de inspiración freudiana, primero, de adhesión marxista hacia la revolución [93] rusa, para terminar identificado con el trotskismo hacia 1928-1929.
La pintura rompe con el cubismo las armonías de la figura, fragmenta el dibujo, ahonda en los planos, disgrega el color, aniquila toda perspectiva. Fenómeno similar se produce en la novela, donde se quiebra la sintaxis, se fragmenta en múltiples dimensiones el alma recóndita de los personajes, el tiempo se disemina en planos evocativos de la memoria. Las acciones toman direcciones de sentido alternas o contrapuestas a la necesaria dirección continua del discurso.
Desde 1913, en París comenzaba a publicarse el monumental ciclo narrativo de Marcel Proust (1871-1922). El conjunto de su obra, En busca del tiempo perdido estaba totalmente editado para 1927. Apenas dos años después, un nuevo nombre debería operar una de las más terribles transformaciones de la literatura narrativa: el regreso al mundo satánico, el descenso a los propios infiernos interiores, proclamado desde los buenos tiempos del romanticismo alemán. Pero ahora, más que proclamarlo, el asunto estaba en sondear esa dimensión oscilatoria y satánica entre la nada y Dios, por el secreto precipicio del hastío vital; se hurgaba el irrealismo, la irracionalidad casi animal del ser humano. Eso había de ser el mundo narrativo de Franz Kafka (1883-1924), cuya primera obra La metamorfosis (1915) estaba llamada a ejercer un poder de impactación definitivo. Por último, el nombre de James Joyce (18821941) debía significar una de las más asombrosas revoluciones de la novela moderna. Mucho se había discutido sobre su influencia en la literatura hispanoamericana. Se dijo que ella obra tardíamente en nuestros narradores. Nada más sin fundamento. El retrato del artista adolescente se editó originalmente en Nueva York, en 1916. El Ulises, en 1922, en París. En 1926, Alfonso Donado realizaba la primera traducción directa del inglés, de El artista adolescente. Fue prologado por Antonio Marichalar e incluido en la Biblioteca Nueva de Madrid. La misma edición y traducción fue reproducida por Editorial Osiris de Santiago de Chile en 1935. En cuanto al Ulises, si bien la primera edición completa en español data de 1945, no es menos cierto que Jorge Luis Borges, en su revista Proa había traducido «La última [94] hoja de Ulises» en 1925. Y el narrador cubano Lino Novás Calvo había ido entregando fragmentos de su traducción a las revistas Repertorio Americano de Costa Rica y Cultura Venezolana, de Caracas, desde 1929, por lo menos.
Si cambiamos ahora de escena, observaremos cómo por los mismos años, en Venezuela, hubo ciertamente algunos autores que mantuvieron su apego a los insoportables patrones modernistas y criollistas. Ramón Hurtado (1892-1932) publicaba La hora de ámbar (1921) y Rafael Briceño Ortega, los Casi cuentos (1922). Rafael Benavides Ponce recogía en volumen sus Andanzas por mi país (1922) y Carlos Elías Villanueva entregaba al público otra novela: La casa de los Arrubla (1922). Era la fase rezagada de la narrativa.
Otros autores trataban de salir del marasmo. Manuel Guillermo Díaz (1900-1960) con el seudónimo Blas Millán, escribía interesantes cuentos humorísticos, algunos sobre una materia regional discretamente incorporada: Cuentos frívolos (1924), Otros cuentos frívolos (1925), La radiografía y otros cuentos (1929). Otro tanto hacía José Ramírez, humorista efectivo, en sus Muñecos de barro (1926) y en la novela Gallito de bronce (1929).
Pero el nombre más alto en esos primeros pasos renovadores fue sin duda el de una mujer, radicada en París, ligada por nostalgias de infancia a Venezuela. Es Teresa de la Parra (1898-1936). Fueron suficientes dos libros para que su proyección en la historia de nuestra narrativa emergiera, casi insular, en un arte de la ironía finísima, del humor piadoso ante una sociedad en declive, tratada en tono de añoranza vivencial, con un tiempo lento y perdido, que la aproximó, a los ojos de una crítica más moderna, al nombre de Marcel Proust. José Rafael Pocaterra, en su revista de narrativa, La lectura semanal, había insertado en 1922, un fragmento de Ifigenia, «diario de una señorita que se fastidia». Dos años después, aquella novela obtuvo un premio de novela en París. Su nombre era casi ignorado hasta ese momento. Vino la crítica, elogiosa. Llovieron las entrevistas y las declaraciones de prensa. Una de ellas, la colocaba como simpatizante del gomecismo y entonces, también supo del escarnio y la negación. Pero la obra, impecable, profunda, crítica de la burguesía provinciana [95] de Caracas, perduró y rompió esquemas y estereotipos.
En 1929, su segundo libro, Memorias de mamá Blanca completó el cuadro, menudo en número, cuantioso en hallazgos, de un relato hecho para quedar como un clásico de nuestra mejor literatura moderna. La novela europea escrita por los mismos años en que Teresa de la Parra escribía las suyas, había eliminado ya el proyecto de narrar una historia dentro de tina cronología lineal. Irónica y poética, la novela ahora comienza a «Evocar, en vez de contar, saborear en los hechos la emoción que ellos llevan en sí, más que la lógica de su encantamiento» (...) «Encantar o asombrar, en lugar de describir, de explicar, informar y reseñar, tales son las intenciones de la «novela» heterodoxa. Lo que ella rechaza es toda la herencia del siglo XIX, la lenta y sorda perseverancia documental de la observación social, la aplicación psicológica, el relato llevado según las reglas, la descripción quieta y escolar, lo pintoresco-laborioso» (82). Ese fue el legado de Teresa de la Parra a la novela venezolana, como fue el de Gide, Rilke, Barres, o Valery Larbaud a la novela europea de los mismos años. Un mundo que Proust había de resumir y agotar en sí mismo.
Esa trayectoria innovadora, depurada, que anuncia ya la avalancha vanguardista, sin llegar aún al diluvio metafórico aprendido de los ultraístas españoles, tuvo en el cuento, un iniciador también: Ángel Miguel Queremel (1900-1939), autor de El hombre de otra parte (1925), y en Joaquín González Eiris, a uno de sus primeros maestros, que derivó luego hacia el relato social o psicológico. En pedazos (1925), su libro inicial, tenía sin embargo esa como disuelta atmósfera de evocaciones y encantos, donde la descripción quedaba abolida y los ámbitos externos apenas si estaban sugeridos para conformar un espacio a las acciones interiores. Lo mismo sucede en su novelín Acotaciones de un pesimista (1925) y en Los poemas de ayer (1927). Ramón Hurtado (1892-1932), por los mismos años, al margen de grupos y generaciones, inicia su carrera de cuentista dentro de un simbolismo no desprendido aún del modernismo en su primer libro, El pavorreal (1923); pero a partir de Tríptico (Tres cuentos fantásticos) emprende una ruta de modernidad y misterio que hallará después [96] al gran maestro en Julio Garmendia (1898) con su libro La tienda de muñecos (1927). Pero antes de referirnos más extensamente a Garmendia, es justo recordar que Ramón Hurtado, junto con José Nucete Sardi, realizaron una tarea importante de difusión narrativa, con la revista La lectura dominical, parecida en sus objetivos y periodicidad a la que José Rafael Pocaterra había emprendido en 1922 y a otra que la Imprenta de Parra León Hermanos, Editorial Sur-América, había impreso en 1925.
Julio Garmendia (1898) fue y sigue siendo uno de los más desconcertantes nombres del cuento venezolano. Casi Ajeno a grupos, inició su escritura insólita hacia 1918, ligado por amistad, mas no por ideas estéticas a la generación de Fernando Paz Castillo, Vicente Fuentes, Rodolfo Moleiro, Pedro Sotillo, Fombona Pachano, integrada casi exclusivamente por creadores de poesía, aunque algunos de ellos aportaron títulos a la narración. Garmendia escribe sus primeros cuentos por los años del 20 al 22. Seguidamente marcha a Europa. Allí pule y completa su primer libro, La tienda de muñecos (1927), que imprime Ventura García Calderón en su famosa Editorial Excelsior. Llevaba sendos prólogos de César Zumeta y Jesús Semprum.
Tal vez por el hecho de haber llevado una vida al margen de grupos o «escuelas» literarias, Julio Garmendia pasó en Venezuela como alguien no exaltado a raíz de su primer libro. La epidemia vanguardista lo minaba todo por entonces. Debían transcurrir veinticuatro años para que apareciera su segundo libro, La tuna de oro, y entonces la crítica reparase en él, luego de obtener el Premio Municipal de Prosa.
La tienda de muñecos significó en el momento de su aparición, un verdadero impacto de lo que era entonces el arte de narrar en Venezuela. Criollismo o vanguardia eran las dos líneas de alternativa. Garmendia se deslizó por en medio de ambas hacia concepciones propias de una literatura fantástica, de escasos antecedentes y de ninguna calidad equiparable en otros autores, pese a los esfuerzos de Ramón Hurtado, que ya apuntamos, o a la novela El otro yo, escrita por Buenaventura Briceño Belisario en 1928 y homónima de un cuento del primer libro de Garmendia. [97]
La ironía intencional de Julio Garmendia se dejó sentir respecto a la chatura del realismo y el criollismo campantes. Su «Cuento ficticio» constituyó una como estética personal del escritor:
«Hubo un tiempo en que los héroes de historias éramos todos perfectos y felices al extremo de ser completamente inverosímiles. Un día vino en que quisimos correr tierras, buscar las aventuras y tentar fortuna, y andando y desandando de entonces a acá, así hemos venido a ser los descompuestos sujetos que ahora somos, que hemos dado en el absurdo de no ser absolutamente ficticios, y de extraordinarios y sobrenaturales que éramos, nos hemos vuelto verosímiles, y aun verídicos y hasta reales» (83).
Sus primeros cuentos eludieron el nacionalismo estético de sus amigos poetas de 1918. Entre ellos, Vicente Fuentes había publicado el mismo año de 1927, su relato «Melodía», aún modernista en la factura de la prosa. Pedro Sotillo acertaría en una tónica neocriollista con visos de vanguardia, en sus cuentos de 1933: Viva Santos Lobos y antes, con «Los caminos nocturnos», fue precursor de lo que Orlando Araujo llama los «cuentos enlunados», «con su cima de miedos, con su claridad medrosa, con un terror contenido hasta el final sin que el autor acuda a los sobados recursos de lo terrorífico» (84). Andrés Eloy Blanco dejará testimonio de su calidad de narrador humorístico, en tratamiento de materias regionales: La aeroplana clueca (1935). Pero el humor de este poeta tiene aún el grano grueso y el anecdotismo pintoresco, de donde Julio Garmendia iba escapando con su humor sutil. En La tienda de muñecos, ni el lenguaje, ni la técnica, ni la temática, tienen deudas con las orientaciones literarias de moda en Venezuela: Regionalismo o Vanguardismo. Su actitud literaria iba ligada a una firme voluntad de retorno al mundo de lo maravilloso. Su país del «cuento azul» no tiene tampoco ningún parentesco, siquiera cromático, ligado al país modernista, sino con las regiones de la fantasía, donde arraiga su idealismo, vía de salvación, respecto al exilio en lo real, [98] que pudo hasta conducirlo directamente al reino del absurdo narrativo (85):
«Pero no soy de aquellos en quienes la fe en el mejoramiento de la especie ficticia se entibia con las dificultades, que antes exaltan mi ardor. Mi incurable idealismo me incita a laborar sin reposo en esta temeraria empresa, y a la larga acabaré por probar la existencia del país del Cuento Improbable a estos ficticios que hoy la niegan, y hacen burla de mi fe, y se dicen sagaces sólo porque ellos no creen, en tanto que yo creo, y porque en el transcurso de nuestro exilio en lo Real, se han vuelto escépticos, incrédulos y materialistas en estas y otras muchas materias» (86)
De esta concepción, muy vecina a la estética de Paul Valery (87), derivan dos de las notas constantes de su narrativa. En primer lugar, una tipología de personajes fantásticos, extraídos de la realidad circundante (título de otro de sus cuentos), pero convertidos por arte de su palabra en criaturas de un mundo esencialmente de ficción. Allí se moverán todos sus personajes, incluso los de apariencia más real. La segunda nota es lo escéptico, nacido o proyectado como un recurso de lenguaje: el juego de lo ambiguo. Más que ambientes geográficamente localizables, los de su cuentística son atmósferas narrativas. Y los tipos con que trabaja las acciones, son [99] habitantes fantásticos de esa atmósfera, real o irreal o, mejor dicho, realidad de la ficción. De uno a otro libro de Garmendia, la materia puede variar, pero los procedimientos de la ambigüedad entre lo real que parece fantástico y viceversa, se sostiene, lo mismo en el lenguaje, de disyunciones y polisemias abundantes, que en las acciones, casi siempre ambiguas también, o construidas disyuntivamente en las indecisiones y escepticismos portados por los tipos. Es que la constante de la ambigüedad implica una clara definición de su poética narrativa: la escéptica visión de un mundo susceptible de ironizar por vía de sugerencia poética y no de gruesa crítica del realismo reptante. Por todo ello, tenía razón Jesús Semprum cuando, en su prólogo a La tienda de muñecos, afirmaba que «Julio Garmendia no tiene antecedentes en la literatura venezolana». Su influjo y lección se mantuvieron guardados en la sutileza de su arte, para incidir en muy nuevas promociones de escritores de ficción.
Importancia similar en la renovación de la literatura narrativa, a la que Julio Garmendia protagonizó en el cuento, tiene otro escritor a quien la crítica soslayó durante mucho tiempo:
Enrique Bernardo Núñez (1895-1964), comenzó publicando obras narrativas en 1918; de esa fecha es el citado relato Sol interior. Le siguió Después de Ayacucho (1920). Su soledad de artista, el carácter díscolo y retraído, lo forjó al margen de grupos. La vocación de historiador documental, de extraordinario ensayista, lo pusieron y mantuvieron en contacto con los asuntos históricos. Sin embargo, sería inexacto decir que su novelística es simplemente histórica. Después de Ayacucho se ubica en tiempos de la Revolución Federal. Pero el modo como trata sus materiales ya es el de un novelista dotado de todos los secretos de la novela más moderna.
Los saltos en el tiempo, del pasado recóndito y mágico a un futuro indeciso de pueblo sin memoria de su acontecer, es la angustia del novelista excepcional que hay en este poeta de la prosa. Orlando Araujo, agudamente ha estudiado en fecha reciente la totalidad de la obra de Núñez. Observa que en su primera novela, Sol interior (1918) el novelista aún no se ha despojado del romanticismo juvenil en que seguían nutriéndose muchos [100] narradores venezolanos (88). Cuando intenta fundar su relato en los temas históricos del pasado más o menos inmediato, Núñez lo hace para convertirlo en un presente que gravita sobre el destino de todo un país. Así, en Después de Ayacucho. Pero es a partir de su tercer libro, Cubagua (1931), donde aparece el hallazgo del gran novelista. A partir de esa breve novela, Enrique Bernardo Núñez descubre la carga mítica nutricia que hay en los orígenes remotos de nuestra cultura. La cosmogonía indígena de Amalivaca surte con la fuerza de un torrente oscuro y profundo que va latiendo en las criaturas de su ficción. Y desde el remoto ancestro, a la aventura de conquista y explotación de las perlas de Cubagua, se van fundiendo los estratos del tiempo histórico en una sola masa lírica donde los personajes conviven, bien como fantasmas o visiones, o como figuras presentes en la realidad de la ficción donde se permite el mestizaje de los tiempos y de las acciones. Cubagua no diferencia ni rompe los planos narrativos: los combina en una simultaneidad de un tiempo narrativo único, de un presente donde todo pasado se actualiza, donde todo futuro se vive en la cotidianidad de las confluencias, lo mismo en la acción que en los personajes. Y esa simultaneidad de los tiempos históricos, atemporaliza los personajes para convertirlos en mito novelado. Igual sucede con los paisajes, trasfundidos. Cubagua es ruina y es ciudad activa, historia pretérita y presente aventurero donde un barco fantasmal de la colonia transporta a personajes de un presente no precisado. Los infolios que guardan en abandono la historia, están ahí en el castillo de Santa Rosa, en La Asunción, en el mismo patio del antiguo convento, ahora Jefatura donde un Coronel Rojas, mandón y gallero, permite que ellos se revistan con el excremento de sus aves de riña. Como están en la acción de la novela, el contrabandista de hoy en diálogo [101] y connivencia con el aventurero de ayer. Nila Cálice es la indígena del tiempo antiguo, poseída por el invasor extraño, y la mujer del presente que se marcha a Estados Unidos para regresar como espejismo cautivante de los nuevos empresarios del coloniaje. Mito y magia, poesía de la escritura, técnica de la ruptura con las linealidades cronológicas del realismo histórico, Cubagua es, en efecto el primero y más legítimo antecedente de lo que se llamaría después, en el post-expresionismo, realismo mágico, un término acuñado por el crítico alemán Franz Roh, para denominar la pintura post-expresionista y puesto en boga en el terreno literario, precisamente desde los años del 30, como señala Uslar Pietri (89).
En 1932, publica Enrique Bernardo Núñez una trilogía de relatos, otra vez sobre materia histórica, tratada con prosa poemática: Don Pablos en América. Además del relato que daba título al pequeño volumen, incluía otros dos cuentos: «Martín Tinajero» y «El rey Bayamo». Como ocurrió con Cubagua, estos relatos pasaron sin que hubiera atención de los lectores. Núñez progresivamente se iría considerando como un erudito historiador, como un cronista de prosa delicada, pero por las mismas razones de encasillarniento crítico, su obra narrativa quedó al margen de los procesos literarios de su tiempo. El autor perseveró, no obstante, en su trabajo de construir un mundo narrativo completamente distinto al que imperaba en Venezuela. Así lega, en 1938, la más importante novela de toda su producción y una obra maestra de la literatura hispanoamericana: La gatera de Tiberio (1938).
La primera edición de esta obra prácticamente no circuló. Editada en Bruselas, su autor decidió destruirla. [102] Muy pocos ejemplares se salvaron de aquel acto de suicidio intelectual. Hoy se conoce una segunda edición revisada y cortada injustamente por su autor (90). Aún así, perdura la calidad casi genial de la novela. Enrique Bernardo Núñez escribió esta novela entre 1931 y 1932; la inició en Panamá, la concluyó en Barcelona (Venezuela).El autor había publicado fragmentos en el diario Ahora y en la revista Elite de Caracas, por 1936. Esos años fueron de grandes exacerbaciones metafóricas, de experimentos surrealistas en la literatura venezolana. Muchos autores se empeñaban en adaptar a la realidad hispanoamericana las modalidades del retorno al mundo mágico de los primitivos, propugnado por los surrealistas franceses. Esa tendencia se llamó lo real maravilloso, para unos (91). Realismo mágico, para otros (92). Todo parece indicar que a Enrique Bernardo Núñez no le eran ajenas tales inclinaciones. Su voluntad renovadora iba más lejos, de todas formas. La novela estuvo concebida desde su origen como un collage narrativo. Su autor registra, por intermedio de Xavier Silvela, intelectual revolucionario, lecturas simultáneas de obras realistas, como el Sacha Yegulev, de Andreiev y surrealistas como Paul Morand, el de El buda viviente, autor de los primeros en incorporar procedimientos cinematográficos en la construcción de sus novelas. Si se observa con detenimiento la novela de Enrique Bernardo Núñez, se verá que también él utiliza recursos de planos situacionales y encuadres provenientes del cine. La galera de Tiberio rompe definitivamente, por lo demás, con la unidad de una historia narrada desde un solo nivel de discurso. Es novela de varios ejes accionales alternados, cada uno de los cuales corresponde a estratos diferentes de la realidad, o niveles de la acción. Así hay un estrato histórico clásico, la leyenda de Tiberio César, fundido con un plano de historia futura: los presidentes norteamericanos -que se comportan como emperadores romanos-; un presente referido al canal de Panamá, por cuyas [103] aguas navega un buque fantasma, una galera, junto a los destructores de la ocupación yanqui. Hay un nivel realista objetivo, conformado por personajes del mundo diplomático y estudiantil, de los exiliados venezolanos, donde Núñez descarga implacablemente una sátira política y un contexto ideológico de combate. Los personajes contemporáneos son portadores de elementos mágicos o fantásticos: Alice Ayres, Darío Alfonzo, y otros. Esa combinación de historia antigua y contemporánea, de ficción y realidad, de ambiente político de los años treinta con un futuro posible y presagiante, imprimieron justamente a La galera de Tiberio su poder renovador de la novela venezolana en su tiempo. Pero quizá esta obra, como Cubagua, no tuviera lectores en el momento de su aparición; su mensaje y aportes han sido materia de revalorización en nuestros días (93). [104]
9. La generación de 1928. Transfiguraciones del realismo.
La intensificación del realismo y del criollismo al comenzar la década del veinte, como hemos visto, obedeció a razones definidamente ideológicas. Un nacionalismo artístico y combativo era necesario para oponerlo a la literatura oficial. junto a esa tendencia las vanguardias comienzan a perfilarse con fuerza progresiva. Y ellas sostienen puntos de vista universales en arte como en política. Vanguardias ideológicas, políticas o literarias, y grupos nacionalistas en ambos campos, coinciden en la lucha contra Gómez. La agitación estudiantil comienza. Carlos Pellicer, el poeta mexicano, viene a contribuir en la fundación de las organizaciones estudiantiles (94). Agitación intelectual y política incrementan el desarrollo de la narrativa. Desde entonces su crecimiento en originalidad y en volumen es incesante.
Las lecturas generacionales fueron múltiples y heterogéneas. Por lo menos tres narradores, pertenecientes por cronología a las promociones de vanguardia, coinciden en señalar estas lecturas comunes (95). La Revista de Occidente, de Ortega; la Gaceta Literaria de Madrid, orientada por Giménez Caballero, serían el sumun del saber intelectual. Más tarde la revista Bolívar (1930), de Pablo Abril de Vivero, el entrañable amigo de Vallejo, se erige ductora ideológica de socialismo y divulga la cultura soviética al lado de las orientaciones vanguardistas. [105] Desde antes, un poeta-agitador, José Pío Tamayo, había comenzado a difundir entre los jóvenes e incluso entre los presos políticos de las cárceles gomecistas, las ideas del marxismo (96).
Desde los años iniciales del 20, había inquietud vanguardista entre los poetas. José Juan Tablada fue uno de los maestros de aquel tiempo. Antonio Arráiz, un viajero que regresaba de Nueva York, lleno de euforias futuristas. Aún no se había producido la escisión entre vanguardistas y realistas regionales. Si todos leían a Horacio Quiroga y a Henri Barbusse, a Dostoiewski, Gorki y Andreiev, también aprendieron a elaborar metáforas en las Literaturas europeas de vanguardia de Guillermo de Torre, o se mantuvieron atentos a las polémicas surrealistas de París. Revistas y periódicos similares acogían la obra de los jóvenes inquietos por transfigurar el realismo o por superar el criollismo de Urbaneja. Leopoldo Landaeta cobijó a muchos de ellos en las páginas de Cultura Venezolana; Leoncio Martínez fundó en abril de 1920 su inolvidable semanario humorístico Fantoches. El concurso de cuentos nacionales que mantuvo esta publicación, primero bajo la dirección de Leo, después con Julio César Ramos, reveló nombres importantísimos para la historia de la narrativa contemporánea, hasta los años 40. Leo fue el gran animador de los jóvenes cuentistas y poetas. Pero los indujo por la vía de continuar apegados a los patrones de un regionalismo de contenido social. Por eso Fantoches será uno de los más empecinados voceros que ridiculizan a los narradores de la vanguardia. En 1925 aparece otra revista: Elite. El primer jefe de redacción, Raúl Cartasquel y Valverde fue un animador receptivo a las nuevas estéticas. A partir de 1930 lo releva Carlos Eduardo Frías. Converge entonces una beligerante masa de vanguardistas que producen una extraordinaria narrativa y polemizan con los que fueron agrupándose en otras publicaciones como la Gaceta de América, dirigida por Inocente Palacios y Miguel Acosta Saignes.
Los voceros definidamente afianzadores de las corrientes vanguardistas fueron, con todo, la revista Válvula [106] (1928) y El Ingenioso Hidalgo, ambas de muy corta vida pero muy amplia capacidad estética.
Se ha discutido mucho sobre la coherencia generacional de las vanguardias en Venezuela. Ellas arrancan, como se ve, desde por lo menos 1925, para la narrativa: La oleada de protestas estudiantiles que resume la semana del estudiante, entre el 6 y el 12 de febrero de 1928, es el detonante político de una inconformidad general. Pero ni estética ni políticamente los jóvenes de los años 20 denotaron una unidad compacta de ideales o búsquedas. Entre 1928 y 1935 (año de la muerte de Gómez), la represión se agudiza, los líderes del 28 van a la cárcel o el exilio, se hacen mártires de la dictadura, como después líderes de diversos partidos políticos. Casi todos los escritores de entonces mantendrán activa su vocación hasta nuestros días. La mayor parte de sus producciones iniciales verán el formato de libro en los últimos años de la dictadura, o después de muerto el tirano. Cronológicamente hubo escritores nacidos muchos años antes de las fechas que enmarcan a los de 1928, cuya obra o afinidad ideológica los identifica con los propiamente ubicables en este lapso. Por razones de facilidad o por características comunes en sus obras narrativas, agrupamos aquí a los protagonistas de aquella revolución literaria, en tres núcleos. El de Fantoches, formado por narradores que se iniciaron o persistieron en una orientación realista social predominante en sus cuentos y novelas; hay en ellos dos sub-grupos, los de la primera época del semanario, dirigido por Leo, clausurado por Gómez. Y los de una segunda época, la de reaparición después de 1936 y que a partir de 1941 hasta 1948, mantuvo la tradición, cuando el semanario pasó a ser dirigido por Julio César Ramos. El primer sub-grupo está integrado por escritores nacidos en los últimos años del siglo XIX, hasta 1909; los del segundo, por quienes tienen fechas de nacimiento entre 1912 y 1920. El segundo núcleo, lo forman escritores que orientaron, inicialmente su obra por la vía de las vanguardias, aunque algunos derivaran luego a lo que pudiera estimarse un neo-criollismo, coincidente en objetivos con los de Fantoches. Son autores nacidos entre 1900 y 1911. Por último, un tercer núcleo, más pequeño, en cuanto a integrantes, pero identificado claramente con los ideales [107] estéticos de la vanguardia, desde la provincia. Es el grupo Seremos, que se congregó y produjo obra en Maracaibo.
El primer sub-grupo de Fantoches lo encabeza, por supuesto, el propio Leoncio Martínez (1888-1941). Caricaturista amargo, hombre de humor combativo, aparte su enorme obra de maestro sobre los jóvenes, o su perseverante trabajo de estímulo a la narrativa, cultivó también el cuento. Su único libro, integrado por 16 relatos, en Mis otros fantoches (1932); se resiente de trazos modernistas alternados con un cierto descuido expresivo. La anécdota de sus cuentos es efectista. «Eclipse de sol», tiene una carga irónica sobre el pecado y la salvación, que gira sobre una anécdota de amantes. Otras veces acude al mundo de la infancia o la juventud pobres, «La cajita de pinturas», «El atronado», para llegar a un cuento de calidad mayor en su diseño: «Marcucho el modelo», el más antologado de su producción. Prisionero asiduo de Gómez, en la segunda época de Fantoches escribió algunos otros relatos autobiográficos, más decantados, que aún yacen dispersos en sucesivos números del semanario.
Casto Fulgencio López (1893-1962). Autodidacta, la investigación histórica absorbió su prosa de diafanidad ejemplar y le sustrajo de la vocación primera: el cuento. Publicó en 1932, su único libro de relatos: Pajaritas de papel. Muchos de sus textos habían aparecido antes en Fantoches. Orlando Araujo considera que su Lope de Aguirre (1947), es superior en factura literaria a la novela de Uslar Pietri: El camino de El Dorado (97). Indudablemente que esa obra de López, enclavada dentro de la biografía, está más cerca de la novela histórica.
Valmore Rodríguez (1900-1955), zuliano, ligado físicamente al grupo Seremos, dejó apenas dos muestras de su capacidad como cuentista. La política militante lo devoró después. En 1934, había conquistado premio en un concurso de cuentos promovido por Panorama de Maracaibo, con «El Mayor». Después obtuvo segundo lugar en el concurso de Fantoches con «La capitana» (1942). Recogió ambos en Dos estampas (1942). Su relato es realista, de costumbres, sobre temas del lago zuliano. [108] La agilidad para presentar las situaciones, hace recordable su nombre.
Julio César Ramos (1901) ya fue presentado como segundo director de Fantoches (1941-1948). Su vocación de narrador ha sido tesonera. Publicó sus primeros cuentos en Elite y Fantoches. Incorporó a su lenguaje los rasgos poéticos de la vanguardia; de ahí que sus relatos muestren una atmósfera poemática de fuerza innegable. Domina en él, sin embargo, la intención social sobre temas costumbristas. En el cuento, aportó un volumen: Ruleta zodiacal (1931). A la novela concedió seis títulos. La prosa del periodista imprime cierta modalidad de reportaje a los desarrollos. La huella de Gallegos es visible en sus textos de asuntos rurales. Mantiene apego a las estructuras tradicionales en el arte de narrar. Títulos suyos son Falconete (Memorias de un periodista, 1933); Los conuqueros (1936); Gerardo Sol (Etopeya de un hombre nuevo, 1938); Las vidas del gato (1947); La selva (1949), Zorrotigre (El dictador que más trabajó para el diablo, 1949). Donde reside la originalidad de Ramos es en el manejo de cierta ironía o de una sátira abierta, escrita con mayor jerarquía artística a como la concibieron autores precedentes y su propio maestro Leo. Así, en Las vidas del gato y Zorrotigre.
Pablo Domínguez (1901), introduce en el cuento venezolano un tratamiento de tipo expresionista a la materia rural. Horacio Quiroga fue su maestro indiscutible, en los comienzos. Ponzoñas (1939), relato que da título a su primer libro, está narrado desde el yo de un escorpión, en forma parecida a los relatos de Anaconda. La intención social, lamentablemente invade esos cuentos iniciales con cierta moraleja implícita, sobre las virtudes proletarias del trabajo y la condenación de los vicios («Todo un valiente»); otras veces, el jurista lombrosiano teoriza sobre un crimen que está ejemplificado en el relato («Matías»); a pesar de esos detalles, Domínguez es un poderoso narrador. Las acciones de sus cuentos están impecablemente construidas. Su mejor libro es El capitán de la estrella (1957).
Luis Amitesarove es uno de los más interesantes casos de narrador realista. Larense, comenzó a escribir cuentos y a publicarlos en Fantoches. Pero estuvo muy [109] ligado al grupo que animó Alcides Losada en El Tocuyo, donde dio a conocer numerosos narradores, en una publicación parecida a la que Pocaterra sostuvo por los años veinte. Se llamó -la de Losada- La quincena literaria. Allí publicó Amitesarove su novela Insinuación (1927), a la cual siguió Puede que mañana (1935), novela social sobre los problemas ocupacionales generados a raíz de la muerte de Gómez. Esta segunda novela fue editada por la Liga Nacional de Desempleados. Después, la figura y el nombre de Amitesarove se han perdido.
Juan Pablo Sojo (1907-1948). Nativo de Curiepe, hijo de maestro de escuela, autodidacta a carta cabal, arrullado por voces y tambores mulatos, rodeado de florescencias lascivas y de aromas de cacaotales, Juan Pablo Sojo llega a ser en la narrativa venezolana, «pasión y acento de su tierra» barloventeña, como anota Pedro Lhaya (98). Su literatura es ante todo vivencia y obsesionado hurgar en el enigma espiritual del negro. «Toda su obra está penetrada de esa magia del mundo donde nació, vivió y escribió.» (99) Ajeno a todo artificio, fue escritor por necesidad de exteriorizar las cargas ancestrales que lo inundaban allá en lo profundo. En la rústica escuela del padre, poeta folklorista, obtuvo el instrumento necesario a su escritura: leer y escribir, conocimientos históricos y geográficos del país. Su padre fue el maestro de primeras lecturas literarias, con las cuales fue muy poca su deuda. Junto con Estílito Díaz Aponte redactaba en Curiepe un periódico mecanografiado: El Saurio. Antes de los veinte años escribió sus primeros cuentos. En 1935 conoce en Caracas a Guillermo Meneses. Hasta un año antes había sido el boticario de Curiepe. Pero escribía algunas crónicas en El Universal de Caracas, desde los años 30. Según Pedro Lhaya, a los 22 años ya tenía escrita su obra máxima: Nochebuena negra y una buena cantidad de cuentos. Uno de ellos lo dio a conocer en 1943: «Hereque», ganador del concurso de Fantoches. El mismo año aparece su novela: Nochebuena negra, y el cuento «Zambo» en el diario Ahora. Su nombre había alcanzado el éxito y la obra ingresaba en la historia de la narrativa venezolana como [110] uno de los más auténticos textos sobre el mundo del negro barloventeño. En adelante, luego de entrañable amistad con Juan Liscano, se consagra a estudiar y exhumar el folklore existente de su muy querida región nativa.
En toda su obra narrativa, Pedro Lhaya señala como características constantes -enfatizadas y llevadas a su máxima tensión en Nochebuena negra- la «intención redentora, atmósfera de desamparo, contenido social, contenido folklórico, contenido poético, pensamiento mágico, paisaje geográfico, paisaje humano, búsqueda de expresión de lo esencial de esa tierra y de ese hombre» (100). Nochebuena negra es novela donde lo mágico aflora de la entraña popular misma, sin propósitos de elaboración adulteradora: la brujería y el Eros, la magia y el conjuro, el mito y la rebeldía, todo nace de la raíz. La elaboración de Sojo tiene todos los defectos y las virtudes de un arte ingenuo; y ese su encanto y su fortuna. Es novela y es documento, incurre en lo discursivo de la novela costumbrista tradicional, es cierto. Pero la reciedumbre de su estructura primitiva, con desdibujo y digresiones, mantiene el interés y la tensión gracias a la misma ingenuidad con que su autor relata y desordena las situaciones. El conflicto esencial, de idilio y duelos entre mayordomo y galán, se disuelve en la atmósfera general de un Eros contagiado a toda la estructura. Hay los personajes-silueta elaborados como sin quererlo -el latifundista- y tal recurso elimina el riesgo de incurrir en el viejo esquema de las novelas de oposición patrono-campesino. Nochebuena negra es novela regional. El realismo de sus temas está ligado en una masa integrada al hombre y al ambiente con un ritmo de acción continua, sólo cortada por las ya apuntadas digresiones. Aporta no obstante, a la novela nacional, nuevos elementos mágicos y de crudeza en las acciones, que otros novelistas, por pudor de hombres cultos, eludieron o insinuaron con frases un tanto relamidas. Sojo va directamente a los hechos. La poesía de su prosa rezuma del conjunto, de las asociaciones entre el hombre y su hábitat terrífico de enigmas. La obsesión de cultivarse como investigador, cercenó la continuidad de un magnífico novelista. [111]
Arturo Briceño (1908). Se dio a conocer cuentista en Fantoches, por 1931. Luego, en Maracaibo, el diario Panorama otorgó segundo premio a uno de sus mejores relatos: «Pancho Urpiales» y lo mismo ocurrió con otro cuento suyo: «Conuco», 2º premio de la revista Elite. Briceño estuvo ligado a las vanguardias y en su prosa hay registros poéticos, y recursos narrativos de esa procedencia. Pero mantuvo su apego al regionalismo de los nuevos criollistas de Fantoches. Con el título Pancho Urpiales recogió en pequeño volumen de 1940, tres de sus cuentos: los dos ya mencionados y «Tabardillo».
«Pancho Urpiales» es un brioso relato de ritmo rápido, de metáforas cimentadas en verbos para incorporarlos directamente a la acción; los diálogos están manejados con nerviosa efectividad, de expresión criollista. Se alterna esta primera historia con la del aventurero y macho Pancho Urpiales dado a lance erótico, cebado sobre «la sangre veinteañera de Inesita», la hija del viejo Ramos, el ciego. La copla popular, la intriga y los terceros de amor -Ortega- expanden el relato a casi una novela corta de diecinueve capítulos minúsculos, que llevan a la final venganza del ciego Ramos. Se estaba preparando ahí el novelista de Balumba (1943), de la que Pascual Venegas Filardo ha hecho comentario certero (101). Venegas apunta que, «la tesis central de esta novela es la injusticia del poderoso contra el indefenso poblador rural. La conversión de éste en fugitivo ante su impotencia. Y al final, una revolución más, sin plan concebido de antemano, sin ideal preciso, y como consecuencia, la muerte de los revoltosos, el sacrificio estéril». Esa materia, apunta el ensayista, se imbrica en un doble paisaje de aridez poblada de cujíes o de selvas intrincadas de supersticiones, de mitologías bien tratadas con la prosa que aprendió el atletismo de la metáfora y la velocidad de las vanguardias.
Luis Peraza (1909) fue uno de los más próximos y leales discípulos de Leoncio Martínez. Su vocación anduvo más por los escenarios del teatro costumbrista. En Cuentos de camino real (1935) dejó, sin embargo, la [112] constancia de sus capacidades narrativas, siempre sobre temas rurales del Yaracuy nativo.
Víctor Manuel Rivas (1909-1968) estuvo también ligado a Leoncio Martínez por el mundo del teatro, que halló en el creador de Fantoches un excelente impulsor. Publicó además algunos cuentos que aún andan dispersos. Pero su nombre entró ya al final, en la historia de la novela venezolana con La cola del huracán (1968), donde las aguas subterráneas del mundo diplomático, insertas en novelas anteriores como La galera de Tiberio, de Enrique Bernardo Núñez, cobran un interés particular con Rivas, por la ironía y la denuncia valiente que abordan sus páginas. Es novela contemporánea, densa y penetrante, de ritmo lento y prosa muy moderna. Rivas domina con fluidez las más modernas técnicas del relato amplio: los cambios de tiempo, los monólogos interiores interpolados sin diferenciación en la masa de las acciones. La cola del huracán es novela que atrapa lectores en su abarcadora estructura donde culmina artística y contemporáneamente la historia de un país, desde el gomecismo. La crítica aún no la ha descubierto en todas sus implicaciones. Allí están encerrados los nombres y las circunstancias propios de una Venezuela contemporánea, desde la raíz.
Por razones de cronología y, especialmente, por lo que representa de fusión entre el realismo y la vanguardia, el segundo subgrupo de Fantoches lo veremos al final del panorama.
Simultáneos en el tiempo con los de Fantoches se desarrollan en la literatura los autores que portarán definitivamente el estandarte de vanguardia en la narrativa venezolana. Sus protagonistas comenzaron a publicar cuentos en el segundo lustro de los veinte. Incluso había en los comienzos de uno de ellos, Carlos Eduardo Frías, un vínculo afectivo y temático hacia el criollismo entendido a la manera de Fantoches. Su primer relato, «La quema», fue premiado por este semanario. A partir de «Canícula» rompe amarras y se echa por rumbos nuevos para erigirse iniciador o, al menos precursor, del movimiento.
Pertrechados de un bagaje anárquico en lecturas, como el que hemos señalado antes, un núcleo integrado por Arturo Uslar Pietri, Carlos Eduardo Frías, Neison Himiob, [113] Juan Oropesa, Miguel Otero Silva, José Salazar Domínguez, Pedro Sotillo, entre los narradores, y otros nombres de poetas, al lado del dibujante Rafael Rivero Oramas, fundaron la revista Válvula. El único número circuló en 1928. Uslar Pietri parece haber sido el redactor del editorial-manifiesto con que se abría la publicación, y cuyas frases iniciales definieron al grupo o lo pusieron en la mira de las burlonas críticas de Jesús Semprum (102) entre otros. «Somos un puñado de hombres con fe, con esperanza y sin caridad. Nos juzgamos llamados al cumplimiento de un tremendo deber, insinuado e impuesto por nosotros mismos, el de renovar y crear. La razón de nuestra obra la dará el tiempo.»
Hay dos notas en ese manifiesto que resaltan por su interés para el desarrollo de la narrativa. Primeramente, junto a la negativa de una definición o clasificación preceptiva, estimaron que el único principio abarcador del arte nuevo era el de sugerir, «decirlo todo con el menor número de elementos posibles», lo cual justificaba el uso de la metáfora dinámica; y en segundo lugar, la intención de incorporar al lector en la obra, «que el complexo estético se produzca (con todas las enormes posibilidades anexas) más en el espíritu a quien se dirige que en la materia bruta y limitada del instrumento». (...) «Dar a la masa su porción como colaboradora en la obra artística.» La primera de las intenciones permitió sacudir el tematismo imperante en los regionalistas de tradición, imprimir al cuento su necesaria condensación estructural, como reacción contra el estatismo descriptivo. No importó ya el simple asunto a narrar, sino su confección interna y última, la capacidad de no entregar al lector un todo digerido, sino pedirle complicidad en el desarrollo del relato. Ambas posibilidades se cumplieron y operaron el cambio decisivo en el arte de narrar. Otro de los textos teóricos «Forma y vanguardia», donde se proclamaba [114] la ruptura de grafías tradicionales, no se cumplían el cuento sino en el poema. En la praxis, la arremetida frontal fue contra el criollismo.
Bajo lema nietzscheano, tal vez el basamento estético de aquellas palabras preliminares de válvula hubiera sido el Frontispicio escrito por Guillermo de Torre para sus tantas veces mencionado libro. La falta de caridad fue contra las «escuelas difuntas», particularmente el criollismo y el realismo, para dar así carácter y materia universal a las creaciones. Ellos supieron ver que en el lenguaje, en los temas, en la anarquía de las imágenes, en la libre asociación, en la neotipografía, estaban latentes los corrosivos más poderosos contra el método siglo XIX que seguía imperando en las técnicas de la novela y el cuento.
Carlos Eduardo Frías (1906) fue el primero de quienes rompió con las tradiciones narrativas en su cuento Canícula que dio título a su único libro, de 1932. Tuvo el mérito de iniciador. No perseveró en su trabajo narrativo.
Arturo Uslar Pietri (1906), había comenzado publicando sus primeros cuentos en revistas y periódicos desde 1926. Pero fue su primer libro Barrabás y otros relatos (1928) el que vino a definir en la práctica aquel movimiento (103). Era el mismo año en que Juan Oropesa Publicaba su célebre cuento «Un traje a cuadros», de preciso corte futurista. Oropesa sólo volverá a publicar ficción en 1943, cuando aparece su novela Fronteras, apagados ya en él sus fuegos vanguardistas.
Uslar estaba destinado a ser el gran renovador del cuento. El ensayista polémico, presente en su temperamento, no ha podido acallar nunca al maestro del relato breve. Los dieciséis cuentos que integraron su primer libro, tenían -algunos- cierto apego final a recursos expresivos del modernismo. Pero una mayoría apuntó hacia las nuevas modalidades. Los temas pudieron ser regionales o universales, ya no importaba tanto. La construcción interna, el poder sugerente, la síntesis del relato, los juegos alternados de las perspectivas y los puntos de vista, lo convirtieron en el primero y más contemporáneo narrador de su generación. [115]
A partir de su primer libro, Uslar no ha cesado en el trabajo de narrar. Se marchó a Europa y, en París, publicó su primera novela, que debía consagrarlo en España y en América: Las lanzas coloradas. El trabajo surrealista de ciertas secuencias en esta novela ha sido apuntado por Ulrich Leo (104). Fue su mejor novela. Tal vez su novela. Cuando retornó al país, muerto Gómez, traía ya otro volumen de cuentos. Red (1936) abrió sin duda la compuerta secreta hacia el realismo mágico, tendencia que culmina, en Uslar, con Treinta hombres y sus sombras (1949), donde está lo mejor de su cuentística. Dos años antes, había publicado una segunda novela: El camino de El Dorado, sobre la dramática aventura vital de Lope de Aguirre. La prosa es, como siempre, la de un maestro; pero apegado a la biografía, resintió un poco la estructura.
Por los años sesenta, Uslar Pietri persistió en la novela con dos obras que iban a formar parte de un ciclo de tres. El título común es El laberinto de fortuna. Las dos obras integrantes hasta ahora, son Un retraso en la geografía (1962) y Estación de máscaras (1964). El éxito fue nuevamente relativo. No así en el cuento, donde su último libro, Pasos y pasajeros (1966), corroboró las dotes de maestro en el género. En otro lugar sostuve y hoy reitero la afirmación de que Uslar Pietri, dentro de su generación, fue el primer renovador sistemático del cuento contemporáneo venezolano, si se toma como punto de partida la incorrectamente llamada generación de 1928. Si su libro acopió y puso en práctica algunos procedimientos del surrealismo, a partir de Red se adentra por las tendencias del realismo mágico. Con su tercer libro en el género regresa a los temas regionales, pero sobre bases muy distantes del criollismo y sus prolongaciones más modernas. Uslar parecía demostrar -y logró hacerlo- que estábamos muy distantes de haber dejado exhaustos los asuntos nacionales. Pero el hecho de tratarlos no obligaba a incurrir en el pintoresquismo epidérmico del lenguaje popular, en las descripciones morosas de la naturaleza con detrimento del hombre, sino que en los tipos humanos de cada país [116] existen conflictos y dramas interiores válidos para la creación literaria; se necesitaba descubrir para expresarlos con una metodología moderna, con una escritura más universal, más trascendente.
José Salazar Domínguez continúa la línea renovadora de Uslar Pietri en Barrabás y otros relatos. Su primer libro, Santelmo (1931) de asuntos marineros, muestra un alejamiento de lo que había sido una constante negativa en los autores regionalistas hasta el grupo de Fantoches: la propensión a generar el conflicto mediante una tragedia pormenorizada y el dramatismo espectacular de muerte como ineludible y único final de cuento. Salazar Domínguez sugiere, insinúa con parquedad ejemplar. En 1941 vuelve por los fueros del relato breve, con El doctor Aguijón y su ayudante, pequeño volumen en cuyo final va inserto otro cuento donde retorna a su primer libro: Por la hermosa costa del mar. Después ensayó la novela: Güésped (1946), pero se internó de nuevo por un cierto criollismo que ahogó su enorme poder creativo de atmósferas poéticas.
Pedro Sotillo (1902), poeta y periodista, aportó apenas unas muestras en el cuento. Pero tan recias y compactas que hacen de su nombre un precursor de modernos diseños: «Los caminos nocturnos» y «Viva Santos Lobos» (1933) constituyen su mejor momento narrativo. El último, ha sido antologado y reimpreso varias veces. Sotillo despoja su materia de todo viso documentalista; la suya es, ante todo, ficción y ésta se construye indagando, descubriendo para expresar el misterio que hay detrás de lo cotidiano. Por eso, «Caminos nocturnos», que Picón Salas consideró una de las obras maestras con que cuenta nuestra literatura narrativa, constituye un punto de arranque en el proceso del realismo mágico. Y «Viva Santos Lobos», una alegoría imaginativa que resume las leyendas tejidas por la fantasía popular alrededor de los caudillos de montonera. Lástima que haya dejado esperando a los lectores por nuevas obras, a lo mejor inéditas...
Cabalgando entre el criollismo y las vanguardias se fue haciendo el nombre narrativo de Julián Padrón (1910-1954). Entre los más jóvenes del 28, fundó junto con Uslar Pietri, Pedro Sotillo y Alfredo Boulton, una revista de interés para aquel movimiento: El Ingenioso [117] Hidalgo (1935). Polemizó con Carlos Eduardo Frías, atrincherado entonces en La Gaceta de América, según refiere Meneses (105). Fue antologista y animador de otros narradores. Inicia su obra de creación con La Guaricha (1934). Antes había publicado textos en Elite, algunos de los cuales recogerá después en Candelas de verano (1937). Enamorado de su tierra venezolana, autodidacta, asimiló de las vanguardias los recursos que imprimieron dinamismo e intensidad lírica a su escritura. Mantuvo apego a los asuntos campesinos. Fue, en tal sentido, criollista; pero consciente de los defectos que minaron la vocación de Urbaneja Achelpohl, será él quien transfigure esta corriente y la dote de fuerza y tragicidad originales, soslayada la tendencia enumerativa y estática del regionalismo anterior, incluido Gallegos, de quien aprende recursos para el detalle, pero a quien elude en la omnisciencia rígida de las construcciones simbólicas. Candelas de verano tiene la intensidad y el ritmo atlético de la mejor narrativa regional. Madrugada (1939) es novela donde culmina su obsesión de captar el alma enigmática del campesino en tránsito a la ciudad, como bien apunta Picón Salas (106). Después vino el declinar, la novelística que torna a repetirse en procedimientos y situaciones cuando ya se agota el material de la vivencia evocada: Primavera nocturna (1950), Este mundo desolado (1954). Padrón fue además el fundador de los Cuadernos Literarios de la Asociación de Escritores Venezolanos, donde estrenaron forma de libro innumerables narradores contemporáneos. Su Antología de Cuentistas modernos (1945) seguirá por pasos propios la tarea difusora emprendida al lado de Uslar Pietri, con quien seleccionó la Antología del cuento moderno venezolano (1940) una de las más completas que se ha ordenado hasta ahora en Venezuela.
Viajero desde el mundo de la poesía, Antonio Arráiz (1903-1962) incursionó en la narrativa y originó polémicas muy encendidas cuando publicó en 1938 su novela Puros hombres, obra testimonial de las cárceles gomecistas, cuya crudeza de lenguaje y fuerza del relato sólo tenía antecedentes en ese desgarrado mural de [118] crueldades que fue Memorias de un venezolano de la decadencia, de José Rafael Pocaterra. Todo el lirismo evocativo que trasuntaban los narradores a que hemos venido aludiendo, se rompen con la violencia expresiva de Arráiz. Su novela regresaba a los ásperos relatos de Pocaterra o Blanco Fombona, pero incorporaba en su prosa la calidad técnica aportada por las vanguardias.
No es que los narradores del realismo al modo de Fantoches o del vanguardismo al estilo de Válvula y El Ingenioso Hidalgo, no acudieran a la crudeza. Es que ellos la proyectaban en las situaciones, o interpolaban uno que otro vocablo rudo como con ruborosa candidez. Arráiz irrumpe en la novela con una escatología del sufrimiento, sin recato; con furia expresionista. Así es Puros hombres, su mejor novela. Cuando intenta retornar a la «creación de una leyenda», con Dámaso Velásquez (1943), o moralizar a expensas de un contexto generacional evocado con debilidad, Todos iban desorientados (1951), la narración se le rompe en las manos.
Después de su primera novela, Arráiz comienza a publicar en la recién fundada Revista Nacional de Cultura (1938) el ciclo de cuentos que integrarán su libro Tío Tigre y Tío Conejo (1945). En ellos asume el tono picaresco de las consejas populares y los personajes animales del fabulario, para encarnar toda una irónica galería de personajes del gomecismo o de la sociedad del nuevo-riquismo, que emergía con los primeros pozos de la prosperidad petrolera, La intención política late detrás de cada personaje. Una alegoría colectiva queda prisionera en su fauna llena de humor y picardía. Uslar Pietri adjudica a Antonio Arráiz la originalidad de haber sabido aprovechar, entre los primeros, la rica veta de la conseja donde el pueblo expresa oralmente su filosofía de la experiencia. Era el mismo camino que él venía intentando desde Red y lograría en muchos de los mejores cuentos de Treinta hombres y sus sombras, años después (107).
Por la brecha que develó Antonio Arráiz se lanza otro poeta del 28. Es Miguel Otero Silva (1908). Su primera y más fresca novela, Fiebre (1939), vuelve a las andanzas de cárceles y campos de concentración, de carreteras [119] y conspiraciones donde transcurrió la angustia o se ahogó la inquietud juvenil de su generación. Otero Silva se enfrenta al asunto con un lirismo legítimo. El humorista que hay en su actitud vital aflora en las anécdotas interpoladas con oportunidad y gracia. Después, un largo período de absorción en el periodismo humorístico o serio, de El morrocoy azul y de El Nacional, lo alejaron del oficio. Volvió a ejercerlo en 1955, cuando aparece Casas muertas. Los pueblos fantasmas le inspiran un desarrollo de conflictos bastante convencionales. Las exploraciones petroleras de Oriente enmarcan a Oficina Número 1 (1961). La crítica fue benévola y hasta elogiosa con el autor y sus obras. Pero aún no había logrado vencer la rigidez en el manejo de las situaciones y un lirismo del que no andaba ausente el melodrama. Fiebre continuaba siendo su mejor tentativa. La muerte de Honorio (1963) trabaja sobre cárceles y torturas de otro umbroso período dictatorial: el de Pérez Jiménez. Como documento, la novela interesó. La voluntad de utilizar recursos y técnicas de la narración moderna, no fue siempre muy efectiva. Cuando su autor comprendió dónde estaba el éxito de su primera novela y retornó a la espontaneidad en la prosa, al manejo de la anécdota y el humor, la tesonera voluntad de narrar halló firme asidero y produjo entonces Cuando quiero llorar no lloro (1970), sin duda una novela de excelente diseño, bien escrita, interesante, exitosa con toda justicia.
Los más jóvenes de la generación, en el cuento y la novela, fueron José Fabbiani Ruiz (1911) y Guillermo Meneses (1911). Fabbiani arrancó escribiendo cuento desde 1933, fecha en que produce «Caín». Como Uslar con Barrabás, Fabbiani recrea un tema bíblico: el de la pareja original y sus dos hijos. Los dota de fuerte contextura humana y emplaza a Dios, creador del mal y la venganza. De aquella prosa insegura, de tanteos, que prosigue en otros relatos como el novelín Valle hondo (1934) o los cuentos «El Profesor de Castellano». «Guaritoto», «Brisota», «Una historia vulgar», procede el novelista. Su cuento «Guaritoto» anuncia el lirismo rural que desemboca en Curia es un río de Barlovento (1943). Sus relatos iniciales los agrupó en el pequeño volumen Agua salada (1939). «Una historia vulgar», es [120] el mejor concebido. Aun con su prosa de períodos breves, el tiempo de sus relatos es parsimonioso por la propensión al detalle, por las excesivas explicaciones, no siempre necesarias. En 1941 se presenta el novelista de asunto político-social con Mar de leva, sobre la muerte de Gómez y los años inmediatos. La prosa ha madurado mucho. Nectario Lugo, el sujeto base de la acción está construido en pequeños cuadros saltarines que van de adentro a fuera en peripecia nerviosa, esquemática, bien escrita, irónica en momentos. El mundo de los sueños o la progresión biográfica son las agujas de dos tiempos narrativos. Se está preparando el novelista de La dolida infancia de Perucho González (1946), homónima de La mala estrella de Perucho González (1935), del chileno Alberto Romero. Después, en 1959, concluyó su obra con otra novela: A orillas del sueño. Las dos últimas, fueron recogidas en volumen con el título La dura tierra (1969).
En La dolida infancia de Perucho González -su mejor testimonio narrativo- el mundo evocativo, desde la primera persona de un sujeto-protagonista que refiere su propia peripecia, adquiere un tiempo aletargado, donde ambiente y hombre se disuelven en las nieblas de la memoria que trata de «aferrarse a la niñez». Hay sin embargo un apego a cierto casticismo expresivo en la escritura culta, que resiente el interés en la novelística de Fabbiani.
Guillermo Meneses (1911) estaba destinado, con el tiempo, a ser el más contemporáneo e influyente narrador del 28. Influyente sobre las promociones más actuales. Muy joven aprende los secretos del oficio narrativo. A los 19 años, en Elite, publica su primer cuento:«Juan del cine» (1930). Reelaborado, bajo título «Adolescencia» formará parte de su libro Tres cuentos venezolanos(1938). Meneses había frecuentado con acuciosa penetración la lectura de Joyce, en especial de El artista adolescente, que ya vimos traducido temprano al español. Allí está la fuente remota -admitida por el novelista- de su literatura del crecimiento. Es una primera vertiente de su obra. La otra es la del realismo mágico, acendrado, firme en la tradición de la narrativa de tema negro. Novás Calvo, el excelente cubano de El negrero y Cayo Canas, fue su maestro, a quien menciona dentro de sus lecturas de juventud (108).
En la vertiente del realismo mágico (109), la obra de Guillermo Meneses, parte -como en la primera tendencia de «crecimiento» con «Juan del cine» y «Adolescencia»- de un primer cuento magistral: La balandra Isabel llegó esta tarde (1934). Prosigue en algunos de los seis cuentos que integraron La mujer, el as de oros y la luna (1948) dentro del relato corto. Culmina en ese relato poemático extraordinario que en 1952 provocó una verdadera conmoción estética: La mano junto al muro. Diez cuentos es el saldo de Meneses en este género. Escaso número, si lo comparamos con la opulencia repetitiva de otros autores. Pero ellos bastaron para que Meneses fuera adquiriendo progresivo prestigio y lograra influir en, por lo menos, dos generaciones que empiezan a publicar obra desde 1958. En su momento aludiremos a este hecho.
No puede afirmarse que los cuentos de Meneses son apenas el gimnasio donde va entrenando el novelista, como sí ocurre con los de Gallegos. Meneses va ampliando [122] su cosmovisión en un trabajo continuo. Pero sus cuentos tienen valores propios. La textura de su prosa y el compacto hermetismo de su estructura mágico-poética, donde la anécdota y el conflicto ceden a la potencia de un lenguaje de sugestiones simbólicas, de honda autenticidad existencial. Ya en Meneses no hay ese falso lirismo apoyado en la corteza de metáforas más o menos audaces. Las suyas se clavan directamente en el corazón de un desarrollo aparentemente realista. La poética de su escritura mana de atmósferas construidas por abstracción o disolución de la figura, como en la plástica gestual o en el abstraccionismo lírico, materias en las que Meneses tiene autoridad bastante.
Sus novelas amplían la visión de estos dos mundos. La vertiente del realismo mágico parte de Canción de negros (1934), se proyecta con resonancias sociales en Campeones (1939) y cierra en El mestizo José Vargas (1946). A partir de ese momento se produce una síntesis de actitudes en La mano junto al muro (1952), para derivar inmediatamente a un retorno: la fuente originaria de la novela de crecimiento, prefigurada en «Juan del cine» y «Adolescencia», o «El destino es un dios olvidado». Es la novela de los desdoblamientos, el contrapunto y las visiones disueltas en la atmósfera de una memoria fragmentada; el juego contrapuntístico de «Espejos y disfraces», como el mismo titulará después la síntesis de su poética (110). Un ejercicio narrativo, Cable cifrado (1961) lo conecta con el mundo de las vivencias en deshilvanar constante, para confluir en las «extrañas» construcciones de El falso cuaderno de Narciso Espejo (1952) y producir diez años más tarde una síntesis de aparentes inconexiones: La misa de Arlequín (1962). Ya para entonces, al esquema primario, joyceano, agrega las dolientes maceraciones espirituales de Sartre y Camus, y una propia autenticidad angustiada que se expresa en la sordidez cotidiana de su materia, en las proyecciones coloquiales de sexo y necesidades vitales por los cuales Meneses ya no muestra ese como pudor hipersensible de otros narradores. La estética de lo feo concreto, embellecido con la palabra narrativa, remotamente aglomerado en las obras de Sade y Kafka, reactualizado por Sartre, Camus y los narradores norteamericanos, estalló [123] en la novela-búsqueda que se organiza alrededor del caos esencial de Meneses.
Cronológicamente identificado con la generación de 1928, Mariano Picón Salas (1901-1965), ensayista por definición y vocación, creció narrador en Chile, al contacto con la novela poemática, en auge por los años del 25 al 30 en Eduardo Barrios, José Santos González Vera (evocador del mundo provinciano con un tono de nostalgias poéticas) y Salvador Reyes. Su primer libro en el género fue de narraciones y prosas poemáticas: Mundo imaginario (1927); insistió con Odisea de Tierra Firme (1931) y Registro de Huéspedes (1934). Pero fue su retorno a Venezuela, el recrudecimiento de añoranzas de Mérida, su ciudad natal, lo que permitió a su nombre ingresar en la historia de la narrativa venezolana con uno de los más bellos libros de autobiografía lírica, de humor evocativo, y penetración culta en las arterias rancias de sangres coloniales.
Ese es el fondo de su hermoso Viaje al amanecer (1943), comparable en la belleza de sus nostalgias bien escritas con las Memorias de Mamá Blanca. Persistió en la narrativa con un cuento: «Peste en la nave» (1949) y luego volvió a la novela por falsos terrenos de una filosofía expositiva donde el ensayista se impuso- Los tratos de la noche (1955). Mientras en Caracas o en Chile, jóvenes escritores trataban d e profundizar su revolución estética de vanguardia, en la provincia venezolana, especialmente en Maracaibo, se congregaba un núcleo intelectual con similares propósitos. Fue el grupo Seremos. Comportaron una conducta enfrentada al dictador, como los jóvenes universitarios caraqueños. Leyeron las revistas de vanguardia, tanto venezolanas como extranjeras. Alimentaron vocaciones de escritura. Entre sus miembros, hubo tres nombres que inclinaron su deseo intelectual hacia la narrativa: Ramón Díaz Sánchez (1903-1968), Gabriel Bracho Montiel y Aníbal Mestre Fuenmayor. Eran los tiempos en que la explotación petrolera iniciaba su invasión cultural y moral en la quieta ciudad lacustre. La sensibilidad social de Seremos trascendió en obra. Mestre Fuenmayor publicó en 1927, un volumen de catorce cuentos: Esta es mi sangre. Bracho Montiel, humorista de larga y valiente posición a través de innumerables periódicos, publicó sus primeros cuentos [124] en Fantoches. La mayoría sigue dispersa. Por los años 20 su nombre alcanzó resonancia con «La huella del hombre que pasó». En 1954, bajo el sello de ediciones «Seremos» un pequeño volumen: Guachimane. El fermento marxista de su ideología se ve en los relatos de apego integral a las formas de un realismo crítico.
El nombre mayor que aportó «Seremos» a la narrativa nacional fue el de Ramón Díaz Sánchez. Comenzó novelista, con el título que él mismo decidió borrar de su bibliografía: El sacrificio del padre Renato (1926). Luego abordó el cuento en 1933- con Cardonal. Pero el Paso definitivo hacia la historia literaria lo constituyó Mene (1936). Eran los años en que la narrativa norteamericana de los 30 se difundía por Hispanoamérica. John Dos Passos se había convertido en tipo de una literatura documental y protestataria de altísimas condiciones: Manhattan Transfer se erigió modelo de novelista. El gran narrador de la trilogía U.S.A. allanó el terreno para la avalancha magistral ejercida después por William Faulkner. Y fue Díaz Sánchez quien comprendió de los primeros esta nueva modalidad de escribir narrativa. Las discriminaciones del negro, las venturas y desventuras de una falsa riqueza petrolera en los campos de Cabimas adquirieron una jerarquía artística en manos del escritor de Puerto Cabello quien vivió y padeció aquel estallido de industria aniquiladora sobre la raíz nacional. El éxito de la obra fue rotundo. Su autor encauzó la vocación, alternadamente hacia el ensayo y la historia, pero sin descuidar su dote de narrador. En 1941, Caminos del amanecer dejó huella importante en el cuento. La magia y el misterio configuraban la intensa dramaticidad humana de sus tipos. Los siete cuentos del volumen constituyeron piezas antológicas, sin duda. En 1946 fue ratificada la calidad del cuentista al obtener el premio del concurso anual de cuentos promovidos por El Nacional, con «La Virgen no tiene cara»: Díaz Sánchez abandonó desde ahí el trazo inicial de un realismo poético, para ingresar al trabajo artesanal de una escritura culta y encerrar en ella materiales de consistencia popular. La estructura de sus narraciones siguió siendo impecable. El dominio de un oficio tercamente ejercitado lo salvó. Pero cierta inautenticidad de [125] situaciones, cuando ya Meneses había colmado cruda sinceridad narrativa con jerarquía maestra los temas del negro, colocaron su nombre en un nivel subsidiario. «La Virgen no tiene cara» anuncia no obstante al gran novelista que aún estaba forjando un metal nuevo. Con el mismo título del cuento recogió un volumen en 1951. Un año antes fue el impacto final: Cumboto (Premio de novela «Arístides Rojas» 1948). El escritor había llegado a una madurez de escritura, pero el afán cultista de hacer «arte» y no de crear «Ilusión de realidad» debilitó la capacidad de tensión narrativa que perfiló a Mene como una gran novela. El artesano se vio demasiado a las claras, o si se quiere el artífice de situaciones premeditadas al exceso. Cumboto fue, con todo, la novela consagratoria. Luego vino el declinar por el despeñadero de una excesivamente cuidada elaboración de esquemas cíclicos. Casandra quiso volver tardíamente al mundo novelístico de la «vida en la región petrolera del Zulia». Sólo que ya no fue una novela vivida sino recreada sobre un remoto y macerado mundo de vivencias juveniles y la fuerza ya era escasa. Reanudó el trabajo narrativo de Cumboto, aun dentro de la conformación de su rigidez omnisciente, en Borburata; pero ya los aromas del cacao se habían evaporado y la novela falseó situaciones otra vez sobre el persistente problema de una discriminación racial no muy convincente. Toda la carga de poesía novelada que modeló casi escultóricamente en Cumboto, tan bien analizada por Sambrano Urdaneta en sus Apuntes críticos sobre Cumboto (111), al revertir en una simbiosis de realismo, es devorado por el afán de técnicas de yuxtaposición en los planos de Borburata, novela que Orlando Araujo mira con otro gusto (112).
Llegamos así a una nueva fase en la narrativa venezolana. A lo que pudiéramos llamar el proceso actualizador de la novela y el cuento, si admitimos la afirmación que Orlando Araujo, en su travieso y excelente libro sobre la Narrativa venezolana contemporánea, llama un siglo XIX que duró 136 años.
Muerto Gómez, todo el volumen de la mejor producción narrativa almacenada por las vanguardias se vuelca [126] sobre los lectores venezolanos. El surrealismo abre sus compuertas decisivas en la poesía con el grupo y la revista Viernes. Elite reemprende su amplio alojamiento para la literatura. Fantoches, clausurado durante varios años, reaparece en manos de Leo, más fervorosamente combativo en su inquietud de consolidar la protesta social en un arma literaria, que al final resultó de doble filo. Una nueva promoción de narradores intentó conciliar las conquistas más auténticas del realismo y los aprendizajes bien asimilados de la vanguardia. Los temas desarrollados en la ficción se diasporizan.
Una segunda promoción, o lo que llamamos segundo subgrupo en el núcleo de Fantoches compacta la orientación del realismo mágico. No faltan quienes aún mantengan una melancólica reminiscencia modernista ya senil: Antonio Reyes (1901), por ejemplo, el director de Perfiles (1925-1935), de orientación demasiado artística y autor de Cuentos brujos (1931) y la novela Lucrecia Amorós (1933). Sostiene su inquebrantable voluntad de hacer «ficción» un tanto al modo de Dominici, con desdibujos fantásticos: Hay esmeraldas en Mérida (1945) y Vuela el maleficio (1954), dentro del cuento; o las novelas de Las viudas de color (1937), La «única» verdad de la bailarina (1938), La mariposa amarilla (1955). Otros, como Jesús Enrique Losada (1895-1948), entregan una muestra de originales cuentos futuristas: La máquina de la felicidad (1938). Mientras que el reportaje novelado asume la medida de un criollismo todavía vigoroso: Balatá (1936), de Francisco de Paula Páez; Guataro (1938), de Trina Larralde; La mojiganga (1938) de Ángel S. Domínguez y Noche de indios (Relatos del Arauca) de Francisco de Paula Páez.
Tres mujeres cierran filas en la narración de esos años posgomecistas. Mercedes Carvajal de Arocha (1902) que bajo el nombre literario de Lucila Palacios ha sostenido una perseverante vocación hasta hoy, se inicia con Los buzos, novela escrita en 1934, publicada en 1937. A la que siguieron Rebeldía (1940), Tres palabras y una mujer (1944), El corcel de las crines albas (1950), Cubil (1951), El día de Caín (1958), Tiempo de siega (1960), Signos en el tiempo (1969), y La piedra en el vacío (1970). En el cuento ha legado Trozos [127] de vida (1942), Mundo en miniatura (1955), Cinco cuentos del sur (1962).
Con estrujante capacidad de realismo se exhibe Ada Pérez Guevara (1905) en el novelín Tierra talada (1937), para ingresar en el cultivo intenso del cuento, cuya primera tentativa Flora Méndez (1934) fue exitosa. Su libro máximo es Pelusa y otros cuentos (1946).
Con el seudónimo Elinor de Monteyro, Blanca Rosa López, como antes Lucila Palacios, se dio a conocer a través de la Asociación Cultural Interamericana, promotora de concursos literarios femeninos. Caminos (cuentos del hospital y otros) (1936) fue seguido del triunfo alcanzado por Entre la sombra y la esperanza (1944), premiado en el Quinto concurso de la mencionada Asociación. Escribió además dos novelas: En aquellas islas del Caribe (1947) y Hechizo y emboscada (1951).
Todas estas variantes no hicieron sino enmarcar la avalancha de un realismo más artístico y un neocriollismo a la ofensiva, que giró alrededor de Fantoches, cuyo concurso de cuentos nacionales perduró casi hasta la extinción del semanario.
Arturo Croce (1907). Perteneció a la generación de 1928. Comenzó haciendo poesía. Publicó un primer relato, «La carretera», en Cultura Venezolana. Su primer libro, Chimó y otros cuentos, es de 1942. Allí está plasmada su ideología social de combatiente en favor de los obreros y campesinos de su región: el Táchira. Sus relatos iniciales son pequeños himnos telúricos de aquellas serranías, donde está presente la huella del magisterio galleguiano. La madurez del narrador tarda en afianzarse a través de libros como Taladro (1943), La muerte baja de la montaña (1947), hasta que «Un negro a la luz de la luna», obtiene segundo premio de El Nacional en 1947. Con La montaña labriega (1958) explora un telurismo más legítimo. Tierra revuelta (1952) y Surimán (1955), habían reiterado hallazgos parciales de sus primeros libros. Vino después una novela agrisada de folklorismo: Los diablos danzantes (1961), luego Talud derrumbado (1961), para alcanzar después dos éxitos de concurso: El nudo (1968) y La roca desnuda (1968), esta última, ampliación de un cuento del mismo nombre, resulta uno de sus mejores libros. [128]
Raúl Valera (1912) obtuvo en 1942, mención honorífica de Fantoches, con «Fiesta en el puerto». Un año después ganó primer premio del mismo semanario con «La alcancía de barro negro». Después de Intentona (1946), su primer libro, diseminó cuentos por revistas y periódicos. En 1951 obtuvo accésit al concurso de El Nacional, con «Mañana si será», su mejor relato.
Lourdes Morales (1912) ganó el premio Fantoches en 1942, con Mi General. Una extraña fuerza mágica y cierta ironía caracterizan su narrativa, cuyo primer libro Delta en la soledad (1946) hizo prever un valor destacado. Seis años después publicó Marionetas (1952) y luego mantuvo silencio.
Eduardo Arcila Farías (1913) fue otro de los nombres promisores del realismo social a partir de su primer libro Sudor (1941), siete relatos sugestivos sobre los obreros de la región petrolera zuliana. La investigación histórica, lo absorbió. Tenemos razones para afirmar que ha seguido cultivando su don narrativo, en un silencio que no rompe.
Poeta de finísima expresión, Pedro Francisco Lizardo (1920), integrado después a Contrapunto, escribió un grupo de cuentos de excelente escritura. Publicó en Fantoches: «Malasangre», «Migajita» y «Maldeojo». «Malasangre» fue reproducido y comentado elogiosamente en la revista Pan, de Buenos Aires. Más tarde, poeta renombrado, volvió al cuento y obtuvo tercer lugar en el concurso de El Nacional, con «Viaje al fondo del espejo». Lamentablemente Lizardo no ha rescatado le las páginas periodísticas sus elogiadas narraciones. Algo tienen. La delimitación realista impuesta por Fantoches debía llegar a una extenuación, desde el seno mismo del semanario. Aires de universalidad y nuevas influencias batían por la narrativa de todo el Continente. La Segunda Guerra Mundial había producido nuevos desencantos, como antes, la Guerra Civil Española, otras indignaciones. Los grandes maestros de la novela inglesa y norteamericana se leían con furor. Los neorrealistas italianos descubrían a Faulkner y proyectaban una diáfana manera de interiorizar el relato en nuevos sondeos existenciales. Productos de estas modalidades que habían de cristalizar en la generación siguiente, a la cual se incorporaron, son dos nombres destinados a desbrozar [129] los nuevos métodos y técnicas. Son Óscar Guaramato y Gustavo Díaz Solís.
Óscar Guaramato (1916), obtuvo en 1943 dos reconocimientos, en Fantoches y en la revista Alas, de Barquisimeto. Dos años después vino su primer libro, de asombrosa madurez: Biografía de un escarabajo (1945). Sus dilemas existenciales expresados con emotividad contenida y escritura poemática -rememorante de Vasco Pratolini, el de Oficio de vagabundo- restauraron el verdadero sentido poético al cuento venezolano. Desde entonces, hasta los más duros temas, como los fusilamientos de la guerra civil española, hasta los más cotidianos, como la vida de una familia de ratones, logran conmover humanamente por la ternura legítima que sabe incorporar a sus relatos Por el río de la calle (1953), La niña vegetal (1956).
Gustavo Díaz Solís (1920), a los diecinueve años fue la sorpresa de Fantoches, cuando obtuvo el premio con su cuento Llueve sobre el mar. Su primer libro fue Marejada (1940). La obra con que empezó a agigantar su prestigio de cuentista es Llueve sobre el mar (1944). En 1947 quedó ratificada su excelencia narrativa en «Arco secreto», segundo premio en el concurso de El Nacional. En 1948 reanudó en un solo volumen su producción: Cuentos de dos tiempos. Posteriormente ha seguido trabajando relatos de sorpresiva perfección: Cachalo (1965), El punto (1965).
Díaz Solís retomó los asuntos regionales venezolanos; pero sus cuentos, cada uno trabajado con rigor de miniaturista, integraron el mundo psicológico de sus tipos con atmósferas de un misterio arrancado a lo cotidiano, apenas perceptible en su tangibilidad concreta. La diafanidad de escritura, la precisión matemática del detalle, aprendidos de su primer maestro, Horacio Quiroga, desdoblan la estructura en significaciones subyacentes, mágicas o simbólicas, ocultas a la literalidad del discurso. La frecuentación de los grandes maestros norteamericanos Faulkner, Hemingway, Henry James, decantaron en su narrativa envolvente y misteriosa, llena de luces y sombras paralelas a los conflictos de las oscuridades espirituales, las obsesiones y miedos, los instintos y deseos del ser humano. En él se anunció la universalidad trascendente de un nuevo objetivismo de la conciencia, que reafirmó el grupo de Contrapunto. [130]
10. Los de Contrapunto.
Si el grupo Viernes representó en 1936 la consolidación definitiva del surrealismo en la poesía venezolana, Contrapunto significa en la narrativa una puesta al día en influjos universales. Hasta 1940 hemos visto que nuestra narrativa no lograba zafarse del poderoso hálito represivo del regionalismo. Hubo esfuerzos, extraordinarios algunos, por romper este cerco, pero lo aislado y distante de cada intento privó que la brecha fuese decisiva. Seguía narrándose desde fuera y las incursiones al mundo recóndito del hombre terminaban disueltas en la omnisciencia rígida. Era como si las visiones hubieran ido deslumbradas por la luz y el paisaje tropicales hasta impedir la andanza por las tinieblas del yo.
Los de Contrapunto no tuvieron ya el escrúpulo al elegir asuntos rurales o urbanos. Fue lo de menos. Importaba trascender más allá de nosotros mismos, desde los estratos abismales del subconsciente y los hastíos psicológicos. El solo nombre de la revista hace pensar en otros magisterios: Huxley, en primer término; luego, Faulkner. Tras ellos, todo el caudal de experiencias que estaba revelando el conflicto y la escisión social polarizada en dos mundos: socialismo o capitalismo, con un nuevo gravitar de amenazas: el nazismo. La busca de los nuevos narradores había tenido adelantados en Meneses, Díaz Solís y otros de las generaciones anteriores. Por eso no hubo escándalo ni polémicas espectaculares de parte del grupo que unió a Antonio Márquez Salas, Héctor Mujica, Humberto Rivas Mijares, Andrés Mariño Palacios, Ramón González Paredes, Óscar Guaramato, acompañados de poetas y ensayistas como José Ramón Medina, Ernesto Mayz Vallenilla, José Melich [131] Orsini, Alí Lameda, Eddie Morales Crespo, Juan Manuel González, Rafael Pineda y otros.
La línea recién trazada fue oriente de otros jóvenes que, si no cerraron filas en la revista, al lado de los primeros llevaron el cuento y la novela a experimentación audaz.
No fue Contrapunto, solamente, el vocero de la nueva generación formada, en su mayoría, por autores nacidos en la década de los veinte. Otro hecho es de mención ineludible. Es la presencia de un diario moderno, que prosiguió el estímulo a la narrativa en su concurso anual de cuentos: El Nacional, fundado en 1943. Allí se han revelado los grandes cuentistas de esta promoción y los de más recientes apariciones.
Antonio Márquez Salas (1919), entre los de Contrapunto es el mayor nombre por valores y trascendencia de la obra. En 1947 conmovió a los lectores con El hombre y su verde caballo, premiado en el concurso de El Nacional, una distinción que ha recibido varias veces. La narrativa de Márquez Salas ya no se sostiene sobre una acción definida a flor de cuento. El hermetismo de su discurso disgrega elementos y exige del lector una complicidad total para captar un desarrollo de situaciones más que de acciones, casi siempre suspendidas hasta caer en un final abierto, en abismo. Su primer libro se tituló como el cuento famoso; apareció en 1947. A partir de él, la cuentística de Márquez Salas fue cerrando cada vez más su mundo críptico para llevarlo a una casi inaprensible atmósfera poética donde no hay acontecimiento sino que la situación se poetiza: «Como Dios». Casi todos los cuentos de Las hormigas viajan de noche (1956) participan de esa constante. Con el segundo libro cierra su fabulación inusitada, que originó en su momento una verdadera conmoción entre críticos y lectores avorazados sobre sus relatos para darles disímiles interpretaciones y gustarlos o rechazarlos sin posible fórmula de juicio. Juan Liscano fue, entre los primeros, quien se ocupó seriamente por penetrar la clave esotérica de este narrador desconcertante (113). Márquez Salas llegó a crear un lenguaje propio, particularizado en su simbolismo hasta el extremo de poner en aprietos a los lectores más avisados, quienes se pierden en su universo [132] tenebroso y sórdido, cuya violencia emana de la escritura misma, sin asideros ya en las digresiones explicativas de una sociología en bancarrota. Cuando en sus cuentos hay tragedia, ella está vista a retazos flotantes, desintegrada en una viscosidad que la atemoraliza y la hunde en el mito primario del hombre ante su inexplicable universo. La misma hazaña de Márquez Salas en el cuento, correspondió en la novela a un hermano menor de Contrapunto, arrebatado temprano de sus ficciones por la locura y la muerte: Andrés Mariño Palacio (1927-1966).
Su obra corrió la misma desventura que el hombre empeñado en comprender estéticamente un mundo horrendo de genocidios y restricciones al ser humano. Gran cantidad de sus cuentos permanece inédita, ordenada por Roberto Lovera de Sola. La obra publicada apenas alcanzó cuatro títulos: un haz de Ensayos, de extraordinario valor para entender las teorías literarias de Contrapunto, un manojo de cuentos, El límite del hastío (1946) y dos novelas: Los alegres desahuciados (1948) y Batalla hacia la aurora (1958).
En uno de sus ensayos se autorretrató, con los compañeros de grupo, en identidad con «Una generación perdida», semejante a la que bautizó Gertrude Stein a fines de la primera guerra y donde participaba Hemingway. Mariño, conciencia crítica de su generación, se ubica dentro de un país carente de economía y cultura propias, con lo cual «no podemos comer ni tampoco podernos soñar» (114).
Su mundo narrativo, casi amorfo, es un constante preguntarse por la realidad que no comprendió nunca, de donde sobrevino su desesperado aislamiento, túnel hacia la locura, hijo de un legítimo hastío vital que expresa con amargo alborozo. Si la generación norteamericana criticada por la Stein había librado batallas por la defensa de unos incomprensibles ideales de guerra mundial, la batalla de Mariño fue contra la tiniebla interior que lo asfixiaba, contra un enemigo intangible y sin embargo hostigante, un ser ante una nada, más próxima a Kafka y de Camus, que de Sartre. «Soy un hombre joven y venezolano que trata de expresar sus emociones, [133] sus anhelos y esperanzas a través de su condición de escritor. (...) En tiempos como los actuales, en patrias como las nuestras, más que los gestos abombados, más que las palabras huecas, más que las apasionadas poses de sacrificio que no son tales, valen las nobles, humanas y desinteresadas actitudes de aquellos espíritus que no saben de la moneda alta ni de la baja, que han olvidado el juego absurdo de cotizaciones y apenas si están enterados de las oscilaciones solitarias de sus propias almas.» (115)
De tales conceptos no podían salir a la novela y al cuento si no unos seres sin rostro, ideas encarnadas en palabras de soledad, «oscilaciones» de almas, espíritus transeúntes por una ciudad incomprensible, símbolos rilkeanos en busca de un método para inventar la propia muerte. Es el suyo, mundo narrativo de un niño que apenas si alcanzó a transitar una adolescencia de perplejidades angustiosas, de sexo tormentoso, de sintaxis iracunda que irrumpe a momentos contra los moldes criollistas.
Humberto Rivas Mijares (1919) venía de Valencia aún maniatado por los surcos del criollismo. Gleba (1942) sigue rindiendo culto a las tragedias rurales, con buen manejo de recursos, es cierto, pero con obediencia a los vicios y logros de la vieja escuela. Hacia el sur (1942) y, en especial Ocho relatos (1944) indican un saludable contagio de otras energías narrativas, en su vinculación con el grupo Contrapunto pero es en El murado donde alcanza a trascender.
Ramón González Paredes (1925) fue el más abundoso en volumen de obra. Cuento y novela lo atrajeron por igual. Salir del parroquianismo fue su decisión expresiva, a partir de Crimen extraordinario (1945) y El suicida imaginario (1947), novela muy afín con las de Mariño Palacios, en ciertos recursos wildeanos. Un halo poético diluido y cinematográfico a momentos se nota en Campanas sin campanario (1948). Volverá a la novela en Génesis (1949) y Éxodo (1953). Su constancia fue la de un impaciente virtuoso. Pero cierta rigidez en el manejo de la escurridiza materia de ficción y una presa que no termina de soltar amarras le imprimieron [134] culminar en una obra de proporción y cualidades equiparables a su esfuerzo.
Héctor Mujica (1927) comenzó escribiendo cuentos de airoso lenguaje poemático: El pez dormido (1947). Luego volvió por los fueros del realismo social apoyado en una especie de prédica anhelosa de revoluciones, a partir de Las tres ventanas (1953) donde se ha mantenido en poco activa labor hasta sus últimos relatos.
Vinculados por amistad o identificados por inquietudes estéticas con los de Contrapunto, aparecen cuatro nombres más en el cuento de los años cuarenta.
Pedro Berroeta (1914) publicó su primer libro, Marianik (1945) ilustrado por numerosos escritores de generaciones precedentes. Obtuvo segundo premio de El Nacional con «Instantes de una fuga» (1948). Maduró largo tiempo sus facultades para hilvanar mundos fantásticos de escritura efectiva y las volcó en una novela artística de tema histórico: La leyenda del conde Luna (1956), con la cual obtuvo premio auspiciado por la Cámara Venezolana del Libro. La perfección de sus dotes se proyecta en los últimos años sobre otra novela: El espía que vino del cielo (1968). Toda su obra se mueve en resonancias sinfónicas alrededor de un mundo plenamente ficticio. No lo amedrenta volver a los espacios cosmopolitas en sus cuentos o a las remotas costumbres de una historia desleída. Para él, narrar es arte y artificio y en esa esfera produce su ficción, sin engaños. Por eso los seres enigmáticos que guardan bien escondido un final de historia abundan en sus narraciones. Por eso también el resorte humorístico va puesto en lugar propicio dentro de las situaciones, para provocar la sonrisa del entendido que acepta el juego de la ficción como tal, sin pedirla más nada a cambio, como no sea dejarse atrapar en la sutileza de unos diálogos y unas acciones continuas que no importa a dónde nos llevan.
Oswaldo Treío (1928) vino también de Mérida, Márquez Salas. Traía una melancólica forma de añorar magias de montañas y nieblas para extraerles una historia y lanzarla contra un discurso, por el final o el comienzo, en un malabarismo técnico sostenido a través de libros como Los cuatro pies (1948), Escuchando al idiota (1952), Cuentos de la primera esquina (1952) [135] -uno de sus más bellos libros-, Aspasia tenía nombre de corneta (1953). De un surrealismo bien incorporado, llega al relato de penetración psicológica en Depósito de seres (1965) hasta llegar a una decantada maestría en la novela También los hombres son ciudades (1965). Luego ha emprendido, con muy relativo éxito el camino experimental: Andén lejano (1968).
Manuel Trujillo (1925) viene a ser un caso en el cuento venezolano. Inconstante en su oficio, periodista sagaz, su extraordinario talento para escribir con humor natural lo ha llevado a los predios del cuento sin esfuerzo, pero también sin cuajar en obra decisiva. Comienza escribiendo Cuatro cuentos rurales (1949), ensaya el relato fantástico en Tiempo sin reloj (1950), obtiene segundo premio de El Nacional con «Mira la puerta y dice», reaparece dentro de la narrativa de la violencia, en tono humorístico -a veces de humor negro- con su mejor libro hasta ahora: Chao, muerto (1970).
Alfredo Armas Alfonzo (1921) publicó su primer cuento, «El borracho» (1945) en Elite, ilustrado con un dibujo de Carlos Cruz Diez. En carta suya de 1968, llena de humor autocrítico, dice: «Ni su autor ni el autor de las ilustraciones suscribirían hoy ese horror; hablo también por Carlos Cruz Diez. El único que entonces protestó la publicación fue monseñor Pellín en La Religión, por considerarla obscena y deliberadamente pornográfica, y cómo nos reímos entonces.» De ese entonces, hasta hoy, no ha dado tregua a su vocación de cuentista. Lector temprano de Faulkner, ligado por amistades a Contrapunto, su mundo gira alrededor de un expresionismo arraigado en leyendas milagrosas y temores al diablo que merodea por las calles de Clarines; inundo de narraciones orales supersticiosas, cuentos de aparecidos expresionismo natural e ingenuo, allí aprendió más que en Faulkner a relatar su galería de tipos increíbles como la realidad concreta, a veces mucho más absurda y fantástica. Armas Alfonzo asume el punto de vista y el tono de las viejas contadoras de historias medrosas, de los anecdotistas de esquina y farol, que guardan en los pueblos de provincia la historia viva sobre muertos de las guerras civiles, raptos y amores irreverentes, [136] mitos de solteronas, milagros que todos creen por miedo a Mandinga. Así conformó su recia escritura.
En 1949 ganó el segundo premio de El Nacional con «Los cielos de la muerte», con el cual tituló su primer libro, editado el mismo año. En seguida sus otros libros: La cresta del cangrejo (1951), Tramojo (1953), Los lamederos del diablo (1956). Empeñoso deseo de concisión, cada vez mayor, es lo que destaca a partir de Puerto Sucre-Vía Cristóbal (1968), La parada de Maimós (1968), El osario de Dios (1969). Key Ayala ha considerado la anécdota como un género literario. Su definición -referida a la anécdota de tipos cultos- encaja para conceptuar los últimos relatos de Armas Alfonzo: «Lo breve tiene toda la eficacia y la fuerza viva de la velocidad. (...) Con amplio criterio se puede prescindir de clasificaciones cuando un género híbrido nace en la noble cuna del ingenio y la gracia. Así para la anécdota como para el cuento hablado venezolano.» (116) De la anécdota y el cuento hablado tomó prestada Alfredo Armas Alfonzo la geometría secreta de sus relatos, donde el autor se extraña de la historia, el punto de vista se despersonaliza, la tensión prevalece desnuda; es la originalidad impactante de su cuentística, tan mal comprendida a veces. [137]
11. Bajamar de diez años.
En 1948, un novelista es derrocado como Presidente de la República, por un golpe militar. Dos años bastaron para vigorizar una dictadura, la más mediocre y triste padecida por Venezuela en este siglo. Un militar de escuela se rodea de una cohorte gris de torturadores y censores, aparte de muy pocos intelectuales. La literatura de entrelíneas se hace raquítica en la prensa, donde encuentra refugio. El concreto armado reemplaza la energía narrativa. El ensayo combate con timidez, mientras lo dejan. Los pocos que enfrentaron una agudización mediadora de nuestra cultura se marcharon, o los intelectuales censores los mandaron acallar. De tal estado, tal literatura.
La narrativa publicada entre 1948 y 1958 sólo tiene destellos momentáneos en la prolongación de autores pertenecientes a generaciones que venían publicando desde el 36 o antes. Nombres nuevos, hubo pocos: obras trascendentes, en número ínfimo. El inventario de ese tiempo conduce al desolado panorama de una bajamar literaria, a una sequía de talentos. Los intelectuales en su mayoría combatieron la dictadura, se exilaron, fueron a la cárcel y al silencio. Gómez fue combatido con poemas y caricaturas. Pérez Jiménez, con flacas urdimbres conspirativas, primero; con piedras y bombas molotov, después. Eso llevó tiempo y lo quitó a la creación. Así fue. Los terrenos ociosos alojan malezas. El vacío literario se puebla con arborescencias de viejas corrientes. Se vuelve por los fueros de un regionalismo pintoresco o filantrópico; por la narración histórica, el «cuento infantil», el costumbrismo más o menos maquillado para disimular su anacronismo. Así producen sus [138] obras muchos nombres olvidables. Los recordables, exiguos, pueden deducirse con esfuerzo a los siguientes:
Un grupo de mujeres frecuenta la narrativa. Narcisa Bruzual es autora de La leyenda del estanque (1948), y una novela de cierto interés: Guillermo Mendoza (1952). Nery Russo alcanza éxito con una biografía novelada de Luisa Cáceres de Arismendi: La mujer del caudillo (1953), a la que sigue Zory (1956). Gloria Stolk es autora entre otros libros de Bela Vega (1953), Amargo el fondo (1957), Cuando la luz se quiebra (1961). Mireya Blanco escribe cuentos para niños. Su mejor libro es Cachito (1952). El nombre de mayor relieve, con genuina calidad, dotado para volver a la literatura de añoranzas vivenciales con cierta agudeza crítica es Antonia Palacios. Ana Isabel, una niña decente (1949) es una muy bella novela. Su autora mantiene activa la capacidad novedosa de su escritura narrativa hasta un último libro de relatos: Los insulares (1972). Alejandro Lasser había comenzado a publicar en los años de Contrapunto: así entrega Sin rumbo en 1944. Los sondeos del mundo interior, la subconsciencia aflorante, el juego hábilmente labrado sobre los tiempos y planos del relato, maduran y se consolidan en su mejor novela, que llena con nobleza el gran vacío de estos años: La voz ahogada (1952). En ella alternan las premoniciones oníricas con las angustias del escritor, las tensiones psicológicas para sostener el interés presentativo de la historia. Tal vez una omnisciencia, rígida aún sea el reparo mayor que podría hacerse a esta novela.
Felipe Massiani, más conocido como ensayista y crítico literario, publicó en Chile su novela Dinamarca, solamente una pensión (1952). Carlos Dorante aportó su único libro de cuentos: Los amos del cielo (1954) y Manuel Pereira Machado editó, muy tardíamente, sus amargas historias de la experiencia gomecista: Muñecos de cuerda (1953).
La resurgencia del criollismo o al menos de un regionalismo repetitivo se acusa en libros de calidad aceptable sin duda, dentro de su poca aportación nueva:
José Berti había comenzado sus relatos de la Guayana venezolana con Espejismo de la selva (1947); los continuó en Oro y orquídeas (1955) y concluyó su obra con El motor supremo (1957). Enrique Muñoz Rueda, Antonio [139] García Delepiani, Ángel Mancera Galletti, completan la nómina recordable en la novela. José Antonio de Armas Chitty deja su testimonio en el cuento con Cardumen (1952). [140]
12. Poesía y violencia. El último decenio.
Desde 1957 un cansancio de sombras y una inquietud por despertar se produce en lo Político y lo literario. En lo político, los partidos se unen para buscar el modo de sacudir diez años de dictadura. Nace la junta Patriótica. Los intelectuales participan activamente en la política. Redactan o firman manifiestos. Van a prisión efímera. Desde el exterior, los exiliados animan el ambiente con revistas y correspondencia clandestinas. En la narrativa se produce la revelación de un nombre nuevo, premonitorio de una nueva insurgencia: Héctor Malavé Mata, ganador de premio en El Nacional con La metamorfosis. Otro grupo empieza a reunirse para fundar después una revista llamada a ser punto de arranque para una nueva literatura narrativa en Venezuela: es la revista Sardio.
En 1958 el pueblo se vuelca por las calles. El año nuevo amaneció con los aviones de la Fuerza Aérea sobrevolando Caracas. Lanzan bombas que no estallan; tampoco la insurrección. Veintitrés días después la agitación callejera provoca la caída de Pérez Jiménez. Un compás de alborozos se abre por un año al menos. Viene luego la afirmación de una democracia representativa que irá tornándose también represiva. La violencia armada no espera. La revolución cubana es un ejemplo incómodo. Los frentes guerrilleros proliferan. La polémica ideológica y las divisiones de partidos están en el orden del día.
La censura de diez años, rota ahora, generó una impaciencia de escribir. Nuevos grupos literarios, cantidades de revistas juveniles, acometían una revisión de logros y estancamientos. Intelectuales nuevos que habían permanecido en exilio o padecieron cárceles, o protagonizaron [141] la resistencia clandestina, se enfrentan generacionalmente a los consagrados que regresaban del exilio con todos sus galones de consagrados. Rodolfo Izaguirre, integrante de Sardio, inventariaba la novela venezolana en el tiempo y señalaba su estado crítico (117).
Los escritores de 1920 son ahora los funcionarios y dirigentes de una democracia dura. Los jóvenes cuestionan estética y políticamente a aquel grupo. Los nuevos intelectuales, de 1958 en adelante, al releer y criticar las obras del pasado inmediato o remoto, trataban de encontrar raíz o antecedente a sus inquietudes, aunque su vida estuvo más dirigida hacia Europa y Estados Unidos: Rimbaud, Lautreamont, Saint John Perse, James Joyce, Henry Miller. Hallaron referencias nacionales en la obra de un poeta solitario: José Antonio Ramos Sucre; un cuentista, Julio Garmendia; un novelista: Guillermo Meneses.
A estas alturas se había cavado un foso distanciados entre quienes continuaban repitiendo temas regionalistas mimetizados en una orgía metafórica procedente de las vanguardias y quienes clamaban por una autenticidad mayor de contextos urbanos o semiurbanos. Los apegados a las tradiciones supervivientes del criollismo seguían mostrando una dualidad de lenguaje: estrato popular deformado cuando hablaban sus figuras y estrato cultista -a veces culterano- cuando se presentaba el omnisciente narrador lleno de orgullosa dote lírica que apenas si daba tregua al vivir de sus criaturas de ficción. Los nuevos narradores se empeñaron en lograr una expresión más sobria, más directa. Economizaban las metáforas para ajustarlas con precisión a las necesidades de la estructura, sin permitir que un falso lirismo estrangulara las acciones, como ocurrió aún en algunos narradores de los años cuarenta. El decir cotidiano, las expresiones coloquiales se convirtieron en el recurso natural del contar. Una conciencia del trascender, de lo universal subyacente en los contextos de lo nacional, fue la nueva preocupación de poetas y narradores. Inquietud que había iniciado Contrapunto y que ahora cobraba plenitud. [142]
Revistas literarias como Tabla Redonda siguieron a Sardio, aunque la orientación ideológica de ambas entró en colisiones. Guillermo Meneses funda por los años sesenta la revista Cal y da generoso apoyo a jóvenes que ensayaban sus primeros textos narrativos.
La década del 60 a los 70, sepultada la efímera unidad política del 23 de enero de 1958, agudizó la crisis ideológica de la cual no escapó ninguna manifestación de la cultura. La violencia revolucionaria y las divisiones de partidos, las persecuciones y la prisión, desmembraron o reagruparon a los intelectuales y artistas, aportaron una temática doliente. Textos de honda impactación en su aspereza de lenguaje fueron naciendo con El techo de la ballena, heredero de Sardio: «Rocinante», «En letra roja». Otras revistas, como Zona Franca, de Juan Liscano, abrieron frentes polémicos. Se discutió sobre la justeza o la arbitrariedad de un llamado a la insurrección que fue generalizándose. De la rebelión política se pasó en literatura a subvertir también el orden de la palabra narrativa (118). La escritura de la novela y el cuento venezolanos, acartonada a veces, lenta, propensa a las circunvoluciones barrocas, fue puesta en entredicho. De la arremetida surgió una prosa ágil, encendida, dirigida a hacer saltar los falsos mitos, el tabú de algunas palabras, el carácter intocable de algunas figuras y situaciones (119). A la vieja tragicidad filantrópica de ciertas novelas se opuso ahora la pintura viva, casi grotesca, de una clase media y marginal amorfa, hacinada en los barrios suburbanos; a las recatadas situaciones amorosas se enfrentó un Eros golpeante, el humor negro, el sexo enfurecido, la insurgencia verbal, como reflejo literario de la insurgencia armada que baña de sangre los años del 62 en adelante. Esos rasgos, de una u otra manera son palmarios en la obra de autores que vamos a referir sumariamente. [143]
Salvador Garmendia (1928). Empezó novelista. Halló resonancia a partir de Los pequeños seres (1959). Luego acrecentó su nombre con tres novelas más: Los habitantes (1961), Día de ceniza (1963), La mala vida (1969). Lleva publicados también tres volúmenes de cuentos: Doble fondo (1965), Difuntos, extraños y volátiles (1970), Los escondites (1972).
Con excepción de los dos últimos títulos, en la obra restante, Salvador Garmendia persigue obsesionado a los hombres grises que habitan una ciudad sin salidas: la burocracia, la clase media de barriada; son perfiles trazados con lenguaje duro, altamente cargado de sugestiones, seres gestuales. Es la poesía de lo cruento que emerge o se oculta en la sordidez de una materia hábilmente manejada. Los burócratas deformados hasta en la soledad de la piel arrancada en tiritas por inercia o nerviosismo; las ceremonias de Onán en graves templos descritos con implacable objetividad; el tiempo cenital y viscoso de las oficinas habitadas por la asiduidad rutinaria. O bien, el hombre acompañado de memorias turbias en el cuarto de barrio en actitud de un narciso irreconocible, plantado ante el espejo de un sexo huidizo. Todo este material conforma el mundo narrativo de quien sin duda es la más alta expresión de nuestra narrativa contemporánea. En sus dos últimos libros parece haber roto -¿definitivamente?- con la gravedad insolente que tanto se aplaude o critica en Garmendia, pero donde ya estaba repitiéndose. Una atmósfera diluida, lindera del absurdo y la fantasía, apunta en las mejores piezas de Difuntos, extraños y volátiles. Los escondites, en cambio, retornan a unas fuentes surrealistas que se mantienen más en la jerarquía del boceto, en apuntaciones de otra obra que ya viene: Los pies de barro.
Es bueno recordar que Salvador Garmendia, perteneciente al grupo Sardio cuando publicó sus dos primeras novelas: Los pequeños seres y Los habitantes, apenas si recibió aceptación de muy escasa crítica. Muchos dudaron del poder transformador del novelista larense. Hubo que esperar hasta 1967, cuando un Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana congregó a un grupo de críticos y creadores hispanoamericanos de relieve; [144] entre ellos, Ángel Rama y Rodríguez Monegal (120), se interesaron sinceramente por el movimiento narrativo venezolano. Leyeron y escribieron sobre nuestros autores. Entonces vino el descubrimiento de la potencia encerrada en la obra de Salvador Garmendia. Las ediciones de sus obras se han hecho numerosas después. Editoriales de otros países -Uruguay, Cuba, Argentina- le ofrecieron oportunidades y lo difundieron. Su obra está hoy vertida a otros idiomas.
Adriano González León (1931) se había revelado como cuentista al obtener clasificación en un concurso de El Nacional, con su relato «En el lago». Bajo pie editorial de Sardio publicó Las hogueras más altas (1958), reeditado el año siguiente en Buenos Aires, por Juan Goyanarte, con prólogo consagratorio de Miguel Ángel Asturias. Reiteró la brillantez agresividad de su relato en Asfalto-infierno (1963), edición de El techo de la ballena; luego, otro volumen de cuentos: Hombre que daba sed (1967). El autor maduraba en silencio una novela. Ella lo consagró internacionalmente cuando obtuvo el Premio Biblioteca Breve de Seix Barral: País portátil (1968).
País Portátil es novela de violencia urbana y de memoria virada hacia el mundo de provincia. Sus personajes son destinos disueltos en la turbia materia de autopistas abarrotadas. En el lenguaje se experimenta con elementos coloquiales, voceo, giros populares manejados con intencionada voluntad de eludir el costumbrismo y el criollismo léxico mal entendidos. Andrés Barazarte es uno de los muchos agonistas reales de nuestra convulsa vida insurreccional entre los años del 62 al 65. Es el hombre como viaje por la ciudad exterior y por los laberintos profundos de sus tormentas y evocaciones interiores.
Argenis Rodríguez (1935) es uno de los más vilipendiados y discutidos valores de las nuevas promociones. Esquivó a grupos, crítico implacable hasta la suficiencia [145] y la soberbia, no siempre con buenas razones, incisivo en la escritura, participó de acciones guerrilleras. Ya había publicado una primera novela, muy desordenada en su conformación: El tumulto (1961). Después aparecieron sus libros de experiencia en la lucha armada: Entre las breñas (1964) y Donde los ríos se bifurcan (1965), para desembocar en un tipo de relato-escándalo que parte de La fiesta del embajador (1969) y completa otro relato, más virulento aún, donde satiriza a escritores de su generación en una escritura que tiende a debilitarse en la murmuración de poca altura: Gritando su agonía (1970).
Una tendencia al relato existencial y del hastío, o a ciertas formas de esoterismo filosófico, se expresa en las obras de Renato Rodríguez: Al sur del ecuanil (1963), las narraciones poemáticas de José Manuel Briceño Guerrero, que firmó con el seudónimo de Jonuel Brigue, extrañas desde el mismo título: Doulos Oukóon (1965) y Triandáfila (1967).
Tendencia a la prosa poemática, a los ambientes desleídos, a evocaciones de adolescencia traumática conforman la obra de Francisco Massiani (1944) uno de los valores jóvenes más promisores. Hasta ahora ha publicado su novela Piedra de mar (1968), muy elogiada; y un conjunto de relatos: Las primeras horas de la noche (1970).
Serio y consciente experimentador, ya reconocido fuera del país, es José Balza (1941), cuya narrativa explora atmósferas proustianas con técnicas objetivales: Marzo anterior (1965), Ejercicios narrativos (1966), Largo (1968), Órdenes (1970). Los influjos metodológicos de Guillermo Meneses se entrevén en los primeros libros.
En la misma tendencia experimental dentro del cuento, sobre todo, resalta Luis Britto García, consagrado con su libro Rajatabla (1970), con el cual ganó el premio de cuento de la Casa de las Américas. No se trata ya de un título más sobre la literatura de la violencia, a la que estábamos habituados sin reparar en méritos. La materia de las luchas clandestinas o los temas existenciales del hombre moderno enfrentado a su alienación alcanzan en el audaz lenguaje de Britto un tono humorístico extraordinario. Después ha publicado una novela: Vela de armas (1970). [146]
José Santos Urriola ha publicado sólo una novela. Ganó un segundo premio en el concurso Cromotip. La hora más oscura (1968) constituye una de las mejores novelas venezolanas de los últimos diez años, por su escritura, por el manejo de situaciones que se autoconstruyen anónimamente, sin protagonistas, con seres humanos en discurrir dentro de un tiempo exasperante de violencia que lo enmudece todo, hasta un dios abúlico frente a la muerte y al golpeteo de la metralla. No hay transiciones; su acción es continua, caótica al par de las instancias sociales que registra. Se va estructurando en torno a dos memorias acorraladas por el collage de la desesperación, que saltan de los anuncios luminosos a la infancia enamorada de la maestra de escuela hasta la experiencia terrible de la muerte en una lucha sin sentido o sin rumbo, capaz de agotar los demostrativos para designar a este y aquel hombre muerto.
Temática similar se presenta en la obra de narradores más jóvenes como Jesús Alberto León, autor de Apagagados y violentos (1964) y Otra memoria (1968) y Héctor de Lima, hasta ahora presente con unos Cuentos al sur de la prisión (1971).
Luego adviene un tipo de literatura testimonial, escueta, brutal, para denunciar y estrujar. La inicia José Vicente Abreu con su novela sobre las torturas de Pérez Jiménez: Se llamaba S.N.; luego entrega otro título sobre el proceso de liberación armada: Las cuatro letras. Abreu es todavía el escritor que elabora situaciones y quiere narrar emotivamente. En cambio Manuel Labana Cordero, hombre de pueblo, se limita a exponer con veracidad increíble los procedimientos inhumanos del T03, Campamento antiguerrillero. Ya en 1972, una mujer periodista que participó activamente en los combates, escribe uno de los libros más exitosos y conmovedores sobre el tema. La autora, Ángela Zago; el libro: Aquí no ha pasado nada.
Los años de 1960-1970 dejan ver un incremento en los certámenes de estímulo a la narrativa. En ellos han venido revelándose nombres muy jóvenes que forman legión. Las tendencias y edades son disímiles, la ubicación en grupos casi inexistente, la inquietud renovadora, persistente. Así no puede cerrarse un panorama sin mencionar aunque sea de paso los nombres de José Moreno, [147] Enrique y Rodolfo Izaguirre, entre los mayores, generacionalmente hablando. Y entre los muy jóvenes con obra que anuncia poderosos trabajadores del relato: Esdras Parra, David Alizo, Carlos Noguera, José Napoleón Oropesa, Laura Antillano.
Cerrando 1972, hubo la presencia de dos novelas cuyo interés e importancia pueden tenerse por ciertas. Son: Las huellas crecen así, de Vladimiro Rivas y Los caballos de la cólera, de Eduardo Casanova.
A la vitalización de lenguaje, a la escritura ajustada y sobria, corresponde en esta narrativa muy reciente la incorporación de temas derivados de la improvisación y la impaciencia urbanas, la desesperación revolucionaria, la tortura y el crimen políticos, la desmistificación del amor y el sexo, la cotidianidad absurda y ociosa de bares y cafés de gran ciudad, los falsos mitos de un país adventicio que va perdiendo su memoria histórica, la confusión o inversión de valores, la epopeya ridícula de los deportes, los caballos-héroes nacionales, en fin, materias de novela posible y presente, escrita con humorismo rabioso, con sentido de protesta, con inquieta investigación del habla de los diversos estratos culturales. El carácter inconcluso, retaceado, del experimento narrativo venezolano, el nerviosismo de escritura, el uso virulento o desigual de los tonos expresivos, no vienen sino a ser un síntoma alarmante de una inseguridad vital, de un desasosiego atmosférico donde vive el venezolano de hoy.