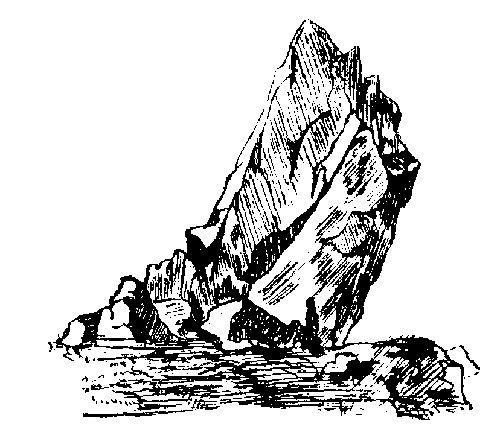—366→
¿Se conocen todos los naufragios que han tenido por teatro las costas y las cercanías de la Isla de los Estados?
Parece que la respuesta debiera ser afirmativa, dada la poca extensión de aquel informe hacinamiento de piedras; pero los caprichosos cortes y recortes de sus orillas, lo inaccesible de algunas caletas a la observación de los barcos que pasan de largo, la falta de elementos de movilidad de la Subprefectura, hacen posible que se suponga lo contrario. Un buque cualquiera puede ser tragado por las olas, junto a una de aquellas costas a pico, a cayo mismo pie hay inmensas profundidades, sin que quede rastro de él...
Sin embargo, los siniestros marítimos que se conocen, y en que ha tenido intervención la Subprefectura de San Juan del Salvamento desde su fundación hasta la fecha, son suficientes para dar triste fama a la isla, aunque se sospeche que algunos, si no muchos de ellos, son provocados para recibir el importe de un buen seguro a cambio de un buque malo y viejo...
Bove habla de varios naufragios anteriores a la fundación de la Subprefectura: el del Jess, barco de 2000 toneladas, en Año Nuevo, el del Vergeri, del Pactolus, del Capricorn...
Desde 1884 cuéntanse diez y seis, rodeados de circunstancias más o menos dramáticas, que narraré brevemente aquí, siguiendo el orden de las fechas en que han ocurrido, y sin detenerme a vestirlos con descripciones y adornos innecesarios.
1. El 20 de enero de 1885 naufragó la barca italiana Ana, de Génova, de 800 toneladas de registro, que tripulada por catorce hombres iba de Génova a Valparaíso con cargamento general.
Sorprendiole una calina estando muy nebulosa la atmósfera, y la corriente dio con ella en la costa, entre los puertos de Cook y Año Nuevo. Afortunadamente salvaron todos los tripulantes, que fueron socorridos en San Juan.
II. Poco después, el 4 de marzo y con un tiempo semejante, pues había cerrazón, viento en calma y mar de leva, la corriente arrastró a la barca inglesa Hiver Lagan, de 852 toneladas —367→ de registro y 1250 de cargamento general, llevándola sobre una de las islas de Año Nuevo, donde naufragó. Iba de Glasgow a Valparaíso. Sus diez y siete tripulantes se salvaron.
III. Pasó algún tiempo sin que se tuviera noticia de otros naufragios, hasta que el 18 de octubre de 1886 ocurrió el de la fragata inglesa Mountaineer.
Este buque, de 1886 toneladas de registro, cargado con 2100 de carbón de piedra, iba de Hull a Wilmington, California... Llevaba veintiocho tripulantes.
El 9 de octubre dobló el cabo San Juan en dirección al Pacífico, y sólo el 16, hallándose frente al Cabo de Hornos, se notó fuego a bordo. El capitán mandó sin pérdida de tiempo toda la gente a la bodega para reunir todo el carbón hacia el centro del buque. La atmósfera era irrespirable, y hubo que sacar a dos de los marineros, casi asfixiados. Renunciose, entonces, a la tarea.
Encaminando sus esfuerzos en otra dirección, el capitán ordenó que se cerraran herméticamente las escotillas, para tratar de sofocar el incendio. El fuego continuó aumentando. Se armaron mangueras, se intentó inundar las bodegas, pero todo fue inútil. El humo denso que escapaba por todas las rendijas, era mayor y más negro cada vez...
Aquel día la Mountaineer se puso al habla con otra fragata inglesa, la City of Athens, cuyo capitán invitó al del primero a seguir más al oeste o a abandonar el buque. La City of Athens recibiría a su bordo a toda la tripulación. Pero el capitán de la Mountaineer prefirió seguir rumbo a la Isla de los Estados, y recalar en alguno de sus puertos para tratar de salvar el barco.
El 17, hallándose a los 57 grados 47 minutos de latitud sur y 69 grados 40 minutos de longitud oeste de Greenwich, comenzaron a producirse explosiones de los gases acumulados en la bodega, y se hizo urgente el abandono del buque.
Había tres barcos a la vista, a una distancia de cuatro o cinco millas: se les hizo señales, pero no las contestaron y siguieron su derrota...
El 18, a las diez de la mañana, se avistó la Isla de los Estados a una distancia como de 25 millas, y se hizo rumbo hacia Back Harbour, que queda exactamente al sur de San Juan del Salvamento.
Pero desgraciadamente sobrevino una neblina tan densa, que hizo casi imposible situar el buque, mientras el peligro aumentaba a cada instante, las explosiones se sucedían más —368→ terribles cada vez, y por las escotillas de popa y proa, que se habían levantado, salían torbellinos de humo y llamas... Imposible permanecer un minuto más a bordo... Eran las tres de la tarde.
Se arriaron los botes, embarcose en buen orden toda la tripulación, y bogando con brío llegaron a las cinco y media a Back Harbour, donde desembarcaron rendidos de fatiga.
El capitán no salvó nada, ni sus papeles, ni una suma de dinero que tenía en la cámara, con la que desde un principio fue imposible comunicar.
Los náufragos sólo habían conseguido llevar víveres para dos días, y no conocían la existencia de la Subprefectura de San Juan. Pero el capitán había visto luz en Punta Laserre, supuso que habría allí un faro, y resolvió en consecuencia enviar al día siguiente una comisión compuesta del segundo piloto y siete marineros, para que cruzaran el istmo que separa a ambos puertos. Urgía obtener provisiones, pues de otro modo los 28 náufragos estaban condenados a morir de hambre en plazo breve.
Los comisionados tomaron hacia el nordeste, llegando horas después frente a la Subprefectura, separados de ella por el ancho de la bahía. Hicieron señales con humo, disparando algunos tiros, y a las tres de la tarde la gente de la Subprefectura atravesó en un bote para prestarles auxilio.
Quedaron los marineros en San Juan, y el segundo piloto de la Mountaineer, con un hombre que lo dio el subprefecto para que lo acompañara, fue en busca de sus compañeros, que se pusieron inmediatamente en marcha, menos cuatro que, por enfermos, hubo que ir por ellos en bote al día siguiente.
La Mountaineer, incendiada, pasó, llevada por la corriente, por delante de San Juan como un inmenso brulote, y fue a embicar en la costa este del cabo San Antonio, donde más tarde se encontraron sus restos...
IV. En la isla nordeste de Año Nuevo, con tiempo de calma, naufragó el 26 de mayo de 1887 la barca inglesa Garnock, de 700 toneladas de registro y 1015 de carga general, que iba de Londres a Victoria, en la isla Vancouver. Sus diez y siete tripulantes lograron salvar.
V. El 23 de junio de 1887, naufragó la fragata inglesa Dunskerg en el cabo San Antonio.
VI. El 5 de julio: barca inglesa Colorado, en cabo San Vicente (Tierra del Fuego). Era de 800 toneladas de registro y llevaba 1100 de carbón, de Cardiff a San Francisco.
—369→No se conocen detalles de estos dos últimos naufragios, pues las tripulaciones fueron salvadas por el vapor Mercurio, el 20 de agosto del mismo año.
VII. El 11 de abril de 1888, a eso de medio día, avisaron del faro a la Subprefectura, que un bote con diez y seis hombres se dirigía al puerto.
Al acercarse al faro quisieron atracar, lo que les fue imposible, por lo erizado de la costa, en que la rompiente es enorme en todo tiempo y haría pedazos cualquier embarcación. Los infelices tripulantes del bote pedían agua a gritos.
Como el desembarco es impracticable allí, se les hizo seña de que entraran al puerto, lo que hicieron, apelando a un último resto de fuerzas. En efecto, cuando llegaron junto al muelle, fue preciso desembarcar en brazos a muchos que ya no podían moverse, tan extenuados estaban.
Eran náufragos, tripulantes de la barca inglesa Glenmore, que tres días antes se había perdido en Tierra del Fuego, cerca del cabo San Vicente, a tres millas y media, más o menos. Iban en el bote el capitán, los dos pilotos, y los tres marineros de la barca.
Como único recurso quedábanles cinco latas de dos kilos de carpe conservada, y ni una sola gota de agua. En cada uno de los días interiores habían comido entre todos, una sola de esas latas, tratando de que les duraran lo más posible.
Llegaban tan extenuados y habían padecido tanto con la humedad y el frío, que no podían hablar, ni menos caminar. Para colmo de desdicha, el bote se había abierto un rumbo, que compusieron como mejor les fue posible; pero el agua entraba, y como no tenían baldes, veíanse obligados a aclararla con los sombreros y las botas.
La Glenmore había ido con rieles de acero, de Maryport a Montevideo, de donde salió en lastre para Talcahuano, el 24 de marzo.
Cerca de Tierra del Fuego cambió repentinamente el viento, que la arrojó sobre la costa; el mar, muy agitado, la hizo pedazos enseguida...
VIII. Otra víctima de la calma y de la corriente: La barca inglesa Córdoba, de 530 toneladas de registro, con 786 de carbón, y 12 tripulantes, naufragó el 27 de julio de 1888 entro cabo San Diego y Bahía Thetis (Tierra del Fuego). Los dos pilotos y cinco marineros fueron en un bote hasta San Juan. El capitán, con cuatro hombres y otro bote, se quedó en cabo San Diego a la espera de algún barco que los salvara.
—370→IX. El 28 de julio de 1890, entre cuatro y cinco de la mañana, ocurrió otro naufragio a una milla al oeste de cabo Fourneaux.
El buque perdido era una barca inglesa de 558 toneladas de registro y casco de hierro, la Seatollar, que iba de Glasgow a Valparaíso, con cargamento general.
La Seatollar se vio obligada a recalar en las Malvinas, para reparar algunas averías sufridas durante el viaje. Zarpó el 26 de julio, y el 28 avistó tierra por estribor.
Una falsa maniobra la perdió, pues yendo en dirección al este, el capitán ordenó poner proa al norte, lo que la hizo embicar en las barrancas cortadas a pico de aquella costa.
Apenas se sintió el primer choque contra la roca, el capitán mandó arriar un bote por babor, pero un terrible golpe de mar lo arrebató junto con dos pilotos y siete marineros.
El capitán William Jennings, corriendo a una muerte casi segura por salvar a su barco y su gente, echose al agua llevando un cabo para atarlo en tierra, pero la rompiente furiosa lo arrebató, lo arrojó dentro de una cueva de lobos, y allí lo estrelló contra las rocas...
El buque se sumergió hasta más arriba de la cubierta; sólo se veía a flor de agua el castillete de proa... Los marineros sobrevivientes habían logrado subir al palo mesana, donde se mantuvieron algunas horas, que debieron parecerles eternas; de allí, buscando mejor acomodo, pasaron por los estays al palo mayor, en cuyas velas durmieron... Después de descansar como fue posible en tan horrorosa situación, por el mismo camino de los estays pasaron al palo trinquete, y luego al castillete de proa. Después de varias inútiles tentativas para pasar un chicote a tierra, lo logró el velero Silas Batties, no sin grandes esfuerzos para trepar por la costa acantilada, que tiene allí varios metros sobre el nivel del mar.
Amarrado el chicote a tierra, pasaron por él el practicante de piloto Charles Surnbank, el cocinero Hardy y los marineros Clindinning y Brown, únicos que se salvaron. Batties y sus cuatro compañeros se encaminaron a pie hacia la Subprefectura, a la que llegaron medio moribundos de extenuación y casi desnudos.
En este naufragio perecieron: el valeroso capitán Jennings, los pilotos Pooley y Joseph Bryden, los practicantes G. S. Snell y J. Lumsden, el carpintero Clark, y los marineros Docharty, Collie, Mullin y Juan Valenzuela, este último chileno...
X. Fragata inglesa New York, de 2699 toneladas de registro, con 2750 de carbón y cuarenta tripulantes.
—371→Iba de Swansea a San Francisco de California, cuando el 20 de abril de 1891 naufragó, por corriente, cerrazón y calma, en una de las islas de Año Nuevo.
Los náufragos fueron recogidos el 21 por la barca alemana Guttemberg, que iba de Blyth, en Escocia, a Valparaíso. A bordo de la Guttemberg murió uno de los náufragos. Los demás fueron dejados en San Juan, porque la barca estaba muy escasa de víveres.
XI. El 23 de diciembre del mismo año naufragó al sur de cabo San Diego, Tierra del Fuego, la fragata inglesa Crown of Italy, de casco de hierro y 1551 toneladas de registro, que iba de Liverpool a San Francisco de California, con 2250 toneladas de carga general. Veintiocho hombres componían la tripulación. Acompañaban al capitán su esposa y su hija.
Con viento contrario, la fuerte corriente del estrecho del Lemaire la echó sobre la costa.
La gente se embarcó en dos botes, uno de los cuales llegó a San Juan del Salvamento en la noche del 24; el segundo arribó a las 10 de la mañana siguiente. Los náufragos llegaron empapados y abrumados de fatiga, por tan larga travesía, hecha a remo.
XII. Barca inglesa Guy Mannering, casco de hierro, 807 toneladas de registro y 1100 de carga general, coke y carbón. Iba de South Shields al Callao, con veinte personas, contando la tripulación, la esposa del capitán y una hermana de ésta. Naufragó el 16 de diciembre de 1892, en que la sorprendió la niebla, y la calma y la corriente la echó sobre Penguin Rockery. Salvaron todos, tripulantes y pasajeros.
En la Subprefectura de San Juan quedan muchos objetos procedentes de aquel naufragio, como los asientos y un armario que hay en el comedor, un cañoncito, etc., etc.
XIII. Saliendo de San Juan, el 1.º de febrero de 1898, naufragó el cúter Louisa, de 35 toneladas y cinco hombres de tripulación, que se había refugiado allí, huyendo de un temporal. El viento calmó de pronto, y la marea arrojó al cúter contra la costa, junto a la cual se hundió en treinta brazas de agua.
XIV. 8 de julio de 1891. -Naufraga en la punta oeste de la bahía Croosley -al noroeste de la isla- la fragata dinamarquesa Amy, de 1399 toneladas de registro, que iba en lastre de Santos a Iquique. La cerrazón causada por un temporal de nieve, y un error de estima, la hacen estrellarse contra dicha punta. Salvan el capitán y los diez y nueve hombres de tripulación.
XV. La barca inglesa Calcutta, que iba a Londres con 1450 —372→ toneladas de guano, se abrió un rumbo en alta mar el 17 de septiembre de 1895, y fue abandonada a veinte millas más o menos al E. S. E. de Cabo San Juan. El piloto y siete marineros llegaron en un bote a San Juan. El capitán y el resto de la tripulación, que iban en otro bote, fueron recogidos a la altura de San Sebastián, Tierra del Fuego, por una barca chilena que los llevó a la colonia Magallanes. Aquella enorme travesía a remo los había aniquilado.
XVI. La barca alemana Esmeralda, que con 1400 toneladas de carga general iba de Amberes a Talcahuano, naufragó por error de estima, cerrazón, calma y corriente, el 11 de abril de 1897, entre Puerto Hoppner y el cabo San Antonio. Sus 16 tripulantes se salvaron.
El salvamento, cuando ocurre un naufragio, y con los miserables medios con que cuenta la Subprefectura, es lo menos práctico que imaginarse pueda. Si el siniestro no da bastante tiempo para que, las tripulaciones se salven por sí solas, poca ayuda pueden éstas esperar de la isla.
Véase, si no, el relato que me ha hecho el señor Nicanor Fernández, práctico y luego ayudante de la Subprefectura de San Juan, de uno de los salvamentos «más fáciles» en que ha tenido intervención:
«Como el capitán de la Esmeralda, que había salido a intentar el salvamento, no pudo remontar el cabo Colnett con el bote salvavidas de la Subprefectura, se me ordenó que me alistara para ir al día siguiente al lugar del naufragio con un bote lancha. Aquella misma tarde -14 de abril de 1897- se me dieron víveres para un día, calculando que con una embarcación ligera como el negro, podría hacer en 24 horas las veinticinco millas de navegación. La tripulación de mi bote se componía del segundo contramaestre Isaac Jobisen, el cabo Jorge Morgan, y cinco marineros. Como pasajero iría con nosotros el primer piloto de la barca náufraga. En el salvavidas de los náufragos, al mando del ayudante Carlos Larrayán, con el primer contramaestre Carlos Andreu y ocho marineros, irían como pasajeros el capitán y el segundo piloto de la Esmeralda.
El 15 amaneció lluvioso, con viento muy fresco del nordeste y mar bastante picada; pero, sin embargo, aprovechando la baja marea, salimos a las 9.30 de la Subprefectura, navegando a remo, pues el viento era de proa, hasta hallarnos frente a la ensenada La Nación, donde izamos la vela e hicimos rumbo al cabo Fourneaux. Un cuarto de hora después de nosotros salía el otro bote.
—373→La mar estaba tan picada cerca de las costas, que resolvimos -después de embarcar agua en los tide-rips de Fourneaux hacemos afuera en busca de la mar larga, y pasar entre las dos islas grandes de Año Nuevo. El segundo bote siguió nuestras aguas, luego costeó otra vez, nos siguió de nuevo, y por fin hizo rumbo a puerto Cook. Avanzamos con felicidad, pero al pasar los tide-rips de las islas, embarcamos dos golpes de agua tan tremendos, que un tercero hubiera dado con nosotros en el fondo del mar.
Pasadas las islas y con viento y mar a un largo, fácil nos fue llegar a puerto Hoppner, donde desembarcamos a la una de la tarde. Improvisamos un arganeo con el anclote y cuarenta brazas de cabo, y nos dispusimos a hacer fuego y comer. La mojadura de los golpes de agua, la lluvia y el frío nos aterían; además, sólo habíamos tomado un jarro de café y una galleta.
Aguardamos el segundo bote, que no apareció. Al caer la tarde calmó por completo el viento, serenose mucho el mar, y nos echamos a dormir en nuestras pobres mantas patrias hechas sopa, despertados a cada instante por las enormes ratas que infestaban la isla.
Al día siguiente y aunque no hubiera llegado el bote, aprovechamos la tranquilidad del mar para ir a bordo de la Esmeralda en procura de algunos víveres, pues los que llevábamos se habían concluido, cosa que sin duda había ocurrido también a los retrasados. A las siete de la mañana ya habíamos comenzado a navegar hacia la barca que se hallaba a tres millas, recostada sobre babor y jugando de popa a proa como si estuviera en un eje.
Se hizo fuego en la cocina, mientras el piloto y algunos marineros iban a buscar a la despensa los víveres necesarios. El cabo Morgan, hoy contramaestre, procedió a preparar la comida al mismo tiempo que nosotros sacábamos tres velas para hacer carpas en el campamento, y las poníamos en el bote y en otro que logramos echar al agua, junto con todo el equipaje del capitán y los pilotos, algunos víveres y conservas, botellas de licores, etc., etc. En la cámara el agua nos llegaba a la rodilla y en el camarote de los pilotos y en la despensa, situados a babor, pasaba de la cintura.
Apenas almorzamos hice embarcar al contramaestre y los cinco marineros en el bote negro, mientras el piloto, el cabo Morgan y yo ocupábamos el salvado, que era mucho más liviano, pero que estaba reseco hasta el punto de hacer agua que no conseguíamos achicar. Pedimos remolque, y cuando llegábamos —374→ al campamento entró en el puerto el bote del ayudante, cuya suerte ya comenzaba a preocuparnos.
Habían hecho noche en puerto Año Nuevo, y llegaban decididos a no detenerse sino para tomar víveres y correr en busca nuestra, pues nos creían perdidos, quizá refugiados en las islas. Estaban hambrientos y comieron con ansia lo que les dimos.
Con las velas, troncos y ramas, construimos unas a modo de grandes carpas, en que pasamos la noche algo mejor sobre los jergones de paja que habíamos encontrado a bordo, y al abrigo de la lluvia helada que caía continuamente.
El mar, agitadísimo, nos impidió al día siguiente intentar siquiera acercarnos a la barca, pero el 18 muy de mañana salió el ayudante con el capitán, los dos pilotos y cuatro marineros para sacar los papeles, que estaban bajo llave y no habían podido retirarse, antes.
Cuando salimos nosotros, a eso de las once, con el bote negro y el náufrago tripulado por cuatro marineros que nos dejó el ayudante, vimos que la embarcación de éste cruzaba la boca del puerto, con rumbo a San Juan.
A bordo encontramos dos soberbios lechones, que se aprovecharon para el almuerzo. Aferramos las velas, para que los terribles sudoestes que allí reinan no hicieran zozobrar la barca encallada, enarbolamos en ella el pabellón nacional, y volvimos a tierra con los botes cargados de víveres y otra vela para tapar los artículos que fuéramos salvando. Cuando llegamos llovía con fuerza y era ya de noche.
El día siguiente amaneció novando, pero a las diez la nieve se cambió en lluvia y nos fuimos a bordo, donde cargamos los botes con pinturas, pinceles, cuadernales, motones, etc., regresando al anochecer, sin novedad.
Pero al otro día íbamos a tenerlas. Bajo la lluvia pasamos la barca, de la que sacamos algunas piezas de lona, dos barriles, platos y tazas de hierro enlozado, y otros artículos varios, que íbamos cargando en los botes, o amontonando sobre cubierta para llevarlos después. Entretanto, se hacía el almuerzo para la gente, cuando de pronto comenzó a venir mar de leva del norte, y a romper con fuerza en la playa en que estaba varada la Esmeralda. Ordené cargar cuanto se pudiera para irnos al puerto inmediatamente.
-La comida está pronta y es lástima desperdiciarla -me dijo el cabo Morgan, que hacía de cocinero.
-Bueno. Comamos en un minuto, y a los botes. Yo hay tiempo que perder...
—375→Pero no bien habíamos tomado la primera cucharada de sopa, cuando se oyó un crujido, y la cubierta comenzó a partirse por la boca-escotilla mayor, muy cerca del palo, mientras que la popa era alzada por las olas, y los perillas del mesana y el mayor se acercaban amenazadoramente. El palo mayor, que era de hierro, parecía a cada momento que iba a desplomarse. Demás está decir que lo abandonamos todo para correr a los botes y alejarnos de la barca. Pero la mar estaba tan brava, que cerca de una hora de esfuerzos nos costó salir de las rompientes para dirigirnos a Hoppner.
El viento fresco del noroeste, que agitaba mucho el mar, nos hizo perder el día siguiente, un día magnífico de sol; al otro, obedeciendo a las órdenes que llevaba, tuvimos que regresar, pasando antes por la barca, para cargar algunos otros artículos y almorzar. Pero el mar había arrebatado los chismes de cocina, obligándonos esto a regresar a Hoppner, de donde salimos de nuevo a las tres de la tarde.
Al doblar el cabo Colnett, el bote náufrago nos pasó; frente a Pengüin Rockery nos sorprendió la calma, mientras los otros seguían con buen viento... Estábamos sólo a la altura de Basil-Hall, cuando comenzó a anochecer; armamos remos y nos dirigimos a puerto Año Nuevo, en cuya ensenada de la izquierda fondeamos, escoltados hasta allí por toda una manada de lobos de un pelo, que nos salpicaban dando saltos en el agua. La noche estaba obscurísima, comenzó a llover torrencialmente, y como no veíamos la costa, nos resignamos a pasarla en el bote, calados hasta los huesos y tiritando de frío.
Afortunadamente, a eso de las tres de la madrugada notamos que nos íbamos quedando en seco, lo que sucedió media hora después. Nos echamos a la playa, mandé que encendieran fuego, llevaran algunos víveres e hicieran café, pues desde medio día no habíamos comido más que un poco de galleta, y entre tanto con el cabo Morgan improvisamos un arganeo.
Cuando creció la marea, a eso de las nueve de la mañana, la aprovechamos para seguir viaje; a la una de la tarde llegamos a San Juan.
Total: habíamos trabajado nueve días, a la intemperie, escasos de alimento, expuestos a cada instante, para no salvar sino un puñado de cosas casi sin valor alguno, a pesar de las buenas condiciones en cine se hallaba el buque náufrago.
Con un vaporcito, y en menos de quince días, estoy cierto de que se hubiera salvado todo el cargamento, como el de tantos otros barcos que no han tenido salvamento en la Isla...»
—376→¿Quiere el Gobierno que cese este estado de cosas? Pues nada más fácil. El consejo lo tiene, formulado por Bove, desde hace muchos años: la luz de un faro, una población con una lancha a vapor.
El faro existe, pero en malas condiciones; la población también: falta el vaporcito, sin el cual no podrá ejercerse jamás buena vigilancia en las costas, ni menos practicar con resultado el salvamento de los buques náufragos.
«La numerosa navegación a vela de estos mares -decía el señor Edelmiro Correa, marino argentino- tiene la vista fija en estas mejoras, y la Inglaterra misma las prevé, cuando manda ofrecer al comandante Piedrabuena diez mil libras esterlinas por la mitad de la isla.»
Una noche que, después de comer, conversábamos de todas las cosas y otras muchas más con el contramaestre Morgan, que tantos y tan buenos informes y observaciones personales me ha dado acerca de la isla y de Tierra del Fuego, púsose sobre el tapete sin saber cómo ni cómo no, el siempre socorrido tema de las minas de oro.
-¿Hay terrenos auríferos en la isla? -pregunté, aunque ya lo supiera desde Punta Arenas.
-Sí, pero su rendimiento es tan escaso, que no vale la pena explotarlos.
-¿Ha hecho usted la prueba?
-No, pero otros hubo que la hicieron. La minería no entra en mis aficiones, pues me ha tratado mal cuantas veces me dediqué a ella... sobre todo en el primer ensayo.
-¡Hola! Eso pica en historia...
-Lo es, efectivamente, pero tan sencilla que no merece contarse.
-¿Fue aquí?
-No, señor, en Tierra del Fuego.
Insistí para que me relatara su aventura, que debía ser característica, tuviera o no tuviera episodios dramáticos o siquiera —377→ interesantes. Accedió por fin, y mientras tomábamos un poco de café, junto a la chimenea encendida, me contó lo que he tratado de reproducir con toda fidelidad en estas páginas, pintorescas por su misma sencillez.
Era en 1884. Punta Arenas estaba revuelto. No se hablaba sino de buscar oro, de encontrar oro, de recoger oro. Iban y venían los mineros, se formaban sociedades, se proyectaban y se hacían excursiones. En las casas de comercio, en los cafés, en todas partes, eran tema de conversación las rápidas fortunas que se hacían en los lavaderos del Cabo de las Vírgenes, los hallazgos de yacimientos donde los había y donde no los había, los derroteros que tenía este o aquel aventurero o cazador de lobos, la riqueza incalculable de algunas playas... Parcela que una enfermedad contagiosa, una epidemia nos fuera invadiendo poco a poco sin dejar a nadie libre. La fiebre del oro se apoderaba del pueblo entero, y no contenta con los estragos que hacía en la villa chilena, remontaba hacia el norte, para presentarse hasta en el mismo Buenos Aires, con análoga intensidad. No sé si recuerda usted los cientos de cientos de pertenencias que se pidieron en el ministerio de Hacienda por aquel tiempo...
Naturalmente, caí yo también atacado por el mal.
Tenía un regular empleo, con sueldo suficiente para vivir, pero eso no podía bastar a quien veía tan cerca el medio fácil de enriquecerse. Con muchas ganas de dejar lo cierto por lo dudoso, comencé a pensar en alguna aventura minera, hasta proyecté lanzarme a buscar oro yo también, pero en un principio no me atreví, porque estaba solo, y me faltaba capital.
Cierto es que muchos se iban con un puñado de víveres y una bolsa de herramientas, para volver ricos o no volver; pero eso no me convenía, pues las probabilidades eran pocas. Otros se asociaban en número de ocho o diez, formaban un fondo común para los gastos, y marchaban a trabajar juntos; otros, por fin, organizaban expediciones por cuenta de capitalistas que, como el capitán Araña, se quedaban en tierra, para reclamar después gran parte de la ganancia. Pero yo no hallé ni socios ni empresarios en los primeros tiempos.
Había abandonado casi por completo mis vagos proyectos, cuando un día conversando con un amigo, le oí decir:
-Hay varios capitalistas -y me los nombró- que buscan un hombre capaz de dirigir una expedición.
-¿De mineros? -le pregunté.
-Sí.
—378→-¿Y adónde se tiene que ir?
-A la Tierra del Fuego Argentina, porque las autoridades no quieren dar permiso para trabajar en la costa norte del Estrecho. ¿Te gustaría ir?
No podía presentarse mejor oportunidad, y ésta venía justamente cuando ya no la esperaba.
-Me gustaría mucho, si fuese en buenas condiciones...
-¿Quieres que hable con esos hombres?
Contesté que sí, dándole las gracias por su mediación, y los capitalistas no tardaron en llamarme, hacerme proposiciones que me convinieron, y nombrarme jefe de la expedición, autorizándome a contratar la gente que creyera necesaria.
¡Figúrese usted mi alegría! Ya me veía de vuelta del viaje, rico, al abrigo de la necesidad, seguro del porvenir, de una vida de holganza y de satisfacción.
-¿Cuándo podrá salir? -me preguntaron mis empresarios.
-¡Oh! apenas tenga los víveres y reclute los compañeros: dentro de una semana.
Convinimos en que no llevaría sino cuatro hombres. ¿Para qué más? Entonces se creía que, a pesar de su altura y robustez, el ona era cobarde, pues las comisiones de cuatro o cinco personas salidas del puerto Porvenir -chileno- los habían perseguido y diezmado sin gran resistencia de su parte. Los cazaban para ganarse la prima que ofrecían algunos comerciantes de Punta Arenas, y era convicción general que semejante caza no exigía más que una carrera a caballo o un tiro bien dirigido... Sólo de un herido, entre estos aventureros, se había tenido noticia hasta entonces.
Ya verá usted cómo no siempre acierta la mayoría, y cómo estaban en la verdad los dos o tres que me aconsejaron más precauciones.
Pronto me arreglé con cuatro hombres fuertes y animosos al parecer, que se comprometieron a seguirme a todas partes; quedó fletada la goleta Luisa, lindo barquito muy marinero, compradas y cargadas las provisiones, las armas y las herramientas necesarias, y estuvimos listos para partir.
Salimos de Punta Arenas antes de finalizar el mes de noviembre, y nos dirigimos a la entrada este del Estrecho, para navegar después hacia el sur, y detenernos en San Sebastián, puerto que yo conocía bien por haberlo visitado dos veces a bordo de buques de guerra argentinos, y de donde debían arrancar mis pesquisas en busca de oro.
Llevábamos con nosotros algunas mercaderías que teníamos —379→ que descargar en el spit de Dungeness. Fondeamos allí, y las desembarcamos, sin más contratiempo que la pérdida de un ancla, y en los últimos días del mes llegamos a San Sebastián.
Mis cuatro compañeros y yo estábamos convencidos de que en caso necesario seríamos capaces de conquistar la Tierra del Fuego entera, a despecho de los onas, y a costa de su vida, gracias al juicio desfavorable que teníamos de su valor; y las ilusiones acerca de la recolección de pepitas y arenas de oro corría parejas con nuestra belicosidad.
Desembarcamos en la costa sur de San Sebastián, pero no sin precauciones, cuyo resultado verá usted después.
Resolví, en efecto, que Guarzi -un chilote que llamaban así porque había servido a un italiano de ese nombre- quedara de guardia, recomendándole que en caso de alarma disparase tres tiros para avisarnos y hacernos reunir en el embarcadero, y que bajo ningún pretexto abandonase el bote en que íbamos y veníamos de la embarcación fondeada un poco lejos y vigilada por sus tripulantes. Luego, como si se tratara de un escuadrón, dividí el resto de mi gente en dos grupos: Villoc y Wilson harían cateos por un lado, y Antonio y yo por otro, durante todo el día. Por la noche nos replegaríamos a bordo, para no dormir a la intemperie. Hacía bastante frío aún, y el viento nos atería. Salimos a lo largo de la costa en distintas direcciones, y durante dos días hicimos numerosos agujeros en la arena, ensayando ésta con las chailas...
¿Que qué son chailas? Pues unas fuentes de madera, redondas y muy chatas, instrumento primitivo para el lavado del oro. En el fondo tienen unas ranuras. Las llena usted de arena, les imprime un movimiento circular bastante rápido, y el oro, por su propio peso, va a depositarse en las ranuras. Es el instrumento más grosero, pero era el único que teníamos...
Los ensayos no dieron resultado. Encontrábamos, sí, algunas partículas, algunas escamitas, pero no en cantidad suficiente para que el yacimiento pudiera explotarse con ventaja. Sin embargo, perseveramos; es decir, perseveramos menos de medio día más, pues la catástrofe nos esperaba.
El tercer día salimos muy de madrugada y nos pusimos con ahínco al trabajo, que no debíamos abandonar hasta la hora del almuerzo.
De pronto, fatigado -ya hacía mucho que estaba doblado en dos sobre la arena- levanté la cabeza para tomar aliento...
-No puede usted figurarse mi sorpresa y mi angustia, al ver varado en la playa y envuelto en llamas, el bote de la Luisa.
—380→¿Quién lo había varado? ¿Quién le había puesto fuego? ¿Guarzi? ¿los indios?... No podía explicármelo. ¿Qué objeto hubiera tenido Guarzi? ¿Cómo se habrían atrevido a acercarse los pusilánimes indios, viéndolo de guardia, y a nosotros relativamente cerca? ¿Lo habrían asesinado de un flechazo, antes de que sospechara su presencia?
Mientras hacía estas conjeturas, o mejor dicho, pasaban por mi imaginación como un relámpago, disparé tres veces el winchester, a cuya señal acudieron mis compañeros a toda carrera. Yo corrí también en dirección al embarcadero, donde minutos después nos reuníamos los cuatro.
-¿Y Guarzi?
-¿Y Guarzi?
El guardián no estaba cerca del bote incendiado, ni vivo ni muerto, pero en cambio quedaban las huellas inequívocas de que los onas hablan pasado por allí: faltaban tres de los seis remos, la boza, los toletes...
Nuestro primer pensamiento fue el de que Guarzi había sido asesinado o que se lo habían llevado los indios... Pero como también podría haber huido al aproximarse los incendiarios, y hallarse oculto, resolvimos hacer de nuevo la señal antes de tomar otro partido... Al tercer disparo vimos al chilote salir de entre unas malezas que había hacia el cabo San Sebastián, y dirigirse corriendo hacia nosotros.
-¿Qué ha pasado, Guarzi?... Los indios... -le grité agitada cuando estuvo cerca.
-¿Qué indios? -preguntó sorprendido y asustado, deteniéndose y mirando a un lado y otro...
Sólo entonces vio el bote que los compañeros trataban de salvar, pero que se hallaba ya en un estado lastimoso...
-¡Ah! no sabes, canalla! ¿Qué has estado haciendo?
Entonces me confesó que se había alejado del bote y acostado entre la maleza para dormir un rato. Los indios se habrían acercado, aprovechándose de su sueño...
-¿Está la botella de guachacay? -pregunté a los compañeros.
-No -me contestaron.
Era indudable que la maldita botella era la culpable de todo.
-Te has mamao, ¿no? -gritó enfurecido a Guarzi.
-No, flor; no, flor.
-¿Y dónde está la botella?
-No sé; los indios la habrán yevao, ñor.
Nunca confesó la partida, y yo no insistí mucho, porque era necesario pensar en volver a bordo de la Luisa. Tratamos de —381→ llamar la atención de los marineros para que fueran a buscarnos con otro bote, hicimos disparos al aire, encendimos grandes fogatas con pastos, y por fin logramos nuestro objeto. La gente de a bordo comenzó a moverse, y vimos con satisfacción que se ocupaba de echar la otra embarcación al agua para acudir en nuestro socorro.
Pero en ese mismo instante un grito resonó a nuestras espaldas. Volvimos la cabeza, y en lo alto de la colina vimos destacarse la figura de tres indios envueltos en quillangos, de zorro el del medio y de guanaco los otros.
Nos hablaban en voz alta, e iban acercándose a nosotros con decisión y tranquilidad. Los esperábamos, no temiendo nada de ellos, porque estábamos armados y en mayor número; pero cuando se hallaron a unos ochenta pasos, surgió en lo alto de la colina y comenzó a bajarla, un crecido grupo de indios... eran más de cien... El asunto se ponía endiabladamente serio...
-Preparen las armas, y alerta y mucho ojo, muchachos -dije a los compañeros.
Quedaban todavía de diez a doce tiros en cada winchester, lo que nos permitiría vender caras nuestras vidas si, como todo lo hacía presumir, llegaban los onas con intenciones hostiles.
Yo aún no sabía su idioma, pero sí algo de la lengua yagana, en la que les gritó que no se acercaran más. Pero o no entendieron o no quisieron hacer caso, y continuaron avanzando, mientras el grupo de retaguardia engrosaba más y más con nuevos contingentes. Bajo los quillangos de algunos veíanse aparecer las puntas de los arcos...
-Hagamos una descarga al aire, muchachos, a ver si se retiran -ordené.
Cinco disparos retumbaron y repercutieron en la colina, pero el avance continuó.
Era evidente que los indios estaban resueltos a atacarnos y que no iban a huir con salvas.
-Apuntemos a los tres primeros, mandé entonces.
Estaban ya -a unos cincuenta pasos, pues todo esto había ocurrido en un momento. Los winchester se dirigieron hacia los indios.
-¡Fuego!
Uno de ellos cayó muerto; los otros, heridos, se detuvieron.
Pero la formidable columna siguió impertérrita su marcha.
-¡Fuego a discreción!, ¡y apuntar bien!...
Una lluvia de flechas, afortunadamente demasiado cortas, me contestó.
—382→Después de haber hecho tres o cuatro disparos más cada uno de nosotros, cayeron otros tres onas. El grupo titubeó, se detuvo, y creyéndosenos sin duda con más municiones de las que teníamos, resolvió huir, como en efecto lo hizo con asombrosa rapidez...
Durante el combate nos alentaba la convicción de que el bote de la Luisa se acercaba a nosotros a fuerza de remo; como teníamos ganada la costa, bien podíamos replegarnos en orden hacia él y embarcamos manteniendo a los indios, con nuestras armas, a distancia respetuosa. ¡Cuál no sería nuestra sorpresa y nuestro desencanto, cuando al volvernos, y en vez del bote que suponíamos bogando en dirección a la playa, vimos que la Luisa, izadas las velas, nos volvía la popa, y navegaba hacia la salida del puerto!...
Gritamos, hicimos señales, vociferamos desesperadamente; todo fue inútil; media hora después la goleta se perdía de vista...
Los tripulantes, asustados por el número de los indios, y aunque desde su fondeadero nada tuvieran que temer, habían emprendido la fuga.
-Y ahora ¿qué hacemos? -preguntó Antonio.
-¿Qué hemos de hacer sino esperar? -contesté- La goleta ha de venir a buscarnos esta misma noche, o mañana cuando más tarde.
-¡Se han ido de flojos! -murmuró Wilson.
-¿Y ji yega a no venir, ñor? -agregó Guarzi, que indudablemente no las tenía todas consigo.
-¡Bah!, ¡tiene que volver! -exclamé, aunque me asaltara un temor vago de que nos hubiesen abandonado.
Nos sentamos en la playa, y las horas pasaron en la muda contemplación del lugar por donde había desaparecido la goleta. Así llegó la tarde y sobrevino el crepúsculo.
-Hay que arreglarnos de cualquier modo para pasar la noche. Hoy ya no vendrán...
Y elegimos para acampar una lomita, donde nos acomodamos como pudimos, después de examinar los cadáveres de los seis indios: el que menos, tenía dos balazos; uno presentaba cinco heridas. La puntería había sido buena; ¡pero qué resistencia, qué duros de caer eran los tales onas!...
Resolví que se montara una guardia continua, relevándonos cada tanto tiempo. -Aunque no me tocara, yo velé durante el turno de Guarzi, que fue el primero, porque después de lo ocurrido no confiaba en su vigilancia; creo que los otros tres compañeros, —383→ aunque tendidos, hicieron lo que yo, por la misma causa...
Teníamos mucho frío y mucha hambre, porque desde la mañana no hablamos probado bocado y porque no habíamos encendido fuego por no dar señal de nuestra presencia a los indios, que sin duda volverían aprovechando la obscuridad de la noche. Nos lo pasamos dando diente con diente, sin más abrigo que lo puesto. Mucho antes de amanecer estábamos todos en pie, con el estómago pegado al espinazo.
-Si habrá venido la goleta...
-Se verían las luces...
-Puede ser que las hayan apagado por precaución.
A las primeras luces indecisas de la mañana, cualquier montón de vapores, cualquier sombrita flotante nos parecía el barco... Cuando fue más claro, la inmensa bahía nos apareció desierta, absolutamente desierta...
El hambre apremiaba, y nos dirigimos a la playa, pasando por el teatro de la lucha del día anterior; nos sorprendió no hallar los cadáveres; los indios, como lo temíamos, hablan andado por allí y los habían recogido...
Después de mucho andar, quiso nuestra buena suerte que encontráramos algunos pescados que la marea había dejado en seco. Hicimos fuego, los asamos, y ya puede usted figurarse con qué satisfacción los hicimos desaparecer.
Entretanto, pasaban las horas en la más angustiosa e inútil expectativa.
Hasta el más confiado de nosotros se había convencido de que la Luisa no volvería.
Resolvimos emprender la marcha hacia el punto poblado que estuviese más cercano, y que era Gente Grande, donde se halla la estancia de mister Stubenrauch, de Punta Arenas.
La isla no tenía entonces tantos recursos como hoy.
Guiados por una brújula de bolsillo que yo llevaba, anduvimos toda aquella tarde, con tanto empeño, que a la noche alcanzamos el ángulo noroeste de la bahía, donde hoy está instalada la comisaría de San Sebastián, que entonces no existía, como tampoco el establecimiento del Páramo, fundado más tarde.
Acampamos para descansar, como la noche anterior, montando la guardia por turnos y sin atrevernos a encender fuego, para que los indios no conocieran nuestro campamento y no pudieran sorprendernos.
Al día siguiente, bien obscuro todavía, nos desayunamos —384→ también con pescado asado y unas cuantas almejas, y le aseguro que la conversación no fue muy alegre. Sin embargo, teníamos buen ánimo y esperábamos escapar con bien de aquellas apuradas circunstancias.
-Lo que hemos de hacer ahora -dije a mis compañeros- es recoger todo el pescado y mariscos que podamos cargar, para que no nos falte alimento, y caminar duro, sin detenernos: es preciso llegar mañana a Hombres Grandes.
Lo hicimos así, pero desgraciadamente no nos fue posible procurarnos mucho pescado, y éste necesita comerse en gran cantidad para sostener las fuerzas y tranquilizar el estómago durante algunas horas.
No perdimos, pues, el tiempo, y a eso de las cinco de la mañana ya estibamos en marcha, para no detenernos hasta medio día. Hicimos alto cerca de una lagunita, Wilson encendió fuego y comenzó a asar los pescados, y los demás nos sentamos a descansar en rededor. La provisión mermó de una manera lamentable, sin que por eso comiéramos según nuestro apetito; era necesario economizar aquel alimento insuficiente.
Una hora después volvimos a emprender la caminata, hambrientos todavía, pero afortunadamente sin extraviarnos, gracias a la brújula de bolsillo. Sin embargo, era muy entrada la noche cuando nos detuvimos, y no me parecía que estuviéramos cerca del fin de nuestras penurias.
Comimos, reservando dos pescados para el día siguiente, y nos acostamos a dormir con las mismas precauciones de las noches anteriores, pero desanimados y tristes, extenuados por la fatiga y el hambre, que ya comenzaba a hacerse sentir. Cerca ya de amanecer y estando de guardia, oí los ladridos cercanos de un perro. ¿Se aproximaban los indios? ¿Era un perro cimarrón? Me incliné a creer lo primero, y llamé a los otros, que inmediatamente se pusieron en pie, empuñando el winchester... No se volvió a oír nada...
-En marcha, de todas maneras -dije.
Era prudente, porque los onas podían andar por las cercanías y atacarnos otra vez. Además, urgía llegar a poblado, porque dos pescados para cinco personas, sin pan ni otros elementos comestibles, equivalían a bien poca cosa, pues un kilo de carne hubiera valido más. Y a mediodía este, último recurso se consumió también...
En el trayecto no habíamos encontrado una sola pieza de caza, a no ser un guanaco, sobre el que había hecho fuego Villoc, sin darse cuenta de que estaba fuera de tiro, con el ansia —385→ de cazarlo. El animal nos miró un momento curiosamente y luego emprendió la fuga, desapareciendo bien pronto hacia el sudoeste.
Marchamos el día entero, pero cada vez con mayor lentitud, porque estábamos rendidos.
A las tres de la tarde tuve una prueba inequívoca de que había acertado al suponer que los Indios estaban cerca, y que el ladrido de aquella madrugada era de uno de sus perros. En efecto, hacia el sur, y a cierta distancia, veíanse dos humos que se levantaban en sitios diferentes: los onas se hacían señales, disponiéndose sin duda a estrechar el cerco.
-¡Vamos, vamos muchachos! Moverse, que los indios nos siguen la pista.
Todos volvieron la cabeza, y al ver los humos, parecieron recobrar todo su vigor. En un principio aquello no fue marcha sino fuga, pero poco a poco decayeron las fuerzas, y el paso se hizo más lento. El sol nos cocía después del frío de la noche, el cansancio nos entumecía, y el hambre, aguijoneada por la convicción de que no teníamos qué comer, nos martirizaba el estómago... Sin embargo, no nos detuvimos hasta que la obscuridad nos impidió seguir adelante. Caímos extenuados, sin aliento, junto a un pequeño riacho que corría más o menos en la misma dirección que llevábamos nosotros. Allí pasamos horas terribles.
De bruces sobre el arroyo, bebimos hasta hincharnos para calmar o engañar el hambre; y no bastando esto, masticábamos pasto, tragando las ásperas fibras leñosas que aplacaban un instante aquel tormento. Nos tiramos en el suelo, pero a pesar de la fatiga no podíamos dormir: apenas nos adormecíamos un poco, cuando despertábamos sobresaltados, con la idea fija en los indios.
A eso de la una de la mañana Antonio, que estaba de centinela, nos habló en voz baja:
-Miren, allá; ¿no ven unos bultos que se mueven?
En rededor se veían, en efecto, pequeñas sombras, más densas que las de la noche, y que iban lentamente de aquí para allá.
-Son los indios -murmuré.
Y, siempre en voz baja, añadí:
-Vamos a hacer fuego todos a un tiempo, y nos retiramos hacia la derecha arrastrándonos por el suelo, apenas se apague el fogonazo, para que no nos hieran con sus flechas.
Hicimos la maniobra tal como lo había dispuesto, pero ni vimos ni oímos nada. Sin embargo, repetimos la descarga desde —386→ otro sitio, apartándonos enseguida. Pero no se escuchó ni vio nada tampoco...
Pasamos el resto de la noche winchester en mano, pero sin nueva alarma hasta el amanecer. Inspeccionamos entonces los alrededores, y no tardamos en encontrar huellas de indios. Uno debió ser herido por nuestros proyectiles, pues en el suelo había un charco de sangre, y un hilo rojo señalaba en el pasto el camino de su retirada. Pero en toda la extensión del horizonte no se vela un solo hombre.
Débiles y hambrientos, emprendimos la marcha, que continuamos todo el día, aguijados por la idea de que los indios iban detrás. Seguimos algún tiempo las orillas del riacho, que luego resultó ser el de Gente Grande, que va a desembocar precisamente en el punto a que nos dirigíamos. -Pero pronto nos separamos, para acortar camino... Mascábamos pasto y bebíamos grandes cantidades de agua, pero nuestra extenuación iba naturalmente en aumento, y pronto nos sería imposible dar un paso... Por fin llegó la noche, acampamos, y descansamos algunas horas.
Cuando echamos a andar al día siguiente, mis compañeros parecían sufrir mucho más que yo, aunque estuviera verdaderamente hecho pedazos. Guarzi sobretodo, Guarzi cuya torpeza y descuido nos habían puesto en tan terrible situación, sentíase aniquilado, cosa extraña en él, pues los chilotes están hechos a privaciones de toda especie, y el hambre los conoce... Iba bamboleándose como un ebrio.
Al medio día comenzó a quejarse y a decir cosas incoherentes; brillábanle los ojos como si tuviera fiebre, y la cara se le había demacrado de una manera horrible...
-I-ó me pegaría un tiriyo -decía a cada instante alzando el winchester, que llevaba medio a la rastra.
-Este se está volviendo loco -observó Wilson.
-¡I-ó méi de matar! -repetía Guarzi.
-Me parece que le tenemos que quitar las municiones -dijo Antonio.
-Sí, quíteselas -le contesté.
Guarzi opuso resistencia, pues tenía la idea fija de matarse, pero logramos desarmarlo sin mucho trabajo por fortuna.
Cada vez caminaban mis compañeros con más lentitud. Era necesario empujar a menudo a Guarzi, que iba casi arrastrándose, para que no se quedara atrás.
-¡Vaya, ánimo, compañeros! ¡Ya no estamos lejos del Estrecho! -exclamé, para infundirles nuevos bríos.
—387→Según mis cálculos, debíamos estar cerca, en efecto, aunque no mucho. Pero añadí:
-Si no lo alcanzamos esta misma tarde, mañana por la mañana estaremos en él.
Por la noche, sin embargo, aún no teníamos indicio alguno de su proximidad. -Acampamos medio muertos de fatiga.
El día siguiente nos guardaba nuevos tormentos.
Hasta entonces nu habíamos tenido que sufrir la sed, pero en aquella larga etapa, que hicimos bamboleantes, no hallamos un sorbo de agua siquiera. Ya supondrá usted cuánto sufrimos, qué pensamientos nos agitaban, qué angustias nos oprimían... Sólo a la noche encontramos una lagunita, sobre la que nos echamos como bestias, bebiendo agua y barro al mismo tiempo, casi hasta reventar...
Como a tres millas del charco salvador, levantábase una colina bastante alta, desde la que, sin duda, se vería el Estrecho. Pero era imposible dar un paso más. Estábamos desfallecidos, presa de la fiebre, con el mareo espantoso de la debilidad que hacía bailar vertiginosamente a nuestra vista cuantos objetos nos rodeaban. En vano tratamos de aplacar el hambre masticando raíces. La fiebre aumentaba, y extrañas y horribles ideas se apoderaban de nosotros... Uno propuso que nos sorteáramos, pero apenas comenzó a formular su pensamiento, cuando lo interrumpí indignado, diciéndole que me encargaba de matar como a un perro a quien se atreviese a sugerir siquiera la idea de un festín de caníbales. Pero vi en sus ojos, y en los de mis compañeros, que si el hambre apuraba más, no iba a poder cumplir mi amenaza, porque se me hubieran anticipado, y era uno contra cuatro...
A la madrugada comenzamos a andar, ¡de qué manera!, hacia la colina, que nos parecía lejana y casi inaccesible. Nos habríamos arrastrado una milla y media, cuando hallamos otra lagunita en que nos detuvimos a beber. Nadie decía una palabra. Nadie hacía un movimiento. Pasamos así más de media hora, casi agonizantes. Pero haciendo un esfuerzo supremo me puse en pie.
-¡Vamos! -dije tartamudeando- No nos podemos morir aquí, tan cerca del fin del viaje. ¡Valor!, ¡y andando!
Pero los otros no se movieron. Rogué, supliqué, todo fue en vano. Entonces los hice levantar a culetazos, a pesar de mis miradas de ocio, y de que agarraran su winchester con los dedos crispados, prontos a matarme. Estaban completamente locos, pero una fugaz energía los hizo ponerse en marcha.
—388→En una hora no habíamos caminado mil pasos, cuando de pronto un estampido nos volvió súbitamente a la vida. Era un tiro de fusil. Levantamos las cabezas que se inclinaban irresistiblemente hacia el suelo, y vimos... ¡No, es imposible que usted suponga nuestro júbilo!... Vimos como a media milla, un hombre que, escopeta en mano, nos hacía señas y caminaba rápidamente hacia nosotros.
Fuese quien fuese, era la salvación.
Prorrumpimos en un grito que nos salió del fondo del alma, y completamente anonadados por la alegría, caímos sentados en el suelo, fijando ávidamente los ojos en aquel ser para nosotros sobrenatural en tan terrible momento. El hombre no tardó en llegar.
Era un minero del Porvenir que andaba de caza. Llevaba un par de magníficos cisnes que acababa de matar, y cuando estuvo cerca nos gritó:
-¡Eh! ¿de dónde vienen?
-¡Nos estamos muriendo de hambre! -contestamos, sin hacer caso de su pregunta.
Nos dio los cisnes, que Antonio y Wilson se pusieron a desplumar, mientras que Villoc encendía fuego, y yo ponía a aquel hombre al corriente de lo sucedido.
-¡Bien, pues, se han salvado! -exclamó al fin- Porvenir está a dos millas de aquí. Coman un poco primero, y luego los llevaré a casa de Pablo Durán.
Los cisnes, medio crudos y sin sal, fueron materialmente devorados, y con alegría en el corazón nos pusimos en camino, llegando poco después a la casa, cuyo dueño nos recibió con toda bondad.
Tres días pasamos allí, reponiéndonos un poco de nuestros, padecimientos y fatigas, y al cuarto se nos presentó la oportunidad de regresar a Punta Arenas, a bordo de la goleta Anita, que frecuentaba aquellos parajes donde, además del lavadero de oro «Porvenir», de Pablo Durán, nuestro generoso huésped, existían varios de alguna importancia, como «Marta», de Thomas Saunders, «La Esperanza», de mister Wolff, y otros que durante el verano exportaban de diez y siete a veintiún kilos de oro, y el plantel de la estancia de mister Stubenrauch.
Aquella misma tarde llegamos a Punta Arenas, donde causamos una desagradable sorpresa al dueño de la goleta Luisa, que nos había abandonado tan indignamente, y que no había vuelto aún. El relato de nuestra travesía a pie sorprendió e interesó —389→ al pueblo entero, que quería vernos y pedirnos detalles con insaciable curiosidad.
Sólo entonces me preocupé del desastre pecuniario de nuestra expedición minera. Volvíamos sin un grano de oro, después de tan tremendos percances; había yo perdido mi empleo, y no teníamos recursos...
Me presenté a la autoridad, formulé la protesta del caso contra el patrón de la Luisa, pidiendo en mi nombre y en el de mis compañeros una indemnización por daños y perjuicios, y esperé la llegada de aquel que había estado a punto de ser causa de nuestra muerte.
Llegó por fin, y se enredó en mil explicaciones y disculpas, que de nada le valieron. Dijo que se le había roto la cadena del ancla -la primera se había perdido en Dangeness-, y que no teniendo lista otra, tuvo que darse a la vela para no irse sobre la costa. Que después que salió de San Sebastián, los vientos contrarios le habían impedido volver en busca nuestra, etcétera, etc.
A pesar de su labia, tuvo que pagarnos la indemnización, insignificante pero salvadora, realidad irrisoria al lado de nuestros sueños de fortuna de un mes antes, cuando organizábamos la expedición.
-¡Buenas noches, contramaestre! Buena nevada, ¿eh?
Los techos de la Subprefectura y el presidio, los caminos, el campo, todo estaba cubierto de una espesa capa de nieve, blanca y seca, que la luna iluminaba con resplandor mate, con una luz fría, sin destellos, melancólica y monótona. Los árboles verdes parecían empolvados con harina, y en la cuesta de los montes la sábana blanca se veía salpicada de manchas obscuras como agujeros. El viento estaba en calma, y aunque la temperatura exterior fuera muy baja ya, la placidez de la atmósfera la hacía soportable. Había nevado el día entero, a intervalos, y al cerrar la noche, más obscura aún por los densos —390→ nubarrones que iban a desaparecer en breve, la memoria repetía por instinto los versos del poeta:
| ...Lentamente | |||
| la nieve silenciosa, descendiendo | |||
| del alto cielo en abundantes copos, | |||
| como sudario fúnebre cubría | |||
| la amortecida tierra. Cierzo helado | |||
| sacudía los árboles desnudos | |||
| de verde pompa, pero no de escarcha, | |||
| y sacudidos por el recio choque | |||
| parecían lanzar en las tinieblas | |||
| los rudos troncos lastimeros ayes... |
-Buena para ser la primera -contestó Morgan.
Entramos en mi habitación, para sentarnos «al amor de la lumbre», beber el café, no tan bueno como bien caliente, y contar él y escuchar yo algo interesante respecto de la recolección de huevos de pingüín, la caza de diversos animales, y las costumbres más o menos curiosas de algunos de ellos. El contramaestre comenzó con la primer taza y con su cuento:
«Todos los años, e invariablemente en el mismo día, comienza la postura. El pingüín hembra es como un calendario infalible: no se equivoca jamás.
Por nuestra parte, y conociendo esta costumbre, nos habíamos ocupado los días anteriores en reunir las latas vacías de kerosene que rodaban por ahí, y en arreglarlas convenientemente con alambre y filástica para poder colocarlas a la espalda a modo de mochilas. El 21 de octubre preparamos los pocos víveres que íbamos a llevar: tocino, grasa, café, sal y azúcar y los útiles, que no eran sino un caldero para calentar agua, y una sartén.
Al amanecer, los veintidós hombres que componíamos la expedición, cada uno con un par de latas y parte de los víveres, estábamos listos para emprender la marcha.
El campamento de los pingüinos está situado sobre el Atlántico, un poco más al este que San Juan, y puede llegarse a él por dos caminos: yendo en bote hasta fuera del puerto, doblando la punta para ganar la roca llamada del Castillo, y trepando desde allí por la costa que parece un despeñadero. Pero esto sólo es practicable cuando el mar está muy tranquilo, pues por poco que se agite rompe furioso contra las rocas, poniendo en peligro a la embarcación y a los que la tripulan. El segundo camino es más penoso, pero está abierto en todo tiempo. Se atraviesa la costa que está frente a la Subprefectura, se trepa la loma, y se camina unas dos millas y media... nada más.
—391→Aquella mañana el tiempo no estaba bueno, y tuvimos que adoptar este último itinerario, más arduo, pero más seguro.
A las cinco y media de la mañana estábamos ya en la falda de la loma, que se eleva a unos seiscientos pies sobre el nivel de la bahía, y comenzamos a treparla. La ascensión es muy fatigosa, pues el declive es rapidísimo y las piedras que se desprenden al paso de los que van adelante hacen peligrar las canillas de los que marchan detrás.
A las seis y cuarto, después de algunos altos para tomar aliento, llegábamos a la cima, desde donde se domina la Subprefectura y el faro. Hasta entonces habíamos andado entre las ramas de los árboles y los arbustos que crecen en las colinas, pero íbamos a tener que cruzar un campo extenso cubierto de juncos y pasto duro, que a milla y tres cuartos limita un pequeño cerro; el terreno esponjoso por la turba y los musgos, cedía bajo nuestros pies, dificultando la marcha; pero hora y media después alcanzamos el cerrito, comenzando a bajar por la vertiente opuesta, boscosa como la primera y cubierta por manchas del pasto llamado tussac que nos ocultaba por completo, pues alcanza a dos metros de altura.
Con todo, al cabo de tres cuartos de hora vimos las dos rocas que tienen cierta semejanza con un castillo y que han motivado el nombre del promontorio, y pocos minutos después llegábamos al sitio en que habíamos hecho campamento en años anteriores.
Dos de nosotros fueron a buscar agua para hacer el café, mientras íbamos a la roquería a comenzar la cosecha de huevos.
Enorme es el número de los pingüinos que se reúnen allí, escalonados en orden de batalla, grotescos y tontos. Son de la especie que los chilenos llaman pájaro-niño, y andan apoyándose en las puntas de las alas, o se quedan en pie, erguidos, moviendo a un lado y a otro la cabeza, graciosísimos, como una caricatura de gaucho con chiripá. Ocupan todo el despeñadero, que allí tendrá unos 700 pies de alto por 250 de ancho, y se les ve en filas horizontales, superpuestas, y tan apretadas que con un tiro de fusil pueden matarse muchos a la vez... Un verdadero asesinato.
Aprovechan cualquier cosa para hacer su nido; las quebrajas de la piedra, los mechones de pasto, las excrecencias de la roca. ¡Pero qué nido! Un poquito de barro formando un montículo de diez centímetros de alto, con un pequeño hueco en el centro, seco o mojado, en que depositan sus huevos de un blanco azulado, y algo mayores que los de pato.
—392→El pájaro-niño es del tamaño de un pato criollo, tiene el pecho blanco, el lomo negro azulado, el pico agudo y rojo, y tras de los oídos se le ven cuatro plumitas amarillas de dos centímetros de largo. Desde el 20 de octubre hasta el 5 de noviembre, la hembra pone de cinco a seis huevos como los descriptos, que son bastante apetecibles, pues apenas tienen sabor a marisco; se aprovecha sólo la yema; la clara, que no se endurece en el agua hirviendo, es muy espesa, desagradable e indigesta.
Poco se come la carne del pájaro-niño, que es más dura aún que la de foca, y con gusto pronunciado de marisco en descomposición; los mismos indios de la Tierra del Fuego, a cuyas costas llega arrastrado por los temporales, lo desdeñan, y sólo comen el pellejo con la grasa que está adherida a él, asándolo a un fuego vivo. He probado muchas veces ese plato, que, en efecto, no es muy desagradable y se parece algo al pato demasiado gordo.
El pobre animal es muy valiente y defiende los huevos con ardor, valiéndose de su pico, que suele dar mordiscos bastante dolorosos.
-¿Y los otros pingüinos? -pregunté, interrumpiendo al narrador.
-Tenemos, además, el de cueva, que habita principalmente los islotes y promontorios que rodean la isla. Es algo más grande que el otro, y anda en el mar siempre en parejas. Se distingue del pájaro-niño por una faja circular negra que tiene sobre el pecho blanco. Arriba y abajo de los ojos tiene un arco y no lleva plumitas amarillas. Pone en las cuevas que encuentra, y no forma roquerías. El tercero, el pingüín real, se ha extinguido casi en la Isla de los Estados. Sólo se le encuentra en dos sitios: en Pengüin Rockery y en la pendiente de Bahía Franklin que mira al norte. Es mucho mayor que los otros, y puesto en pie alcanza a la respetable altura de un metro y veinte. Tiene el pecho blanco y el lomo negro azulado como el primero, pero su plumaje es más tupido y parejo, por lo que obtiene precios muy superiores. Lleva además un copete de plumas amarillas, azules y blancas, su pico es muy agudo, dentado como la boca de los tiburones, y con él produce a sus enemigos heridas dolorosas y de curación difícil. El comandante Piedrabuena casi los ha exterminado en las grandes cacerías que hizo en aquellos parajes, restos de las cuales vi el 85 en Bahía Franklin -calderas, etc.- como hoy se encuentran todavía ruinas de casas en Pengüin Rockery. El pingüín real es tan escaso —393→ ahora, que apenas se encuentra ni aun en la época de la postura; sólo una vez, en 1892, encontré doce juntos en Pengüin Rockery. Pero parece que aumentan poco a poco -gracias a que no se les persigue- en Bahía Franklin, donde ya en 1894 había más de cien. ¿Por dónde íbamos?...
-Llegaban los expedicionarios a la roquería.
-¡Ah, sí! Había ya en cada nido uno o dos huevos, entre los que podíamos elegir, sin temor de equivocarnos, los recién puestos, que están completamente limpios, mientras que ya los del día anterior se han cubierto de una segunda cáscara con el barro del nido, pegado y endurecido sobre ellos. En un momento juntamos algunas docenas, con las que una comisión culinaria se fue al campamento para hacer una tortilla -la de la primera sección- mientras el resto continuaba la recolección, tan fácil cuanto fructífera.
Cuatro o seis docenas de yemas y un poco de tocino y sal, forman un buen almuerzo para seis hombres, y con eso y un jarro de café quedamos satisfechos. Desocupada la sartén y el caldero, reemplazaba otra tanda a la que acababa de almorzar, mientras ésta se ponía al trabajo. Así, almorzando y recogiendo huevos, ya a las once estaban llenas las 44 latas.
Puede usted hacerse idea de lo que significa eso, sabiendo que en cada lata caben de 120 a 130 huevos, y que como tienen la cáscara muy delgada, muchísimos se rompen. Nunca bajan de seis mil los que sacamos en estos verdaderos malones, y sin embargo, no se nota sensible disminución en los pingüinos al año siguiente.
Los pobres animales tratan de oponerse al robo, y atacan a sus agresores, que los ahuyentan fácilmente a gorrazos, haciéndolos rodar cuesta abajo como una avalancha, que se engrosa a medida que desciende con los pingüinos que encuentra al paso... No deja la recolección de ser peligrosa también para los hombres, pues un paso en falso, una piedra o una mata que se desmoronaran, en un descuido, podrían hacerlos rodar como los pingüinos, pero con la circunstancia agravante de que no llegarían vivos al mar...
Por fortuna no ocurrió accidente alguno aquella mañana, y a las once y media emprendimos el viaje de regreso, más arduo y más largo que el de ida. Tardamos, en efecto, más de tres horas en llegar a la cima del monte que está frente a la Subprefectura, y la bajamos cayendo y levantando, abrumados por la carga y precipitados por lo empinado de la cuesta. Sólo a las cinco de la tarde llegamos a San Juan...
—394→-Ya que en eso estamos -dijo al ver que había terminado su relato- cuénteme algo, contramaestre, a propósito de las tocas.
Morgan, que liaba un cigarrillo de tabaco patria, no se hizo de rogar.
-Aquí en la isla -comenzó- se conocen sobre todo focas, o lobos, como se llaman vulgarmente, de dos clases: el lobo de un pelo, que abunda en la costa norte, y el de dos, que sólo se encuentra al sur, y ya en pequeña escala. Se estima poco la piel del primero, pero puede utilizarse en muchos artículos. Al macho le decimos lobo-león, porque tiene una abundante melena; alcanza a cuatro metros y medio de largo desde el hocico a las aletas traseras. Cuando descansa sobre las rocas levanta la parte anterior, como si se incorporara, y llega así a tener una altura de metro y medio. Es muy cariñoso y horrible y sangrienta mente celoso; abraza y besa a la hembra, hace el amor como los hombres, pero disputa con un valor y un encarnizamiento indomables la soberanía de su familia. Combate frecuentemente con otro macho, formándoles círculos las hembras, como espectadores, y ese duelo no tiene fin sino con la muerte de uno de ellos: rara vez se obtiene -casi nunca, mejor dicho- una piel de macho que no esté acribillada a mordiscos. El serrallo de cada uno de estos señores tiene por lo menos cincuenta odaliscas...
Los lobos de un pelo se tienden durante el día sobre las rocas planas que les sirven de refugio, siempre a sotavento. Por la mañana temprano y a la tarde se echan al mar y pescan recorriendo los matas de cachiyuyo que se extienden a lo largo de la costa... Como las roquerías están menos pobladas en verano que en invierno, supongo que en la época de los calores emigran hacia el sur.
El lobo de dos pelos, cuya piel se estima más que la de la foca de los mares árticos, tiene las mismas costumbres del otro, pero el macho es más pequeño y sin melena. Su número ha disminuido mucho, porque los loberos que lo cazan clandestinamente no reparan en la estación y lo hacen aunque sea durante el celo, matando hembras, machos, chicos y grandes... Así, mientras en 1884 se podían faenar, sólo en la isla, más de 22.000 animales, hoy se lograría apenas la décima parte... Al norte no hay una sola requería frecuentada por estas focas; en la costa sur existen, en cambio, catorce.
En tiempo de invierno, y cuando reinan temporales del sur, suele encontrarse en nuestras aguas alguno que otro ejemplar —395→ de vaca marina, foca así llamada por su bramido... Se distingue de las otras por los colores de la piel, pues tiene el lomo ceniciento y el vientre blanco. Llegan a nuestras costas en una extenuación tal, que es muy fácil cazarlas, pero como vienen rara vez, sólo se han obtenido cuatro en los seis años últimos.
La caza del lobo de dos pelos es interesante.
Las goletas loberas van a fondear cerca de las roquerías, y desprenden de su costado los botes balleneros de dos proas, construidos especialmente para poder atracar con alguna seguridad a la costa erizada de piedras.
Salen los botes provistos de carne salada, agua, café, azúcar, leña y galleta para algunos días, fusiles de repetición, garrotes de roble, cuchillas, chairas, etc., y se dirigen a la roquería, a cargo de un timonel-capataz y tripulados por siete o nueve marineros.
Cuando han llegado atracan a la costa con mucha cautela, para no ahuyentar a los lobos medio dormidos. El proel desembarca silenciosamente de un salto, y toma los víveres y las armas que le alcanzan los demás, aprovechando el momento en que la ola pone el bote al nivel de la roca. Los demás saltan a su vez, uno tras otro, cuidando de hacer el menor ruido posible, menos dos que se quedan a bordo y alejan inmediatamente la embarcación para que no se estrelle contra las piedras.
Por muy en calma que esté el tiempo, siempre hay alguna mar de leva, que hace muy difícil esta operación, tan sencilla al describirla. Saltar del bote a la roca lisa y como enjabonada por el cachiyuyo, y eso en un instante preciso, matemático, cuando la ola llega a su mayor altura y el bote está sobre la roca, mientras los remeros ciando impiden que se haga añicos... es mejor para contado que para hecho... Un resbalón puede hacer caer al que no ha tenido la vista bastante segura, el pie bastante firme y los músculos bastante elásticos, entre la roca y el bote que lo aplastará en sus vaivenes, o dejará que la resaca lo golpee contra las piedras. En cuanto a los remeros ¡qué puños! y al timonel ¡qué sangre fría!... La vida de sus compañeros, la suya propia, depende de un ademán, de un golpe de remo, de una voz de mando...
Desembarcados, por fin, los loberos se agazapan circularmente alrededor de las focas para cortarles la retirada: para ello tienen que deslizarse rápida y sigilosamente, con movimiento combinado y simultáneo, de manera que cuando los lobos se aperciban de su presencia, ya sea tarde para escapar...
Comienza entonces el ataque con un tiroteo convergente de —396→ los rifles de repetición -winchester por lo general-, que espanta a los animales y mata a muchos; el resto trata de ganar el agua, pero se les ha cerrado el paso, continúa haciéndose fuego sobre ellos, y al fin, bramando lastimosamente, se retiran hacia las cuevas, si las hay en la roquería, o hacia los peñascos más altos, arrastrándose bastante de prisa, ayudados por las aletas.
La matanza verdadera, el exterminio va a empezar. Mientras uno o dos, los mejores tiradores, quedan con el winchester para matar algún macho bravo que ponga a alguno en peligro, o para evitar la fuga de los más ágiles, los otros loberos echan mano de los palos y avanzan sobre las focas. Cada garrotazo bien asestado en el hocico, causa una víctima. El puñal la ultima, dándole la puntilla. El suelo queda pronto sembrado de cadáveres. Apenas si dos o tres logran escapar, precipitándose al agua desde alguna roca a pico. En menos de media hora, 200 ó 300 lobos yacen ensangrentados, muertos a los pies de los cazadores...
Inmediatamente se procede a desollarlos, tarea que los loberos hacen con pasmosa rapidez, dejando para lo último los lobos de un pelo que han caldo mezclados con los otros, y que tiran a un lado como cosa de poco valor. No importa que los animales respiren aún; los afilados cuchillos desprenden la piel, después de abrirla de arriba abajo, por el lomo, y conservando la grasa a ella adherida -y la arrancan de aquella carne caliente, palpitante, viva.
Los primeros 40 ó 50 cueros son embarcados en el bote, que los lleva a la goleta, donde se desengrasan y salan, poniéndolos en barriles, mientras la faena continúa en la roquería, sin más descanso que el tiempo necesario para tomar un trago de aguardiente o un jarro de café, salvo cuando algún temporal impide el trabajo.
A veces, en roquerías apartadas de fondeaderos seguros, las goletas se alejan después de desembarcar a su gente, para volver en su busca algunos días después. Pero el mal tiempo suele ser cruel con los loberos, que a menudo tienen que aguardar más de lo previsto, y sufren verdaderas miserias cuando se les concluyen las pocas provisiones que han llevado consigo. Entonces, y cuando el hambre apura, hay que apelar a la carne de lobo, y hasta sin cocer...
Esto último sucedió en 1883, cuando Juan Silva, un tal Germán y seis hombres tuvieron que permanecer nueve días y medio en una roquería, al sur de la isla Navarino.
—397→El café les duró tres días, la galleta cuatro, el agua cinco y la leña un día más. Después comieron carne de lobo cruda...
Al octavo día, uno de los loberos se tiró al agua para tratar de alcanzar a nado la isla Navarino, que distaba unas dos millas. No se volvió a saber de él...
Al noveno, los infelices estaban casi locos por falta de agua, y cuando apareció la goleta San Pedro, que los había llevado, y no pudo volver antes en su busca, hallábanse tan postrados, que no podían moverse. Uno murió a bordo de extenuación. Los demás fueron reponiéndose poco a poco.
Y no crea usted que semejantes pellejerías sean bien compensadas. ¡Al contrario! El lobero no gana sueldo, sino que tiene que ajustarse a los resultados obtenidos. Del producto de las pieles se aparta un tanto por ciento para el armador, otro para el capitán, otro para el piloto, etc... El resto se divide por partes iguales entre los demás. Pero ese resto es muy exiguo, pues antes se ha descontado el importe de los víveres, las municiones, etc. Por regla general no gana sino el armador, que se ha quedado tranquilamente en su casa, mientras los otros arriesgaban el pellejo...
-Usted debe conocer muy bien los animales de la isla, después de tantos años de permanencia -dije a Morgan.
-¡Oh! regular, y no como un naturalista -contestó-.Tengo los datos que cualquier marinero podría tener...
-No importa, hábleme de ellos; aunque no sea científica, su descripción será interesante... quizás más por eso mismo...
-Conozco cuatro clases de shags o cormoranes. Uno de pecho blanco y oídos blanquecinos, otro de pecho blanco, oídos azulados y cresta negra con puntas amarillas. Estas dos clases anidan en roquerías extensas, en los promontorios e islotes cercanos a la isla. Hacen sus nidos sobre guano dejado de años anteriores, que alcanza a un metro de altura; los forman con algas muy delgadas que ellos misinos extraen del fondo del mar. Ponen cinco o seis huevos, comenzando en los primeros días de noviembre. Aunque se note su diminución, todavía son muy numerosos, y en una roquería triangular de la isla nordeste de Año Nuevo, de siete metros y medio de lado, conté 79 nidos, mientras que los shags serían unos 220. Estas aves se disputan los nidos a picotazos, pues las menos activas quieren ocupar los de las trabajadoras... Los huevos son del tamaño de los de gallina, pero más alargados y del color de los de pingüín, cuyo sabor tienen también; la yema es más rojiza. Su abundancia es —398→ asombrosa: en una estación cargamos cuatro botes, habría en ellos unas cuantas decenas de miles de huevos... El guano del shag, muy lavado por las continuas lluvias, es pobre. Las otras dos clases son: el shag negro, que tiene blancos los oídos, y el shag de roca, de, ojos y oídos rojos. Estos anidan en las concavidades de rocas inaccesibles, cerca de la costa, son poco numerosos y más pequeños que los primeros.
Las avutardas son dos: la de Malvinas -que los ingleses llaman «Kelp-geese», o avutarda de cachiyuyo, porque se mantiene con un alga tierna, el luche de los chilenos -del tamaño de un pato casero. Anda siempre en parejas: el macho es blanco y la hembra negra con manchas blancas. Muchas veces dos hembras siguen al macho, como usted habrá visto, y al volar forman triángulo, yendo el macho adelante. La avutarda de pasto, que los chilenos conocen por caiquén, es del tamaño de un ganso, negra y con manchas blancas. Tiene las patas palmeadas, pero busca su comida -pasto tierno- en las lomas. Anda también en parejas.
El curioso pato a vapor, que ya habrá encontrado muchas veces, y cuyas alas no le permiten volar, nada en parejas, es grande como un ganso, plomizo, anida entre la yerba de la costa, pone de cuatro a seis grandes huevos, y se mantiene con los caracolillos y mejillones del cachiyuyo. En sus correrías no se aleja nunca más de tres millas de la costa, cuya proximidad anuncia. El pato de mar es más pequeño y anda siempre en bandadas. El de agua dulce, que habita en «las lagunas y vive con los gusanillos de la turba, tiene una lista azulada en el extremo de las alas y forma bandadas de quince a treinta individuos.
Ya conoce usted el albatros, ese inmenso pájaro que de una a otra punta de las alas mide cerca de dos metros y medio. Sólo visita la costa cuando hay temporal u horas antes de que estalle, anunciando así el cambio que va a producirse. Entonces vuela muy alto, como si quisiera ver venir la tempestad, mientras que cuando reina ésta, o cuando el tiempo es benigno, apenas se eleva un metro de la superficie del mar. Su congénere el albatros negro de pico amarillo verdoso, es un tragón de lo que no hay. Suele comer tanto, que permanece horas enteras en el agua sin poder levantar el vuelo.
Además, tiene usted la gaviota blanca, la negra, la gris y la blanca con alas negras. Un gaviotín que llaman «golondrina de mar», blanco y de alas color plomo y una lista negra en el extremo; otro sin lista, con plumas teñidas de rosa como el —399→ flamenco, que zabulle precipitándose al mar desde 15 y 20 metros de altura. La blanca paloma de mar; la paloma del Cabo, negra y blanca con dibujos caprichosos que la hacen parecer una gran mariposa; la palomita del tamaño de una golondrina, parda, cuyas alas miden unos diez centímetros de largo, y tiene las patitas palmeadas; otra blanca con alas negras, que vive de pececitos, aguas vivas, etc., y por último la palomita ladrona que se alimenta como las demás, pero que en primavera visita las roquerías de shags y aprovecha los descuidos para, comerse los huevos; es mayor que las últimas. Hay también una gallareta que se alimenta con lo que arroja a la playa la resaca y anida en troncos huecos.
El cisne blanco y el de cuello negro visitan en verano la isla. Vienen de Patagonia.
Entre las aves de rapiña hay dos buitres, uno completamente negro y otro con fajas blancas en el cuello; tres caranchos, uno negro de cabeza pelada, otro negro con manchas blanquecinas y el tercero amarillo obscuro; tres halcones, el gris, mayor que una paloma, el amarillento con puntas blancas como la paloma y otro amarillento también, pero con alas amarillas y una faja negra en la cola y que es del tamaño de un zorzal. Una lechucita gris con puntas negras, y la Viuda, pájaro negro del tamaño de un cuervo, que fascinado por la luz del faro, se estrella continuamente contra los vidrios...
Algunas veces dan contra los cristales con tanta fuerza, que los rompen, como ha sucedido hace poco. El viento apagó las lámparas, hizo añicos los tubos; pero todo pudo componerse en un cuarto de hora, y el faro continuó funcionando...
Los días hermosos, o mejor dicho, los momentos -bastante escasos, por cierto- en que el tiempo se hacía bonancible, eran aprovechados en cortas excursiones a las cercanías, ya para conocerlas, ya en busca de mariscos, ya en procura de alguna pieza de caza que diera variedad -triste variedad- a nuestra mesa, ya sólo por paseo, bien necesario en el encerramiento forzoso en que vivíamos.
—400→Generalmente preferíamos las embarcaciones a todo otro medio de locomoción -limitados estos últimos a la marcha a pie-, pues los terrenos de la isla son tan cenagosos, que los más resistentes se fatigan muy pronto aunque ya estén aclimatados. Las primeras veces que fui hasta punta Laserre, que está sin embargo a un paso de la Subprefectura, el camino me pareció interminable, y tuve que hacerlo por etapas; jadeante y sudoroso, cada pequeña cuesta me reclamaba un verdadero esfuerzo; pocos días después comencé a habituarme, y pronto salvaba a paso de trote la distancia antes enorme. Tenía razón De la Serna: el faro lo era también para nosotros en los días brumosos de spleen; a él acudíamos como se va a Palermo en Buenos Aires.
Muchas veces recorrimos en bote la bahía de San Juan; pero no recuerdo una sola en que hayan dejado de sorprendernos chubascos de agua helada, mortificantes a más no poder, acompañados por violentas rachas, frías como hojas de cuchillo, que nos obligaban a sostener los ponchos con ambas manos, bien plegados al cuerpo, para que el viento no se los llevara, y a nosotros con ellos.
La bahía, como se habrá visto en el plano, se interna bastante en la isla, hasta tropezar con la base del monte Richardson, e inclinándose hacia el oeste. Está rodeada de costas casi a pico, de roca desnuda, hasta donde alcanza el agua en las mareas, y cubierta de turba, de vegetación y de bosque desde allí hasta cerca de la cumbre de los barrancos que forma. Su aspecto es al propio tiempo pintoresco y extraño: un poeta la elegiría para hacerla escenario de nebulosos y desgraciados amores, para fantásticas apariciones, para rondas de espíritus desolados del mundo de Poe...
Algunas playitas de cantos rodados interrumpen acá y allá la aspereza bravía de la costa en que, continuamente rompe la ola con fragor inacabable, mientras las nubes se enredan en las crestas peladas de los cerros, bajan lentas por sus aristas, o parecen bailar una complicada cuadrilla en el espacio limitado por las alturas. Criptas negras abren su boca al nivel de las aguas, como habitáculos sombríos de algún monstruo; sobre ellas, en la piedra lavada por las exudaciones, se agarran las raíces de los fagus, como manos huesudas, descarnadas, crispadas en un espasmo horrendo; al lado otras cavernas, salpicadas por la espuma del mar, manchadas por los musgos y los mohos; o altos pilares rectos que sostienen bóvedas medio derruidas, estrambóticos capiteles, arquitrabes que se mantienen —401→ en milagroso equilibrio, frisos historiados, cornisas decadentes de una estética loca e inconexa, peristilos en que las columnas de piedra se mezclan con los gruesos troncos de los árboles, como si el material se hubiese agotado de repente.
Allá una inmensa roca se ha despeñado de la altura, cayendo al mar con pavoroso estruendo; la huella que dejó en el cerro se ve aún como una tremenda cicatriz descolorida; pesaba miles de toneladas, y su caída ha tenido que conmover toda aquella extensión, como un maremoto; los árboles la han acompañado y crecen en el islote como crecerían en el cerro natal. Acá, otra roca ingente ha sido partida en dos, y su pared lisa parece buscar todavía las antiguas adherencias a la costa; el mar corre entre dos muros de piedra, perpendiculares, en cuya cima se ve una estrecha faja de cielo. Y por todas partes gotea o chorrea el agua, que lo empapa todo, corre en delgados hilos, formando arroyuelos, torrentes y saltos, se evapora y cubre de nubes el espacio, y luego vuelve azotándonos con su lluvia, apedreándonos con su granizo, cubriéndonos con su nieve, cuyos copos parecen lentas y blancas mariposas. Y al pie de la roca siempre espumante, las verdes matas de cachiyuyo amansan la ola, alzan sobre la superficie sus anchas hojas blanqueadas por innumerables caracolillos, y que el viento agita como manos de ahogados que piden socorro. Sirven de vivero a los peces de roca, a los langostinos, y de repostería, a las gaviotas, y aun cuando el mar se encrespa alrededor, tienen rinconcitos especulares, en que el agua semeja de acero bruñido.
En torno pululan los shags, los patos a vapor, las avutardas, que pescan sin descanso los pobres pececillos y los crustáceos que se han refugiado allí, huyendo del lobo, que sin embargo va a buscarlos hasta ese último asilo. Los gaviotines salpican la bahía con millares de manchas blancas, sobre todo en los días tranquilos y tibios, cuando el viento y la lluvia no dispersan sus innumerables bandadas... ¡Cuántos tiros hemos hecho sobre aquellas aves codiciadas en la isla, impresentables en cualquier mesa medianamente abastada, como decía fray Luis! La caza era, sin embargo, bastante difícil, desde el bote y a bala de fusil, pues carecíamos de munición más apropiada, y los recelosos pajarracos no dejaban aproximarse mucho, temiendo ya, y con razón, la vecindad del hombre. Pero no por eso dejábamos de volver, salvo raras excepciones, con algún ejemplar cuya carne figuraba en nuestra mesa previo un verdadero trabajo de desinfección, y cuyo cuero con la pluma se reservaba cuidadosamente para un embalsamamiento siempre postergado. —402→ Esas aves tienen un sabor desagradable, y sólo pueden comerse en caso de necesidad extrema, o después de larga cocción y disfrazadas con salsas que valgan más que los caracoles... Se calumnia a los pobres mariscos diciendo que el gusto de las aves es igual al suyo. Quizá cuando entran en descomposición, ¡pero frescos! Los calamares, los minúsculos langostinos, pueden figurar con honor en comidas luculianas. Los mejillones tienen un sabor exquisito, son un vrai bombon, suaves, blandos, perfumados, como una golosina obra maestra de cocinero genial. ¡Y cuántos, cuántos! En el fondo de la bahía, la roca que las mareas cubren está alfombrada, desaparece bajo la capa negra de sus conchas, se recogen a baldes, pueden llenarse botes enteros con ellos... Y nada de trabajo para prepararlos: basta un ligero hervor en agua salada para que estén a punto, la cáscara se desprende casi por sí misma, con toda facilidad se le saca una parte amarga que tienen dentro; unas gotas de vinagre o de limón, un poco de aceite y ese plato, tan vulgar en la isla, sería el éxito de un restaurateur cualquiera.
Una mañana, el doctor Pinchetti y yo nos adherimos a una expedición que iba a marisquear con el contramaestre Morgan a la cabeza. El día estaba hermoso, la temperatura agradable, hasta hacía sol a ratos. Alrededor del bote, de vez en cuando asomaban las focas su cabeza redonda, para mirarnos curiosamente, y quedar un instante atentas al silbido con que las llamábamos. De pronto desaparecían para reaparecer cinco o seis minutos más tarde en otro sitio, ya delante, ya tras de la embarcación. Les hicimos algunos disparos sin resultado, pues el bote se movía como una hamaca; una, sin embargo, fue herida, pues de pronto subió a la superficie del agua una gran mancha roja que se desvaneció en breve; pero el animal escapó. Alguna vez veíamos la peluda cabeza de un macho, cuyas crines se distinguían perfectamente, como sus colmillos blancos, como sus ojos obscuros y brillantes, de expresión cuasi humana.
Desembarcamos tarde en el fondo de la bahía, a causa de lo agitado del mar; la marea estaba ya demasiado alta y cubría por completo los bancos de mejillones. Ibamos a regresar, cuando el contramaestre Morgan nos procuró entretenimiento.
-¿Vamos a ver la laguna? -nos dijo- Está muy cerca, detrás de aquella colina...
-¡Vamos!
La isla podría llamarse el país de los lagos. Los depósitos de agua abundan de tal modo, que ese nombre le cuadraría más —403→ que a cualquier otro sitio del mundo. Cada hondonada, cada valle pequeño entre cerros, se ha llenado de agua de las continuas lluvias, de la condensación de los vapores en los picos enfriados por el viento, y en esos lagos nadan cisnes, patos, enjambres de animales que pocas veces incomoda el hombre, por la dificultad de trepar hasta allí.
Echamos a andar por la playa, sobre los gruesos cantos rodados, cuando un fuerte olor de podredumbre nos llamó la atención. El viento habla cambiado, y soplaba del nordeste. Volvimos los ojos en esa dirección, tapándonos las narices; dos grandes caranchos negros, con las alas abiertas y sus plumas separadas como las varillas de un abanico, alzaron al mismo tiempo el vuelo, trazaron dos o tres círculos caprichosos en el aire, y se dejaron caer de nuevo sobre un objeto cuya forma no podíamos distinguir. Venciendo la repugnancia que nos causaba aquel olor nauseabundo, nos acercamos al sitio en que se habían posado las aves de rapiña, manteniéndonos en lo posible a barlovento. ¿Sería algún náufrago? No había que pensarlo... ¿cómo podía haber llegado tan cerca de la Subprefectura, para caer justamente en el momento de salvarse?
Pronto cesó nuestra emoción. Tratábase sólo del cuerpo de una foca que la marea había dejado en seco, y que -al crecer- iba a arrebatar de nuevo. Las olas cortas que llegaban hasta él, haciéndolo moverse, espantaban a los caranchos, que muy luego volvían a su presa, cebando los agudos picos en la carne, ya en plena descomposición. Los ahuyentamos, y llamando a algunos de los marineros, se les encargó que le sacaran el cuero, si era posible.
La foca era un magnífico macho de dos metros y medio de largo, y pertenecía a la especie vulgarmente llamada lobo de un pelo y lobo león. Pero estaba en un estado tan avanzado de putrefacción, que era inútil desollarlo, pues la piel no hubiera servido para nada.
¿Habríalo muerto alguno de nuestros tiros de los días anteriores, algunos de nuestros fuegos graneados, tan sin éxito al parecer? Fue lo que nos dijimos en un principio; pero las grandes cicatrices de feroces dentelladas, algunas de ellas recientes que se veían en la piel, estaban demostrando de un modo terminante que el pobre lobo era una víctima, un vencido de los combates primaverales. Señor destronado de su harén, había ido a morir lejos de la roquería, huérfano de amores, para que la ola móvil jugara con su cadáver y fuera a encallarlo en playas desconocidas...
—404→Dejamos a los marineros junto a aquel despojo nauseabundo, cuyo olor infecto se pegaba a las mucosas -nos duró todo el día-, y emprendimos el camino del lago. La playa estaba resbaladiza, como enjabonada por las algas que depositan las mareas, pero andar por ella era fácil en comparación de la cuesta que íbamos a tener que subir.
-Hay un camino que hicimos el 84 los marineros de la expedición Laserre -nos dijo Morgan-. Iremos por él.
Pero la yerba crecía alta, enmarañada, entorpeciendo la marcha, y no se veía la huella menor de senda, vereda o camino. El suelo, formado de turba y detritus vegetales, era más húmedo y fofo que en San Juan, y los pies se hundían, y el agua entraba a chorros por las costuras de la bota, helándonos los pies.
-Pero, ¿dónde está el camino, Morgan?
-Es éste.
-¡Corpo! -exclamó el doctor Pinchetti.
Bajo la yerba espesa corren hilos de agua que de pronto desaparecen, se infiltran, pierden su caudal en el suelo esponjoso para reaparecer después algo más abajo, ya engrosados, ya disminuídos, según el capricho del declive. Trepábamos trabajosamente enredándonos en la maleza, desviando o quebrando las ramas de los árboles, pinchándonos en las espinas, bajo la sombra húmeda de las hayas, junto a las magnolias de florecillas de batista blanca, o los calafates de frutas negras y redondas como cuentas de azabache, cuando a pocos metros sobre el nivel del mar nos hallamos de pronto ante un campo cubierto de cruces y de piedras, en que la yerba crecía con vigor, no empobrecida por la vecindad de los árboles.
Era el cementerio de San Juan del Salvamento, pobre y melancólico campo santo, donde nadie va a llorar ni orar por los que fueron. Sobre las toscas cruces leímos algunos nombres, ya casi borrados por tantas borrascas. Otras tumbas, aisladas, como desdeñadas, no tenían ni nombre ni cruz: sepulturas de indios, segregados de la sociedad hasta para el sueño eterno.
Seguimos adelante, internándonos en el bosque, deslizándonos entre troncos secos que amenazaban aplastarnos con su caída, lastimándonos con las espinas del calafate, saltando charcos y pasando arroyos. En un puente derruido, cubierto de moho y cuyos troncos sin labrar estaban tan separados que nadie hubiera dicho que era puente, di un resbalón que me pintó de verde las espaldas, etc. Me levanté mohíno, renegando de la isla y los islotes adyacentes.
—405→-¡Conque este es el camino, no! -exclamé.
Morgan no pudo menos de sonreír, mordiéndose los labios.
-Está un poco borrado -dijo-. Pero más arriba...
-¡Será peor! -interrumpí restregándome un brazo medio descuajaringado.
-Probablemente... ¡Hace ya tanto tiempo!...
El doctor Pinchetti observó que ya era cerca de las diez, y que para llegar a la hora del almuerzo... No gustaba mucho de aquella marcha, que era como andar con grillos.
-¡Oh! Hay tiempo -dijo Morgan-. Estamos muy cerca.
Nos pusimos a andar, pero sin prisa ni entusiasmo. ¡Oh!, ¡aquel suelo! La turba inconsistente, los musgos esponjosos que ceden como elásticos a la menor presión, el agua que lo satura todo, los troncos caídos y enjabonados, las ramas entrelazadas, las espinas, la yerba, ¡ah!... ¡Cuánta razón tenía Bove al decir que los musgos lo acobardaban y que, andando por la isla, recordaba las llanuras siberianas, donde el cuerpo se hunde en la nieve hasta la cintura y donde los más robustos se fatigan a los pocos pasos!... Pinchetti y yo sudábamos la gota gorda...
Pero la fatiga no nos impedía contemplar el paisaje mudo y sombrío, de una tristeza honda y amarga desde que el día se había nublado y las nubes bajaban hasta la copa de los árboles. Si en los paisajes lunares hubiera árboles, serían así... Sólo el rumor vago del viento y el redoble de la lluvia que comenzaba a caer sobre las hojas; ni un grito, ni un canto de pájaro, sino el murmurar del agua corriente, como una oración continua, balbuceada sin cesar con el mismo ritmo, con las mismas notas. Aquí y allá árboles muertos o moribundos, vencidos en la lucha por la existencia, sin desarrollo, casi secos éstos, crujientes bajo la mano, podrido el corazón y en pie todavía aquéllos, que fueron robustos y que otros más poderosos han anonadado al fin, robándoles los jugos de la tierra...
Media hora después hicimos alto sin haber llegado a ninguna parte.
-¿Falta mucho todavía?
-¡Oh, no! casi nada; ya hemos andado más de la mitad...
-¡Más de la mitad!... Lo que quiero decir que falta... casi la mitad! No, volvamos, señor contramaestre, no sea que lleguemos después del almuerzo... como dice el doctor.
Y no vimos el lago, cuyas aguas tranquilas no han de haberse enturbiado por eso...
Otro día, poco después de diana y mientras yo dormía tranquilamente, —406→ aprovechando como de costumbre la bonanza entre dos borrascas, Demartini salió en bote excursionando fuera de San Juan para reconocer la costa nordeste de la isla.
PEÑA EN LA ENSENADA "LA NACIÓN"
En ese lado está la roquería de Pingüinos, la roca del Castillo, y el islote en que, desde tiempo inmemorial, anidan los shags. Un poco más lejos avanza hacia el norte el cabo Saint John, extremo de la isla. Según me dijo a la vuelta, había visitado una gran ensenada todavía sin nombre, seguro fondeadero, rodeado de altas rocas, con algunas playitas accesibles, al abrigo de los fuertes vientos dominantes. La ensenada en cuestión está junto a la punta que termina al este de la bahía de San Juan, y es una de las mayores bellezas naturales de aquellos contornos, que las tienen en tan crecido número. El amable subprefecto terminó su entusiasta relato, diciéndome:
-Todos los que visitamos la ensenada, hemos convenido en darle el nombre de La Nación, a la costa a pico que forma uno de sus lados, lisa como un muro, llamarla paredón Piquet, y a la punta que avanza entre la ensenada y esta bahía, bautizarla con su apellido...
Agradecí -¿cómo no agradecer?- la galantería y el exceso de honor -por lo menos en cuanto a mí toca- y demás está —407→ decir que hice todas las objeciones imaginables, muchas de ellas justísimas y decisivas, como la de que demasiado se ha bautizado y rebautizado cada rincón de Tierra del Fuego y de la isla, llegándose a una nomenclatura verdaderamente anárquica, con que nadie se entiende. Hubo que renunciar, pues, al proyecto, aunque sólo en parte: la ensenada comenzó a llamarse «de La Nación», nombre que sancionará o no sancionará la costumbre -ley en tales casos- ¡vaya usted a saberlo!
Pero interesado por las descripciones del capitán Demartini, le pedí que me llevara a conocer el sitio, y pocos días después salí amos -almuerzo hecho- con un tiempo excelente, sobrevenido a raíz de una especie de diluvio y mientras se preparaba otro a los rayos evaporadores del sol.
Bajaba la marea, bogaban con brío los remeros, de modo que en poco rato nos encontramos fuera de la bahía, doblamos la punta y pusimos la proa a la ensenada. El mar estaba como una balsa de aceite y en su superficie pululaban los cormoranes, los patos, las gaviotas, los gaviotines, mientras que sobre nuestras cabezas revoloteaban albatros, «darups», golondrinas de mar, palomas del cabo pintadas como mariposas... Aquel era un día verdadero de fiesta, un día «de transporte», como se dice en San Juan, con el sol jubiloso, la alegría de las aves, la reverberación del mar como un espejo ustorio...
Allá lejos, detrás, se veía la rompiente espumosa del cabo Fourneaux; al norte, a nuestra izquierda, el horizonte curvo e inmenso del océano, que parecía ir levantándose suavemente, dejándonos en su parte más baja...
Llegamos a la ensenada; era pomposa; un derroche de arquitectura titánica; grandes cavernas como templos, rocas enormes, partidas de arriba abajo por la fuerza de los hielos, presentando grietas negras y profundas, cuevas visitadas por las focas, minaretes árabes, cúpulas bizantinas, menhires, altares druídicos, graves monumentos aztecas... en fin, cuanto puede ver una buena voluntad ayudada por un poco de imaginación, porque en esto, como con la etimología, se prueba lo que se quiere...
-¡Avante!
Salimos de la ensenada y nos corrimos más al este, hasta la roquería de Pingüinos, frente a la cual llegamos poco rato después, aunque, burro y medio que hacía cimbrar el reino, hubiera prometido seriamente no troncharlo.
Los pájaros-niños, muy solemnes, estaban, como siempre, en filas superpuestas, ocupando todo lo alto y lo ancho de la —408→ roca. Se movían lentamente, con andar torpe, siguiéndose unos a otros como en una procesión. Tiramos algunos tiros con un éxito inesperado, porque cada vez despeñábanse varios. pingüinos, que rebotando en las asperezas, iban a quedar detenidos en cualquier roca saliente, a la que se precipitaban los caranchos, vecinos empecinados y crueles de las roquerías, a las que -en pago de sus frecuentes matanzas de pichones- limpian de cadáveres impidiendo las epidemias.
Nos dio lástima asesinar así a los pobres pingüinos, sin más resultado que dar de comer a los darups, y nos alejamos de su campamento de cincuenta pisos.
En la Subprefectura de San Juan ha habido en estado doméstico un pingüín tomado casi al nacer y que los marineros llamaban El Vasco; paseaba tambaleándose grotescamente, y como sumido en hondas y transcendentales meditaciones, y fue bondadoso compañero de gansos y gallinas hasta que murió. Se ha tratado de traer ejemplares a Buenos Aires, pero sin conseguirlo, que yo sepa. La nostalgia, la añoranza de su isla misteriosa, los devora en pocos días, y mueren de calor como se muere de frío.
No lejos de sus abruptas rocas, que no sin acierto han llamado del Castillo los marineros de San Juan, blanquea el guano del islote de los shags, hacia el cual nos dirigimos, navegando cerca de la costa, caprichosa y abrupta.
-¡Un lobo!, ¡un lobo!
En efecto, sobre una piedra alta, bastante alejada del agua, un lobo, tendido al sol, levantaba su torso para mirarnos.
Apunté, rápidamente, hice un tiro, luego otro con el winchester, y el animal desapareció rodando...
¿Había caído o se había tirado?... La duda entre ambos extremos era permitida.
Sin embargo, mis compañeros convinieron en que el anfibio estaba herido.
-No se tiran así cuando no se les ha tocado -insinuó uno.
-Yo lo he visto retorcerse al sentir la bala -afirmó otro.
-Son duros para morir, y el winchester no vale lo que el rémington, para cazarlos -agregó un tercero-. Si no se le da en la cabeza, es inútil.
Demartini dispuso que se viera dónde estaba el cuerpo de la foca para ponerlo fuera del alcance de la marea e ir a tomarlo con toda precisión al día siguiente, y gobernó buscando dónde desembarcar. Esto, fácil en teoría, era arduo en la práctica, pues a cualquier parte que se dirigieran los ojos se veían las —409→ crestas irritadas y espumosas de la rompiente. Por fin se eligió una roca plana que en violento declive descendía hacia el mar, a espaldas del sitio en que había caído el lobo. El marinero Vassallo, que hacía de proel -joven robusto y ágil como un gato- aprovechando el instante fugitivo en que la proa del bote estuvo a la altura de la piedra, llevado por la ola, dio un salto y fue a caer sobre la roca cubierta de jabonoso cachiyuyo. No resbaló, a pesar de no haberse quitado las gruesas y pesadas botas, y trepó desapareciendo en breve tras de otras piedras.
MONOLITO
-¡Cía!, ¡cía!
La embarcación, merced a un violento impulso de los remeros, que bogaban hacia atrás, se alejó de la piedra, donde podía haberse estrellado. Aguardamos largo rato, dando algunas bogadas para resistir a la corriente que nos llevaba sobre la costa. Comenzaba a preocuparnos la tardanza de Vasallo, a quien podría haberle ocurrido algún percance, cuando apareció en lo alto de las piedras.
-¿Y el lobo? -le preguntamos a voces.
-¡No está! -nos contestó de la misma manera.
Se maniobró para atracar a la erizada costa, y el ágil marinero saltó al bote.
Él se explicó entonces:
-No encontré el lobo, pero vi un reguero de sangre que —410→ llegaba hasta la orilla de una piedra... Bajó hasta
la misma costa, pero el animal no estaba.
-¡Es raro! ¿Buscaste bien? -preguntó Demartini.
-Sí, señor, por todos los rincones.
Yo callé. A pesar de lo del reguero, no las tenía todas conmigo. Seguramente la puntería no habla sido buena, pero Vassallo querría no herir mi amor propio, para lo cual habría inventado la sangre aquélla... Aunque muy aficionado a la caza, donde no suelo errar es en el plato...
Hubiéramos seguido nuestra excursión por lo menos hasta el islote de los shags, y al cabo San Juan, si hubiera tiempo suficiente, pero comenzó a levantarse mar corta e incómoda con viento fresco del oeste que iba a dificultar el regreso: era prudente pensar en volver, y pusimos proa hacia la bahía.
No anduvimos mucho sin tropiezo; de pronto, desde una alta cortadura, bajó una racha silbando como un latigazo, empezó el baile de las nubes, y segundos después nos envolvía una borrasca de lluvia, mientras el mar hacía danzar el bote que era un contento. Llegamos, sin embargo, fácilmente a la Subprefectura, a tiempo que la tormenta tomaba mayor intensidad, empapados pero satisfechos, por las horas plácidas que habíamos pasado, y riéndonos de la presunta muerte del lobo.
Y a propósito de lobos: también hubo dos en San Juan, tomados pequeñitos como el pingüín. Pero los animales, arrancados a sus costumbres, se negaron a comer, y hubo por fin que echarlos al agua, en la que desparecieron como si hubieran estado en ella toda la vida. Otro, ya adulto, que se tomó también, protestó del mismo modo pasivo contra sus opresores, y para no verlo morir se le devolvió la libertad.
Los días pasaban en estas excursiones, alternadas para mí con trabajos de escritorio, visitas al faro, paseos hasta el campo de tiro, donde se ejercitaban los soldados del piquete de infantería, con bastante resultado, a decir verdad.
El blanco, a 300 metros, parecía mucho más lejano por lo nebuloso de la atmósfera, pero los soldados hacían numerosos impactos en cada sesión, y se perfeccionaban poco a poco, aunque los cinco tiros de cada serie no basten para afirmar bien el pulso.
Y siempre, cualquiera de estos paseos, por corto que fuera, tenía que hacerse entre dos borrascas, la que acababa de salir de escena y la que se preparaba entre bastidores, en la fábrica, —411→ como decía un ex subprefecto, aludiendo a los cerros que rodean a San Juan.
El mismo distinguido funcionario llamaba ráchagas a las rachas, y de vez en cuando solía equivocarse al poner su nombre...
¡El clima de la Isla de los Estados! Según la creencia general, es algo verdaderamente insoportable, y no deja de haber razón para ello, como acaba de verse. La lluvia, el viento, la humedad, el granizo, la nieve... Semejantes elementos, en acción continua, disputándose unos a otros la palma, o trabajando en colaboración, hacen las combinaciones más incómodas y extraordinarias que imaginarse pueda. Muchas veces en la isla me creí estar en plena realización de esas láminas que en algunos tratados de meteorología representan objetiva y arbitrariamente la «formación de la atmósfera», sólo que faltaban los relámpagos. ¡Qué laboratorio químico! No andaba descaminado el subprefecto de la «frábica», al llamarlo así.
Pero ésta es una cosa, y la que se cree vulgarmente es otra. Pensar en la Isla de los Estados y verla cubierta de eternas nieves, rodeada de enormes y flotantes témpanos, congeladas sus bahías, sepultada la vegetación bajo una blanca y helada corteza, todo es uno. Las tierras de Graham no son menos hospitalarias en el concepto popular, y en la isla sólo pueden habitar los esquimales bebedores de aceite de foca, comedores de pescado crudo con velas de sebo para postre, refugiados en humosas colmenas de hielo...
Una mirada al mapa bastaría para desvanecer el error, como que la isla está algo más al norte que la misma Usuhaia, donde no hace gran frío, sin embargo. Pero como se va poco a la isla, la preocupación y el falso concepto subsisten.
El clima está muy lejos de ser glacial, la temperatura es bien soportable, no hay nieves eternas, ni témpanos, ni se hiela el mar, salvo en algún rinconcito muy tranquilo y muy pequeño, en bahías sin oleaje.
Personas que han vivido allí quince años, como el contramaestre Morgan, por ejemplo, me aseguran que jamás vieron descender el termómetro a más de seis grados y medio bajo cero. Aun en los meses más rigurosos del invierno, la temperatura media se mantiene sobre el cero, y es muy soportable.
Los patines son perfectamente inútiles, pues si las lagunas y aun los simples charcos llegan a congelarse, la capa de hielo que los cubre no es nunca lo bastante gruesa para soportar el peso de un hombre.
Verdad que el mar es bravo en torno de la isla, que el tiderip, esos remolinos inesperados y fatales, acechan a los navegantes, que las rachas están siempre prontas a caer como fieras sobre las embarcaciones descuidadas. Pero no hay duda de que se exageran mucho los peligros, pues los loberos frecuentan -demasiado quizás- sus costas hervorosas, y los botes abiertos de la Subprefectura, que ni siquiera tiene un cúter, hacen hasta treinta y más millas para socorrer buques náufragos, o en procura de provisiones, cuando los transportes no llevan a la isla todo el indispensable racionamiento, como ocurre a menudo...
El viento corre continuamente con una velocidad de 25 kilómetros por hora, cuando está casi tranquilo... En sus días de asueto, llega a ser vertiginoso, y el anemómetro, gira con tal rapidez, que parece un disco transparente... La velocidad máxima observada ha sido de 165 kilómetros por hora, y esto con bastante frecuencia. Allí sí que resultaría exagerado el viejo chascarrillo:
-Quid levis plumae?
-Pulvis.
-Quid pulvere?
-Ventus.
-Quid ventus?
-Mulier.
-Quid mulier?
-Nihil38.
Y la variante de Francisco I, introducida en Rigoletto.
Algunas cifras fijarán mejor las ideas respecto de la temperatura media anual de la Isla de los Estados. Para facilitar su interpretación, se comparan aquí con las de otros puntos: Buenos Aires, Bahía Blanca y Usuhaia:
—413→| Media | Máxima | Mínima | |
| Buenos Aires | 17,23 | 38,8 | -2 |
| Bahía Blanca | 15,24 | 41 | -5 |
| Usuhaia | 6,3 | 27 | -10,5 |
| San Juan del Salvamento | 6,26 | 25,25 | -6,5 |
Como se ve, la temperatura media de San Juan del Salvamento es casi igual a la de Usuhaia, observándose que la máxima es más baja y la mínima más alta, lo que demuestra que la temperatura es menos variable. Es menos fría también. Si en San Juan no se pasó nunca de 6,5 grados bajo cero, en Usuhaia, y en mayo, de 1886, el termómetro ascendió a 12,5 grados, o sea seis grados menos.
La temperatura media mensual en los mismos puntos es la siguiente:

Resulta en este último cuadro la uniformidad sorprendente de la temperatura de la isla, uniformidad tal que no se la observa semejante casi en país alguno del mundo. La media mensual más alta es sólo de 10,75 grados, y la más baja de 2,22 grados: la diferencia es de 8,53 grados. En cambio, la media mensual más alta de Buenos Aires es de 24,22 grados, y la más baja de 10,30, o sea casi 14 grados, y la diferencia en Bahía Blanca alcanza a más de 15 grados.
Pero si la temperatura es uniforme, no sucede lo mismo con la humedad, que es muy variable por lo montañoso del suelo y los frecuentes vientos. A menudo se llega casi hasta la saturación:
| Buenos Aires | 74,2 | - | - |
| Bahía Blanca | 63,5 | - | - |
| San Juan del Salvamento | 82,1 | 98 | 47 |
La cantidad de lluvia que cae en la isla es sorprendente, y pasaría los límites de lo creíble, si no se tratara de un laboratorio —414→ en perpetua actividad. ¡En un solo año han caído 3400 milímetros de lluvia, lo bastante para hacer creer en un nueva diluvio universal! En el mes de agosto de 1896 cayó casi medio metro: ¡415,9 milímetros! Y siempre la lluvia cae con análoga abundancia, aunque algunos años disminuya bastante.
| Buenos Aires | 865,6 milímetros. |
| Bahía Blanca | 489,0 milímetros. |
| Usuhaia | 511,6 milímetros. |
| San Juan del Salvamento | 2905,6 milímetros. |
En cuanto a la presión barométrica, he aquí los cuadros correspondientes a los mismos cuatro puntos:
| Media | Máxima | Mínima | |
| Buenos Aires | 760,19 | 78000 | 74200 |
| Bahía Blanca | 75902 | 78200 | 73000 |
| Usuhaia | 74094 | 77110 | 70832 |
| San Juan del Salvamento | 74944 | 772,15 | 71420 |
Estoy lejos de aconsejar que se tome a San Juan del Salvamento como lugar de veraneo, mientras no se concluya el enorme trabajo meteorológico a que está entregada la isla. Sus condiciones climatéricas tienden a modificarse, y sólo será cuestión de unos cuantos siglos para encontrarlas más benignas y agradables. Entonces podrán pasarse allí los días de la canícula, sin tener que encerrarse en las habitaciones por las rachas y la lluvia.
Las rachas, sobre todo, que son tan incómodas, y hasta malignas, cuando bajan como el rayo de los altos barrancos, y corriendo vertiginosas por la superficie del mar levantan densas polvaredas de agua, que se alzan a veces como columnas salomónicas, girando sobre si mismas, cuando se encuentran dos vientos opuestos.
No puede concebirse la instantaneidad y la fuerza de esas rachas, que a menudo golpean contra los edificios, los árboles o las rocas, como si fueran un cuerpo sólido, como si les dieran un empujón, y que harían volar techos y construcciones, si desde un principio no se hubiese tenido en cuenta su violencia. Doblan los árboles, contribuyen al despeñamiento de las rocas que se desprenden, y arrebatan cuanto opone a su paso una resistencia susceptible de ser vencida.
El suelo húmedo y caliente de la isla, en que las materias orgánicas están en continua descomposición, el aire húmedo y —415→ frío, producen las densas nieblas que casi de continuo lo envuelven todo. De esas nieblas puede darse cuenta el lector recordando la densísima que se observó este año en Buenos Aires, y que dificultó el tránsito en las calles. Son, como las de Londres, espesas y tenaces, y tienen pronunciado olor a turba.
Las nubes bajan casi hasta el nivel del mar, y flotan en la cumbre de colinas poco elevadas. Las que traen el granizo, negras y pesadas, avanzan lentas como un toldo colosal que fuera a ocultar para siempre la luz del sol; las de lluvia son más ligeras, más tenues, pasan con vuelo rápido, y se asoman al océano para volver atrás, como atraídas por irresistible fuerza hacia los picos de la isla.
Cosa extraña: sólo muy de tarde en tarde -tanto que muchos podrían negar la existencia del fenómeno-, suelen oírse truenos en la Isla de los Estados. No se ven tampoco relámpagos, y parecería que la electricidad no funcionara allí. Por el contrario, debe estar en perpetua actividad, descargándose a medida que se acumula, lo que explicaría la ausencia de grandes manifestaciones. La tierra y las nubes, en continuo, contacto, neutralizarán probablemente su fluido en todo momento, sin dar lugar a la formación de chispas apreciables y, por consiguiente, de relámpagos y truenos.
Sea como sea, el hecho de que el rayo se observe sólo como una extraordinaria excepción, es indiscutible, puesto que lo atestiguan hasta los más viejos habitantes de la isla.
En cuanto a auroras australes, sólo he recogido una vaga referencia del contramaestre Morgan, quien me dice que se ven allí, efectivamente, pero no en la forma que en el hemisferio boreal; la luz, según él, afecta la forma de lágrimas que salpican el cielo obscuro. Para apreciar mejor este fenómeno, habrá sin duda que descender más hacia el sur. Sin embargo, no hay que poner en duda su existencia, a juzgar por lo que afirma uno de los más reputados astrónomos franceses:
«Hay auroras boreales que se extienden sobre un espacio inmenso. La de 3 de febrero de 1859, fue visible desde Nueva York hasta Siberia y a ambos lados de la tierra, tanto en el otro como en nuestro hemisferio -¡en el Cabo de Buena Esperanza, en Australia, en el Salvador, en Filadelfia, en Edimburgo! Entonces se comprobó por primera vez de visu, la teoría de que las auroras boreales y australes se producen al propio tiempo en ambos hemisferios, bajo la influencia de la misma corriente. Los extremos del globo están en relación íntima entre sí, por medio del fluido que circula incesantemente en los aires y en —416→ el suelo. En ciertos momentos solemnes, la intensidad del magnetismo aumenta, y parece reanimar la vida del planeta.»
Yo no las he visto, pues no se presentaron durante mi permanencia en la isla, y lo siento, pues deben ofrecer uno de los espectáculos más sugestivos y curiosos para los que, como los habitantes de las márgenes del Plata, están privados de esos esplendores de la Naturaleza...
A propósito de un fenómeno curioso, recuerdo otro que vieron Américo Vespucio en 1501 y Sarmiento en 1580: un arco Iris blanco en el trópico de Capricornio, de noche, en contraposición a la luna que iba a ponerse. Este fenómeno se ha colocado entre los anthelios, pero el que me fue dado observar a mí no ha sido descripto aún, si no me equivoco.
Trátase de dos arco iris completos, unidos por una de sus bases, afectando la forma de una echada. Sorprendente espectáculo que me llamó fuertemente la atención y que dio ancho campo a las conjeturas. Lo vi sólo una vez, y no me fue posible cerciorarme de su causa, que no me explico sino suponiendo que el arco iris real -si así puede llamarse-, se reflejaba en una segunda cortina de vapores que formaba ángulo con aquella en que se descomponía la luz. Los colores de ambos arcos no estaban invertidos, como suele suceder en los concéntricos dobles o múltiples. Puede tratarse también de la bifurcación de los rayos solares por la interposición de algún pico, roca o piedra; pero entonces los arcos estarían seguramente separados...
Los versados en meteorología lo decidirán.
Con estos elementos, las tormentas de la isla son imponentes y magníficas, aunque no las acompañen el rayo y el trueno con golpes de bombo, redobles de timbal y fragor de platillos. El mar azota las costas con violencia tal, que sus espumas llegan al camino del acantilado de Punta Laserre, a cuarenta metros del nivel ordinario de las aguas. Sopla el viento furioso. El cielo se obscurece. Las delgadas saetas de la lluvia caen como recién salidas del arco tendido. Ruedan los cantos. Los árboles agitan sus ramas como en desesperada defensa. Y sobre todo esto la voz del mar domina, ronca y formidable, y las olas acuden en loca carrera desde el confín del horizonte.
| Ou sont-ils les marins sombrés dans les nuits noires? | |||
| O flots, que vous savez de lugubres histories! | |||
| Flots profonds, redoutés des mères a genoux! | |||
| Vous vous les racontez en montant les marées, | |||
| Et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées | |||
| Que vous avez le soir quand vous venez vers nows! |
—[417]→
Otro espectáculo siempre admirable es el que ofrece una nevada, una de esas blancas nevadas que todo lo visten con traje de novia, y cuelgan de los árboles guirnaldas de azahares. Los copos comienzan a revolotear como leve plumazón arrebatada al nido por la brisa; luego se hacen más y más espesos, hasta ocultar el borroso panorama, y caen sin ruido, depositándose en los techos, en el suelo pedregoso, en las rocas negras, más lúgubres aún con el sudario que deja ver a intervalos sus miembros sombríos. De noche, la luna despejada suele brillar sobre la superficie niveladora de la nieve, y todo toma entonces colores pálidos del clorosis, y la robusta vegetación, las piedras colosales, parecen anémicas que aguardan una lenta muerte por desfallecimiento... La alegría de la nieve es mortal tristeza para los que nacimos donde el sol de invierno calienta y reconforta bajo el cielo azul.
El clima tiene sobre el paisaje mayor influencia que la de favorecer la vegetación y pasear por los agrestes panoramas sus legiones de nubes. Él ha contribuido, en efecto, a quebrar y tallar la roca, entregándose a una verdadera orgía de arquitectura. El agua, al congelarse, hace estallar las piedras pequeñas, y separa, disgrega las mayores con esfuerzo irresistible. El suelo se encuentra, pues, sembrado de fragmentos, junto a los cuales se yerguen inmensos bloques aislados, de las más variadas formas. Darwin ba estudiado este fenómeno bajo otro aspecto:
«He observado con frecuencia en Tierra del Fuego y en los Andes -dice-, que allí donde la roca se cubre de nieve durante gran parte del año, está resquebrajada de un modo extraordinario en gran número de pequeños fragmentos angulares. Scoresby ha observado el mismo hecho en Spitzberg. Paréceme difícil explicarlo; en efecto, la parte de la montaña protegida por un manto de nieve debe estar menos expuesta que cualquier otra a grandes y frecuentes cambios de temperatura. He pensado a veces que la tierra y los fragmentos de piedra que se encuentran en la superficie, desaparecen quizá menos rápidamente bajo la acción de nieve que se funde poco a poco y se infiltra en el suelo, que bajo la acción de la lluvia, y que, por consiguiente, la apariencia de una desintegración más rápida de las rocas bajo la nieve es absolutamente engañosa. Cualquiera que pueda ser la causa de esto, encuéntrase gran cantidad de piedra triturada en la Cordillera. A veces, en primavera, enormes masas de detritus resbalan a lo largo de las montañas, y cubriendo de nieve las que se hallan en los valles, —418→ formando así verdaderos ventisqueros naturales. Hemos pasado sobre uno de esos ventisqueros, situado mucho más bajo que el nivel de las nieves perpetuas.»
Este trabajo contribuye sin duda, no sólo a aumentar lo pintoresco de aquellas regiones, sino también -cosa más útil- a rellenar las infinitas cortaduras que dibujan las costas como un encaje, haciéndolas de enorme extensión, relativamente a la escasa superficie de la isla.
Labor de los siglos que tienden siempre a nivelarlo todo.
Pero por más inconvenientes que tenga el clima de la isla, tanto es el poder de la uniformidad de su temperatura, que -andando sin cesar en la humedad- en todo el mes de mi permanencia allí no tuve un solo resfrío; en cambio, apenas llegué a Buenos Aires, la influenza tuvo a bien hacerme una visita larga y enojosa, que me hizo echar de menos las nieblas y las lluvias de San Juan del Salvamento.
-¿Y? -se preguntará- aunque así sea. ¿para qué diablos puede servir ese peñón, tan azotado por los elementos que las bondades discutibles de su temperatura no disminuyen sus desventajas?
Sirve, primero, para presidio, a lo que está dedicado, pero sin la amplitud de programa que podría tener; para estación de pesquería, que tendría mucha importancia si el privilegio exclusivo de la pesca no estuviera en manos de la sucesión Piedrabuena; para depósito de carbón, en mejores condiciones que Lapataia; para la producción de leña, carbón vegetal, postes y madera de construcción, que sus bosques ofrecen con abundancia; para establecer aserraderos y carpinterías de ribera, que podrían poner en actividad los mismos presidiarios; para un comercio bastante desarrollado, en fin, con los barcos que ahora pasan al largo, por la falta de buenos faros, y porque la isla apenas puede procurarles agua, y de ningún modo refrescar sus víveres.
No hay duda, pues, de que la isla tendrá su importancia en el futuro, dada la situación en que se encuentra; en la actualidad -fuerza es decirlo- esa importancia es muy relativa.
—419→
La lluvia y el viento nos hicieron retardar varios días una proyectada expedición a Puerto Cook; muchas veces, a punto de embarcarnos, el tiempo que prometía ser bonancible varió de pronto, agitando el mar y haciendo inútiles nuestros preparativos: salir en bote en esas condiciones y sin urgencia, era una indisculpable locura. Por fin, cierta mañana, aprovechando una calma, partimos de San Juan.
No se espere hallar aquí el relato de múltiples y peligrosas peripecias: no las hubo. Apenas las incomodidades que nunca faltan en una excursión cualquiera, y nada más.
Formábamos la comitiva: el alférez Lezica, nuestro jefe en la emergencia; el doctor Pinchetti, contentísimo ante la perspectiva de varios días de caza; el contramaestre Morgan, como práctico de aquellos mares y aquellas costas; yo, en mi calidad de periodista viajero que quiere y debe verlo todo; cinco de los mejores marineros de la Subprefectura, hechos al reino, incapaces de fatiga; otro para servir de relevo en caso necesario, y un par de perros fueguinos. Dos marineros más habían salido a pie el día anterior, y debían hallarse ya en Cook.
El subprefecto enviaba a sus comisionados para que le informaran acerca de las condiciones de aquel paraje, que según se afirmaba eran muy superiores a las escasísimas que reúne San Juan del Salvamento en cuanto a habitabilidad. Se me permitió agregarme a ellos, como repórter sin función oficial.
Llevábamos pocos víveres, sólo los estrictamente necesarios: un capón sin las «achuras», algo de arroz, café, azúcar, una bolsa de galleta, un poco de vino, una botella de caña... Nuestro cargamento se completaba con los fusiles para cazar, mantas y quillangos para abrigarnos, mi máquina fotográfica...
-En la casilla de Eyroa hay de todo: platos, tazas, camas, conservas, cuanto se necesita...
Confiados en eso, no quisimos aumentar la impedimenta, que así y todo empachó bastante el bote.
La mar larga dificultó mucho nuestra marcha apenas salimos de la bahía, tanto más, cuanto que la calma hacía inútil la —420→ vela que, hasta con brisas suaves, presta alas al bote «negro», embarcación que en San Juan es como el «petizo de los mandaos» en las estancias, y anda eternamente de aquí para allá. Pero navegar a remo no era inconveniente de mayor cuantía, pues el trayecto hasta Cook es de pocas millas por mar, y de menos aún por tierra: unas dos horas de retraso, cuando mucho, con la marea a favor, como llevábamos.
Nos hicimos bastante al norte para evitarlos remolinos del cabo Fourneaux, donde -como ya he dicho- las aguas se agitan y hierven hasta cuando el océano parece un inmenso lago. Desde lejos veíamos la cresta de las olas que iban a estrellarse contra las rocas negras de su base, y la espiral del tide-rip giraba aún a pocos cables de nosotros.
Luego, variando el rumbo, tomamos hacia el oeste, poniendo la proa en dirección a las islas de Año Nuevo, que sobresalían de la ondulada superficie del mar, como grandes olas inmóviles, verdes también, pero más claras.
En el segundo tercio del viaje comenzó a levantarse un poco de viento, pero soplaba arrachado, y no era posible izar la vela sin correr el riesgo de que el bote se nos pusiera de sombrero, a pesar de su estabilidad, grande en relación a sus dimensiones. Continuamos, pues, a remo, y los valientes marineros se encorvaban y enderezaban con movimientos rítmicos sobre ellos, sin prisa, ganando terreno a cada impulso, mientras Morgan gobernaba evitando el golpe de las olas que en series de a dos, de a tres levantaban y hundían sucesivamente la embarcación, ya ensanchando hasta lo inmenso nuestro campo visual, ya reduciéndolo a unos cuantos metros de radio, según nos alzábamos sobre la onda sin rompiente o bajábamos a la concavidad profunda y verde que dejaban detrás.
-¡No pierdan bogada, muchachos!
-¡Cuidado a babor! ¡No ahoguen el remo!
Mecidos por la ondulación -no muy suave, sin embargo- los pasajeros de popa, Lezica, Pinchetti y yo, conversábamos tranquilamente, interrogando a menudo al contramaestre Morgan, que se mantenía en cuclillas junto a la caña del timón, postura incómoda que no sé por qué adoptan casi todos los timoneles; sin duda para manejar la caña desde arriba y con más fuerza. Llevábamos el fusil al alcance de la mano, prontos a hacer fuego apenas se nos presentara un tiro conveniente. Pinchetti sobre todo, entusiasta devoto de San Huberto. -Pero no gastamos pólvora; aunque con la mayor sangre fría fueran a desafiarnos gaviotas, palomas y otros avechuchos, que tuvieron —421→ a honor ponerse bien a nuestro alcance, los fusiles no funcionaron.
-¡Oh! ¡Si tuviera cartuchos para mi escopeta! -exclamaba el doctor Pinchetti.
¡Pues, sin duda alguna! Con munición patera hubiéramos dejado el tendal de pajarracos; pero las balas eran impotentes para detenerlos en los caprichosos círculos que trazaban sobre nuestra cabeza, o al darse pediluvios en las olas altas, o al volar en línea recta cual si fueran a posarse en el cañón de los fusiles. El bote, tomado de proa por la marejada y felizmente empujado por la marea, nos columpiaba sin descanso, y todavía no se han hecho ejercicios de tiro en columpio.
-¡Fuego, doctor, fuego!
Un magnífico albatros pasaba a diez metros, frente a Pinchetti, pero al mismo tiempo descendíamos con rapidez tal que nos pareció que el mar faltaba bajo la quilla. Con ademán instintivo el doctor apuntó, pero inmediatamente bajó el arma, sonriendo de su propia precipitación. En cuanto mí, no pude dominarme, e hice fuego sobre un carancho que fue a observarnos con demasiada curiosidad. Pero el ave no se dio por aludida, y continuó examinándonos como si tal cosa...
-Guardemos las balas hasta desembarcar.
-Es lo más prudente.
Y descorazonados, desarmamos los fusiles poniéndolos a nuestras espaldas, sobre el banco, y lo sustituirnos con la pipa bien cargada de tabaco negro. Agotada la provisión de tabaco fumable que lleváramos de Buenos Aires, el de cuerda, húmedo de pichúa, comenzaba a parecernos excelente, sobre todo cuando lo picaba en hebras delgadas como cabellos un marinero portugués del faro, toda una notabilidad en la materia. Pero en cualquier centro medianamente civilizado, el tabaco en cuestión sólo se utilizaría para ahuyentar importunos y matar mosquitos.
Gracias a los buenos puños y a la mejor voluntad de los remeros, pronto estuvimos a la altura del escollo que se encuentra al este de la entrada de Puerto Cook -donde ha tropezado algún buque de nuestra escuadra-, cuya rompiente se veía desde lejos como una mancha blanquecina e incierta en medio de los médanos verde-obscuros del mar.
Lo doblamos sin inconveniente, mirándolo aparecer y desaparecer al capricho de la marejada, y poco después poníamos proa al puerto, izando la vela para aprovechar un soplo favorable.
—422→-Esto es como un paseo en el Tigre, doctor.
-Algo más agitado quizá.
Dejamos a nuestra izquierda el islote de base redonda que en la entrada semeja una torre puesta allí para custodiar el puerto, y comenzamos a navegar en aguas cada vez más tranquilas, muy transparentes, aclaradas por el sol y en cuya superficie hormigueaban las aves. Entre las yerbas y las piedras de la costa, aquí y allí resaltaba el puntito blanco de las avutardas.
El puerto es abrigadísimo, muy amplio y de lo más pintoresco que pueda verse en toda la isla. Bove lo reputaba el más seguro de todos. Las irregulares alturas que lo rodean no favorecen tanto como las de San Juan la formación de las rachas, dejan pasar más luz, no estrechan los horizontes hasta la opresión, y sus playitas de arena o de cantos rodados, sus costas riscosas, sus barrancos a pico, sus colinas y sus montañas cubiertas de árboles, sus saltos de agua, son eficaces elementos de su panorama. No hay duda, no: más plácido, más risueño que San Juan, presenta aspectos variados, menos violentos, menos diabólicos que aquel pozo abierto como una enorme herida de bordes ásperos y desagradables de cicatriz reciente.
Íbamos avanzando lentamente por sus aguas. La vela, apenas de tiempo en tiempo hinchada por una ráfaga, pendía luego lánguida, mustia, gualdrapeando como por fórmula, pronta áquedarse inmóvil, petrificada a lo largo del mástil. Hubo, pues, que volver al remo para ganar el fondo de Cook. A lo lejos pasaban haciendo espuma los patos a vapor, y algunas focas emergían del agua para sumergirse enseguida, como negras ondinas de aquel lago.
Media hora después desembarcábamos en una playa de cantos rodados, enjabonada por el cachiyuyo en descomposición, sembrada de agua-vivas que dejó en seco la bajante y que, entre las piedras, parecían pedazos de cristal; algunos tenían en el interior flores curiosamente coloreadas.
En la línea de la playa comenzaba el matorral de altas yerbas, gramíneas, tussac, apio silvestre, dominado un poco más arriba por arbustos -calafates, magnolias, que las hayas dominaban a su vez. No se veía senda alguna, y la vegetación parecía cerrarnos el paso.
Al desembarcar tuvimos que meternos en el agua hasta media pierna, aunque los marineros hubieran varado el bote, arrastrándolo muchos metros. La playa es baja, y desciende con suave declive. Uno de los marineros se ofreció a llevarnos —423→ sobre los hombros, a babucha, pero por mi parte renuncié: un desembarco por el estilo en Santa Cruz, había costado un baño a mi portador y en poco estuvo que también yo me zabullera en la onda amarga.
Morgan se quedó con dos hombres para hacer un arganeo dejar el bote bien seguro; los demás excursionistas tomamos nuestros trabajos personales, mantas y fusiles, y parte de las provisiones comunes, y echamos a andar cuesta arriba, entre la yerba, que nos empapó los pies en un instante.
-¿Y la famosa casilla de Eyroa? -pregunté al alférez Lezica. -¿Dónde está?
-Allá, a la derecha, sobre Vancouver. Desde aquí no se alcanza a ver.
-¿Está muy lejos?
-No. A unos cuantos centenares de metros. No sé a punto fijo...
Todos anduvimos a la par durante un rato: pero el doctor Pinchetti y yo, embarazados con nuestra carga, complicada para mí con la máquina fotográfica que me golpeaba empecinadamente las espaldas, como avisándome de que sus últimos negativos no iban a servir -nos rezagamos muy pronto, echando pestes contra el turbal en que se hundían los pies, y contra la presión atmosférica que hacía trabajar sin descanso los pulmones.
-No me parece que concluyéramos pronto si se nos encargara a ambos una exploración de toda la isla...
-¡Oh! seguramente...
-Sin contar con el perpetuo baño... ¡Mire usted, ya comienza a llover!...
A derecha e izquierda levantábanse dos macizos de montanas, separados por el llano, de quinientos a ochocientos metros de ancho -que desde ambas orillas, Vancouver y Cook, va elevándose poco a poco, para formar en el centro una especie de espinazo más alto que el resto del istmo. A primera vista parece que aquella estrecha faja de tierra se ha formado con el acarreo del mar y los derrumbamientos de las montañas que lentamente han cegado un canal antiguo; contribuye a fundar esta opinión, el hecho de que la playa norte del istmo sea de cantos rodados, mientras la sur, sobre Vancouver, es de arena fina, y también el que no se vean rocas desde la una a la otra orilla.
Encontramos algunas vigas empotradas paralelamente en la turba, como carriles, y que sin duda han servido para transportar embarcaciones de un puerto a otro.
-¡Corpo! Esto fatiga bastante.
-¡Y tanto!
-Sin embargo, no hemos caminado ni cien metros...
-Sigamos un poco, doctor. Por aquí hemos de encontrar algún punto que nos muestre al mismo tiempo las aguas de Cook y de Vancouver.
-Es muy posible.
-¡Oh, es seguro! Entonces... ¡a descansar! y en celebración del acontecimiento echaremos un taco.
-¿Cómo dice usted?
-Digo que, como me han hecho, depositario de la botella de licor, me parece justo que cobremos la comisión por adelantado.
La charla festiva ocultaba mal nuestro cansancio, pero cubiertos de sudor, y jadeantes, seguimos andando bajo la lluviecita pertinaz y maligna. No me había engañado: cerca de allí, en lo más alto del lomo del istmo, nos fue dado ver las aguas especulares de ambos puertos, que un caprichoso rayo del sol, alto aún, doró un instante con fugitivo resplandor. Nos sentamos a descansar sobre la yerba, que manaba agua. Un beso a la botella; un cigarrillo; luego un poco de contemplación silenciosa.
Habríamos andado unos trescientos metros para llegar hasta allí. Desde nuestros asientos veíamos allá abajo, a la derecha, una casilla de hierro galvanizado, delante de la cual, y de una hoguera recién encendida con leña húmeda, se levantaban espirales de humo denso, que subía lentamente a mezclarse con las nubes. Algunos de nuestros marineros iban y venían haciendo los preparativos de la instalación bajo las órdenes del alférez Lezica. Había que reunirse a ellos, so pena de pasar por poco activos, si no por algo peor.
Nos levantamos, dando un suspiro, y comenzamos a bajar; hicimos las de Blondin y pasamos las de Caín, atravesando sobre un tronco ensebado el arroyo de aguas amarillas que corre junto a la casa; pero después de eso tuvo término feliz nuestra odisea.
-¡Hola!, ¡ya están aquí! -exclamó al vernos el alférez, no sin cierta ironía. -Creí que se quedaran ayudando a Morgan...
-¡Mire que es malo, alférez!
Entramos en la casa, que se compone de dos departamentos, a saber: una pieza cuadrada y una cocinita adyacente. Está construida con chapas de hierro galvanizado, y forrada por dentro de madera, menos el techo; una puerta da luz —425→ al interior, otra más pequeña se abre sobre la cocina. Su mueblaje se limita a unas cuantas camas portátiles, casi completamente desvencijadas, un banco largo de madera, varios tablones, en el techo los remos de dos embarcaciones, y junta a las paredes, y esparcidas por el piso, negras bolsas de sal, húmedas como si hubieran estado a la intemperie. En la pared del fondo, frente a la puerta, un tablero contenía, en castellano, francés, e inglés, la siguiente hospitalaria inscripción:
AVISO |
| Buenos Aires, 1.º enero de 1896. | ||
Antes la inscripción estaba perfectamente justificada por la existencia de víveres, y hablaba muy alto en pro de los sentimientos humanitarios de los dueños de la casilla, que así la ponían, con sus enseres y bastimentos, a disposición de náufragos y visitantes; pero en aquellos días no había provisiones que malgastar, y el letrero era simple recuerdo de tiempos mejores.
-En la casilla de Eyroa hay de todo: platos, tazas, camas, conservas, cuanto se necesita...
Salvo las camas, en muy mal estado, la sal, y una provisión de balas de winchester, pocos comestibles a decir verdad, nada de aquello había, ni tazas, ni platos, ni mucho menos conservas. Los loberos y otros merodeadores que han pasado por allí dejando las huellas de Atila, han quitado a los propietarios las ganas de renovar provisiones y vajillas, como lo demuestra otra inscripción grabada en el zinc con un clavo o un cuchillo y que comienza diciendo: «¡Ojo! Esta casa fue saqueada y robada»... No copio la acusación íntegra, pues bien pudo el que la hizo equivocarse al señalar a los presuntos tutores del saqueo.
-¿Lo extraña a usted, doctor? Pues lo extraordinario es no se hayan llevado también la casa, o se hayan calentado con ella, como han hecho los loberos con los que dejó la Romanche...
Sin embargo, cosas así han de respetarse, porque son respetables, y cada individuo que visita la casilla y se apropia lo —426→ que contiene, debería ponerse en lugar de los náufragos que pueden un día llegar a ella buscando socorro, y encontrar frustrada su última esperanza...
Cerca de allí, fuera del alcance de las olas de Vancouver, estaban, con la quilla al aire, los dos botes de la pesquería. Porque debo advertir que de una pesquería se trata, y que la cantidad de sal de que antes he hablado no está allí inútilmente: es para la conservación de los cueros de foca que se cosechan al sur de la isla, y que sólo pueden beneficiar legalmente los herederos del comandante Piedrabuena, representados por el comandante Eyroa.
Vancouver no merece el nombre de puerto sino muy a la entrada, pues el resto está sembrado de restingas y escollos que pondrían en grave peligro a cualquier embarcación mediana que se aventurara entre ellos. En el fondo, junto a la casilla, forma un arco regular, bastante cerrado, que traza una playa de arena fina, amarillenta; una roca situada a corta distancia de la costa, y cuya base se ve sobre la arena del fondo, tan cristalinas son las aguas, sirve de pedestal a algún carancho que, en actitud académica, descansa o digiere. La vegetación crece al abrigo del viento, a ambos lados, y avanza sobre el mar, como para mirarse en él. Rocas desnudas y caprichosas se levantan un poco más lejos, y un promontorio, con aire de castillo, domina a la derecha la entrada de una caleta, determinando al propio tiempo el final del arco. Enfrente, una línea recta de restingas se corona de espuma. Allá, más lejos, al sur, una raya obscura separa el cielo del océano ya sin límites hasta las tierras polares.
Entre Cook y Vancouver el istmo mide mucho menos de lo que generalmente se cree y de lo que indican todos los mapas de la isla. Una cuidadosa mensura hecha al día siguiente en nuestra presencia por el contramaestre Morgan, dio por resultado exacto 555 metros entre el nivel de las altas mareas.
La estrecha faja está, del uno al otro extremo, cubierta por una capa de turba, cuyo espesor varía entre 1,45 y 2,85 metros. Sobre ella crece abundante yerba, que daría alimento a buen número de animales.
En la falda de los cerros que limitan el istmo al este y al oeste, los fagus alzan su copa desmelenada, o abren calle a los chorrillos que bajan saltando, para correr luego hacia el mar. Esos árboles son en general más desarrollados que los que crecen en las cercanías de San Juan del Salvamento, sobre todo los que forman los bosquecillos del sudoeste. Y a propósito —427→ del fagus, observé en el centro del istmo un particularidad bastante curiosa: allí los vientos corren a su antojo y sin obstáculo, de sur a norte y de norte a sur, adquiriendo gran velocidad y, por consiguiente, fuerza; algunas semillas de fagus han germinado, sin embargo, y las plantas han comenzado a desarrollarse, plegándose al viento para no morir; luego fueron creciendo poco a poco, cuidándose de no estorbar, adaptándose al medio en que nacieron; y hoy por fin se presentan perfectamente horizontales, al ras del suelo, extendiendo sus ramas y su follaje verde, como una alfombra, convertidos en una nueva planta rastrera, de grueso tronco y leñosas guías...
Mientras hacíamos este ligero examen de la localidad, los preparativos de instalación quedaron terminados: se había barrido con escobas de yerbas, sacudido las destripadas camas sin más colchón que el elástico, y ensanchado un poco el espacio libre apilando las bolsas de sal esparcidas por el suelo. No hacía falta más, o mejor dicho, nuestra escasa exigencia accidental se contentaba con aquello.
-¿Hay buenos hoteles en la Isla de los Estados? -preguntome una persona hace pocos días.
-¡Ah! Si viera usted el de Cook, donde en el mismo balde se hacía el puchero y el café...
La hoguera cuyo humo habíamos visto desde la lomita, no estaba tampoco desocupada. Un costillar y una paleta de capón, ensartados en un asador de haya, se doraban lentamente junto a ella, dejando caer gotas doradas de jugo, que chirriaban sobre la brasa. Un marinero, con la gravedad de un mago, bendecía el asado con un hisopo empapado en salmuera. Los demás, en círculo alrededor, envueltos en nubes acres, seguían atentos la ceremonia. La carne se estiraba, se esponjaba, y la película color caramelo que iba cubriéndola, resquebrajábase a veces, con ligero estallido, como para dejar ver el interior, blanco y apetitoso, y dar salida al suculento caldo. La envoltura del riñón parecía de oro, y reflejaba el claro llamear de la hoguera... ¿Qué es vulgar un asado al asador? ¡Oh! En Cook es un espectáculo incomparable, lleno de interés y de emoción; y, mucho más cerca, en la campaña, no hay paisano que no siga con profunda atención sus diversas escenas, desde que se ensarta el trozo de carne hasta que se clava el asador en medio de la cocina, poniéndolo a disposición de los cuchillos.
Pero no asistimos a todo el desarrollo de la operación, porque —428→ la lluvia comenzó a apretar, y nos pareció conveniente refugiarnos en la casa, obscura ya como si hiciera noche.
-¿Con qué comeremos? -preguntó el doctor Pinchetti, no avezado todavía a las modas de donde no puede haberlas.
-Pues, con el cuchillo y los dedos...
-Pero ¿en qué se pondrá el asado, si no hay platos?
-Lo tendremos en la mano...
No era necesario tal extremo: el banco largo, previamente raspado con los cuchillos, quedó listo para servir de mesa, fuente y plato al propio tiempo, y sobre él comimos la sabrosa carne, que no tardó en llegar, cubierta de dorada y crujiente cáscara. El café se hizo en el balde de achicar el bote, y fue servido en un plato hondo de lata cubierto de herrumbre, dos jarros que habían llevado marineros previsores, y las dos mitades de un envase de queso de bola.
Como no había sido posible colarlo, lo sorbimos por medio, de unas pajitas, utensilio de la invención de Morgan. Tomado el café, los cacharros pasaban a la segunda serie de comensales. Una vela de estearina alumbraba la escena con reflejos a la Rembrandt, y violentas sombras móviles por las ráfagas, que se paseaban sobre el revestimiento de madera de las paredes y parecían vivir con vida fantástica entre las negras pilas de bolsas, o pegadas al techo en que redoblaba el viento y resbalando por él. Tratamos de encender fuego en una estufa de hierro, pero tuvimos que renunciar, pese al intenso frío, porque el humo, rechazado por el viento, volvía a la habitación y amenazaba asfixiarnos. Sacados los manteles..., o con más realismo, terminada la comida, nos arreglamos lo mejor posible para pasar la noche, tinos en las camas, otros sobre los tablones, aislados así de la humedad del suelo y de las bolsas de sal; Morgan, que tuvo el acierto de llevar su coy, durmió colgado de los tirantes encima de nuestras cabezas. ¡Qué noche, y cómo bendije al inventor del quillango, que -mejor que el recado del gaucho- sirve de abrigo y de colchón cuando se duerme, como sirve de capa y water proof cuando se viaja!
Picante estuvo el frío; sin embargo, y quizá por lo mismo, no madrugamos mucho, pero pronto se recuperó el tiempo perdido; hirvió el agua en el balde, el café llenó la habitación con sus vapores perfumados, salieron a relucir el plato, los jarros, las tapas pintadas de rojo del queso, y las pajitas auxiliares... Nos desayunamos alegremente, después de haber hecho nuestras abluciones a la orilla del mar, y luego cada cual se fue a donde mejor le plugo, unos a cazar, otros a buscar mariscos, otros a holgazanear un rato por los alrededores.
—429→Recorrí lentamente las playas de Vancouver, deteniéndome de vez en cuando para admirar el silencio y la calina de aquella mañana excepcional, la soledad absoluta, el reposo mudo y como reconcentrado de la naturaleza. Nunca he tenido mejor la sensación del desierto, ni aun en medio de la pampa, donde sin embargo se abarcan inmensas extensiones solitarias, en que ninguna aspereza del terreno puede ocultar a la vista un rancho, una persona, un potro alzado. Detrás de aquellas rocas, entre aquellos árboles, bajo aquellas malezas, podía haber hombres, quizá mis propios compañeros, que andaban cerca, a un paso, al alcance de mi voz; y sin embargo, parecíame estar solo, aislado del mundo, en un lugar extraño que no perteneciera a nada, que no tuviera relación con riada. Probablemente las rígidas e imponentes líneas de algunas partes del paisaje sugestionaban mi imaginación con ideas de desamparo y desconsuelo...
PUERTO COOK
Volví hacia el norte, después de haber recogido algunos ejemplares de esponjas que la marea había arrojado a la orilla y que todavía huelen a yodo, como también musgos, líquenes y huesos de foca, especialmente uno muy curioso, que sólo tienen los machos, y que los loberos suelen usar como boquilla.
Las esponjas que recogí no son bastante fuertes ni compactas, están llenas de piedrecitas y caracolitos, y no parecen completamente formadas; cierto es también que el mar no arranca sino las que están insuficientemente adheridas al fondo.
Las aves debían haberse pasado aviso de nuestra llegada; —430→ el día antes, en efecto, abundaban hasta lo increíble, pero ya pudimos notar un movimiento emigratorio muy acentuado, y a medida que avanzábamos, veíamos que -las avutardas especialmente- volaban hacia el norte, como para salir de Cook. El hecho es que en toda la mañana no sonó un tiro, aunque fuéramos cinco o seis los cazadores. Pero cuando, de vuelta en la casa, y sentado en una piedra, miraba a los marineros que preparaban el frugal almuerzo, la carrera de los perros, que salieron desalados, me llamó la atención. Pronto los oí, ya lejos, ladrar furiosamente, en son de ataque. Los marineros se pusieron en pie de un salto.
-¿Qué es eso?
-¡Una nutria!, ¡una nutria!
Y tomando una pala y una carabina que cerca de ellos había, salieron a todo lo que les daban las piernas, en dirección a los perros, sin ocuparse del asado que podía arder y hacerse yesca sí tal era su gusto. Estuve por quedarme a cuidarlo, vista la escasez de la carne, pero la curiosidad pudo más que la prudencia, y echó a correr tras ellos. Al propio tiempo, y como a un centro de atracción, corrían hacia el mismo punto y de varias direcciones los demás compañeros. -Sonó un tiro, el primero de aquella mañana. Cuando llegué, la nutria se había refugiado en un hoyo que encontró a punto para escapar de los perros, que seguían ladrando desaforadamente. El tiro lo había disparado el de la carabina, pero mal dirigido por no dañar la piel de la nutria ni herir a los canes, que debían haber dado y recibido dentelladas a juzgar por las señales. El de la pala descubrió en un instante al animalejo, que trató de escapar otra vez, pero que, sujeto por los perros, fue muerto a golpes en la cabeza. Palpitante todavía, comenzaron a desollarlo... Yo veía las contracciones de los músculos que se crispaban al contacto del cuchillo, y profundamente sublevado por el cruel espectáculo, me volví a la casa. Hace dos veces bien: además de no ver aquello, llegué a tiempo de evitar una carbonización inminente de todo nuestro almuerzo, ya en parte chamuscado y que tuve que raspar para devolverle su prístino aspecto. Nada cómoda aquella cocina al aire libre: el humo acre e irritante de la leña mojada, el piso como un charco, la lluvia inevitable (un día conté en San Juan diez y seis chubascos de lluvia, granizo y nieve) me hicieron desear bien pronto que fueran a relevarme. Llegaron por fin, y, listo el asado «partibus factis», se almorzó con tanto apetito que el buen humor era silencioso.
—431→Luego, mientras se hacía el café, cambiamos impresiones. El doctor Pinchetti encontraba que Cooker era muy superior a San Juan del Salvamento, desde el punto de vista sanitario. En efecto, aunque muy húmedo, el istmo lo es menos que el asiento actual de la Subprefectura, y tiene más sol, más luz, elementos, también necesarios a la vida.
-Hay que observar también -dijo otro- que desde que puede vigilarse mejor ambas costas o frentes de la isla, si ustedes quieren; porque el istmo tiene, como si dijéramos, salida a dos calles.
-Los animales -agregó un tercero- se mueren en San Juan por falta de espacio y... de qué comer. Aquí hay mucho y muy buen pasto, y el istmo forma un amplio corral natural que puede acabar de cerrarse con unos pocos metros de alambrado.
-No falta agua.
-Sobra leña.
-Los árboles son más corpulentos, mejores para hacer vigas y tablas, y hasta embarcaciones.
-Hay pesca más abundante, mucho calamar, por la tranquilidad de las aguas, y pululan las aves silvestres.
-Eso no -observó el doctor Pinchetti-. Apenas se estableciera gente aquí, las aves se retirarían. Ya lo estamos viendo... Hoy no se ha cazado nada.
-Bien, pero las rachas son menos frecuentes y violentas, porque el viento no choca contra tantas paredes.
-El puerto es también mucho más abrigado y seguro. Los transportes no tendrían que irse a dos o tres millas de la Subprefectura, como lo hacen en San Juan, dificultando enormemente la descarga...
Y mil otras observaciones, surgidas sobre el terreno, y por las cuales quedaba demostrado plenamente que el sitio más adecuado para instalar la Subprefectura y el presidio, era sin duda alguna Puerto Cook. Se ha proyectado su mudanza, que debe hacerse, en efecto, como debe erigirse un faro de primera clase en la isla del este de Año Nuevo.
-¿No sería bueno pensar en el regreso?- pregunté.
-Sí -apoyó Morgan-; la carne que queda es poca, y no tenemos otras provisiones. Comiéndola asada, se consume mucha.
-Saldremos esta tarde -resolvió el alférez Lezica-. ¿No les parece?
Quedó determinada, pues, nuestra partida.
—432→Un rato después cazamos otra nutria; nadaba en las aguas de Vancouver, cerca del islote, cuando la descubrimos: pronto alcanzó la playa y emprendió la fuga perseguida por los perros; un tiro certero lo agujereó el cráneo y cayó muerta a poca distancia de nosotros. La piel fue a unirse con la de su compañera. Más feliz que por la mañana, el doctor encontró algunas avutardas, con las que volvió lleno de justa satisfacción.
-Tenemos mal viento -observó Morgan-. Si sigue soplando así, cuando llegue la hora de la marea favorable, el camino estará sembrado de tide-rips, y sería temeridad ponernos en viaje.
La marca comenzaba dos horas después. Me entretuve sacando algunas vistas fotográficas, que una mano tan indiscreta como mal inspirada había de inutilizarme después, abriendo la caja en que guardé las placas impresionadas... El aparato y las placas eran excelentes, como que procedían de la casa Lepage. El viento no cambió, y hubo que resolverse a comer en Cook.
-Quizá podamos salir esta noche -auguró el contramaestre, pero con aire dubitativo.
Hubo que renunciar al asado, por si se prolongaba la estadía, y se hizo puchero en el balde con el espinazo del capón y unos puñados de arroz por todo aderezo. La carne cocida tiene la enorme ventaja del caldo. El café se resintió bastante por algún resto de grasa.
Otra noche toledana, más fría que la anterior, afortunadamente, se pudo encender la estufa, y no tardamos en dormirnos, aunque ante nosotros se presentara la triste perspectiva de que bien podríamos tener que quedarnos varios días allí, emprender el regreso por tierra, cosa tan ardua, que uno de los marineros que acababa de hacer el trayecto, estaba derrengado, y había llegado a Cook a duras penas.
Pero a la mañana siguiente salimos, después del desayuno, y llevando cocido el resto de la carne, por lo que pudiera ocurrir.
El viento había cambiado, soplaba fresco del sur, y todo anunciaba una excelente navegación. La vela se hinchó, redondeándose y haciendo inclinar el bote sobre un costado, lo llevó como una flecha. Hervía el agua en la proa, y tras de nosotros dejábamos una brillante estela. La marcha era vertiginosa, y en un momento salimos de Cook. Media hora había bastado para recorrer cerca de cuatro millas con la pequeña embarcación.
—433→Avanzamos algo hacia el norte y luego pusimos proa al este en demanda de San Juan. Pero el agradable viaje comenzó a cambiar de aspecto; en lugar del viento continuo que hasta entonces nos habla favorecido, soplaban repentinas rachas que obligaron a tomar rizos; luego fue preciso arriar la vela y apelar al remo.
-¡Corpo! - exclamaba el doctor Pinchetti.
Las rachas cada vez más frecuentes hacían danzar el bote, pero ayudado por la marea continuaba avanzando. Se resolvió variar de rumbo para ponernos al reparo de la alta costa, pues el viento y el mar nos tomaban de costado, haciéndonos embarcar un poco de agua. Así mejoró la situación y nos acercarnos al cabo Fourneaux, imponente en aquel momento.
VANCOUVER
Entonces fue cuando volví a oír los mugidos que me habían llamado la atención a mi llegada en el Villarino, pero mucho más fuertes; pasábamos frente a la roquería, y en la piedra plana descansaba un centenar de focas de un pelo. Una que otra erguía el torso dominando a sus compañeras, y mirando fijamente el bote.
-¡Lástima que el mar esté tan malo! -exclamó.
-¿Por qué? -preguntó Lezica.
-Porque nos hubiéramos acercado para fotografiar la roquería...
-Lo han hecho los del Bélgica, que obtuvieron una placa magnífica, según dicen.
-No me consuela mucho el dato.
Descargamos un tiro sobre la roquería.
Un indescriptible alboroto se produjo entre las focas, que se irguieron, miraron un instante a todos lados buscando sus enemigos, y luego comenzaron a precipitarse al mar. Pero —434→ viendo sin duda que el ataque no se repetía, la fuga cesó, a tiempo que una roca iba a ocultarnos.
Poco después doblamos sin dificultad el cabo Fourneaux, enorme peñón negro, escueto, que parece un torreón destacado del castillo feudal de la isla; el faro de punta Laserre se presentó entonces frente a nosotros.
-Ya estamos en casa, doctor.
-¡Oh!, ¡me alegro mucho!
Pero hicimos mal en cantar victoria tan pronto.
El viento sur, que primero nos empujó de popa y luego nos tomó por estribor, soplaba allí de proa, oponiendo un obstáculo invencible a nuestra marcha. Íbamos ya empapados por las salpicaduras de las olas, que no habían cesado de azotarnos en el trayecto, pero allí entraban en el bote las olas mismas, barriéndolo de proa a popa felizmente no con tanta fuerza que nos pusiera en peligro. Pronto estuvimos hechos sopa, inundados por el mar, calados por la lluvia. Y el viento del sur era frío, frío, y penetraba hasta la médula de los huesos, y nos transía, entumeciéndonos. El doctor Pinchetti se había envuelto hasta la cabeza en un poncho de caballería, y no podía ver, porque el agua le empapaba los anteojos. Lezica y yo mirábamos, cegados a cada momento por las salpicaduras.
El faro había anunciado nuestra llegada a la Subprefectura izando una señal.
-¡Cía a babor! ¡Boga a estribor! ¡Avante todos!
Pero el bote no avanzaba un metro, y yo confirmaba viendo la misma piedra del cabo durante minutos, largos como horas. No sé cuánto tiempo estuvimos así, sin adelantar ni retroceder, aunque los marineros hicieran esfuerzos que cubrían sus frentes de sudor.
Ya nadie hablaba; sólo Morgan, dando órdenes con voz breve. Estábamos materialmente transidos, envarados de frío.
Pero todo tiene fin, hasta los malos ratos, y venciendo la resistencia del viento y la marea, el bote avanzó, lentamente, como a despecho suyo, llegó a la altura del faro, pasó el canal, y se presentó a la vista de la Subprefectura, cuando ya se arriaba a otra embarcación para salir en su auxilio.
Nos costó trabajo trepar la escalera del muelle y la que conduce a las casas, donde se nos recibió con júbilo, porque nuestra tardanza comenzaba a inquietar. Un buen fuego nos aguardaba en las habitaciones respectivas, y con unas fricciones, ropa seca y un vaso de vino caliente, desapareció todo —435→ malestar... Menos el de un formidable apetito, que casi llegaba a ser hambre mayor de edad.
Un rato después estábamos reunidos alrededor de una mesa bastante bien provista para la circunstancia, y Demartini nos interrogaba interesado en las peripecias de la excursión.
-Ahora falta que me lleven al Pingüin Rockery -dije al terminar.
-¡Oh, con mucho gusto! -contestó el subprefecto.
Pero otra cosa estaba escrita.
Cuando menos lo esperábamos, apareció en San Juan el transporte lo de mayo. Creíamos que tardaría algunas semanas más, y su arribo causó a todos agradable sorpresa. Había acortado el viaje, tomando directamente de Gallegos a la Isla de los Estados para llevar víveres a la Subprefectura y el presidio; e hizo bien, pues los comestibles comenzaban a escasear y ya se había apelado a la carne salada para completar las raciones. Ancló en el fondo de la bala, donde acudimos todos a saludar a los recién venidos; yo regresé enseguida para arreglar mi equipaje, y aquella misma tarde me embarqué.
Demás está decir cuán efusivamente agradecí a Demartini y a los empleados de la Subprefectura y el faro las múltiples atenciones de que me hicieron objeto. El primero, sobre todo, había hecho lo posible para que mi estadía a la isla fuese agradable y útil, sin descuidar por eso sus quehaceres, que solían absorberlo de la mañana a la noche. Ambos objetos fueron cumplidamente llenados, pues conservaré gratísimos recuerdos de aquella extraña villeggiatura, y la reorganización del presidio era ya plausible hecho cuando emprendí viaje de vuelta.
No los dejé, sin pesar, tristemente convencido de lo poco que podría hacer por ellos, como también de que el destino condena a la Isla de los Estados a pasar abandonada muy largos años todavía... El olvido parece hecho para aquella tierra, en que trabajan, sin despertar el eco de un aplauso, hombres muy meritorios.
—436→A la mañana siguiente partimos.
Por última vez vi las costas fantásticas de aquel peñón sombrío, cuyos perfiles tengo siempre presentes a mi vista, y me acerqué de nuevo a los maravillosos canales del Beagle. Pero no me detendré -aunque lo desearía- ante aquellas magnificencias. Urge dar término a este trabajo, ya demasiado largo.
La primer recalada de este viaje interminable -duró cuarenta y cinco días- fue en Bahía Aguirre, ya en Tierra del Fuego. En el trayecto había conocido a la oficialidad del transporte y a los pocos pasajeros que iban a bordo: el comandante Antonio Mathé, que ha hecho muchos viajes al sur, el segundo Wells, marino siempre risueño fuera de las horas de servicio; el teniente Padilla, que aunque mediterráneo -es cordobés- está en el agua como en su elemento; el doctor Rojo, médico accidental del 1.º de mayo, amabilísimo compañero, gimnasta, cazador, pescador, remero, excursionista, y tan dispuesto a prestar auxilio a los pacientes, que una noche se levantó a deshora para prescribir un medicamento a doctor Pastor y Montes, a quien lo desvelaba una muela...
Entre los pasajeros iban el ya nombrado doctor Pastor y Montes, juez letrado del Chubut, que recorría su jurisdicción -Santa Cruz y Tierra del Fuego-, inspeccionando los juzgados de paz, y su secretario, señor Sarmiento, a quien había conocido en Madryn, como uno de los afortunados catequizadores del doctor Brodrick. Pedile noticias acerca del interesante médico inglés, y supe que se había conquistado una gran clientela y la atendía sin descansar ni de día ni de noche.
Entre otras operaciones quirúrgicas practicadas con éxito, acababa de hacer la trepanación de un cráneo, auxiliado por su esposa, que demostró la más envidiable sangre fría.
Después de Bahía Aguirre nos detuvimos en Haberton, donde tuve oportunidad de conocer a mister Bridges, de quien he hablado ya tantas veces, y en el pequeño aserradero del señor Ravié, para cargar alguna madera.
En Usuhaia nos recibieron con mucho agasajo el secretario de la Gobernación, señor Mariano Muñoz, y el jefe de Policía, señor Ramón L. Cortés.
Este último acababa de hacer una excursión al norte del territorio, y los indios lo hablan herido de un flechazo, de que aún se resentía. A mi pedido me relató los hechos de la siguiente manera:
«A mi llegada a Río Grande, de vuelta de la Misión Salesiana, —437→ a principios de febrero, tuve noticia de que una partida de indios estaba cometiendo robos y haciendo destrozos en la Primera Argentina, estancia de don José Menéndez. Por los datos que se me dieron, supuse que estos indios eran los mismos que incendiaron la comisaría de Río Grande y un puesto del señor Menéndez.
Hice entonces los preparativos necesarios para perseguirlos sin pérdida de momento, y salí por la noche, pues sólo en la obscuridad es posible acercarse a los indios.
Me acompañaban el comisario Atanasio Navarro, el mayordomo de la Segunda Argentina, don Alejandro Mac Lennan, que se había brindado para ello, el sargento Imperiale, dos gendarmes y dos indios onas.
Estos me habían dado aviso de la invasión y se comprometieron a servirnos de guía indicándonos los parajes por donde entraban los indios a sacar la hacienda, los puntos por donde probablemente saldrían, y sus mismos campamentos.
Llegamos al primer punto de observación a las cinco de la madrugada del 6 de febrero, y nos detuvimos a descansar.
Poco después, Mac Lennan, que observaba el campo con su anteojo, divisó hacia el nordeste un arreo de ovejas, dirigido por ocho o diez indios. Inmediatamente di orden para que adelantáramos en su misma dirección, ocultándonos tras una cerradilla que teníamos en frente. De ese modo evitaríamos que entrasen con la hacienda en un bosque cercano, donde sin duda alguna iban a la operación se hizo con felicidad; nos adelantamos a los indios sin ser sentidos y aguardamos la aproximación del arreo.
Cuando estuvo a unos 200 metros de nosotros, di orden de avanzar, y cuando aparecimos fue tanta la sorpresa de los indios, que ni siquiera trataron de defenderse: echaron a correr, abandonando algunos de ellos hasta los quillangos, y se precipitaron a todo escape hacia un bosquecito que se hallaba a cosa de dos mil metros.
Los perseguimos sin hacer un solo disparo, pero sólo pudimos alcanzar a dos de ellos, a causa del terreno, que no permitía galopar a los caballos.
Como el grupo de árboles era muy pequeño, lo hice rodear completamente y mandé a uno de los indios prisioneros a intimar a sus compañeros que se rindieran, y asegurarles que su vida no correría peligro.
El que hacía de cacique contestó que no he entregaban y que lo que querían era pelear y matar cristianos.
—438→Por segunda y tercera vez hice repetir la orden, pero obteniendo siempre la misma respuesta.
Entonces mandé que se hicieran algunos disparos al aire como señal de ataque. Los indios contestaron a esta salva disparándonos flechas con que hirieron al caballo del sargento. Sólo al ver esto, mandé que se hiciera fuego sobre los árboles, pues los indios no presentaban blanco alguno.
Hice repetir, sin embargo, la intimación, y esa vez salió a entregarse con su arco el indio más joven, un muchacho de catorce o quince años, quien declaró que los demás no querían hacerlo; en efecto, apenas nos acercábamos, llovían flechas sobre nosotros.
Otra descarga que hicimos hirió gravemente al cacique Shule, que murió poco después; atemorizados por esto y por mi amenaza de pasarlos a todos a cuchillo, los indios consintieron en entregarse.
Aquella primera jornada dio por resultado la muerte de Shule, la captura de seis indios de pelea con sus arcos y flechas y el rescate de 236 ovejas.
Volvimos al campamento para asegurar a los prisioneros, dar alimento y descanso a los hombres y animales, y preparar una nueva batida, atacando a los indios en su toldería general, de cuya situación tuvimos noticias por los presos.
La tribu, a la que estaba agregado el indio Felipe y los que le acompañaron a incendiar la comisaria y el puesto de Menéndez, y en diversos robos de hacienda, estaba instalada como a unos 30 kilómetros hacia el sur, en la falda del cerro Hersch, que teníamos a la vista.
Dispuse, pues, que saliéramos aquella misma noche en busca del paradero, guiados por uno de los indios prisioneros, y así lo hicimos. El indio se nos escapó cuando ya estábamos cerca; pero, sin embargo, a eso de las siete de la mañana sorprendimos la toldería en momentos en que los indios se preparaban a carnear uno de los bueyes robados a Menéndez. A tiempo llegamos, pues ya estaban levantados todos los toldos, y hechos los preparativos para mudar campamento; los indios que escaparon de la sorpresa del día anterior, habían dado indudablemente la voz de alarma.
En este segundo ataque no tuvimos necesidad de disparar un solo tiro, pues los indios huyeron al bosque, donde era imposible toda persecución. Tomamos cuatro mujeres y dos criaturas, solamente.
Como habíamos, dejado los caballos a diez cuadras de allí y —439→ estábamos extenuados, resolví que se quemaran los objetos que se encontraron en el campamento: arcos, flechas, pedazos de alambre, sin duda del alambrado de Menéndez, que utilizan para cazar tucu-tucus -y emprendimos enseguida la marcha.
Una vez en el punto en que habíamos dejado los caballos, despaché a los gendarmes con las prisioneras y me quedó con Mac Lennau y el comisario Navarro, para seguir un poco más atrás. De improviso fuimos rudamente atacados por una partida de indios de flecha, que ocultándose en la espesura del bosque habían llegado a diez o quince metros de nosotros, que desgraciadamente no teníamos preparadas las armas ni sospechábamos el ataque. Con gritería infernal nos lanzaron una verdadera lluvia de flechas, hiriéndonos a Mac Lennau y a mí, a Mac Lennau en la espina dorsal y a mí en el lado izquierdo del cuello.
Probablemente los indios querían rescatar sus compañeras, que por una casualidad habían partido con los gendarmes y estaban ya fuera de su alcance.
Los atacantes huyeron en cuanto pudimos tomar las armas, heridos y todo, y nosotros nos pusimos penosamente en marcha para regresar a las poblaciones y ponernos en cura.»
Las indias e indios presos, puestos a disposición del juez letrado, fueron embarcados con nosotros y el 1.º de mayo los condujo hasta el Chubut, donde se quedaron llorando y suplicándonos que los lleváramos.
En el transporte hicieron campamento sobre cubierta, junto al puente, en el sitio más abrigado, pues hasta él subía el calor de las máquinas y la cocina. Tendieron unas lonas que sujetaron con cuerdas, y pronto su carpa improvisada presentó el extraño aspecto de un wigwam fueguino a bordo de un barco de vapor. Allí vivieron largos días entreteniéndose en conversar entre sí, en fumar, en labrar puntas de vidrio para flechas, que luego regalaban a los oficiales y pasajeros. El comandante Mathé hizo desde el primer momento que se diesen un buen baño y que los cortaran las greñas, les dio algunas ropas, y de veras que no estaban mal y no eran antipáticos aquellos pobres indios que ya sin duda no volverán jamás a ver su Tierra del Fuego...
Saliendo de Usuhaia fuimos a cargar madera en Lapataia, donde fue a reunírsenos con la lanchita a vapor de la Gobernación, el señor Mariano Muñoz que debía trasladarse a Punta Arenas.
Los canales volvieron a presentársenos en espectáculos, extraordinarios —440→ de hermosura. Pero el trayecto por ellos fue interminable, pues había que fondear a cada paso. Las nieblas parecían haberse conjurado para no dejarnos avanzar, y todo lo obscurecían, todo lo borraban, sorbiendo el paisaje, ocultando hasta las mismas perillas de los palos.
Pero llegamos a Punta Arenas y pasamos a Gallegos, sin más incidente que la insoportable demora.
En Gallegos embarcáronse bastante pasajeros, entre los cuales contábanse el señor Antonio G. Gil, miembro de una de las subcomisiones de límites, el señor Hauthal, que tan buenos e importantes servicios ha prestado en las recientes exploraciones de la Patagonia, y don Pedro Derbes, nuestro antiguo conocido del Chubut, que regresaba de un corto viaje. En Santa Cruz nos aguardaban dos compañeros del viaje, de ida, el señor Terrero y el coronel Rosario Suárez, que habían dejado al doctor Moreno después de su feliz navegación del río Santa Cruz.
En Golfo Nuevo tocamos primero en Pirámides, cuyas costas a pico, amarillentas y abruptas son muy pintorescas. Cargamos sal de las salinas que existen en aquel sitio, y pasamos enseguida a Madryn, donde el 1.º de mayo se llenó de gente.
Ya desde Gallegos había aumentado nuestro número con algunos estancieros, casi todos hijos del norte de Europa, hombres fuertes y decididos, de francas y toscas maneras, que ya están reclamando en Bred-Harte. Pero en Madryn -donde don Pedro Derbes nos obsequió con un excelente asado al asador- los galenses invadieron materialmente el transporte, haciéndome recordar con terror los apretones del viaje de ida.
Salimos, pero para recalar en Crakres hasta el día siguiente, porque el mar estaba muy bravo.
Cuando, ya fuera de Golfo Nuevo, nos hacíamos la ilusión de haber llegado a Buenos Aires, aunque faltara trecho todavía, el mareo nos libró otra vez del exceso de pasajeros, dejándonos en relativa holgura.
Una noche, de la superficie del océano surgió una luz que brillaba y se apagaba intermitente. Hacía horas que la esperaba sobre cubierta, y sin embargo al verla quedé como sorprendido: era el faro del Cabo San Antonio, cuyos centelleos parecíanme amistosos llamados...
La navegación continuó sin incidente alguno, y por fin tomamos rumbo directo a Buenos Aires.
—441→
...Buenos Aires se presentó a nuestra vista aquella mañana, envuelta en vapores luminosos, dorada por el sol, resplandeciente como una ciudad de pasión y de encanto. A lo lejos, las cortinas de árboles del suburbio se esfumaban con los últimos jirones de la niebla, y el inmenso panorama, de líneas violentas y colores vibrantes en primer término, iba amortiguándose progresivamente, hasta la indecisión final del horizonte. Sobre el gran río rodaban oleadas de luz enceguecedora, tornasolando las aguas turbias, de color neutro, con el reflejo de las nubes, y yendo a quebrarse en millares de chispas contra las fachadas churriguerescas y los techos sombríos, dominados aquí y allí por las torres, las cúpulas barnizadas y brillantes, las altas chimeneas empenachadas de humo.
Todos estábamos sobre cubierta cuando el 1.º de mayo, surcando lentamente el río, entraba a media fuerza en el canal, señalado por gruesas boyas que la ola mece sin descanso. Hasta entonces la alegría y la algazara habían reinado a bordo: de los camarotes salieron muy de mañana hasta los más fastidiados por el mareo, que recobraban ánimo y estómago al saberse tan cerca del término del viaje; las conversaciones se hacían en voz alta, entrecortadas por risas, exclamaciones, llamamientos, rebosando el júbilo de proa a popa, y de la máquina al puente. Pero, desde que entramos en el canal ¡qué largos fueron aquellos minutos!, ¡cómo parecía que no avanzábamos hasta el bosque de mástiles del puerto!... Una congoja nos oprimía el pecho; la animación, las risas habían cesado; hubiérase dicho que estábamos en la expectativa angustiosa de un peligro desconocido.
El mismo pensamiento, diversamente exteriorizado, embargaba a todos, nos inmovilizaba limitando nuestra actividad a los ojos ávidos de ver, a la imaginación que nos conducía a la dársena, luego a las calles sórdidas del barrio de San Telmo, después al ruidoso y palpitante corazón de la ciudad...
Aquel extraño silencio aumentaba aún la lentitud de los minutos, y la emoción enervante que lo producía era más fatigosa —442→ que el cansancio mismo del viaje. Pero, por fortuna, ya su veían distintamente los buques en la dársena, los depósitos de ladrillo rojo, las casuchas de madera pintadas de colores rabiosos, los remolcadores negros y chatos que iban y venían, nadando como inmensas tortugas...
Un rumor indeciso llegaba hasta nosotros, como la respiración de la ciudad, y el 1.º de mayo seguía avanzando sin prisa, alta la proa, al viento la bandera, entre las embarcaciones menores, cada vez más numerosas, que encontraba a su paso, y cuyos tripulantes nos miraban alzando la cabeza. Por fin tocamos las aguas del antepuerto, el rumor aumentó con mil ruidos distinguibles ya, la vida intensa de Buenos Aires nos envolvía, nos reconquistaba, saturándonos de actividad febril con las ráfagas de su ambiente, y todo lo pasado quedaba atrás, muy atrás, desvanecido en los horizontes del sur.
Atracar al malecón de la dársena, amarrar el transporte, recibir la visita de las autoridades del puerto, fue cuestión de horas. En balde tratábamos de engañar nuestra impaciencia recorriendo los diarios de la mañana.
-La guerra hispano-americana continúa. Ha habido un combate en...
-Sí, sí; ya podríamos estar en tierra...,
-La elección del general Roca es un hecho...
-¡Y decir que todavía tendremos que esperar la revisación de los equipajes!
¡Qué fiebre, qué violento deseo de echar a correr por las maderas del muelle, qué congoja la que anudaba nuestra garganta! ¡Oh! Un viaje de tres meses no es un largo viaje; pero cuando se han pasado en el aislamiento, en la separación absoluta de todo lo querido, de todo lo usual, los meses, las semanas se convierten en años, y el tiempo, eternizándose, fatiga y envejece, sin embargo, con mayor rapidez.
Por fin desembarcamos, y minutos después -ya revisadas las valijas- corríamos en carruaje hacia el centro de la ciudad, casi sin despedirnos de nadie, con la premura de quien va a reanudar la vida. Tumultuosamente acudían a la memoria todos los recuerdos anteriores al viaje, mientras éste desaparecía, se desplomaba con todos sus detalles, como para no dejar solución de continuidad entre el ayer y el hoy, entre el 12 de febrero y el 10 de mayo -curioso fenómeno que, ante una pregunta imprevista, hace necesario, para responder, un esfuerzo semejante al de un brusco despertar:
-¿Usuhaia tiene muchos habitantes?
—443→-¡Eh!... ¿cómo dice usted?... ¡Ah, no!... Muy pocos...
Estos viajes son como la rápida lectura de un libro variado e interesante: cuando se llega al fin sólo queda una impresión nebulosa, muy tenue y muy frágil, compuesta, sin embargo, de todas las impresiones íntegras que se han experimentando, empalidecidas, casi efímeras, pero prontas a reaparecer, ante una decidida evocación, con toda su intensidad y todo su relieve. He intentado esta evocación, y al escribir estas páginas he revivido mi viaje, sin lograr, no obstante, fijar todas sus sensaciones en el papel. Si hubiera alcanzado a la verdad descriptiva y sugestiva con que soñaba al tomar la pluma...
Pero tengo confianza en otro resultado, menos artístico, pero más útil: que el Gobierno y los hombres de empresa fijen su atención en las regiones que recorrí, el uno para incorporarlas definitivamente a la existencia nacional, los otros para llevar a ellas sus iniciativas y sus esfuerzos, acelerando su progreso para cosechar sus primeros frutos. Si eso se logra, por indirectamente que sea, este modesto trabajo irá a dormir en el olvido, pero no sin servir antes un momento.
Cierto que con él o sin él, Patagonia cumplirá, más bien temprano que tarde, los destinos a que está llamada.
La creencia general de que era un territorio estéril e ingrato, va, por fortuna y con justicia, desvaneciéndose poco a poco. No se conocen en vano los magníficos cereales del Chubut, los bosques seculares de la falda oriental de los Andes, las verdes y ricas praderas de sus valles; las lanas y la carne de Santa Cruz; las ovejas gigantescas de Tierra del Fuego; las minas de carbón y de lignito; las arenas auríferas; el depósito inagotable de los fagus; las aguas termales; el océano hormigueante de peces, de anfibios, de cetáceos, de moluscos; la montaña en cuyos riscos se asilan millares de guanacos; los anchos y profundos ríos de onda cristalina, prontos a mecer cientos de embarcaciones; los lagos inmensos como mares mediterráneos; el clima vívido, fortificador, a la espera de una raza de hombres vigorosos y emprendedores; la extensión, la extensión inconmensurable y solitaria, que se ofrece y se abre para que la fecunden...
Y ¿cómo, entonces, no acude allí todo un pueblo de trabajadores, iluminadas las frentes, robustecidos los brazos por la esperanza cierta? ¿Cómo no se ve, por caminos aún no trazados, desarrollarse las caravanas de cowboys, en dirección a ese far west, a ese far south argentino que las aguarda para entregarles sus riquezas?...
—444→El Gobierno, guardián celoso, deteniendo el futuro, les cierra el paso momentáneamente con las reservas, o para siempre con las concesiones de que se ha apoderado la especulación.
Hace más de veinte años que se sueña en aumentar de un modo apreciable la población del país, fomentando la inmigración por los medios ya naturales, ya artificiales que más eficaces parecían. Pero la población se mantiene en un estancamiento doloroso, y los cálculos menos optimistas resultan todavía exagerados en la realidad. Sólo Buenos Aires, la enorme cabeza de la República, ha seguido creciendo sin descanso.
La inmigración viene, pero se marcha: es una verdadera corriente, que, si fecunda, arrastra también lo que encuentra a su paso. Y para que la inmigración contribuya realmente al bienestar general, es menester que se quede; si no, tanto valdría que no viniera a complicar la estadística y a pesar sobre el erario con toda una rama de empleados públicos.
Pero si a medida que llega se retira, con el ir y venir continuo de la marea, fuerza es que haya causa para ello; la Argentina está bastante lejos de Europa como para que los braceros no acudan a ofrecerse por una cosecha, y regresar luego con sus salarios a la aldea. ¿Cuál es esa causa? ¿No será la de que los recién llegados no encuentran en ella todo lo que esperaban, o siquiera una parte suficiente para retenerlos?
Por poco que se medite, se ve que no hay otra razón. La gran mayoría de los que regresan no han fatto l'America, sino, por el contrario, se van lamentando de la desastrosa aventura que los vuelve derrotados a su vieja tierra. Sin embargo, no se los había ofrecido más de lo que podía dárseles: campo en que hacer su hogar y desarrollar su acción, seguridad de vidas y haciendas, justicia rápida, equitativa, insospechable, barata, comunicaciones fáciles para la salida de sus productos. Y toda eso que puede, que debe dárseles, porque nos beneficiarla a nosotros mismos en primer término, se traduce precisamente en todo lo contrario...
La tierra -mucha parte de ella, por lo menos- está en poder de compañías especuladoras y avaras, que mientras aprovechan el trabajo del colono no le permiten conquistar el pedazo de terreno prometido y que sería su independencia, porque permitiéndolo perderían el siervo pseudo-libre que las enriquece. La seguridad de nuestras campañas ha sido y es un mito, pues las autoridades encargadas de velar por ella, se nombran con miras inconfesables de dominio político y —445→ con el mismo fin se les dejan facultades tiránicas de que todavía abusan. La justicia es en general tarda, tortuosa, cara, terrible para quien acude a ella, por más que tenga razón. Las comunicaciones sólo son fáciles en las partes privilegiadas del país que las posee naturales: los caminos de hierro están intransitables..., por los fletes...
Para vivir la vida amarga de la estrechez cercana a la miseria, preferible es la patria al extranjero, y nadie emigra sino a la conquista de algún vellocino más o menos de oro. Pensar en que el país ha de poblarse porque sí, gracias a la virtud de un discurso, un artículo o un libro, es reírse de la lógica o desconocerla por completo. Hay que dar al inmigrante algo más que palabras, y ese algo, eficaz, lo tenemos a nuestra disposición, pero hay que usarlo con cuidado y con régimen: tierra fértil de que hará su segunda patria si se le protege sin incomodarlo, con el mínimum posible de gobierno.
Patagonia ofrece inmenso campo, no ya para un ensayo (estamos ensayando desde 1810, y ya es hora de asentar el juicio), sino para la implantación regular y normal de un sistema de población gradual, definitivo, bien meditado, que puede formularse en un congreso de hombres de reconocida competencia y experiencia. Cada uno aportaría sus conocimientos y sus ideas, y de ese conjunto de opiniones y de observaciones prácticas, saldría, si no una obra maestra, algo que se le aproximara más que los proyectos de un ministro lírico, o las leves de cámaras esencialmente electorales.
Dominaría sin duda en el sistema adoptado, la prudente repartición de la tierra, para no dar al colono menos de lo necesario a su bienestar; el cálculo aproximado de los productos para no provocar abarrotamiento y crisis; la norma de progresión máxima para no producir un adelanto violento que trajese un retroceso como consecuencia... Para mayor eficacia, se organizarían colonias militares y penales, núcleos de villas futuras, dando al ejército -ahora que va a quedar desocupado- la misión, expresa esta vez, que cumplió inconscientemente y, por ley natural cuando la guerra de indios en las avanzadas de la frontera...
Ya me parece oír a uno de los pobladores del sur, llamados a consejo, expresándose así:
-«El problema, al parecer difícil, está resuelto con sólo plantearlo. Patagonia tiene cuanto necesita una región que ha de poblarse: tierra fértil, agua abundante, clima benigno; con más otras cosas que llamaré superfluas: bosques, minas, caza; y un tesoro: ¡ríos navegables!...
—446→Pero, si no se ha poblado todavía, es porque está lejos, porque es mal conocida, porque aparentemente no presenta ventajas sobre otras tierras de este mismo país.
Las comisiones de límites que la han cruzado en todas direcciones, aparte de otros exploradores y viajeros muy dignos de ser recordados, han despejado la incógnita describiendo casi palmo a palmo aquellos ricos territorios antes tan calumniados y despreciados. Desaparece así una de las causas de su atraso: la falta de conocimiento exacto de sus cualidades.
Las otras dos causas puede hacerlas desaparecer el Gobierno sin esfuerzo alguno.
Patagonia no estará lejos de Buenos Aires cuando la una a ella una línea de transportes de verdad, que la sirvan continuamente y lleven toda su carga, y estará muy cerca de Europa cuando se declaren libres sus puertos...
Una voz. -Eso no se hará.
¿Por qué? Eso sería justamente dar a Patagonia la ventaja que le falta para que la población afluya primero a sus costas, que es lo peor que tiene, luego hacia el interior, que va enriqueciéndose hasta la falda de los Andes, donde el territorio es una maravilla.
Con esa concesión no se perjudicaría en nada a las provincias que tienen vida propia. Y, señores, las que no la tienen ¿no pesan injustamente sobre los mismos territorios? Parte de la renta de éstos ¿no va acaso a contribuir al sostenimiento de los estados que no tienen con qué costearse su gobierno? Y esas rentas que indudablemente no proceden de la aduana, porque en el sur costaría impedir el contrabando más dinero del que producirían los derechos, se verían engrosadas, decuplicadas con la declaración de puertos libres, que llevaría capitales, multiplicaría la producción, valorizaría la tierra engrosando la contribución directa, y sembraría para recoger mil por uno.
Cuando se trató en la convención reformadora esta cuestión de tan vital importancia para Patagonia, y por consiguiente para el país, los representantes de las provincias agricultoras, especialmente ellos, se opusieron a tan progresista concesión. Precisamente entonces sus provincias pasaban por una situación difícil: año tras año las cosechas se habían perdido, y los colonos desalentados, buscaban nuevos horizontes. «Si declaramos los puertos libres -se dijeron- todos estos labradores arruinados, se irán a Patagonia: no cedamos, pues...»
Y bien, señores ¡los colonos no se han ido a Patagonia, pero se han ido al extranjero!... El país ha perdido lo que sólo puede —447→ calcular mirando la villa que se levanta en la margen norte del Estrecho de Magallanes, la gallarda Punta Arenas, risueña como un balneario de moda, con chalets y palacios, grandes establecimientos comerciales, aserraderos, astilleros, un puerto siempre poblado de transatlánticos, de buques de cabotaje, de barcos balleneros. En torno se agrupan los establecimientos ganaderos, las manufacturas, toda una población fija que vivo de lo que la tierra produce, en aquella estrecha faja de territorio que está lejos de ser lo mejor de Patagonia... Y aquella ciudad naciente, es hoy motivo de envidia, cuando sólo debiera ser ejemplo y enseñanza...
¿Por qué la República Argentina no tiene en todo el sur un pueblo como ése? ¿Qué inclemencias de clima, qué esterilidad de suelo, qué alejamiento es mayor en su territorio que en aquel rinconcito que goza de tan dulce privilegio?... No, no existen desventajas, pero el procedimiento gubernativo ha entorpecido, imposibilitado la expansión, mereciendo críticas ásperas y agrias que no se formulan con el vigor debido.
Cerremos los ojos a la realidad, y para castigar nuestro orgullo supongamos -¡oh, por un instante sólo! -que Inglaterra es dueña de Patagonia... Esta sola suposición evoca ideas de actividad, de riqueza, de libertad, de administración, de gobierno propio, todo un proceso vertiginoso de adelanto... ¿No tenemos ahí, frente a Gallegos, las islas Malvinas? ¿esos escollos cubiertos de turba y sin un árbol, en que vive holgadamente una población ganadera que va tiene exceso de productos?
¡Ah! se dirá; pero Inglaterra cuenta con elementos que no poseemos nosotros; es la nación colonizadora por excelencia; sus capitales son enormes; su fuerza expansiva colosal..., Bien: pero de esos elementos el primero y principalísimo está a nuestro alcance: es el orden, es el método, es la lógica... Hay tolerancia aduanera en el sur, y acuden los pobladores y los comerciantes; Gallegos crece, sus calles se prolongan, sus casas se multiplican, todos lo señalan como al «competidor de Punta Arenas», y de pronto se le quita lo mismo que le daba la savia vital. Gallegos se debilita, vegeta, no muere porque nada muere en el suelo americano...
Santa Cruz está poblado por viejos pioneers que han ido allí en días de miseria y de abandono; pues a esos pioneers no se les da la tierra que han ganado y que se les había prometido.
La Tierra del Fuego atraía habitantes con sus playas auríferas, con sus bosques de hayas; pues se prohíbe el lavado de oro y el corte de maderas...
—448→El este de la isla es lo más poblado y lo más rico de ese territorio argentino; pues se le deja sin comunicaciones con el resto de la República...
Hay que reaccionar, señores, y con la visión de lo futuro abrir de par en par a los trabajadores del mundo las puertas de la Patagonia...
Tal imagino que diría, con las ampliaciones del caso, uno de esos hombres del sur, prácticos y experimentados, si se le pidiera su opinión sobre el porvenir de la Australia Argentina.
¡La Australia Argentina! ¿No habré estado en error al apellidar así a esas tierra, australes, geográfica y topográficamente tan próximas parientas con el mundo novísimo? ¿Podrá decirse un día, que fue predicción lo que hoy es presunción tan sólo?
Sí, Patagonia hará su camino, más lenta, más rápidamente, según la sabia o desacertada dirección que le impriman gobiernos. Pero lo hará. En aquellas inmensas soledades
Le douteur ne voit rien, le penseur trouve un monde
El mundo de mañana, asilo de la libertad y escenario del progreso.
FIN