Diario de un tipógrafo yanqui en Chile y Perú durante la Guerra de la Independencia
Samuel Johnston
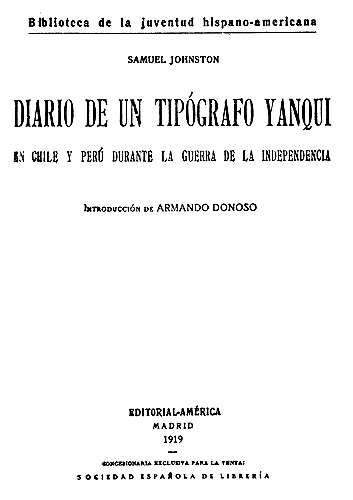
—7→
Mucho tenemos de hacer en nuestra historia de América antes de pensar en escribir obras de conjunto, de claras síntesis; de noble factura sobre los orígenes y formación de estas nacionalidades indo-españolas, cual ya lo han intentado doctos y meritorios escritores, que son honra de nuestra cultura. ¿Conocemos acaso lo suficiente las razas aborígenes que poblaron el continente? ¿Se ha estudiado ya lo necesario el período colonial? ¿No se fundan en meras conjeturas muchas de las cosas que corren impresas sobre las primitivas civilizaciones americanas?
Antes que libros de conjunto es preciso, pues, realizar pacienzudas búsquedas, constantes publicaciones de documentos, revisión de apolillados manuscritos; intentar el expurgo de envejecidos papeles, arrancados a archivos y escribanías; sacar a luz olvidadas correspondencias, interesantes testamentos, farragosos memoriales de oidores, capitanes generales, misioneros, —8→ y cuanto, en fin, pueda contribuir a alumbrar los obscuros laberintos de aquellas épocas pretéritas, que el olvido guarda bajo el polvo de los siglos.
Y no se crea que, en fuerza de predicar la necesidad de conocer viejos papelones, comidos por el uso y la polilla, vamos a proclamar como necesidad única para el estudio de nuestra historia la de una estéril y farragosa erudición. Líbrenos nuestra buena fe de tan árida cuanto peligrosa disciplina, si se pretende erigirla en norma absoluta para el cultivo de esta rama literaria, que honraron en todos los tiempos un Suetonio, un Bernal Díaz del Castillo, un Taine, un Agustín Thierry, ya que no sería muy de nuestro agrado que se nos motejara de pedantes con aquellas palabras con que Don Quijote se reía de los que «se cansan en saber y averiguar cosas que después de sabidas y averiguadas no importan un ardite al entendimiento ni a la memoria».
Y en este sentido, de realizar una labor preciosa, infatigable, que tan útil le será a los futuros laboriosos para la construcción de obras definitivas, como ya le han sido indispensables a un don Crescente Errázuriz en la confección de sus libros1, nadie en América es tan acreedor —9→ a la gratitud de todos como don José Toribio Medina, a cuya labor de compulsar documentos, de publicación de libros y papeles interesantísimos, de acopio monumental de noticias, realizado en todos los pueblos, bibliotecas, archivos, oficinas y museos del mundo entero, representa más la obra de generaciones que de un solo hombre.
Sus recopilaciones bibliográficas han servido de base para innumerables trabajos, y no son pocos los que se han servido de su esfuerzo y luego no han citado siquiera su nombre en sus obras. No se podrá tratar de escribir la historia completa de América sin utilizar las fuentes valiosas de sus libros: ¿quién intentará estudiar la sociabilidad y el desarrollo de la cultura hispanoamericana sin recurrir a sus monumentales bibliografías sobre la Imprenta o la Inquisición en los diversos pueblos del nuevo Continente? ¿Acaso existe un verdadero conocedor de nuestra historia que ignore la existencia de esos inapreciables repertorios de valiosas noticias que se titulan Biblioteca Hispano Americana, Historia de la literatura colonial chilena; colecciones de documentos inéditos para la historia de Chile y de historiadores de Chile; sus reimpresiones de libros raros y curiosos como la —10→ Doctrina Cristiana en lengua guatemalteca, ordenada por el obispo Marroquín; Los viajes de Le Maire y Schouten o los Nueve Sermones del Padre Valdivia?
A pesar de sus años y de que bien pronto va a celebrar el medio siglo de su vida de escritor, no pasa día sin que las prensas den a la estampa alguna nueva obra suya. Recientemente, tras la publicación del volumen cuarto de su monumental obra consagrada a Ercilla ha dado la estampa nuevos volúmenes de su historia de las monedas y medallas americanas y una prolija edición anotada del Arauco domado de Pedro de Oña, que le encomendó la Academia chilena y ha publicado, traducido y prologado un valioso cuanto desconocido pequeño libro, escrito hace poco más de un siglo, cuyo larguísimo título, según costumbre de la época, reza como sigue: «Cartas escritas durante una residencia de tres años en Chile, en las que se cuentan los hechos más culminantes de las luchas de la revolución en aquel país; con un interesante relato de la pérdida de una nave y de un bergantín de guerra chilenos a consecuencia de un motín, y el arresto y penalidades que sufrieron durante seis meses en las Casasmatas del Callao varios ciudadanos de los Estados Unidos». Su autor era un ciudadano de Norteamérica, de cierta ilustración, esforzado y valiente, y cuyo oficio de tipógrafo fue la causa —11→ que le moviera a venir hasta los lejanos rincones de Chile, tentándole la posibilidad de hacer fortuna: Samuel Johnston.
Dada su condición de obrero, era el espíritu de Johnston nada vulgar y sus luces más que medianas. Supo observar cuanto pasaba ante sus ojos con fidelidad y pintoresco colorido. Su estilo es claro, preciso y sencillo, y si bien es cierto que nunca le dio rienda suelta a su imaginación, dejando correr libremente su pluma, tampoco es menos cierto que jamás dio lugar a chocarreras efusiones literarias o a presuntuosas apreciaciones.
¿Por qué permanecía olvidado este pequeño libro? ¿Cómo imaginar que hasta ahora se había ocultado al diligente ojo zahorí de don José Toribio Medina? Su autor no era desconocido para el ilustre bibliógrafo, ya que en la introducción a su Bibliografía de la Imprenta en Santiago, consignaba, tras las curiosas noticias sobre don Mateo Arnaldo Hoevel, los nombres de Johnston y sus compañeros de labores que llegaron con él hasta Chile. Fue, pues, una interesante casualidad la llegada a Chile de un ejemplar de este pequeño volumen, llevado por don Francisco Solano Astaburuaga, de quien lo heredó su hijo don Luis y en la venta de cuya biblioteca fue adquirido por don Carlos Edwards, en competencia con un docto aficionado norteamericano, quien lo puso a disposición de don —12→ José Toribio Medina para su traducción y comento.
Hemos mencionado anteriormente a don Mateo Arnaldo Hoevel: tras muchos viajes, negocios fracasados y rudas peripecias, había fijado su residencia en Chile este laborioso industrial, poniéndose de parte del gobierno insurgente, al cual le había ofrecido la imprenta que tenía encargada a Estados Unidos y que, seguramente, por insinuaciones suyas, según advierte don José Toribio Medina, debía tomar a su cargo Johnston.
Johnston y dos compañeros más, tipógrafos como él, partieron de Nueva York en julio de 1811. Embarcaron en la fragata mercante Galloway, y después de una navegación de ciento veintidós días, corrida sin peripecias dignas de mención, arribaban a Valparaíso.
Desde el primer momento el tipógrafo observador repara en cuantos detalles de interés ha de consignar bien pronto en las páginas de su Diario, que, por exigencias de su editor, publicara años después en forma de cartas. No debe extrañarnos esta imposición comercial del impresor, ya que, por esos años -el libro fue impreso en 1816 en Erie, Pensilvania- muchos de los libros más en boga habían sido escritos en forma epistolar, lo cual no debía de pasar inadvertido, seguramente, a un editor. Pero Johnston no sólo no se contenta con estampar simples —13→ impresiones de viajero superficial, sino que toma datos exactos, acredita sus informaciones con la inserción de documentos íntegros, consigna testimonios de personas que le merecen fe, trata de ser imparcial contrariando a menudo sus simpatías, lo cual le da a su libro un valor especialmente documental. Agreguemos a esto el hecho importantísimo de ser Johnston el impresor del primer libro dado a la estampa en Chile y del primer periódico, que tanto ayudó la causa de la Independencia: hemos mencionado a La Aurora2.
El 21 de noviembre se encontraban, pues, en Valparaíso los tres tipógrafos, y la primera impresión de Johnston va a ser la de todos los viajeros que, ante todo, reparan en las seguridades que la Naturaleza le ha deparado a la interesante ciudad. «Esta ciudad está situada -escribe- —14→ en una hermosa bahía, al pie de una hilera de cerros altos; tiene una calle principal, en la que se ven algunos hermosos edificios habitados por la gente acomodada; las cabañas del pueblo se levantan en las faldas de los cerros, dando al conjunto un pintoresco aspecto; como a un cuarto de milla de la ciudad se halla la aldea del Almendral, que, unida a aquélla, contendrá quizás cinco o seis mil habitantes. Las casas son generalmente de un solo piso, construidas con grandes adobes fabricados con barro y paja, y con el suelo enladrillado». Le llama la atención la forma del bello semicírculo de la bahía, que se halla al abrigo de los vientos «con excepción del norte y de los remolinos que de ordinario descienden de los cerros a la hora de puesta de sol». Dice que por las mañanas reina, de ordinario, tupida neblina, sin viento; que en la playa se alza una gran cruz conmemorativa —15→ del naufragio de un buque de guerra español cuya tripulación pereció toda, llegando a asumir las proporciones de una horrible catástrofe esa tempestad, que obligó a los habitantes a subirse a los cerros para escapar de las iras de las aguas.
Las observaciones que recoge y apunta de Valparaíso son las de un periodista prolijo, que sólo desea consignar lo que ve y lo que oye, sin adornos imaginativos de ninguna especie: es una especie de fotógrafo viajero. Oigamos, por ejemplo, algunas de sus observaciones: «El Gobernador -dice- reside en el Castillo Viejo, construcción sólida que domina la bahía y el fondeadero, que al presente está armado con doce largos cañones de bronce de 32 libras. Se alza en la ladera de un cerro, y sus defensas exteriores consisten en un fuerte muro de piedra, asentado en cal, que tiene como una milla de circuito. Existen otras obras de defensas interiores, revellines, socavones, subterráneos, etc., además de arsenales, almacén de provisiones y cuarteles capaces para alojar hasta quince mil hombres, con los suficientes pertrechos de guerra».
A la mañana siguiente de su arribo, fueron visitados por el gobernador, señora, y otras personalidades distinguidas de su séquito, y se le invitó a Johnston a comer en casa de aquél y, aunque no hablaba el español, no faltó un sargento —16→ de la guardia que sirviese de mediano intérprete. Después de la comida se insistió en que debía dormir la siesta, siguiendo la costumbre, pues era mal visto que un caballero anduviese a tal hora por la calle en vez de darse al reposo.
Diez días solamente permanece en Valparaíso; luego se traslada a Santiago, donde va a desempeñar su cometido, o sea la instalación de la imprenta y preparar su funcionamiento para las primeras impresiones. Antes de partir anota: «Alquilé caballos para mí y mi guía y me puse en camino a la hora de entrarse el sol: dióseme a entender que no faltaba motivo para temer un asalto de bandoleros, y así hube de proveerme de un par de buenas pistolas; asegurándoseme que eso bastaría, pues los ladrones en este país eran lo bastante pobres para no poder cargar armas de fuego, sin que jamás anduvieran, armados más que del lazo y el cuchillo». ¡Lo que va de ayer a hoy! ¡Ogaño Johnston no escribiría seguramente lo mismo, ya que en el presente los ladrones no son lo bastante pobres como para no cargar armas de fuego! ¡Cuántos abundan que llevan levita y que podrían gastarse hasta el lujo de tener cañones Krupp, si les viniese en ganas!...
Las costumbres, la población, las ciudades, y especialmente la metrópoli, le merecen a Johnston pintorescas y sabrosas observaciones. Le —17→ llaman la atención, por ejempla, el mate, que se chupa con un solo tubo, que sirve para una familia entera, pasando de mano en mano; observa que las casas son generalmente de un piso y fabricadas de adobes, a fin de que resistan contra los terremotos; que las ventanas carecen de cristales por ser muy subido el precio del vidrio; que las calles están cruzadas por acequias de unas diez y ocho pulgadas de ancho; que un cordero puede comprarse por unos treinta y siete y medio centavos; dice que la verdura y la fruta son muy baratas, y le dedica un recuerdo especial al riquísimo melón moscatel.
La población de Chile, observa Johnston, alcanza, según se cree, a un millón de almas, sin tomar en cuenta a «los indios no domesticados» que «forman una muchedumbre sencilla e inofensiva, y han sido reducidos a la última escala de los seres humanos por su pasiva obediencia a la voluntad de los blancos, a quienes se les ha enseñado a estimar como sus naturales superiores». ¿Qué impresión produciría esta última observación y este juicio de Johnston en los lectores norteamericanos de su libro, que todavía creerían en la existencia de los esforzados, altivos, indómitos araucanos de Ercilla?
Pasando a considerar la sociabilidad chilena, dice Johnston que los nobles españoles residentes en Chile, aunque se cuentan en escaso número, no se tratan con los comerciantes, aunque —18→ sean muy acaudalados, pues los consideran inferiores y que sólo ellos y sus descendientes se juzgan como los llamados a gobernar y a ejercer los cargos militares de importancia: «Se creen -escribe- sobre las leyes humanas y divinas, y aun algunos sostienen la máxima de que es cosa impropia de la dignidad de un noble español aprender a leer o escribir, puesto que siempre sus criados podrán hacer sus veces en esto». Agrega que el comerciante trata con el mismo desprecio con que él es tratado por el noble, al abogado o al médico, mientras los de la tercera clase miran con el más profundo desprecio al artesano, quien a su vez ve con repulsión todo contacto con el indio.
A pesar del clima, que es «tal vez el más agradable del mundo, si se exceptúa el de Italia»; de que Chile es un país que mana leche y miel; que el que cultiva la tierra «puede estar cierto de que alcanzará con creces el fruto de su trabajo»; que el país produce casi todos los frutos tropicales y vegetales y abunda en minas de oro, plata, hierro, cobre, plomo, estaño, y que el chileno es un pueblo vigoroso, observa Johnston que sus habitantes son flojos: se levantan entre ocho y nueve de la mañana, y después de comer (o sea el almuerzo de hoy) duermen la siesta durante dos o tres horas, y «en esta parte del día las tiendas se cierran y podrá uno pasearse por toda la ciudad y probablemente no verá cinco personas. —19→ Es dicho corriente que a esa hora se hallan despiertos los ingleses y los perros, lo que en verdad es perfectamente exacto, y pretender hacer negocio alguno con los chilenos durante el tiempo de la siesta, sería lo mismo que si en los Estados Unidos alguien tratara de negociar con un presbiteriano en día domingo. Aun en los contratos de alquiler de los criados se establece que se les permitirá dormir su siesta después de comer». Hacia el quebrar de las luces la ciudad se anima de nuevo, apunta; luego, al ponerse el sol, la gente toma un mate y la noche se dedica a bailar o hacer visitas hasta las once o doce, hora de cena, y luego después, de recogida.
La mujer chilena le impresiona gratamente a Johnston: «La belleza externa -dice- es la suprema aspiración de la mujer chilena, pero el entendimiento se descuida por completo; algunas solamente se toman el trabajo de aprender a leer o escribir; pero la mayor parte dedica el tiempo al adorno de su persona, que consiste, especialmente, en el hábil manejo del colorete». Tan universal es esta costumbre de pintarse -escribe- que en una reunión muy concurrida rara vez podrá verse una señora que se presente sin estar del todo desfigurada.
Las diversiones sociales no son muy abundantes, pues no pasan de las carreras de caballos, el billar, las corridas de toros, las peleas de gallos, el paseo por el Tajamar, las visitas, el teatro, —20→ el flirt, que se estilaba entonces entre la gente moza de una manera harto más recatada que la de hoy: jamás una joven pasea con su pretendiente sin que les acompañe una persona de respeto, quien interceptará siempre toda mirada atrevida o todo ademán dudoso. Las fiestas extraordinarias del año, el Carnaval, la Semana de Pasión y otras festividades religiosas, suman y compendian el rodaje cotidiano de la vida social en la metrópoli, por aquellos años. «Los sermones que aquí se predican -dice Johnston- son de lo más impresionante que haya oído. Asistí a uno en la noche, en la Plaza del Mercado, que escuchaba una inmensa muchedumbre. El orador se había subido a una plataforma que estaba más alta que las cabezas de sus oyentes y en la que se hallaba colocada una imagen de Cristo en la cruz. El sermón versaba sobre la crucifixión, y el predicador hablaba con tanta unción que casi no había nadie de los circunstantes que no llorase. Cuando llegó a la parte de su tema, en que nuestro Salvador es descendido de la cruz, quitó los clavos a la imagen y fue bajada por medio de una maquinaria dispuesta al efecto. La hora, que era la de medianoche, el elocuente lenguaje del predicador y la manifiesta devoción de los oyentes, estaban calculados para inspirar las más puras sensaciones y los sentimientos más devotos».
Por lo que toca a la cultura social, Johnston —21→ transcribe una anécdota muy significativa: recuerda a don José Antonio Rojas, educado en Francia y España y que fue amigo de Franklin en París. Al regresar a Chile llevó una copiosa biblioteca y algunos aparatos de Física. Un día, estando reunidas algunas personas en su casa, se propuso entretenerlas haciendo funcionar una pequeña dinamo, y fue tanta la sorpresa de los expectantes, que, atribuyendo la producción de la chispa a cosa sobrenatural, fueron a denunciarlo a la Inquisición, que le redujo a prisión y le envió a Lima, después de cuyo regreso encontró que los ministros inquisitoriales habían dado a las llamas sus libros y destrozado sus aparatos.
Si en cuanto decía relación con las costumbres, el aspecto general del país, sus ciudades, sus progresos, el de Johnston, se mostró un espíritu observador, que no desperdiciaba los detalles ni pasaba por alto todo aquello que podía completar sus impresiones de simple curioso, cuanto atento viajero, en lo que respecta a los acontecimientos que le tocó presenciar, siendo a veces su protagonista, buen cuidado tuvo de ser prolijo en el narrar y minucioso en todo lo que tuviera alcance con ellos; así, por ejemplo, cada aserto lo corroboró, las más de las veces, con documentos transcritos íntegramente, como ser comunicaciones oficiales o proclamas, lo cual le da a su Diario autoridad de fuente valiosa, digna de crédito.
—22→Decíamos que Johnston había sido contratado, con dos compañeros más de su mismo oficio, para que regentasen una imprenta que iba a permitirle a la Junta Gubernativa, compuesta de don José Miguel Carrera, de don Nicolás de la Cerda y de don Santiago Portales, lanzar los primeros papeles impresos y bien pronto un periódico de la importancia de La Aurora, cuya significación en la historia de la revolución y guerra de la Independencia de Chile tiene un tan señalado valor. Fue así como, dos meses después de llegar a la metrópoli Johnston, ya estaba instalado el taller tipográfico en un departamento del edificio de la antigua Universidad de San Felipe, y la Junta dictaba un decreto asignándoles a los tres tipógrafos un sueldo de mil pesos anuales, debiendo el propietario de la imprenta, don Mateo Arnaldo Hoevel, pagarles doscientos pesos más a cada uno, de las utilidades que produjese la imprenta, y la Junta abonarles una gratificación deducida de esas mismas utilidades, que, desgraciadamente, no iban a pasar de ser más que ilusorias.
El 12 de febrero comenzó a circular en Santiago el prospecto que anunciaba el periódico La Aurora, cuya aparición fue recibida con manifestaciones de regocijo, como si éste significase un nuncio de alegría y de positivos beneficios para todos3. Continuaron en sus labores los —23→ diligentes tipógrafos durante casi cinco meses, sin interrupción de ninguna especie, hasta que el 4 de julio, con motivo de una reunión celebrada en el Consulado yanqui en celebración del aniversario de la Independencia norteamericana, bebieron más de lo conveniente, debiendo ser sacados de la sala donde se encontraba reunida la concurrencia por orden del Cónsul, pues se habían sobrepasado en su trato con las señoras. Una escolta, a cargo de un sargento, fue encargada de conducirlos a su domicilio; pero como quiera que se vieron pronto en la calle, llevados de una manera harto vergonzosa por la fuerza pública, se rebeló en ellos el espíritu levantisco, ya muy enardecido por las libaciones, y la emprendieron contra la guardia, a insulto limpio primero, y luego por la vía de los hechos, «la que hizo fuego sobre ellos -escribe don José Toribio Medina en su completa noticia biográfica sobre Johnston- y los que los acompañaban, entre quienes se contaban algunos oficiales chilenos, de lo que resultó quedar ocho personas gravemente heridas, incluso Burbidge (uno de los tipógrafos), que falleció cuatro días más tarde». —24→ Tras la refriega, Johnston y su compañero restante fueron arrestados, permaneciendo en prisión diez días, para volver luego a reanudar sus tareas y dar a la estampa nuevamente La Aurora, que, durante el poco honroso cautiverio, había sido compuesta e impresa por el joven empleado del cabildo don José Manuel Gandarillas. «La evidente conveniencia que había en que se siguiese publicando fue, sin duda, también lo que motivó -dice el señor Medina- la pronta libertad de los americanos. Johnston, apenas si en sus Cartas trae una mención, ya se comprenderá por qué, de aquel memorable 4 de julio celebrado por primera vez en Santiago y en el que se estrenó igualmente por los insurgentes el uso de la escarapela tricolor, símbolo de una nueva patria».
Buen cuidado tuvo de pasar bien por lo alto Johnston en su Diario todo recuerdo desfavorable de ese 4 de julio, para él nada halagador; dice solamente que fue celebrado de una manera muy digna; que a la salida del sol «las estrellas y listas de la bandera de nuestra nación fueron izadas en muchos sitios públicos», cosa que se hacía por primera vez en Santiago; que por la tarde «nuestros compatriotas, en compañía de algunos caballeros chilenos de distinción, celebramos una fiesta en la cual la libertad e independencia de ambas naciones fueron mutuamente recordadas en alegres brindis. En la noche —25→ se dio un magnífico baile por nuestro Cónsul general, al cual asistieron la Junta y cerca de trescientas personas de ambos sexos de la mejor sociedad». Bien celebrada fue en verdad la libertad, que por mucho celebrarla acabaron por perderla Johnston y sus compañeros, perdiendo con ella, además, uno de los tipógrafos, hasta la vida.
Felizmente entonces las cosas se estilaban de otro modo que hogaño, y la República del Norte no creyó oportuno entablar reclamaciones diplomáticas por el súbdito muerto, como ha sucedido en más de una ocasión posterior.
Mientras Johnston vivía dedicado casi por entero a sus labores tipográficas, no se daba tregua en sus observaciones sobre el estado del país y particularmente sobre su estado político. Cuando su arribo, se encontraban al frente del Gobierno los hermanos Carrera, don José Miguel y don Juan José, que realizaron una pequeña revolución a fin de llegar al poder, revolución que Johnston estima como fuente benéfica de resultados para el país: «Los Carrera, aunque usurpadores -escribe Johnston-, no eran unos déspotas. El poder que habían obtenido por la fuerza, procuraron retenerlo conquistándose el afecto del pueblo, y con tal objeto en mira, el 18 de septiembre organizaron la actual Junta, formada por tres individuos, uno de ellos, José Miguel, como presidente, que llamó a participar —26→ con él la honra y el poder a don Nicolás de la Cerda y a don Santiago Portales, para que cada uno a su turno asumiese la presidencia durante cuatro meses».
Y no se crea que Johnston procuraba en su Diario consignar solamente impresiones tan frívolas como agradables para los chilenos, procurando siempre agradar; por la inversa, llama grandemente la atención, dada la modestia de su oficio, que hacía de él poco más que un simple operario, la rara independencia y justeza de sus apreciaciones. Así, por ejemplo, cuando recuerda la renuncia de uno de los miembros de la Junta, escribe con honrada dureza: «Con ocasión de la renuncia de la Cerda, fue nombrado en su lugar don Pedro José de Prado, otro viejo absolutamente inadecuado por su edad y por su falta de inteligencia para un empleo cualquiera; y aunque nunca pudiera descubrirse que hubiera alguna vez prestado cualquier servicio que le constituyera digno de la actual distinción, podría aseverarse, en cambio, que jamás había hecho mal a nadie». Este juicio da la medida del espíritu crítico de Johnston, que no le inducía a aceptar las cosas y las personas sin su meditada razón de inventario. ¿Qué pretendía al estampar ese pequeño retrato? Nada más que probar, como lo había hecho al trazar el de Portales, que don José Miguel Carrera ejercía solo el mando, asesorado por personas que no —27→ pasaban de ser más que simples y dóciles instrumentos suyos.
Y ya que hemos estampado la palabra retrato, debemos recordar que en este sentido el Diario de Johnston muestra una significativa virtud literaria: a pesar de no ser un escritor profesional, tenía a su disposición una pluma que, si no es posible calificar de brillante, por lo menos debe ser considerada como de una grande y segura habilidad.
El breve retrato psicológico de don Santiago Portales es muy justo y está bien trazado; el de don José Miguel Carrera no le va en zaga, sobre todo en las líneas siguientes, que le permiten pintarle de una plumada, cuando escribe: «Con la totalidad de las fuerzas del reino bajo su dirección, Carrera se abstuvo de violencias contra los derechos del pueblo y con toda conciencia se empeñó en dictar leyes y medidas que tendiesen a consultar los intereses permanentes del país. Se había educado para la carrera militar. Recibió en la Península una educación liberal, y al servicio de España había alcanzado el grado de mayor en los comienzos de la invasión de Bonaparte; pero manifestando ideas demasiado avanzadas en concepto de algunos de sus jefes, se le consideró como hombre peligroso y fue vigilado con aquel celo tan propio del carácter español. Pronto abandonó el servicio y regresó al país de su nacimiento, —28→ donde se ofrecía un campo más amplio a sus ambiciosas miras».
Johnston no escatimó sus elogios para el nuevo Gobierno, que él veía empeñado en la obra de abolir añejos privilegios y leyes caducas, relevando a los extranjeros de trámites vejatorios y dictando ordenanzas higiénicas, como ser el aseo y riego de las calles, cuyas infracciones se castigaban con multas severas. Observa que el estado político del país no es muy halagüeño, pues existen más partidos y disensiones internas de las deseables, y por sobre todo esto cree que el único gobernante digno que el país se merece es Carrera, «que en las actuales circunstancias está llamado, con justos títulos, a gobernarlo».
La tranquilidad aparente en que parecía descansar Chile iba a ser bien pronto perturbada con una seria amenaza de guerra: la proclamación de la Independencia alarmó al virrey del Perú, quien un buen día envió un violento oficio al Gobierno, requiriéndolo para que se sometiese a su autoridad, que era la de Su Majestad Fernando VII. Para Lima el alejamiento de Chile constituía un serio peligro, ya que este reino le enviaba el trigo que consumía, la carne salada, las frutas secas, mantequilla, sebo y vinos. La contestación altanera y digna del Gobierno chileno tuvo por consecuencia la guerra: se despacharon órdenes a Valparaíso, Coquimbo —29→ y Concepción, a fin de que los cañones de los fuertes se encontrasen listos, y se llamaron a las milicias. No tardó en desembarcar una división realista en Concepción al mando del general Pareja, mientras el Gobierno chileno se apodera de siete buques limeños, cuyas velas habían sido recogidas y sus mercaderías descargadas. El entusiasmo en el pueblo era desbordante: «Siete personas hay empleadas en el Erario nacional para recibir las erogaciones voluntarias del pueblo, y éstas no dan abasto para contar el dinero y dar recibo inmediato de su entrega»; se organizan compañías de voluntarios, y hasta el propio Johnston se metamorfosea en hijo de Neptuno, «yendo a buscar renombre por el tronar de los cañones», es decir, partió a embarcarse en Valparaíso a las órdenes del Gobierno.
¿Por qué había mudado tanto de oficio en tan breve plazo? Después de terminar su contrato, cuando dejó de aparecer La Aurora, comenzó a editar El Monitor Araucano, y tal vez, como cree don José Toribio Medina, habiendo sido arrendada la imprenta, se vio en la obligación de asirse al primer tablón flotante, enrolándose en la flotilla que el Gobierno insurgente organizaba por ese entonces en Valparaíso, para cortar toda retirada al enemigo, si era vencido en tierra.
En hora desgraciada tomó Johnston dicha —30→ resolución, pues iba a salir harto malparado de ella: se lo había dicho que se iba a enterar la dotación de la flotilla con norteamericanos e ingleses, cosa que no sucedió. «Había recibido -dice- mi nombramiento de teniente de fragata, y era a bordo del bergantín, fuera del capitán Barnewall, el único oficial con nombramiento en forma».
A poco de hacerse a la vela fueron traicionados por un complot arteramente urdido, que puso en serio peligro de muerte la vida de Johnston. «El amotinamiento se había hecho general. Los soldados apuntaban sus fusiles cargados a mi pecho, gritándome que me rindiera si quería escapar la vida». Sus paisanos estaban todos encerrados en el castillo de proa; al ser hecho prisionero y conducírsele a la cámara, un negro «me arrojó una pica de abordaje, con la cual, por fortuna, erró el tiro y fue a clavarse en la borda».
Llevados hasta el Callao, fueron encerrados en los calabozos de un fuerte, donde se les siguió un proceso que dio por resultado su reclusión durante cinco meses y trece días hasta que se les embarcó en el Hope, que debía llevarlos en derechura a Estados Unidos, yendo a parar nuevamente a Valparaíso, a causa de las escasas provisiones que llevaba y del crecido número de pasajeros que conducía.
Durante su estada en el Perú pocas cosas había —31→ tenido ocasión de presenciar Johnston, dada su calidad de reo, y solamente pudieron impresionarle de un modo desfavorable las cosas inmediatas: el mal clima, la pobreza general, la escasez de alimentos, que veía, además, a través del prisma de las frecuentes enfermedades que le aquejaron. En Chile proseguía entretanto la guerra contra los realistas, habiéndose apoderado el ejército de los Carrera de Concepción, mientras las tropas enviadas por el Virrey iban a fortificarse en Chillán, hasta que, con nuevos refuerzos venidos del Perú, iban a comenzar la reconquista del país, siéndoles favorables las disensiones de los patriotas.
En vano Johnston entabló gestiones ante la Junta para obtener una gratificación por los servicios prestados al país, o cobrándole el sueldo que le correspondía por sus servicios de oficial de Marina bajo la bandera de Chile; todo fue en vano, y antes de partir escribió Johnston: «Ni el capitán Barnewall, ni yo, ni persona alguna de la dotación del Potrillo (el buque que se había alistado en Valparaíso) han recibido un solo centavo del Gobierno en pago de nuestros servicios y sufrimientos prestados y padecidos por su causa».
Pero a la zarandeada vida de Johnston debía quedarle aún una última peripecia por correr, antes de alejarse definitivamente de las costas chilenas. En efecto, habiéndose embarcado en la —32→ fragata de guerra yanqui Essex, se vio bien pronto en medio del más horrible combate marítimo contra el buque inglés Phoebe, que terminó con la rendición del primero al pabellón inglés, después de dos horas de sangrienta batalla, y cuando de su tripulación no quedaban más que heridos y el buque comenzaba a arder. Con rara fortuna había escapado ileso una vez más Johnston, perdiendo solamente en la refriega una parte de su Diario, que después había de rehacer de memoria.
Permaneció un mes en Valparaíso, y embarcó por fin con rumbo a su patria, el 27 de abril de 1814.
Casi dos años había estado Johnston rodando a través de extrañas tierras, y volvía a su rincón en Erie, tras esa larga cuanto poco provechosa ausencia. Ni fortuna, ni más honores que una carta de ciudadanía extendida en Chile a su favor, eran los gajes que había obtenido en su largo viaje. Regresaba a su pueblo natal a reparar y completar los originales de su Diario, que bien pronto iba a publicar un amigo suyo, en una imprenta de su propiedad.
Sin embargo, la para él poco provechosa aventura de esos tres años corridos y sufridos en ingratas cuanto lejanas tierras, donde padeció pobreza sin cuento y quebrantos en prisiones, escapando más de una vez a segura muerte, había de redundar en doble provecho para la tierra —33→ chilena y para la libertad y la historia americanas: la impresión de los primeros papeles de la Junta de Gobierno, que fueron un vehículo eficaz de las nuevas ideas; del primer periódico, del primer libro, y la herencia de una obra amena y útil, que muchas veces habrá de ser invocada como testimonio documental en los trabajos de los historiadores.
ARMANDO DONOSO.