Recuerdos de viaje por Francia y Bélgica en 1840-1841
Ramón de Mesonero Romanos
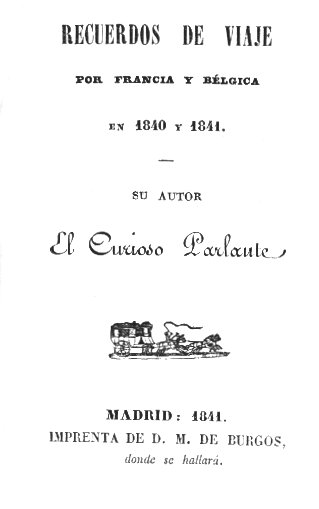
Muchos de los lectores del Semanario pintoresco Español, en cuya obra periódica han visto la luz pública estos artículos, me manifestaron el deseo de tenerlos reunidos en un pequeño volumen, donde poder leerlos seguidamente y sin el embarazo y confusión de materias propias de un periódico.
He debido, pues, ceder a tan benévola invitación, y a la de mi amigo el Sr. D. Miguel de Burgos que ha querido ocupar sus prensas con esta obrilla; pero no puedo menos de repetir aquí que estos ligeros bosquejos, trazados rápidamente en los descansos de mi viaje, son únicamente hijos de mis propias impresiones, incompletos y diminutos, como dedicados a amenizar un periódico; y que de ninguna manera pretenden pasar por una descripción razonada y completa del país a que se refieren. Mi principal objeto fue el de excitar con este pequeño ensayo el celo y patriotismo de nuestros viajeros españoles, que por excesiva modestia o desconfianza callan obstinadamente, defraudando de este modo a nuestro país de muchas obras de más valer con que pudieran enriquecerle; extremo opuesto y no menos fatal que el que con razón se achaca a los muchos viajadores extranjeros que diariamente fatigan las prensas con ridículas y absurdas relaciones.
Declarado francamente el objeto de este escrito, y conocida ya del público la imparcialidad del autor, confía hallar en esta ocasión de parte de la crítica aquella indulgencia que le ha merecido en otras.
Entre las diversas necesidades o manías que aquejan a los hombres del siglo actual, y que ocupan un lugar preferente en su espíritu, es sin duda alguna la más digna de atención este deseo de agitación y perpetuo movimiento, este mal estar indefinible, que sin cesar nos impele y bambolea material y moralmente, sin permitirnos un instante de reposo; siempre con la vista fija en un punto distante del que ocupamos; siempre el pie en el estribo, el catalejo en la mano, deseando llegar al sitio a donde nos dirigimos; ansiando, una vez llegados, volver al que abandonamos, y con la pena de no poder examinar los que a la derecha e izquierda alcanzamos a ver.
Esta necesidad inextinguible, este vértigo agitador, se expresa en la sociedad por la continua variación de las ideas morales, de las revoluciones políticas: en el individuo se manifiesta materialmente por el perpetuo aguijón que le punza y aqueja hasta echarle fuera de sus lares, y hacerle arrostrar las fatigas y peligros para dar a su imaginación y a sus sentidos nuevo alimento; para correr tras una felicidad que acaso deja a la espalda; para huir un fastidio que acaso sube con él en el coche; para salvar un peligro que acaso corre agitado a buscar. Insomnios y cuidados, sinsabores y fatigas, sustos y desengaños... ¿qué le importan? Romperá el círculo de su monótono existir; abandonará el espectáculo que le enoja; recobrará su alegría y vitalidad, y podrá luego a la vuelta entonarse y pavonear diciendo: «Yo he viajado también.»
Las relaciones de los viajeros le han trazado Pindáricamente el magnífico cuadro de la salida del sol tras de la alta montaña o en las plácidas orillas del mar. El pintor ha puesto delante de su vista los más bellos paisajes, la atmósfera brillante, el cielo nacarado, la cascada que se deshace en perlas, la verde pradera cuyos límites se confunden con el horizonte; la elevada montaña que va a perderse entre las nubes; el arroyuelo serpiente de plata, el valle silencioso, las selvas amigas, y demás pompa erótica de los antiguos poetas clásicos. Los críticos y filósofos le han enloquecido con la narración de las extrañas costumbres, de las fiestas pintorescas de los pueblos que ha de visitar. Los hombres de mundo le han confiado en secreto (por medio de la imprenta) sus galantes aventuras de viaje, y llenádole la cabeza de doncellas trashumantes, de casadas víctimas, de viudas antojadizas, de padres soñolientos, de maridos ciegos, y de complacientes mamás. Si el presunto viajero está enfermo, el médico le afirma que a la segunda jornada le está esperando la salud para darle un abrazo y viajar con él; si es tonto, el maestro le dice que la sabiduría existe en tal o tal posada, donde no tiene más sino tomarla al pie de fábrica; si es pobre, no falta alguna vieja que le excite a salir al mundo en busca de la fortuna; si es rico... «¿para qué quiere V. sus millones, señor don fulano?» (le dice un accionista de las diligencias); si habita la ciudad, se le encomian las delicias del campo; y si es campesino, se le hace abrir tanta boca pintándole los encantos de la ciudad.
¿Quién sabe resistir a tantas embestidas, a tan bien dirigido asedio? ¿quién no siente una espuela en el ijar, una comezón en los pies, un vacío en los sentidos que tarde o temprano acaba por hacerle brincar a la calzada, sacudir los miembros entumecidos, y lanzarle a la rápida carrera con más fervor y confianza que el antiguo atleta a las arenas de Olimpia?
Pero hay además de los anteriores motivos otro motivillo más para que en este siglo fugaz y vaporoso todo hombre honrado se determine a ser viajador. Y este motivo no es otro (perdónenme la indiscreción si le descubro) que la intención que simultáneamente forma de hacer luego la relación verbal o escrita de su viaje. He aquí la clave, el verdadero enigma de tantas correrías hechas sin motivo y sin término; he aquí la meta de este círculo; el premio de este torneo; la ignorada deidad a quien el hombre móvil dirige su misteriosa adoración.
Y no vayan VV. a creer por eso que nuestros infatigables viajeros contemporáneos, dominados por un santo deseo de hacerse útiles a sus semejantes, tengan en la mente la idea de regalarles a su vuelta con una pintura exacta y filosófica de los pueblos que visitaron, realzada con sendas observaciones sobre sus leyes, usos y costumbres, aplicaciones útiles de la industria y de las artes, y apreciación exacta de la riqueza natural de su suelo. Nada de eso. Semejante enojoso sistema podría parecer bueno en aquellos tiempos de ignorancia y semi-barbarie en que no se habían inventado los viajeros poetas y las relaciones tipográficas; en que un Ponz o un Cabanilles creían de su deber llenar tomos y más tomos, el uno para describir tan menudamente como pudiera hacerlo un tasador de joyas todos los cuadros, estatuas, columnas, frisos y arquitrabes que hay en las iglesias de España; y el otro para darnos una buena lección de geodesia, mineralogía y botánica, a propósito de la descripción del país valenciano.
Para hacer esto ¡ya se ve! era preciso empezar por largos años de estudio y meditación sobre las ciencias y las artes; era necesario poseer un gran caudal de juicio y buena crítica; poner a prueba la más exquisita constancia; arrostrar la intemperie y las fatigas, como un Rojas Clemente, para descubrir la existencia de una florecilla en el pico de una elevada montaña; revolver mil polvorosos archivos, como Flórez o Villanueva, para aprender a descifrar los místicos tesoros de las iglesias de España; dar la vuelta al mundo, como Sebastián Elcano o D. Jorge Juan, para acercarse a conocer su figura esférica; o exponerse a una muerte como Cook y Lapeyrouse, por revelar a sus compatriotas la existencia de pueblos desconocidos.
Ahora, gracias a Dios y a las luces del siglo, el procedimiento es más fácil y hacedero; y éste es uno de los infinitos descubrimientos que debemos a nuestros vecinos traspirenaicos, a quienes en éste como en otros puntos no queremos negar la patente de invención.
Ejemplo. -Levántase una mañanita de mal humor Monsieur A o Monsieur B (llámenle ustedes H), porque el público parisién silbó la noche pasada el sainete vaudeville que colaboró el tal en compañía de otros cuatro o cinco autores de igual vena; o porque vio en la ópera con otro quidam a la mujer no comprendida (femme incomprisse) a quien dedicó su última colección de versos, titulada Copos de nieve, u Hojas de perejil1. Siente entonces la necesidad de dar otro rumbo a su imaginación, otro círculo a sus ideas; y nada encuentra mejor que quitarse de en medio del público que le silbó, de la mujer ingrata que no le supo comprender. El librero editor para quien trabaja a destajo, entra en este momento en su gabinete para notificarle que de los cuatro volúmenes de aquel año se tiene ya comidos por anticipación los tres y medio, y que aún no ha producido más que la portada del primero. El director de un periódico le reclama siete docenas de folletines en diferentes prosas y versos, contratados de antemano para reemplazar a las sesiones de las cámaras; y el casero, el fondista, y las demás necesidades prosaicas, formulan al mismo tiempo sus notas diplomáticas con una desesperante puntualidad.
No hay remedio; preciso es decidirse: viajará y correrá en posta a buscar nuevas impresiones que vender a su impresor; nuevas aventuras que contar en detalle al público aventurero; nuevas coronas de laurel y monedas de plata que ofrecer a la ingrata desdeñosa y al tirano caseril.
En esto la imaginación le recuerda confusamente que el ignorante público, al tiempo que silbaba su drama aplaudía a rabiar una especie de cachucha o bolero que se bailaba al final. Mira pasar por delante de su ventana la diligencia Lafitte que se dirige a Burdeos, y lee casualmente en el periódico que tiene en la mano un parrafillo en que, entre el anuncio de una nueva pasta pectoral, y el beneficio de un viejo actor, se dice que la España acaba de realizar la última revolución del mes.
No hay que pensar más. Nuestro autor folletinista conoce (y no puede menos de conocer) que su misión sobre la tierra es cruzar el Pirineo, y nuevo Alcides, revelar a la Francia y al mundo entero ese país incógnito y fantástico designado en las cartas con el nombre de ESPAÑA, y fijar en las márgenes del Vidasoa otro par de columnitas con el consabido «PLUS ULTRA.- Monsieur N. invenit.»
Dicho y hecho. Apodérase de su alma el entusiasmo. Atraviesa rápidamente la Francia, y entrando luego en las provincias Vascongadas, tiende el paño, y empieza a trazar su larga serie de cuadros originales, traducidos de Walter Scoot, apropiándose, venga o no venga a pelo, todo cuanto aquel dice de los montañeses de Escocia, aplicando a éstos unos cuantos nombres acabados en charri o en chea, y hágote vizcaíno o guipuzcoano, y yo te bautizo con el agua del Nervión.
Adelantando camino nuestro intrépido viajero, cuenta como luego se enamora de él perdidamente la hermosa doña Gutiérrez, hija de Don Fonseca, con las aventuras a que dieron lugar los celos de Peregillo el Toreador, amante y prometido esposo de la dicha moza, hasta que él tuvo a bien dejársela, cautivado por la gracia andaluza de la duquesa de Viento Verde, que se empeñó en hacerle señas y enviarle flores desde su balcón.
Subiéndose después a las torres de la catedral de Burgos, cree llegada la ocasión de desplegar su erudición histórica, y nos cuenta cómo el Cid fue un caballero muy célebre de la corte del rey don Fruela, pocos años después de la rendición de Granada a las armas españolas; y dice cómo el pueblo de Burgos, en acción de gracias de aquel suceso, levantó su magnífica catedral, bajo la dirección de un arquitecto (por supuesto francés) a quien después quemó la inquisición; y nos encaja a este propósito una graciosa historieta de cierta princesa a quien tuvieron presa en una de las torres de la catedral por haberse enamorado del arzobispo, que era hijo de Recaredo. Habla después de la superstición del pueblo español, y dice que en los teatros (¡en los teatros de Burgos!) ha visto a las parejas santiguarse para empezar a bailar el bolero, y en los paseos hincarse de rodillas toda la gente cuando la campana de la catedral sonaba el Angelus.
Sale por fin de Burgos, y durante el camino se desencadena contra la ignorancia del pueblo de los campos y las posadas porque no le entienden en francés; y se queja de que no ha encontrado ladrones por el camino, faltándole a su viaje este colorido local; pero en fin, se consuela con otra historieta, de que tampoco nos hace gracia de cierto Manuellito el zagal que, según nuestro autor, fue un asesino célebre a quien nadie conoce en aquella comarca, donde siguió por muchos años sus travesuras, hasta que un día tropezó con una cabalgata en que iba la hija del príncipe de Aragón, doña Guiomar, (a quien dice que luego ha conocido en Sevilla) y se enamoró de ella, con lo cual el rey le perdonó sus fechorías, y le armó caballero del toisón de oro, nombrándole virrey del Perú, «cuyo empleo (dice muy serio nuestro autor) desempeña actualmente.»
Después de las exclamaciones de costumbre sobre los caminos, las posadas y carromateros de España, llega por fin a Madrid, y aquí empieza el segundo tomo de su viaje. A propósito de el Prado nos revela que es un paseo muy hermoso, poblado de naranjos y cocoteros, y una fuente en medio que llaman de las cuatro estaciones, a cuyo derredor se sientan todas las tardes las señoretas madrilegnas, y los lacayos van sirviéndolas sendos vasos de limonada, y azucarellos, que son unas especies de esponjas dulces cuya fabricación es un misterio que guardan los confiteros de Madrid; y entretanto que ellas se refrescan las fauces, alternando con el aroma del cigarito, que todas fuman de vez en cuando, los señoritos amorosos, dandys o leones de Madrid las cantan lindas segedillas a la guitarra, a cuyos gratos acentos, no pudiendo ellas resistir, saltan de repente e improvisan una cachucha o un bolero obligado de castagnetas, con lo que el baile se hace general, y así concluye el paseo todas las tardes, hasta que pasa la retreta, y todos se retiran a dormir.
Sale luego nuestro Colón traspirenaico a recorrer las calles de noche, y nos refiere las estocadas que ha tenido que dar y recibir para abrirse paso por entre la turba de amorosos que cantaban a las ventanas de sus duegnas, y cómo luego tuvo que recoger a una de éstas que se había escapado de su casa, y la condujo a su posada donde le contó toda su historia, que era por extremo interesante, pues la requería de amores el reverendo padre abad de S. Jerónimo (la escena suponemos que pasará en 1840), y ella no le quería ni pintado, porque estaba enamorada de un príncipe ruso que por causa de su amor se había ido a sepultar a la cartuja de Miraflores.
Habla luego de la puerta del Sol, donde dice que presenció una corrida de toros en que murieron catorce hombres y cincuenta caballos: recorre después nuestros establecimientos, en los cuales no halla nada que de contar sea: habla más adelante de las tertulias y de la olla podrida, con sendas variaciones sobre el fandango y la mantilla; describe menudamente las dimensiones de la navaja que las señoras esconden en las ligas para defenderse de los importunos, y pinta por menor la vida regalada del pueblo que no hace más que cantar o dormir a la sombra de las palmas o limoneros.
Por este estilo siguen en fin nuestros gálicos viajeros, daguerreotipando con igual exactitud nuestras costumbres, nuestra historia, nuestras leyes, nuestros monumentos; y después de permanecer en España un mes y veinte días, en los cuales visitaron el país Vascongado, las Castillas y la capital del reino, la Mancha, las Andalucías, Valencia, Aragón y Cataluña, apreciando como es de suponer con igual criterio tan vasto espectáculo, y sin haberse tomado el trabajo de aprender siquiera a decir buenos días en español, regresan a su país llena la cabeza de ideas y el cartapacio de anotaciones, y al presentárseles de nuevo sus editores mandatarios, responden a cada uno con su ración correspondiente de España, ya en razonables tomos, bajo el modesto título de Impresiones de viaje; ya dividido en tomas a guisa de folletín.
Ahora bien; si tan fácil es a nuestros vecinos pillarnos al vuelo la fisonomía; si tan cómodo y expedito es el sistema moderno viajador, ¿será cosa de callarnos nosotros siempre, sin volverles las tornas, y regresar de su país aventurado sin permitirnos siquiera un rasguño de pincel? Cierto, que para describirle como convendría a la instrucción y provecho de las gentes, eran precisas todas aquellas circunstancias de que hablamos al principio; pero ya queda demostrado lo inútil de aquel añejo sistema; y asó como al volver de la capital francesa nos apresuramos a importar en nuestro pueblo el corte más nuevo de la levita o el lazo del corbatín, justo será también, y aun conveniente, probar a entrar en la moda de los viajeros modernos franceses, de estos viajeros, que ni son artistas, ni son poetas, ni son críticos, ni historiadores, ni científicos, ni economistas; pero que sin embargo son viajeros, y escriben muchos viajes, con gran provecho de las empresas de diligencias, y de los fabricantes de papel.
Ánimo, pues, pluma tosca y desaliñada, ven luego a mi socorro, e invocando los gigantescos númenes de aquellos genios que poseen el don de llenar cien volúmenes de palabras sin una sola idea, permíteme hacer el ensayo de este procedimiento velocífero con aplicación a los extranjeros pueblos que conmigo visitaste; pero en gracia del auditorio, sea todo ello reducido homeopáticamente a las mínimas dosis de unos pocos artículos razonables con que entretener a mis lectores honradamente, y hacerles recordar, si no lo han por enojo, mi parlante curiosidad.
Por los meses de junio y julio del año pasado todos los habitantes de esta heroica villa parece que se sintieron asaltados de un mismo deseo; el deseo de perderla de vista, y de hacer por algunos días un ligero paréntesis a su vida circular. Cuál alegaba para ello graves negocios e intereses que llamaban su persona hacia los fértiles campos de Andalucía; cuál la intención de ir a buscar su compañera en las floridas márgenes del Ebro; el uno improvisaba una herencia en las orillas del Segura; el otro soñaba una curación de sus antecedentes en las graciosas playas del Cabañal Valenciano. A aquél le llamaba hacia la capital de Cataluña la accidental permanencia de la corte en ella; a éste la curiosidad de recorrer los sitios célebres de nuestra historia contemporánea brindábale el rumbo hacia el país vascongado. -Todo se volvía ir y venir, y correr y agitarse con fervor para terminar los preparativos que un viaje exige; las modistas y sastres afamados no se daban manos para cortar trajes de amazona y levitas de fantasía; las tiendas de calle de la Montera quedaron desprovistas de necesaires de viaje, cajas de pintura, guantes y petacas. Ponmard y Ginesta no bastaban a confeccionar Álbums y Souvenirs: los libreros agotaron su surtido de libros... en blanco; y los perfumistas Fortis y Salamanca tuvieron que pedir a Carabanchel dobles remesas de jabones de Windsord, y de aceite de Macasar.
Todas estas idas y venidas, todos estos dares y tomares, venían a convergir en el patio de la casa de diligencias, que a todas horas del día y de la noche veíase lleno de interesantes grupos de levitín y casquete, de sombrerillo y schal, que aguardaban palpitantes a que el reló del Buen Suceso diese la una, las dos, las tres, todas las horas, medias y cuartos, para montar en la diligencia, y dar la vela, cuál al oriente, cuál al occidente, el uno al sur, y el otro al septentrión. -Y los restantes grupos que rodeaban a los primeros, y que por su traje de ciudad representaban a la fracción quietista que quedaba condenada a vegetar en el Prado esperando que el libro de la diligencia les señalase su turno de marchar, parecían como reprimir un movimiento de envidia, y al estrechar en sus brazos a sus amigos y amigas no podían contener la sentida frase de «¡Dichosos vosotros!»...
Y a la verdad, no era de extrañar esta unánime resolución de viajar que impulsaba a los habitantes de Madrid (de ordinario quietos e inamovibles) si se atiende a que era el primer verano en que, después de seis años de guerra y de casi completa incomunicación, podían con libertad saborear el derecho de menearse (que es uno de los imprescriptibles que nos concedió la naturaleza), y querían con este motivo extender alguna cosa más su acostumbrada órbita que se extiende de un lado hasta Pozuelo y Villaviciosa, y el por el otro abraza hasta el último Carabanchel.
Ello en fin fue tal por aquel entonces la necesidad de lanzarse más allá de las sierras, que apenas en los primeros días de julio un elegante que se respetase podía dar la cara en la luneta o pasearse en el salón de el Prado; y en los mismos salones del Liceo se hacía sentir la escasez de poetas, en términos que las sesiones tenían que celebrarse sotto voce y en la prosa más común.
Afortunadamente para nuestra capital los habitantes de las provincias se habían encargado de vengarla de aquel desdén de sus naturales cortesanos, y animados por igual deseo de locomoción, parecían haberse dado de ojo para venir a ella, y aprovechar la excelente ocasión que se les presentaba de disfrutar un verano de treinta y cuatro grados sobre cero, a la sombra del teatro de Oriente, o de las cortinas de la Puerta del Sol.
La carrera de las provincias Vascongadas era principalmente la que por entonces llamaba la atención; ya por más análoga a la estación ardorosa, ya por el deseo de visitar los célebres sitios de Luchana y Mendigorría, Arlaban, Vergara, etc. La vida confortable de S. Sebastián, los celebrados hados de Sta. Águeda, las gratas romerías de Bilbao, y sobre todo el próximo aniversario del abrazo de Vergara, eran razones más que suficientes para determinar a la mayor parte de los viajeros madrileños hacia aquellas célebres comarcas; y con efecto fue tal el deseo de visitarlas, que los asientos de las diligencias tenían que tomarse con un mes de anticipación, y las más elegantes tertulias se daban cita para Cestona y Mondragón.
La silla-correo en que yo salí de Madrid en los primeros días de agosto (después de haber esperado un mes mi turno para viajar en posta) pertenecía a la nueva compañía que se ha encargado de conducir la correspondencia en esta carrera, y por la especial construcción del carruaje soportaba, además del peso de dicha correspondencia y conductor, mayoral y zagales, el no despreciable que formábamos nueve viajeros, tres en la berlina y seis en el interior. Item más; un décimo, que, ardiendo en deseos de refrescar sus exterioridades en los baños de Sta. Águeda, había transigido con viajar al aire libre entre el mayoral y el zagal, en el asiento delantero, preparándose convenientemente al baño con un sol perpendicular de cuarenta grados. A tal punto llegaba el deseo de lanzarse a los caminos, y a tal grado de provecho le utilizaban las empresas de carruajes públicos.
Eran las cuatro en punto de la mañana, hora no la más cómoda para dejar el blando lecho y marchar en dirección a la casa de correos para entregarse a la merced de las mulas y de la Dirección de caminos. Por fortuna, a estas horas nuestros amigos y apasionados no habían tenido por conveniente venir a decirnos a Dios, y a estrujarnos a abrazos y consejos: los únicos espectadores que teníamos en aquel instante fiero, eran el comisionista de la diligencia, que estropeaba nuestros nombres a la luz de un menguado farolillo, y el centinela que paseaba delante de la puerta del principal. Ni perro que aullase, ni vieja que gimiese, ni dama que se desmayase, ni mano que tuviera otra que estrechar.
Los viajeros, disfrazados como de costumbre lo mejor posible, nos contemplábamos unos a otros como calculando nuestro respectivo desenrollo, y temiendo cada cual encontrarse de pareja con el más bien favorecido por la naturaleza. Por fortuna los tres de la berlina pertenecíamos a la más fea mitad del género humano, y lo que va es sabido todos a este siglo (siglo que ya es sabido que no es el más propio para engordar), y podíamos en conciencia quedar libres de todos nuestros movimientos, y hasta de nuestras palabras, vista la genial conformidad que inspiran una edad semejante, un mismo sexo, y un coche común.
Pero veo que insensiblemente voy cayendo en la moda de los viajeros contemporáneos, que no hacen gracia a sus lectores de la más mínima de las circunstancias personales de su viaje, y le persiguen hasta saturar sus oídos con aquel Yo impertinente y vanidoso que aun en boca del mismo Cristóbal Colón llegaría a fastidiar.
Mas, a decir la verdad, ¿qué podría contar aquí que de contar fuese, tratándose de la travesía de Madrid a Buitrago, por Alcobendas y Fuencarral, por aquellos campos silenciosos y amarillos, ante los cuales enmudecería la misma rica y delicada lira de Zorrilla, o el pincel fecundo y grato de Villaamil?
¿Pintaré la majestuosa salida del sol en una atmósfera pura por detrás de mi manso ribazo? Pero esto es clásico puro hasta hacer dormir a todo el hospital de Zaragoza.
¿Contaré las Dorilas y Galateas que todas las mañanitas abandonan las vegas de Fuencarral para venir a vender nabos a Madrid?
¿Diré los tiernos Melibeos que, arropados en una estera o un resto de manta vieja, se disputan un cuartillo de lo tinto en la taberna del portazgo, no al son del dulce caramo, sino al impulso de una redonda piedra o del grueso garrote que les sirve de cayado paternal?
¿Pintaré los románticos atavíos del carretero burgalés que asoma dormido a la boca de su galera al lado de su fiel Melampo, que duerme también, y al ruido que hace nuestra silla al acercarse, entreabren ambos los ojos, sin que podamos percibir en la rápida carrera si fue el perro o el otro el que ladró?
¿Contaré, en fin, las pintorescas vistas de S. Agustín o Cabanillas, las construcciones fósiles, los techos, paredes, cercas, sierras y semblantes, todo de un propio color ceniciento y pedregoso, y aquel suave aroma de la aldea que se despide de la paja y otras materias menos nobles quemadas en el fogón, el todo armonizado con las suaves punzadas del ajo frito en aceite, o de las migas empapadas en pimentón?
Por otro lado, no sería posible que pudiera contar nada de esto, porque en honor de la verdad debo decir que, anudando el roto hilo de nuestro sueño, cada cual habíamos tenido por conveniente inclinar la cabeza en distinta dirección, y acabar de cobrar de Morfeo (otro Dios clásico del antiguo régimen) nuestra acostumbrada nocturna ración; sin dársenos un ardite ni de la venta de Pesadilla, ni del abandonado convento de la Cabrera, ni de las costumbres de los habitantes, ni de la historia del país; y sólo caímos en la cuenta de que al subir en el coche habíamos renunciado a nuestro libre albedrío, cuando bien entrada la mañana y el sol armado con todo el aparato volcánico que suele, observamos que el mayoral (a quien Dios no llamaba por este camino) quiero decir, que toda su vida no había andado otro que el del arroyo de Abroñigal y por primera vez seguía este rumbo, juzgó conveniente el no seguirle derecho, sino ladearse algún tanto a uno de los bordes que dominaba casualmente a un precipicio; y lo hizo de suerte que a no habernos apresurado los viajeros a saltar rápidamente del coche, cuál por la puerta, cuál por la ventanilla, seguramente hubiéramos acabado de describir la curva para la que ya teníamos mucho adelantado. Por fin aquel susto pasó, y los nueve o diez viajeros pudimos reconocer nuestros bustos en pie, y de cuerpo entero, a la clara luz del mediodía; con lo cual, luego que ayudamos al mayoral a salir del ahogo, y luego que nos convencimos de que íbamos guiados por la sana razón de las mulas, aprovechamos con gusto la ocasión que se nos ofrecía de andar una legüita a pie, al sol de agosto y sobre arena, hasta llegar a Buitrago, a donde contábamos despachar la inevitable tortilla o el pollo mayor de edad.
De Buitrago a Aranda de Duero hay otras catorce leguas mortales, que tampoco ofrecen nada nuevo que contar, supuesto que no sea nuevo entre nosotros lo trabajoso de los caminos, máxime en sitios tan escabrosos como las gargantas de Somosierra, que aun en la mejor estación son ásperas y desabridas. En Aranda, a donde llegamos a las nueve de la noche, nos aguardaba la cena en una posada, verdadero tipo de las posadas castellanas, cuya descripción, si tantas veces no estuviera ya hecha, no sería inoportuno hacer aquí. Pero viajando como viajamos en posta, no hay por qué detenernos, sino volver a subir a la silla a las once de la noche y andar toda ella (cosa poco frecuente en los caminos de España), con la esperanza de llegar a Burgos al amanecer, como así exigía el servicio del correo, y teníamos motivos para esperarlo. Pero en esto como en las demás cosas vamos tomando la moda francesa, que consiste en prometer magníficamente; quiero decir, que las veinte y cuatro horas del servicio público se convirtieron por aquel viaje en treinta y dos, llegando a Burgos a las doce del día con toda puntualidad.
Por otro lado, no puede negarse que es cosa cómoda, viajando en el correo, hacer sus paradas de hora y más a almorzar, a comer, a cenar; item más, seis horas para dormir en Vitoria; cosa que no le hubiera ocurrido al mismo Palmer, cuasi inventor de los correos en Inglaterra. Por supuesto que en Burgos tuvimos lugar de visitar minuciosamente la Catedral (que tampoco describo aquí por haberlo hecho recientemente uno de los viajeros traspirenaicos de que hablábamos antes), luego comer sosegadamente, y aun no sé si alguno hizo un ratito de siesta. Pasado todo lo cual acudimos todos a nuestro velocífero, y después de atravesar aquella tarde el magnífico desfiladero de Pancorbo, verdadero prodigio de la naturaleza, a eso de las ocho de la noche dimos fondo en Vitoria, donde pudimos descansar, juntamente con la correspondencia, que sin duda debería hallarse fatigada del viaje, y necesitaría las seis horas de reposo.
La del alba sería (como dice Cervantes) cuando el servicio público y el nuestro particular volvió a exigir de nosotros el sacrificio de abandonar el lecho. La mañana era apacible y nublada, como de ordinario acontece en el estío más allá del Ebro: cada paso que dábamos, cada sitio que descubríamos, nos traía a la memoria un recuerdo aún reciente de la pasada guerra. Arroyabe, Ulibarri-Gamboa, Arlaban, Salinas; las verdes y pintorescas montañas de la provincia de Guipúzcoa; los blancos caseríos que las esmaltan, por decirlo así; las ferrerías, las ermitas, las aldeas en puntos de vista deliciosos; luego la villa de Mondragón sentada en un paisaje suizo, con sus casas de severo aspecto, sus armas nobiliarias sobre las puertas, y sus bellos restos de antiguas construcciones. Al apearnos un momento mientras se mudaba el tiro, hallamos aquí una comisión del Prado de Madrid, bañadores de Sta. Águeda, que está a corta distancia. Luego pasando rápidamente por aquellos deliciosos valles, gratas colinas, lindos caseríos, por Vergara la inmortal, Villareal, Ormaiztegui, Villafranca y otros muchos pueblos interesantes, llegamos a Tolosa a comer. Esta linda ciudad guipuzcoana con sus bellos edificios, sus calles tiradas a cordel, su aseo y elegancia no puede menos de cautivar la atención del viajero, que por otro lado encuentra en ella una posada muy buena, a la manera de los hotels franceses, y una complacencia, un esmero en el servicio, que nada tiene tampoco que envidiar al de aquéllos.
Desde nuestra entrada en las provincias, los zagales y postillones que se iban sucediendo en las distintas paradas, vestidos de la blusa azul y la boina, símbolo característico del país, nos llamaban la atención por sus tallas esbeltas, su marcial franqueza, y el lenguaje incomprensible para nosotros, aunque halagüeño, con que entablaban entre sí conversación. Guiados por su destreza, y sin cuidarnos del mayoral andaluz que había abdicado sus funciones desde el pronunciamiento de Buitrago, caminábamos con toda confianza por aquellos empinados derrumbaderos, por aquellos verdes valles, por sobre aquellas deliciosas colinas. Cada paso que avanzábamos, cada giro que daba el coche, se desplegaba a nuestra vista el más delicioso panorama que una imaginación poética pudiera imaginar. -Cuando considerábamos que aquellos campos, ora apacibles y tranquilos, que aquellas colinas risueñas, que aquellos pueblecitos felices, acababan de ser teatro de todos los horrores de una guerra fratricida, parecíanos un sueño, y por tal lo tomaríamos, a no hallar de vez en cuando algún caserío quemado, algún puente roto; a no saber por nuestros conductores que aquella que bajábamos era la disputada cuesta de Salinas, que aquellas alturas que dejábamos a derecha eran las alturas de Arlaban, que más adelante teníamos enfrente las famosas líneas de Hernani; y los conductores, por otro lado, no nos dejaban la menor duda, contándonos con la mayor franqueza, sin orgullo, ni disimulo, que allí disputaron el paso a nuestras tropas, que aquí deshicieron la legión inglesa, que allá cortaron el camino para favorecer una retirada, que acullá quemaron ellos mismos su pueblo para que no pudiese servir de asilo al enemigo. Todo esto dicho sin acrimonia, sin arrogancia, como una cosa natural, sencilla, y al mismo tiempo contentos con su actual posición; el uno habiendo vuelto a labrar el campo de sus padres; el otro conduciendo nuestra silla-correo; cuál escoltándonos a lo largo con el fusil al hombro, cuál otro cantando el Zorzico al compás del martillo con que trabajaba en la ferrería.
Siguiendo, en fin, por las empinadas cuestas del Pirineo, y pasando Astigarraga, Oyarzun, y otros pueblos menos importantes, en el momento que íbamos a dar vista a Irún, vimos rodeado nuestro coche por multitud de muchachas que, deseándonos feliz viaje, nos lanzaban rosas y otras flores, nos alargaban al ventanillo canastos de manzanas, y nos pedían sin duda en su idioma las albricias de la ausencia. Al anochecer, en fin, llegamos a Irún, en cuyo término corre el Vidasoa, que separa la España de la Francia. Aquí el mayoral quería dar un descanso a su imaginación, y hacernos pasar la noche bajo el cielo patrio; pero los tres viajeros de la berlina, únicos que seguíamos todavía tomando a nuestro cargo la defensa del procomún, argüimos fuertemente que era precisa llegar con la correspondencia a Bayona aquella misma noche, y no tuvo nuestro locomotor otro recurso que volver a marchar.
Pasamos a pie el puente divisorio de los dos reinos, no sin palpitar nuestros pechos al dejar momentáneamente nuestra amada España: sufrimos en la aduana francesa el escrupuloso registro de nuestros equipajes, y aunque la noche cerró en agua, seguimos nuestro camino por San Juan de Luz y Vidart, y a eso de las doce de la noche entrábamos en la ciudad de Bayona, y buscábamos posada, sin que en más de una hora pudiéramos hallarla, por estar a la sazón todas ocupadas por los numerosos viajeros que, de paso para los baños del Pirineo, habían llegado de España y Francia a la ciudad. Nuestro mayoral andaluz recordó entonces que se había venido sin la hoja de viajeros (única cosa en que consistía su encargo), y que se había ido a Bayona conduciendo al correo con la misma franqueza con que pudiera llevar en su calesa un par de manolas a los novillos de Leganés.
Si yo hubiera de seguir aquí la cartilla de los modernos viajeros franceses, parece que era llegada la ocasión de tejer una historieta galante con alguna princesa transitoria o con alguna diosa de camino real, en que, repartiéndome graciosamente el papel de galán, al paso que diese algún interés a mi narración, rehabilitase en la opinión de las jóvenes mi ya olvidada persona. Ocasión era sin duda de tentar la envidia de mis compatriotas, pasándoles por delante de la vista alguna de aquellas aventuras vagas, sorprendentes y simbólicas que, al decir de los señores traspirenaicos, asaltan al extranjero luego que salva los límites de su país natal; y esto me daría también pie para juzgar a mi modo y de una sola plumada del carácter, costumbres, historia, leyes y físico aspecto del país que veía desde la noche anterior. Pero en Dios y en mi conciencia (y hablo aquí con la honradez propia de un hijo de Castilla) que ninguna princesa ni cosa tal nos salió al camino; que ningún entuerto ni desaguisado se cometió con nosotros; que tampoco fuimos objeto de ningún especial agasajo; y que, en fin, entramos en la región Gálica con la misma franqueza que Pedro por su casa, y lo mismo que ellos (los galos) entran cada y cuando les place por nuestra España, sin que nadie se cuide de ellos, ni princesas les cobijen, ni enanos le suenen la trompeta, ni puentes levadizos se les abajen, ni doncellas acudan a cuidar del su rocín.
Para desagravio de mi conciencia y previa inteligencia de mis lectores, paréceme del caso, antes de entrar en materia, apuntar aquí algunas ideas que determinan el verdadero punto de vista bajo el cual desearía fuesen juzgados estos pobres borrones que un buen deseo, más bien que una impertinente locuacidad, me han dictado. Y es la primera: que nunca fue mi ánimo el de formar un viaje crítico ni descriptivo, pues ni la escasez de mis medios literarios, ni la exigüidad de unos pocos artículos de periódico lo permiten, ni veo para ello una necesidad, supuesto que son tantos y tan buenos los libros que existen sobre la materia. Segunda: que tampoco llevo la pretensión al ridículo extremo de convertirme en mi propio coronista; achaque de que suelen adolecer algunos viajadores, que entienden dar al público lector tan grato pasatiempo como a ellos les produce el recuerdo de sus propias aventuras. Y tercera y última: que habiendo de tratar de cosas muchas veces dignas de encomio y de imitación, injusto y aun criminal sería, en quien se precia de hombre honrado, sacrificar la verdad al fútil deseo de cautivar la risa de sus lectores, y buscar en la paleta aquellos colores que sólo guarda para combatir los objetos que crea dignos de festiva censura.
Esto supuesto, no busque el lector en estos artículos ni metódica descripción; ni pintura artística o literaria; ni historia propia, más o menos realzada con picantes anécdotas; ni sátira amarga siempre, ni pretexto constante para hacer reír a costa de la razón. -Pues entonces ¿a qué se reduce su contenido? -A poca cosa. A algunas observaciones propias, a tal cual comparación imparcial, a tal otra crítica templada, a indicaciones tal vez útiles, a odios tal vez inconexos, y el todo reunido a contribuir (si bien con escasas fuerzas) a pagar el obligado tributo que en todas las acciones de la vida debe cada individuo al país en que nació.
La diferencia entre dos naciones limítrofes no se marca tan absolutamente en los primeros pasos que en ellas se dan, sino que va tomando cuerpo conforme la influencia del clima, de la educación y de las leyes van ejerciendo un influjo más inmediato. Los pueblos colocados cerca de las fronteras participan generalmente de la misma civilización, del mismo cielo, muchas veces hasta de un propio lenguaje; y he aquí la razón porque la mayor parte de los viajeros quedan desorientados cuando al pisar por primera vez un país extraño, hallan en él tan poca disparidad con el que acaban de abandonar. No basta un tratado diplomático, ni el curso de un río, ni una cordillera de montañas, para borrar el carácter de homogeneidad que la naturaleza, la frecuencia de comunicación, y tal vez la propia historia imprimen en pueblos colindantes; sin embargo, el poder de las leyes y la mano de la administración, hace sentir su presencia hasta los más remotos confines de un reino, y ante un espíritu observador tal vez produce esto mismo tan extraordinario contraste, como formado que está con aquellos mismos medios que la naturaleza había dispuesto en una completa homogeneidad.
Poco, por ejemplo, podrá hallar que admirar el que, salvando el puente del Vidasoa, pase desde las amenas colinas y pintorescos valles de Guipúzcoa, a los no menos graciosos paisajes del departamento de los Bajos Pirineos. Poca diferencia entre las poblaciones y caseríos, ni en las figuras y trajes de los habitantes; y hasta el lenguaje vascongado llegará a sus oídos con más frecuencia que el español o el francés. Sin embargo en obsequio de la verdad, no puede dejar de convenirse en que desde la misma aldea de Behovia, contigua al extremo francés del puente, se empieza a notar más aseo en el aspecto de las casas, bien construidas y blanqueadas, más gusto y oportunidad en la colocación de los pueblos y caseríos, más orden y policía en su administración interior. Sirvan de ejemplo de comparación San Juan de Luz, pequeña villa francesa de unos tres mil habitantes, a corta distancia de la frontera, y la de Irún, última villa española, de población semejante; desgraciadamente habrá de reconocerse la sensible diferencia de una y otra administración. Y cuenta, que la de las provincias Vascongadas es entre nosotros una excepción honrosa, y tal que en este punto puede decirse que la España empieza del Ebro acá.
BAYONA, a ocho leguas francesas2 de la frontera, es el primer pueblo donde ya se encuentra bastante delineada la fisonomía de las ciudades francesas. Sentada a distancia de una legua escasa del Océano, en la confluencia que forman los dos ríos Nive y Adour, se halla dividida por el primero de ellos, que la atraviesa por su término medio, dándola el aspecto de dos ciudades diversas en su forma, y que vulgarmente suelen ser designadas por Bayona la grande y Bayona la chica. Hay además del otro lado del Adour una tercera población, parte de la ciudad, y es el arrabal llamado de Sancti Spiritus, habitado generalmente por mercaderes judíos de origen español y portugués. En él está también la ciudadela de Vauban, que domina a la vez a la ciudad, el puerto, el mar y la campiña; además está defendida la ciudad por otros dos castillos, en cada una de las dos partes le que se compone.
La ciudad vieja nada tiene que alabar, y por sus calles sucias, estrechas y mal cortadas, tampoco envidiaría a las más oscuras de Castilla; pero la parte nueva que se extiende a la orilla izquierda del río Nive ofrece un aspecto halagüeño, por lo alineado de sus calles, bellas plazas, y edificios modernos y elegantes. Sobre todo, son muy notables la hermosa calle principal llamada el Cours, que continúa el camino de España, y la plaza de Granmont con hermosas vistas sobre ambos ríos, y en que se hallan situados el suntuoso edificio nuevamente construido para aduana y teatro, y otras varias casas de bella apariencia. En esta plaza, en el Cours, y en el extendido dique bordado de buenos edificios que se extiende a la orilla del río es donde se halla concentrada toda la vitalidad de Bayona.
No puede negarse sin injusticia, que pocas o ninguna de nuestras ciudades de tercer orden (como lo es Bayona en Francia) pueden compararse a ésta, ni en lo bien cortado y simétrico de su plano, ni en sus bellas construcciones, ni en su animación y comodidad interior. Nuestras ciudades, edificadas por lo general en medio de las guerras civiles y extranjeras que forman el tejido de nuestra historia, colocadas muchas de ellas en elevadas alturas, y cortadas en laberintos de encrucijadas para mejor acudir a su defensa; asombradas otras al pie de la inmensa mole de una gran montaña para garantirlas de los ardores de un sol meridional, buyendo las más de ellas cautelosamente la inmediación de los ríos, que por la índole particular de nuestro suelo no son las más veces medios de comunicación ni aun de salubridad, carecen por lo general de los medios de comodidad y de agrado que proporciona a la mayor parte de las ciudades francesas, inglesas, holandesas y flamencas, un país más llano, unos ríos benéficos y caudalosos, y un sol templado; si bien acaso las ceden en pintoresca situación, en variado aspecto y magnífico colorido.
Las ciudades francesas adolecen generalmente de falta de poesía, tal vez de demasiada uniformidad; pero en cambio por su belleza y simétrica construcción, su aseo y limpieza, proporcionan mayores medios al habitante para disfrutar holgadamente de los goces de la civilización. Sentadas en medio de hermosas llanuras o sobre pequeñas colinas, por la mayor parte se encuentran naturalmente divididas por un gran río o por un canal artificial, cuyas orillas cierran altos y fuertes diques, coronados de hermosas casas. Esta gran arteria de circulación en medio de un pueblo le presta un grado de animación extraordinario; y con los puentes que comunican entrambas orillas, con los barcos que cruzan el río por delante de las casas, con la doble fila de éstas que se desplega por ambos lados, ofrecen a la vista un espectáculo halagüeño y al comercio un centro de animación. Así están París, Burdeos, Lion, Rouen y otras infinitas ciudades, y así está Bayona también.
Otra de las cualidades distintivas de las ciudades francesas es el Cours o Boulevart que atraviesa la mayor parte de ellas; el cual no es otra cosa que una gran calle en línea recta, con árboles en el medio, que por su situación y su elegante forma viene a ser el centro del comercio a donde se reúnen las más bellas construcciones, los más magníficos establecimientos, la animación y vitalidad de todo el pueblo en general. Este Cours o Boulevart tiene bastante analogía con las Ramblas que dividen muchas poblaciones de Cataluña, en especial con la hermosa de Barcelona, y con el tiempo podrá realizarse en Madrid en toda la extensión de la calle Mayor y de Alcalá. Bayona, como dejamos indicado, tiene también su Cours aunque más en pequeño que París, Burdeos, Marsella, etc.; pero ofreciendo en él reunidos muchos objetos halagüeños y de comodidad, y con la ventaja de que participando aun de nuestro sol ardiente, puede conservar en sus construcciones un color claro y agradable, cuya ausencia rebaja en mucha parte a nuestros ojos meridionales la hermosura de los más bellos edificios de las ciudades de Europa, y de Francia misma, más allá de Burdeos y Lion.
Por lo demás, en vano pretenderían buscarse en esta ciudad aquellos grandes monumentos que prueban cierto grado de importancia histórica, y a no ser para visitar su catedral, de un bello gusto gótico, poco o nada tendría que detenerse en ella el artista. Pero en lo que lleva una notable ventaja Bayona a otras ciudades más importantes, es en su hermosa campiña, en sus lindos paseos, y en la alegría y amabilidad de sus habitantes. El forastero a quien la casualidad traiga un domingo a esta ciudad, que no deje de visitar Las marinas, hermoso paseo que domina el puerto y el arrabal de Sancti Spiritus, si quiere ver reunidos en él a las lindas bayonesas, cuyas expresivas facciones, ojos vivos, talle delicado, son proverbiales en Francia. Allí tendrá ocasión de observar bajo el gracioso sombrerillo de paja o bajo el inimitable pañuelito colocado artísticamente en derredor de la cabeza, más gracias naturales, más amable coquetería que en las grandes reuniones de la corte Parisién. Allí admirará también las expresivas formas de las vascongadas que vienen del otro lado del Pirineo a disputar el premio de la hermosura, el frenético entusiasmo del elegante Parisién que se dirige a buscar sensaciones fuertes a las crestas del Pirineo, o la helada admiración del inglés que se encamina a Bagneres a templar su sequedad.
No es sólo en las Marinas donde suelen encontrarse las hijas del Adour y sus exóticos huéspedes. Hay cerca de la ciudad otro sitio adonde la crónica Bayonesa ofrece aún mayor interés. Este sitio es Biarritz, pequeña población, apéndice marino de Bayona, a una legua escasa de ella, en una pintoresca situación sobre las mismas orillas del mar. Este Biarritz es para Bayona lo que el Cabañal para Valencia; esto es; un establecimiento de baños, un pretexto de reunión. Pero fuera de esta analogía de objeto, no puede citarse otra entre ambas poblaciones: pues si bien el Cabañal valenciano con sus techos de paja de arroz, sus graciosas barracas, y su sabor oriental, no carece de agrado, está muy lejos de poder competir con la linda aldea de Biarritz, compuesta de casas de bello aspecto, animada por multitud de fondas, cafés y hasta su pequeño teatro, y dotada en fin de aquel confortable de la vida, que tan descuidado se halla entre nosotros. Así que el extranjero más exigente está seguro de hallar lo que necesita a su buen servicio y comodidad, realzado por el agrado de una amena sociedad anglo-hispano-francesa, en que se reúne el buen tono, y la más cordial alegría.
Las muchísimas casas de campo que se hallan situadas en la hermosa campiña entre Bayona y Biarritz, el continuo pasar de tartanas y diligencias entre ambos puntos, y las cabalgatas en mulas ricamente enjaezadas, y que conducen a las lindas bayonesas, sentadas en unas especies de jamúas (cacolets), conocidas también y tisadas en todo el país vascongado, bajo el nombre de artolas o cartolas, y escoltadas por los jóvenes elegantes sobre briosos caballos, da una animación extraordinaria a todo este recinto durante la temporada de los baños. Estos mismos son un espectáculo singular, pues no habiendo como no hay sitio especial para los bañadores, cada uno se zambulle donde le place, sin distinción de sexo ni edad. Yo no sé si esta costumbre podrá o no perjudicar a la moral; pero lo que es al artista no podrá menos de serle útil para estudiar los diversos partidos del desnudo, y aun el autor fantástico podrá creer tal vez realizados sus ensueños de brujas y trasgos, al mirar algunos tritones-hembras, que con un calzón corto de hule y las trenzas al agua, aparecen y desaparecen alternativamente entre las olas, y sirven para vigilar a las Náyades aprendizas. Porque hay que advertir que el temible golfo de Gascuña presenta por esta parte no poca incertidumbre, y que de las diversas cavernas que bordan la costa, rara es la que no lleva una memoria de alguna historieta trágico-amorosa.
La ciudad de Bayona debe su importancia al activo comercio con España, y más principalmente a nuestras eternas discordias civiles que alternativamente obligan a una parte de la población a huir el patrio suelo, y buscar seguridad en el extranjero. Especialmente en el período de la guerra última llegó a tal punto esta emigración de parte de lo más acomodado de la población de las provincias Vascongadas, que hubieron de contarse hasta quince mil españoles en el departamento de Bajos Pirineos, de los cuales seis mil en la ciudad de Bayona. Hoy es, y todavía los mercaderes bayoneses recuerdan con entusiasmo aquella buena época para ellos, en que veían cambiar por sendas onzas españolas los infinitos artículos que ofrece la industria francesa; así que esta ciudad, la de Pau, S. Juan de Luz y hasta el mismo Burdeos, llegaron a tomar un aire español que aún se percibe, y todavía es muy común el escuchar en cualquiera de sus calles el lenguaje castellano, ver las muestras de las tiendas escritas en nuestro idioma, y oír a los músicos ambulantes repetir con sus instrumentos la jota o la cachucha.
Concluiremos aquí este artículo dando a conocer una de las circunstancias que causan más agradable sensación al viajero español cuando sale de su país. Queremos hablar de los paradores o posadas (hotels), primer objeto con que naturalmente tiene que tropezar un forastero, y cuyo mal estado entre nosotros es una de las causas principales que retraen a todo viajero del intento de visitarnos. Prescindamos de las causas por las que aquellos se han elevado a tal grado de perfección, y las contrarias por las cuales estas permanecen poco más o menos en el estado en que las pintó Cervantes hace casi tres siglos; baste sólo indicar que la principal que se alega, que es la falta de viajeros, puede más bien que causa ser efecto, y que ambos deben desaparecer y desaparecerán simultáneamente en el momento en que nuestro hermoso suelo bien administrado, pacífico y seguro, permita al interés particular tomar el rápido vuelo que le conviene, y exigir el debido tributo a la comodidad y a la curiosidad del viajero.
Los hotels franceses situados convenientemente en todas las poblaciones de tránsito, son por lo general edificios construidos ex-profeso para servir a este objeto, y además de una bella fachada, y extensa capacidad, se hallan tan convenientemente distribuidos, que poco o nada dejan que desear. Por lo regular desde el zaguán o portal se pasa a un gran patio cuadrado, a donde pueden colocarse los carruajes con toda comodidad, y desde allí varias puertas conducen a las caballerizas, cocinas, cuadras y parajes necesarios en estos vastos establecimientos; pero todo esto tan disimulado en el aspecto exterior, que apenas el viajero tiene ocasión de conocer que está en una posada pública, y más bien se cree en un hermoso palacio. Regularmente al pie de la escalera principal o en el entresuelo está la habitación del conserje, y lo que se llama comúnmente el bureau; en donde se lleva el registro de los viajeros que entran, las habitaciones que ocupan, etc., y en una tabla numerada se colocan las llaves de éstas, que los huéspedes dejan allí colocadas siempre que salen del hotel. A este sitio también vienen a reunirse todas las campanillas de los distintos cuartos, numeradas también, a fin de que los camareros puedan saber adonde se les llama, y acudir con prontitud. Las paredes del zaguán, del patio, escaleras, bureau, etc. suelen estar cubiertas de grandes cartelones en que se anuncian las compañías de transporte, las horas de correo, los espectáculos del día, las ferias y mercados próximos, las nuevas publicaciones literarias, los remedios infantiles contra toda clase de males, y los fenómenos invisibles que por una corta retribución puede el viajero contemplar.
Las habitaciones ocupan los pisos principal, segundo y demás de la casa, y se hallan convenientemente distribuidas, de suerte que puedan escogerse según las facultades de cada cual. Por lo regular constan sólo de una sala, en la cual se halla colocada la cama, elegantemente colgada, (sabido es que en Francia no son de costumbre las alcobas para dormir), un sofá y algunos sillones, con cómodas almohadas, la chimenea con su espejo encima incrustado en la pared, su reloj y floreros sobre la repisa, un secretaire o cómoda de caoba para escribir y guardar los papeles, otra más grande para las ropas, y una mesa con espejo y todos los avíos del tocador. Las paredes cubiertas de lindos papeles de colores, y las graciosas colgaduras de percal, o coco encarnado, acaban el adorno de la habitación; y subiendo este de punto a medida que sube también el precio, es raro el viajero que tenga nada que echar de menos para su regular comodidad.
El servicio es igualmente esmerado; el interés de los amos del establecimiento procura siempre que las discretas sirvientes sean de un físico agradable, de un carácter amable y servicial; los mozos igualmente reúnen buenas maneras, extremada complacencia, y una destreza singular para complacer los deseos del viajero; y su habitación se halla constantemente aseada y compuesta, bruñidos los muebles y los suelos de madera, limpias sus ropas y colocadas con inteligencia, cual pudiera hallarse, en fin, si todos los criados no tuvieran más objeto que el de servirle a él sólo.
En el piso bajo de la casa suele hallarse un extenso salón que sirve para comedor, y en él campea constantemente una gran mesa oval cubierta de blanquísima mantelería, y el resto de la pieza le ocupan los aparadores con el servicio. A las cinco de la tarde, por lo regular, en invierno y a las seis en verano, suena una campana que advierte a todos los huéspedes de los diversos compartimentos del hotel que es llegada la hora de comer; y según van descendiendo se colocan en sus puestos respectivos, y se sirve la comida, que por lo regular es abundante y bien condimentada. Esta escena merece por sí capítulo aparte, que trazaremos más adelante, con el objeto de dar a conocer a nuestros lectores lo que es una table d'hote.
Para concluir aquí lo relativo a los hoteles, diremos que toda esta elegante comodidad es poco costosa, pues el precio general suele ser de uno o dos francos (pesetas) diarios, por habitación y cama, dos francos por desayuno y tres francos por la comida.
Los hoteles de Bayona no son ciertamente los que pudieran citarse por modelo tratándose de este punto en Francia, y ceden en mucho grado a los ingleses, belgas y franceses mismos que hemos tenido lugar de admirar. No puede dejar, sin embargo, de causar agradable sorpresa que en pueblos de corta importancia como Bayona, Mont de Marsan, Perpignan, Avignon, etc. pueda proporcionarse al viajero tanta comodidad como en vano buscaría en nuestro país en pueblos tan importantes como Sevilla, Valencia, Burgos y Zaragoza. Pero ¿qué mucho? en Madrid mismo y capital del reino, a donde entran diariamente multitud de diligencias, no encuentra el extranjero al apearse donde descansar su fatigada persona, sino quiere transigir con los mezquinos recursos que le ofrecen tres o cuatro malas fondas, o la prosaica vida de las casas particulares de huésped. No se concibe ciertamente como tantas compañías especuladoras, la misma de diligencias generales, que tantos beneficios ha reportado, no tratan de cubrir esta vergonzosa falta, disponiendo en alguno de los grandes edificios inmediatos a la puerta del Sol un parador, no diremos como los hoteles extranjeros, pero siquiera como los que hay en Vitoria, Valladolid, Cádiz y Barcelona.
Desde Bayona a Burdeos se cuentan cuarenta y cinco leguas francesas, generalmente por el país más llano, arenisco y monótono que ofrece la Francia, por lo que poco o nada llega a interesar la atención del viajero. Aprovecharemos, pues, este descanso de la imaginación y de los sentidos para apuntar algunas ligeras indicaciones sobre los diferentes medios de comunicación adoptados generalmente en aquel país, y su comparación con los que existen entre nosotros, a fin de hacer resaltar las respectivas ventajas con la debida imparcialidad y buena fe.
Tres son los medios adoptados generalmente para viajar en Francia; a saber: las diligencias generales; la mala o correo; y las sillas de posta particulares; los tres están ensayados entre nosotros, aunque bastante distantes de su perfección.
Conviene advertir, ante todas cosas, que las carreteras principales que en todos sentidos cruzan la Francia, y muchísimas de las travesías particulares de pueblo a pueblo, se encuentran en un estado excelente; merced a la configuración particular del suelo, mucho más llano en general que el de nuestra España, a la sólida y bien entendida construcción de la calzada, y al crecido presupuesto destinado a su constante entretenimiento. Por lo general no son de una extremada anchura; se hallan formadas con una ligera curva, cuya parte superior está en el centro, y revestidas de piedras cuadradas cuidadosamente unidas, que ofrecen a las ruedas una superficie plana y constante: a uno y otro lado de la calzada, además de los diques y parapetos necesarios en las desigualdades del terreno, suelen formarse anditos cómodos para los viajadores pedestres (bastante comunes en aquel país), y vense de trecho en trecho enormes pilas de piedras ya cortadas para reponer los desperfectos que ocasiona a la calzada el continuo tránsito de carruajes. -Fácil es conocer el grado de comodidad que aquella superficie unida y perfectamente adaptada a las anchas ruedas de los carruajes, y la cómoda construcción de éstos, proporcionaran a su movimiento, con gran satisfacción del viajero especialmente de aquel que, acabando de sufrir las bruscas ondulaciones de nuestro suelo, sus carreteras desniveladas, y sus desencajados pedruscos, haya pasado algunos días sin saborear el más mínimo instante de reposo. -Añádase a todo esto que allí no es tampoco común el encontrarse detenido frecuentemente por un arroyo improvisado, apenas perceptible en unas ocasiones y convertido en otras en rápido torrente; ni el haber de atravesar un peligroso río en una débil barca: o el verse, en fin, obligado a trepar a pie o en diestras cabalgaduras a la elevada cumbre de una áspera montaña.
Los puentes colgantes, los fuertes murallones, los diques elevados convenientemente a las márgenes de los ríos, los inteligentes cortes y rodeos para evitar los tránsitos peligrosos de las montañas, son testimonios constantes del entendido celo de un gobierno que en todas ocasiones ha dado la mayor importancia a la rapidez y a la comodidad de la circulación interior. A tan grandes comodidades materiales se reúnen el grato aspecto de las campiñas, los crecidos arbolados que constantemente cubren ambas orillas del camino, la inmensa multitud de casas de posta, hosterías y paradores que le interrumpen a cada paso, y la risueña perspectiva de mil y mil pueblecitos que la vista alcanza a descubrir en el fondo de los valles, sobre las altas colinas, a las márgenes de los ríos y a los lados del camino; el majestuoso curso del Garona, el Loira, el Saona, el Rodano y el Dordogne, poblados de barcos vapores y veleros; el interminable tránsito de caminantes en toda clase de carruajes y cabalgaduras, y la seguridad, en fin, absoluta contra todo asalto de malhechores, de día, de noche, en carruaje propio o en diligencia pública; más que éstas lleven cargada su imperial de sacos de dinero, y aunque hayan de atravesar en noche oscura un espeso bosque o una cordillera de montañas. De aquí se podrá formar una idea aproximada de las ventajas positivas, incalculables, que de todo ello se deducen para el viajero. -Sentados, pues, estos precedentes, vengamos ahora a los medios ya indicados de viajar.
El primero y más generalmente seguido es el de las diligencias públicas. Dos empresas inmensas, conocidas bajo los nombres de Mensajerías generales y de Laffite y Caillard, explotan hace ya muchos años todas las carreteras generales de Francia, además de otras muchas empresas que se han repartido luego las trasversales y subalternas; en términos que no hay ninguna que deje de estar servida con regularidad, pudiendo recorrerse el país en todas direcciones con la seguridad de hallar diariamente medio de comunicación. -A pesar de los notables adelantos que en este punto hemos experimentado en nuestro país a vuelta de pocos años, y a pesar de los inmensos beneficios que el público y las empresas de diligencias se han reportado mutuamente, ¡cuán lejos estamos aún de aquel resultado! Verdad es que, gracias a la existencia de carreteras regulares entre los puntos principales del reino, y al establecimiento de la compañía de diligencias generales, se halla bastante regularizado el servicio desde Madrid a Bayona, a Sevilla y Cádiz, a Zaragoza, Valencia y Barcelona. Pero fuera de estas grandes carreras, y en otras no menos importantes, así como en las trasversales, estamos aún poco más o menos en el mismo grado de incomunicación que en el pasado siglo.
Además de los datos propios que pudiéramos producir en apoyo de esta verdad, a la vista tenemos una carta de un amigo viajero que, obligado a hacer una travesía de veinte y cuatro leguas en nuestras provincias meridionales y entre pueblos muy importantes, además de una picante descripción de los sustos, trabajos y fatigas que hubo de sufrir en tan desdichado viaje, reasume así los gastos indispensables que le ocasionó, y fueron los siguientes:
| Dos mulas para el viajero y su equipaje, por seis días ida y vuelta a 30 reales mula | 360 |
| Un mozo a 12 rs. id. id. | 72 |
| Dos soldados a caballo y su cabo (por seguridad indispensable) a 20 rs. diarios | 360 |
| Tres almuerzos a toda esta gente y caballerías a 60 rs. | 180 |
| Tres comidas id. id. a 100rs. | 300 |
| Tres noches id. id. a 120rs. | 360 |
| Gratificaciones al cabo y criado | 40 |
| Total | 1672 |
Un calesín donde se encuentra, cuesta a razón de 60 reales diarios contando ida y vuelta, y un coche con cuatro mulas a 200 rs. id. «Y esta cuentecita (añade con mucha gracia el ya citado amigo) es suponiendo que el viajero ya vestido al estilo del país, con su chaquetilla redonda y sombrero calañés, que no lleva guantes ni gorra exótica ni extravagante, ni gafas de oro o de concha, ni bastón con puño dorado, ni cartera de apuntaciones que saque a menudo, ni cosa alguna que le haga parecer extranjero; en cuyo caso aumenta la cuenta, tanto por la gorra, tanto por los guantes, tanto por las gafas, etc., etc.»
Pues gastándose estos 1672 reales se andan las veinte y cuatro leguas en tres días, sufriendo el viento, el sol, el polvo, el agua, durmiendo mal y comiendo peor. -Y no se crea que esto sucedía hace siglos, ni entre ásperas montañas, ni en país despoblado e inculto: sucede en el año de gracia 1841, entre pueblos ricos y de gran vecindario, que tienen caminos, aunque muy descuidados, para carruajes; pero en cambio que carecen de carruajes para caminos.
Esta misma travesía de veinte y cuatro leguas españolas (treinta y dos francesas) se hubiera podido hacer en Francia en ocho horas en la malle-poste por unos 120 rs., y en la diligencia en once horas por unos 76.
Tan gran facilidad de comunicación proporciona una circulación, un movimiento tal en aquel país, que viene a convertirse en contratiempo, pues no parece sino que todo el mundo está a todas horas en todas partes: así que no pocas ocasiones acontece el hallarse sin asientos disponibles, o tener que variar de rumbo para evitar la concurrencia.
La forma de las diligencias es semejante a la adoptada entre nosotros, y constan también de tres divisiones, de berlina (coupé), interior, y rotonda (gondole). Además tienen arriba dos o más asientos sobre lo que se llama la imperial. Allí también se coloca el conductor, que, separado por este motivo de toda comunicación con los viajeros del interior del coche, se ocupa silenciosamente desde su elevada altura en dirigir las riendas de los caballos. Estos son ordinariamente cuatro o cinco, y a veces más, si lo exige el estado del camino; y suelen andar a razón de tres leguas francesas por hora, sin que en este punto sean muy escrupulosos cuando la estación es mala; de suerte que por regla general puede asegurarse que nuestras diligencias andan el mismo espacio en igual tiempo dado. -Pero en lo que existe notable diferencia es en el precio, pues en las de Francia no llega regularmente a dos reales por legua, y en las nuestras sube por lo menos al doble. Sin embargo, para proceder con la debida imparcialidad, y huyendo justamente de todo movimiento de admiración exagerada, debemos aquí reconocer que, salvas aquellas diferencias, es más grata la vida de la diligencia española, más cómodo su servicio particular.
En primer lugar, por moderno establecimiento, por su precio bastante elevado, y por la escasez de otros medios más rápidos de comunicación, reasume todavía el privilegio de servir a las clases más acomodadas y distinguidas: lo cual asegura al viajero la ventaja de hallarse en medio de una agradable sociedad, que participando de unas inclinaciones análogas, siguiendo las más veces reunida toda la extensión del viaje, haciendo sus altas correspondientes o pasar las noches en las posadas, y participando, en fin, de los mutuos temores y del peligro común, no es extraño lleguen a intimar hasta el punto que acaso haya quien vea acercarse con sentimiento el término de su viaje. -Por otro lado, el mayoral o conductor, el zagal y el postillón, sentados los dos primeros en el delantero del coche y el último sobre la primer caballería del tiro, se hallan continuamente en franca correspondencia con los viajeros, de quien reciben, cuando el cigarrito, cuando el resto del refrigerio, a cambio de una condescendencia o de una protesta de seguridad que disipa los temores de todo mal encuentro. -Sabido es además que desde el punto y hora en que el mayoral español hace resonar el primer chasquido de su látigo, comienza entre él y sus mulas el interesante diálogo, a que responden alternativamente con el inteligente movimiento de sus pies y de sus orejas la Capitana, la Generala, la Coronela, la Gallarda, y el macho Pulido, favorito especial a quien se dirigen de preferencia sus apostrofes y reniegos. -Durante toda la travesía da a los viajeros todas cuantas pruebas de deferencia permite su consigna, y contribuye no poco a hacerle olvidar la monotonía del país que se desplega a su vista. Si le preguntan cuántas leguas dista de la ciudad, siempre consuela con que son cortas: si le manifiestan temores por ciertos bultos que atraviesan el camino, siempre nos conforma con la seguridad de que en todo el mes no le han asaltado todavía; si una angustiada dama se le queja de sed, se apresura a alargarla su bota de Yepes o Valdepeñas; si un chiquillo juguetón quiere coger un nido de gorriones o ver las mulas, le permite bajar y trepar a los árboles o sentarse con él en el delantero. Es en fin el patrón del buque; el útil e indispensable comensal de toda la tripulación; y raro es el viajero un poco curioso que al llegar al término de su viaje no lleva en su memoria el nombre, la historia y semblanza del complaciente conductor.
Las paradas a dormir en las posadas, (si ellas fueran mejores) no puede negarse que proporcionan una grande comodidad, pues si bien es cierto que se roban algunas horas al camino, también hay que convenir en que son de descanso al cuerpo y de grato solaz al ánima pecadora. -Seríamos injustos, sin embargo, si respecto a las posadas o paradores de las grandes carreras que corre la diligencia, no reconociéramos notables mejoras en estos últimos tiempos, y tales que muchas de ellas las hemos hallado superiores al escaso interés que pueden reportar por la falta de viajeros. No se busque, empero, aquella elegancia de forma, aquella coquetería de accesorios que hemos indicado respecto de los hoteles franceses en el artículo anterior; pero por lo menos puede contarse con una mesa abundante y sana, con camas limpias, y un precio fijo y moderado. -La marcha canonical de nuestra diligencia permite por otro lado disfrutar ampliamente de aquellas ventajas, y no sólo da el tiempo suficiente para comer y dormir con todo descanso, sino que todavía puede el viajero aprovechar largos ratos en visitarla plaza del lugar o la colegiata, al mercado los jueves, a misa los domingos, y descansar, aunque algo metafóricamente, por las noches sobre algún empedernido colchón.
En la diligencia francesa es otra cosa: en primer lugar la sociedad que en ella se reúne es bastante heterogénea, gracias a la extremada baratura del precio y a los medios más cómodos de transporte. Comisionistas, corredores de comercio (comis voyageurs) tipo especial francés, jóvenes dispiertos y aún atolondrados que acaso bosquejaremos algún día; oficiales del ejército que mudan de guarnición; cómicos y empresarios de los teatros de provincia; estudiantes y entretenidas; modistas y amas de cría; hermanas de la caridad y poetas excéntricos y no comprendidos en su lugar. -Tales son los elementos que en ellas vienen a reunirse generalmente, y ya se deja conocer que no hay que esperar de ellos aquellas delicadas atenciones, aquellos rendidos obsequios, aquella amable deferencia que suele regularmente hacer agradable el viaje en nuestros coches públicos. -Allá por el contrario, el individualismo está más caracterizado; cada cual retiene para sí el mejor sitio posible, y le defiende obstinadamente aun contra los privilegios de la edad o las gracias de la hermosura; y cuenta, que el rincón de un coche no es cosa indiferente cuando han de pasarse en él las largas noches de invierno. -Hay viajeros y viajeras que imponen a sus compañeros su inevitable locuacidad, persiguiéndole hasta en los secretos de su vida interior o de sus proyectos futuros; y los hay también que se aíslan y se reconcentran en sí mismos, y a la hora conveniente asoman su cestita de provisiones, y se complacen en desplegar a la vista de los hambrientos colaterales, ya el rico pastel de Perigord, ya el sabroso queso de Gruyere, ya los dulces de Metz, o los salchichones de Marsella; sazonando estos delicados frutos con las descomunales ojeadas que suelen acompañar a la implacable cesta en el momento de su ocultación.
El conductor francés, personaje mudo y absolutamente incógnito a la tripulación, colocado allá en la región de las nubes, dirige mecánicamente desde allí su ponderosa máquina, sin apostrofes, sin diálogos, sin interrupción. Llegando a la parada donde ha de remudarse el tiro, no se cuida de averiguar si algún viajero quiere descender, si alguno ha descendido ya y se queda atrás. Todo su celo se limita a reforzar su individuo con un vaso de aguardiente, y hacer que se enganchen los caballos en el menor tiempo posible; verificado lo cual vuelve a encaramarse a las alturas, y da con un silbido la señal de marchar.
De noche, de día, la misma operación, el mismo silencio. -Los viajeros se remudan frecuentemente en toda la línea y apenas tienen tiempo de reconocerse. -Tal por ejemplo habrá que habiendo tenido al lado toda la noche una tremenda vieja contemporánea de la Pompadour, se ha visto obligado a sumergir su cabeza en el rincón del coche, y a dormir por intervalos entre el armonioso ruido de las ruedas y de los cristales y la memoria infausta de aquel vestigio. De pronto sus ojos, heridos por los primeros rayos del sol, se abren impacientes, y encuentran, no sin agradable sorpresa, que durante el último término de la noche, la vieja secular ha desaparecido, y trasformádose en una graciosa paisana provenzal o en una linda costurera de la Chaussé d'Antin; con lo cual da el viajero a los diablos su sueño pertinaz que no le permitió saber a tiempo tan mágica trasformación.
Por lo demás, ¡qué metamorfosis singular ha ocasionado la noche! Ni la imaginación poética de Ovidio pudiera idearla mayor. -La elegante dama que ocupaba el frontero casi exclusivamente con sus exagerados adornos, ha colgado su sombrero carmesí, ha metido en la bolsa sus Llondos tirabuzones, ha doblado sus cintas, sus fichús y mancheles, ha dejado caer sobre la falda sus flores y el color de sus mejillas, y ha restituido en fin al semblante el testimonio de su fe de bautismo, bajo los descuidados pliegues de un horrendo pañuelo de yerbas, y la angustiosa expresión del hambre y del insomnio. -El honrado mercader que ocupaba su lado, aparece ahora bajo la forma de mercancía, metido en un saco de lana y cobijado bajo su gorro de algodón. -El cómico de la edad media ha dejado su bisogne, y pertenece ya a los tiempos de la barbarie; -y el comisionista Lyonés, el Lovelace de los caminos reales, ha eclipsado su barbudo semblante entre cuatro varas de cachemir. -Tan repugnante espectáculo, tan incómodo suplicio, han producido algunas leguas más de camino hechas durante la noche, horas que el viajero está obligado a rescatar cuando llega al término de su viaje. ¡Y todavía se ríen los franceses porque nuestras diligencias hacen alto durante la noche!
Dos veces tan sólo durante el día suele pararse ligeramente la francesa, para almorzar y para comer; pero sin ninguna regularidad en la hora ni en el periodo; de suerte que suele acontecer almorzar a las once de la mañana y comer a las cinco de la tarde, y también hacer la primera operación al amanecer, y comer a las diez de la noche; con lo cual el estómago del pobre viajero, asendereado e indeciso de su suerte futura, experimenta una continua alarma y un desfallecimiento positivo; tanto más cuanto que en la media hora o tres cuartos que se le consienten para aquellas operaciones, tiene que reforzarse precipitado, a riesgo de verse interrumpido bruscamente por la voz del terrible conductor que, levantándose de la mesa (en que inconvenientemente toma puesto al lado de los viajeros), grita con voz estentórea: «Messieurs, en voiture.»
A esta voz responden mil otras de reclamación y de desconsuelo, que son por supuesto desatendidas, llegando a veces a punto de apelar los viajeros al santo derecho de insurrección, y abalanzarse a recoger indistintamente, cuál el pollo asado, cuál una torta, éste las frutas, aquél al fricandó. -En tan indispensable egoísmo, la belleza y la amistad, el respeto y demás consideraciones sociales desaparecen del todo, y cada cual mira únicamente a cumplir con su imperiosa necesidad. No es extraño; sine Cerere et Baco friget Venus. Vayan ustedes a pensar en galanterías cuando se trata de matar el hambre.
El segundo modo de viajar de los ya indicados, consiste en la malle-poste, cómodos carruajes de elegante y ligera forma que permiten tres asientos además de el del correo. La rapidez es tal que están obligados a hacer cada legua en veinte y dos minutos, y no se les concede más que uno o dos para las remudas de caballos, y un cuarto de hora para comer o cenar. Pero esta misma rapidez llega a hacerse insoportable al viajero a quien urgentes negocios no llamen vivísimamente al punto a que se dirige. El precio de estos asientos está fijado en franco y medio por cada parada de dos leguas, o sea tres reales escasos por legua.
El tercer método de viajar es el de las sillas de posta alquiladas particularmente, que reuniendo la rapidez y la comodidad del viajero, su voluntad libre e independiente, es el más adecuado para saborear todos los placeres del viaje; pero, como se deja conocer, es también el medio más costoso, y se paga a razón de franco y medio por caballo (no pueden alquilarse menos de dos) y otro tanto por el postillón en cada posta de dos leguas; además del alquiler de la silla y otros gastos pequeños. Sin embargo, reuniéndose dos viajeros, todavía puede ser arreglado este gasto, especialmente si tienen mucho equipaje que conducir.
Al salir de Bayona por el arrabal de Sancti Spiritus, el camino atraviesa un país agradable y bien cultivado, interrumpido por multitud de casas de campo y de lindas poblaciones, tales como S. Vicente, S. Geours y otras, hasta llegar a Dax donde se pasa el Adour sobre un hermoso puente. Aquí la comarca cambia de aspecto completamente, y empiezan las inmensas llanuras y arenales conocidos por el nombre las grandes Landas; las cuales sin embargo hasta más adelante no desplegan todo su severo aspecto; pero una vez internado en ellas el viajero, fatigada su vista y su imaginación con la monótona presencia de los espesos pinares que a uno y otro lado continúan por espacio de muchas leguas, apenas encuentra un punto de reposo en el lejano caserío de una miserable aldea, en la choza de un pastor, o en la pintoresca figura de éste, que subido en elevados zancos dirige su ganado al través de los profundos arenales.
Después de atravesar la antigua ciudad de Tartas, sentada en el declive de una colina, se llega pasadas algunas horas a la bella población de Mont de Marsan, cabeza del departamento de las Landas. Esta ciudad, aunque situada en la comarca más desierta de la Francia, es tan agradable por sus lindas construcciones, la alineación y limpieza de sus calles y lo animado de su comercio, que viene a interrumpir agradablemente la enojosa tarea del viajero. No perderá nada éste en detenerse algunas horas en tan interesante población; hallará en ella elegantes y bien servidos hoteles, verá bellos edificios públicos, iglesias, prefectura, palacio de justicia, cárcel, presidio y cuarteles, un gracioso teatro, un colegio, una biblioteca pública, establecimiento de aguas termales, fábrica de paños, lindos paseos, gabinetes de lectura, multitud de tiendas y almacenes surtidos de géneros de lujo; y todo esto en una población de tres mil setecientos habitantes; es decir al poco más o menos que la de Ocaña o Alcalá de Henares.
La travesía desde Mont de Marsan a Burdeos ofrece pocos objetos nuevos, continuando aún por largo trecho las inmensas Landas, que aunque en gran parte cultivadas y cubiertas de pinos, ofrecen un tétrico aspecto. En Langon se atraviesa el Garona sobre un magnífico puente colgante; y muy luego se echa de ver el influjo de aquel majestuoso río en las frondosas campiñas que se extienden de uno y otro lado. Luego empiezan a admirarse los célebres viñedos de aquella comarca, cuyas cepas se elevan a una altura considerable, y están sostenidas por varas derechas, no caídas por el suelo como las de la Mancha y Andalucía. Por último desde que se llega a Castres se reconoce la inmediación de una gran ciudad en lo bien cultivado de la campiña, lo animado de las poblaciones y caseríos, hasta que de allí a poco rato, dejando a la derecha el pueblo y castillo de la Breda en que nació el célebre Montesquieu, se ofrece en fin a la vista la magnífica capital de la Gironda a donde llega el viajero por el arrabal de S. Julián.
La primera impresión verdaderamente grande que experimenta el viajero que visita la Francia por este lado, es producida por el magnífico aspecto que desplega a su vista la ciudad de Burdeos; y tal es la agradable sorpresa que le ocasiona, que en vano intentaría luego verla reproducida en ninguna de las grandes ciudades de Francia, y ni aun en presencia de su inmensa y populosa capital.
Para gozar, sin embargo, del cuadro interesante que ofrece al viajero la capital de la Gironda, preciso le será trasladarse a la opuesta orilla del Garona, enfrente del vastísimo anfiteatro de cerca de una legua, que siguiendo la curva descrita por el río, forman los bellos edificios de la ciudad, terminada de un lado por el extenso y elegante cuartel des Chartrons, y por el opuesto por el soberbio puente y los arsenales de construcción.
Colocado el espectador enfrente de aquel magnífico panorama, puede sólo desde allí juzgar de la formidable extensión de esta gran ciudad, de la magnificencia y belleza de sus edificios, y del movimiento y animación de su vida mercantil. La extraordinaria anchura del Garona, el atrevido puente que presta comunicación a ambas orillas, la inmensa multitud de buques de todas naciones que estacionan en el puerto, la extensión de los hermosos diques que sirven de defensa a los edificios, las dimensiones colosales, la forma elegante y bella de éstos, los extendidos paseos; y luego allá en el fondo y a espaldas del espectador, enfrente de la ciudad, la campiña más hermosa y más bien cultivada que imaginarse pueda, enriquecida con miles de casas de campo y de bellísimos y antiguos chateaux: tal es el admirable conjunto que se desplega a su vista; y si después de haberle contemplado largamente, penetra en el interior, y dejando a un lado los cuarteles viejos (notables empero por la antigüedad de sus construcciones y el carácter monumental de alguno de sus restos), se dirige a la parte moderna de la ciudad, a la plaza de Chapeau rouge, que conduce desde el puerto hasta el gran teatro; si sigue después los boulevarts interiores, conocidos por el nombre de Cours de Tourny, plantados de frondoso arbolado, y enriquecidos con doble línea de casas elegantes y aun magníficas; si se detiene en la plaza real o en el inmenso paseo formado sobre el espacio que ocupó la antigua fortaleza de Chateau Trompette; si cruza en fin en todas direcciones por las alineadas y hermosísimas calles nuevas que comunican entre sí estos lejanos puntos, probablemente quedará sorprendido, enajenado, al aspecto de tanta grandeza, de tan asombroso lujo, de gusto tan exquisito.
La construcción de las casas particulares de Burdeos no sólo se aparta en lo general de las rutinarias y mezquinas formas seguidas por nuestros arquitectos, si no que excede en belleza y elegancia a todo lo que suele verse comúnmente en las ciudades francesas, acercándose más a aquel grado de suntuosidad confortable que tanto admira el viajero en las poblaciones inglesas de Londres, Manchester y Liverpool. -Por otro lado, colocada Burdeos bajo un hermoso cielo, que permite a sus edificios conservar largo tiempo un aire de juventud y lozanía, sentada en terreno llano, y con la proporción de extenderse indefinidamente, pudiendo contar para sus construcciones con una piedra acomodada que se presta dócilmente al trabajo del artista, y con el tiempo adquiere gran solidez, de color grato, parecida a la de Colmenar que suele usarse en Madrid; elevadas allí las costumbres de los habitantes a aquel grado de refinamiento de gustos que ostenta un pueblo mercantil en su brillante apogeo, vivificada con los considerables capitales que multitud de negociantes emigrados de América han aportado, cuando huyendo de sus discordias civiles vinieron a fijar su mansión en esta deliciosa ciudad, no hay pues que extrañar su brillante estado, que la eleva justamente a un punto distinguido entre las primeras ciudades de Europa.
Sin embargo, su inmenso recinto encierra sólo una población de cien mil almas, y los que llegan a ella desde París, aturdidos aún con el ruido infernal de sus calles, hallan desiertas y melancólicas las de esta hermosa ciudad, siendo muy común el repetir que «a Burdeos sólo la hacen falta cien mil habitantes más.» -Pero no se hacen cargo estos críticos de que, según la exigencia del magnífico bordelés, y el lujo y comodidad a que está acostumbrado, la extensión de su ciudad doblaría entonces también porque al habitante acomodado de aquel pueblo le es indispensable ocupar exclusivamente con su familia toda una gran casa; tener en los pisos bajos sus cuadras, cocheras, bodegas, cocinas, etc.; en el entresuelo sus oficinas mercantiles; sus salones de recepción y comedor en el principal; sus habitaciones y dormitorios en el segundo, y en el tercero las de sus numerosos criados. Que exige también su bien entendido egoísmo que la elegante puerta de su casa permanezca cerrada o defendida por un conserje para impedir las visitas de importunos; que su zaguán y su patio sean verdaderos gabinetes de elegancia y comodidad; que sus escaleras, revestidas de estucos y molduras, adornadas de estatuas, y cubiertas de excelentes alfombras, no sean profanadas por plantas que revelen el piso húmedo de la calle; que todas las puertas, en fin, de comunicación, abiertas a double battant permitan girar a los individuos de la familia con aquella confianza que inspira la seguridad de no ser sorprendidos en su vida interior.
Haciendo de su casa un templo, y un culto de su pacífica posesión, el rico bordelés desplega en su adorno la misma magnificencia y lujo que presidieron a la construcción del edificio; y segundado por los mágicos esfuerzos de la industria parisién, y llamando también en su auxilio los medios que le permite su comercio y comunicación con la Gran Bretaña, la India, y las Américas, puede revestir sus salones con los objetos más primorosos y de mayor comodidad; puede cubrir su mesa con los más delicados frutos de todas las zonas; puede recibir en sus soireés la sociedad más amable y distinguida. Por último, cuando el sol de junio empieza a ejercer sus rigores, y las bellísimas orillas del Garona se cubren de un admirable verdor, el amable habitante de Burdeos, para quien el disfrutar de la vida es un negocio positivo, una necesidad real, suspende temporalmente sus tratos mercantiles, sus ocupaciones serias, y corre a refugiarse con su familia en algún pintoresco chateau, en medio de vastos y deliciosos jardines, de ricos viñedos, y de inmensos y apacibles bosques.
La ciudad por aquella estación parece más desierta aún, y nadie diría sino que la población entera se había trasladado al radio de algunas leguas. En las calles, en los paseos, en los teatros, apenas se encuentra a nadie, y a cualquiera casa a quien uno se dirija para visitar a los dueños, está seguro de que la vieja portera le ha de responder «Monsieur, et Madame sont à le campagne.»
No han huido sin embargo de la ciudad para evitar la vista de sus amigos, para sepultarse en una mísera aldea, ni para adoptar una vida filosófica o pastoril. -Lo que ellos llaman su castillo (chateau) no tiene a la verdad el carácter severo y el formidable aparato que aquel nombre indica; y no es otra cosa que un elegante edificio cuadrado, con algunas torrecillas o pabellones en sus esquinas, sentado en medio de un espacioso bosque o jardín, al fin de un largo paseo o avenida formada de dobles filas de árboles frondosos, y circundado, en vez de fosos, por elegantes parterres de flores, lindos estanques, fuentes, estatuas y floreros. Es en fin una verdadera casa de campo, con todos sus agradables accesorios, y adornada interiormente con tan exquisito gusto y elegancia como las más primorosas de la ciudad.
Permítaseme aquí hacer una ligera digresión sobre lo que se entiende entre nosotros por vida del campo, a fin de que no vaya a calcularse por ella de las circunstancias que acompañan a la que se lleva con este nombre en los alrededores de Burdeos y otras ciudades extranjeras.
Un habitante de Madrid, por ejemplo, entiende por vida del campo el abandonar dos o tres meses la Puerta del Sol y el Salón de el Prado, e instalarse lo mejor posible en una miserable casa de Carabanchel, o de Pozuelo de Aravaca, dejándose allí vegetar materialmente; haciendo sus cuatro comidas diarias; dando enormes paseos por las eras del término, enterándose con indiferencia de la chismografía del pueblo, contada por la tía Chupa-lámparas o el tío Traga-ánimas, o visitando a alguna otra familia desterrada por el médico de Madrid, en compañía de la cual lamenta las privaciones horribles del mísero lugar, y cuenta los días que le faltan aún para cumplir su condena.
Los grandes de España y los ricos capitalistas que de todas las provincias vienen siempre a fijarse en la capital de España, adoptan casi todos el medio de elevar en aquellas míseras aldeas a otras semejantes costosos palacios, hermosos jardines de recreo, alegando justamente la inseguridad de la campiña, y la exposición que traería el situarlos y situarse fuera de toda población y de la vara protectora del alcalde monteril. -Prodigando sus tesoros en un suelo escaso de aguas, y atrasado en los métodos de cultivo, llegan a obtener algunas tempranas flores y frutos, sin olor y sin gusto; alguna indecisa sombra, algún principio de bosquete, que luego atavían con sendas cascadas, que no corren, sino lloran sus aguas gota a gota; con elegantes templetes que dominan la vista de mil o dos mil fanegas de tierras de pan-llevar; con grutas misteriosas habitadas por los búhos y lagartijas; y con estanques circulares, que pronto se encarga de desecar el ardiente sol canicular. -Los primeros años de la posesión no hay entusiasmo igual al que manifiesta por ella el nuevo dueño, y cada día gusta de visitarla, y añadirla un adorno más; pero luego comienza a echar de ver que se halla en ella completamente aislado y sin género alguno de sociedad. -Que los vecinos del pueblo, lejos de mirarle como a su bienhechor por los capitales empleados en él, son sus más encarnizados enemigos, y conspiran de consuno a maltratarle su hacienda, a despojarle de sus frutos, y a ennegrecer su vida interior con los absurdos chismes que de él cuentan, o los pleitos que le promueven. -Que sus amigos de Madrid, o no vienen a visitarle, o vienen a abusar de su franca hospitalidad, tratando su casa y posesión como a tierra conquistada, y condenándole en las costas de sus báquicos placeres.-Que la tierra ingrata por escasa de humedad, que el sol ardiente, que las fuertes ventiscas del Guadarrama, marchitan sus flores al nacer, doran sus praderas antes de tiempo, secan sus bosques, y sólo mira producirse con energía las hermosas berzas y lechugas que el hortelano aprovecha como gajes propios.- Que los dorados racimos, la encarada fresa, los azucarados frutos del peral y del manzano tocan en aprovechamiento exclusivo a los muchachos del pueblo; y si para defenderlos de ellos levanta una cerca de piedras que le cuesta casi otro tanto que la hacienda, y funda una escuela donde recoger gratuitamente a aquéllos, los gorriones bajan de las nubes a bandadas, y los muchachos suben, a los árboles a docenas, y desertan a centenares de la escuela: por último, que si quiere comer manzanas tiene que enviarlas a comprar a la plazucha de S. Miguel. -El interior de la casa que adornó con exquisito gusto, cubiertas las paredes de bellos papeles y sederías, sus salones de muebles cómodos y exquisitos, le encuentra al regresar de la corte el año próximo abiertos los techos, y dando paso al agua por todas sus coyunturas; observa que los jóvenes protegidos del lugar han roto a pedradas todos los cristales de las ventanas; que los visitadores sus amigos han descompuesto los relojes, han roto las llaves y manchado las colgaduras; que la mujer del conserje o encargado de la casa cría conejos en el salón del comedor, y el marido ha establecido su taller de ebanistería en la mesa del villar; y que en fin, el poco aseo, el ningún cuidado, el abandono en que la casa ha permanecido por ocho meses, han impreso en ella un aire de decrepitud, un olor nauseabundo, que acaba por hacérsela aborrecer, y le obligan desengañado a venderla a cualquier precio.
Las demás personas no propietarias que salen de Madrid suelen alquilar una parte de casa a algún vecino del pueblo, lo que equivale a situarse en medio en medio de un aduar. Porque entre los tristes cuadros que ofrecen nuestras más miserables aldeas, ninguno es tan repugnante como el del interior de los pueblos, de las cercanías de la capital de España; ningunas moradas son tan infelices; ningunas paredes tan sucias, ningunos colchones tan duros, ningún huésped tan indolente, ningunas pulgas tan activas, ningunos chicos tan llorones, ningún gallo tan cacareador. -Para disfrutar esta vida agreste que no campesina, es para lo que dejan la comodidad de sus casas muchos habitantes de Madrid, y se dan por satisfechos si al cabo de quince días han dado treinta enormes paseos a las eras o a las ermitas del pueblo; si han dormido doce horas diarias, y bostezado las otras doce; si han comido cada uno tres docenas de pollos y bebido treinta azumbres de leche, únicos frutos de fácil adquisición en el lugar; si han hecho de la vinagre vino, de la ceniza pan, de la cofaina ensaladera, de los tejos vajilla, de las botellas candeleros, de las bulas cristales, y de las ruidosas pajas blando y regalado colchón.
Nadie mejor que los habitadores de nuestras hermosas regiones de levante y mediodía pudieran disfrutar verdaderamente de todos los goces de la vida del campo; y las numerosas y lindas quintas, torres y cármenes que cubren los alrededores de Valencia, Zaragoza, Barcelona y Granada, prueban bien que sus dueños saben apreciar esta feliz circunstancia; pero desgraciadamente la apacibilidad del clima y la riqueza de la vegetación no bastan: es preciso reunir ante todas cosas una absoluta seguridad y sosiego, rapidez y frecuencia de comunicación, franqueza e intimidad en las relaciones sociales, buenos modales, y regular discreción en los habitantes de la campiña. -Por desgracia poco de esto existe entre nosotros. -Yo he visto a los propietarios de algunas de aquellas hermosas campiñas regresar a pasar la noche a la ciudad, por desconfiar hasta de sus propios criados y jornaleros; he visto a otros abandonar sus lindas posesiones, por resultas de reñidos pleitos y altercados con los pueblos comarcanos; he oído a muchos lamentarse de que la falta de camino regular les impide visitar su propiedad en casi todo el año; he sabido de otros que por transacción con los contrabandistas daban la orden a su mayordomo para que los dejase alijar en su cortijo. -Todas estas circunstancias, el aislamiento, la falta de sociedad y de proporción para obtener los artículos indispensables a la vida, el rústico egoísmo del campesino, las sangrientas refriegas de los mozos, los turbulentos amores de las mozas, el indiscreto celo de los alcaldes, la saña o la envidia de los pueblos colindantes; tales son los elementos que por do quier rodean entre nosotros al pacífico ciudadano que pasa a situarse en el medio de los campos confiando en Dios y en su propiedad: así que su primer diligencia es preparar todas las armas disponibles; atrancar las puertas con dobles barrones; soltar a los perros-monstruos que guardan la entrada, y dejar sus negocios bien arreglados, por si Dios o los hombres le llaman a mejor vida.
Nada de esto tiene siquiera punto de comparación en las risueñas campiñas, en los innumerables chateaux que rodean a ciudades como Burdeos. Cultivadas aquéllas con el mayor esmero e inteligencia, y sabiendo hermanar el doble objeto de la utilidad y el recreo, adornados éstos y mantenidos con una coquetería de celo (permítaseme la expresión) comparable sólo a la que desplega una hermosa dama con las flores de su tocado; servidos por criados extremamente atentos y diestros, que saben atraerse la voluntad de sus señores lisonjeando su gusto dominante; cortando caprichosamente en mil dibujos los cuadros de las flores; desmontando tal colina para proporcionar un bello punto de vista; dando dirección o aprovechando tal manantial descuidado; construyendo un puente rústico sobre cual otro; lavando cuidadosamente las estatuas y jarrones; barnizando las escaleras y suelos embutidos de maderas; limpiando y colocando oportunamente los muebles; y teniéndolo todo en fin con aquel primor que si esperase a todas horas la visita del señor. -Éste y su familia por su parte no pierden un sólo día de la memoria su mansión favorita, y durante los meses de ausencia de ella procuran nuevas adquisiciones de terrenos; emprenden obras en la casa para aumentar sus comodidades, y continuamente sus comensales van y vienen a la quinta para pintar el gabinete de la señora, o para acabar la estantería de la biblioteca, para arreglar la mesa de billar, o para colocar los instrumentos ópticos en el mirador.
Llegado, como hemos dicho, el mes de junio, toda la familia corre a saborear la regalada mansión de la campagne; los criados de la casa, los jornaleros y vecinos comarcanos acuden a festejar su venida, y luego de instalados convenientemente, reciben y pagan diarias visitas de todos los demás propietarios, habitantes como ellos temporales del campo; y aquellas mismas familias que en la ciudad apenas suelen saludarse, llegan a ser íntimas bajo la suave influencia de la campiña. -Así es como pueden improvisarse y se improvisan a todas horas grandes cabalgatas a visitar algunas ruinas cercanas, animados cacerías, o paseos acuáticos a la luz de la luna; festines abundantes y delicados, y hasta elegantes bailes y animadas soireés. -A todas horas del día y hasta muy entrada la noche, y por todos los innumerables y hermosos caminos que conducen de un castillo a otro, y de éstos a la ciudad, se ven cruzar infinidad de carruajes llenos de elegantes damas, multitud de alazanes montados por gallardos caballeros, que van a visitarse mutuamente con la misma seguridad, con el mismo abandono que pudieran en las más frecuentadas calles de la ciudad. -Las fiestas patronales de los pueblos circunvecinos, las bodas de los dependientes, los exámenes de las escuelas comunales, los baños, y las vendimias sobre todo, son ocasiones de repetidas fiestas en que suele reunirse bajo el humilde campanario de la aldea o en sus rústicos campos y jardines la más escogida sociedad de Chateau Trompette. -Puede calcularse si estos risueños contrastes, si estos cuadros animados prestarán encanto a la imaginación ardiente, al festivo carácter de los habitantes de la Gironda.
Tiempo era ya de hablar de las curiosidades materiales de esta hermosa ciudad. Pero debe ser ya conocida mi intención al escribir estas líneas, que no es otra que el dar razón de las sensaciones que me produjo la vida animada de los pueblos, más bien que el hacer un inventario de sus riquezas. Afortunadamente este punto está ampliamente desempeñado por los numerosos viajes e itinerarios que todo el mundo conoce: y no necesitaría más que copiar cualquiera de ellos, para dar a conocer a mis lectores las célebres ruinas del palacio que se cree fue del emperador Galieno (aunque más bien parecen de un anfiteatro romano). La catedral, dedicada a San Andrés, de un buen estilo gótico, y su torre aneja llamada el Payberland; la iglesia de San Miguel y su elevada torre, bajo la cual hay una bóveda que tiene la singular particularidad de conservar en un estado perfecto de momificación los cadáveres que en ella fueron depositados hace algunos siglos; y las otras iglesias, de Nuestra Señora, reedificada magníficamente en el siglo último, y la llamada del Colegio que encierra el sepulcro de Miguel de Montaigne. -Hablaría del Chateau Royal, antigua residencia de los arzobispos de Burdeos; del palacio de justicia, donde están establecidos los tribunales departamentales; de la bolsa, y la aduana, edificios paralelos; del hotel de ville o casa del ayuntamiento; del teatro principal en fin, y del soberbio puente sobre el Garona, los más magníficos de toda Francia, inclusos los de la capital; de un sin número de otros edificios dignos de la mayor atención bajo el aspecto artístico y por los objetos a que están destinados. -Pero además de alargar indefinidamente mi narración, dándola un giro que de ningún modo la conviene, me apartaría insensiblemente de mi objeto. -Sólo diré que en materias de ciencias y artes encierra Burdeos establecimientos dignos de una capital; que su biblioteca publica cuenta más de ciento diez mil volúmenes, entre los cuales los hay preciosísimos por su rareza, y otros manuscritos: que cuenta además, bajo el título común de Museo, un bello gabinete de historia natural y otro de arqueología, una regular colección de cuadros, escuelas de artes, y un observatorio. -En materia de establecimientos de Beneficencia no recuerdo haber visto nada mejor ni más bien servido y administrado que el magnífico hospicio nuevo de Burdeos, verdadero modelo de este género de establecimientos, por sus gigantescas dimensiones, por su sencilla y cómoda distribución, y el orden y bien entendida economía de su régimen interior. Hay además otros muchos establecimientos de caridad y de instrucción; y es igualmente de admirar la riqueza y suntuosidad de los baños públicos de esta ciudad, en especial los dos edificios paralelos con este objeto construidos recientemente frente del puerto; baste decir que su coste ha sido de cinco millones, y que exceden en comodidad a todos los establecimientos de este género aun en el mismo París. -El teatro principal, verdadero monumento artístico por su forma material interior y exterior, ofrece por lo regular funciones de mucha aparato en comedia, ópera y baile, aunque por lo regular poco frecuentadas por la desdeñosa aristocracia bordelesa, que sólo se digna visitarle cuando la célebre trágica Rachel Felix o el tenor Duprez, aprovechando la licencia temporal que les conceden en los teatros de París, vienen a ofrecer a los habitantes de las orillas del Garona el tributo de sus talentos, a cambio de un premio enorme y de un entusiasmo imposible de describir. -Por lo demás puede decirse que el bordelés paga su inmenso teatro, planta sus gigantescos paseos, alza sus enormes casas, para deslumbrar al forastero, y dispensarle magníficamente los honores de la hospitalidad; a la manera de aquellos monarcas orientales que gustan de ofuscar la vista del extranjero con la pomposa parada de su corte, de sus vasallos, de sus tropas, de sus tesoros, y de las dos o tres mil bellezas de su Harem.