Memorias de un Setentón natural y vecino de Madrid
Ramón de Mesonero Romanos

Como la presente edición de las Obras de D. Ramón de Mesonero Romanos es una fiel reproducción de la publicada en 1881, todas las notas y acotaciones que aquí figuran son debidas a la pluma de su ilustre Autor.
—9→
El autor de estos apuntes retrospectivos, escritor en otro tiempo del género humorístico hoy jubilado y en plena posesión de sus quince lustros y de su cruz de San Hermenegildo correspondiente; amenguado por ende en sentidos y potencias, y conservando tan sólo de estas últimas una felicísima memoria y un escaso resto de voluntad, cede (acaso imprudentemente) a las seductoras excitaciones de sus amigos y colegas en el gremio literario, que pareciendo escuchar con interés sus familiares y trasnochadas reminiscencias, le impelen a consignarlas en el papel, y lo que es más temerario, aún, a ofrecerlas a un público, que no es ya el suyo, indulgente y bonachón, de quien pudo alcanzar en otro tiempo benévola acogida y afectuosa simpatía.
Y con tanta menos razón tiene derecho a esperarlas en la ocasión presente, cuanto que habiendo de renunciar por necesidad a los festivos cuadros de fantasía, su ya oxidada pluma sólo puede brindar hoy con prosaica y descarnada —10→ narración de hechos ciertos y positivos, con retratos fotográficos de hombres de verdad, que le fue dado observar en su larga vida contemplativa, cómodamente sentado en su luneta (o sea butaca) de segunda fila, o bien alternando en amigable correspondencia con los personajes de la acción, escondido tras los bastidores de la escena.
Mas como quiera que no sea tampoco su intención la de escribir historia (ni para ello le bastarían sus medios intelectuales), cumple a su propósito declarar que en estos relatos que prepara -y que han de abrazar la primera mitad del presente siglo, desde 1808 a 1850- sólo piensa ocuparse en aquellos pormenores y detalles que por su importancia relativa o por su conexión con la vida íntima y privada, no caben en el cuadro general de la historia, pero que suelen ser, sin embargo, no poco conducentes para imprimirla carácter y darla colorido. -Estos detalles puramente anecdóticos sólo puede expresarlos un testigo presencial de los sucesos, que nace con ellos, crece y se desarrolla a par de ellos, y aspira a pintar con verdad y sencillez los hombres y las cosas que pasaron, así como también las apreciaciones contemporáneas que pudo escuchar.
Tan inocente desahogo (que algunos tomarán por incontinencia parlera, y otros acaso por sugestiones del amor propio) obedece al estímulo que mueve al asendereado viajero a reunir en derredor suyo a sus hijos y nietos para endosarles una y otra vez la curiosa relación de sus pasadas andanzas; o al tenor veterano que, falto ya de medios naturales en pecho y garganta, se contenta con tararear en voz baja sus antiguas canturias y llevar el compás con cabeza, manos y pies.
Habrá, sin duda, alguno y aún algunos de los que tengan la mala idea de leer estas líneas, que digan, encarándose —11→ con el autor: -«Conformes, señor setentón: ábranos usted ese Memorandum de sus añejas reminiscencias personales; cuéntenos, si así le place, esos episodios, esos sucesos, esos pormenores, de V. sólo conocidos, que le ofrece su exquisita memoria: dispuestos, estamos a prestarle atención, aunque, a decir la verdad, ¿qué de novedad han de podernos inspirar los recuerdos de un hombre que, según confesión propia, no ha figurado para nada en el mapa histórico ni político del país; no ha vivido lo que suele llamarse la vida pública; no ha entrado jamás en intrigas cortesanas ni en conspiraciones revolucionarias, no le fueron familiares ni los clubs tenebrosos ni los cubiletes electorales; no ha sido, en fin, ni orador parlamentario, ni tribuno de plaza pública, ni periodista de oposición ni de orquesta; ni, por consecuencia, ministro ni cosa tal; no ha probado el amargo pan de la emigración, ni el dulcísimo turrón del presupuesto, ni firmado en toda su vida una mala nómina, ni recibido la más humilde credencial?».
Alto ahí, señores míos, contestará el autor; todo eso que ustedes dicen es verdad, pero también lo es que esta misma insignificancia política de su persona, combinada con su independencia de posición y de carácter, le brindan con mayor dosis de imparcialidad, al mismo tiempo que le reducen a considerar los sucesos políticos únicamente bajo su aspecto exterior, digámoslo así, fijando particularmente su atención en los que corresponden a la vida literaria y a la cultura social, a que dedicó su especial estudio.
Pero el escollo verdaderamente formidable con que tropieza el autor de esta narración histórico-anecdótica; el obstáculo material que acorta y amengua el vuelo de su pluma, es la necesidad imprescindible, fatal, en que se encuentra de hablar en nombre propio, de usar del satánico —12→ yo (que diría su amigo Donoso Cortés), y haber de combinar en cierto modo los sucesos extraños que relata con su propia modestísima biografía.
Esta circunstancia sine qua non (si ha de dar a sus narraciones las cualidades de veracidad y frescura que desea) es una terrible pesadilla, que gravita sobre la frente del narrador por lo que se opone y contradice a su repugnancia hacia toda exhibición personal.
Mas ¿qué remedio? Dada la ocasión presente, y habiendo de renunciar por completo a creaciones, que ya no le sugiere su senil imaginación; habiendo, en fin, de tratar y retratar sucesos efectivos y hombres tangibles y de carne y hueso, no hay sino prescindir de pseudónimos y caretas, apellidar a cada uno por su nombre propio, empezando por los que rodearon al escritor en el hogar doméstico cuando estaba muy lejos de sospechar que había de llegar un día, muy lejano, en que le asaltase la temeraria idea de convertirse en el maese Pedro de este retablo.
Hechas, pues, estas salvedades imprescindibles, y previa la venia del lector, renunciando hasta el socorrido Nos periodístico o archi-episcopal, procederé desde luego al ligero bosquejo que reclama el interés de la narración, de la vida íntima, de la manera de ser, como ahora se dice, de mi casa y familia, y que cuando no pueda inspirar por sí misma al lector interés alguno, servirale al menos para aspirar, hasta cierto punto, aquella atmósfera lejana, poniéndolo así en el caso de apreciar las circunstancias del carácter y condición de las clases medias, acomodadas e independientes en aquella época. -Y puesto que me sería muy más grato aprovechar la ocasión de rendir a mis buenos padres el debido tributo de respeto y ternura filial, consignando aquí la pintura de su apacible existencia, su religiosidad sin gazmoñería, su carácter alegre, su honrada laboriosidad y su ameno trato, habré de renunciar a ello, —13→ porque me asalta el temor de que viéndome deslizar en el terreno bucólico y pintoresco, arroje el lector el papel de la mano, diciendo con irónica sonrisa: -Basta, basta de idilio, señor maese Pedro; «no se meta V. en dibujos; que se suelen quebrar de sotiles».
Atajando, pues, aquella tendencia un tanto bíblica, que parecía tomar la pluma, limitareme sólo a consignar los datos conducentes a la inteligencia de las narraciones sucesivas y prestar animación a los obligados interlocutores que han de figurar en ellas, especialmente en los primeros capítulos, que se refieren a los años 1808 a 1820. -Diré, pues, que mi padre, D. Matías Mesonero y Herrera, nacido en Salamanca al principiar la segunda mitad del siglo pasado, pertenecía, por consiguiente, a aquella feliz generación que logró llegar hasta la edad provecta, en una vida tranquila y bonancible, no interrumpida por las agitaciones políticas, ni por las peripecias de la historia. Hallábase, pues, en 1808 avecindado en Madrid hacía ya una veintena de años, y al frente de una casa de muchos o importantes negocios, que por su probidad e inteligencia había sabido granjear, elevando su despacho a la altura y consideración de los primeros de la Corte. Veíase, por lo tanto, frecuentada su casa por no escaso número de amigos, que su carácter franco y bondadoso de castellano viejo, como él solía decir, y el de mi excelente madre, D.ª Teresa Romanos, brindaba a las personas y familias (muy abundantes entonces) de iguales condiciones; también asistían frecuentemente los muchos corresponsales o comitentes de mi padre en todas las provincias del reino y aún de los dilatados dominios españoles en ambas Américas (para ejercer en cuyo nombre, estaba autorizado por el Consejo con el carácter, entonces muy valioso, de agente de Indias), así como igualmente era favorecida su casa por otras personas —14→ de diversas categorías de la Corte, que apreciaban su trato y amistad.
Alternaban, pues, en ella toda clase de sujetos, desde el Consejero de empolvado peluquín hasta el humilde paje de bolsa; -desde la casaca del covachuelista (oficial de las Secretarías del Despacho) hasta el diligente escribano o procurador; -desde el opulento Cubano o Perulero que venía a pretender la merced de un hábito de la Órdenes, o por lo menos una cruz chica (supernumeraria de Carlos III), hasta el anciano labriego que solicitaba la exención de su hijo único del servicio militar; -desde el Alcalde mayor capitán a guerra, que, cumplido su sexenio, acudía a la Real Cámara de Castilla en demanda de un primer lugar en la terna para una vara de ascenso, hasta el travieso patán que sin más letras que las del alfabeto ni más gramática que la parda, se atrevía a presentarse a examen de Escribano Real, Notario de los Reinos, nada menos que ante la majestad del Supremo Consejo (que en todo entendía, así en las Reales pragmáticas sobre sucesión a la Corona, como en privilegios de caza y pesca); -desde el acaudalado montaraz de la tierra de Salamanca, que acudía a pleitear en estrados contra los odiosos privilegios del honrado Concejo de la Mesta o de la Real Cabaña de Carreteros del Reino, hasta el modesto cosechero de Zamora o Fuente Saúco, que traía al mercado unas fanegas de garbanzos y judías; -desde el reverendo monje de San Jerónimo, que pasaba al capítulo de Lupiana para la elección del General de la Orden, hasta el adinerado droguero de la calle de Postas o mercader de la subida de Santa Cruz y portales de Guadalajara, únicos girantes (casas de giro) de aquellos tiempos; padres y abuelos de los que hoy ostentan el título de banqueros, habitan suntuosos palacios, arrastran doradas carretelas y timbran sus cartas con —15→ heráldicos blasones, realzados con una corona de Conde o de Marqués1.
Trazada, pues esta obligada descripción del escenario en que la suerte me colocó al nacer, y hecha indicación de las personas que han de servir de interlocutores en los primeros capítulos de esta narración, darela comienzo con la del magno suceso que, a par que causó la impresión primera en mi infantil imaginación, fue también la portada, el prospecto, digámoslo así, del libro de nuestra historia contemporánea. -Me refiero al 19 de Marzo de 1808, fecha memorable, en que, rotos los lazos y tradiciones que unían a —16→ una y otra generación, y quebrantados los cimientos de la antigua sociedad española la lanzó a una vida nueva, agitada, vertiginosa, en que la esperaban tantas lágrimas y laureles, tantas victorias y desastres, tantas coronas de triunfo como palmas de sufrimiento y de martirio.
Pero al trazar el anciano la reseña, de suceso tan remoto, dispensarase al niño de entonces se reduzca a presentarla en los términos sencillos, infantiles, casi risueños con que quedó grabada indeleblemente en mi memoria.
Ramón de Mesonero Romanos
—17→
Al toque de oraciones de la tarde de aquel día en que conmemora la Iglesia al patriarca San Joseph, hallábase reunida toda mi familia en la sala de la casa, frente al obligado cuadro que pendía en el testero representando la Purísima Concepción, y rezando en actitud religiosa el Santo Rosario, operación cotidiana, que dirigía mi padre, y a que contestábamos todos los demás, inclusos -¿se creería ahora?- los sirvientes de ambos sexos, que para el caso llamados a capítulo.
Y aquella tarde, como día de tan gran solemnidad, reforzábase el piadoso ejercicio con un buen aditamento de Pater Noster y Ave-María, especialmente dedicados al Esposo de la Nuestra Señora.
Cuando nos hallábamos todos más o menos místicamente entregados a tan santa ocupación, vino a interrumpirla un desusado resplandor que entraba por los balcones, una algazara inaudita que se sentía en la calle, unos gritos desentonados, formidables, de alegría o de furor.
¡Viva el Rey! ¡Viva el Príncipe de Asturias! ¡Muera —18→ el Choricero! Estos eran los que sobresalían entre las roncas voces de aquella muchedumbre desatentada. No hay que decir que todos los balcones se abrieron y llenaron de gente, que con vivas y apasionadas aclamaciones respondían a tal algazara, agitaban los pañuelos, y con las palmas de las manos, con clarines y tambores de Navidad, reproducían hasta lo infinito aquel estallido se entusiasmo popular.
Para mis hermanos y para mí, todos de tierna edad, aquello era un espectáculo admirable, aquellas voces, aquellos instrumentos, aquellas carreras, aquellos hachones de viento, hacían nuestras delicias y producían en nuestros sentidos acaso la primera emoción profunda e indeleble. A mí, sin embargo, algo se me indigestaba en aquel vocerío, y este algo no era otra cosa sino el grito que sobresalía entre todos de ¡Muera el Choricero!
-Pero, padre (pronuncié al fin, dirigiéndome a su merced), ¿por qué dicen que muera el choricero? ¿Que mal les ha hecho el pobre Peña para querer QUE SE MUERA?
Y decía esto con alusión al honrado fabricante extremeño que surtía la casa, y que, como todos los demás del pueblo de Candelario, pertenecía a una de las tres dinastías: Peña, Rico y Bejarano, que monopolizaban de siglos atrás el surtido de la capital.
-No se trata de él, hijo mío (me contestó mi madre muy conmovida); se trata del pobre Godoy, del Príncipe de la...
-De las tinieblas (interrumpió mi padre bruscamente).
-¿Cómo, qué? (dije yo sobresaltado), del Príncipe de la Paz?
Y sin darme un momento de espera empecé a cantar:
—19→
|
-Cállate, maldito de cocer (replicó mi padre con su expresión favorita, y era la más terrible que nunca escuché de su labio): ¿qué estás ahí cantando?
-¡Toma! (repliqué yo), lo que cantan los colegiales en casa de mi padrino. (Para comprender esta respuesta me veo obligado a dar una explicación.)
Entre las muchas disposiciones benéficas dirigidas a la pública instrucción, que sin injusticia no podrían negarse al Gobierno de Godoy, figuraba airosamente (y él mismo en sus Memorias se detiene a gloriarse de ella) la importación en nuestro suelo del sistema de educación moral, intelectual y física establecido en su país (Suiza) por el eminente institutor Enrique Pestalozzi, que por entonces era adoptado con entusiasmo en toda la culta Europa. -El Príncipe de la Paz, creando la Institución Real Pestaloziana, con grandes elementos de vida y no común ostentación, confió su cuidado al célebre coronel D. Francisco Amorós (el mismo que, emigrado algunos años después, la introdujo en París, fundando el Gimnasio que lleva su nombre, y es uno de los establecimientos del Estado). -Pues bien, esta famosa Institución se hallaba establecida en Madrid en la calle del Pez, y casa que hoy lleva el núm. 6, que se conserva absolutamente como entonces, con solo piso principal, que han ocupado sucesivamente colegios y redacciones de periódicos, como La Esperanza, La Prensa, etc., porque su inmensa extensión o profundidad, que llega hasta la calle del Molino de Viento —20→ la permite esta clase de establecimientos2. Este caserón pertenecía por entonces al mayorazgo del hidalgo montañés D. Pablo Malla de Salceda y Palacios, personaje un tanto figurón, que encarnaba, por decirlo así, no pocas de las cualidades de ambos Lucas, el del Cigarral y el Dómine, que inmortalizaron con su donaire las regocijadas plumas de Rojas y Cañizares. Era el tal D. Pablo Malla grande amigo de mi padre, a quien tenía confiados sus pleitos; me había tenido en la pila bautismal, y me solía agasajar llevándome alguna tarde a merendar con los colegiales, sus huéspedes, de los cuales aprendí algunos saltos y gambadas, no pocas jugarretas, y aquel coro que entonaban alrededor del Gimnasio, y que en hora tan menguada intenté reproducir.
Pero dando de mano a este episodio puramente infantil, proseguiré diciendo que la animación y la alegría en las calles y en las casas iba en aumento; que los vecinos, no bien cerrada la noche, sacaron a los balcones los candeleros de peltre, los velones de cuatro pábilos y hasta los candiles de garabato de las cocinas, improvisando una iluminación sui generis, como cuando pasa el Viático por las calles de la Comadre o de la Arganzuela; -que otros, y entre ellos mi padre, enviaron a la cerería de la esquina por blandones de cera, sin cuidarse de si era blanca o amarilla, y que los muchachos nos extasiábamos ante aquel espectáculo tan desusado, no sólo para nosotros, sino para nuestros mismos padres nuevo y original. -Mas como todo concluye en este mundo, cesó también aquella función, y a eso de las diez de la noche, roncas las gargantas de chillar y agotadas las fuerzas, el hambre y el sueño consiguieron aplacarnos, y que fue la —21→ frugal cena, compuesta de la consabida ensalada, el guisado de vaca y huevo pasado por agua, nos entregamos con la mayor voluntad en brazos de Morfeo, y por mi parte perfectamente tranquilo, supuesto que el motín no rezaba para nada con mi amado Peña el choricero.
Y en tanto que el niño duerme el sueño de la inocencia, aprovecha el hombre su silencio para trazar en algún modo el episodio local de aquel célebre motín, con todos los pormenores de la mise en scène por primera vez empleados en este siglo, en nuestro teatro madrileño.
El Príncipe de Paz, que durante largo tiempo había habitado el palacio contiguo al convento de D.ª María de Aragón, construido expresamente en el reinado anterior para los ministros de Estado, había sido obsequiado en 1807 por la villa de Madrid con el de Buenavista, que adquirió al efecto de los herederos de la Duquesa de Alba3, y entre tanto que se realizaban las obras convenientes en esta regia morada, habíase trasladado a las casas contiguas, propias de su esposa la infanta D.ª Teresa, Condesa de Chinchón, en la calle del Barquillo, esquina hoy a la plaza del Rey, y entonces a una mezquina callejuela en escuadra que se formaba entre la huerta del Carmen y la Casa de las Siete Chimeneas. -La omnímoda voluntad del privado hizo desaparecer esta callejuela, cercenando la dicha huerta y dejando espacio bastante para formar la que entonces se tituló plazuela del Almirante, y hoy se llama plaza del Rey. -Quedaron, pues, al descubierto y —22→ en ambos términos de la escuadra la antigua Casa de las Siete Chimeneas y la nueva de Chinchón; y es de observar la coincidencia de que 42 años antes, casi día por día (el 23 de Marzo de 1766), ocurriese delante de aquella y la vista de esta, el famoso motín (único que los ancianos recordaban) contra el Ministro favorito Marqués de Esquilache; así como hoy se dirigía el pueblo de Madrid contra el favorito Ministro, Príncipe de la Paz. -La casa que ya queda designada, enlazaba, por medio de un pasadizo a la altura de los balcones principales4, con la frontera (hoy señalada con el núm. 8 de la calle del Barquillo), que también era y es de La Condesa de Chinchón; y de este modo el Príncipe de la Paz (si hubiera estado a la sazón en Madrid) podía haber escapado por sus posesiones, sin poner el pie en la calle, desde la del Barquillo hasta el convento de monjas de San Pascual, pues la casa y jardín (hoy suprimidos) a la esquina de la calle de Alcalá también le pertenecía, y era habitada por su hermano D. Diego Godoy, coronel de las Reales Guardias Españolas.
A este sitio, pues, fatídico y memorable, acudió frenética la multitud a desplegar su enojo contra el infeliz magnate que durante diez y seis años había ejercido tan omnímoda autoridad; sus papeles, alhajas y muebles, arrojados por los balcones, fueron pábulo de las llamas, y sin que nadie se opusiera a ello ni intentase contener un ardor que entonces se creía patriótico, quedó establecida —23→ la pauta de las venganzas populares, que andando los tiempos habían de reproducirse y perfeccionarse hasta el más bello ideal. -A la mañana siguiente, y habiendo la muchedumbre tomado el gusto a este inocente desahogo, aplicolo también a las casas de los hermanos y madre de Godoy, del corregidor Marquina, de los ministros Soler, Sixto y otros, que suponían sus hechuras y allegados, así como también alcanzó algún chispazo a la del preclaro ingenio D. Leandro Fernández de Moratín, en la calle de Fuencarral (que lleva hoy el número 17), de donde tuvo que escapar el insigne vate, huyendo de las vociferaciones con que excitaba a las turbas una cabrera tuerta que vivía en la casa de enfrente.
Díjose entonces, como se ha repetido después en ocasiones semejantes, que la furia del pueblo se contenía, o limitaba a la destrucción y quema de los efectos, sin interesarse ni apropiarse ninguno de ellos. Y así debe creerse, atendido el vértigo que impulsaba a las masas, todavía no desmoralizadas; pero algo, y aun mucho, sospecho que pudo sustraerse a la común destrucción, cuando a manos de mi padre, y no sé por qué medio, pudo llegar un precioso lienzo de media vara de alto, representando a la Purísima Concepción, obra excelente de la escuela de Mengs, pintada por alguno de sus buenos imitadores, como Bayeu o Maella; lienzo oval, arrancado evidentemente de algún oratorio portátil del Príncipe (acaso antes de incendiar este), así como también un título original de Regidor perpetuo de la ciudad de Llerena, preciosamente miniado y escrito en vitela; objetos ambos que después de setenta años conservo en mi poder.
Y mientras por fuera continuaba la algazara todo aquel día, y se aumentaba y enloquecía con las deseadas noticias sucesivas de la captura del reo, de la abdicación de —24→ Carlos IV y exaltación al trono del Príncipe D. Fernando, mi casa se llenaba de amigos y vecinos de la reducida calle del Olivo bajo (que así se llamaba entonces el trozo que media entre las del Carmen y la Abada), y que formaban por este solo concepto una cordial sociedad; pero como sería largo y enojoso el citarlos a todos, sólo apuntaré aquellos que en esta ocasión tomaron más parte en las conversaciones y algazara común. -Sea el primero D. Juan de Dios de Campos, caballero de la Habana, hermano de D. Nicolás, primer Conde de Santovenia, padre del segundo D. José María, y abuelo del actual, de cuyos negocios y pleitos estaba encargado mi padre y con quien le unía tan estrecha amistad, que siempre que residía en Madrid (y era muy frecuentemente) habitaba en su propia casa; su sobrino D. Luis Montenegro, para quien había obtenido mi padre una bandolera de la compañía americana de los Guardias de Corps5; D. Juan Bautista Torres, honrado fabricante catalán, que fue, puede decirse, el fundador del valiosos comercio de la calle del Carmen; D. Clemente Cavia y D. Valerio Cortijo, escribanos de la Cámara y Supremo Consejo; el afamado grabador D. Esteban Boix, émulo de los Esteves y Atmeller; el diamantista D. Vicente Goldoni; el agente D. Tadeo Sánchez Escandón, y el presbítero D. Manuel Gil de la Cuesta, vecinos o inquilinos de mi padre en su propia casa.
Fijáreme especialmente en este último personaje, que venía a ser el bufo de la comparsa, pero altamente simpático a los muchachos por su genio alegre y decidor —25→ aunque, como familiar del Santo Oficio, ostentaba sobre el hábito y pendiente de una cinta verde la venera fatal, que consistía en una medalla oval, en que aparecía una cruz entre una espada y una palma, y en el reverso la inscripción Exurge, Domine, et judica causa tuam. -Era el tal señor, a pesar de su hábito y venera el hombre más chistoso del mundo, y su manía principal consistía en repentizar coplas a roso y velloso; poeta callejero de los que entonces abundaban tanto y que tan donosamente ridiculizó Moratín en su Derrota. Hacía, sin embargo, nuestras delicias cuando, sentándonos a los más pequeñuelos sobre sus rodillas, nos decía misteriosamente alguna de sus improvisaciones, que demostraban bien a las claras la estúpida candidez del autor y aún de la época, v. gr.:
|
Y cuando todos los circunstantes, risueños y burlones, le felicitaban irónicamente porque le soplaba la musa, solía él replicar entusiasmado:
|
Y lo más chistoso del caso era que entre los que lo escuchaban solíanse hallar el mismo abate D. Juan Antonio Melón, que ya queda dicho visitaba mi casa, y un anciano apellidado Fernández de Moratín, que debía ser, —26→ a lo que infiero, D. Manuel, tío del insigne D. Leandro.
En aquella memorable ocasión, el buen clérigo Gil de la Cuesta se despachó a su gusto redoblando las elucubraciones de su macarrónico rabel, y chorreaba acrósticos y ovillejos disparando dardos y saetas contra el infeliz magnate víctima del furor popular; y entre los papeles que sacaba del bolsillo y que han llegado a mis manos, sólo ofreceré para muestra un desdichado soneto, que acaso no sería suyo, pues atendida su blanda condición, contrasta con el estilo grosero y procaz del tal soneto; mas para dar una idea de la injusticia y pasión con que era tratado el mismo que días antes se veía objeto de las más humillantes adulaciones, me parece del caso trascribir este desdichado soneto, que decía así:
Para templar en lo posible el disgusto que esta grosera composición pudiera producir, quisiera estampar aquí otro soneto que leía el eclesiástico poeta; pero este no era suyo, según él mismo decía, ni producido en aquella ocasión; aludía a la famosa guerra de Portugal, apellidada —27→ de las naranjas, y atribuíase a un cierto D. Pascual Canuto (que ignoro si era o no pseudónimo), pero que de seguro mostraba otro donaire epigramático. Siento el extravío de este soneto; pero al menos, y para dar una idea de su agudeza, reproduciré aquí los versos últimos, en que osaba decir al poderoso valido generalísimo lo siguiente6:
De esta suerte, y de todas las bocas y de todas las plumas llovían imprecaciones y denuestos contra aquel mismo hombre a quien poco antes aclamaba Meléndez Valdés como el Atlante que sostenía sobre sus hombros el peso —28→ de la monarquía y a quien el ilustre Moratín dirigía aquella preciosa epístola en antigua fabla:
|
«A vos, el apuesto, cumplido garzón». |
Hoy el odio, el rencor y la envidia que por tanto tiempo había excitado, especialmente en ciertas clases elevadas de la sociedad, cundía y se derramaba por las masas del pueblo, que, sin saber por qué, y sin tener ningún agravio que vengar, se deshacían en improperios contra aquel magnate, únicamente porque le veían caído; y acaudilladas, primero en Aranjuez por el turbulento Conde del Montijo disfrazado de El Tío Pedro, y en Madrid después por otros no menos interesados, consiguieron elevar en breves horas aquel motín cortesano y puramente de clase, hasta el punto de un verdadero y formidable levantamiento nacional.
Treinta años después, hallándome en París y en la más cordial comunicación con el venerable y complaciente señor D. Juan Antonio Melón, a quien, como queda dicho, había conocido en casa de mis padres, y estimulado por el deseo de conocer personalmente a aquella notable ruina, a aquel célebre personaje histórico que llevó el nombre de Príncipe de la Paz, roguele al Sr. Melón que se sirviera presentarme a él para ofrecerle mis respetos; y accediendo a mis deseos, tuve el gusto de verlos cumplidos. —29→ -Dirigímonos, pues, a la humilde morada del que aún se titulaba Príncipe... de Bassano, que era en una calle detrás del pasaje de la Ópera, cuyo nombre no recuerdo, en un modestísimo piso cuarto, donde el insigne personaje hallábase albergado. -Recibionos con la mayor cortesía, y habiéndole dicho Melón el objeto de mi deseo y también mi cualidad de escritor, aunque no político, se mostró agradecido y me habló de sus desgracias, de la injusticia con que había sido tratado por los historiadores, especialmente por el Conde de Toreno (contra quien mostraba el mayor encono), me preguntó si había leído sus Memorias, y qué juicio formaba de él la nueva generación.
Yo procuré demostrarle que esta no conservaba nada de los apasionados odios y preocupaciones de nuestros padres, y que más bien, después de haber sufrido el Gobierno de Fernando VII con sus Macanazes, Eguías, Lozano de Torres, Víctor Sáez, Españas y Calomardes, cedía a un sentimiento de envidia hacia aquellos que habían vivido bajo Gobiernos más ilustrados y tolerantes; -hablele con interés de sus benéficas disposiciones en pro de la ciencia y de la cultura nacional; de la protección que dispensó a los grandes genios de la época; de los viajes que encomendó a Rojas Clemente y a Badía (Alí-bey-el Abassi); de la expedición de Balmis a América para propagar la vacuna, que alcanzó a desarrugar la frente del gran poeta Quintana, y hasta de la Institución Pestaloziana, de la que antes hice mención; todo lo cual pareció complacerle en extremo, dándome expresivas gracias en un lenguaje cuyos giros y pronunciación recordaban mucho la lengua italiana, de que habitualmente se servía hacía treinta años, y repitiendo que su más vivo deseo era regresar a España y dar una vuelta por el salón del Prado; pero que el Gobierno y los tribunales —30→ , dilatando su rehabilitación, le privaban absolutamente de este placer; que todo lo esperaba todavía de la justicia de su causa y del talento de sus defensores, los señores Pérez Hernández y Pacheco. -Yo le contesté que, honrándome con la amistad de ambos ilustres jurisconsultos, procuraría excitarles a redoblar sus esfuerzos en favor del Príncipe, a quien por su parte, y en mi modesta esfera, le ofrecía hacer en mis escritos la justicia que me inspiraba mi convencimiento. Así lo cumplí en diversas ocasiones, particularmente en la Reseña histórica que precede al Antiguo Madrid; y al dar cuenta en una revista de actualidad de la muerte del Príncipe de la Paz, ocurrida en París en 8 de Octubre de 1851, me expresaba en los términos siguientes que me tomo la libertad de reproducir, como epílogo de este capítulo:
|
«Elevado personaje en la escena política, aunque alejado de ella hacía ya cuarenta y cuatro años, D. Manuel de Godoy, que era el decano hoy viviente de nuestra historia contemporánea, apenas a excitado la curiosidad de la generación actual, que solo le ha conocido en los libros, y eso con no poca pasión y encarnizamiento. »¿Quién hubiera predicho al serenísimo Príncipe de la Paz, al Gran Almirante, Generalísimo y Ministro universal de España e Indias; al Duque de la Alcudia y de Evoramonte, Señor del Soto de Roma y de la Albufera de Valencia; aquel que podía llenar de sus títulos cien pergaminos, y ostentaba pendientes de su cuello la regia insignia del Tolsón de Oro y todas las grandes condecoraciones de Europa; al poderoso valido, o más bien dueño, de sus reyes?, ¿quién le hubiera dicho que desde sus palacios de D.ª María de Aragón o de Buenavista donde regía a su antojo los destinos de veinticinco millones —31→ de hombres en ambos mundos; donde guardias especiales custodiaban su persona o abrían paso a su carroza regia; donde los primeros magnates del Reino asistían todos los miércoles a su corte y se disputaban una mirada o una sonrisa de su augusta faz; donde hasta los mismos monarcas venían a visitarle como pariente y amigo?; ¿quién le hubiera dicho, repetimos, que a casi medio siglo de distancia había de acabar su abandonada y triste vejez en una reducida habitación de la Rue Michaudière, núm. 20, cuarto tercero, y en un miércoles también, y servido únicamente por una cocinera y un ayuda de cámara? »Nosotros hemos visto a aquel coloso que vieron nuestros padres regir omnímodamente durante quince años los destinos de la Monarquía y los tesoros del Nuevo Mundo, reducido a la triste pensión de seis mil francos que le señaló Luis XVIII, viviendo pobremente en un piso cuarto; y tan resignado, al parecer, con su suerte y las asombrosas peripecias de su vida, que no era difícil hallarle sentado en una silla de los jardines del Palais Royal o de las Tullerías, entretenido con los niños que jugaban en derredor suyo, recogerles los aros y las peonzas, prestarles su bastón para cabalgar y sentarles sobre sus rodillas para recibir sus caricias infantiles. Otros de sus comensales en dicho jardín solían ser los cómicos de provincia, que se reúnen allí, como en Madrid en la plaza de Santa Ana, los cuales solían tomarle por un actor jubilado o un aficionado veterano y, le conocían únicamente por Monsieur Manuel, sin sospechar jamás que sobre aquella hermosa cabeza había descansado una corona efectiva de Príncipe; que aquellos hombros, hoy encorvados, había llevado suspendido un manto verdaderamente regio; que aquel anillo que aún brillaba en su mano era el anillo nupcial que colocara en ella una nieta de Felipe —32→ V y de Luis XIV. Viendo su sonrisa placentera, de benevolencia e interés, ¿cuántas veces llegarían a proponerle una plaza de regisseur o una covacha de apunte a aquel a quien habían obedecido ejércitos y armadas, que había hecho la guerra a la gran república, y que había celebrado tratados de potencia con el grande Emperador? »Ciertamente que la suerte singular de este hombre, tanto en su rápida y asombrosa elevación, como en su profunda caída y dilatada agonía, es notabilísima, y única acaso en los anales de la Historia. -La nuestra especialmente, tan próvida en azares de esta especie, no presenta, sin embargo, uno idéntico en ambos casos. -Don Álvaro de Luna y D. Rodrigo Calderón, muriendo en un cadalso en las plazas de Valladolid y de Madrid, concluyeron lógicamente se trágica historia. Antonio Pérez, sublevando el reino e intrigando en los extranjeros contra su perseguidor, sólo se le parece en haber dejado sus huesos en la vecina capital francesa. -El Conde-Duque de Olivares y el de Lerma, refugiados en sus estados o bajo la sagrada púrpura romana, apenas sobrevivieron a su desgracia. -El Padre Nithard, D. Fernando Valenzuela, Alberoni, Riperdá, la Princesa de los Ursinos y el Marqués de Esquilache, todos murieron alejados, sí, del teatro de sus triunfos, pero no olvidados y anulados completamente en grandeza política. -Godoy solo ha arrastrado durante casi medio siglo una existencia incógnita y miserable en presencia de los grandes acontecimientos europeos y sin figurar en ninguno de ellos: ha sobrevivido a su propia historia: ha oído sobre ella los juicios de la posteridad: ha asistido a sus propias exequias, y ha visto indiferente el olvido de tres generaciones. Sólo su muerte, a los ochenta y cuatro años de edad y cuarenta y cuatro de su caída, volvió a hacer resonar su nombre por —33→ un momento y a revelar a la capital vecina su existencia en ella. ¡Sólo algunos españoles, testigos de aquella respetable ruina, acompañaron su cadáver a la bóveda de San Roque, donde fue depositado mientras se le traslada a su patria! ¡Sólo las presentes líneas ha merecido a la prensa española la memoria del Príncipe de la Paz!». |
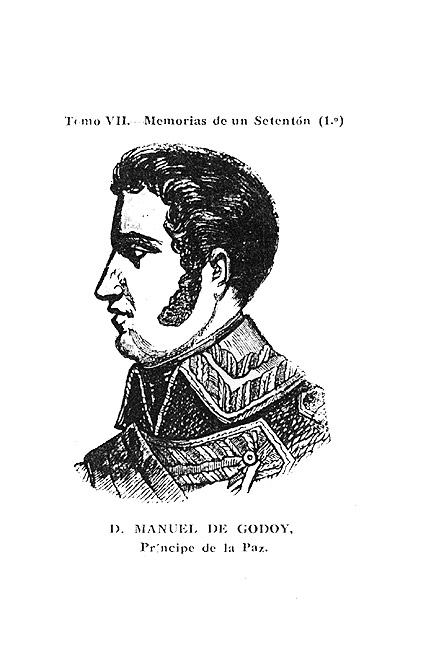
Esto decía yo en 1852, al ocurrir la muerte de D. Manuel Godoy, y sólo me resta añadir que este su último deseo de que sus restos fuesen trasladados a su patria, tampoco se vio realizado. -En mi último viaje a París en 1865, visitando, como de costumbre, el cementerio del P. Lachaise, y más especialmente aquel recinto que se extiende a la izquierda de la capilla, y que por el número de nuestros paisanos que allí descansan suelen llamar los dependientes del Cementerio La Isla de los Españoles; allí donde se encuentran, entre otros muchos enterramientos, los de Moratín, Urquijo, Fernán-Núñez, García Suelto y el tenor Manuel García, y no lejos del sitio en que se ve la sepultura del general Ballesteros, con su busto en bronce sobre una media columna, hay un pequeño espacio cercado por una reja, y a la cabeza de él se lee en una humilde losa que allí reposan los restos de D. Manuel Godoy, de aquel monstruo de la fortuna, y ejemplo también asombroso de la desdicha humana.
—[34]→ —35→
En los cuarenta días que median entre el 19 de Marzo y el 2 de Mayo ocurrieron notables sucesos, que iban desarrollando el terrible drama de 1808, iniciado por aquel alzamiento nacional. Pero como vuelvo a repetir que ni mi propósito ni la tierna edad en que me encontraba sean conducentes a escribir historia, que por otro lado está hecha y repetida hasta la saciedad, sólo habré de limitarme a trazar impresiones propias, a narrar algunos incidentes de los que pude presenciar o estaban al alcance de mi limitadísima comprensión. -Fácil me sería, consultando libros y periódicos, reproducir bien o mal una de tantas relaciones de aquellos trascendentales sucesos; pero esto, lejos de acrecer, entiendo que debilitaría el interés de este relato, que si alguno tiene, no puede ser otro más que la forma sencilla, veraz, íntima e infantil con que brota espontáneamente de mi pluma.
Sea el primero de aquellos incidentes o episodios (y acaso el único que pude presenciar materialmente) la entrada en Madrid del nuevo rey Fernando VII, verificada —36→ el día 24 de Marzo, a los cinco días del famoso motín contra el favorito y la abdicación de Carlos IV. -Esta entrada, verdaderamente triunfal, y acaso única en su género, dejó tan honda huella en mi memoria, que hoy, del después del tiempo trascurrido, la veo reproducida, en ella con toda lucidez, como en el mismo momento de su acción.
Trasladado, como toda la familia a un balcón de la calle Mayor y casa, hoy derribada, esquina a la de la Caza, que habitaba el sastre Domingo N., que solía vestirnos a los chicos, pude contemplar a mansalva y con toda la avidez propia de una criatura aquel solemnísimo suceso, en que un pueblo delirante, ebrio de entusiasmo, recibía a Monarca que alcanzaba a excitar todas sus simpatías y en quien cifraba todas sus esperanzas. -Venía a caballo, ostentado su juvenil persona, no exenta de arrogancia y dignidad; precedíanle cuatro batidores de Guardias de Corps y le seguía en un coche cerrado su hermano D. Carlos y su tío D. Antonio Pascual, con lo cual y una ligera escolta de la misma guardia concluía todo el cortejo, sin más carrozas ni comitiva, sin más tropas tendidas en la carretera, sin más arcos y decoraciones de las que con harta menos espontaneidad le fueron prodigadas después.
Pero a cambio de estas demostraciones oficiales, ¡qué sinceridad de aplauso, qué delirio de entusiasmo, qué vértigo de pasión, de idolatría! -He dicho que venía a caballo, y no es exacta la expresión; venía, sí, montado en un blanco corcel, pero ambos eran llevados materialmente en vilo por la inmensa muchedumbre, que apenas permitía al bruto poner los pies en el suelo, ni al jinete saludar con la mano ni con el sombrero a la apiñada multitud; hombre y mujeres, niños y ancianos se abalanzaban a él, a besar sus manos, sus ropas, los estribos de su —37→ silla; otros arrojaban al aire sus sombreros, o despojándose de sus capas y mantillas las tendían a los pies del caballo, y hubiéranse arrojado ellos mismos como los indios budistas bajo las ruedas del carro de Jagrenat. En tanto, de los balcones, buhardillas y tejados de las casas, no menos henchidos de gente, llovían flores y palomas, agitábanse los pañuelos, o subiéndose muchos a las torres de las iglesias, volteaban con frenesí las campanas, o disparaban cohetes y tiros de arcabuz. -No es posible describir esta escena; pero bastará decir que desde que se observó el movimiento ocasionado por la presencia de Fernando en la Puerta del Sol y Gradas de San Felipe el Real, hasta que llegó a pasar por bajo de los balcones en que yo estaba, medió más de una hora, y otra por lo menos debió trascurrir hasta su llegada al Palacio Real.
Embriagados con el entusiasmo los fidelísimos madrileños, apenas habían echado de ver que las tropas francesas, que al mando del príncipe Murat, cuñado del Emperador y Gran duque de Berg, habían entrado el día antes en la Capital, y que, según la más general e insensata creencia, venían exprofeso a colocar sólidamente a Fernando en el Trono, no habían hecho la más mínima demostración de cortesía, ni se habían presentado en la carrera, dando a conocer con este desvío la más absoluta reserva, cuando no una marcada hostilidad a la persona del nuevo Rey.
Y desde aquel mismo instante empezó a caer la venda de los ojos de los obcecados españoles, y empezó a germinar la sospecha sobre la verdadera índole de la presencia en España del ejército francés; al paso que desde aquel punto también empezó a verificarse la vergonzosa serie de humillaciones de Fernando y su Corte, a que correspondía el arrogante Murat con el desvío y reserva —38→ que sin duda le estaban recomendados por su cuñado el Emperador.
Esta humillante puja de mísera adulación y de artera falsía, consignada está en la historia, y sería inoportuno reproducirla aquí, tanto más, cuanto que sólo por ecos vagos podía llegar hasta mi tierna comprensión. Estos ecos no eran otros que los animados debates que escuchaba constantemente, sostenidos entre mi padre y sus amigos y comensales ordinarios. -Distinguíanse especialmente en estos diálogos y acaloradas disputas de sobremesa, iniciadas generalmente por el americano D. Juan de Dios de Campos (Santovenia), hombre culto y de alguna, aunque superficial, instrucción, grande admirador de Napoleón, cuya historia tenía sobre la mesa, partidario también de Fernando y adverso al favoritismo de Godoy; el cual tenía, o decía tener, algunas relaciones con los que rodeaban al nuevo Rey, y especialmente con el funesto personaje (D. Juan de Escoiquiz) que habíale servido de ayo, de preceptor y de consejero áulico (digno Melistófeles de tal Fausto), y que con las indiscretas inspiraciones de su torpe vanidad no paró hasta llevarle desde la prisión celda del Escorial hasta que le hubo entregado indefenso en Bayona, en manos de Napoleón. -Las humillantes cartas de Fernando, como príncipe y como rey, solicitando la amistad y protección del Emperador y la mano de una princesa de su familia; las vergonzosas adulaciones a Murat, llevadas hasta el extremo de entregarle con gran pompa la espada de Francisco I, rendido en Pavía, a la menor insinuación de «que le sería muy grato poseerla a su cuñado el Emperador», o prestándose a la superchería de la próxima venida a Madrid del mismo Napoleón, con el objeto de saludar a Fernando y afirmarle en el trono, a cuya sola idea respondía presuroso este, enviando primero a la frontera tres de los más caracterizados —39→ Grandes de España, luego a su hermano don Carlos, y por último, arrojándose en sus brazos él mismo con incalificable imprudencia y ceguedad; obra era todo de la fatuidad, ignorancia y ambición del canónigo toledano, de aquel nuevo D. Opas, cuyo orgullo fanático precipitó en semejante abismo al Rey y a la nación.
Todos estos fatídicos pormenores llegaban a noticia de mi padre por boca del americano Campos, obcecado todavía en aquellos errores de apreciación; pero mi padre, más receloso y chapado a la antigua, y que sólo consultaba a su propia conciencia y patriotismo, revolvíase diariamente contra estos sucesos, y apoyado con los naturales argumentos de los amigos y vecinos, los Sres. Cavia7, Cortijo, Gil de la Cuesta, Escandón y otros, armaban tales disputas, que aunque yo no alcanzaba a comprenderlas por el pronto, los años y la historia vinieron luego a hacérmelas descifrar.
Sólo recuerdo una mañana en que el amanuense de mi padre, D. José N. (a quien los chicos conocíamos por D. José Bujeros, a causa de los innumerables hoyos de viruela que desfiguraban su rostro y le convertían en una esponja), vino muy entusiasmado diciendo que aquel mismo día, llegaba el Emperador a Madrid, a consecuencia de lo cual estaban ya colgados los edificios de Correos, —40→ Aduana, Consejos, etc., y que el Rey en persona iba a salir a esperarle. -Pero el Emperador, que a la sazón no se había movido de París o de Milán, no llegó, como era de presumir, y en su lugar sólo se recibieron un par de botas y un sombrero (petit chapeau) de los que él acostumbraba a usar, todo lo cual fue solemnemente colocado en Palacio al lado de la cama imperial preparada para que descansase su imperialísima majestad8.
El pueblo de Madrid, testigo de tan insólitas ridiculeces, y agriado en lo más vivo de su orgullo por la insultante presencia de las tropas francesas y de su caudillo, el altanero Murat, se enredaba a cada paso en serias controversias, burletas y demasías con sus petulantes huéspedes, y la más mínima ocasión era un pretexto para que se iniciasen conflictos, que, si no graves por el pronto, auguraban bien inminentes otros mayores. Hombres y mujeres dirigían a los soldados franceses enconados apóstrofes o insultantes equívocos, animados por la seguridad de no ser comprendidos, y en toda la población surgieron de improviso canciones y tonadillas en loor de Fernando y de España. La más popular y primera en el orden de su aparición fue la que por su misma simplicidad llegó a verse reproducida hasta lo infinito desde Lavapiés hasta Maravillas, y desde la puerta de la Vega hasta la de Alcalá. Esta dichosa cantinela, que no se caía de los labios de mujeres y niños, tenía por estribillo la ridícula muletilla de «Juana y Manuela» en estos términos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Con estas y otras coplas de inocente rusticidad, acompañadas de panderos y guitarras, con que ensordecía la población, procurábanse acercar todo lo posible a la antigua mansión del favorito, a la sazón del príncipe Murat (palacio contiguo de doña María de Aragón), acompañando esta algazara con entusiastas vivas a Fernando, a la Religión, a la España, y a la Virgen de Atocha, todo con el piadoso objeto de mortificar en lo posible al enfadoso huésped, a quien por instinto cordialmente detestaban. -Este, por su parte, ganoso de recoger el guante, ostentábase casi diariamente al frente de sus tropas, luciendo su gentil persona, lujosa y casi extravagantemente ataviada, y su hermosa cabellera rizada en tirabuzones, que, al decir de algún historiador francés, hacíanle aparecer como el Apolo de Bellvedere a caballo, y pasando aparatosas revistas en el Prado, los domingos, después de la misa, a que asistían en la iglesia del Carmen Descalzo, hoy parroquia de San José, en la calle Alcalá.
Especialmente desde la salida de Fernando de Madrid, el pueblo no sabía ya contener su encono y ojeriza contra los franceses; en las calles, en los mercados, en los paseos, chocaba diariamente con ellos, y a pesar de la —42→ extremada vigilancia y precauciones de las autoridades españolas, cada día era señalado con un nuevo choque, que estaba a punto de convertirse en serio conflicto, ya en la Plaza Mayor o en la plazuela de la Cebada entre vendedores y soldados, ya en Carabanchel con motivo de una función del pueblo, ya en las revistas del Prado; hasta en la misma iglesia, de donde se salía todo el mundo cuando veía entrar a los franceses con redobles de tambores y músicas, y conservando en la cabeza sus gorras de pelo, profanación que a los ojos del pueblo era signo de su impiedad.
Todo esto por lo que respecta a las clases más populares, los manolos de Lavapiés y los chisperos del Barquillo, que se deshacían a entonar la consabida cantinela de Juana y Manuela, entre expresivos adjetivos de su cosecha. -Por lo que hace a las clases más decentes, y en el interior de las casas, puedo juzgar por la de mi padre cuán cercanas estaban a expresar aquellos mismos afectos. El ejército francés no era ya en su boca sino la tropa de gabachos y franchutes; el emperador Napoleón se había convertido en el Corso Bona o Malaparte, y en cuanto a su cuñado el Gran Duque de Berg, era ya designado como el Gran troncho de Berzas o cosa tal.
Entre tanto iban siendo conocidas las repugnantes escenas del drama que se estaba representando en Bayona; drama vergonzoso, en el cual los personajes, desde el Emperador a los Reyes padres, y desde Fernando a sus míseros consejeros, no parece sino que se esforzaron en inaudita puja de indignidad y de vergüenza.
Una tarde de los últimos días de Abril presentose en casa muy azorado el ya referido amanuense Bujeros, que venía de la imprenta de Eusebio Álvarez, donde había ido por encargo de mi padre, y volvía diciendo que acababa de presenciar un verdadero motín delante de aquella imprenta, —43→ porque, habiendo llevado unos oficiales franceses, para hacerla imprimir, la proclama de Carlos IV, en que se retractaba de su abdicación, y negándose, como era natural, el referido Álvarez a imprimirla sin orden del Consejo, hubo de llegar a noticias del pueblo el altercado, tomando este tales proporciones, que a duras penas pudieron escapar los oficiales franceses, estando en un tris que no empezase allí mismo el Dos de Mayo10.
La escena, pues, había cambiado completamente, hasta convertirse, de afrentosa y ridícula, en altamente trágica y solemne, y hasta el mismo, americano Campos, desengañado ya de sus ilusiones, convenía en la perfidia del Emperador de los franceses y en la incapacidad de Fernando y sus consejeros; hasta que en la tarde del domingo, 1.º de Mayo, regresó a casa muy agitado, prediciendo el riesgo de una inminente colisión sangrienta entre el pueblo y las tropas francesas, denostadas y silbadas estrepitosamente aquella tarde, al pasar, con Murat a su cabeza, por la Puerta del Sol.
Todo, el mundo sabe cómo y en qué proporciones tan inmensas estalló aquel movimiento en la mañana del siguiente día 2, y la Historia lo ha reproducido hasta en —44→ sus más mínimos detalles. Especialmente el Conde de Toreno, testigo presencial y activo en aquella heroica jornada, la pinta con sentida animación, y la lira del poeta y del músico la han ensalzado hasta convertirla en epopeya nacional.
Por mi parte, pobre criatura de cinco años escasos (los cumplí el día 19 de Julio de aquel año, tan célebre por la gloriosa jornada de Bailén, como nacido que era, en igual fecha de 1800), sólo habré de limitarme a consignar la fiel pintura del interior de mi casa y familia en tan tremendas horas, lo que, a falta de importancia general, habrá de ofrecer al menos algún interés relativo por su veracidad y su colorido. Y para trazarla en sus términos propios, vuelvo, pues, a abrazarme con el faldellín y la chichonera, y... ¡ojalá me la hubieran puesto aquella mañana!
Las diez poco más o menos serían de ella, cuando se dejó sentir en la modesta calle de Olivo la agitación popular y el paso de los grupos de paisanos armados, que con voces atronadoras decían: ¡Vecinos, armarse! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los franceses! -Toda la gente de casa corrió presurosa a los balcones, y yo con tan mala suerte, que al querer franquear el dintel con mis piernecillas, fui a estrellarme a la frente en los hierros de la barandilla, causándome una terrible herida, que me privó de sentido y me inundó en sangre toda la cara. Mis padres y hermanitos, acudiendo presurosos al peligro más inmediato, me arrancaron del balcón, me rociaron, que —45→ supongo, con agua y vinagre (árnica de aquellos tiempos), me cubrieron con yesca y una pieza de dos cuartos la herida y me colocaron en un canapé, a donde volví en mí entre ayes y quejidos lastimeros.
Este episodio distrajo a todos por el momento de la agitación exterior; pero arreciando el tumulto y escuchándose más o menos cercanos algunos disparos, hubieron de decidirse a cerrar los balcones, reforzando el cierre con los gruesos barrotes o trancas, que entonces eran de general uso en todos ellos, en gracia sin duda de la seguridad personal que ofrecía aquella sociedad. -Mi madre, sin desatender el cuidado del herido, acudió presurosa a encender algunas velas delante de una imagen del Niño Jesús, que encerrada en una urna de cristal campeaba sobre la cómoda, por bajo del tremor o espejo, y sacando luego su rosario, se puso a rezar con fervor. Mi padre fue, sin conseguirlo, a detener al amanuense (Bujeros), que se empeñaba en ir a la calle a ver lo que pasaba; y el americano Campos y su sobrino el guardia Montenegro también se marcharon, porque -decía este último- que a la menor señal de tumulto tenían orden expresa de encerrarse en su cuartel.
Pocos momentos después de haber salido de casa, se presentó en ella muy azorado otro individuo del Cuerpo, que por lo que pude entender se llamaba Butrón, y no sé si sería el mismo que después figuró en la guerra con el grado de general11; pero este no sólo venía a recoger —46→ a Montenegro, sino también a dejar su espada y alguna prenda de vestuario, para evitar, según decía, que los grupos de paisanos le obligasen a ponerse a su cabeza, pintando de paso lo formidable del alzamiento, con que dejó a mis padres en congoja extrema, e hizo a mi pobre madre reforzar con otro par de velas la imagen del Niño Jesús.
Pasaban las horas en tan crítica ansiedad, cuando vino a exacerbarla otro incidente aún más fatal, y fue el escucharse un tiro, disparado, al parecer, de la propia casa a que contestaron otros varios desde fuera, dirigidos a los balcones de ella, algunas de cuyas balas se estrellaron en las fuertes maderas de cuarterones o en los infinitos clavos de la puerta del portal, que había tenido cuidado de cerrar el zapatero remendón que hacía las de portero.
Aquí la consternación se hizo general, y creció de todo punto cuando a pocos momentos presentose muy demudado el inquilino del cuarto tercero (D. Tadeo Sánchez Escandón), confesando que él había sido el que había disparado su escopeta contra un centinela o piquete de franceses que estaba en la esquina de la calle del Carmen, y que sin duda este era el motivo de que los aludidos hubiesen contestado con otros disparos a los balcones y fuertes culetazos a la puerta, que, según después se supo, marcaron con las bayonetas con una X fatal12.
—47→En medio de la angustia general y de recriminaciones hechas al causante inadvertido de este desmán, hubo que atender por el pronto a su evasión, que verificó por una buhardilla o desván interior de la casa, en que mi madre tenía su bien provista dispensa, con lo cual quedaron algún tanto apaciguados los ánimos, si bien con el recelo que es de suponer.
Bien entrada la tarde, aparecieron patrullas de caballería, a cuyo frente iban las autoridades civiles y militares, varios consejeros de Castilla y hasta los ministros Urquijo y Azanza según se dijo, que, enarbolando pañuelos blancos, decían: «Vecinos, paz, paz, que todo está, compuesto»; cuyas voces parecían derramar unas gotas de bálsamo sobre los angustiados corazones; pero acabada de cerrar la noche, comenzaron a oírse de nuevo descargas más o menos lejanas y nutridas, que parecían (y éranlo en efecto) producidas por los Franceses, que inmolaban a los infelices paisanos a quienes suponían haber cogido con las armas en la mano. Estos cruentos sacrificios se verificaban simultáneamente en el patio del Buen Suceso, en el Prado a la subida del Retiro y delante de las tapias del convento de Jesús, en la Montaña del Príncipe Pío, y en otros varios sitios de la población.
A todo esto, mi madre redoblaba sus rosarios y letanías; —48→ mi padre se paseaba agitadísimo, y los chicos, y yo especialmente, por el dolor de mi herida, llorábamos y gemíamos, faltos de alimento, que nadie se cuidaba de prepararnos, y de sueño, que no podíamos de modo alguno conciliar. -Y las descargas cerradas de fusilería continuaban en diversas direcciones, lo que, supuesta la falta de resistencia y la sujeción del pueblo, daba lugar a presumir que los inhumanos franceses se habían propuesto exterminar a Madrid entero. -Y era, según se dijo después, que el sanguinario Murat, aplicando en esta ocasión el procedimiento seguido por su cuñado Bonaparte en sus célebres jornadas del Vendimiario, había dispuesto que en las plazas y calles principales, así céntricas como extremas, continuase durante toda la noche aquel horrible fuego, aunque sin dirección, y con el objeto de sobrecoger y aterrorizar más y más al vecindario. -¡Qué noche, Santo Dios! Setenta años se cumplen cuando escribo estas líneas, y siglos enteros no bastarían a borrarla jamás de mi memoria.
Muy entrada ya la mañana del siguiente día 3, apareció en casa el amanuense, a quien ya todos creíamos en el otro mundo, contando los incidentes del trágico drama del día anterior, y de que Dios se había dignado libertarle. Hablaba atropelladamente y como fuera de sí de las varias espantosas escenas de que decía haber sido testigo en la plaza de Palacio, donde, como es sabido, empezó el alzamiento del pueblo, cortando los tiros de los coches en que iban a ser trasladados los Infantes a Francia, y acometiendo con insano furor a la escolta de la caballería francesa; hablaba de haber visto más tarde en la Puerta del Sol la desesperada y casi salvaje lucha de la manolería con la odiada y repugnante tropa de Mamelukos franceses, a quienes apellidaban los moros, por su traje oriental: -decía haber visto meterse a las mujeres —49→ por bajo de los caballos para hundir en sus vientres las navajas, y encaramarse a los hombres a la grupa de los mismos para hacer a los jinetes el propio agasajo. Referíase también a la más seria y enconada lucha del Parque de Monteleón, y a las horribles venganzas del francés en revancha de la resistencia de aquellos héroes. De todo esto, que narraba Bujeros con su natural verbosidad, había, según mi padre, que rebajar un poco, haciéndole, sin embargo, las concesiones que reclamaba su natural andaluz; pero yo creo más bien que en la ocasión presente se quedó muy por bajo de la realidad.
EL 3 DE MAYO DE 1808. -(LOS ENTERRAMIENTOS DE LA MONCLOA)
Cuadro pintado por D. Vicente Palmaroli.
Poco después llegó a casa el americano Campos, que había pasado la noche y gran parte del día encerrado en el cuartel de Guardias de Corps; pero este, en vez de calmar con su presencia y sus palabras la congoja de mis padres, la acreció sobremanera, trayendo en sus manos la horrible orden del día o proclama de Joaquín Murat, que no se publicó hasta el día 4, es decir, después de haber recibido su bárbara ejecución13.
—50→Un grito de horror y de desesperación levantose entonces en toda la familia, considerando la inminencia del peligro de ver asaltada la casa de donde se había hecho fuego, y cuando no quemada, saqueada implacablemente y asesinados todos sus moradores; pero la ocasión no era sólo lamentable, sino angustiosa y fatal por extremo, y siguiendo el parecer autorizado del americano Campos, no había más partido que tomar que decidirse a abandonarla, repartiéndose la familia en las casas de los amigos más allegados. -Y no hubo más, sino con el sobresalto —51→ y angustia que puede presumirse, verificose este obligado abandono, yendo mi padre con parte de los niños a casa del Marqués del Castelar, y tocándome a mí con mi angustiada madre ir a refugiarme a casa de don José Fernández y Garrida, que estaba casado con una hermana del futuro orador y presidente del Congreso D. Álvaro Gómez Becerra. Esta casa se hallaba y se halla situada en la pequeña plazuela de Trujillos, formando escuadra con la del Sr. D. Cándido Alejandro Palacio, Conde de Berlanga de Duero, mi actual y querido amigo, y en ella permanecimos no sé cuántos días, hasta que publicada, con fecha del día 6, la nueva y sarcástica proclama del pro-cónsul Murat14, en que ofrecía ciertas —52→ seguridades, pudimos regresar a nuestros abandonados hogares, reuniéndose en ellos toda la familia, aunque en el estado deplorable a que nos reducía nuestra triste situación.
Por lo que a mí toca, es natural suponer que me distraería pronto, con mis hermanitos, de tan horribles sensaciones, y que sólo me preocupase algún tanto el dolor de la herida, que aún sentía en la frente; pero cuando, muchos años después, y ya hombre, contemplaba al espejo su profunda cicatriz, un sentimiento de orgullo se apoderaba de mí, exclamando como el Corregio: -«Anch'io son pittore». -Yo también fuí una de las víctimas del DOS DE MAYO.
—53→
La tercera y última jornada del gran drama de 1808 en Madrid tuvo su desenlace en los primeros días de Diciembre, cuando Napoleón en persona, al frente de un ejército numeroso, penetró en ella, no ya (como un tiempo se imaginaron sus moradores) cual amigo y aliado, sino como dominador y dueño absoluto de imponerla su yugo.
Pero antes de realizarse esta gran desdicha, y en los meses que mediaron desde el 2 de Mayo, ocurrieron sucesos, alternaron vicisitudes tales, que sería imposible de todo punto prescindir de ellas, si ha de darse el enlace debido a esta sencilla narración, por mucho que pretenda reducirla a los términos que me propuse.
Conviene, por lo tanto, trasladarnos en imaginación a los días que siguieron a aquel inmortal en que, ahogado en sangre el heroico ardimiento de los madrileños, hubieron de ceder necesariamente, ante fuerzas tan superiores a la inicua tiranía del pérfido Murat.
Arrojada ya la máscara, violadas y escarnecidas todas —54→ las seguridades del amigo, del protector, del huésped; y convertido el ejército francés y su odiado jefe en tiránico opresor de la capital, aprovechó los primeros momentos del terror producido por su crueldad para desembarazarse hasta del menor asomo de competencia en su autoridad omnímoda y exclusiva; dispuso la traslación inmediata a Francia de las personas de la Real familia que aún quedaban entre nosotros, entre ellas la del Infante D. Antonio Pascual, presidente de la Junta Suprema de Estado, que estaba encargada de la gobernación durante la ausencia del Rey, y la anuló virtualmente, poniéndose a su frente con el título de Lugarteniente general del Reino. -Por cierto que al desprenderse de su autoridad aquel menguado del Infante D. Antonio, y al poner el pie en el estribo del carruaje el día 4 de Mayo, tuvo la infeliz ocurrencia de despedirse de sus compañeros de la Suprema Junta con aquella donosa carta, denunciable ante el tribunal del sentido común, que empezaba con estas palabras: «A los señores de la Junta digo cómo me he marchado a Bayona» y concluía: «Dios nos la depare buena. Adiós, Señores, hasta el Valle de Josafat»; documento verdaderamente incalificable, que provocaría la risa si no produjese un hondo sentimiento de indignación y de lástima al contemplar en qué manos había caído la suerte y dirección de una nación heroica y animosa, arrojada de este modo a los pies del altivo dominador del continente europeo.
El pueblo de Madrid y el de España entera, respondiendo instantáneamente con viril energía a los impulsos de su patriotismo y de su honor, anatematizó de la manera más solemne tamañas ruindades como ofrecían simultáneamente en Madrid y Bayona todos los individuos de la familia Real. Pero por de pronto no podía hacer más que ahogar la voz de su encono y lamentarse en silencio de su inmerecida y horrorosa esclavitud.
—55→Por lo que puedo recordar (y prescindiendo de estas indicaciones generales, que acaso contra mi propósito se escaparon de mi pluma), la situación de Madrid en aquellos infaustos días, ante el cambio tan brusco de situación, no podía ser más terrible y angustiosa. Retraído el vecindario en sus casas, sin comunicarse apenas entre sí, y huyendo instintivamente de calles y paseos, donde pudiera ofenderle la odiada presencia de sus verdugos, estos y sus jefes pudieron a mansalva desplegar todo el lujo de su arrogancia y dar a conocer en sus Boletines los odiosos Manifiestos de Bayona; la renuncia vergonzosa de la corona de España en la persona de Napoleón; la transmisión que este tuvo a bien hacer de ella a favor de su hermano José; la formación del ridículo Congreso, y la presentación de una Constitución otorgada que había de regir en los extendidos dominios de España e Indias. Todo esto, acompañado de los correspondientes firmanes del gran Emperador, del flamante Rey y de sus lugartenientes generales Murat y Sabary, que sucedió a aquel en su pre-consulado. -Estas disposiciones, publicadas en la Gaceta, eran recibidas por la mayor parte del vecindario con la más profunda indignación, y en otros sitios con la más absoluta indiferencia o desprecio.
Así pasó todo Mayo, todo Junio y gran parte de Julio, aunque reanimándose algún tanto los espíritus con las noticias más o menos vagas que iban llegando del alzamiento general de las provincias, del aspecto formidable de la resistencia que se ostentaba ya desde las cumbres de Covadonga hasta las playas gaditanas, desde las gargantas del Pirineo hasta los pensiles valencianos o las llanuras de Castilla; del entusiasmo con que todos los pueblos unánimemente y con un impulso sobrenatural, espontáneo y enérgico, iban respondiendo al heroico grito lanzado el 2 de Mayo por el pueblo de Madrid.
—56→Entre tanto el nuevo rey José, a quien la voluntad soberana de su hermano había arrancado del solio de Nápoles (donde estaba por lo menos tolerado), para llamarle a servir de blanco a las iras, o más bien al menosprecio, de los españoles, colocando sobre su cabeza el I.N.R.I. ignominioso, resignábase a tomar posesión de una corona que tan de espinas se le anunciaba; y adelantándose hasta la capital con fuerzas suficientes, llegó a Chamartín el día 20 de Julio, y en el siguiente hizo su entrada en Madrid, en medio del más profundo desvío de la población; contraste verdaderamente asombroso con la recepción hecha a Fernando el 24 de Marzo. -¡Y las tropas francesas, que habían presenciado uno y otro suceso, mentalmente hubieron de compararle, y no dejarían de vaticinar las funestas consecuencias que de esta comparación deducían!
Repitiose, pues, absolutamente y en términos idénticos el espectáculo que había ofrecido el pueblo madrileño en 1710, cuando por una de las vicisitudes de la guerra de sucesión hubo de penetrar en su recinto el odiado Archiduque de Austria. Pero al menos este, en su buen criterio, viendo el silencio de las calles, la ausencia absoluta de la población, y el desairado papel que le tocaba representar, tuvo la feliz inspiración de volverse desde la Plaza por la calle Mayor, diciendo que Madrid era un lugar desierto; mas el pobre José, a quien estaba impuesta de orden superior la irrisoria corona, no pudo adoptar aquel partido, y entró en Palacio, si bien por entonces hubo de ocuparle muy contados días. -El Ayuntamiento de Madrid y el Consejo de Castilla, cediendo al miedo más bien que a convicción, dispusieron, sin embargo, que el próximo día 25, en que se celebra el Apóstol Santiago, se verificase la solemne proclamación de José, y se alzasen pendones por él en los balcones de la —57→ Panadería; ceremonia irrisoria, que se celebró en medio de la mayor indiferencia, ostentando el estandarte Real el Conde de Campo Alanje, por haberse negado a ello y huido el de Altamira, a quien correspondía como alférez Real15.
¡Y en qué ocasión subía a la picota, más bien que al trono de las Españas, este desdichado! Cuando ya empezaba a extenderse el rumor de una gran victoria alcanzada por las armas españolas (la gloriosa de Bailén, librada el 19 de Julio); rumores que, creciendo de día en día, alentaban el ánimo de los patriotas, al paso que acongojaban el de los pocos y atribulados parciales del francés.
Pero estos rumores tomaron consistencia; la verdad se abrió paso, y adquiriendo el carácter de absoluta evidencia, infundió tal desconcierto y pavura en las huestes —58→ invictas de Austerlitz y de Jena, que apresuradamente se dispusieron a levantar el campo y abandonar con su rey José la capital del Reino, como así lo verificaron, el día 1.º de Agosto.
Puede figurarse cualquiera la explosión del delirio universal a tan inesperado acontecimiento. -El pueblo del Dos de Mayo, libre de sus tiranos dominadores, vuelto a la vida patria, a los objetos de su cariño, de su admiración y de su culto; recibiendo sucesivamente y con muy cortos intervalos las asombrosas noticias del efecto producido por su heroico grito en todo el ámbito de la monarquía, que hoy celebraba la gloriosa jornada de Bailén; otro día la inmortal defensa de Zaragoza; ora el apresamiento en Cádiz de la escuadra francesa; ora la seguridad del auxilio de Inglaterra obtenida por los asturianos; ya la formación de Juntas provisionales; ya la improvisación de ejércitos enteros; el sacudimiento, en fin, general, unánime, y tal como no ha ofrecido jamás la historia de pueblo alguno, se entregaba, como es natural, a todas las demostraciones de su entusiasmo, y (preciso es también decirlo) a algunas deplorables demasías, hijas de su rencor y resentimientos contra las situaciones pasadas. -Pocas, sin embargo, fueron estas lamentables escenas, dirigidas contra los que, o por mala apreciación de los medios de resistencia, o por miedo, o por cálculo, se habían adherido a la causa entre ellas la más señalada y vituperable fue el bárbaro asesinato cometido en la persona del ex-intendente de la Habana D. Luis Viguri, grande amigo que suponían en Godoy, a quien arrastraron inhumanamente por las calles de Madrid, estableciendo un precedente que la gante aviesa se complacía en llamar La Viguriana, amenazando con igual suerte a todos los que calificaba de traidores.
Entre tanto el Consejo de Castilla (en quien por cierto —59→ hubiera sido de desear algún más tesón y valor enfrente de la dominación francesa) alentaba, hasta cierto punto, aquellas demasías, y como que hacía alarde de autorizarlas, faltando a todas las leyes y conveniencias. He aquí el papelito que encuentro entre los viejos de mi padre, y que copio a la letra hasta con su viciada ortografía:
|
«Casas confiscadas y mandadas vender por el Consejo para gastos de guerra: de diferentes traydores de la nación que marcharon con los franceses, como también los muebles hallados en ellas: -Primeramente la del Duque de Frías. -Las de los Negretes, padre e hijo. -Mazarredo. -Urquijo. -Azanza. -Ofarrill. -Marqués Caballero. -Cabarrus. -Marquina, Consejero de Castilla. -Durán, también de Castilla. -Amorós, de Indias. -García Suelto. -Moratín. -Angulo y Belasco. -Melón, juez de Imprentas. -Monota, agente de Negocios. -Moratus, canónigo de San Isidro. -Estala y Llorente, canónigos de Toledo. -Ervás. -Zea. -Romero. -Arribas. -Salinas. -San Felices. -La Condesa Jaruco. -Y hoy han prendido al Consejero Navarro y Vidal, que tantos favores hizo a Valencia quando el Duque de la Roca, y este ha escapado». |
Véase cómo el Consejo envolvía en la misma proscripción desde las personas de los ministros y superiores gobernantes, hasta las inofensivas de literatos y hombres de ningún carácter político.
Pero apartemos la vista de esta parte sombría del cuadro, para fijarla en el espectáculo indescriptible de entusiasmo y regocijo que presentaba en su conjunto el pueblo de Madrid. -Este no podía ser más halagüeño, y quisiera que mi pluma pudiera alcanzar a imprimirle su espléndido colorido. Diríase tal vez que el intentar siquiera trasladarle al papel es una temeridad, atendidos mis cortos años; pero a esto habré de contestar que ante —60→ tal espectáculo no había niños ni edades ni condiciones; todos éramos hombres, todos nos crecimos al sublime fuego del patriotismo, y sin gran dificultad hallo clara y distintamente estampado en mi imaginación el cuadro sublime que en aquellos momentos se desplegaba a mi vista.
A levantar y sostener aquel entusiasmo popular alzáronse las voces de nuestros más esclarecidos ingenios, los himnos del combate, las preces de la Iglesia y los cantos del pueblo en general. -El gran Quintana, apoderándose con segura mano de la lira de Tirteo, prorrumpió en aquella inmortal oda que empezaba:
|
«¿Qué era, decidme, la nación que un día», |
la cual no tiene precedente en nuestro Parnaso, por lo atrevido y patriótico del pensamiento, por lo vigoroso del estilo y lo apasionado del acento, no arrancado hasta entonces de las cuerdas de lira castellana.
Don Juan Nicasio Gallego exhaló de un modo incomparable los quejidos de la patria en su admirable y popular elegía «Al Dos de Mayo». -Don Juan Bautista de Arriaza entonaba su magnífica «Profecía del Pirineo», -y D. Francisco Sánchez Barbero, D. Antonio Sabiñón, D. Cristóbal Beña, todos, en fin, los predilectos hijos de las Musas hicieron estremecerse a un tiempo todos los corazones, hiriendo las fibras del patriotismo y del honor. La música, esta expresión sublime de los afectos del alma, vino a secundar aquella explosión del público sentimiento; y música y poesía, derramándose por la atmósfera, convirtieron en un concierto armonioso y unánime aquella explosión del entusiasmo popular.
En tanto empezaron a refluir a Madrid las tropas improvisadas en las provincias, ostentando, más bien que la organización militar y la apostura guerrera, sus pintorescos —61→ trajes berberiscos a par que los destellos de su valor y patriotismo. -Vinieron primeramente los valencianos y aragoneses con sus anchos zaragüelles, fajas, mantas y pañuelos en la cabeza a guisa de turbante, entonando aquella estrofa inmortal de la clásica jota:
|
o bien el himno de la heroica Zaragoza, libre recientemente de los horrores de su primer sitio:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguiéronles en 23 de Agosto las tropas andaluzas, las —62→ gloriosas triunfadoras de Bailén, algo más organizadas, y vestidas militarmente, con el general CASTAÑOS a su cabeza, las cuales fueron recibidas con una inmensa ovación al eco armonioso del himno de la victoria:
|
Reunidos unos y otros a los jóvenes voluntarios castellanos y al inmenso concurso del pueblo entero de Madrid, cuyo entusiasmo delirante llegó entonces a su apogeo, celebraron al siguiente día 24 de Agosto la solemne y verdadera proclamación de Fernando VII, que contrastaba brillantemente con la pálida farsa representada en el mes anterior a nombre del intruso José.
Todo era efusión y sincero alarde de patriotismo; hombres y mujeres, niños y ancianos, radiantes de alegría, ostentaban en sus sombreros y mantillas, en sus pechos y peinados, sendas escarapelas encarnadas con el retrato de —63→ Fernando VII en su centro; y prorrumpían en el famoso himno de guerra, cuya letra (que no es fácil saber a quien se debe) aplicaron, para mayor escarnio, a la música de la Marsellesa:
|
La población indígena madrileña, fiel, sin embargo, a sus primeros amores, volvía entusiasmada a requerir su Juana y Manuela, permitiéndose, sin embargo, algún otro escarceo más sentimental:
|
o dando rienda suelta a su sarcástico natural, cebábase en el desdichado Rey intruso, a quien apenas había podido conocer, pero que desde luego calificó de ebrio y [disolu- o dando rienda suelta a su sarcástico natural, cebábase en]17
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
He citado antes las inmortales composiciones de nuestros egregios vates en esta ocasión; pero como el pueblo no está a la altura, que digamos, de los Píndaros y Tirteos, no es de extrañar que a par de aquellos levantados intérpretes del entusiasmo nacional apareciese la falange de copleros, polilla del Parnaso y del sentido común, inundando la población con innumerables folletos, romances y jácaras, de que tengo a la vista un gran caudal; pero de los cuales me abstengo de hacer uso en gracia de sus autores y del paciente lector. -«Del sublime al ridículo (se ha dicho con razón) no hay más que un paso»- y este paso se dio a trote largo hasta el último confín. -De todas estas elucubraciones sólo quiero hacer excepción con una en que no sin cierto gracejo y donosura se hacía una —65→ parodia de la nueva Constitución de Bayona; y como es posible que no exista más ejemplar que el que yo tengo, me permitiré hacer un extracto de él19. Decía, pues:
|
La Constitución de España, puesta en canciones de música conocida, para que pueda cantarse al piano, al órgano, al violín, al bajo, a la flauta, a la guitarra, a los timbales, al arpa, a la bandurria, a la pandereta, a la zampoña, al rabel y toda clase de instrumentos rústicos. INTRODUCCIÓN
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las caricaturas, o más bien aleluyas groseras, chabacanas y hasta obscenas, no abundaban menos que los folletos chocarreros; y todos, o casi todos, iban encaminados a la persona del pobre José, a quien se pintaba metido en una botella y sacando la cabeza por el cuello de esta, ataviado como un naipe y con una copa en la mano, con el título El nuevo Rey de copas; en otro, danzando o haciendo ejercicios acróbatas sobre botellas, y otras tonterías de esta especie. -Sólo en una (que no pude por el pronto juzgar, pero que exhumada años después debajo de un ladrillo en que con otras muchas mi madre cuidó de enterrarla durante la ocupación francesa), sólo en una, repito, aunque groseramente dibujada, hallé un pensamiento agudo y gráfico que alabar.
Representaba, pues, unas montañas sobre las que había un cartel que decía: «Roncesvalles», y al pie de un peñascal se hallaba un mocetón medio soldado, medio contrabandista, fumando su cigarrito y con el trabuco al brazo, en tanto que por el desfiladero aparecía un soldado francés, el cual, echando mano al bolsillo, preguntaba al centinela: -«Monsieur, combien l'entrée?». -A lo cual —69→ contestaba el otor: «-Compare, aquí no ze paga la entráa, lo que ze paga ez la zalía».
El entusiasmo, en fin, y la confianza de los madrileños no conocía límites: creían ¡pobres ilusos! que con las parciales victorias obtenidas habían logrado terrorizar y hacer huir a los franceses; que todo había concluido ya, merced a la intervención de las Vírgenes de Atocha, del Pilar y de Covadonga, y que el mismo Napoleón no tardaría en devolverles sano y salvo a su adorado Fernando.
El Gobierno, empero, que no debía participar de aquella confianza, que era conocedor de la escasez y desbarajuste de nuestros medios de defensa; de lo improvisado, desnudo y falto de instrucción de nuestros ejércitos, y de los reveses parciales que sufrían en diversas partes del territorio, procuraba, sin embargo, encauzar el entusiasmo público, promoviendo alistamientos numerosos de voluntarios, suscriciones nacionales, a que todas las clases se apresuraban a concurrir, para atender a los gastos de la guerra, y sacar, en fin, el partido posible de los elementos de que podía disponer.
Para atender, pues, a estos inmensos compromisos para regularizar la resistencia, para crear un Gobierno superior que asumiese el poder y la responsabilidad, diseminados hasta entonces en las Juntas provinciales, se formó la Suprema central, que tomó posesión el día 25 de Setiembre en el palacio de Aranjuez, figurando en ella nombres tan respetables y queridos como los de Floridablanca, Jovellanos, Garay, Campo-Sagrado y otros, y a la que más tarde o más temprano hubieron de acatar las Juntas provinciales y sus tropas y caudillos respectivos.
Napoleón, en tanto, en quien los nombres de Madrid, Bailén y Zaragoza debían producir sin duda el más profundo despecho, sonando en sus oídos como el primer eco de la desgracia, revolviose agitado contra aquel inesperado —70→ y formidable contratiempo, y dando con su ojo certero a la insurrección española toda la importancia que tenía, determinó marchar en persona, a fin de contenerla y dominarla.
Penetró, pues, en España al frente de un aguerrido ejército y seguido de su hermano José y de sus más ilustres generales; y aunque el Gobierno español procuró salir a disputarle el paso con los pocos y discordes elementos de que disponía, estos fueron arrollados, como no podía menos, ante, tan formidable acometida: dispersas y destruidas delante de Burgos las escasas fuerzas al mando del joven e inexperto Conde de Bellveder (hijo del Marqués del Castelar), salvadas las gargantas de Somosierra con el arrojo e intrepidez con que había salvado los Alpes en la primera guerra de Italia, en medio del estupor y aturdimiento del Gobierno español, se presentó el día 1.º de Diciembre a las puertas de Madrid, intimándola su rendición.
La situación del Gobierno, o más bien de las autoridades de Madrid (porque la Junta Central había abandonado a Aranjuez precipitadamente), ante tan formidable apresto de tormenta próxima a descargar, y también ante la insensata temeridad del pueblo, que, sin conocer ni medir toda la extensión del peligro que se le echaba encima, resolvía denodadamente acometer una imposible resistencia; la situación, repito, de las autoridades de Madrid era la más comprometida y fatal. De un lado las intimaciones perentorias del Emperador, que les ordenaba la rendición; por otro, las vociferaciones y febril entusiasmo de la muchedumbre; la absoluta escasez de fuerzas propiamente militares, que no llegaban a 400 hombres; la presión de las masas del paisanaje, que acusándolos de traición y cobardía, les pedían armas y municiones, de que carecía por completo por completo, y la decisión y arrojo —71→ suficiente para defender un pueblo abierto, extenso y absolutamente virgen en esta clase de conflictos.
Procurose contemporizar por el momento con ambos extremos. El Marqués del Castelar, capitán general de Castilla la Nueva, procuraba entretener al Emperador con respuestas respetuosas de que iba a consultar a las demás autoridades para en su vista determinar lo conveniente; mientras que el Duque del Infantado, el Marqués de San Simón y el general D. Tomás Morla procuraban dar alguna unidad a la defensa intentada por las masas populares, abriendo zanjas y formando parapetos en las inmediaciones de las puertas, distribuyendo el armamento y municiones de que podían disponer, y procurando, en fin, calmar aquella excitación nerviosa, arrogante e insensata que dominaba al vecindario. -Este, que en un principio desconocía y hasta negaba el peligro, desempedraba las calles, armaba parapetos inútiles y hasta salía con denodado ademán por las afueras en dirección al campamento para habérselas cara a cara con el ejército francés; a los primeros reveses volvía, exasperado, su encono contra las autoridades, a quienes acusaba de traidoras, y hasta llegó al lamentable exceso de asesinar y arrastrar por las calles al regidor Marqués de Perales, hombre, por otro lado, favorito hasta entonces de la plebe, cuyo traje, modales y costumbres procuraba imitar, levantándole la absurda calumnia de haber hecho rellenar de arena los cartuchos repartidos al pueblo21.
—72→Napoleón, mientras tanto, instalado en el vecino pueblo de Chamartín y Palacio del Duque del Infantado22, ardía en ira con semejante dilación, y con excitaciones continuas a las autoridades españolas, las intimaba de hora en hora la rendición, con apercibimiento de tratar a la población de Madrid con el más terrible rigor. -En todo el día 2 hizo diferentes alardes de acometida, especialmente por las puertas de los Pozos, de Fuencarral y del Conde-Duque, contenidas en lo posible por los sitiados; hasta el día 3 acometió decididamente por el sitio más vulnerable e indefenso, por el Retiro, y abriendo una ancha brecha en sus tapias, se encontraron las tropas francesas dominando completamente Madrid. -Entonces fue cuando las autoridades se pusieron resueltamente a merced del Emperador, que (justo es decirlo) no abusó de su victoriosa posición, concediendo a Madrid una capitulación honrosa, que en casi todas sus partes fue religiosamente cumplida, pues no sólo no hubo las represalias, saqueos e incendios que se temían, sino que tampoco fue agravada con ninguna extraordinaria imposición. Todo esto, a no dudarlo, fue debido a las reiteradas súplicas de su hermano José, que no podía entrar en su capital desvastada o destruida, y también al propósito que desde luego se advierte en Napoleón de anunciarse como protector y regenerador, más bien que como dueño victorioso.
A este fin obedecían seguramente los nueve decretos —73→ que a su nombre, y prescindiendo absolutamente de su hermano, lanzó en los siguientes días desde su cuartel general de Chamartín, en los cuales, y a excepción de los dos primeros, altamente censurables, en que fulminó una proscripción contra varios grandes de España y consejeros de Castilla (proscripción, por fortuna, que no tuvo resultado), los demás encarnaban nada menos que un completo programa revolucionario aplicado a la nación española. -Suprimíase por ellos el Tribunal de la Inquisición, los derechos señoriales y las aduanas interiores; se disponía la reducción a una tercera parte de las comunidades religiosas, declarando sus propiedades bienes del Estado; se renovaba la venta suspendida de las Memorias pías; se prohibía la reunión de encomiendas en una sola persona, y se hacía, en fin, con el breve espacio de ocho días, lo que las Cortes de Cádiz tardaron en discutir y aprobar más de tres años.
Pero no es sólo lo sustancial de estos decretos lo que debió llamar la atención de los hombres pensadores y que anhelaban vivamente todas aquellas innovaciones, sino que fueron acompañadas de un Manifiesto del mismo Emperador a los españoles, documento de importancia suma por su espíritu y por su forma, y que con extrañeza hallo omitido por el Conde de Toreno cuando hace mención de aquellos decretos.
En dicho importantísimo manifiesto, escrito con una templanza desusada en el dominador de Europa, se reconoce bien el convencimiento que había adquirido de lo arriesgado de la empresa en que estaba empeñado, a par que sus deseos de aparecer con un carácter altamente liberal y progresivo, que esperaba le conquistara, antes que las armas, las simpatías del pueblo español. -Después de decir a este que había sido extraviado y conducido a una imposible resistencia por las pérfidas sugestiones —74→ de Inglaterra, hacíale ver lo inútil de la resistencia, y continuaba con estas palabras textuales:
|
«¿Cuál pudiera ser el resultado aún del suceso de algunas campañas? Una guerra de tierra sin fin, una larga incertidumbre sobre la suerte de vuestras propiedades y vuestra existencia. En pocos meses os habéis entregado a la agonía de las facciones populares. Algunas marchas han bastado para la defección de vuestros ejércitos. He entrado en Madrid. Los derechos de la guerra me autorizaban a dar un grande ejemplo y a lavar con sangre los ultrajes hechos a Mí y a mi nación. Sólo he escuchado la clemencia... Os había dicho en mi proclamación de 4 de Junio que quería ser vuestro regenerador, mas habéis querido que a los derechos que me habían cedido los Príncipes de la última dinastía, añadiese los de la guerra. Nada, sin embargo, alterará mis disposiciones. Quiero aún reconocer lo que haya podido haber de generoso en vuestros esfuerzos. Quiero reconocer que se os han ocultado vuestros verdaderos intereses, que se os han ocultado el verdadero estado de las cosas. Españoles: vuestro destino está en mis manos: desechad el veneno que los ingleses han derramado entre vosotros; que vuestro Rey esté seguro de vuestro amor y vuestra confianza, y seréis más poderosos, más fuertes que no lo habéis sido hasta aquí. He destruido cuanto se oponía a vuestra prosperidad y grandeza; he roto las trabas que pesaban sobre el pueblo: una Constitución liberal os asegura una Monarquía dulce y constitucional en vez de una absoluta; depende sólo de vosotros que esta Constitución sea vuestra ley, etc.». |
Hechas estas solemnes declaraciones, que sin duda debieron llenar de indignación a unos, de esperanza a otros —75→ y de asombre en general, un día, a mediados de Diciembre, y muy de mañana, Napoleón, acompañado de su hermano y numeroso séquito, abandonó la mansión de Chamartín, y penetrando en Madrid por la puerta de Recoletos, atravesó el Prado, calle de Alcalá, Puerta del Sol y calle Mayor, dirigiéndose al Palacio Real. -Subió pausadamente la escalera, y al llegar a la primera meseta, puso la mano sobre uno de los leones que asientan en la balaustrada, y dijo: «Je la tiens en fin, cette Espagne si desirée...». Paseó después su mirada por la magnífica escalera, y, añadió, volviéndose a su hermano José: «Mon frère, vous serais mieux logé que moi»23.
Penetrando después en los salones de Palacio se hizo enseñar el retrato de Felipe II, ante el cual permaneció silencioso algunos minutos: poco después regresaba a su campamento de Chamartín, y al siguiente día emprendía su marcha a Galicia, con el objeto de hacer reembarcar a los ingleses.
Tal fue la rapidísima y única visita de Napoleón a la capital de España.
—[76]→ —77→
Los trascendentales acontecimientos acaecidos durante la segunda mitad del año 1808, y la vertiginosa rapidez con que se sucedieron, me obligaron a mi pesar, en el capítulo anterior, a extralimitarme de mi propósito, penetrando algún tanto en el dominio de la Historia, siquiera no fuese más que para señalar la marcha de los asuntos exteriores con relación al cuadro íntimo que me propuse trazar en el presente relato.
Pero encerrado hoy este en sus propios límites, habiendo sucedido a la agitación pasada el desaliento y la congoja de una situación absolutamente pasiva; reducido el vecindario de Madrid a la estrecha esfera de una triste cautividad dentro de sus hogares; ahogadas las voces de su pasada alegría, e interrumpido bruscamente su sistema de vida, sus negocios y sus expansiones más natura les, el cuadro que hoy me toca reseñar no puede ser ni más íntimo, ni más limitado al doméstico techo. Y en este supuesto, no sé si mi pluma acertará a prestarle algún interés, que mitigue o atenúe en parte su obligada —78→ monotonía y desaliento. Cuatro años mortales de cautiverio, de agonía y de incomunicación absoluta con el resto de España no son en verdad elementos muy propios para darle la animación y el movimiento que pude acaso ofrecer al lector en los capítulos anteriores.
Teniendo, pues, la vista en derredor mío, en el primer período de aquella tristísima situación, o sea a los principios de 1809, veo a mi buen padre, patriota hasta el fanatismo, sumido en el mayor abatimiento y amargura. Habiendo hecho alto por completo en su vida laboriosa y animada, abandonado de casi todos los amigos y comensales de que anteriormente hice mención, varios de los cuales habían corrido a Sevilla y Cádiz a la sombra del Gobierno Nacional, otros a encerrarse en sus apartadas provincias, y algunos, en fin, cediendo a la necesidad más bien que a la convicción, adherídose, en sus cualidades de empleados, a una bandera que en el fondo de su corazón rechazaban; la animación y la alegría huyeron de la casa, y mis excelentes padres, que no podían abandonarla con su dilatada familia de cinco hijos menores, no tuvieron más remedio que agruparlos en su derredor, prodigándoles las muestras de su ternura, y confiando a la Divina Providencia el amparo y auxilio en su desgracia, entretenían sus obligados ocios con lecturas piadosas y morales, tales como el Año Cristiano y las Dominicas, del P. Croiset; el Evangelio en triunfo, de Olavide, o las Soledades de la vida y desengaños del mundo, del doctor Cristóbal Lozano; alternadas de vez en cuando con alguna historia, como la de Mariana o la de Ortiz, y la Monarquía hebrea, del Marqués de San Felices. -Toda otra lectura que pudiera recordarles la dominación extranjera, tal como el Diario y la Gaceta de Madrid, era absolutamente rechazada por mi padre, que llevó la exageración en este punto hasta rayar en el sublime —79→ del ridículo, asentando sucesivamente en la Guía de Forasteros del año 1808 (que tengo a la vista) unas notas que decían: -«Valga para 1809», -«Valga para 1810», etc., -sin tener en cuenta que no había ya un solo nombre colocado en la posición en que en ella aparecía.
Así pasaban meses y meses en aquella tristísima inacción, y así trascurrió todo el año de 1809, en el que, cumplidos los seis de mi edad, empecé a ir a la escuela de primeras letras, a cargo de D. Tomás Antonio del Campo y Fernández (que la tenía en la próxima calle del Carmen, frente a las gradas del convento), y allí, bajo la férula de aquel clásico tipo del pedagogo, cuya estampa y discurso no hubieran desdeñado Quevedo ni el Padre Isla para sus donosos protagonistas, y con el obligado acompañamiento de palmeta y disciplinas, empecé a declinar maquinalmente nominativos y conjugar verbos con aquella ramplona monotonía que regalaba nada menos que el período de tres años para las primeras letras, o sea el arte de leer, escribir y contar.
Pero al fin, como todas las situaciones, aún las más tirantes, no pueden ser eternas, tendiendo naturalmente a modificarse, o por lo menos a neutralizar sus efectos con el bálsamo de la conformidad y de la esperanza, aquel angustioso estado iba poco a poco perdiendo su carácter agudo para pasar al de crónico y tolerable; y los espíritus, sobrecogidos por la común desgracia, iban dando lugar a cierta expansión de confianza y de consuelo.
Volvieron, pues, a reunirse y comunicarse, aunque con las necesarias precauciones, los desdichados patriotas que contra su voluntad hubieron de quedar en Madrid, y en su consecuencia, tornó a verse frecuentada la casa de mi padre por un reducido número de amigos y vecinos, de absoluta conformidad en ideas y propósitos. Venían —80→ pues, ganosos de comunicarse sus sueños patrióticos, sus esperanzas y deseos, y no ya con el rencor ni el desaliento que antes les dominaran, sino con cierta satisfacción, cierta entera y hasta alegre confianza, que contrastaba con la amargura y abatimiento anteriores. -Mas como también sea cierto que todas las cosas, aún las más serias y solemnes, tienen siempre su lado cómico, según el punto desde donde se las mira, no quiero ocultar a mis lectores que yo, aunque tierna criatura, inclinado por sentimiento innato a buscar en todo y por todo este lado cómico-satírico, presenciaba con fruición aquellas reuniones de mi buen padre y sus amigos.
Paréceme, pues, estarlos viendo en las primeras horas de la noche, y antes de entregarse a las dulces emociones del clásico Mediator, en tanto que mi madre y las respectivas esposas, agrupadas, en torno del brasero, hacían sus labores o comunicaban con el grupo infantil en inocentes cuentos o en juegos propios de la edad; los señores mayores se despachaban a su gusto, complaciéndose en tejer fábulas sobre la situación de los negocios públicos; fábulas, por supuesto, análogas a sus esperanzas y deseos, y que a pocos instantes de concebidas pasaban por axiomas a los ojos de sus mismos inventores.
Lo más chistoso de esta escena era cuando se ponían a glosar los Boletines y Diarios del Gobierno francés (que alguno de los asistentes había logrado introducir en casa de mi padre contra su voluntad), comentando a su manera y siempre por el lado favorable e inspirado por aquel «No importa» característico de nuestra nación, que tantas veces la hizo triunfar de sus enemigos.
BUSTO DE NAPOLEÓN
I
Vaciado, sobre el natural, por el doctor Auton-Marchi.
(De «El
Semanario Pintoresco Español». Año
1836)
Decían, v. gr., aquellos Boletines: «-En la acción de tal perecieron quinientos franceses». Al instante no faltaba —81→ uno que exclamaba: «Algunos más serán». -Continuaba luego el Boletín diciendo: -«Y cinco mil de los españoles», -y todos prorrumpían exclamando: -«¡Ya se ve! ellos ¿qué han de decir?». -Aseguraban que tal plaza había sido ocupada por los enemigos. -«Imposible». -Hombre, que lo dicen las cartas. -«Se equivocan las cartas». -Que lo dan de oficio los periódicos. -«Mienten los periódicos». -Que los franceses han forzado el paso de Despeñaperros. -«¡Qué han de forzar!». -Que han entrado en Andújar, en Córdoba, en Sevilla... -Entonces mi padre solía acortar la relación, diciendo con aire misterioso y satisfecho: -«No hay cuidado, todo eso no es más que un ardid del Lord; dejarlos que se internen». -Con lo que todos se daban por satisfechos y conformes, y se disponían a entablar su partida. -Estando en esto, solía entrar otro de los contertulios, y dirigiéndole todos los circunstantes el saludo ordinario. -¿Qué hay de nuevo? -no dejaba nunca de contestar: -«¡Hombre, yo no sé, dicen que se van... dicen que vienen los nuestros...». Con lo cual todas las esperanzas se fortalecían, y aun no faltaba alguno de los tertuliantes que, descolgando el mapa de España, probaba geográfica y estratégicamente que no era posible que el ejército francés pudiera pasar por aquella angostura que señalaba el plano a las gargantas de Sierra-Morena; y suponiendo colocada nuestra caballería en lo más empinado de la Sierra, hacía acampar la artillería en medio del Guadalquivir.
Entre tanto mi padre, haciendo suspender por algunos minutos estos planes estratégicos, tomaba de manos de alguno de ellos la Gaceta de Madrid, y con cierta soflama mezclada de ironía (que como buen salamanquino poseía en alto grado) leía por acaso alguno de los decretos de José, diciendo: -«D. José Napoleón, por la gracia, DEL —82→ DIABLO, rey de las Españas como de las Indias...». -y a las pocas líneas arrojaba el diario, diciendo: ¡Cosas de esa canalla!
Y por cierto que este desdén, o más bien este encarnizamiento de mi padre y los demás patriotas contra las disposiciones del llamado Rey intruso, si pudieron tener razón de ser en los momentos y condiciones en que se promulgaron, el tiempo y la reflexión han venido a modificar mucho aquel concepto.
A la vista tengo en este momento los dos tomos únicos publicados de dichos decretos (que comprenden solamente el año de 1809 y medio de 1810), y forzoso es recoger que, aparte del pecado original de su procedencia, no eran otra cosa que el desenvolvimiento lógico del programa liberal iniciado por Napoleón en su manifiesto y decretos de Chamartín; y que, inspirado José por sus naturales inclinaciones y sus buenos deseos, y firmemente secundado por un Ministerio compuesto de hombres ilustrados y de ideas tan avanzadas como D. Mariano Luis de Urquijo, D. Miguel de Azanza, D. Gonzalo Ofarril, el Conde de Cabarrús, el general de marina Mazarredo, el Marqués de Almenara y D. Sebastián Piñuela (los mismos que habían sido nombrados ministros por Fernando VII a su advenimiento al trono), aplicaban a la gobernación del Reino las ideas, las disposiciones y los hechos que después habían de discutir y adoptar las Cortes de Cádiz, y que eran el desideratum de la porción de españoles (corta en verdad a la sazón) que suspiraba por a la dominación del poder absoluto.
Así vemos que por aquellos decretos de José quedaban suprimidos (además de la Inquisición y el Consejo de Castilla, los derechos señoriales, las aduanas interiores —83→ y otros que ya lo habían sido por Napoleón en Chamartín) el Voto de Santiago, el Consejo de la Mesta, los fueros y juzgados privativos, las comunidades regulares de hombres en general, el tormento y la pena de muerte en horca, y la de baquetas en el ejército. -Mandábase además establecer una nueva y más lógica división territorial en treinta y ocho prefecturas o departamentos; -se creaba la Guardia Cívica, tímido ensayo, pero ensayo al fin, de la Milicia Nacional; -se daba nueva forma a los sistemas de Beneficencia y de Instrucción pública, declarándolos exentos en sus bienes de la desamortización; -se creaba un colegio de niñas huérfanas, un conservatorio de Artes y un taller de Óptica. -Se ampliaba el Jardín Botánico con la huerta de San Jerónimo; -se mandaba crear en Madrid la Bolsa y Tribunal de Comercio, reglamentándolos y estableciéndolos provisionalmente en San Felipe el Real, mientras se levantaba el edificio propio en el terreno del Buen Suceso. -Se disponía asimismo la creación de un Museo Nacional, donde habían de colocarse las pinturas de los célebres autores que adornaban los palacios Reales y las iglesias de los conventos suprimidos, y se disponía trasladar a las catedrales los monumentos o entierros de los hombres célebres que estaban en dichos conventos. -Otro museo se mandaba formar en el Alcázar de Sevilla con los cuadros de su famosa escuela; -ordenose asimismo restaurar la Alhambra de Granada y concluir el palacio de Carlos V; -promulgábase también un buen reglamento de teatros, mandándose colocar en los de Madrid los bustos de Lope y Calderón, Moreto y Guillén de Castro; -subvencionó además el rey José al insigne actor Isidoro Máiquez (a quien hizo venir de Francia, donde se hallaba emigrado desde la gloriosa jornada del 2 de Mayo, en que tomó parte activa), -y dispuso abrir una información científica, compuesta —84→ de los médicos Morejón y Arrieta y del arquitecto don Silvestre Pérez, para buscar en la iglesia de las Trinitarias los restos de Cervantes, mandando colocar su estatua en la plaza de Alcalá de Henares. -Por último (y acaso fue la única de estas acertadas disposiciones que pudo llevar a cabo), se suprimieron los enterramientos en las iglesias; prohibición mandada desde el tiempo de Carlos III, y que no tuvo efecto hasta que se construyeron los dos cementerios generales de Madrid al Norte y Mediodía24.
Paréceme, pues, que ahora, que han pasado las circunstancias aflictivas en que fueron proclamadas por primera vez esas ideas y dictadas aquellas disposiciones (que con el transcurso del tiempo han venido a ser otros tantos hechos consumados), no habrá quien en este punto deje de hacer justicia a la Administración de José Bonaparte, y que los mismos hombres insignes reunidos en Cádiz, que poco después discutían y elaboraban aquel propio sistema, habrían de reconocer que el intruso José, con sus ministros y consejeros, les indicaban el rumbo hacia una situación más conforme con las ideas modernas.
—85→Y de este modo se explica también que muchos hombres ilustrados, seducidos por estas y preocupados también con la casi imposibilidad de la resistencia, se inclinasen a este lado de las banderas militantes, contándose entre ellos sujetos tan eminentes por su saber y merecimientos como Meléndez Valdés, Cambronero, Moratín, Salas, Hervás, Viegas, Silvela, García Suelto, Marchena, Burgos, Reinoso, González Arnao, Melón, Amorós, Badía y Leblich, Centeno, Hermosilla, Lista, Muriel, Miñano, Estala, Llorente y otros mil que sería prolijo citar, que si disentían de los patriotas refugiados en Cádiz sobre la posibilidad del triunfo de las armas nacionales, no les quedaban a la zaga en sentimientos de liberalismo y de progreso.
Pero el Gobierno de José tenía su pecado original, que era la odiosa usurpación que representaba; y por otro lado, estas ideas revolucionarias, que se proclamaban en Madrid o discutían en Cádiz, eran -¿por qué negarlo?- completamente repulsivas a la inmensa mayoría del pueblo español, como lo demostró claramente al regreso de —86→ Fernando VII en 1814, y lo experimentaron, bien a su costa, los hombres ilustres de una y otra procedencia, confundidos y envueltos en la desgracia común. -De este modo los liberales del Gobierno de Madrid, que iniciaban la revolución, fueron vencidos por sus correligionarios de Cádiz, que la proclamaban también, y estos, a su vez enviados a presidio por Fernando VII; con lo que todos quedaron iguales, y punto concluido.
Desgraciadamente (y conviene repetirlo muy alto), entre los que siguieron las banderas de Napoleón, entre los afrancesados, como gráficamente les apellidó el público entonces, y después ha confirmado la Historia, no todos eran movidos por la disculpable desconfianza del triunfo nacional, ni tampoco por la risueña perspectiva de un sistema de Gobierno más de acuerdo con las ideas del siglo, sino por cálculos de interés egoísta, de ambición de mando o de refinada maldad. -Entre estos descollaban los jefes, comisarios y agentes de aquella abominable policía; los vocales de las juntas criminales y comisiones militares; los alcaldes de Corte (estos con alguna honrosísima excepción) y los militares juramentados, que por cobardía o por despecho se alistaron bajo las banderas de José. -Los inicuos procedimientos de estos malos hijos de España contra sus infelices convecinos, caídos en sus redes por denuncias o sospechas de connivencia con los emigrados a Cádiz, o por simple parentesco con los patriotas, eran obra exclusiva de los pérfidos esbirros, de los monstruos sanguinarios que, por equivocación sin duda, se llamaban españoles. Los nombres de Arribas, ministro de Policía, del intendente general Satini, del comisario Angulo y otros, que resonaban constantemente en mis oídos infantiles, reaparecen en mi memoria con los más odiosos colores, y merecen ser objeto hoy, como entonces, de la execración general.
—87→La tendencia fatal que inclinaba a un Gobierno usurpador a la propia defensa y a dictar medidas completamente contrarias a la voluntad nacional, a su historia y a sus sentimientos más arraigados, tales como el imponer sacrílegos juramentos de adhesión, bajo la pena de odiosas confiscaciones y persecuciones de todo género; los forzosos empréstitos, impuestos y estancos ideados por el ministro de Hacienda Cabarrús para sostener una Hacienda que no tenía más horizonte que el término de Madrid; la creación de Cédulas hipotecarias, especie de asignats, por que habían de canjearse los vales Reales y todos los demás valores fiduciarios; la depreciación consiguiente de estos, y por consecuencia, la ruina de la Caja de consolidación, del Banco de San Carlos, de las Compañías de los Cinco gremios, de Filipinas, de la Habana, de la villa de Madrid y demás establecimientos que guardaban y sostenían la fortuna nacional, y los nuevos y onerosos impuestos a la propiedad, a los alquileres y los consumos, redujeron a la población de Madrid a un extremo indecible de miseria. -Y alternando con estas ruinosas medidas otras injustas o pueriles, como la supresión de todos los títulos y grandezas, sustituyéndolos por otros de la nueva aristocracia josefina; las de las antiguas Órdenes militares y civiles, inclusa la del Toisón de Oro, que fueron reducidas a una sola y única, titulada Orden Real de España -aunque en el público era conocida por Orden de la Berenjena-, otras a este tenor, a cual más desatentada, constituían el reverso de la medalla y formaban contraste en la práctica con la teoría ilustrada, liberal y tolerante, explanada en los decretos de José.
Este desdichado, a quien sin duda cabía la menor parte en los odiosos procedimientos de sus ministros y satélites, venía a asumir, sin embargo, sobre su cabeza los efectos del odio universal, y hasta sus mismas buenas cualidades, —88→ que reconoce el Conde de Toreno cuando le pinta suave de condición, instruido y agraciado de rostro, y atento y delicado en sus modales, éranle imputadas como graves y repugnantes defectos. -Su afición a la molicie y los placeres le había granjeado entre la multitud el concepto de ebrio y disoluto; su genio afable y comunicativo le valió el título de charlatán de feria y digno de aparecer en la escena (como sucedió años después) en farsas provocativas a la risa o al desprecio; y cerrando los ojos a la misma evidencia, continuaron creyéndole tuerto y contrahecho, y demás lindezas por el estilo, todas contrarias a la verdad25.
Ni sirvió tampoco para mitigar aquel, odio, ni para modificar —89→ este concepto, el celoso entusiasmo con que José (cuyo reino, como el de León de Armenia en tiempos de Juan I, se encerraba dentro de las tapias de Madrid) se entregó con todo ardor al intento de rejuvenecerlo, haciendo ensanches considerables, trazando planes magníficos y forjándose la ilusión de un largo y próspero reinado.
A este efecto empezó por hacer derribar las manzanas de casas números 431, 32 y 33, que ocupaban, con el jardín llamado de la Priora, todo el espacio que hoy abarca la plaza de Oriente del Real Palacio, y que ahogaban su vista y dificultaban su acceso; cayeron también las que le estrechaban por el arco del la Armería, y desenterrando del archivo de Palacio el proyecto del arquitecto Saquetti, se proponía echar un puente desde la Cuesta de la Vega a las Visitillas de San Francisco, cuyo grandioso templo había designado como salón a las futuras Cortes. -Volviendo al lado oriental, intentaba derribar el teatro de los Caños, y ensanchando la calle del Arenal hasta la Puerta del Sol, formar con la calle de Alcalá un magnífico boulevard. -Otros muchos derribos (algunos ciertamente no tan indicados por la necesidad), tales como el de las parroquias de San Martín, Santiago, San Juan y San Miguel, y el de los conventos de Santa Ana, Santa Catalina, Santa Clara y los Monteses (este ciertamente lamentable, por la pérdida de su preciosa fachada, obra del célebre arquitecto D. Ventura Rodríguez), para ensanchar los sitios o abrir las plazuelas que aún llevaban sus nombres, le valió entre la plebe el nuevo epíteto de El Rey Plazuelas, y le atrajo más y más la animadversión de las almas piadosas y la general de todo el pueblo de Madrid.
Su situación en medio de él era insostenible, y justamente desconfiado por las muestras de descortesía o menosprecio —90→ que obtenía de la población, se aisló completamente en ella; renunció a presentarse en calles y paseos; y limitando sus excursiones a la vecina Casa de Campo, hizo construir la balaustrada de piedra que termina la plaza del Mediodía, o del Reloj; suavizó las bajadas al Campo del Moro, y abrió el túnel que por debajo del paseo de la Virgen del Puerto conduce más directamente a aquella Real posesión. De este modo fue como José Napoleón permaneció en Madrid durante cuatro años, sin que apenas la población notase su presencia.
Pero nada más propio para dar a conocer la opinión del vecindario sobre su persona y las de los franceses que la siguiente anécdota, que yo he oído muchas veces en boca de su mismo protagonista, el Sr. D. Carlos Gutiérrez de la Torre, mi buen amigo, persona tan conocida y apreciada en la buena sociedad de Madrid, y que falleció hace pocos años.
Era hijo del Corregidor D. Dámaso de la Torre, el cual, queriendo sin duda congraciarse más y más con su soberano y darle un sahumerio de incensario cortesano, llevó un día a su presencia a su hijo único Carlitos, niño a la sazón de siete a ocho años de edad, vestido con el uniforme de la Guardia Cívica creada por José; y al presentar a este a su hijo ataviado de aquella manera, correspondió el Rey acariciando al muchacho y diciéndole en su lenguaje franco-italiano: ¡Oh, bravo, bravo enfan! ¿E per qué tienes tú qüesta spada? -«Para matar franceses» -dijo resueltamente el hijo del Corregidor, el cual, todo turbado y balbuciente, acabó de... echarlo a perder (que decía aún más gráficamente D. Carlos), diciendo: «Señor, perdone V. M.; cosas de chicos; lo que oye a los criados y por ahí...»; con lo cual acabó de remachar el clavo y hacer más sensible al Rey el delicioso epigrama del hijo del Corregidor de Madrid.
—91→
Pero una calamidad, superior aún a la dominación extranjera, a sus ruinosas exacciones y a los rigores de su abominable policía, principió a dibujarse desde el verano del año 11 en el horizonte matritense; esta calamidad suprema y jamás sospechada en la villa del Oso y el Madroño era ¡el hambre!, el hambre cruel, no sufrida acaso en tan largo período por pueblo alguno, y con tan espantosa intensidad. -Las causas ocasionales de esta plaga asoladora, que llegó a amenazar la existencia de toda la población, no podían ser ni más lógicas ni más naturales. Cuatro años de guerra encarnizada, en que, abandonados los campos por la juventud, que había corrido a las armas, dificultaba cuando no suprimía del todo su cultivo; las escasas cosechas, arrebatadas por unos y otros ejércitos y partidas de guerrilleros; interrumpidas además casi del todo las comunicaciones por los azares de la guerra y lo intransitable de los caminos, y aislada de las demás provincias la capital del Reino, cuya producción es insuficiente para su abastecimiento, no era necesaria gran perspicacia para pronosticar que en un término de dado, y sin recurrir a otras presunciones más o menos vulgares y temerarias, había de resultar la escasez más absoluta, y comparable sólo a la de una plaza rigurosamente sitiada.
Este momento angustioso llegó al fin hacia Setiembre de 1811, y a pesar de los medios empíricos adoptados por el Gobierno para luchar con la calamidad, tales como arrebatar de los graneros de los pueblos circunvecinos —92→ todas las mieses y los frutos para traerlos a Madrid, obligar a los tahoneros a cocer un grano que no tenían y a fijar para su venta un precio imposible de sostener, la escasez iba creciendo día a día, y los precios en el mercado subiendo proporcionalmente, en términos tales, que para la mayor parte del vecindario equivalía a una absoluta prohibición. -En vano la industria y la necesidad hacían redoblar el ingenio para sustituir con otros más o menos adecuados los más indispensables artículos del alimento usual; en vano el pan de trigo candeal, que, tan justo renombre valió siempre a la fabricación de Madrid, fue sustituido por otro mezclado con centeno, maíz, cebada y almortas; en vano se adoptó, para compensar la falta de aquel, a la nueva y providencial planta de la patata, desconocida hasta entonces en nuestro pueblo; en vano se llegó al extremo de dar patente de comestibles a las materias y animales más repugnantes; la escasez iba subiendo, subiendo, y la carestía en proporción, colocando el necesario alimento fuera del alcance, no sólo del pueblo infeliz, sino de las personas o familias más acomodadas. -Baste decir que en los primeros meses del año 12 llegó a venderse en la plaza de la Cebada la fanega de trigo candeal a 540 rs., lo que daba una proporción de 18 y 20 rs. el pan de dos libras (que sólo se vendía de esta calidad en las tahonas de la calle del Lobo y plazuela de Antón Martín), y los garbanzos, judías, arroz, hasta la misma patata, todo seguía en sus precios la misma espantosa proporción.
En situación tan angustiosa y desesperada, las familias más pudientes, a costa de inmensos sacrificios, podían apenas probar, nada más que probar, un pan mezclado, agrio y amarillento, y que, sin embargo, les costaba a ocho y diez reales, o sustituirle con una galleta durísima e insípida, o una patata cocida; pero el pueblo infeliz, los —93→ artesanos y jornaleros, faltos absolutamente de trabajo y de ahorro alguno, no podían siquiera proporcionarse un pedazo del pan inverosímil que el tahonero les ofrecía al ínfimo precio de veinte cuartos26.
Quisiera en esta ocasión tener a mi servicio la pluma del insigne Manzoni (incomparable pintor de la peste de Milán) para hacer sentir a mis lectores el aspecto horrible y nauseabundo que tan funesta calamidad prestaba a la población entera de Madrid; pero a falta de la del ilustre autor de I Promessi Spossi, sólo puedo ofrecerle la de un niño, también relativamente hambriento, y que ha conservado la profunda memoria, a par que la prueba material de aquella inmensa desdicha27.
El espectáculo, en verdad, que presentaba entonces la —94→ población de Madrid, es de aquellos que no se olvidan jamás. -Hombres, mujeres y niños de todas condiciones abandonando sus míseras viviendas, arrastrándose moribundos a la calle para implorar la caridad pública, para arrebatar siquiera no fuese más que un troncho de verdura, que en época normal se arroja al basurero; un pedazo de galleta enmohecida, una patata, un caldo que algún mísero tendero pudiera ofrecerles para dilatar por algunos instantes su extenuación y su muerte; una limosna de dos cuartos para comprar uno de los famosos bocadillos de cebolla con harina de almortas que vendían los antiguos barquilleros, o algunas castañas o bellotas, de que solíamos privarnos con abnegación los muchachos que íbamos a la escuela; este espectáculo de desesperación y de angustia; la vista de infinitos seres humanos espirando en medio de las calles y en pleno día; los lamentos de las mujeres y de los niños al lado de los cadáveres de sus padres y hermanos tendidos en las aceras, y que eran recogidos dos veces al día por los carros de las parroquias; aquel gemir prolongado, universal y lastimero de la suprema agonía de tantos desdichados, inspiraba a los escasos transeúntes, hambrientos igualmente, un terror invencible y daba a sus facciones el propio aspecto cadavérico. -La misma atmósfera, impregnada de gases mefíticos, parecía extender un manto fúnebre sobre toda la población, a cuyo recuerdo solo, siento helarse mi imaginación y embotarse la pluma en mi mano. -Bastarame decir, como un simple recuerdo, que en el corto trayecto de unos trescientos pasos que mediaban entre mi casa y la escuela de primeras letras, conté un día hasta siete personas entre cadáveres y moribundos, y que me volví llorando a mi casa a arrojarme en los brazos de mi angustiada madre, que no me permitió en algunos meses volver a la escuela.
Los esfuerzos, que supongo, de las autoridades municipales, —95→ de las juntas de caridad, de las diputaciones de los barrios (creadas por el inmortal Carlos III) y de los hombres benéficos, en fin, que aún podían disponer de una peseta para atender a las necesidades ajenas, todo era insuficiente para hacer frente a aquella tremenda y prolongada calamidad. -Mi padre, que como todos los vecinos de alguna significación, pertenecía a la diputación de su barrio (el Carmen Calzado), recorría diariamente, casa por casa, las más infelices moradas, y en vista del número y condiciones de la familia, aplicaba económicamente las limosnas que la caridad pública había depositado en sus manos, y raro era el día en que no regresaba derramando lágrimas y angustiado el corazón con los espectáculos horribles que había presenciado. Día hubo, por ejemplo, que habiendo tomado nota en una buhardilla de los individuos que componían la familia hasta el número de ocho, cuando volvió al siguiente día para aplicarles las limosnas correspondientes, halló que uno solo había sobrevivido a los efectos del hambre en la noche anterior.
Los mismos soldados franceses, que también debían participar relativamente de la escasez general, mostrábanse sentidos y terrorizados, y se apresuraban a contribuir con sus limosnas al socorro de los hambrientos moribundos; limosnas que, en algunas ocasiones solían estos rechazar, no sé si heroica o temerariamente, por venir de mano de sus enemigos; y en esta actitud es como nos los representa el famoso cuadro de Aparicio, titulado El Hambre de Madrid, al cual seguramente podrán hacerse objeciones muy fundadas bajo el aspecto artístico, pero que en cuanto al pensamiento general ofrece un gran carácter de verdad histórica, como así debió reconocerlo el pueblo de Madrid, que acudió a la exposición de este —96→ cuadro, verificada en el patio de la Academia de San Fernando el año de 1815.
El mismo rey José, que a su vuelta de París, adonde había ido a felicitar al Emperador por el nacimiento de su hijo el Rey de Roma, o más bien, para impetrar algún auxilio pecuniario, que le fue concedido, y se halló con esta angustiosa situación del pueblo de Madrid, desde el primer momento acudió con subvenciones o limosnas, dispensadas a la Municipalidad, a los curas párrocos y a las diputaciones de los barrios. -Quiso además reunir en su presencia a estas tres clases, y las convocó con este objeto en el Palacio Real. Allí acudió mi padre, como todos los demás, y a su regreso a casa no podía menos de manifestar la sorpresa que le había causado la presencia del Rey, que, según él mismo decía con sincera extrañeza, ni era tuerto, ni parecía borracho, ni dominado tampoco por el orgullo de su posición; antes bien, en la sentida arenga que les dirigió en su lenguaje chapurrado (y que mi padre remedaba con suma gracia) se manifestó profundamente afligido por la miseria del pueblo, haciéndoles saber su decisión de contribuir a aliviarla hasta donde fuera posible, rogándoles encarecidamente se sirvieran ayudarle a realizar sus propósitos y sus disposiciones benéficas, para lo cual había destinado una crecida suma, que se repartió a prorrata entre las clases congregadas. -Seguramente (decía mi padre) este hombre es bueno: ¡lástima que se llame Bonaparte!
Pero ni todos estos socorros ni todas aquellas benéficas disposiciones eran más que ligeros sorbos de agua dirigidos al incendio voraz, y este siguió su curso siempre ascendente hasta bien entrada la segunda mitad de 1812 (año fatal, que en la historia matritense es sinónimo de aquella horrible calamidad), y arrastró al sepulcro, según —97→ los cálculos más aproximados, más de 20.000 de sus habitantes.
Hasta que por fin llegó un día feliz (el 12 de Agosto), en que cambió por completo la situación de Madrid con la evacuación por los franceses y la entrada en la capital del ejército aliado anglo-hispano-portugués, a consecuencia de la famosa batalla de los Arapiles. -Pero este acontecimiento y sus resultados inmediatos no caben ya en los límites del presente capítulo, y ofrecerán materia sobrada para el siguiente.
Baste sólo, para concluir este, decir que en tan solemne día, galvanizado el cadáver del pueblo de Madrid con presencia de sus libertadores, facilitadas algún tanto las comunicaciones y abastecimientos, y tomadas por la nueva Municipalidad las disposiciones instantáneas convenientes, empezó a bajar el precio del pan; y que en medio de las aclamaciones con que el pueblo saludaba a los ejércitos españoles, a los ingleses, a lord Wellingthon, a los Empecinados y al rey Fernando VII, se escapaba de alguna garganta angustiada, de algún labio mortecino, el más regocijado e instintivo grito de: ¡Viva el pan a peseta!
—[98]→ —99→
Grande animación y concurrencia ofrecía la casa de mis padres la noche del 11 de Agosto de 1812. -Conocida era ya de todos la próxima evacuación de la capital por el Gobierno y las tropas francesas, y cada uno de los concurrentes a la tertulia aportaba su contingente de noticias referentes a tan fausto suceso. -Quién aseguraba haber presenciado el embargo de coches, carros y calesas para formar un convoy; cuál decía que en casa de su vecino, el alcalde de corte, habían pasado toda la noche liando el petate; este afirmaba que en los ministerios y oficinas se observaba igual movimiento; aquel sabía de buena tinta que en la noche misma salían el rey José y las tropas, y el otro leía cartas y otros papeles que no dejaban duda de la derrota de los franceses en las cercanías de Salamanca.
Todo era plácemes y enhorabuenas: todo entusiasmo y regocijo. Mi padre no cabía en sí de gozo, y se esponjaba y engreía al considerar que su pueblo natal había sido testigo de una jornada tan gloriosa como la de Bailén. -«Pero esperemos (decía con satisfacción) a que venga D. Esteban, que nos pondrá al corriente de toda la —100→ verdad; pues aunque tan buen patriota como es, tiene la desgracia de ser cuñado de uno de los jefes del Ministerio de Interior, y por consecuencia bebe en buenas fuentes, aunque nada claras para nosotros». [-Y con efec- parabienes, diciéndole: -«Ahora, amigo D. Esteban, pa- se apresuraron a interrogarle, a colmarle de abrazos y te, de allí a poco llegó D. Esteban B..., hombre de especial despejo y donaire, que era el conducto por donde en aquella casa se habían sabido las noticias íntimas de la situación en los cuatro aciagos años anteriores. -Todos rece que va de veras, gracias a Dios; ahora ya no cabe duda en que de una hora a otra nos vamos a ver libres del cautiverio, y que los franceses y su rey intruso toman al fin las de Villadiego».]28
-No son esas mis noticias (respondió gravemente don Esteban). -Pues ¿qué novedad hay? -Que no se van. ¡Ave María Purísima! ¡Que no se van! -No, señores. -¿Por qué? -¿Por qué?... ¡Porque se han ido!
Aquí un grito general de regocijo, un nuevo asalto de abrazos y apretones de manos casi ahogaron la voz del interrogado, que prosiguió diciendo: -«Sí, señores; ahora mismo vengo de despedir a mi pobre cuñado, que sale en este momento en una mala calesa con dirección a su pueblo natal, adonde acaso sea recibido a pedradas o cosa peor. El rey José y su servidumbre han salido también, ignoro en qué dirección, y la tropa de los diversos cuarteles se ha ido retirando, creo que camino de Ocaña, quedando tan sólo en Madrid la que guarnece el Retiro29.

«Todo este movimiento reconoce por causa (como ustedes saben) el terrible desastre ocurrido a los franceses en la batalla de Salamanca, ganada por el ejército aliado, al mando de Lord Wellingthon. La derrota ha sido completa; y en su consecuencia, el general inglés y el ejército vencedor se dirigen a Madrid con tal premura, que llegarán esta noche a las Rozas y Aravaca, para hacer mañana temprano su entrada en la capital. Esto es todo lo que hay de verdad, y si les parece aún poco, pueden vuesas mercedes pedir por esas bocas, que les será servido con prontitud».
A tales palabras del buen D. Esteban, la tertulia se —102→ convirtió en lo que años después se llamó un pronunciamiento; los hombres las repetían y aderezaban con vivas a España, a los ingleses y a Vvellintón, Belintón y Vellíston, que de todos modos le pronunciaban. -Las señoras lloraban de alegría, ofreciendo, cuál una vela a la Virgen de la Paloma, cuál vestir un hábito del Carmen, y cuál costear una función a Nuestra Señora del Pilar (y esta era mi madre, aragonesa de pura raza), al mismo tiempo que acudía a encender las consabidas velas al Niño Jesús, y hasta las de las cornucopias que adornaban la sala. -Los chicos gritábamos también, diciendo que íbamos —103→ a encender el altar, que lo teníamos (como todos los niños de entonces) muy historiado y lujoso, campeando en su centro el lienzo de la Inmaculada Concepción, obra de Bayeu, el mismo que había adquirido mi padre, procedente del saqueo de la casa de Godoy, y al cual la piadosa ignorancia de mi madre había hecho encerrar en un marco dorado con su correspondiente cristal, en cuyos términos le conservo todavía; -y obedeciendo luego a la voz de mi padre, que dijo solemnemente: «Señores, ante todas cosas demos gracias a Dios y a la Virgen por tan señalado favor», puestos en pie los hombres, y las mujeres y niños de rodillas, prorrumpimos en un Padre Nuestro —104→ y una Salve ante la imagen del altar, espléndidamente iluminado à giorno por multitud de candelillas de colores.
Concluido que fue este tierno episodio, varios de los concurrentes dijeron: «Ahora es tiempo de retirarnos, que estos señores querrán recogerse y madrugar, porque mañana es día de dormir». -«No, señores, en verdad -repuso mi padre-; mañana (si Dios quiere) todo el mundo estará en pie al amanecer, para ver la entrada de los nuestros, que en balde hemos estado esperando durante cuatro años mortales». Y dicho esto, y previa la renovación de los abrazos y enhorabuenas anteriores, se retiraron todos los tertulianos.
En efecto, a la mañana siguiente, a primera hora, grandes y pequeños, todos estábamos vestidos, y servido que fue el indispensable chocolate, salimos en dirección a la Puerta del Sol, no sin asistir antes a la primera misa en la iglesia del Carmen Calzado. -Un gran gentío esperaba la llegada del ejército aliado: los balcones de las casas de Correos, Aduana y Academia, y todos los particulares en general, estaban engalanados con sendas colgaduras, y la alegría y animación del pueblo contrastaban sobremanera con el lúgubre cuadro que ofrecía los días anteriores. -Pasaban, sin embargo, las horas, y daban las siete, las ocho, las nueve, apareciendo sólo a largos intervalos alguno que otro soldado de caballería, procedente de las partidas o guerrillas próximas a entrar, y que parecía dirigirse hacia el Ayuntamiento, dando vivas atronadores a España y a Fernando VII, que eran contestados con igual fervor; hasta que poco después de las nueve un gran vocerío y el repique de campanas nos anunció la presencia en la calle de Alcalá de las famosas partidas castellanas, a cuya cabeza venían sus ilustres jefes D. Juan Martín Díez (el Empecinado), D. Juan Palarea —105→ (el Médico), D. Manuel Hernández (el Abuelo) y D. Francisco Abad (Chaleco), las cuales, desfilando por la Puerta del Sol y callo Mayor, siguieron en medio de una entusiasta ovación hasta el Ayuntamiento, desde donde, poniéndose a su frente esta corporación con sus maceros y timbales, continuaron luego a la puerta de San Vicente, llegando a ella a la misma hora en que se presentaba el ejército anglo-hispano-portugués con su ilustre jefe lord Wellingthon y los generales Álava, España y Conde de Amarante.
Llegados que fueron todos a la Casa Consistorial, en donde la Municipalidad tenía preparado un sencillo obsequio a los ilustres caudillos, presentáronse estos en el balcón principal, procurando el Lord corresponder a las aclamaciones del pueblo con toda la cortesía compatible con la aspereza del carácter inglés y el orgullo especial de Su Gracia; y los generales y guerrilleros españoles con toda la efusión y marcialidad propias de nuestro carácter meridional. El Empecinado, sobre todo, fue el verdadero héroe del día, como el objeto culminante a quien se dirigían los ecos del entusiasmo popular, en justa recompensa de la celebridad que le habían granjeado sus hazañas30.
Las tropas inglesas desfilaron en distintas direcciones, ya para acuartelarse, ya para concurrir a los puntos convenientes a los designios del ilustre Lord, y este, por disposición de la Municipalidad, quedó instalado en el —106→ Palacio Real; al mismo tiempo aparecía fijada en las esquinas una lacónica alocución u orden del día tan áspera o indigesta, que más parecía firmada por el feroz Murat que por el general en jefe del ejército libertador. Hela aquí, copiada del único ejemplar que se conserva en el Archivo de la Villa:
|
«QUARTEL GENERAL DE
MADRID. »Los habitantes de Madrid deben tener bien presente que su primera obligación es la de mantener el orden y prestar a los EXÉRCITOS ALIADOS quantos auxilios estén en su poder para continuar sus operaciones. »La CONSTITUCIÓN establecida por las Cortes en nombre de S. M. FERNANDO VII será proclamada mañana, e inmediatamente se procederá a la formación del Gobierno de la Villa, según la forma que ella prescribe. »Entre tanto, deben continuar las Autoridades existentes en el ejercicio de sus funciones. LORD WELLINGTHON, |
No se durmió, empero, sobre sus laureles, ni se ofuscó con el incienso de la aclamación popular el invicto jefe, sino que desde el primer instante se dispuso a cercar y atacar el Retiro, donde aún quedaba guarnición francesa; y después de algunos amagos y parlamentos, que duraron todo el siguiente día, se rindió prisionera aquella en número de 2.000 hombres, dejando en poder de los ingleses más de doscientas piezas de artillería.
Con esto quedó completamente asegurada la confianza y la satisfacción del pueblo de Madrid, y las nuevas autoridades pudieron citar a las iglesias al día siguiente —107→ (domingo) a los cabezas de familia para jurar la Constitución, a cuyo acto acudió presuroso el vecindario, sin darse cuenta de su importancia, pero entusiasmado sólo con la idea de que aquello representaba la libertad del yugo francés, la victoria del Gobierno Nacional y la próxima vuelta de su legítimo rey Fernando VII.
Poco, muy poco, puedo recordar de los días que sucedieron a aquellos memorables. La población de Madrid, no aliviada aún del todo, ni mucho menos, de su pasada angustia, se complacía en contemplar con entusiasmo a los guerrilleros y con interés a las tropas inglesas, cuyos bizarros uniformes encarnados y marcial apostura le agradaban sobremanera; distinguiendo sobre todo a los highlanders, briosos y elegantes soldados, con su traje tradicional, su tonelete corto, su pierna desnuda, sus mantas escocesas y bizarros plumeros; y también eran los preferidos entre la multitud, porque había corrido la voz de que eran los menos herejes de todas las tropas británicas, antes bien solía vérseles entrar en las iglesias y aun ostentar al cuello algún escapulario o insignia religiosa. -En cuanto al ilustre Lord, poco, a lo que entiendo, se dejaba contemplar; y no faltaban comentarios sobre su despego con las autoridades y personajes que le visitaban, y la poca importancia que daba a los obsequios que se le hacían; empezábase también a censurar su inacción, pues que ya iba de remate el mes de Agosto sin que manifestase intención de volver a campaña a acabar con los franceses que a todos parecía natural y hacedera. -A pesar de todo, y de la tristeza y el abatimiento del pueblo de Madrid, no faltó la musa popular a dedicarle su correspondiente canción, que aunque no con la efusión y unanimidad de las anteriores, solía repetirse por las calles y paseos.
—108→
|
Para concluir lo poco que puedo narrar de la estancia, en Madrid de este ilustre personaje, estamparé aquí una anécdota, que pudo tener las más graves consecuencias, y que muchos años después escuché de los labios de uno de los más importantes interlocutores de la escena.
GOYA
Deseando Wellingthon (no sé si por impulso propio por excitación ajena) tener su retrato pintado por el celebérrimo Goya, pasó, acompañado de su amigo predilecto, el general Álava, a casa del artista, que, como es sabido, era una quinta de recreo y de labor a orillas del Manzanares, camino de San Isidro. -Sabe todo el mundo también la excentricidad y braveza del carácter de Goya, que le había granjeado tanta popularidad como sus mismas inmortales obras; y que esta condición, verdaderamente excepcional, se había exacerbado con una sordera tan profunda, que no alcanzaba a oír a cuatro pasos el estampido de un cañón. -Pues bien, dadas estas premisas, presentose el Lord, acompañado de Álava, en el estudio de Goya, a quien le bastaba una hora de sesión para bosquejar un retrato, y este puso inmediatamente manos a la obra. -Cuando ya lo creyó en estado de poderle enseñar, lo presentó al Lord, el cual, o sea por escasa inteligencia, o sea por natural despego, hizo un gesto despreciativo y añadió no pocas palabras expresivas de —109→ que no le gustaba el retrato, que era un verdadero mamarracho y que no podía aceptarlo de modo alguno; todo lo cual decía en inglés al general Álava, para que lo trasladase al artista por conducto de su hijo D. Javier, que estaba presente, y por el lenguaje de los dedos, que era el único que podía servir a Goya. -Observaba este con recelo y disgusto los gestos del Lord y sus contestaciones con Álava; y el hijo de Goya, persona muy instruida y que conocía la lengua inglesa, se negaba políticamente a poner en conocimiento de su padre ninguna de las apreciaciones ni palabras del Lord, procurando convencer a este de su equivocado concepto respecto a la pintura; pero ni las juiciosas observaciones del D. Javier, ni la prudente intervención del general Álava bastaban a mitigar la desdeñosa y altiva actitud de Wellingthon, como ni tampoco los accesos mal reprimidos de ira que se dibujaban en el rostro del artista; y a todo esto, don Javier, que observaba al uno y al otro, que veía a su padre echar siniestras ojeadas a las pistolas -que tenía siempre cargadas sobre la mesa-, y que temía un desenlace espantoso de aquel conflicto, no sabía a cuál acudir; hasta que vio levantarse al Lord con mucha arrogancia y ponerse el sombrero en actitud de partir. Entonces Goya, sin poderse ya contener, echó mano a las pistolas mientras el Lord requería el puño de su espada, y sólo merced a los gigantescos esfuerzos del general Álava, diciéndole que el artista estaba atacado de enajenación mental, y los del hijo de Goya conteniendo por fuerza la mano de su padre, pudo al fin terminar una escena lamentable, que acaso hubiera atajado inopinadamente la serie de triunfos del vencedor de los Arapiles, del héroe futuro de Vitoria, de Toulouse y Waterlóo.
El día 1.º de Setiembre salió al fin de Madrid el Duque de Ciudad-Rodrigo, con la fuerza principal de sus —110→ tropas, no dignado Su Gracia en la noche anterior dar un baile al Ayuntamiento y sociedad madrileña, correspondiendo de este modo a los repetidos obsequios, festines, serenatas, corridas de toros y demás que le había dedicado la Municipalidad de Madrid. -Las partidas o divisiones de los guerrilleros salieron también a continuar sus operaciones, y sólo quedó en la capital una corta guarnición inglesa, acuartelada, en el Retiro. También quedó al frente del Gobierno militar de Madrid el general D. Carlos España, aquel mismo personaje famoso, perseguidor más adelante de las ideas liberales, y que ahora las proclamaba con ridículos extremos y alocuciones, al paso que desplegaba su índole despótica y cruel con los pocos infelices comprometidos en la causa francesa que habían permanecido en Madrid, y con sus inocentes familias, a quienes sometía a las más duras pruebas de sufrimiento y de amargura. Por fortuna la población, aunque tenía motivos más inmediatos de queja que el futuro Conde de España, y aunque no circulaba por sus venas, como en las de este, la sangre francesa, no se prestaba a apoyar aquellas demasías, que por otro lado, además de injustas, la exponían, en caso de desastre, a duras represalias, que por desgracia no tardaron en suceder.
Íbase también modificando el entusiasmo al ver que con la entrada de los aliados no disminuía la miseria pública; que el pan no bajaba de los treinta y cuatro a cuarenta cuartos; que las contribuciones y gabelas impuestas por los franceses continuaban; que las noticias de nuevos triunfos no venían; que las tropas inglesas, lejos de defender a Madrid, se alejaban cada vez más, hasta meterse en Portugal; que las que habían quedado en Madrid (y que nunca fueron muy simpáticas a su vecindario) estaban con respecto a la población con el mismo carácter —111→ de huéspedes exóticos con que están en todas partes los ingleses, así en la India como en Malta, así en la Jamaica como en Gibraltar; y que, en fin, empezaba a dibujarse en el horizonte la negra perspectiva de una nueva ocupación de la capital por el francés.
No pasó mucho tiempo sin que esta siniestra sombra adquiriese carácter de evidencia, cuando, con sorpresa del vecindario súpose la llegada del general Hill, con el objeto de recoger la corta guarnición inglesa acantonada en el Retiro, para incorporarla al ejército de su mando, lo cual verificó el día 30 de Octubre, no sin tomar antes la desastrosa disposición de volar la Real fábrica de porcelana, llamada de la China, establecida en dicho Real sitio, bajo el pretexto de que pudiera servir a los franceses de baluarte o fortaleza; pretexto más o menos fundado, pero que no fue bastante a contener la indignación del pueblo madrileño, que creyó ver en ello un ataque alevoso a una importantísima manufactura nacional. -Este fue el recuerdo que dejó a Madrid la visita de nuestros caros aliados.
—[112]→ —113→
Quedó, pues, Madrid, absolutamente abandonado de toda guarnición, y hasta de toda autoridad, pues así las militares como las civiles, todas huyeron a la proximidad de los franceses, y hasta el mismo Ayuntamiento Constitucional quedó reducido a tras o cuatro de sus individuos. -Pero surgió de entre ellos uno, poco conocido hasta entonces, llamado D. Pedro Sáinz de Baranda, que abrigando un alma superior y dotado de ardiente patriotismo y valor cívico, asumió toda autoridad, y cargando sobre sus hombros la inmensa responsabilidad de tal resolución, supo contener con mano fuerte todo asomo de discordia y de bullicio. Con el solo ejemplo de su abnegación y patriotismo, que le atraía la cooperación de los vecinos honrados, y sin otra fuerza que la compañía de los veteranos inválidos, acuartelada en San Nicolás, atendió a la conservación del orden, a la custodia de los edificios públicos y a la transmisión pacífica de la capital a las tropas y autoridades francesas. Estas hicieron su entrada el día 2 de Noviembre, en medio del silencio universal, sólo alterado por el tañido de las campanas de las parroquias, que celebraban la Conmemoración de los fieles —114→ difuntos; pasando todo tranquilamente en los cinco días que por entonces por entonces permanecieron en Madrid, hasta el 7, que salieron de nuevo para dirigirse a sus respectivos puntos de operaciones.
Volvió a quedar la capital huérfana de toda autoridad y volvió de nuevo el Régulo Baranda a su puesto de honor y de heroica abnegación. Secundado luego por algunas tropas de la división del Empecinado, alcanzó a mantener el orden durante todo el mes de Noviembre, mereciendo la admiración y el respeto del vecindario y hasta del Gobierno de Cádiz, que le confirió el título de Jefe político de la provincia, aunque por entonces no pudo llegar a ejercerlo31.
En efecto, por las vicisitudes de la guerra y las combinaciones de los ejércitos, tornó el francés a ocupar a Madrid, con su rey José al frente, en 1.º de Diciembre de aquel mismo año, y esta vez, aunque la última, se dilató algunos meses su permanencia en nuestra capital.
No eran ya, empero, aquellas tropas altaneras y despóticas de 1808, y su presencia en la capital no causaba ya el terror ni el espanto del vecindario. Los reveses de la guerra prolongada habíanles dado a conocer lo precario de su dominación, y al vecindario de Madrid inclinaba a mirarlos como huéspedes transitorios, y de modo alguno como tiranos dominadores. El mismo rey José, que parecía halagado por la fortuna con algunos triunfos parciales de sus tropas y la simulada retirada del inglés hacia Portugal, mostrábase ora más expansivo y afectuoso; dejábase ver con frecuencia en paseos y teatros; hacía celebrar bailes de máscaras en el de los Caños del —115→ Peral, y aun asistió a uno de ellos, según se dijo, disfrazado de aguador de París. Permitiéronse también durante los tres días de Carnaval máscaras públicas por calles y paseos, y -¿para qué negarlo?- recuerdo muy bien que el salón del Prado ofrecía en aquellos días un espectáculo animado y deslumbrador con lo caprichoso y lucido de los disfraces.
Por último, para hacer más sensible la observación de cuánto había cambiado la opinión en su encono y ojeriza contra los franceses, y cómo iba renaciendo el buen humor propio de la juventud madrileña, reseñaré aquí un rasgo anecdótico, que lo demuestra palpablemente.
Algunos días antes de los tres de Carnaval empezaron a verse en el Diario varios anuncios, concebidos en estos o semejantes términos: -«El que quiera surtirse de tal o cual artículo (de comer o vestir) a precios equitativos, acuda a la plazuela de San Ildefonso, número tantos, cuarto principal, donde hallará tal o cual cosa. Se preguntará por D. Guillermo, que es el encargado de su venta».
Con este simple anuncio, los especuladores y aficionados acudieron al reclamo como moscas a la miel, llegando uno a uno, en cuyo orden eran recibidos, y abierta que les era por mano invisible la puerta de la habitación, penetraban en una sala con los balcones cerrados y alumbrada sólo con luz artificial, en cuyo fondo descollaba un figurón o pelele, que tenía un letrero, que decía: «Yo soy D. Guillermo: ¿qué me quiere usted?».
El visitador, sorprendido con semejante aparición, volvíase, mohíno en demanda de la puerta de la calle, que hallaba cerrada; no veía a nadie a quien poderse dirigir, sintiendo sólo el formidable estruendo que formaban los vendedores de la plazuela con las pesas y balanzas, interrumpido —116→ por silbidos y vocerío, todo en señal de que había caído un ratón en la ratonera; hasta que, después de un rato de confusión, acertaba a encontrar, cubierta con un tapiz, la salida a un callejón y escalera interior, en cuyas paredes leía escritas estas palabras: «Dispense usted y guarde el secreto: es una broma de Carnaval».
Repitiose esta operación hasta lo infinito en los siguientes días, anunciándose unas veces D. Guillermo como vendedor de frutos, otras como comprador de papel de crédito (de una de las víctimas de esta clase, que frecuentaba mucho mi casa, escuché esta pintoresca relación), otras como encargado de proporcionar acomodos, huéspedes, etc.; y ya que se hubo agotado el caudal de estos inocentes, se acudió a buscar víctimas en otras clases, llamando privadamente al zapatero, al peluquero, al barbero y al sastre; -D. Guillermo hubo luego de enfermar, y se llamó al médico, al cirujano, al comadrón (no sé si se detuvieron aquí); sólo sí que, suponiéndole muerto, acudieron a los sepultureros para que viniesen a recogerlo, encontrándose al pelele metido en un ataúd, con un letrero en que les decía que se prestasen a esta «broma de Carnaval». -Esta, en fin, tuvo su desenlace en la tarde del martes de Carnestolendas, saliendo el entierro, con una vistosa comitiva de la plaza de San Ildefonso, y marchando por las calles principales y paseo del Prado en dirección al Canal; y recuerdo, como si lo estuviera viendo, el inmenso y lujoso acompañamiento, con vistosos trajes de máscaras, entre los cuales figuraban no pocos oficiales franceses con trajes a la antigua, desde los guerreros de Carlo-Magno hasta los guardias franceses de Luis XV. -El entierro, pues, de D. Guillermo fue el suceso memorable de aquel Carnaval.
Venida la pascua de Resurrección, en que comienzan las corridas de toros, el mismo rey José asistió un día a —117→ ellas, aunque, según se dijo, con tan exageradas precauciones, como fueron las de colocar avanzadas hasta la venta del Espíritu-Santo y la Alameda, y centinelas o vigías hasta sobre el tejado de la plaza, para observar los movimientos que pudieran hacer los guerrilleros Fermín, El Empecinado y otros, que recorrían las llanuras entre Alcalá y Torrejón de Ardoz.
Pero ¿qué más? Hasta mi padre mismo aflojó algún tanto su severidad intransigente, permitiéndonos asistir y aun asistiendo él mismo a las representaciones teatrales de la Cruz y del Príncipe; bien es verdad que esto lo verificaba haciendo, como suele decirse, de tripas corazón, porque un inquilino que no le pagaba su alquiler, y que en su calidad de director de orquesta de ambos teatros sólo recibía en pago de su sueldo boletines de palcos y lunetas con que poder saldar sus compromisos, nos favorecía casi diariamente con alguno de aquellos, con gran contentamiento de la gente menuda, que veía el cielo abierto cuando penetraba en los solitarios y sombríos aposentos de cualquiera de estos dos coliseos. Con este motivo vi las primeras representaciones teatrales, y entre muchas que pudiera citar, sólo lo haré de dos en el teatro del Príncipe, en que por primera vez pude admirar al insigne actor Isidoro Máiquez, una la tragedia titulada Los Templarios, y otra el drama Fenelón o las religiosas de Cambray. En la Cruz, los que más impresionaron mi infantil imaginación fueron las dos comedias de magia, tituladas Marta la Romarantina y Juana la Rabicortona, que hicieron muchos años después las delicias de la multitud.
A todo esto entrábase a más andar el mes de Mayo, y las graves noticias que se recibían del Norte de Europa, y que no podían ocultar del todo los Boletines oficiales, —118→ daban a conocer el inmenso desastre de las tropas imperiales en la campaña de Rusia; y por otro lado, las nuevas recibidas también sobre la reconcentración de nuestros ejércitos aliados para combatir a los franceses, producían en estos una zozobra y un pánico que no ponían empeño en ocultar, avivando con ello las esperanzas de los patriotas y su convencimiento de una liberación definitiva y próxima.
Esta, pues, no se hizo esperar mucho, y hacia los últimos días del mes de Mayo viose reproducido con creces el conflicto de Agosto anterior, con la circunstancia de que ahora era verdaderamente general. -Rey, tropas, empleados y adictos, todos a una se disponían a evacuar a Madrid, y sólo escuchaba el fatídico grito de «sálvese el que pueda». -Y como aquella, a juicio de los mismos franceses, era la última despedida, se dispuso el gigantesco convoy que había de conducir todas las personas comprometidas, con sus familias y bienes, dando la señal el mismo rey José, que barrió los palacios de todos los objetos de valor artístico y material, y encargando al general Hugo, comandante militar de la plaza (padre del egregio poeta Víctor, a quien había colocado en el Seminario de Nobles de Madrid), que hiciera un verdadero saqueo en todas las iglesias y palacios de Madrid, el Escorial, Toledo y otros puntos, que fueron despojados de todas las preciosidades artísticas, de todas las alhajas de valor que pudieron haber a mano; hecho lo cual salió de Madrid el valioso convoy, con dirección a Francia; pero la batalla de Vitoria, hábilmente mandada por lord Wellingthon, desbarató los propósitos de José, quedando en manos del vencedor gran parte del tesoro que aportaba aquel convoy, y hasta el coche del mismo Rey, que huyó precipitado a refugiarse en Francia, para no volver a pisar más suelo español.
—119→Entretanto, el 28 de Mayo, libre Madrid definitivamente de los invasores fue ocupado por la división de D. Juan Martín el Empecinado y otras, y pudo celebrar con júbilo su completa libertad.
Pero estas emociones, por lo repetidas y alternadas, no revestían ya el mismo carácter de entusiasmo febril que anteriormente, y la población, aunque recibió con sincero cariño y profunda simpatía a sus libertadores, no se evaporaba ni enloquecía ya con canciones patrióticas ni otros actos de regocijo, sino que esperaba y exigía de las nuevas autoridades el alivio inmediato de las cargas que pesaban sobre la industria, el comercio y la propiedad; la baratura del pan y los demás alimentos, y la mejora, en fin, de su condición material.
Mas por de pronto, el Gobierno de Cádiz y sus autoridades delegadas sólo podían brindarle con una Constitución sumamente liberal, que adjudicaba a cada ciudadano su parte alícuota de soberanía, con amplias garantías de su dignidad, libertades y derechos imprescriptibles, que así comprendía el vulgo como si hablado lo fuera en hebreo -y cuenta que en el vulgo de entonces entraban la mayor parte de los que vestían casaca y calzón corto, media de seda y zapato de oreja con hebillas de plata-, y que aun en el caso de comprenderlo, lo hubieran, a mi ver, trocado de buena gana por un plato de lentejas, quiero decir, por un pan candeal de dos libras bien pesadas, y el precio de ocho cuartos de vellón.
En vez de esto, viose aparecer como llovidos multitud de periódicos, folletos y hojas sueltas, de diversos colores y banderías, desde el El Patriota, que redactaba don José Mor de Fuentes, que era el más simpático a la generalidad, hasta La Pajarera, del festivo escritor don Manuel Casal, que bajo el feliz anagrama de D. Lucas Alemán estaba en posesión del aura popular con sus risueñas —120→ y candorosas elucubraciones poéticas, un tanto chabacanas, pero no exentas de gracia y donosura; desde El Redactor general y El Amigo de las leyes, acérrimos defensores de la banda liberal, hasta la Atalaya de la Mancha, furibundo atleta ultra-realista, en que esgrimía sus armas el padre Casto, monje de San Jerónimo. -De este modo se inauguraba en la Villa del oso y el madroño la encarnizada lucha política que venía riñéndose en Cádiz entre los partidos apellidados servil y liberal.
Hasta en la misma modesta tertulia de mi padre tuvo eco inmediato esta nueva dirección de las ideas, inoculadas por los amigos que regresaban de Cádiz, y que casi todos venían contagiados de esta enfermedad en el sentido más avanzado; no faltando, empero, alguno de ellos, como D. Diego García de Tovar, antiguo e íntimo amigo de la familia, que se mostraba abiertamente opuesto a las nuevas instituciones, combatiéndolas con las poderosas armas del ridículo y la ironía. -Agregáronse a este desde luego todos o casi todos los sedentarios, o sean los que habían permanecido en Madrid, asistiendo a la tertulia en los cuatro años anteriores; diciendo estos que la tal Constitución de Cádiz era, como la de Bayona, una importación francesa (y en esto no les faltaba del todo la razón); que los decretos de las Cortes no eran otra cosa que la reproducción de los del rey José (y en lo cual tampoco iban descaminados), y se desvivían y agitaban por encontrar en estos y en aquella un espíritu antirreligioso y antimonárquico, que ciertamente no existía más que en su imaginación. -A lo cual mi padre, más tolerante y confiado, decíales que mal podía ser tachada de irreligiosa una Constitución que encabezaba En el nombre de la Santísima Trinidad, que declaraba en uno de sus artículos a la religión C. A. R. única verdadera, prohibiendo el ejercicio de cualquier otra, y que además recomendaba a —121→ los españoles el evangélico precepto de ser justos y benéficos; así también como bajo el aspecto monárquico aseguraba la corona en las sienes de Fernando VII y sus descendientes.
A todo esto sonreía malignamente el cáustico Tovar, que decía a mi padre: -«¡Qué bueno y qué cándido es usted, D. Matías!»; -y dirigiéndose risueño al grupo de los muchachos (cuyas delicias hacía con su genio jovial y chancero), contábanos los lances y chascarrillos del sitio y las canciones que entonaban los gaditanos durante él:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dionos también a oír por la vez primera la famosa Cachucha, nacida al calor de las bombas y al estruendo de la metralla; pero esta -al menos en los labios de don Diego- venía saturada de un olorcillo anti-liberal harto pronunciado, como se advertirá por las siguientes estrofas:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El elemento, en fin, de discordia, que se reflejaba hasta en la modesta e inofensiva tertulia de mi padre, desarrollábase con más animosidad en el público en general, y tanto, que apenas si nadie hacia ya mención de los franceses, para ocuparse tan sólo de las cuestiones entre liberales y serviles. -Quiere decir: que concluía la guerra extranjera; pero surgía al mismo tiempo la más intestina y porfiada de los españoles entre sí -lucha fatal entre lo pasado y lo porvenir, que dura todavía; que nosotros heredamos de nuestros padres y trasmitimos a nuestros hijos y nietos, y que, Dios mediante, trasmitirán estos últimos a los suyos en toda su integridad. -Pero entonces lo pasado seremos nosotros, y el porvenir... ¡a saber quién será!


