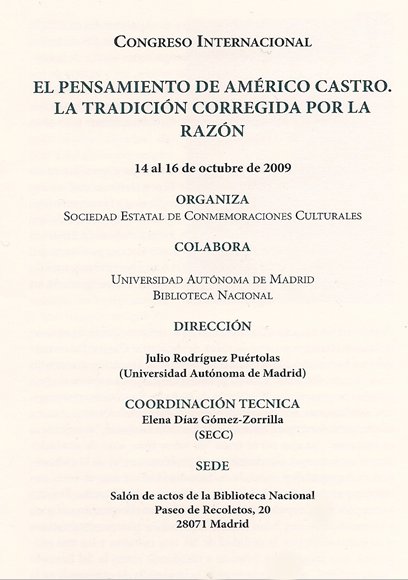
Congreso Internacional en homenaje a Américo Castro en el 70 Aniversario del inicio del exilio de 1939 (14 al 16 de octubre de 2009, Madrid)
Julio Rodríguez Puértolas (dir.)
Elena Díaz Gómez-Zorrilla (coord.)
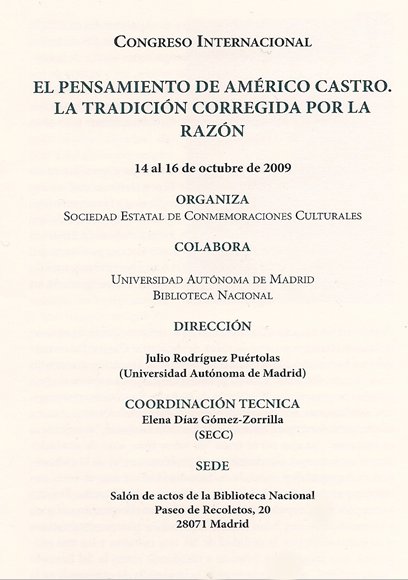
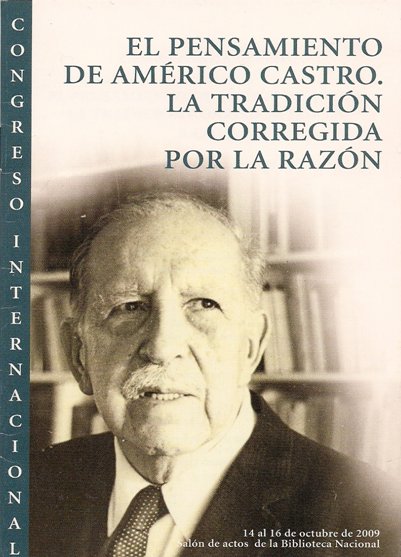
La importancia de la figura de Américo Castro en la historia de la cultura española del siglo XX es indiscutible. Sus trabajos e investigaciones acerca de la Historia y de la Literatura, del origen, ser y existir de los españoles, de Cervantes, de tantos temas interrelacionados, hacen de su obra renovadora, abierta, polémica y polemizada, un referente inexcusable para el mundo hispano y no sólo estrictamente español.
Por varias razones parece apropiado considerar y apreciar en su justo valor la vida y la obra del autor de El pensamiento de Cervantes, España en su Historia, De la Edad Conflictiva y tantos otros trabajos de quien preconizara que los españoles habíamos de ser dueños y no siervos de nuestra Historia. Estas palabras de Américo Castro podrían explicar algunas de las motivaciones por las cuales su ingente obra sufre, desde sus orígenes hasta hoy mismo, uno de los más profundos e insistentes ataques quizá nunca igualado en la historia intelectual española.
Pues lo cierto es que -utilizando una frase del Presidente Azaña, escrita con otros propósitos- la tarea de Américo Castro ha consistido, en buena medida, en intentar corregir la Tradición por medio de la Razón. Es decir, Castro pertenece a esa rara especie «españoles razonantes»
que, al estilo de Lebrija, «no cesaba de imaginar medios para acabar con la barbarie española»
. Ocurre que, en efecto, para Américo Castro, ese mitoclasta nacional, «desmitificar es historiar»
, ya que no se trata «de saber más, sino de entender mejor»
, por lo cual, dijo también, el problema es «el de la radicalidad de lo español y no el de su frondosidad»
. Y así, su tarea comienza por desmontar la leyenda de «la Cueva de Altamira, Trajano y compañía»
; la españolidad de los visigodos; el concepto unívoco y monolítico de una Edad Media «española» y puramente cristiana y su sustitución por la realidad de las tres culturas y las tres religiones, una imagen tan falseada e idealizada como la del llamado «Siglo de Oro», que intenta ocultar la existencia de conversos en la vida, en el pensamiento, en el arte de los ya españoles del siglo XVI y XVII, comenzando por la señera figura de Cervantes...
Por lo demás, en 2009 se cumple el setenta aniversario del gran exilio español de 1939 y del exilio del propio Castro. Él mismo declaró que la Guerra Civil y sus consecuencias le hicieron replantearse muchas de sus antiguas ideas sobre España y los españoles; su monumental tarea, a partir de entonces y hasta su muerte, así lo demuestra. Y hoy mismo, en que España parece ser, por fin, un país europeo, las teorías, las investigaciones históricas y literarias, culturales, en suma, de Américo Castro, resultan, en gran medida, incómodas. Una vez más, y como escribiera Don Américo en diferentes ocasiones, la Historia de España está siendo sometida a la «limpieza de sangre», ahora, además, por unas razones «europeístas» y muchas veces ni siquiera explicitadas: ¿cristianos, moros, judíos y conversos en un país occidental?
Así pues, el objetivo de este congreso internacional, con la participación de una serie de reconocidos especialistas en diferentes campos culturales, consiste en el acercamiento clarificador a aspectos varios del pensamiento de Américo Castro, en sus tres niveles de conferencias, ponencias y mesas redondas.
Julio Rodríguez Puértolas.
14 DE OCTUBRE:
15 DE OCTUBRE:
16 DE OCTUBRE:
El Epistolario (1968-1972). Cartas de Américo Castro a Juan Goytisolo, publicado por Pre-textos en 1997 en una cuidada edición y con una excelente introducción de Javier Escudero, posee para mí y para cuantos lectores calen en él, un contenido altamente emotivo.
Cuando tras treinta años de exilio americano, el autor de España en su historia regresa a la Península en lo que será ya la última etapa de su vida lo hace en condiciones de doloroso aislamiento. Con escasas excepciones, el mundo cultural y académico le rehúye; los medios informativos le someten a un sistemático ninguneo; la enfermedad incurable de su esposa y la propia vejez le asedian en el apartamento, que él llama «penitenciaría»
, en donde, según sus palabras, «cumple condena»
. Su enfrentamiento a la mítica España Sagrada forjada por el nacional-catolicismo, esto es, por la unión hipostática entre Iglesia y Estado, le vale el ostracismo por una dictadura a la que no vislumbra salida alguna. Numerosas citas extraídas del epistolario revelan una amargura y cansancio entreverados de lo que cabría llamar una rebeldía existencial frente al destino del ser humano:
«No es fácil estar aquí. La única salida es intentar escribir algo, drogarme con la propia mente». |
«Escribir es la única droga, a sabiendas de que serán pocos quienes leerán y entenderán». |
«Cuando una mentira (o fantasmagoría) es creída por millones de gentes, no cabe sino quedarse solo. O suicidarse, como Urial da Costa; lo cual no entra en mi programa». |
«[...] tener uno que depender del cuerpo es gran porquería. Deberían haber hecho el cuerpo sin el uno, pues éste a cierta edad es como un general sin tropa que obedezca». |
Éstas y otras muchas frases -referencias a su «aislado refugio»
de la madrileña calle Segre; al «vivir solitario»
en una urbe para él ajena; a sentirse «tan viejo y exhausto»
- nos remiten a la idea de un mundo mal hecho, de una Creación fallida, como leemos en las páginas de Fernando de Rojas y Mateo Alemán. La fusión de las ideas del historiador y de sus propias vivencias en el crepúsculo de su vida es así completa y la reviste de una coherencia ejemplar. Si Dios creó el ser humano a su imagen y semejanza, dicho en otros términos, no debe sentirse orgulloso de la imagen que le devuelve el espejo.
La empresa mitoclasta de Américo Castro chocaba de frente con la historiografía oficial: la dura polémica con Sánchez Albornoz es sobradamente conocida para que insistamos en ella. El autor de Cervantes y los casticismos españoles la daba por zanjada y no la evoca siquiera en la correspondencia. Pero las tesis más recientes de Braudel en torno a la expulsión de los judíos de la Península en función de la loi du nombre y el enfoque marxista de Pierre Vilar, tan en boga en las aulas universitarias durante aquellos años, encarnaban dos ejemplos para él de una historia abstracta y desconocedora de la singularidad cultural de España en el caso del primero y de un dogmatismo doctrinario de nuevo cuño en el del segundo:
Su perspectiva histórica permite explicar en cambio porque «un muchacho de Perpignan juzga suya la historia de Francia, mientras que para el de Port Bou, la de España carece de sentido»
, y porque nuestra pobreza y atraso se debían al oprobio que pesaba sobre el comercio y demás actividades mercantiles tildadas de judaicas.
Vacía de su médula vivencial, la historia mítica o doctrinaria no aclara en efecto el difícil arraigo en nuestro suelo de una democracia similar a la existente en otros países europeos. La ortodoxia hispana exigía -y algunos miembros de la Conferencia Episcopal nostálgicos del franquismo exigen aún- que el poder político y el eclesiástico marchen de la mano. Como subraya Castro, la soldadura existente entre lo religioso y lo estatal es un elemento netamente semita asimilado por la Iglesia y la monarquía de los Habsburgo. En nuestros días, el Estado judío implantado en la Tierra Prometida por Dios a Abraham se funda en razones étnico-religiosas y la suerte de la minoría palestina de nacionalidad israelí no difiere mucho de la de nuestros moriscos, aunque en su caso no se les imponga la conversión. En cuanto al mundo islámico, en la inmensa mayoría de sus Estados reinan autocracias más o menos despóticas cuya legitimidad busca sus raíces en el Corán y la Sunna. Nuestra vieja alianza del trono y el Altar halla hoy su réplica exacta en los Estados teocráticos o dinastías republicanas del ámbito musulmán. Sin ir más lejos, la tríada Dios/Patria/Rey de nuestros carlistas del XIX y requetés de la Guerra Civil es la cantada hoy en el himno oficial de Marruecos: Alá -el Watan- el Malik. Como dice sarcásticamente Castro en su epistolario, «el providencialismo de los piadosos obreros de Dios coincide con el mesianismo de los economólotras»
.
La preparación por el futuro político de España y del mundo en general es tema recurrente en las cartas del historiador recluso en su apartamento madrileño, sin otro consuelo que la visita de un puñado de amigos y la correspondencia con ellos.
Pese a los cambios operados por la transición democrática del franquismo a la monarquía constitucional, numerosos problemas evocados por Américo Castro en sus cartas mantienen su perturbadora vigencia en el Estado de las Autonomías, con los agravios comparativos, esencias identitarias, complejos de inferioridad con las comunidades vecinas y rivalidades de campanario. La desmitificación de la España Sagrada de Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal y Sánchez Albornoz, que tanto ha influido en el campo de la historiografía como en el de la creación literaria -vayan de ejemplo Tiempo de silencio, Terra Nostra y Don Julián, así como la obra de José Jiménez Lozano-, no le hizo perder de vista el fenómeno de su clonación en los nacionalismos periféricos, tan propensos al mito como el de su matriz castellana. Para don Américo, las varias Españas -las que hoy llamaríamos la España plural- o engranan unas con otras en la forma que sea o volverá a resurgir la corriente disgregadora del cantonalismo o las taifas. Aunque curiosamente no mencione la mitología vasca de Sabino Arana -la milagrera transformación del vizcaíno, ese español puro, incontaminado por la sangre manchada de moros y judíos sobre el que ironizaba Cervantes, en el multimilenario éuskaro sojuzgado por los maketos- mitología con cuyas consecuencias apechamos aún, sus palabras sobre Cataluña y Galicia deberían ser sujeto de reflexión para quienes defendemos sin demasiadas ilusiones el proyecto republicano y federal de Pi y Margall, edificado sobre bases estrictamente seculares:
Y, apuntando con más precisión a sus inquietudes, agrega:
La honda preocupación de don Américo por la marcha del mundo en aquellos años tensos de la Guerra Fría es igualmente esclarecedora. Sus referencias a «la estúpida guerra de Vietnam»
y a la cruda verdad del supuesto socialismo soviético en el que tantos intelectuales de Occidente creían a pie juntillas, coincidían con mi percepción de las cosas. Mi participación en las marchas y manifestaciones contra la desastrosa aventura vietnamita -bastante parecida, dicho sea de paso, con la que se prolonga actualmente en Irak- no obstaba para mi total escepticismo respecto a la idealización doctrinaria de la llamada Patria del Socialismo. Mis viajes a la URSS en 1965 y 1966, invitado por la Unión de Escritores me habían mostrado el total desajuste existente entre la realidad y la propaganda, como expuse en un capítulo de «En los reinos de taifa». Un chiste contado por uno de los «niños de la guerra»
durante mi estancia en Moscú resumía irónicamente la esquizofrenia reinante: el pintor expresionista pinta lo que ve; el impresionista, lo que siente; el realista socialista, lo que oye. El humor -en el ámbito privado, claro está- ha sido siempre la defensa espontánea de los pueblos sometidos al totalitarismo religioso, nacionalista o ideológico. Quienes crecimos bajo el franquismo sabemos bastante de ello. Pero devuelvo la palabra a mi lúcido y desalentado corresponsal que, tras despacharse a gusto con la obcecación del Vaticano a propósito del divorcio -y hoy añadiría del aborto, los preservativos, etcétera-, reprueba duramente la ceguera política de Nixon y desmitifica «el dogmatismo brutal de la Iglesia ruso-marxista»
en unos términos que se ajustan al neozarismo de Putin y su apoyo al Patriarcado ortodoxo:
El tema de la soledad, cuando no otras formas más inhumanas de castigo, condignas a quien se atreve a salir del redil comunitario y a pensar por su cuenta aflora una y otra vez en las páginas de la correspondencia. Con motivo de mi recorrido por Siria, Líbano y Jordania en otoño de 1968, don Américo manifiesta su escepticismo sobre la posibilidad de un diálogo interreligioso -propugnado ya en el siglo XV en la audaz y generosa propuesta conciliar de Juan de Segovia-, a causa de la fusión de las tres tradiciones monoteístas con unas prácticas excluyentes y manipuladoras que amenazan con la cólera divina y los castigos terrenos «a quien descubra los trucos practicados tras los misterios del santuario»
.
¿Qué hubiera dicho Castro, de hallarse en vida, de las palabras de Benedicto XVI en su reciente periplo por Israel, Palestina y Jordania, cuando apuntaba al laicismo como el enemigo común de las tres religiones y sostenía que éstas, lejos de limitar las· mentes, ampliaban los horizontes de la comprensión humana? Afirmación cuando menos arriesgada, como prueba su condena inapelable del uso del preservativo en una África diezmada por el virus del sida. ¡Un excelente ejemplo en verdad de amplitud de miras y de rechazo de la ignorancia!
Si buscamos un común denominador al meollo de esta correspondencia lo encontraremos en la rebeldía de don Américo contra el dogmatismo y la mitificación, sean de la índole que sean. A sus ochenta y pico años, conserva íntegro el anticonformismo de un joven de dieciocho. La frase de Erik Satie que he citado más de una vez -«quand j'étais jeune, les gens autour de moi me disaient, vous verrez, vous verrez quand vous aurez soixante ans; eh bien! J'ai plus de soixante ans et j'ai rien vu!»
- se ajusta con exactitud al recluso en «penitenciaría» madrileña. No vislumbra una salida para España ni para un mundo en perpetuo litigio, mas no se resigna ni se doblega. Conserva al revés su clarividencia -«La cultura científica, hoy aplastante»
, dice, «no tiene como paralelo ninguna cultura moral
- y da muestras a veces de un refrescante sentido del humor: «tensemos en la evidencia de que las adhesiones de las masas durante siglos, a supuestos hechos y principios, sólo tienen como fundamento su adhesividad. El paraíso de Mahoma, las conversaciones de Yavé con este y el otro, el nirvana, la «revolución cultural» de Mao, etc., etc., son reales sólo como creencias, defendidas con hierro y fuego [...]. Pero imagínese que Juan y Américo, Inc{orporated}., o S{ociedad}. A{nónima}., fundaran una "Societas Veritis", cuyo fin primario fuera demostrar que la mayor parte de lo creído por la gente no es cierto. ¿Cuánto tardarían en hacernos, a Ud., butifarra, y a mí, longaniza granadina?»
.
A causa de esta rebeldía e inconformismo frente a las supuestas verdades como puños, nuestro historiador no obtuvo el reconocimiento oficial de medallas y honores que a menudo acompañan a las mediocridades que doblan oportunamente el espinazo ante los poderes fácticos. Murió solo y ninguneado por la mayoría del gremio universitario y académico. Pero su integridad al servicio del saber cognoscible de su tiempo vale a ojos de quienes tanto hemos aprendido de él por todas las recompensas y lauros.
«La historiografía española de nuevo estilo ha de abrirse camino a través de espesuras y matorrales de mitos y silencios»
, dice Américo Castro en una de sus últimas obras1. «Sacadme pronto del dédalo de estos mitos que enloquecerían a la razón misma, si la razón con su luz vivificante no los ahuyentara»
(La Primera República, XVI), imploraba, más de medio siglo antes, a las diablesas al servicio de Mariclío, la musa de la Historia familiar, Tito, el narrador-protagonista de los últimos Episodios nacionales de Galdós, cuando estaba a punto de acabar el viaje subterráneo que lo había de llevar a la Cartagena cantonalista. Muestra ahí el personaje galdosiano su confianza en la razón para iluminar los sucesos del mundo, con frecuencia velados por una maraña de míticas tradiciones legendarias, no siempre añejas. Así ocurre con los mitos identitarios, aquellos que refuerzan la idea de formar parte de una comunidad o, si se quiere, en términos ya muy del siglo XIX, de pertenecer a una nación; mitos muchos de ellos que venían resonando desde siglos atrás, pero entre los que no faltaban también los de reciente factura.
El carácter circunstancial del patriotismo lo enuncia crudamente quien de verdad está en el secreto de los hilos con que se urde el paño histórico, la musa Clío: «gobiernan a España las manadas de hombres que alternan en las poltronas o butacas del Estado, ahora con este nombre, ahora con el otro. También ellos invocan el sentimentalismo patriótico cuando les conviene»
(De Cartago a Sagunto, XXI)2. Pero Mariclío aún ahonda más en el asunto, cuando a continuación apunta que aquellos que apelan al patriotismo por mero provecho propio terminan aceptando como verdaderos esos mitos nacionales que habían forjado como simple recurso interesado3:
| (ibid.) | ||
La Madre Mariana de Galdós coincide en esta idea de la invención de la historia nacional con su homónimo antecesor, el padre Mariana, jalón fundamental en la génesis de la identidad española, quien reconoce sin reparos que, en su labor historiográfica, trama falsas leyendas para la construcción de esa identidad: «concedido es a todos y por todos consagrar los orígenes y principios de su gente, y hacellos muy más ilustres de lo que son, mezclando cosas falsas con las verdaderas»
4. Consisten, pues, los mitos de pertenencia en narraciones más o menos fabulosas que tienen por misión consagrar los orígenes de la gente propia, de la gens, y basta en este sentido con reparar en las acepciones que el Diccionario de la Academia ofrece del vocablo genealogía, que no es sólo la «serie de progenitores y ascendientes de cada persona»
(primera acepción), sino también -y es lo que aquí importa recalcar- el «escrito que la contiene»
(segunda acepción). Así pues, todo ello nos conduce de modo inapelable al meollo de la cuestión: los mitos identitarios se crean con un fin determinado, no vienen dados como por ensalmo, no son obviamente datos naturales, sino culturales.
En concreto, los mitos nacionales que prosperan en el siglo XIX pretenden legitimar el acceso a los circuitos del poder de aquellos grupos sociales que no habían gozado de las prebendas propias del orden señorial característico del Antiguo Régimen. De ahí que a lo largo de ese siglo nacionalismo y liberalismo vayan acompasados5, aunque no sin problemas ya en la época en que transcurren los últimos Episodios nacionales. ¿Qué ha ocurrido, pues, a lo largo del XIX? Como puede comprobarse, mejor quizá que en ningún otro sitio, en los Episodios nacionales, lo que ha sucedido es que los absolutistas y antinacionales de antaño (de tiempos de Fernando VII, por ejemplo) se han apropiado de la idea de nación y se han convertido en los patriotas de hogaño. A finales de siglo, y ya desde decenios atrás, la cosa es indiscutible: en el entorno del 98 se publican libros para escolares que exaltan cierta historia de España6, donde se evocan los nombres de Sagunto, Viriato, Numancia, el Cid, Guzmán el Bueno, los Reyes Católicos, Colón, el Gran Capitán, el Dos de Mayo, Bailén, Zaragoza, Gerona, Guerra de África, etc., etc. Que todos estos personajes y hechos históricos son ya patrimonio de la España conservadora a comienzos del XX lo sabe sobradamente Galdós, quien, consciente de la asociación catolicismo-patria7, se refiere a ello con burlesco sonsonete a través del sardónico Tito: «Permitidme ahora, lectores muy católicos y muy amantes de nuestra patria...»
(De Cartago a Sagunto, XXVII).
Ahora bien, basta repasar algunos de los nombres antes enumerados (Bailén, Zaragoza, Gerona...) para percatarse de que esos mitos españoles también han tenido lugar destacado en la obra del mismo Galdós. Lo que el mayor narrador español del XIX pretende con sus novelas nacionales es elaborar el relato de la construcción de España como nación -la novela de la nación- y al tiempo contribuir con sus propios textos (en tanto que saga comunitaria, historia de un pueblo,
episodios o momentos memorables de una nación) a crear un imaginario colectivo con el que se identifiquen los españoles que se consideren reflejados en esa comunidad o se sientan miembros de ella, y poco importa en ese sentido que dicha comunidad sea más imaginaria que real o viceversa, pues, si la novela realista en general, además de mostrar la realidad dada, también la produce, los episodios nacionales en particular no sólo dan cuenta de la realidad histórica, sino que la moldean, siendo, por tanto, en sí mismos parte de la construcción de la nación. Se entiende por ello que, mirando el asunto desde su haz o su envés, Azorín pudiera decir que «Galdós [...] ha iniciado la conciencia de España»
y el editorial de una revista nacional-católica en plena posguerra franquista afirmara que Pérez Galdós había sido «uno de los grandes falsificadores del espíritu nacional»
8.
Que la literatura contribuye a la creación o propagación de mitos identitarios no es nada nuevo, como bien sabe, sin salir de la literatura española, quien haya leído las comedias de Lope de Vega y de otros dramaturgos de los siglos XVI y XVII. En el XIX ese papel lo cumplen la prensa y las novelas, cuya enorme difusión sustituye con gran ventaja al teatro. Y dentro del ámbito español, si de novela hablamos, el narrador casi por antonomasia es desde luego Galdós, no sólo por su calidad narrativa sino también desde el punto de vista de la divulgación de sus textos9. Fuera de España la situación es similar y la literatura participa de forma decisiva en la construcción de los diversos imaginarios nacionales10.
Pero en el caso de los episodios nacionales la cuestión es aún más relevante porque, a su manera son libros históricos, bien que se trate de una historiografía heterodoxa en la forma11. La historiografía española, precisamente, ya desde sus orígenes había sido la instancia primordial a través de la cual se fueron fraguando las diversas identidades territoriales y políticas, siempre al compás de los tiempos y de los intereses del poder12. Así siguió siendo en el siglo XIX, y la importancia de la Academia de la Historia en la segunda mitad de la centuria para codificar los rasgos de la comunidad nacional y reorientar la construcción de la nación en cierto sentido se advierte en la sorprendente -por reiterada- presencia de la Academia en los últimos episodios, cuando asienta allí sus reales la castiza Clío galdosiana, como tomando posesión de lo que mitológicamente es suyo y en oposición al sesgo conservador de la institución dirigida por Cánovas o por Menéndez Pelayo. En estricto paralelismo con esta versión popular de la Academia que representaría Mariclío, los episodios nacionales en su conjunto, dirigidos a un público amplio y socialmente variado, hubieron de tener lógicamente una repercusión incomparablemente mayor que las obras eruditas auspiciadas por la Academia de la Historia, conjugándose en ellos la historiografía heterodoxa con la eficacia divulgadora del discurso literario. Y si fue así en su época, no dejó de serlo después, en tanto que los mitos de pertenencia nacional sirven para actuar sobre la coyuntura política concreta y tienen la enorme capacidad de adaptarse con toda facilidad a ideologías contrapuestas. De modo que no es difícil encontrar casos de utilización de los episodios galdosianos, y en particular de los de la primera serie, por parte de la España franquista, que halla ahí sobrados ejemplos del mito del heroísmo nacional. Pero justo esos episodios habían sido los que durante la guerra civil había reeditado profusamente el gobierno republicano, sólo que entonces con la bandera tricolor en la cubierta de los volúmenes13.
No merecieron, sin embargo, igual fortuna los últimos episodios, probablemente porque en ellos los mitos nacionales no son ya de una pieza; por el contrario, aunque esos mitos siguen estando presentes, un Galdós cada vez más lúcido deja entrever su interesado propósito, lo que desactiva drásticamente el efecto identitario o movilizador, pues es consustancial al mito de pertenencia su carácter irracional o pureza de origen. Pero, sea como fuere, tanto las dos primeras series como las tres últimas -separadas por más de veinte años en cuanto al tiempo de su redacción- responden sin duda al apelativo de nacionales que figura en su título. No por casualidad ambos conjuntos de novelas se escriben en momentos de acuciante necesidad de revitalización de la construcción identitaria española: en el primer caso, tras la crisis profunda del Estado que implica el Sexenio revolucionario y, en el segundo, al compás de la crisis del 98 y del auge alarmante de los nacionalismos periféricos. En las dos coyunturas históricas interviene Galdós con sus episodios, indagando en la historia española reciente para aprehender las claves políticas y sociológicas de lo ocurrido y fomentar una determinada concepción de lo nacional, inseparable en ambos casos del proyecto político al que el novelista se encuentra más próximo en cada circunstancia, el liberalismo progresista en las primeras series y el republicanismo democrático en las últimas. El acervo doctrinal tanto del liberalismo como del republicanismo había ligado indisolublemente la idea de nación a la de pueblo, entendido éste como conjunto de ciudadanos en sentido amplio que son el sujeto de los derechos políticos de la comunidad, y de ahí convicciones como la de soberanía nacional, tan cara a los personajes galdosianos progresistas de los episodios.
Y es que nación y pueblo van en Galdós de la mano14, como en el liberalismo histórico, que había enarbolado la bandera de la nación frente al concepto patrimonial del territorio anejo a la monarquía absoluta. Que el concepto liberal de nación apuntaba directamente a la línea de flotación del Antiguo Régimen lo demuestra la vehemencia de la más famosa coplilla absolutista («Vivan las cadenas, / viva la opresión. / ¡Viva el rey Fernando! / ¡Muera la nación!»
), la cual resuena, por supuesto, en los episodios nacionales galdosianos15. Esta nación española que tanto odio inspiraba a los serviles se había consolidado como mito en la guerra de la Independencia, pues había sido capaz de vencer por la fuerza del
pueblo
a todo un ejército napoleónico, y no es, desde luego, casual que la primera serie de los
episodios nacionales
se centre precisamente en la guerra de la Independencia, crisol de la nacionalidad española en sentido moderno. No debe sorprender, por ende, que los carlistas se muestren alérgicos a ese sentimiento nacional, y no sólo en los
episodios
de Galdós, sino también, por ejemplo, en las novelas de Baroja16. Ni siquiera en la teórica reina liberal, Isabel II, había calado la idea liberal de nación. Así lo entiende Galdós cuando da cuenta del encuentro que mantuvo con ella en su exilio parisino: «La Nación era para ella una familia, propiamente la familia grande»
17. El concepto del Estado en sentido moderno se aviene mal con la noción de realeza heredada del viejo absolutismo y es lo que Galdós piensa que, si hubiera tenido confianza con ella, debiera haberle dicho a la reina destronada: «¿Verdad, señora, que en la mente de vuestra majestad no entró jamás la idea del Estado? Entró, sí, la realeza, idea fácilmente adquirida en la propia cuna; pero el Estado, el invisible ser político de la Nación...»
18. En realidad, a la misma voz nación le costó abrirse paso en los diccionarios y el de la Academia no incluyó esa acepción («Estado o cuerpo político que reconoce un centro común supremo de gobierno»
) hasta la edición de 188419.
De lo que se trata, pues, es de construir la nación. Y en ello está Galdós con sus episodios -no en vano nacionales- desde el terreno de la literatura, como lo están muchos otros profesionales desde su respectivo campo de acción. E indudablemente los episodios favorecen la creación y difusión de mitos nacionales que configuran una determinada idea de España. El punto de partida del pueblo-nación español como sujeto político se halla en la guerra de la Independencia y, como toda identificación no sólo lo es con algo, sino, de una u otra manera, contra algo, aquella guerra también moldeó la imagen del otro, del enemigo: el francés, evidentemente. Ese enemigo puede reventar en medio de la calle y agonizar pataleando en ella, según se afirma en Ángel Guerra, o, ya en uno de los últimos episodios, puede justificar que un republicano cualquiera, un tribuno de la plebe, sienta como propio el duelo por la muerte de Enrique de Borbón, dado que ésta ha acaecido a manos de un francés, el duque de Montpensier:
| (España trágica, XII) | ||
En realidad, los franceses son los enemigos de la nación española moderna, pero como, con fundamento o sin él, los orígenes de la nación deben remontarse a los albores de la Historia, los enemigos fueron otros según los tiempos, y en buena lógica seguirá habiéndolos, cualesquiera que sean, en el futuro, pues lógico es que para que haya uno deba haber otro, ante el que ni se cedió ni se cederá. Muy claro lo enuncia Galdós en un episodio de la primera serie: «Lo que no ha pasado ni pasará es la idea de nacionalidad que España defendía contra el derecho de conquista y la usurpación»
(Zaragoza, XXX).
Pero, dado que no puede desconocerse que por el territorio peninsular han transitado pueblos muy diversos, un mito nacional muy fecundo es el de las numerosas invasiones a que habían hecho frente los presuntos españoles a lo largo de la historia durante períodos más o menos largos de tiempo. Bien que deplora Tito-Galdós la pasividad de los españoles de su tiempo ante la nueva invasión monástica que padecían, parangonable a las soportadas por sus supuestos compatriotas en tiempos ya remotos:
| (Cánovas, XXIV) | ||
Avidez cartaginesa, barbarie visigoda y ferocidad mahometana son pertinentes ejemplos de los rasgos con que se configura la amenaza del otro en el imaginario colectivo nacional. Pero, por contradictorio que parezca, esta idea del suelo patrio periódicamente invadido convive en la mitología nacional española con la del pueblo irreductible que defiende lo suyo hasta el último aliento, de lo que habían sido antiquísimas pruebas históricas la pugnaz resistencia de la arévaca Numancia y la medio griega Sagunto. El mito de las ciudades sitiadas estaba presente de forma destacada en la primera serie de episodios con los dedicados a Zaragoza y Gerona, pero todavía sigue funcionando tantos años después en la quinta serie con ocasión del sitio de Cartagena en los tiempos del Cantón: «[...] vi actos hermosos que casi recordaban los de Zaragoza y Gerona»
(De Cartago a Sagunto, V); «[...] otros proponían furiosos seguir el ejemplo de Numancia y Sagunto»
(ibid., XII). Adviértase que son ahora los propios cantonalistas los que equiparan su resistencia a la de los aborígenes numantinos o saguntinos, sintiéndose parte, pues, de una comunidad que se remonta miles de años atrás y cuyos valores no ha podido en absoluto erosionar el paso del tiempo. Resulta revelador conocer que justo en el año 1868 el Gobierno provisional constituido tras la
Septembrina restituyó el glorioso nombre de Sagunto para denominar a una ciudad que era conocida desde hacía un milenio como Murviedro, un ejemplo más de cómo la nación liberal se construía a sí misma asumiendo como propios nombres históricos que pasaban a tener valor de enseña. Lo reciente del cambio del topónimo hace que, en una carta dirigida a Tito, todavía Mariclío aluda al lugar con su denominación anterior: «[...] encontrábame yo en las ruinas del teatro romano de Murviedro»
(Cánovas, III).
En definitiva, el objetivo es asociar la identidad española a la capacidad de resistir en situaciones límite incluso contra la lógica (que demandaría una rendición razonable), de considerar impropio del español doblegarse ante el enemigo cualesquiera que sean las circunstancias en que se halle. De ahí que esa actitud supuestamente esencial al español de mostrar una insensata pero heroica tenacidad hasta en las condiciones más precarias reciba en la lengua de la nación el nombre de numantinismo, con lo que resulta que numantinos serían los saguntinos en las remotas guerras púnicas, Guzmán el Bueno en la Tarifa medieval, los zaragozanos y los gerundenses en la guerra de la Independencia, los cantonalistas en la Cartagena de 1873, etc. Esta épica del martirio rayana en el masoquismo contribuye como ningún otro mito a cohesionar a la comunidad en torno al dolor, la desgracia y el agravio. Es sabido que la épica de la derrota constituye quizá el principal mito fundacional de toda nación, pues conviene que en el subconsciente colectivo exista la idea de la nación como algo casi natural y eterno, cuyo primitivo paraíso mítico vino a ser destruido por la caída inicial, a partir de la cual la misión de la nación no es sino reconquistar esa comunidad primigenia ideal, salvando los impedimentos que una y otra vez va presentando la Historia. El camino de la nación va, pues, de la Historia a la Naturaleza, una Naturaleza mítica, por supuesto. Y en el caso de la nación española esos obstáculos que hay que superar se llamaron en otro tiempo romanos, cartagineses, musulmanes y demás, y en la historia reciente se llaman franceses o ingleses.
Así, se entiende bien tanto que los episodios nacionales comiencen con la derrota de Trafalgar ante la armada inglesa (hecho que al fin y al cabo fomenta la unión de la nación en el infortunio, lo que volverá a ocurrir en las postrimerías del siglo con el desastre del 98) como que sea infinitamente peor la guerra civil dentro de la propia comunidad, puesto que la pone dramáticamente en cuestión. Por eso, cuando en los últimos episodios toca narrar el enfrentamiento fratricida entre los cantonalistas y las tropas del gobierno central, Mariclío -y con ella Galdós- comprende que ha concluido un ciclo. El proyecto de nación liberal gestado a lo largo de la guerra de la Independencia y que ha gozado de la oportunidad de consolidarse durante el Sexenio revolucionario se acerca rápidamente a su fracaso (todavía no superado cuando el novelista redacta estos episodios cuarenta años después). La conexión entre el principio (Trafalgar) y el final (el Cantón de Cartagena) la establece Galdós a través de un protagonista de bien hispánico nombre propio y no menos significativo apellido: Juan Elcano20, quien muere defendiendo el Cantón que con él sucumbe. El círculo queda así cerrado. Pero la nación nunca se da por vencida, pues forma parte de su esencia renacer siempre de sus cenizas. No puede ser de otro modo tampoco en el caso de la española, caracterizada -dicho está- por su numantinismo. Y, como donde acaba un ciclo empieza otro, junto al decano de Trafalgar se encuentra entre los luchadores del Cantón un hijo suyo, el cual había tenido ya su propio bautismo de fuego y, claro está, con un fuerte valor simbólico: nada menos que había sido tripulante de la Numancia (¡precisamente Numancia!) en una campaña que pretendía enlazar otra vez, como en la época del Descubrimiento21, el viejo solar peninsular con el vasto mundo hispánico americano, aspiración esta de apertura de lo español a lo hispanoamericano que, como veremos, es fundamental para el último Galdós.
Aun sin prescindir de estereotipos propios de la tradición mítica nacional, Galdós rehúye sumirse en un nacionalismo ahistórico y, en la estela de Costa y su famosa iniciativa de echar doble llave al sepulcro del Cid, pero yendo más allá que el jurisconsulto aragonés, propone el siguiente epitafio para la tumba del héroe castellano en la catedral de Burgos:
«Aquí yacemos dormidos / yo el Buen Cid y mi Jimena. / Non me guarden con cerrojos, / ni me aferren con cadenas, / que por mucho que me llamen / no he de salir de esta fuesa. / Terminó su curso el sol / de mis sonadas proezas, / y las batallas que a España / han de dar prestancia nueva / non se ganan con Tizonas, / ni Coladas ni Babiecas»22. |
Muerto el Cid, bien muerto está, y para Galdós no se necesitan recuperaciones simbólico-literarias de su figura al estilo de Las hijas del Cid de Marquina, obra de la misma época de nuestros episodios. Lo que está en juego no es el pasado, sino el presente y, sobre todo, el futuro. En los últimos episodios, la cuestión no es que el pretérito se haga presente, sino que el futuro se viene al presente como superación de lo que antaño pudo haber sido y no fue. Galdós parece hallarse así más cerca de la idea de nación como agrupación libre de ciudadanos a lo Renan que de la de nación como entidad natural a lo Herder. Y, desde luego, rechaza explícitamente el nacionalismo etnicista, puesto que, como asevera en una entrevista aparecida en el periódico francés Le Siècle el 25 de abril de 1901:
«Je ne crois guère à l'existence des races latines. En ce qui concerne l'Espagne, en tout cas, je n'y constate nullement l'unité de la race. Le peuple espagnol est un agrégat formé des descendants des Carthaginois, des Romains, des Arabes, des Juifs, des Celtes, des Ibères, des Basques... [...] je crois aux communautés d'interêt»23. |
Esa imagen de España como crisol de culturas se adivina también en la topografía urbana de ciertas ciudades peninsulares, como la Toledo predilecta de Mariclío o la Cuenca a la que llega Tito en compañía del viejo Ido del Sagrario: «[...] andando me enteraba de la estructura de aquella ciudad celtíbera, visigoda, arábiga o no sé qué, asentada en varios montículos rocosos»
(De Cartago a Sagunto, XXII).
Es la España múltiple que va de Cartago a Sagunto rebautizado, y ha pasado por Murviedro, nación configurada como agregado de culturas, y de héroes y religiones contrapuestas:
| (De Cartago a Sagunto, XXII) | ||
Por más que se ancle en la Historia, tal visión de España como mixtura de diferentes pueblos se constituye en un nuevo mito extraordinariamente funcional y de indudable valor para la España liberal en construcción, pues sirve como ariete con el que quebrar el monolitismo de la España unitaria, católica, tradicionalista e inquisitorial al ensalzar la diversidad y la tolerancia como característica primordial de la España originaria (judíos, moros y cristianos, etc.).
Lo cual tiene, desde luego, sus inconvenientes, y no es el menor la artificiosa unidad política del país, más forzada o aparente que auténtica24, y así lo admite Galdós en su discurso de contestación al de ingreso de Pereda en la Academia:
«Nuestra nación carece de unidad, fuera del orden político, cuyos artificios, que, sin duda responden a una necesidad, no se ocultan a nadie. [...] esta variada familia que se ha formado, sabe Dios cómo, de innúmeras mezcolanzas y contubernios en el tálamo de una historia en que se revolvieron diferentes razas, caracteres, temperamentos y religiones»25. |
Dificultoso resulta, pues, para los constructores de la nación articular tales contradicciones, como revela la actitud del propio Galdós con respecto a Narcís Oller, cuya literatura tiene en singular estima, pero al que solicita, en pro de la patria común, que deje de escribir en catalán y lo haga en la lengua de todos, el castellano obviamente:
«Que Oller, uno de los más insignes catalanes y uno de los primeros novelistas españoles, escriba sus admirables obras en catalán, es verdadera desdicha. [...] Pidamos a Dios que le toque en el corazón al buen Oller para que nos dé sus obras en lengua que entendamos, y renuncie a la empresa loca de infundir al catalán una vida que ha de ser puramente galvánica. Ingenios tan sobresalientes se deben al mayor número, pertenecen a la patria común, que les reclama y les reclamará hasta que vengan»26. |
Galdós deja aquí al descubierto uno de los más arduos y seculares problemas del nacionalismo progresista español. Si, por un lado, tiende a consolidar la patria común en torno a la lengua, por ejemplo, y observa con gran desconfianza, como tantos liberales y demócratas de la época, la correlación entre los incipientes regionalismos y nacionalismos periféricos, el viejo carlismo, la Iglesia y el mundo conservador; por otro, como puede comprobarse en el episodio del Cantón de Cartagena, ve con muy buenos ojos una posible España republicana y federal. Esa tensión entre el jacobinismo centralista de quienes se sienten herederos de la Revolución Francesa27 y el ideal pacto federal que anhela Mariclío es palpable en los últimos episodios galdosianos. De hecho, la musa de la Historia lamenta que resulte inalcanzable el ideal federal por mor del lastre ineludible de la arcaica España conservadora:
| (La Primera República, XXIV) | ||
Los textos galdosianos transparentan, por tanto, la brecha que escinde a los republicanos españoles entre unitarios y federales, división que tiene mucho que ver con la dinámica misma de la construcción de la nación española a lo largo del siglo XIX: si en Francia los jacobinos eran centralistas frente al regionalismo girondino, en España las posiciones políticas no son tan netas, pues el Estado liberal puesto en pie por el moderantismo conservador se erige bajo la égida centralista en oposición al foralismo y otros regionalismos auspiciados por absolutistas y carlistas, lo que coloca ante una espinosa alternativa a los liberales, progresistas y demócratas españoles, forzados a coincidir de uno u otro modo en sus planteamientos nacionales o con el foralismo carlista de signo católico y ultramontano o con el centralismo de la oligarquía28 caciquil enquistada en los diversos poderes estatales y cuyos enormes intereses generan esas abrumadoras máquinas sociales.
Los mitos de la España tradicional, como suele ocurrir con las señas de identidad nacionales, acaban penetrando en el inconsciente colectivo, de modo que las clases populares e incluso los cantonalistas los hacen suyos. Así, el dirigente del Cantón cartagenero Alberto Araus afirma cargado de razón antes de enfrentarse a las tropas del Gobierno central: «En el nuevo Lepanto nosotros seremos la cristiandad y ellos la bárbara Turquía»
(De Cartago a Sagunto, II). El narrador, no sin ironía, aprovechará la crédula fantasmagoría histórica del mandatario cantonal para enhebrar su relato: «Cuando ya estaban los adversarios a tiro de cañón adelantose la Tetuán rompiendo el fuego contra la bárbara Turquía, como dijo Alberto Araus»
(ibid., III). Y con típica retranca galdosiana el mito de la España de los Habsburgo, asumido como propio por el ministro del Cantón, queda reducido a «aquel Lepanto en zapatillas»
(ibid.).
La sonrisa de Galdós se deja entrever de nuevo cuando el marinero contrabandista y revolucionario cantonal Alberto Colau le propone a Leona la Brava abandonar Cartagena y acompañarlo al norte de África y ella se niega, ensartando ambos en su diálogo diversos lugares comunes propios de la mitología nacional:
| (ibid., IV) | ||
Si Leona, a quien se le llena la boca con la Madre Patria, hace alarde de españolismo, el gallardo contrabandista, hombre que vive precisamente de saltarse las fronteras nacionales, no es menos español en su actitud frente al tonto francés o frente al morazo, o en su imagen de la mujer española, morena y gitana, irresistible para cualquier extranjero.
Ésta es la contradictoria grandeza de Galdós: desmitificar tópicas señas de identidad nacionales que en muchos casos él mismo había contribuido a crear y divulgar con la intención de paliar la grave carencia de patriotismo que detectaba en España la Madre Mariana: «[...] aquí andan sueltas todas las pasiones menos la del patriotismo, única pasión que da salud y vida a los pueblos enfermos»
(Amadeo I, XXV).
Como en la mitología de la nación tan trascendentales son las imágenes positivas como las negativas, con tal de que en torno a ellas se identifique el conjunto de la población, las quejas y los lamentos se escuchan por doquier. La nación -o la patria- se encuentra muy enferma y aquejada de cuantos males hay en el mundo. Esa expresión tan regeneracionista de los males de la nación salpica aquí y allá los últimos episodios nacionales29. Con ello Galdós se hace eco de la congoja colectiva por la pobre España, e incluso a veces la hace suya en actos políticos30 o a través de los personajes de estos últimos episodios. Unos y otros utilizan por igual el estereotipado pobre España31. Por ejemplo, el rey Amadeo I acoge la expresión formularia en las líneas postreras de su discurso de renuncia a la corona «de la noble y desgraciada España»
(Amadeo I, XXVI). E Ido del Sagrario -sin que falten en su dolida invocación lastimeras paradojas de regusto teresiano- apostrofa a España cual si la nación fuera una nueva Penélope: «¡Oh España!, ¿qué haces, qué piensas, qué imaginas? Tejes y destejes tu existencia. Tu destino es correr tropezando y vivir muriendo...»
(La Primera República, VI). El cliché de la patria sufriente, la Mater dolorosa que da título al valioso libro de Álvarez Junco, sirve también de referente imaginario al proteico historiador que ha de pergeñar el relato de los últimos días del año 72, marcados por «la fiebre y el creciente malestar de la Madre España»
(Amadeo I, XXIV). Y el mismo Galdós, en línea con ese tópico de la nación doliente, titula uno de estos episodios postreros como España trágica.
Pero Galdós, ese «genio en 1900 ignorado»
, en palabras de Américo Castro, que «estaba salvando de la nada [...] aquella inanidad [de la Restauración]»
32, no se dejaba abatir fácilmente y se enfrentó con firmeza al pesimismo nacional siempre que tuvo ocasión, como en la carta aparecida en El Liberal el 17 de julio de 1903 o, también en 190333, en un famoso artículo publicado en el primer número de la revista Alma española, cuyo título, «Soñemos, alma, soñemos» -un octosílabo tomado en préstamo al Segismundo calderoniano-, tanto dice de la perspectiva futura del país que albergaba don Benito:
«El pesimismo que la España caduca nos predica para prepararnos a un deshonroso morir, ha generalizado una idea falsa. La catástrofe del 98 sugiere a muchos la idea de un inmenso bajón de la raza y de su energía. No hay tal bajón ni cosa que lo valga»34. |
Esa España caduca ante la que se alza el escritor canario puede fácilmente reconocerse en la España que muere e incluso en la España que bosteza del célebre cantar machadiano. Y Galdós, que no se resigna a la caducidad ni se refugia en el indolente bostezo, buscará y propondrá en sus textos del primer decenio del siglo XX vías de regeneración que permitan salir de su lasitud a la nación.
La confianza de Galdós en un futuro mejor de la nación alcanza todo su sentido en el contexto de su época si se la compara con la respuesta escéptica (como «opinión fatalista»
la juzga Tito Liviano) que da Cánovas del Castillo al amigo Proteo cuando éste le dice que sólo un ilustre estadista como él podría resolver el problema confesional de España:
| (Cánovas, XIV) | ||
De alma hablaba Galdós en su artículo publicado precisamente en Alma española, y de alma habla Cánovas, pero ¡qué gran diferencia entre el alma petrificada del político conservador y el alma soñadora (soñemos, alma, soñemos) del novelista! Ciertamente, como afirma Américo Castro, «las visiones e interpretaciones del pasado humano dependen de las ideas y prejuicios de quienes lo contemplen»
35.
Una nación, pues, con al menos dos almas: el alma de la nación tradicional, en general igual a sí misma y en la que sólo cabe la evolución que pueda imprimir el tiempo a lo geológico, a lo macizo, a lo duro, a lo pétreo; y el alma de la nación liberal, ilustrada y romántica a la vez, esperanzada en el progreso, seducida por el sueño de un horizonte posible.
El reto para el nacionalismo español consiste en atajar los «síntomas agudos de la grave dolencia hispana»
, en «separar del cuerpo social lo que esté gangrenoso y putrefacto»
36, en buscar salidas a «esta España sumisa y soñolienta»
, dicho con un endecasílabo de un paisano de Pérez Galdós, el poeta canario Domingo Rivero, que refleja otro mito común en la España de la época, el de la nación adormecida que ha de despertar, mito propio de nacionalismos sin Estado o de naciones en declive: no en balde lo hace suyo don Benito a través de Tito en estos episodios («sacar a esta nación de su atonía y somnolencia mortíferas»
[Amadeo I, X]) y de forma reiterada en las cuartillas que envía para ser leídas en los mítines de la Conjunción Republicano-Socialista a lo largo de 1910 («para que nuestra España despierte de su marasmo»
, en marzo; «por vosotros despierta, por vosotros resucita España»
, en mayo; «hay que sacudir esa fuerza durmiente para que se despabilen y avancen»
, en noviembre)37.
En realidad, había que reinventar la nación. Y era algo que urgía, porque de ello dependía dar sentido a un proyecto político que supusiera un verdadero cambio en las estructuras de poder, desde siempre en manos de los grupos privilegiados. Así de claro lo dice Galdós en 1904: «Debilitado el ideal patrio, debilitada la fe en la Monarquía, la fe en la República, queda tan sólo la esperanza en una nueva fe, que surja del fondo social acabando con la indiferencia y el caciquismo»
38. Está en juego en ello incluso la pervivencia de la comunidad misma, pues, como ya había puesto de manifiesto en «La sociedad presente como materia novelable» (1897), la cohesión social se había agrietado: «Las grandes y potentes energías de cohesión social no son ya lo que fueron»
39. La pérdida de cohesión social impulsó, pues, de forma decisiva la importancia que todo lo referente a la nación alcanzó, rayando casi lo obsesivo, en el paso del siglo XIX al XX.
Uno de los talones de Aquiles del nacionalismo español a fines del XIX era la carencia de un proyecto ambicioso de futuro, pues había llegado a ser más que nada una construcción ideológica de carácter burocrático-administrativo al servicio de las oligarquías. Por ello, Galdós, consciente de la necesidad de una nueva fe que sacuda «la nacional indolencia»
40, intenta buscar salidas no sólo en la República, el federalismo o el radicalismo democrático, sino también en nuevos mitos identitarios como el iberismo, el panamericanismo, el mudejarismo...
El nombre del protagonista de Prim y La de los tristes destinos, Santiago Ibero -idéntico al de su padre, el coronel liberal y seguidor de Espartero en varios episodios de la tercera serie-, refleja por sí mismo el interés de Galdós por vincular el simbólico nombre asociado a lo español con un apellido de evidentes implicaciones. Ese iberismo explícito en el apellido del héroe de los dos últimos episodios de la cuarta serie coincide justamente con el secreto ideal de su adorado Prim, tal y como lo descifra un iluminado amigo de Ibero:
| (España trágica, XVII) | ||
Ésa es exactamente la idea del propio Galdós, y así lo afirma en un artículo publicado en La Prensa de Buenos Aires en 1885: «confundo en una sola idea y en una gloria sola lo español y lo portugués»
41. En otro episodio nacional de la cuarta serie el marqués de Beramendi, afín a su creador en tantas cosas, alude también al iberismo de Ángel Fernández de los Ríos y añade una apostilla de su cosecha en el mismo sentido: «Su idea dominante es la unión de España y Portugal... ¿Cuándo madurarán esas uvas?»
(La revolución de julio, VII). En realidad, el iberismo es una aspiración común a muchos liberales españoles y es habitual42, sobre todo entre los republicanos de la época, referirse a una futura federación ibérica. El mismo Fernando Garrido, uno de los más conspicuos republicanos españoles, publica en 1881 un libro cuyo título habla por sí solo: Los Estados Unidos de Iberia. Galdós, como Clarín o Giner de los Ríos, por ejemplo, alzará su voz a favor de Portugal en la aguda crisis que se abre entre el país luso e Inglaterra a partir de 1890. Y ya en la época de redacción de los últimos episodios, los más abiertamente republicanos, ha de tenerse en cuenta la proclamación en 1910 de la República portuguesa, de signo notoriamente anticlerical además, lo cual es fácil conjeturar que influiría en las ilusiones que sobre el asunto pudiera forjarse Galdós, quien, por cierto, acudió a la manifestación de solidaridad con la República lusa celebrada en Madrid el 16 de octubre de 1910.
Si la hipotética proximidad del horizonte ibérico reaviva las ensoñaciones nacionales, la lejanía del horizonte americano no es óbice para que el hispanoamericanismo se vea como el auténtico proyecto de futuro de la nación española. Con absoluta rotundidad lo enunciaba don Benito en un texto escrito en 1889 tras asistir a la Exposición Universal de París de ese año: «aun suponiendo que mintiesen los buenos augurios y que España estuviese sentenciada a perpetuo descenso y total ruina, su gloria y su consuelo es renacer más allá de los mares, en el cuerpo lozano y hermoso de la América española»
43. Veinte años después, esa utopía galdosiana pasa tal cual a la boca de uno de sus personajes, Segismundo García Fajardo, quien, medio embriagado por la idea, la expresa con acentuado lirismo: «Este licor de América trae a mi pensamiento la idea de la comunidad pan-hispánica, que apoya uno de sus brazos en el viejo solar de Europa, para extender sin esfuerzo el otro por el continente americano...»
(España trágica, XVII). Con este panhispanismo Segis y Galdós manifiestan una concepción identitaria próxima a la de nación cultural, que el escritor ya venía exponiendo en sus textos desde tiempo atrás tomando como base de sustentación la común lengua española. Así lo dice en 1894, en un artículo sobre Núñez de Arce, en el que pondera Galdós el conocimiento que se tiene del poeta vallisoletano tanto en España como en América:
«El idioma común borra las nacionalidades, restableciendo entre España y América la unidad literaria, ese bien inmenso entre tantas desdichas. Hablando lo mismo, lo mismo se piensa, y ante la unidad del pensamiento las diferencias territoriales y políticas no son más que artificios que si tienen valor en la historia menuda dejan de tenerlo en la que ampliamente traza la humanidad de siglo en siglo»44. |
La misma idea expresa en 1901 en el prólogo a la tercera edición de La Regenta, refiriéndose naturalmente en este caso a Clarín: «toda España y las regiones de América que son nuestras por la lengua y la literatura, le tienen por personalidad de inmenso relieve y valía»
45. Y con más claridad aún vincula el proyecto de nación cultural española allende los mares en el prólogo que firma en 1904 para la edición póstuma de los cuentos de Fernanflor: «el imperio español, que políticamente es uno de los más inverosímiles ensueños, será realidad en el orden espiritual constituido bajo la majestad del idioma»
46. Y si el ensueño es políticamente inverosímil, no lo es literariamente, como podemos comprobar en otro episodio galdosiano de la cuarta serie, La vuelta al mundo en la Numancia, donde se produce de forma simbólica la unidad de España y de la ya separada América española a través de los dos protagonistas, el peruano Belisario Chacón y la hispana Mara Ansúrez. Pero en esa unión los papeles no son equivalentes y están perfectamente repartidos: España representa la ineludible historia pasada de la nación, mientras que a América se le reserva el ansiado y brillante porvenir («España coge su rueca, y se pone a hilar el pasado; tu hija hila el porvenir... en rueca de oro»
[XVI])47. Por supuesto, los tiempos han cambiado mucho y ese imperio español de orden espiritual no debe ser edificado a la vieja usanza de los amados siglos XV y XVI, y ha de realizarse -como corresponde a un espíritu avanzado y liberal- evitando cualquier resabio imperialista:
| (XVII) | ||
No obstante, un intelectual hispanoamericano, el cubano Fernando Ortiz, sí percibió en Galdós y, en concreto, en El caballero encantado ciertos resabios colonialistas en la novela que publicó en 1910 como réplica a la novela galdosiana de 190948, en la cual don Benito había vuelto a enlazar simbólicamente España y América a través de la pareja protagonista, el español Tarsis-Gil y su compañera Cintia-Pascuala, «nacida en Bogotá y recriada en la Argentina»
(IV), relación que había tenido como fruto un hijo, encarnación del futuro hispano y bautizado por ello como Héspero en recuerdo de la mítica Hesperia, identificada como España en la mitología nacional.
El hispanoamericanismo galdosiano (común a otros muchos intelectuales, como el propio Américo Castro49, en los primeros lustros del siglo XX, tanto a uno como a otro lado del Atlántico50) no declina con el paso de los años y en su última década de vida el escritor canario insiste en ello con fuerza. Así en 1912, declara que, frente a la caquexia española, América representa la vida y la fuerza: «Esos países son fuertes; la Argentina, Brasil, Chile, el Uruguay, son países jóvenes donde hay vida. Aquí está todo muerto, aquí tiene que haber una gran catástrofe o esto desaparece por putrefacción. Esto está muerto, muerto, muerto»
51. E insiste al final de la entrevista: «Buen viaje a esos países jóvenes y fuertes que tienen vida y salud. Esto está muerto»
. Y en un diálogo sostenido con Alberto Ghiraldo en el otoño de 1916 dirá un casi exultante Galdós, conmovido por ese anhelado horizonte de la nación: «¡América, la Argentina! Usted es representante de eso que es, para mí, el porvenir de España»
52.
El ensanchamiento de la nación, aunque sea puramente espiritual, más allá de las fronteras establecidas -bien hacia Portugal, bien hacia el continente americano- se completa con la consideración de hebreos, moros y españoles como tres razas afines, tal y como se dice en Aita Tettauen (IV, i), episodio de 1905 donde Galdós trata de la guerra de África, y en el que desde su comienzo, de acuerdo con la visión liberal de la nación española como amalgama de culturas diversas, se dice que «el moro y el español son más hermanos de lo que parece»
(I, ii). El interés de Galdós por la cuestión venía ya de atrás y no hace falta más que recordar el soberbio personaje de Almudena-Mordejai, el ciego marroquí de Misericordia, o, mucho antes, novelas como Gloria. Ese interés por buscar la sustancia de lo español en la compleja relación engendrada en suelo ibérico entre las comunidades de las tres religiones o tres culturas, que, según apuntaron Stephen Gilman y Juan Goytisolo53, anticipaba la idea de España que decenios después desarrollaría Américo Castro, es frecuente en los literatos españoles de extracción liberal, lejos ya de la cerrada y exclusiva consideración de la España tradicional como la patria del catolicismo o de la Virgen María. Y fuera de la literatura no hay sino mencionar títulos como Historia de los judíos en España desde los tiempos de su establecimiento hasta principios del presente siglo (1847), del gaditano Adolfo de Castro, o la sonada campaña a favor de los sefardíes y de la cultura semita española alentada en los años ochenta por el doctor Ángel Pulido, autor después de libros como Los israelitas españoles y el idioma castellano
(1904) o
Españoles sin patria y la raza sefardí
(1905), filosemitismo que, por cierto, no era compartido por todos, y basta con recordar en ese sentido algunas ruidosas páginas de Baroja54.
La idea de la hermandad entre moros y españoles de Aita Tettauen se repite casi literalmente en el siguiente episodio,
Carlos VI en La Rápita, también de 1905: «dos pueblos hermanos..., hermanos digo, y no es para que te asustes y pongas esa cara de idiota»
(XI). Así se expresa uno de los hijos de Jerónimo Ansúrez, el renegado El Nasiry, que se limita a reiterar lo que el propio patriarca celtíbero había dicho en el episodio anterior de forma harto llamativa por lo que respecta a la esencia racial de la nación española:
| (Aita Tettauen, I, ii) | ||
Como si hiciera falta reafirmar solemnemente un rasgo de identidad nacional poco agradable para quienes se reconocían en una España tridentina, martillo de herejes, el novelista vuelve a recurrir en 1909, en El caballero encantado, al mismo enfático digo de El Nasiry y de Jerónimo Ansúrez, pero ahora en boca de la Madre España en persona, a fin de proclamar esa fraternidad étnica de moros y españoles: «Pues yo te digo ahora, para que te pasmes y vayas aprendiendo, que toda guerra que mis hijos traben con gente mora, me parece guerra civil»
(XVII). Lo cual, claro está, era una toma de posición política de imperiosa actualidad, pues en julio de 1909 el gobierno Maura había emprendido la campaña de Melilla y con ella había dado comienzo la guerra de Marruecos. Don Benito se opone públicamente en discursos, mítines, cartas abiertas y alocuciones diversas a esa aventura militar: «las insensateces de los que trajeron la guerra del Rif»
, «la desaforada aventura de la guerra del Rif»
, «encaminemos hacia su término la guerra del Rif»
, «entre los adversarios de la guerra»
55... Sin embargo, dos meses después del principio de la contienda, cuando había indicios de posible triunfo español, el republicano Galdós, aun lanzando un duro ataque a la política improvisada y antidemocrática del gobierno conservador, se deja llevar, en un artículo publicado en El Liberal el 26 de septiembre de 1909, por un arrebatado nacionalismo español que vislumbra en el horizonte africano, como en el ibérico o el hispanoamericano, una salida gloriosa para la patria decaída. Con el siguiente párrafo, que se comenta por sí solo, concluye dicho artículo:
«Ecos de victoria nos traen los aires venidos de África, y esto nos consuela de tanta zozobra y amargura. Vayan a la costa africana nuestros plácemes y el ardiente anhelo de que una campaña iniciada con equívocos y torpezas, sin la efusión guerrera del alma nacional, tenga un término venturoso. No podía ser de otro modo, ni a los errores cometidos en los comienzos podía faltar esta corrección o reparación, que celebramos con esperanza y júbilo, anteponiendo a todo la dignidad del Ejército de la patria. Así lo exige el orgullo nacional, en perfecta concordancia con la política. Por eso deseamos y pedimos que los valientes soldados, la incomparable oficialidad y los dignos jefes del Ejército de África no vuelvan a sus hogares sin consolidar la posesión definitiva de los escabrosos lugares donde, al poner su planta, han dejado impreso para siempre el nombre de España»56. |
Como el autor de los episodios estaba lejos de imaginar el papel que los militares africanistas desempeñarían posteriormente en la historia de España y considerando que el Ejército aún conservaba algo del perfil liberal que parte de la institución había mostrado a lo largo del siglo XIX, lo más relevante de estas inequívocas palabras del Galdós políticamente más avanzado, el de los años 1907-1912, es comprobar las profundas raíces que en su ideología tenía el sentimiento nacional, dando la razón a Américo Castro cuando dice que «la dimensión tribal, regional, nacional, o como quiera que ella sea, esa no es mudable ni renunciable cuando la persona llega a cierta edad»
57. Y, por otro lado, qué cosa más natural, si de esencias nacionales se trata, que ensanchar las fronteras de la nación -sea a Portugal, América o África-, puesto que la nación, en principio definida por sus límites frente al otro, lleva en su misma sustancia traspasar esos límites, ir siempre más allá, anular al otro, confundirse con el todo, en resumidas cuentas ser todos uno. Lo cual nos llevaría a otro tema del que ahora no podemos ocuparnos, que sería la tenue raya divisoria que a veces separa el nacionalismo esencialista del nacionalismo cívico, puesto que alguien tan abiertamente positivista y poco dado a metafísicas como Galdós, sin embargo no puede evitar entender la nación como un sentimiento irracional que, en consecuencia, acaba escapando de la estricta racionalidad historicista.
Lo que es en todo caso evidente es que los últimos episodios expresan, como ninguna otra de las obras de su autor, la crisis de la construcción de la identidad liberal española, construcción en la cual Galdós habría desempeñado, precisamente con los episodios nacionales, un papel primordial. Porque, con todas sus contradicciones, los episodios son quizá la obra literaria más importante en la configuración, durante el último tercio del XIX y primeras décadas del XX, de una determinada forma de entender España, la que correspondía al liberalismo progresista primero y al republicanismo después. Todo ello, junto con otras experiencias culturales y políticas (el krausismo, el institucionismo, el socialismo, el movimiento obrero, etc.), contribuyó a crear un cierto imaginario español que, intelectualmente, se prolongó en autores como Antonio Machado, Manuel Azaña, Juan Ramón Jiménez o el mismo Américo Castro y que, políticamente, se materializó en la Segunda República.
Lo específico de los últimos episodios es comprobar cómo se refleja en ellos la crisis de la España liberal, que necesita imperiosamente reformular las bases sobre las que se asienta su idea de la nación española, para adaptar la renovada imagen de la nación a la cambiante coyuntura histórica e integrarla en el nuevo proyecto político que tendrá la oportunidad de concretarse en la etapa de la historia española que se abre a partir del 14 de abril de 1931. Por ello y, cada vez más consciente de que la España conservadora se ha apropiado de muchos de los símbolos y mitos de la nación, Galdós se dirige en 1908 a una de esas insignias nacionales, «el arrogante escudero de nuestra Madre»
, el legendario león español por el que sentía gran aprecio casi fetichista, y le dice: «Tú que fuiste el emblema del valor, de la realeza, de la gloria militar y de la gloria artística; tú que fuiste el Cid, el Fuero Juzgo, la Reconquista, Cervantes, la espada y las letras, no olvides que en el giro de los tiempos has venido a ser la ciudadanía, los derechos del pueblo, el equilibrio de los poderes que constituyen la Nación»
58. Así pues, la idea de la nación, sometida como está a la dinámica histórica, debe adecuarse a los tiempos que corren, pero, si bien nos fijamos, Galdós se mantiene fiel a los principios básicos que habían inspirado el Sexenio revolucionario (ciudadanía, derechos del pueblo, equilibrio de poderes) y lo que propone es desembarazarse de los mitos que los conservadores habían sabido incorporar a su propia idea de la nación como esenciales de una España eterna, una vez que habían comprendido que adueñarse del nacionalismo era fundamental para malograr el efecto movilizador del mito progresista de la nación y para aglutinar en su interés los sentimientos de amplios sectores sociales, asegurándose con ello los resortes del poder que tan en peligro habían estado en los años posteriores a la Gloriosa.
Aquella mañana del 28 de marzo de 1972, sobre mi mesa de redacción del diario Primera Página, me habían dejado una escueta nota: «Américo Castro está en Alicante. Localízalo»
. A las 11.30, ya estaba en el vestíbulo del hotel donde se alojaba el tan respetado como sorprendente visitante. Me acompañaba, como cada día, un resuelto fotógrafo de prensa. Esperé. Y mientras esperaba me percaté de las posibilidades que me ofrecía el eventual encuentro. Minutos después, desde la recepción del establecimiento, llamaron telefónicamente a su habitación. Por el auricular me alcanzó una voz débil, pero diáfana. Le dije que era periodista y que pretendía entrevistarlo. Don Américo Castro respondió: «Lo siento, lo siento, créame. Pero no tengo ya qué contar»
. Entonces, le pedí que me recibiera como escritor. Hubo un breve silencio y dijo: «Suba, suba usted»
. Cuando vio al fotógrafo, no pudo evitar un leve gesto de contrariedad y reproche. Me excusé y le aseguré que sólo quería tener constancia gráfica de aquel momento. Accedió, se sentó en un sillón, me ofreció el otro, y permitió que mi compañero disparara varias veces su cámara. Luego, nos quedamos solos y me hizo prometerle que no publicaría nada de cuanto habláramos. Me dijo que estaba en Alicante, gracias a la mediación de un amigo, y que deseaba sosiego y algunos paseos cerca del mar. Finalmente, me preguntó si andaba escribiendo algo y le respondí que más que escribir, andaba investigando, sobre el terreno y hasta donde me era posible, acerca de los moriscos de las comarcas meridionales del antiguo Reino de Valencia. Me miró y miró el reloj. «Suelo almorzar temprano. Así es que ahora tendrá que disculparme. Pero, si usted quiere, lo espero esta tarde, a las cinco»
. Le respondí que sería puntual.
Recientemente, he sabido que fue el profesor y director de este Congreso, Julio Rodríguez Puértolas, quien le gestionó su estancia en la ciudad de Alicante y en el hotel donde lo conocí. En su artículo «Entre la memoria y la esperanza: recuerdos de don Américo Castro», afirma:
Posiblemente, de tener noticia de estos párrafos en aquel tiempo hubiera declinado la amable invitación del maestro, con el solo propósito de no desbaratarle ni un adarme de su bien ganado descanso. Pero al no ser así, me presenté en su habitación a la hora convenida. Don Américo me esperaba y me firmó dos de sus libros: España en su historia y El pensamiento de Cervantes, en la nueva edición ampliada y publicada en Editorial Noguer, aquel mismo año, con notas del propio autor y de Julio Rodríguez Puértolas, a quien don Américo le pidió ayuda, para aquella reedición, mientras cenaban, en un restaurante italiano: «-¿Conoce usted al Sr. Rodríguez Puértolas?»
. Le dije que sí, que lo conocía, que nos conocíamos. Y reparé en que mi respuesta le satisfizo y hasta le inspiró confianza.
Luego, se interesó por mis trabajos sobre los moriscos alicantinos y, no sin cierto empacho, le aseguré que apenas estaba en sus inicios. Además de en esta misma ciudad- comenté- se asentaban mayoritariamente en las comarcas de la Vega Baja del Segura, en los valles del Medio y Bajo Vinalopó y en la Marina. «Pero en los primeros días de octubre de aquel malhadado año de 1609, más de cuarenta mil de ellos, sometidos a una estricta vigilancia y a un trato humillante, esperaban en la playa y entre las grandes piedras de la escollera que había y aún hay, en parte, ahí mismo, frente a este edificio, los navíos que los llevarían lejos de su tierra natal, de la tierra de sus antepasados. En la bahía, muy cerca de la costa, se erguían las siluetas de las galeras de la armada, al mando de don Luis Fajardo. Qué espectáculo de degradación e infamia»
.
El doctor Castro hizo un leve movimiento de cabeza, que se me antojó de aprobación, guardó unos instantes de silencio y habló pausada, pero apasionadamente de lo que tanto conocía y tanto le preocupaba: la tolerancia, la convivencia, el respeto. Se despachó a gusto: los judíos expulsados, los moriscos expulsados, el progreso material y cultural desolado, las castas, las segregaciones, la destemplanza. Se despachó a gusto, sí, con los párpados entornados en la penumbra de la estancia, y su voz tenía la frescura y la delicadeza de un hilo de sabiduría, rigor y concisión. Nada nuevo, para quien se aplicaba en la lectura y examen de la anchura de su ideario, y, sin embargo, todo parecía reciente en la palabra de aquel hombre, al filo ya de los 87 años, que me llegaba con el brío de una peripecia humana e intelectual incuestionable.
Recuerdo- y así lo tengo anotado- que fue entonces cuando le formulé una pregunta quizá algo impertinente, pero en absoluto maliciosa y que estimé oportuna, aunque resultó, como se verá, también ambigua. Si los estatutos de limpieza de sangre habían sido derogados o anulados, en la práctica, en tanto criterios de discriminación, y no solo religiosa, hacia 1870, ¿era de suponer que don Américo Castro Quesada estaba libre de cualquier mácula? o ¿acaso aún constituían los tales estatutos un instrumento sigiloso al servicio de determinados poderes?
Don Américo Castro Quesada abrió los ojos y me observó con cierta perplejidad, que pronto mudó en gesto irónico y finalmente en amago de sonrisa. Tuve la percepción de que evocaba la infundada y perversa insinuación de una progenie judía, que él mismo refutó, no sin sarcasmo, en su referido epistolario a Rodríguez Puértolas:
Y, dos años después de la muerte de don Américo, Albert A. Sicroff advierte al respecto: «Dejemos aparte la bastante dudosa atribución de padres judíos a Castro, así como la suposición de que sería más susceptible el escritor judío que el no-judío a una pasión panracista que le arrebatara a reclamar para los de la estirpe suya esferas valiosas de la cultura humana [...]»
.
Ni a Américo Castro, ni a Miguel de Cervantes los inquisidores de oficio o aquellos otros que lo ejercen por libre, perpetrando un funesto intrusismo, y desde la falacia y la mezquindad, podían quemarlos en la hoguera de la conveniencia, del interés o de la revancha. Que si el primero descendía del arzobispo Castro Cabeza de Vaca, fundador del Sacromonte granadino; el segundo, disponía y dispone de un informe favorable de limpieza de sangre e hidalguía, que se encuentra, según me aseguran, en el Archivo de Protocolos de Madrid. Y si así no fuera, ¿qué?, el recurso de la delación y el fuego sólo los hubiera enrolado en el registro de la ignorancia y la ferocidad, ya tan abrumador como doloroso, en este país nuestro. De modo que cuando presumí la posible confusión que mi pregunta podía haber provocado, la enmendé de inmediato, y le dije a don Américo que me refería a cómo había recibido la dictadura del general Franco a un eminente republicano de tan largo y notorio exilio. Y don Américo se limitó a responderme con un ademán muy expresivo, aunque de engorrosa traslación retórica.
Cuando se cumplió el centenario de su nacimiento, El País le dedicó un extenso artículo: «Américo Castro, la inteligencia apasionada de un español polémico». En él, su hija Carmen, después de soslayar las controversias que mantuvo con Claudio Sánchez Albornoz, «porque es un asunto muy desagradable y absurdo; eran amigos y colegas, y mi padre le recibió en su casa»
, cuenta que, cuando viajaba a Estados Unidos, para ver a su padre «le ocultaba todo lo que yo estaba pasando en España por ser su hija. Fui separada de mi cátedra de Instituto de Lengua y Literatura, hasta que Ruiz-Giménez, a mediados de los cincuenta, me arregló la situación»
. A Carmen Castro, de acuerdo con sus declaraciones, sí le aplicaron, sin ningún escrúpulo ni consideración todo el peso de aquellos nefastos estatutos, en su más abrupta versión actualizada por el nacional catolicismo. Con respecto a don Américo, afirma su hija en el mismo artículo, que no tuvo trabas para regresar, «aunque tampoco estuvieron amables con él»
y llegó finalmente en 1969.
Algunos años antes de mis últimas y primeras- únicas, pues, en definitiva- conversaciones con el filólogo e historiador, no recuerdo si en Palma de Mallorca o en Alicante, y en el curso de una tertulia íntima de algunos escritores con Camilo José Cela, que se suscitó en la sobremesa, el autor de La familia de
Pascual Duarte se apuntó el tanto de que gracias a sus relaciones e influencias, había conseguido el regreso a España, de don Américo Castro. En realidad, las relaciones epistolares entre ambos datan de 1956, incluso tal vez de algo antes, y en una de las primeras cartas, el novelista le comunica que en Papeles de Son Armadans se tenía la esperanza de publicar un libro inédito del profesor de Princeton. Según Adolfo Sotelo Vázquez: «La personalidad y la obra de don Américo Castro serán desde entonces un espejo en el que se mirará la aventura cultural -imprescindible en la España de la baja posguerra- de Papeles de Son Armadans [...]»
, y agrega que cuando el gran historiador cumplió 80 años, Cela manifestó cómo comulgaba con su entendimiento de España, al tiempo que vinculaba los quehaceres de la revista a uno de sus colaboradores más señeros.
Cierto que Camilo J. Cela siempre elogió la figura y la obra de don Américo, quien publicó en Papeles diversos trabajos, y en cuyas páginas, previamente, aparecieron, según mi desbaratado archivo y entre otros artículos, «Polémica falaz en torno a la obra de Castro», de Miguel Enguídanos (tomo XVIII, núm. LII, julio, 1960), y «De la edad conflictiva», de Américo Castro», de Sergio Vilar (tomo XXVIII, núm. LXXXIII, febrero, 1963). Pero, entonces, ¿qué se ocultaba tras aquella aparente presunción, si es que se ocultaba algo? El hecho de exhibir tal logro, como un trofeo o como un aviso de su capacidad para redimir expatriados, así nos lo hizo sospechar, a quienes lo escuchamos, en aquella ocasión. Una sospecha que posiblemente, en este marco congresual, pueda dilucidarse, y esfumarse como un desatino o bien confirmarse con argumentos solventes.
Hasta la seis y cuarto de la tarde del 28 de marzo de 1972, mi encuentro con don Américo se resolvió en un diálogo, pausado, pero fluido. A partir de aquel instante y hasta casi una hora después, fue un monólogo, una reflexión en tono confidencial, una lección impecable, lúcida, coherente, o un resumen de su vasta temática. Como quiera que la penumbra ya enfilaba la oscuridad, encendió una lámpara de pie, situada entre ambos sillones, y me pidió que no tomara más notas, aunque había escrito apenas un par o tres de renglones -de los que ahora echo mano- para uso personal y con su expreso consentimiento. No obstante, guardé bolígrafo y bloc. Y puse toda mi atención, en las palabras del profesor. Palabras que se referían a las circunstancias determinantes del cambio sustantivo en la literatura y civilización de España que se produjo a finales del siglo XV, con la expulsión de los judíos. No me extiendo más en la amplitud e intensidad de tanto conocimiento y erudición, ante un auditorio de reputados especialistas en la obra y en la vida de don Américo Castro. Pero creo que sí, que desmitificar -como no olvidar- es historiar, como creo asimismo que la razón corrige -o debiera corregir- la tradición. No obstante, son éstos asuntos que están aún por ver.
Pasaban diez minutos de las siete, cuando don Américo concluyó su disertación. Era evidente su cansancio y me susurró que lamentaba mucho, si me había aburrido con sus cosas. Le repliqué que sus cosas eran cosas de todos y que todos estábamos en deuda con él, por una vida dedicada a la investigación, al estudio y a la docencia. Viéndole allí, bajo la luz de la lámpara, se me figuró la estampa de la aflicción y el desamparo, y con el respeto y la fascinación, se me vino encima la ternura. «No quiero molestarle más, don Américo»
, dije. Entonces, don Américo se puso en pie.
Siete años después de su muerte, en el Primer Congreso de Escritores celebrado en Almería, me encontraba en el café del hotel, donde nos hospedábamos y celebrábamos las sesiones, con Eduardo de Guzmán, Celso Emilio Ferreiro, Ángel María de Lera y Manolo Andújar, cuando se unió al grupo el sociólogo e historiador uruguayo Carlos M. Rama, que impartía sus clases en la Autónoma de Barcelona. Me lo presentaron y nos pusimos a charlar, como si nos conociéramos de antiguo. Me interesaba especialmente su ponencia «El escritor latinoamericano en la España contemporánea», porque guardaba una estrecha relación con mi proyecto, entre político y académico, «El banquete de los transterrados de ida y vuelta». Y salieron muchos nombres, entre ellos el de Américo Castro. Posteriormente le envié un cuestionario, para el citado proyecto, y en una de sus respuestas, argumenta: «El Gobierno español, que en aplicación de sus leyes, había acogido y protegido a los refugiados anticastristas cubanos, desde 1959, no ha tenido la misma actitud con los hispanoamericanos citados (es decir, con los llegados a España a partir de 1973 y como consecuencia de las dictaduras implantadas en Bolivia, Uruguay, Chile, y del golpe de estado militar en Argentina, ya en 1976)»
. Carlos M. Rama aducía decretos, trabas e instrucciones, para impedirles a muchos el ejercicio de la docencia. Y agrega: «Si esto se hubiera hecho en América, jamás hubieran sido profesores: en Argentina, Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro, Luis Jiménez de Asúa; en Uruguay, José Bergamín; en México, Pedro Bosch Gimpera, José Gaos (el inventor del neologismo transterrados), Nicolau d'Olwer, Joaquim Xirau, Rafael Altamira y Crevea, y tantos otros talentos de los que estamos todos muy orgullosos. Me lo dijiste tú mismo, cuando te referías a don Américo Castro. Qué limpieza de ideas»
.
Cuando don Américo se puso en pie, yo hice lo mismo, cogí mi última novela, con dedicatoria incluida, y se la entregué. Me dijo que la leería y que me daría su opinión, cuando volviéramos a vernos. Me tendió la mano y lo abracé. Murió casi cuatro meses después, el 25 de julio, el día de Santiago. No creo que la leyera, pero tampoco se perdió mucho. Los demás, sí. Demasiado.