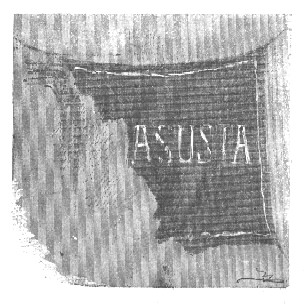El padre Samamé, de la orden dominica, en treinta años que tuvo de conventual no predicó más que una vez; pero esa bastó para su fama. De lo bendito poquito.
Lo que voy a contar pasó en la tierra donde el diablo se hizo cigarrero, y no le fue del todo mal en el oficio.
Huacho era, en el siglo anterior, un villorrio de pescadores y labriegos, gente de letras gordas o de poca sindéresis, pero vivísima para vender gato por liebre. Ellos, por arte de birlibirloque o con ayuda de los polvos de pirlimpimpim, que no sabemos se vendan en la botica, transformaban un róbalo en corvina y aprovechaban la cáscara de la naranja para hacer naranjas hechizas.
Los huachanos de ahora no sirven, en punto a habilidad e industria, ni para descalzar a sus abuelos. Decididamente las razas degeneran.
A los huachanos de hoy no les atañe ni les llega a la pestaña mi cuento. Hablo de gente del otro siglo y que ya está criando malvas con el cogote. Y hago esta salvedad para que no brinque alguno y me arme proceso, que de esas cosas se han visto, y ya estoy escamado de humanas susceptibilidades y tonterías.
Aconteció por entonces que aproximándose la semana santa, el cura del lugar hallábase imposibilitado para predicar el sermón de tres horas por causa de un pícaro reumatismo. En tal conflicto, escribió a un amigo de Lima, encargándole que le buscase para el Viernes Santo un predicador que tuviese siquiera dos bes, es decir, bueno y barato.
El amigo anduvo hecho un trotaconventos sin encontrar fraile que se decidiera a hacer por poca plata viaje de cincuenta leguas entre ida y regreso.
Perdida ya toda esperanza, dirigiose el comisionado al padre Samamé, cuya vida era tan licenciosa, que casi siempre estaba preso en la cárcel del convento y suspenso en el ejercicio de sus funciones sacerdotales. El padre Samamé tenía fama de molondro y, no embargante ser de la orden de predicadores, jamás había subido al púlpito. Pero si no entendía jota de lugares teológicos ni de oratoria sagrada, era en cambio eximio catador de licores, y váyase lo uno por lo otro.
Abocose con él el comisionado, lo contrató entre copa y copa, y sin darle tiempo para retractarse lo hizo cabalgar, y sirviéndole él mismo de guía y acompañante salieron ambos caminito de Chancay.
Llegados a Huacho, alborotose el vecindario con la noticia de que iba a haber sermón de tres horas y predicado por un fraile de muchas campanillas y traído al propósito de Lima. Así es que el Viernes Santo no quedó en Laurima, Huara y demás pueblos de cinco leguas a la redonda bicho viviente que no se trasladara a Huacho para oír a aquel pico de oro de la comunidad dominica.
El padre Samamé subió al sagrado púlpito; invocó como pudo al Espíritu Santo, y se despachó como a Dios plugo ayudarle.
Al ocuparse de aquellas palabras de Cristo, hoy serás conmigo en el paraíso, dijo su reverencia, sobre poco más o menos: «A Dimas, el buen ladrón, lo salvó su fe; pero a Gestas, el mal ladrón, lo perdió su falta de fe. Mucho me temo, queridos huachanos y oyentes míos, que os condenéis por malos ladrones».
Un sordo rumor de protestas levantose en el católico auditorio. Los huachanos se ofendieron, y con justicia, de oírse llamar malos ladrones. Lo de ladrones, por sí solo, era una injuria, aunque podía pasar como floreo de retórica; pero aquel apéndice, aquel calificativo de malos, era para sublevar el amor propio de cualquiera.
El reverendo, que notó la fatal impresión que sus palabras habían producido, se apresuró a rectificar: «Pero Dios es grande, omnipotente y misericordioso, hijos míos, y en él espero que con su ayuda soberana y vuestras felices disposiciones llegaréis a tener fe y a ser todos sin excepción buenos, muy buenos ladrones».
A no estar en el templo el auditorio habría palmoteado; pero tuvo que limitarse a manifestar su contento con una oleada que parecía un aplauso. Aquella dedada de miel fue muy al gusto de todos los paladares.
Entretanto, el cura estaba en la sacristía echando chispas, y esperando que descendiese el predicador para reconvenirlo por la insolencia con que había tratado a sus feligreses.
-Es mucha desvergüenza, reverendo padre, decirles en su cara lo que les ha dicho.
-¿Y qué les dije? -preguntó el fraile sin inmutarse.
-Que eran malos ladrones...
-¿Eso les dije? Pues, señor cura, ¡me los mamé!
-Gracias a que después tuvo su paternidad el tino suficiente para dorarles la píldora.
-¿Y qué les dije?
-Que andando los tiempos, y Dios mediante, serían buenos ladrones...
-¿Eso les dije? Pues, señor cura, ¡me los volví a mamar!
Y colorín, colorado, aquí el cuento ha terminado.
(1870)


El siglo XIX estaba aún en mantillas (lo que importa, lector amigo, decirte que la acción de este capítulo pasa en 1801) y perdona lo alambicado de la frase. Salamanca, la de la famosa Universidad, ardía de entusiasmo, en cierta noche de aquel año, porque un gallardo mozo de la chusma estudiantil había colgado el raído manteo, cambiando a Cicerón y las Pandectas por las comedias del buen Lope y del romántico Calderón.
En una de las tabernas de la universitaria ciudad hallábanse congregados, al olor de un suculento jigote y de descomunales jarros de Valdepeñas no bautizado, gran número de estudiantes, cómicos y mujerzuelas, gente toda así lista para un fregado como para un barrido, a la que tanto se le daba de lo de arriba como de lo de abajo. Y a un extremo de la sala y al calor del brasero, veíase una muchacha que ejercía a la vez los oficios de cantora y lazarillo de un pobre ciego de gitanesca estampa. Degollación, que tal era el nombre de la mocita, tenía una cara más fea que el pecado de usura, y una voz de caña rota que el ciego rascador de guitarra sabía hacer soportable por la sal de su punteado.
-¡Ea! ¡Degollación, hija mía! Échale una seguidilla al lucero de los claustros de Salamanca, al Sr. Rafael, que así Dios me salve si no ha de exceder, con tercio y quinto, al mismísimo Isidoro.
La muchacha tosió dos veces para limpiarse los arrabales de la garganta, el ciego rasqueó de lo lindo y, suspendiéndose por un rato el general batiburrillo, se hizo la chusma toda oídos para atender a lo sentencioso del cantar:
| «Las monjas en el coro | |||
| dicen cantando: | |||
| entre tantas hermanas | |||
| no hay un hermano. | |||
| ¡Y al estribillo! | |||
| ¿quién vio chocolatera | |||
| sin molinillo?». |
-¡Víctor por la real moza! -exclamó en coro la estudiantina, echando al aire los chafados sombreros.
Pero el estudiante a quien el ciego había llamado el Sr. Rafael, y que al parecer era el héroe de la noche, había tomado un aire taciturno. Sus compañeros de mesa pretendían, con su aturdimiento, sacarlo de su distracción; y las mujeres lo miraban desvergonzadamente y con ojos de codicia, porque al cabo era un buen mozo que, a mayor abundamiento, acababa de ser aplaudido con frenesí, debutando en las Paredes oyen del correcto Alarcón.
Cuando el vino sacó de caja todos los cerebros, Rafael abandonó la taberna, sin que su desaparición fuese notada nada más que por el comediante Antonio Espejo, quien penetró en el cuarto de su compañero y lo encontró en el mismo estado de preocupación que le había observado en el festín.
-Rafael, amigo mío, tú sufres.
-Es verdad, Espejo. En medio de ese banquete he sido presa de una alucinación fatal. Escúchame, Desde que estrechamos nuestra amistad, se reveló en mí deseo vivísimo de merecer sobre la escena los aplausos del pueblo, de ser fiel intérprete de nuestros grandes poetas y arrebatar de entusiasmo al mundo, alcanzando las coronas reservadas al genio. Y esta noche, cuando alistado ya en tu compañía, he hecho mi primera presentación y alcanzado mi primer triunfo, se despertó en mí el recuerdo de mis padres que me desdeñan y creen que el título de cómico es un borrón que arrojo en los cuarteles de mi ilustre familia. Ya no es posible retroceder. Abandono mi apellido, y desde hoy me llamaré Rafael Cebada... Pero en medio de ese banquete, un cuadro sombrío apareció de pronto a mi imaginación. Figurábame estar en una gran plaza y rodeado de inmenso pueblo... Todas las miradas estaban fijas en mí... Yo era el protagonista de esa fiesta... En el centro de la plaza se alzaba un cadalso... y dos hombres subieron a él junto conmigo... Uno era el verdugo, y el otro era un sacerdote...: Eras tú, Espejo, tú, que me has abierto las puertas a la existencia afanosa del cómico y que me acompañabas hasta el dintel de la tumba!...
Y Rafael Cebada, entregado a la violencia del delirio, cayó sin sentido en los brazos de su amigo.
Pasados eran los días en que el atrio de la catedral servía de escenario para la representación de Autos sacramentales. Lima poseía el teatro incómodo y nada elegante al que hoy concurre nuestro público, ávido siempre de espectáculos, teatro cuyo ridículo aspecto le ha conquistado el nombre de gallinero. El teatro actual había sustituido a otro que, desde 1602 hasta 1661, existió en la calle de San Agustín, en la casa conocida aún por la de la Comedia vieja y en cuya fábrica se habían gastado cincuenta y ocho mil pesos. La del actual costó sesenta mil pesos, y su refección, después del terremoto de 1746, importó poco más de cuarenta mil. Fue el ilustre limeño Olavide quien estuvo encargado de dirigir la reedificación del teatro, notable por sus buenas condiciones acústicas más que por la pobreza de su arquitectura6.
Con el nuevo proscenio, los habitantes de Lima no sólo habían ganado en localidad, sino en el mérito de los artistas y en la variedad de las funciones. Era indispensable que, tras de Orestes o el Diablo predicador, una pareja de baile luciese el encanto sensual de la danza española. Venía luego el Alcalde torero o algún sainete de Ramón de la Cruz, y sólo se retiraba el espectador después de aplaudir la tonadilla, especie de zarzuela en andadores. Y las empresas de teatro que por seis reales ofrecían al concurrente declamación, baile y canto, no se atrevieron a solicitar jamás una alza de precios. ¡Lo que va de tiempo a tiempo!
En el telón del teatro de Lima veíase pintado el Parnaso, y hasta 1824 se leía en él la siguiente octava, original del conde de las Torres, literato de pobre literatura, a juzgar por la octava que de él conocemos y que, sin lisonja, es de lo malo lo mejorcito:
| Útiles de este Pindo refulgente | |||
| Son auxilio a hospitálica indigencia | |||
| Que Apolo, como médico excelente, | |||
| Si aquí da el metro, allá la Providencia. | |||
| Mi farsa es una acción grave y decente | |||
| De honorosa política e influencia, | |||
| Y el que otro viso hallare en el que inflama | |||
| Aproveche la luz, deje la llama. |
¿Has entendido, lector? Pues yo tampoco.
La primera vez que los limeños disfrutaron de ópera italiana fue en 1814. La compañía era diminuta, y así el tenor, Pedro Angelini, como la soprano, Carolina Grijoni, de escasísimo mérito. El espectáculo no fue del gusto público y por ello fue reducido el número de funciones. Sólo desde 18 40, en que tuvimos a las inolvidables Clorinda Pantanelli y Teresina Rossi, empezaron a ocupar la escena lírica artistas de reputación merecida.
Por el año de 1814, época en que principia nuestro relato, el primer actor de la compañía dramática era el famoso Roldán, discípulo de Isidoro Máiquez, figurando en segunda escala el gracioso Rodríguez, Cebada como galán joven y Barbeito en los papeles de traidor. Cuando alguna vez hemos aplaudido a O'Loghlin en Ricardo III y Sullivan, a Manuel Dench en el Cardenal Montalto, a Jiménez en Dos horas de favor, a Casacuberta en los Escalones del crimen, a Aníbal Ramírez en las comedias de Rodríguez Rubí, a Lutgardo Gómez en Traidor, inconfeso y mártir, a Torres en Luis XI, a Valero en el Músico de la murga o a Burón en el Drama nuevo, y manifestado nuestro entusiasmo a un anciano que la casualidad nos deparaba por vecino de luneta, siempre hirió nuestros oídos esta contestación: «¡Psche! No está mal ese actor... Pero si usted hubiera conocido a Roldán... ¡Oh, Roldán!... Eso era lo que había que ver».
Cuando Emilia Hernández, Aurora Fedriani, Matilde Duclós, Amalia Pérez, Ventura Mur o Carolina Civili han arrancado un ¡bravo! a nuestros labios y un aplauso a nuestras manos, también hemos sido interrumpidos por una voz cascada y catarrienta:
«¡Qué fosfórica es esta juventud! Bien se conoce que no oyeron a la Moreno!... ¡Oh, la Moreno!... ¡Cosa mejor, ni en la gloria!».
Y en efecto, Roldán, que en la comedia era una apreciable medianía, no ha encontrado hasta hoy, en nuestro proscenio, según el sentir de muy entendidos críticos, un digno rival en la tragedia. En cuanto a la Moreno, sólo sabemos que había llegado a ser una buena actriz, sin que, por entonces, tuviera mérito bastante para que se la considerase como una notabilidad. Y no es concebible la importancia que quieren darla nuestros antecesores, desde que se sabe que su educación fue tan descuidada que aprendió a leer de corrido entre los bastidores del teatro y a la edad de diez y ocho años.
María Moreno nació en Guayaquil en 1794. Rafael Cebada la conoció al pasar por esa ciudad en 1812. Se apasiono vivamente de su hermosura y recurrió a la tercería de una apergaminada vieja para dirigir billeticos a la joven. Cebada era, a la sazón, un andaluz de treinta años, de blonda y rica cabellera, de grandes ojos negros y de gallardo cuerpo. Sin embargo de su varonil hermosura, revelaba en la palidez del rostro ese sello que frecuentemente dejan los vicios. Ello es que María encontró al galán muy de su gusto, y para dar un fin romancesco a los preliminares, concertó con él una escapatoria de la casa materna.
Embarcose la enamorada pareja en un buque próximo a zarpar de la ría. Peregrinaron por Trujillo y Cajamarca, y soñando con que todo el monte era orégano y demás lindezas con que diz que sueñan los amantes, despertaron una mañana en la tres veces coronada ciudad de los reyes. Cebada se había consagrado a educar a su querida, la que dio tales muestras de habilidad que, en menos de dos meses, alcanzó a leer la letra de cadenilla con que se copiaban los papeles de comedia y estuvo expedita para hacer su primera salida en un teatrillo de pueblo.
Al llegar a Lima contaba la joven actriz muy cerca de diez y nueve años y era de fisonomía bella y simpática. Imagínese el lector un rostro ligeramente ovalado entre un marco de negros y sedosos cabellos; una frente tersa y arqueadas cejas sobre magníficos y relucientes ojos garzos, capaces de incendiar un corazón de caucho; unos labios purpúreos, pequeños e incitantes, hombros mórbidos y seno voluptuoso. Y si a estos rápidos detalles añade una sonrisa, a la que aumentaba gracia una linda trinidad de hoyuelos y una voz dulce como una esperanza de amor, fácil es de adivinarse el cúmulo de simpatías y de adoradores que conquistaría en la escena la mujer que se presentaba con tales recomendaciones físicas. El mismo virrey Abascal, a pesar de su gravedad, años y achaques, quemaba, de vez en cuando, el incienso del galanteo a las plantas de la cómica.
Créese quo no son virtudes muy sólidas las de la gente del teatro; y aunque nunca han sido los bastidores escuela de moralidad, es consolador para la gloria del arte afirmar que no han escaseado en ellos mujeres dignas y hombres honrados. Esta errada creencia aumentó el número de pretendientes de María, que esperaban hallar en ella una fácil conquista; y los celos de Cebada se alarmaron, hasta el punto de abofetear a la actriz en el vestuario una noche en que la vio recibir de manos del marqués de C*** un precioso ramillete. Entonces María hizo entender a su amante que estaba resuelta a recobrar su libertad y que desde ese día iba a habitar en casa de una amiga.
Existía por aquellos años, en mitad de la calle de las Mantas, una casa de dos pisos con ínfulas de callejón, casa que conocimos convertida en fonda y posada, y que hoy, gracias a la influencia del buen gusto, forma los elegantes almacenes de Lynch y Ortiz. La casa, de mezquina apariencia, la constituían dos hileras de cuartos con una temblona escalera al fondo que guiaba a unas habitaciones altas, donde, con la holgura de una reina en su palacio, residía la más salerosa andaluza que hasta entonces hubiera pisado las orillas del Rimac.
Paca Rodríguez era una garrida muchacha de veinte eneros, con unos ojos del color del mar, decidores como una tentación y hermosos como la luz. Su tez era un poco morena y fresca como el terciopelo del lirio, y sus labios encendidos estaban sombreados de ese bozo, imperceptible casi, que revela la organización vigorosa de una mujer. Para completar el retrato de Paca digamos que su cuerpo era ágil, esbelto y que respiraba voluptuosidad, gracia y soltura por todos sus poros. Siendo ella bailarina, nos hallábamos obligados a poner al descubierto sus torneadas piernas; pero si hemos de hablar, lector, en puridad de amigos, creemos que mejor es no meneallo y que, pasándolas por alto, te libertamos de un pecado venial.
Pero a pesar de lo picaresco de sus ojos, Paca pertenecía a las nobles excepciones de las mujeres de teatro, en lo que nuestra pluma de cronista se da la enhorabuena. ¡Líbrela Dios de verse impelida de sacar a la vergüenza a las Magdalenas de bastidores! Los apasionados de la bailarina decían, a voz en cuello, que era incapaz de ser razonable y darse a partido, porque tenía la tonta debilidad de estar enamorada de su marido, el actor bufo Rodríguez, el cual hace más de veinte años que murió ejemplarmente en la ermita del Barranco, próxima a Chorrillos. Su memoria no es olvidada aun por los que, hombres ya, recordamos que él supo deleitar nuestra edad de rosa, arrancando no pocas sonrisas a los labios del niño.
Decíamos que Paca traía al retortero y desesperados a un enjambre de galanes. Sin dejar de ostentar esa festiva locuacidad ingénita al carácter andaluz, jamás otorgó una esperanza ni dio motivo para que se la tildase de coqueta. Que una mujer decante virtud porque no ha tenido ocasión de ponerla a prueba, es cosa que se encuentra al torcer cada esquina, y para nosotros es una virtud hechiza y de poca ley. La que no esquiva el peligro y sale de la lucha inmaculada es, perdónese nuestra opinión en gracia de la franqueza, la mujer de virtud real. Convengamos en que la de Paca era una virtud sólida, a prueba de oro y de ataques nerviosos, con lo cual está todo dicho.
Las preocupaciones sociales, por otra parte, en una época en que todavía estaban calientes las cenizas de la hoguera inquisitorial y cuando se creía que el cómico era un excomulgado indigno de sepultura eclesiástica, hacían de las mujeres consagradas al teatro corazones quebradizos como el barro y sin más religión que la vida sensual. Una mujer de teatro se miraba entonces como una alhaja a la que el capricho, la moda y la vanidad dan precio. Era plato de ricos como el pavo trufado y las costillas de conejo. Paca huyendo de ese gazofilacio de prostitución y vicio, junto al que el destino la colocara, se arrojaba todas las semanas a los pies de un sacerdote que, bastante ilustrado para no rechazarla, la fortificaba con sus consejos y la brindaba los consuelos del cristianismo. Y la esperanza le tendía sus brazos y el amor de la esposa al esposo salvaba su honra de la calumnia.
Tal era Paca la bailarina, ángel que en medio del lodazal supo conservar la blancura de sus alas. Tal era la honesta mujer que abrió las puertas de su casa a la infeliz María.
Era el 2 de agosto de 1814 y el pueblo se dirigía en tropel a la Alameda de los Descalzos (fundada en 1611), que no ostentaba el magnífico jardín enverjado ni las marmóreas estatuas que hoy la embellecen. Calles de sauces plantados sin simetría, algunos toscos bancos de adobes y una pila de bronce al costado del conventillo de Santa Liberata constituían la Alameda, que sin embargo de su pobreza, era el sitio más poético de Lima. Contémplanse desde él las pintorescas lomas de Amancaes; el empinado San Cristóbal, cuya forma hizo presumir que encerrase en su seno un volcán, y el pequeño cerro de las Ramas, donde contaban las buenas gentes que solía aparecerse el diablo, en cuya busca subió más de un crédulo desesperado. Y en el fondo de la Alameda, como invitando al espíritu a la contemplación religiosa, severo en la sencilla arquitectura de su fachada y misterioso como el dedo de Dios, se destaca el templo de la recolección de los misioneros descalzos, fundada en 1592 por el hermano lego fray Andrés Corzo.
Ni la iglesia ni el convento con su espaciosa huerta, que mide más de cinco fanegadas, ofrecen gran cosa que admirar. En uno de los claustros están la celda que durante algún tiempo ocupó San Francisco Solano, que fue el primer guardián que tuvo el convento, y la que en 1830 habitara el padre Guatemala, que murió en Ica, nueve años más tarde, en olor de santidad. En la portería y bajo un lienzo que representa el misterio de la Concepción de la Virgen, se leen estas palabras apenas comprensibles para los profanos en teología:
Aquella tarde tenía lugar la fiesta de la Porciúncula, y desde las doce de la mañana estaban ocupados los bancos por esas huríes veladas, que la imitación de costumbres europeas ha desterrado -hablamos de las tapadas-. ¡Dolorosa observación! La saya y manto ha desaparecido llevándose consigo la sal epigramática, la espiritual travesura de la limeña. ¿Estará condenado nuestro pueblo a perder de día en día todo lo que lleva un sello de nacionalismo?
La portería del convento estaba poblada de gente pobre, que recibía de manos de un lego escudillas de comida. ¡Verdadero festín de mendigos en que hacía el gasto la caridad cristiana! También la clase acomodada, hermosas mujeres y elegantes donceles, se acercaba a pedir al fraile un trozo de pan bendito. Y no se diga que era el sentimiento de la humildad que encomia el evangelista el que los guiaba, sino la costumbre y la imitación. Allí para nada entraba el sentimiento religioso.
Entre la apiñada multitud se veía una linda joven, sencillamente vestida de negro, que ayudaba a los legos a repartir las viandas y socorría con pequeñas limosnas de dinero a los mendigos. Un hombre, que se hallaba confundido entre los grupos de curiosos, la miró fijamente y murmuró:
-¿No es aquélla la Paca? ¿Y ha venido sola?... Esto, quiere decir que María ha quedado en la casa y podré verla sin testigos.
Y aquel hombre, embozándose en su larga capa española, salió de la Alameda con paso precipitado. Quien se hubiera entonces fijado en sus ojos, habría leído en ellos un pensamiento siniestro.
De pronto se encontró detenido por un vendedor de suertes.
-¡Patrón! Este número me queda -lo dijo el suertero, que para servir a usarcedes era el honrado Chombo, el decano de este gremio de vendedores de billetes de lotería, a quien todos los limeños conocemos.
Chombo es un pobre viejo que, como el jorobadito Lumbreras, no ha sabido en su vida sino asentar suertes. Cuenta hoy más de setenta años; y Chombo a imitación de Ashavero, sentenciado por la justicia divina a errar sobre la tierra hasta el fin de los siglos, está condenado por la fatalidad a vender billetes de lotería hasta que se acabe el pábilo de su vida.
El embozado, al sentir que le hablaban, pareció volver de una idea que lo preocupaba, y contestó con acento reconcentrado:
-Una suerte... ¡Ah!... Ponga usted... para hacer bien por el alma de una que va a morir.
Chombo lo miró asustado; y a la postre, echando cuentas consigo mismo, escribió el mote que le dictaban, cobró, entregó el respectivo billete, y el hombre de la capa se alejó a buen paso.
Melancólica como la predestinación estaba aquella tarde María en las habitaciones de Paca, recostada en un canapé de terciopelo. Tristes pensamientos dominaban su alma, y acaso entre ellos iba alguno consagrado a la mujer que la llevó en su seno y cuya ternura había olvidado seducida por los halagos de un hombre.
Desde que María se acogió al amparo de su amiga, Cebada no omitió súplicas ni extremos para obligarla a reanudar un lazo que su cobarde imprudencia había roto. Pero mientras más rogaba él, más crecía la negativa de su querida; que achaque de mujer ha sido siempre desdeñar al que se humilla. Esa tarde María permaneció inalterable, como la fatalidad, a las amenazas y ruegos, hasta que su amante, en un arrebato de desesperación, exclamó: «Pues bien, María, si no has de pertenecerme, no quiero que ningún hombre llegue a poseer tu belleza».
Y seis veces clavó su puñal en el cuerpo de la desventurada joven...
Tres días después circulaba este soneto en honor de María Moreno, y que es atribuido a D. Bernardino Ruiz, literato de esa época en que brillaban D. Hipólito Unánue, Valdez y el festivo clérigo Larriva.
| «Lloren las musas con acerbo llanto | |||
| el desgraciado fin de la que un día, | |||
| a Melpomene grata y a Talía, | |||
| de nuestra escena fue lustre y encanto. | |||
| Su primor y despejo pudo tanto | |||
| para darla opinión y nombradía, | |||
| que el culto espectador ya se creía | |||
| pasar desde el placer hasta el espanto. | |||
| En la flor de su edad encantadora, | |||
| osó en vano apagarle su luz pura | |||
| y el sepulcro le abrió mano traidora. | |||
| Pues, por vengarla, de esta losa dura | |||
| labró el genio un altar en donde mora | |||
| el talento, la gracia y la hermosura». |
El soneto no es, en verdad, la octava maravilla; pero lo consignamos a guisa de comprobante histórico.
Rafael Cebada, después de perpetrar el asesinato, tomó asilo en el convento de los descalzos. Grande fue la sensación que su crimen produjo en los habitantes de Lima, que reclamaban el pronto castigo de quien con tanta crueldad había dado muerte a la actriz favorita del público. Pero los días volaban, y no se habría alcanzado a descubrir el paradero del asesino sin una circunstancia providencial.
Recordará el lector que Cebada, pocos momentos antes de penetrar en casa de Paca, compró un billete de lotería. Cinco días después hízose la extracción, y el billete resultó agraciado. Cebada mandó llamar con un lego del convento a su amigo el actor Manuel García y le entregó el número, encargándole el cobro de la suerte. El infeliz soñaba proporcionarse con ese dinero los precisos recursos para huir de Lima.
Los amigos se parecen a las navajas de barba: sale una buena entro diez.
García se dirigió sin vacilar a casa de D. Juan Bautista de Lavalle y le denunció el asilo de Cebada, de donde fue extraído después de largas tramitaciones y formal resistencia del prelado.
D. Juan Bautista de Lavalle fue el primer alcalde ordinario que tuvo Lima por elección del pueblo. La Constitución dictada por las Cortes españolas en 1812, otorgó a las colonias esta liberal prerrogativa. Encomendada la causa al Sr. de Lavalle, éste desplegó gran celo y actividad para su pronta terminación; y cuatro meses más tarde la Real Audiencia aprobaba y mandaba ejecutar la sentencia. Vanos fueron los argumentos que en su favor expuso el reo, a quien por primera vez en Lima se permitió hablar ante los tribunales. La conciencia pública, en la que domina una mayoría de partidarios de la ley del talión, exigía el castigo del asesino; y cuando se temió que la influencia y el indisputable talento de D. Jerónimo Vivar, abogado chileno y defensor del reo, hicieran vacilar a los jueces, empezaron a aparecer pasquines en las fachadas del cabildo y del palacio. He aquí uno de ellos:
| «¿Sabes qué harán con Cebada? | |||
| ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Nada!». |
La defensa de Vivar, que corre impresa, basta por sí sola para formar la reputación literaria de un hombre. Es una pieza elocuente y galana en la forma.
Copiemos otro de los pasquines que tuvimos la fortuna de hallar en el curioso archivo del Sr. Odriozola:
| «Si una traición desvelada | |||
| contra inocencia dormida | |||
| en tiempo no es castigada, | |||
| muy lejos de arrepentida | |||
| siempre quedará... cebada». |
En el mismo sitio en que apareció el anterior, los amigos del reo, para despertar la clemencia de los jueces, colocaron otra quintilla de iguales consonantes:
| «La justicia desvelada | |||
| por la inocencia dormida, | |||
| no quiere sea castigada | |||
| la culpa, si arrepentida | |||
| puede quedar no cebada.» |
Y por fin en la pared de uno de los corredores de palacio se leía este pareado, escrito con carbón:
| «¡Abascal! ¡Abascal! | |||
| Si ahorcas a Cebada te irá mal». |
Cuentan que la última comedia que representara Rafael en nuestro coliseo fue la titulada El juez compasivo, y que aludiendo a ella el señor de Lavalle, al tomar al reo la declaración instructiva le dijo: «Vengo a representar, a la de veras, el último papel que hizo usted en el teatro».
La espléndida defensa de Vivar, unánimemente aplaudida, no alcanzó a torcer la disposición de la ley ni a disminuir en el pueblo la odiosidad contra el amante de María Moreno, que al cabo fue puesto en capilla el jueves 26 de enero de 1815. El 28 a la una del día salió de la cárcel resignado y valiente.-Fue el segundo y el último a quien el verdugo dio en Lima muerte de garrote.
Cuando el gentío empezó a despejar la plaza, el sacerdote que había acompañado al reo se bajó la capucha, se arrodilló ante el cadáver y principió a amortajarlo murmurando: «¡Pobre Rafael! Tu sueño de Salamanca fue la revelación de tu destino... Se ha cumplido para los dos... ¡Estaba escrito!».
Aquel religioso se llamaba fray Antonio Espejo.
(1866)


El 16 de julio de 1826 fue día de gran agitación en Lima y el Callao. Por todas partes se encontraban grupos en animada charla. No era en verdad un cataclismo ni un gran acontecimiento político lo que motivaba esta excitación, sino la noticia de haber desaparecido del fondeadero el bergantín inglés Peruvian, cargado con dos millones de pesos en oro, barras de plata y moneda sellada.
El buque debía zarpar en ese día para Europa; pero su capitán había ido la víspera a Lima a recibir las últimas instrucciones de sus armadores, permitiendo también a varios de los tripulantes que pasasen la noche en tierra.
En el Peruvian se encontraban sólo el piloto y seis marineros, cuando a las dos de la madrugada fue abordado por una lancha con trece hombres, los que procedieron con tal cautela y rapidez, que la ronda del resguardo no pudo advertir lo que acontecía. Inmediatamente levaron ancla, y el Peruvian se hizo a la vela.
A las tres de la tarde, un bote del Peruvian llegó a Callao conduciendo al piloto y sus seis marineros, puestos en libertad por los piratas.
La historia del audaz jefe de esta empresa y el éxito del tesoro que contenía el Peruvian es lo que hoy nos proponemos narrar rápidamente, remitiendo al lector que anhele mayor copia de datos a la hora del capitán Lafond, titulada Voyages dans les Amériques.
Por los años de 1817 un joven escocés, de aire bravo y simpático, se presentó a las autoridades de Valparaíso solicitando un puesto en la marina de Chile, y comprobando que había servido como aspirante en la armada real de Inglaterra. Destinado de oficial en uno de los buques, el joven Robertson se distinguió en breve por su pericia en la maniobra y su coraje en los combates. El esforzado Guisse, que mandaba el bergantín Galvarino, pidió a Robertson para su primer teniente.
Era Robertson valiente hasta el heroísmo, de mediana estatura, rojizos cabellos y penetrante mirada. Su carácter fogoso y apasionado lo arrastraba a ser feroz. Pero eso, en 1822, cuando al mando de un bergantín chileno tomó prisioneros setenta hombres de la banda realista de Benavídez, los hizo colgar de las ramas de los árboles.
No es éste un artículo a propósito para extendernos en la gloriosa historia de las hazañas navales que Cochrane y Guisse realizaron contra la formidable escuadra española.
En el encuentro de Quilca, entre la Quintanilla y el Congreso, Robertson, que había cambiado la escarapela chilena por la de Perú y que a la sazón tenía el grado de capitán de fragata, fue el segundo comandante del bergantín que mandaba el valiente Young.
En el famoso sitio del Callao, cuyas fortalezas eran defendidas por el general español Rodil, quien se sostuvo en ellas trece meses de la batalla de Ayacucho, cupo a Robertson ejecutar muy distinguidas acciones.
Todo le hacía esperar un espléndido porvenir, y acaso habría alcanzado el alto rango de almirante si el diablo, en forma de una linda limeña, no se hubiera encargado de perderlo. Dijo bien el que dijo que el amor es un envenenamiento del espíritu.
Teresa Méndez era en 1826 una preciosa joven de veintiún años, de ojos grandes, negros, decidores, labios de fuego, brevísima cintura, hechicero donaire, todas las gracias, en fin, y perfecciones que han hecho proverbial la belleza de las limeñas. Parece que me explico, picarillas, y que soy lo que se llama un cronista galante.
Viuda de un rico español, se había despertado en ella la fiebre del lujo, y su casa se convirtió en el centro de la juventud elegante. Teresa Méndez hacía y deshacía la moda.
Su felicidad consistía en tiranizar a los cautivos que suspiraban presos en el Argel de sus encantos. Jamás pudo amartelado galán vanagloriarse de haber merecido de ella favores que revelan predilección por un hombre. Teresa era una mezcla de ángel y demonio, una de aquellas mujeres que nacieron para ejercer autocrático despotismo sobre los que las rodean; en una palabra, pertenecía al número de aquellos seres sin corazón que Dios echó al mundo para infierno y condenación de hombres.
Roberto conoció a Teresa Méndez en la procesión del Corpus, y desde ese día el arrogante marino la echó bandera de parlamento, se puso al habla con ella, y se declaró buena presa de la encantadora limeña. Ella empleó para con el nuevo adorador la misma táctica que para con los otros, y un día en que Roberto quiso pecar de exigente, obtuvo de los labios de cereza de la joven este categórico ultimátum:
-Pierde usted su tiempo, comandante. Yo no perteneceré sino al hombre que sea grande por su fortuna o por su posición, aunque su grandeza sea hija del crimen. Viuda de un coronel, no acepto a un simple comandante.
Robertson se retiró despechado, y en su exaltación confió a varios de sus camaradas el éxito de sus amores.
Pocas noches después tomaba té en casa del capitán de puerto del Callao, en unión de otros marinos, y como la conversación rodase sobre la desdeñosa limeña, uno de los oficiales dijo en tono de chanza:
-Desde que la guerra con los chapetones ha concluido no hay esperanza de que el comandante logre enarbolar la insignia del almirantazgo. En cuanto a hacer fortuna, la ocasión se le viene a la mano. Dos millones de pesos hay a bordo de un bergantín.
Robertson pareció no dar importancia a la broma, y se limitó a preguntar:
-Teniente Vieyra, ¿cómo dice usted que se llama ese barco que tiene millones por lastre?
-El Peruvian, bergantín inglés.
-Pues poca plata es, porque más vale Teresa -repuso el comandante, y dio sesgo distinto a la conversación.
Tres horas después Robertson era dueño del tesoro embarcado en el Peruvian.
Al salir de la casa de capitán de puerto, Robertson se había dirigido a una posada de marineros y escogido entre ellos doce hombres resueltos y que le eran personalmente conocidos por haberlos manejado a bordo del Galvarino y del Congreso.
Realizado el abordaje, pensó el pirata que no le convenía hacer partícipes a tantos cómplices de los millones robados, y resolvió no detenerse en la senda del crimen a fin de eliminarlos. Asoció a su plan a dos irlandeses, Jorge y Guillermo, e hizo rumbo a Oceanía.
En la primera isla que encontraron desembarcó con algunos marineros, se encenagó con ellos en los desórdenes de un lupanar, y ya avanzada la noche regresó con todos a bordo. El vino había producido su efecto en esos desventurados. El capitán los dejó durmiendo en la chalupa, levó ancla, y cuando el bergantín se hallaba a treinta millas de la costa, cortó la amarra, abandonando seis hombres en pleno y embravecido Océano.
Además de los dos irlandeses, sólo había perdonado, por el momento, a cuatro de los tripulantes que le eran precisos para la maniobra.
Entonces desembarcó y enterró el tesoro en la desierta isla de Agrigán, y con sólo treinta mil pesos en oro se dirigió en el Peruvian a las islas Sandwich.
En esta travesía, una noche dio a beber un narcótico a los marineros, los encerró en la bodega y barrenó el buque. Al día siguiente, en un bote arribaron a la isla de Wahou, Robertson, Guillermo y Jorge, contando que el buque había zozobrado.
La Providencia lo había dispuesto de otro modo. El Peruvian tardó mucho tiempo en sumergirse, y encontrado por un buque ballenero, fue salvado uno de los cuatro tripulantes; pues sus compañeros habían sucumbido al hambre y la sed.
De Wahou pasaron los tres piratas a Río Janeiro. En esta ciudad desapareció para siempre el irlandés Jorge, víctima de sus compañeros.
Después de peregrinar por Sidney, pasaron a Hobartoun, capital de Van-Diemen. Allí propusieron a un viejo inglés, llamado Thompson, patrón de una goletilla pescadora, que los condujese a las islas Marianas. La goleta no tenía más que dos muchachos de tripulación, y Thompson aceptó la propuesta.
El viaje fue largo y sembrado de peligros. El calor era excesivo, y los cinco habitantes de la goleta dormían sobre el puente. Una noche, después de haberse embriagado todos menos Robertson, a quien tocaba la guardia, cayó Guillermo al mar. El viejo Thompson despertó a los desesperados gritos que éste daba. Robertson fingió esforzarse para socorrerlo; pero la obscuridad, la corriente y la carencia de bote hicieron imposible todo auxilio.
Robertson quedaba sin cómplice, mas le eran indispensables los servicios de Thompson. No le fue difícil inventar una fábula, revelando a medias su secreto al rudo patrón de la goleta y ofreciéndole una parte del tesoro.
Al tocar en la isla Tinián para procurarse víveres, el capitán de una fragata española visitó la goleta. Súpolo Robertson, al regresar de tierra, y receló que el viejo hubiese hablado más de lo preciso.
Apenas se desprendía de la rada la embarcación, cuando Robertson, olvidando su habitual prudencia, se lanzó sobre el viejo patrón y lo arrojó al agua.
Robertson ignoraba que se las había con un lobo marino, excelente nadador.
Pocos días después la fragata española, a cuyo bordo iba el viejo Thompson, descubría a la goletilla pescadora oculta en una ensenada de Saipán.
Preso Robertson, nada pudo alcanzarse de él con sagacidad, y el capitán español dispuso entonces que fuese azotado sobre cubierta.
Eran transcurridos cerca de dos años, y las gacetas todas de Europa habían anunciado la desaparición del Peruvian, acusando al comandante Robertson. El marinero milagrosamente salvado en Wahou había también hecho una extensa declaración. Los armadores ingleses y el almirantazgo ofrecían buena recompensa al que capturase al pirata. El crimen del aventurero escocés había producido gran ruido e indignación.
Cuando iba a ser flagelado, pareció Robertson mostrarse más razonable. Convino en conducir a sus guardianes al sitio donde tenía enterrados los dos millones; pero al poner el pie en la borda del bote, se arrepintió de su debilidad y se dejó caer al fondo del mar, llevándose consigo su secreto.
Una noticia importante, por vía de conclusión, para los que aspiren a salir de pobres.
La isla de Agrigán, en las Marianas, está situada en la latitud Norte 19º 0', longitud al Este del meridiano de París 142º 0'.
Dos millones no son para despreciados.
Conque así, lectores míos, buen ánimo, fe en Dios y a las Marianas, sin más equipaje.
(1869)
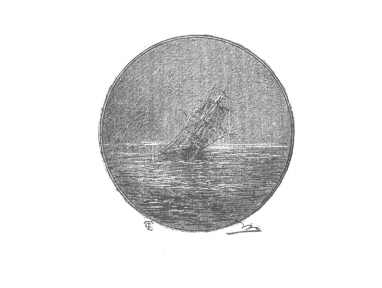
Arma atroz es el ridículo, y tanto que, hasta tratándose de las cosas buenas, puede ser matadora.
Por los años de 1704, un clérigo filipense, nombrado D. Gregorio Cabañas, empleó ochenta mil pesos, de su peculio y limosnas de los fieles, en la fundación de un beaterio, mientras conseguía de Roma y del monarca español las respectivas licencias para elevarlo a la categoría de monasterio. Todo iba a pedir de boca para el entusiasta padre Cabañas, que contaba con influencias en la aristocracia y con la buena voluntad del católico pueblo. El siglo era de fundaciones monásticas, y los habitantes de esta ciudad de los reyes soñaban con la dicha de poseer, ya que no una iglesia, siquiera una capilla en cada calle.
Frecuente era entonces leer sobre el portal o arco del zaguán de las casas, y en gordos caracteres, esta inscripción u otras parecidas: Alabado sea el Santísimo Sacramento, lo que daba a los edificios un no sé qué de conventual.
Los vecinos de Abajo el Puente, que no tenían en su circunscripción ningún monasterio, eran los que más empeño tomaban para que el proyecto del padre Gregorio fuese en breve realidad.
Por fin, inaugurose la fundación con diez y seis beatas, número suficiente para prometerse rápido progreso y despertar la envidia de los otros beaterios y aun de las monjas.
Pero cuando empezaron a salir a la calle las cayetanas o teatinas, los muchachos dieron en rechiflarlas, y las vecinas en reírse del hábito que vestían las nuevas beatas.
Francamente, que el padre Gregorio anduvo desacertado en la elección de uniforme para sus hijas de espíritu.
Con decir que el hábito de las cayetanas era una sotana de clérigo, digo lo bastante para justificar el ridículo que cayó sobre esas benditas. Usaban el pelo recortado a la altura del hombro y llevaban sombrero de castor. Lucían además una cadeneta de acero al cuello y pendiente de ella un corazón, emblema del de Jesús.
Tales prójimas eran en la calle un mamarracho, un reverendo adefesio.
No pasó un año sin que todas hubiesen desertado, colgando la sotana, cansadas de oír cantar a los muchachos:
| «Con maitines y completas, | |||
| No son lanzas ni chancletas, | |||
| Cayetanas | |||
| Candidonas, | |||
| Con sotanas | |||
| Como monas. | |||
| Aunque canten misereres, | |||
| No son hombres ni mujeres, | |||
| Más pelonas | |||
| Que las ranas, | |||
| Candidonas | |||
| Cayetanas». |
Todos los esfuerzos del padre Cabañas por llevar adelante la fundación, se estrellaron ante el ridículo popular; y seis años después, en 1711, tuvo que ceder el local y rentas a los padres mínimos de San Francisco de Paula.
Desde entonces fue estribillo entre las limeñas (estribillo que muchos de mis lectores habrán oído en boca de las viejas) el decir, para calificar de necia o de tonta a una mujer:
«¿Quién lo dice? ¿Fulana?
»No le hagas caso, es una... cayetana».
(1868)

Pepo Irasusta y Pancho Arellano eran amigos de uña y carne, de cama y rancho.
De repente, el pueblo dio en decir que habían hecho pacto con el demonio; y hoy mismo, al hablar de ellos, los llama los Endiablados.
¿Por qué? Esto es lo que el relato popular va a explicarnos.
Entretanto, lector, si te ocurre dar un paseo por San Jerónimo de Ica, hasta las piedras te referirán lo que hoy, alterando nombres por razones que yo me sé, ofrece tema a mi péñola. Añadiré también, para poner fin al introito, que viven todavía en la ciudad de Valverde muchísimas personas que en el decenio de 1830 a 1840 conocieron y trataron a los héroes de esta conseja o sucedido.
Pancho Arellano era un indio cobrizo, que ganaba el pan de cada día, manejando una pala como peón caminero o mozo de labranza en un viñedo. El infeliz echaba los bofes trabajando de seis a seis para adquirir un salario de dos a tres pesetas e ir pasando la vida a tragos. Parecía destinado a nunca salir de pobre, pues ni siquiera había en él artimaña para constituirse jefe de club eleccionario, ni hígados para capitanear una montonera, cargos que suelen dejar el riñón cubierto.
Un día abandonó Arellano la lampa, y sin que nadie atinara a saber de dónde había sacado dinero, echose a dar plata sobre prendas con el interés judaico de veinticinco por ciento. Y fuele tan propiciamente, en oficio que requiere tener las entrañas de Caín y la socarronería de Judas, que, a poco hacer, se encontró rico como el más acaudalado del lugar.
En medio de su bienandanza, lo único que le cascabeleaba al antiguo patán era que el pueblo le negase el Don; pues grandes y pequeños, lo llamaban Ño Pancho el de la esquina.
-Esto no puede soportarse -se dijo una noche en que estaba desvelado-, es preciso que me reciba de caballero.
Y al efecto, empleó dos meses en preparativos para dar en su casa un gran sarao, al que invitó a todo lo más granado de la sociedad iqueña.
El usurero, picado por el demonche de la vanidad, desató los cordones de la bolsa, gastando algunos miles de pesos en muebles y farolerías que hizo traer de Lima. La fiesta fue de lo más espléndido que cabe. Digo bastante con decir que para asistir a ella emprendieron viaje desde la capital de la república un general, tres diputados a Congreso, el cónsul de su majestad Kamahameha IV, un canónigo, un poeta periodista y varias otras notabilidades.
Terminado el festejo, que duró ocho días, en los que Arellano echó la casa por la ventana para tratar a sus convidados a cuerpo de rey, quedó ejecutoriada su decencia, y todo títere empezó a llamarlo don Francisco. Era ya un caballero hecho y derecho, por mucho que los envidiosos de tan improvisada ascendencia le aplicarán la redondilla:
| «¡Qué hinchado y qué fanfarrón | |||
| entre las ramas habita! | |||
| Pues sepan que fue pepita, | |||
| aunque ya lo ven melón». |
Pasaban los años, aumentaba la riqueza de D. Francisco, y disfrutaba de la general consideración, que en este mundo bellaco alcanza a conquistarse todo el que tiene su pie de altar bien macizo.
Nadie paraba mientes en que el ricacho no cumplía ninguna de las prácticas de buen cristiano, y que lejos de eso, la daba de volteriano, hablando pestes del Papa y de los santos. Mas de la noche a la mañana se le vio confesar muy compungido en la iglesia de San Francisco, hacerse aplicar recios cordonazos por los frailes, beber cántaros de agua bendita y cubrirse el cuerpo de cilicios y escapularios.
Ítem, decía a grito herido que era muy gran pecador, y que el Malo estaba empeñado en llevárselo en cuerpo y alma.
De aquí sacaban en limpio las comadres de Ica, caminando de inducción en inducción, que Arellano para salir de pobre había hecho pacto con el diablo; y que estando para cumplirse el plazo, se le hacía muy cuesta arriba pagar la deuda.
Es testimonio unánime de los que asistieron a los funerales de don Francisco que en la caja mortuoria no había cadáver, porque el diablo cargó hasta con el envoltorio del alma.
Pepe Irasusta había sido un bravo militar que, cansado de la vida de cuartel colgó el chopo y se estableció en Ica. Aunque no vareaba la plata como su compadre y amigo Arellano, gozaba de cómoda medianía.
Por aquellos años, como hoy mismo, era fray Ramón Rojas (generalmente conocido por el padre Guatemala) la idolatría de los iqueños. Muerto en olor de santidad en julio de 1839, necesitaríamos escribir un libro para dar idea de sus ejemplares virtudes y de los infinitos milagros que le atribuyen.
Irasusta, que hacía alarde de no tener creencias religiosas, dijo un día en un corro de monos bravos y budingas:
-Desengañarse, amigos. Ese padre Guatemala es un cubiletero que los trae a ustedes embaucados hablándoles de la otra vida. Eso de que haya otro mundo es pampirolada; pues los hombres no pasamos de ser como los relojes, que rota la cuerda, ¡crac!, san se acabó.
-Otra cosa dirá usted, D. Pepe, cuando le ronque la olla, que más guapos que usted he visto en ese trance clamar por los auxilios de la iglesia -arguyó uno de los presentes.
-Pues sépase usted, mi amigo, que yo ni después de muerto quiero entrar en la iglesia -insistió Irasusta.
Era la noche del miércoles santo, e Irasusta se sintió repentinamente atacado de un cólico miserere tan violento que, cuando llegó a su lecho el físico para propinarle alguna droga, se encontró con que nuestro hombre había cesado de resollar.
No permitiendo el ritual que en jueves ni viernes santo se celebren funerales de cuerpo presente, ni siendo posible soportar la descomposición del cadáver, resolvieron los deudos darle inmediata sepultura en el panteón.
Así quedó cumplida la voluntad del que, ni después de muerto, quería entrar en la casa de Dios.
Pocos días después, en la iglesia de San Francisco y con crecida concurrencia de amigos celebrábanse honras fúnebres por el finado Irasusta.
En el centro de la iglesia y sobre una cortina negra leíase en grandes letras cortadas de un pedazo de género blanco:
¡¡¡JOSÉ IRASUSTA!!!
En los momentos en que el sacerdote oficiante iba a consagrar la Hostia divina, desprendiose un cirio de la cornisa del templo e incendió la cortina. Los sacristanes y monagos se lanzaron presurosos a impedir que se propagase el fuego; pero a pesar de su actividad, no alcanzaron a evitar que gran parte de la cortina fuese devorada.
Cuando se desvaneció el peligro, todos los concurrentes se fijaron en la cortina y vieron con terror que las llamas habían consumido las seis primeras letras de la inscripción, respetando las que forman esta palabra:
ASUSTA!!!
Aquí asustado el cronista, tanto como los espectadores, suelta la pluma, dejando al lector en libertad de hacer a sus anchas los comentarios que su religiosidad le inspire.
(1870)