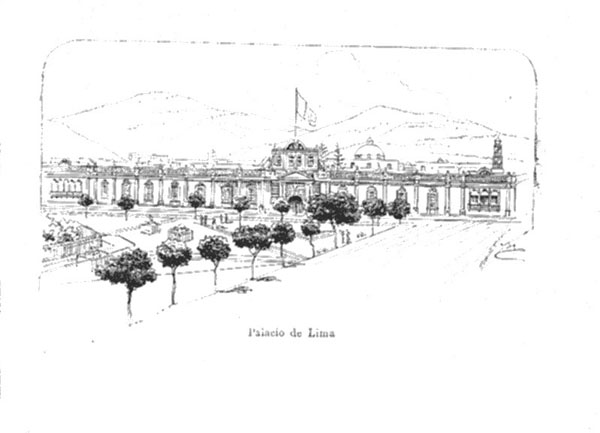—91→
En hora feliz ocurriole a Cervantes dar comienzo a su inmortal libro con aquello de cuyo nombre no quiero acordarme, porque la tal frase me viene como mandada hacer de encargo para no decir con todas sus letras quién fue el conde de mi tradición. Así libro acaso mis costillas, no de amago, sino de paliza efectiva con que pudiera agasajarme algún quisquilloso y linajudo descendiente de su señoría. Recuerdo aún que cuando publiqué la Emplazada, hubo faramalla pariente de esa dama, que lo fue de mucho cascabel y mucho escándalo, que me puso como chupa de dómine, diciendo del humilde tradicionista lo que no dijeran dueñas. A gato escaldado, una vez no más le atrapan.
Y para preámbulo basta, antes que me diga el lector: «mala noche y parir hija».
Vamos a la tradición.
A mediados del pasado siglo vivía en el Cuzco un acaudalado vástago de conquistadores, quien junto con valiosas propiedades rústicas y urbanas heredó el título de conde. Por irreligioso y avaro era su señoría mal querido del pueblo.
En una de sus haciendas, y con escaso salario, tenía por administrador a un honradísimo asturiano, infatigable para el trabajo e incapaz de ensuciar su conciencia sisando una peseta. Era el tal lo que se llama un alma sin hiel, y sabía captarse el cariño de cuantos lo trataban.
El administrador no tenía más pasión que criar gallinas y palomas, para cuya manutención tomaba todas las mañanas de los bien provistos graneros de la casa una ración de maíz y otra de trigo. Todo ello importaba casi medio real diario.
Cinco años llevaba de ejercicio en su empleo sin haber dado el menor motivo de queja al conde, cuando enfermose el buen mayordomo, vino el físico o matasanos, le examinó la lengua, y haciendo un mohín declaró que no había sujeto, o lo que es lo mismo, que el doliente se marchaba por la posta. Nuestro español pensó entonces en presentarse ante Dios con el pasaporte en regla, y para que lo refrendase como manda la Iglesia, hizo venir a un franciscano que gozaba fama de santidad. En la confesión —92→ asaltolo el escrúpulo de que durante cinco años había estado disponiendo, sin la voluntad del patrón, de una cantidad de trigo y maíz cuyo importe valorizaba en medio real diario.
Al lado de la enormidad de su delito, los robos de Dimas y Gestas, crucificados por ladrones, no pasaban de travesuras propias de los angelitos que Herodes condenó a la degollina. En vano se esforzó el sacerdote en persuadirlo que lo que tanto le escarabajeaba la conciencia apenas si podría entrar en la categoría de pecadillo venial. Nuestro hombre era asturiano, o lo que es igual, duro de cabeza, y para morir tranquilo exigió del confesor promesa de verse con el conde y alcanzar de él amplio perdón. Ofrecióselo así el franciscano, y entonces el mayordomo cerró el ojo, y liviano de culpas y remordimientos echose a dormir el sueño eterno en paz y a salvo con la conciencia.
Pocos días después fue el fraile a casa del potentado y hablole de la humilde pretensión que le encomendara el difunto. Su señoría se puso más furioso que berrendo con banderillas, y exclamó:
-¡Caracoles! ¿Conque esas teníamos? ¡Y luego fíese usted de mayordomos, y el que parece más honrado es un pícaro capaz de sacarle a uno los ojos! Con razón dicen que administrador que administra y enfermo que se enjuaga, algo traga. ¿Conque ese tagarote me robaba medio real al día? ¡Y cinco años duró la ganga! Métale pluma, padre, métale pluma..... Las cuentas claras y el chocolate espeso..... ¡Cien duros mal contados, que aunque no son cabeza de gente, ya se hará cargo su paternidad que en los tiempos que vivimos, a cualquiera le hacen falta para el puchero! ¡Ah ladrón! ¡No te perdono! ¡Y luego se ha muerto por no pagarme, y para mayor burla manda a su reverencia a que me lo cuente! ¡Vamos, decididamente no lo perdono!
El digno sacerdote agotó toda su mansedumbre y elocuencia para inclinar el ánimo del conde a más cristianos sentimientos. Su señoría se exaltaba cada vez más, y juraba y rejuraba que no perdonaría nunca al que tuvo la desvergüenza de morirse sin pagarle siquiera los cien duros, pues le hacía gracia de los intereses, lo que en su merced no era poca generosidad.
Despidiose el franciscano espantado ante avaricia tamaña, y echose de casa en casa a pedir limosna. La caridad de los cuzqueños no desoyó la súplica del santo religioso, y al día siguiente presentose éste en casa del conde y le entregó los cien duros. Los ojillos del avaro relampaguearon, y guardando las monedas en su gaveta, después de haberse convencido de que ellas eran de buena ley, dijo:
-¡Vaya! Del mal el menos. Ese pícaro ha vuelto por su honor. Puede su paternidad mandarle mi perdón por el correo o con el primer pasajero que despache para la otra vida.
—93→
Un año después no había sitio ni para una paja en la iglesia de Santo Domingo del Cuzco, tanta era la gente congregada allí una mañana. No sólo el pueblo, atraído por la curiosidad, sino lo más granado del vecindario concurría a los funerales del nobilísimo conde.
Las paredes del templo estaban cubiertas por cortinas de terciopelo negro con franjas y lagrimillas de plata. En medio de la nave y rodeado de cirios estaba el ataúd donde yacía el magnate, amortajado con el hábito de los caballeros de Santiago, calzada espuela de oro y guantelete de hierro.
Multitud de plañideras esperaban en el atrio la salida del cortejo fúnebre para gimotear, accidentarse y lucir las demás habilidades de su oficio. Habían sido bien pagadas para esto y querían ganar en conciencia la pitanza.
Pero en el momento en que los sacerdotes despedían el cadáver y el oficiante hacía uso de la caldereta y del hisopo, rociando al difunto con agua bendita, estalló gran tumulto y la gente empezó a correr en todas direcciones.
El ataúd quedó abandonado.
Un perro rabioso había entrado en el templo, y lanzándose sobre el cadáver lo destrozó horriblemente.
El pueblo vio en este suceso una manifestación de la justicia divina, que castigaba así al que sobre la tierra no supo perdonar.
Desde entonces hay en el Cuzco una casa a la que llaman la casa del conde condenado.
—94→
A cinco leguas de Arequipi encuéntrase el pueblo de Quequeña, donde el 6 enero de 1737 celebrábase con la animación que hasta hoy se acostumbra la fiesta de los Reyes Magos. Los habitantes de la ciudad del Misti habíanse dado cita para la alameda que une Quequeña con el por entonces caserío de Yarabamba, espaciosa alameda formada por corpulentos sauces plantados con regularidad de diez en diez varas.
Después de la procesión y demás ceremonias de iglesia que dejaban al señor cura de Quequeña gran cosecha de duros, ocupáronse los concurrentes en visitar los puestos de vendimia, improvisados bajo los sauces, donde era preciso rendir culto al sabroso picante y a la confortadora chicha de maíz, que en ocasiones dadas ha sabido hacer de los arequipeños heroicos leones.
Afírmanme que de pocos años acá ha perdido la chicha de Arequipa sus antiguas virtudes, aseveración que yo tengo mis motivos para poner en duda.
Bajo una gran ramada tenían establecidos sus reales el chogñi López, que era a la sazón el chichero de mayor fama en diez leguas a la redonda, como que diz que elaboraba la chicha más buscapleitos que se ha conocido en los arrabales de Santa Marta y San Lázaro, desde los tiempos de Pedro Anzures de Camporredondo, el fundador de Arequipa, hasta los del general D. Pedro Canseco, muy señor mío y mi dueño.
Muchos, muchísimos bebes habían consumido los parroquianos del chogñi López, cuando se presentó guitarra en mano el mejor rasgueador de Quequeña, a quien llamaban Mareos el Caroso. Recibiéronle con algazara magna, formose rueda, y Andrés Moreno, guapo muchacho de veinticuatro años, sacó a bailar a Fortunata Sotomayor la Catiri, que era una chica de diez y ocho eneros, con más garbo que una reina y con más ángel en la cara que un retablo de Navidad.
La pareja era de lo que so llamaba tal para cual; y no era preciso ser lince para barruntar que Dios los crió el uno para la otra, como al ave para la cazuela. Cuando terminaron de bailar fue unánime el palmoteo; —95→ que la verdad sea dicha, él y ella zapatearon y escobillaron con muchísimo primor.
Entre los que formaban corro hallábase Perico Moreira el Chiro, mocetón de treinta años, de atléticas formas y de aviesa mirada, el cual hacía tiempo que andaba bebiendo los vientos por Fortunata, que ni pizca de caso hacia de él, encalabrinada como estaba por Andrés Moreno, del cual (según dicho de una beata de Quequeña, hembra de lengua de escorpión) traía ya la muchacha prenda dentro del cuerpo.
El general D. Pedro Canseco
Aquel día subieron de punto los celos de Perico, que no había andado corto en apurar bebes;
| «y a propósito de un mulo | |||
| que atropelló al sacristán», |
que es un pretexto como otro cualquiera cuando lo que se busca es pretexto, armó camorra al favorecido rival, echó mano al alfiler, y de un mete y saca por todo lo alto, lo dejó redondo.
El asesino, aprovechando de la general sorpresa, emprendió la carrera sin que nadie por el momento pensara en perseguirlo.
Algunos minutos después el gobernador ponía en movimiento una jauría de alguaciles; y los vecinos, por su parte, procuraban también apresar al matador, pues la víctima era muchacho muy querido.
Juana María Valladolid la Collota, apodo que le vino porque lo faltaban dedos en la mano, madre del infortunado Andrés Moreno, hallábase en la puerta de su humilde choza cuando un hombre, jadeante y casi exánime, —96→ se detuvo delante de ella y la dijo: «¡Por Dios! Escóndame..... Acabo de hacer una muerte y me persiguen.....»
-Entre usted -le contestó sin vacilar la pobre mujer.
Transcurrido poquísimo tiempo, llegaron vecinos y gente de justicia que informaron a la triste madre de su desdicha.
Horrible lucha se entabló en el alma de aquella mujer. Había dado asilo al asesino de su hijo..., y sin embargo, no debía entregarlo. En esta lucha sin nombre, el sentimiento de caridad cristiana venció al de la venganza.
Cuando se retiraron los vecinos, dejando a la madre entregada a su dolor, cerró ésta la puerta de la choza, y acercándose a la cama debajo de la cual estaba escondido el asesino, le dijo:
-Tu muerte no me habría devuelto a mí hijo, que era mi único apoyo sobre la tierra. Entregándote a la justicia lo habría vengado; pero Dios condena la venganza. Yo te perdono, para que el Padre de las misericordias me perdone.
Perico, admirando tan sublime abnegación, la dijo:
-Señora, déjeme usted salir.
-¿Dónde irás, desgraciado? Yo te protejo, porque la religión me ordena amparar al desamparado.
Y Juana María hizo acostar a Perico en la misma cama en que la víspera había dormido su hijo.
Aquella horrible noche transcurrió lenta como una eternidad para los habitantes de la choza.
La madre sofocaba su llanto para no interrumpir el sueño del asesino. Éste también velaba, devorando en su alma todas las torturas del infierno.
Cuando rayó la aurora, la infeliz mujer se levantó debilitada por el insomnio y el dolor, y pronunció las palabras de la salutación angélica:
-¡Ave María Purísima!
-¡Sin pecado concebida! -la contestó su huésped.
-No te alarmes -continuó ella-: voy s a salir para traer el almuerzo.
A las nueve de la noche y cuando el silencio reinaba en Quequeña, María Juana sacó de debajo de su lecho una alcancía de barro, la rompió, y en pesetas y reales contó hasta cincuenta y seis pesos.
-Toma este dinero -dijo- que representa todas las economías de mi vida. Quedo sin hijo que me dé pan y sin recurso alguno; pero la Providencia no me abandonará. Con ese dinero podrás, si Dios te ampara, llegar a Chuquisaca. La hora es favorable para que te pongas en camino. El caballo en que montaba mi pobre hijo es fuerte y te servirá para la marcha. En esta alforjita tienes provisiones para el viaje. Ve con Dios.
—97→Pedro Moreira no tuvo fuerzas para pronunciar una sola palabra: dos lágrimas se desprendieron de sus ojos, y cayó de rodillas besando la mano de su santa salvadora.
Dos años después un desconocido llegaba a la choza de María Juana, a quien la caridad pública se había en encargado de mantener en Quequeña, y la dijo:
-Señora, Pedro Moreira me envía. Es un hombre a quien vuestra abnegación ha regenerado. Trabaja honradamente en Potosí y le sonríe la fortuna. El señor cura pondrá todos los meses en vuestras manos cincuenta y seis pesos para que os mantengáis con holgura. Guardad secreto sobre el paradero de Moreira, no sea que la justicia se imponga y mande requisitorias a Potosí.
Al día siguiente hubo en Quequeña otro gran acontecimiento. El hijo de Fortunata y Andrés Moreno le fue robado a su madre.
En una lluviosa tarde de 1762 desmontaban dos viajeros a la puerta de la antigua choza de Juana María, convertida en una limpia casita, habitada por la anciana y por Fortunata Sotomayor. «Quien quiso a la col, quiso a las hojas del rededor».
Uno de los viajeros era un joven sacerdote, a quien el obispo de La Paz acababa de conferir las últimas órdenes sagradas.
El otro era un viejo que, arrodillándose a los pies de Juana María, la dijo:
-Señora, si yo os arrebaté un hijo os devuelvo un nieto sacerdote. Mi arrepentimiento y mi expiación han encontrado gracia a los ojos de Dios, porque me he concedido reparar en parte el mal que os hice, arrastrado por mi mocedad y mis pasiones.
Años más tarde el presbítero Manuel Moreno, cura de una importante parroquia de Arequipa, repartía por mandato de Pedro Moreira, que acababa de fallecer, la gran fortuna de éste en dotes de a cinco mil —98→ pesos entre doncellas menesterosas. Los descendientes de los matrimonios que dotó y celebró el cura Moreno bendicen la memoria de Pedro Moreira el Chiro y de Juana María Valladolid la Collota4.
—99→
La erección del obispado de Huamanga (hoy Ayacucho) se efectuó a principios de 1612 por bula de Paulo V.
El primer obispo, fray Agustín de Carvajal, murió en 1618 envenenado, y sospéchase que también fueron víctimas de ponzoña los obispos Zárate, La Fuente, Matienzo y otros. Curioso es que siete de los obispos de Huamanga hubieran fallecido antes de completar sos años de residencia en la ciudad.
Al obispo fray Antonio Conderino, a poco de haberse hecho cargo de la diócesis en 1645, le dieron chamico, y murió amente en el convento agustino de Lima.
El limeño fray Cipriano Medina, según el cronista Meléndez, salió un día en 1637, en medio de repiques de campanas, para emprender la visita de la diócesis y resuelto a castigar severamente a los párrocos remisos en el cumplimiento del deber.
—100→No había hecho dos leguas de camino, cuando se sintió atacado de un mal tan repentino y violento que media hora después era cadáver.
Como se ve, la mitra de Ayacucho llevaba en sí algo parecido a sentencia de muerte próxima.
Vamos hoy a referir algunos rasgos característicos de un obispo que también murió de mala manera.
Por los años de 1782 entró a regir la diócesis de Huamanga, como su vigésimo obispo, D. Francisco López Sánchez, abad de Motril. Era éste un español tesonero para el trabajo, y muy enérgico para meter en vereda a la clerecía cuyas costumbres eran relajadas.
En el carácter de su ilustrísima había mucho del soldado; pues cuando por buenas no lograba hacerse obedecer, arremetía a sopapos con el más pintado.
El hombre era ligero de manos y de pocas pulgas. El clero de su época era torpe, ignorante, servil, crapuloso y desaseado; pues muchos sacerdotes, a juzgar por el traje, tenían aspecto de cocineros más que de ministros del altar.
Salvo lo fosfórico de su genio, que no hay hombre perfecto, era el señor López Sánchez un obispo moral, instruido, generoso, caritativo y muy amigo de chistes y agudezas.
En 1783 mandó hacer algunas reparaciones en el salón episcopal, y viendo que el albañil no era bastante diestro para blanquear la pared, le arrebató su ilustrísima el broquel, atose a la cabeza un pañuelo de pallacate, cubriose el cuerpo con una chaqueta o gabardina, y muy seriamente se puso a la obra.
En esta ocupación fue sorprendido por un pretendiente a órdenes sagradas, quien tomándolo por verdadero albañil, le preguntó por su señoría ilustrísima.
Bajose del andamio el Sr. López Sánchez, y encarándose con el petulante le dijo:
-Seor bellaco, ¿no tengo cara de obispo?
El monigote se deshizo en excusas, y dijo que no había podido pensar que todo un mitrado se ocupase en albañilería.
-¡Vaya una salida de tono! Estoy en mi casa y hago lo que me da la gana. ¿Está usted? ¿Y qué es lo que quiere?
-Ilustrísimo señor, soy aspirante a órdenes y venía a saber si...
-¡Bien, bien! Preséntese usted al sínodo, y déjeme en paz.
—101→Y el obispo volvió la espalda y prosiguió en su interrumpida faena.
Llegó el día del examen sinodal, y el pastor hizo esta pregunta al aspirante:
-¿Qué hace Dios en los cielos?
-Ilustrísimo señor, hará lo que le dé su real gana, que para eso está en su casa -contestó sin turbarse el examinando.
Este desparpajo cautivó, lejos de enojar, al Sr. López Sánchez, y desde ese día hizo del agudo cleriguillo uno de sus familiares y favoritos.
La diócesis de Huamanga tiene reputación de pobreza, y en los tiempos del Sr. López Sánchez era grande la afluencia de sacerdotes y escasos los paganos de misas. Los clérigos no hacían caldo gordo, pues para ellos los maravedises andaban por las nubes.
Hubo uno que, desesperado de no encontrar quien le facilitase un duro a cuenta de sufragios para las ánimas del purgatorio, se hizo oficial de sastre. Así ganaba honradamente el sustento propio y el de una madre anciana.
Supiéronlo algunos clérigos y fueron con el chisme al diocesano, mostrándose avergonzados de la degradación que sufría la sotana. El señor López Sánchez mandó que inmediatamente condujesen ante él al acusado, y al presentarse éste, le arrimó un cachete soberbio, diciéndole:
-¿Para qué te ordenaste si tenías tanta inclinación a la aguja y al dedal?
El agraviado sacerdote, repuesto de la sorpresa y tomando una actitud enérgica a la par que respetuosa, le contestó:
-Ilustrísimo señor, si he descendido hasta ser oficial de sastre no ha sido por buscar alimento para vicios, sino por dar pan a mi madre anciana que, en otro tiempo, fue una sana y robusta mujer que, con su trabajo honrado, me sostuvo en el seminario, animada por el cristiano deseo de que su hijo fuese sacerdote. Mi instrucción es acaso superior a la de algunos que, por tener protectores, han alcanzado beneficios. Sin hallar ni quien me encomendase una misa, antes que envilecerme pidiendo prestado sin seguridad de pagar deudas, he buscado la subsistencia en el trabajo de mis manos, que el trabajar no es afrenta. ¿Quería su señoría ilustrísima que dejara morir de hambre a mi buena madre?
Cuando acabó de hablar el sacerdote asomaban lágrimas en los ojos del obispo, y en uno de esos arranques generosos que le eran propios, abrazó al clérigo, diciéndole:
—102→-Has hecho bien, y mi conciencia de hombre honrado te absuelve. Mi secretario te entregará mañana título de cura interino de Acobamba, y ya veremos más tarde si es posible darte en propiedad ese curato, que es uno de los más ricos del obispado. Ve en paz, hijo mío, y perdona mi violencia.
Los huamanguinos han sido y son los más furiosos charanguistas del Perú. No hay uno que no sepa hacer sonar las cuerdas de ese instrumentillo llamado charanga, con que se acompaña el monótono zapateo de la cachua tradicional.
En los tiempos del Sr. López Sánchez, el clero pagaba inmoderado tributo a la orgía.
Convencido de que eran estériles consejos paternales y moniciones eclesiásticas, mandó el obispo construir calabozos en el seminario de San Cristóbal para hospedar en ellos a los incorregibles.
El seminario de San Cristóbal fue fundado, con los mismos privilegios que la Universidad de Lima, en 1667, por el obispo que consagró en 1672 la catedral de Huamanga. Llamose éste D. Cristóbal de Castilla y Zamora, y fue hijo natural del rey D. Felipe IV. ¡No es poca honra para la Iglesia ayacuchana haber sido regida por un vástago real! Castilla y Zamora murió de arzobispo de Chuquisaca.
Paseando una tarde López Sánchez por la calle de Santa Teresa con sus familiares y su pertiguero, de quien nunca se separaba porque le servía de oficial de justicia, detúvose sorprendido a la puerta de un tenducho con honores de chichería.
La cosa no era para menos.
Cinco o seis cholas, de las de mantitas corta y faldellín alto, formaban rueda agarradas de las manos. Cuatro o seis voces aguardentosas cantaban coplas obscenas, y al compás de un mal charango y de una pésima guitarra zapateaban las mujeres una cachua abominable. En el centro de la rueda, y con la sotana hecha un asco, se encontraba un clérigo conocido por Yaya-Pipinco (el padre Pipinco), el que con una botella en la mano escobillaba primorosamente la cachua de mudanzas, gritando:
-¡Aro! ¡Arito! Dame tus brazos, mi vida, por la derecha. ¡Aro! ¡Arito! Dame tus brazos, chinita, por la izquierda.
De repente resonó la voz airada del obispo en medio de la jarana:
-¡Pertiguero! Lleve usted, por la derecha, a este clérigo inmundo a un calabozo.
—103→
En el enjambre de clérigos que infestaban Huamanga, encontrábase uno a quien si bien nadie acusaba de vicioso, tenía en cambio sólida reputación de tonto. Rechoncho, de frente chata, pelo de crin y color cetrino, era feo hasta para feo.
Arbitrando la manera de salir de penurias y próxima la época de abrirse concurso para proveer los curatos vacantes, ocurriole un expediente que el infeliz creyó inspirado por el cielo. Fue el expediente escribir, en nombre de la Virgen de Socyacato, una carta al obispo.
Hallábase su ilustrísima solo en su salón, cuando se le presentó el clérigo y le entregó la carta de recomendación. Decía ésta así:
Mi querido hijo Pancho: El dador de la presente es mi compadre espiritual, por quien me intereso, y te suplico me hagas el favor de atenderlo dándole el mejor curato, pues así te lo pide tu madre LA VIRGEN DE SOCYACATO.
Apenas termino el obispo la lectura de este original billete, cuando acometió a mojicones al recomendado.
¡Pícaro! ¿De dónde viene ese compadrazgo? ¿Le cargaste el hijo a la Virgen María o la Virgen cargó el tuyo?
El clérigo sufrió los golpes con cristiana mansedumbre, y cuando vio al Sr. López Sánchez algo calmado, le confesó que había recurrido a ese embuste porque en todos los concursos salía desairado, más que por su falta de ciencia, por lo ruin de su estampa.
Agradó al prelado la ingenuidad y le contestó sonriendo:
-¡ Ah, bellaco! De buena aldaba te has agarrado esta vez. Ve con Dios, y dile a tu comadre que no será desairada.
Y en efecto, el pobre clérigo obtuvo en el concurso un modesto beneficio.
Ya hemos dicho que la corrupción del clero, en la época del Sr. López Sánchez, era espantosa. La empresa moralizadora que se había propuesto llevar a cabo era superior a humanas fuerzas, y tenía que sucumbir en ella, como todos los obispos de Huamanga que antes y después de él trabajaron por la reforma. Los obispos que a poco de instalados no renunciaron la mitra, sino que se decidieron a luchar con la virilidad y constancia —104→ que desplegó el Sr. López Sánchez, terminaron siempre de una manera misteriosa y tremenda.
Estéril fue que el Sr. López Sánchez hiciera venir ante él a los curas sobre cuya conducta antievangélica tenía fundadas quejas; que los amonestase, suspendiese y aun emplease contra algunos la por entonces terrible arma de las censuras. El mal tenía hondas raíces. Era un cáncer inveterado.
Entre los curas a quienes había suspendido en el ejercicio de las funciones parroquiales, encontrábase uno conocido por Human-coles (cabeza de col). Era el tal perteneciente a una de las más antiguas y ricas familias de la ciudad, y vivía muy engreído de su abolengo y fortuna. Ignorantón, pero de mucha verbosidad, haciendo un eterno batiborrillo de latín, castellano y quichua, y formando una ensalada pestífera con la filosofía, los cánones y las súmulas, era el tipo más perfecto del pedante de la sierra, que en punto a pedantes es el summun de la especie.
Dado a todos los vicios que envilecen al hombre, se mofaba públicamente del obispo, agraviándolo en pasquines y caricaturas.
Una mañana diéronle aviso al Sr. López Sánchez de que en estado de beodez había con un puñal hecho en la cara un chirlo a una mozuela. Muy exaltado se paseaba el diocesano por el corredor de la casa episcopal, cuando se presentó el insolente cura en completa crápula. Indignado el obispo ante tal falta de respeto, y a tiempo que Human-coles principiaba a subir la escalera, le aplicó un puntapié en el pecho y lo hizo descender dos tramos. El borracho, para no caer, se apoyó en la balaustrada, y mirando con altanería al obispo, dijo:
-¡Auila llaipas patalla mantacca! (¡Miren qué gracia! Hasta mi abuela puede pegarme de arriba para abajo.)
Los familiares condujeron al escandaloso sacerdote a uno de los calabozos del seminario, e instruido el obispo de la significación de las palabras quichuas, murmuró:
-Está bien. No saldrá del encierro hasta que se enmiende o yo sucumba.
¡Palabras fatídicas que auguraban el misterioso y no lejano fin del prelado!
Infatigable en la reforma de la clerecía, el obispo López Sánchez emprendió la visita de su diócesis en 1789.
Hacía un mes que se hallaba ya de regreso en Huamanga cuando una —105→ tarde lo encontraron en su despacho, sentado en su sillón y con una carta en las manos.
Estaba muerto.
Se cree que le propinaron uno de aquellos venenos que, desconocidos aún para la ciencia, son familiares para los indios de nuestras montañas.
La opinión pública señaló a Human-coles como autor del crimen.
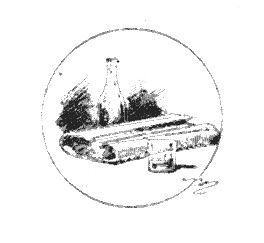
—106→
Probable es que algunos de mis lectores hayan oído decir a las viejas de Lima, cuando quieren ponderar lo subido de precio de un artículo:
-¡Qué! Si esto es más caro que la camisa de Margarita Pareja.
Habríame quedado con la curiosidad de saber quién fue esa Margarita, cuya camisa anda en lenguas, si en La América, de Madrid, no hubiera tropezado con un artículo firmado por D. Ildefonso Antonio Bermejo (autor de un notable libro sobre el Paraguay) quien, aunque muy a la ligera habla de la niña y de su camisa, me puso en vía de desenredar el ovillo, alcanzando a sacar en limpio la historia que van ustedes a leer.
Margarita Pareja era (por los años de 1765) la hija mas mimada de D. Raimundo Pareja, caballero de Santiago y colector general del Callao.
La muchacha era una de esas limeñitas que por su belleza cautivan al mismo diablo y lo hacen persignarse y tirar piedras. Lucía un par de ojos negros que eran como dos torpedos cargados con dinamita y que hacían explosión sobre las entretelas del alma de los galanes limeños.
Llegó por entonces de España un arrogante mancebo, hijo de la coronada villa del oso y del madroño, llamado D. Luis Alcázar. Tenía éste en Lima un tío solterón y acaudalado, aragonés rancio y linajudo, y que gastaba más orgullo que los hijos del rey Fruela.
Por supuesto que, mientras le llegaba la ocasión de heredar al tío, vivía nuestro D. Luis tan pelado como una rata y pasando la pena negra. Con decir que hasta sus trapicheos eran al fiado y para pagar cuando mejorase de fortuna, creo que digo lo preciso.
En la procesión de Santa Rosa conoció Alcázar a la linda Margarita. La muchacha le llenó el ojo y le flechó el corazón. La echó flores, y aunque ella no le contestó ni sí ni no, dio a entender con sonrisitas y demás armas del arsenal femenino que el galán era plato muy de su gusto. La verdad, como si me estuviera confesando, es que se enamoraron hasta la raíz del pelo.
Como los amantes olvidan que existe la aritmética, creyó D. Luis que para el logro de sus amores no sería obstáculo su presente pobreza, y fue al padre de Margarita y sin muchos perfiles le pidió la mano de su hija.
—107→A D. Raimundo no le cayó en gracia la petición, y cortésmente despidió al postulante, diciéndole que Margarita era aún muy niña para tornar marido; pues a pesar de sus diez y ocho mayos, todavía jugaba a las muñecas.
Pero no era esta la verdadera madre del ternero. La negativa nacía de que D. Raimundo no quería ser suegro de un pobretón; y así hubo de decirlo en confianza a sus amigos, uno de los que fue con el chisme a don Honorato, que así se llamaba el tío aragonés. Éste, que era más altivo que el Cid, trinó de rabia y dijo:
-¡Cómo se entiende! ¡Desairar a mi sobrino! Muchos se darían con un canto en el pecho por emparentar con el muchacho, que no lo hay más gallardo en todo Lima. ¡Habrase visto insolencia de la laya! Pero ¿adónde ha de ir conmigo ese colectorcillo de mala muerte?
Margarita, que se anticipaba a su siglo, pues era nerviosa como una damisela de hoy, gimoteó, y se arrancó el pelo, y tuvo pataleta, y si no amenazó con envenenarse fue porque todavía no se habían inventado los fósforos.
Margarita perdía colores y carnes, se desmejoraba a vista de ojos, hablaba de meterse monja, y no hacía nada en concierto. «¡O de Luis o de Dios!» gritaba cada vez que los nervios se le sublevaban, lo que acontecía una hora sí y otra también. Alarmose el caballero santiagués, llamó físicos y curanderas, y todos declararon que la niña tiraba a tísica, y que la única melecina salvadora no se vendía en la botica.
O casarla con el varón de su gusto, o encerrarla en el cajón con palma y corona. Tal fue el ultimátum médico.
D. Raimundo (¡al fin padre!), olvidándose de coger capa y bastón, se encaminó como loco a casa de D. Honorato, y lo dijo:
-Vengo a que consienta usted en que mañana mismo se case su sobrino con Margarita, porque si no la muchacha se nos va por la posta.
-No puede ser -contestó con desabrimiento el tío.- Mi sobrino es un pobretón, y lo que usted debe buscar para su hija es un hombre que varee la plata.
El diálogo fue borrascoso. Mientras más rogaba D. Raimundo, más se subía el aragonés a la parra, y ya aquél iba a retirarse desahuciado cuando D. Luis, terciando en la cuestión, dijo:
-Pero, tío, no es de cristianos que matemos a quien no tiene la culpa.
-¿Tú te das por satisfecho?
-De todo corazón, tío y señor.
-Pues bien, muchacho: consiento en darte gusto; pero con una condición, y es esta: D. Raimundo me ha de jurar ante la Hostia consagrada que no regalará un ochavo a su hija ni la dejará un real en la herencia.
—108→Aquí se entabló nuevo y más agitado litigio.
-Pero, hombre -arguyó D. Raimundo,- mi hija tiene veinte mil duros de dote.
-Renunciamos a la dote. La niña vendrá a casa de su marido nada más que con lo encapillado.
-Concédame usted entonces obsequiarla los muebles y el ajuar de novia.
-Ni un alfiler. Si no acomoda, dejarlo y que se muera la chica.
-Sea usted razonable, D. Honorato. Mi hija necesita llevar siquiera una camisa para reemplazar la puesta.
-Bien: paso por esa funda para que no me acuse de obstinado. Consiento en que le regale la camisa de novia, y san se acabó.
Al día siguiente D. Raimundo y D. Honorato se dirigieron muy de mañana a San Francisco, arrodillándose para oír misa y, según lo pactado, en el momento en que el sacerdote elevaba la Hostia divina, dijo el padre de Margarita:
-Juro no dar a mi hija más que la camisa de novia. Así Dios me condene si perjurare.
Y D. Raimundo Pareja cumplió ad pedem litterae su juramento; porque ni en vida ni en muerte dio después a su hija cosa que valiera un maravedí.
Los encajes de Flandes que adornaban la camisa de la novia costaron dos mil setecientos duros, según lo afirma Bermejo, quien parece copió este dato de las Relaciones secretas de Ulloa y D. Jorge Juan.
Ítem, el cordoncillo que ajustaba al cuello era una cadeneta de brillantes, valorizada en treinta mil morlacos.
Los recién casados hicieron creer al tío aragonés que la camisa a lo más valdría una onza; porque D. Honorato era tan testarudo que, a saberlo cierto, habría forzado al sobrino a divorciarse.
Convengamos en que fue muy merecida la fama que alcanzó la camisa nupcial de Margarita Pareja.
—109→
Tal era el mote que en su escudo de armas lucía el Sr. D. Alonso González del Valle, primer marqués de Campoameno y el vecino más acaudalado de Ica, sin excluir ni al Sr. de Apezteguía, primer marqués de Torrehermosa.
El título de Campoameno se expidió en 1753, libre perpetuamente de lanzas y medias anatas.
Las armas de los Valle, según el Nobiliario, eran: escudo cortado; el primero de azur y luna menguante, en plata, y con cinco estrellas de oro de ocho puntos; el segundo de plata y un castillo de gules en valle de sinople (verde); bordura de azur, y en letras de oro la antedicha leyenda, que todo puede revelar menos modestia. En materia de motes usados por los nobles del Perú, no estoy ni por el de el que más vale no vale tanto como Valle vale, ni por el de García, que era: de García arriba, nadie diga; pues ambos andan a la greña en soberbia y pretensiones. Para dignidad, el mote de las armas de la familia Escudero. Eran éstas espada de plata con empuñadura de oro, en campo de azur, y en la hoja de la espada dos palabras: sine dolo.
Ica, después del famoso terremoto de 1664, renació de entre las ruinas con mayor esplendidez, y nuevos y aristocráticos vecinos, como los Ríos, Tovares, Buendías, Benavides, Carvajales, Pintos y Caveros, vinieron a darla importancia. Hablando de la ciudad, dice el cronista padre Vázquez: «Ica, ciudad pequeña en la población, pero con un claro y benigno cielo: corta en el ámbito, pero sana en el temperamento, y tan fecunda en la nobleza de sus hijos, que cada uno de los que ha dado pesa más que algunas ciudades enteras del mundo». Yo no sé si el buen fraile cronista diría hoy lo mismo por la antigua villa de Valverde.
En cuanto a la proverbial riqueza de Ica, no son ya éstos los tiempos en que D. Juan Stuart, el inglés, minero de Castrovirreina, ocupaba al platero Cabito de vela en que fabricase del codiciado metal de sus minas una cuna para mecer en ella a su primogénito.
A propósito de la riqueza de Ica, cuéntase que en 1776, cuando el colegio de San Luis Gonzaga era convento de los jesuitas y pocos días antes de la expulsión de la Compañía de Jesús, que, dicho sea de paso, poseía —110→ valiosas propiedades en la ciudad y su campiña, hallábanse dos reverendos, a las cuatro de la mañana, parados en la portería, en momentos en que acertó a pasar un negro de la hacienda de Zambrano, y llamándolo los reverendos contrataron con él un trabajo de albañilería, al que era necesario proceder inmediatamente. Aceptado el compromiso por el esclavo, le vendaron los ojos, y después de hacerlo dar muchas vueltas y rodeos lo introdujeron en un sótano, donde lo ocuparon en enterrar una inmensa cantidad de dinero. Algunas horas llevaba ya el negro en la tarea, cuando quiso huir espantado por un ruido semejante al de temblor que sintió sobre su cabeza; pero los jesuitas lo tranquilizaron, diciéndole que tal ruido era producido por una calesa que pasaba por la calle.
Andando los tiempos, el negro refirió el suceso, y apoyándose en sus datos, se emprendieron en diversas épocas, y recientemente en 1863, trabajos de excavación en ciertas calles para descubrir el tesoro de los jesuitas. Lo mismo se ha hecho en Lima para buscar lo que se supone que en las bóvedas del convento de San Pedro escondieron los hijos de Loyola; y es fama que en la calle de la Coca, en la casa llamada de Piélago, que fue la morada del último rector, existe un pasadizo que conduce a los subterráneos.
Era D. Alonso González del Valle no sólo notable por su título y fortuna, sino también por su talento. Dice la tradición que escribió muy buenos versos y que como abogado lució sus dotes en defensa del homicida Anselmo Montanches, cuya causa tuvo incidentes que la hicieron célebre por entonces en los anales del crimen.
La tertulia del marqués de Campoameno era el centro de reunión de odas las notabilidades del país, incluyendo entre ellas al vicario eclesiástico doctor D. Manuel Murga y Muñatones, sobre cuya inteligencia cuentan que no equivocaba desatino. Así, en un festín dado por doña Bárbara de la Calzada, bellísima dama arequipeña avecindada en Ica, improvisó el santo sacerdote el siguiente brindis que él llamaba décima de pie quebrado:
| «Bárbara del barbarismo, | |||
| entre las bárbaras bárbara, | |||
| viene hoy a darte los días | |||
| y muy felices te los desea | |||
| D. Manuel de Murga y Muñatones | |||
| tu afectísimo capellán». |
Poniendo punto a las barbaridades del vicario, sigamos con nuestro rumboso marqués, y llámolo rumboso porque lo era y mucho el hombre —111→ que, cuando la ruina del Callao, hizo un donativo voluntario de cincuenta mil duros para socorrer a los desventurados, donativo que dejó boquiabiertos a todos los que en Lima disfrutaban fama de poseer gran caudal. D. Alonso no quería desmentir el mote de su escudo.
Por los años de 1760 fue nombrado mayordomo para la fiesta del Corpus en Chincha el Sr. D. Fernando Carrillo, conde de Monteblanco, quien se propuso echar la casa por la ventana y salir airoso en la mayordomía
Corridas de toros, jugadas de gallos, cuadrillas de danzantes, auto sacramental, árbol de fuego, moros y cristianos, papahuevos y gigantes; en fin, festejos y diversiones para ocho días. Invitó el conde a sus amigos de Lima e Ica, y por supuesto que el marqués de Campoameno y sus tres hijos no podían ser olvidados.
D. Alonso hallábase achacoso e imposibilitado para el viaje, pero convino en que sus retoños asistiesen a las fiestas, Eran tres los mancebos y el mayor contaba veintiún años. Dio el anciano a cada uno de ellos cien onzas de oro, recomendándoles que se portasen como hijos de su padre; echoles la bendición, y los muchachos, jinetes en soberbios caballos, emprendieron el viaje a Chincha.
Quince días después regresaron los jóvenes al hogar paterno, y cuando llegó el momento de dar cuenta de su conducta, dijo el mayor:
-Padre y Sr. D. Alonso, las cien peluconas con que su merced me, avió se hicieron humo.
-Bien, muchacho. El oro se hizo para cambiarlo y la plata es escurridiza por lo que guarda de azogue.
-Pero es, señor -continuó el joven temeroso de una reprimenda-, que también he jugado por no ser menos que los otros caballeros, y que a D. Fernando le debo cinco mil duros que ha pagado por mí.
-¡Soberbio! ¡Te portas como quien eres y honras el nombre! -exclamó el viejo con orgulloso énfasis-. Dame un abrazo, marquesito.
-Y tú, ¿cómo te has manejado? -preguntó D. Alonso a su segundo hijo, que era un mocetón de veinte años y gran aficionado a las mozuelas.
-Yo, padre, no jugué; pero no traigo un cornado.
-¿Y en qué gastaste la plata?
-Señor, había en Chincha unos faldellines...
-¡Ya!¡Ya!. A tu edad fui yo rumboso y me sacaban de quicio los ojos negros. Gastaste como un Valle y gastaste bien, que a un Valle no le han de querer gratis y de cuenta de buen mozo como a cualquier zaragate. Ahora, monigotillo, te toca confesarte.
El monigotillo era el hermano menor, un chico de diez y ocho años, entre encogido y despierto. Sacó con pausa un bolsillo de seda, por entre cuyas mallas relucía el oro, y poniéndolo sobre la mesa, dijo:
—112→-Padre sólo he gastado dos onzas y no cabales. Ahí tiene su merced el dinero.
Oír, esto y ponerse D. Alonso rojo como la púrpura, fue instantáneo.
-¡Ah, pícaro! -gritó- ¿Qué habrán dicho de mi casa los chinchanos? ¡Que los Valles somos unos pordioseros! Este muchacho es, por su miseria, la deshonra, el borrón de la familia. ¡Ah, zamarro! ¡Asno de Arcadia, lleno de oro y come paja! Pues para que otro día sepas dejar bien puesto el nombre, te voy a dar una lección que nunca olvides.
Y tomando el bastón aplicó a su hijo una paliza soberana.
Para él, en la fiesta de Chincha el último zarramplín se había portado con más rumbo que el monigotillo.
No exageramos. D. Alonso González del Valle era hombre de su época; y como él eran en América casi todos los que poseían un título nobiliario. La aristocracia deslumbraba al pueblo por el lujo y el derroche.
Y tan grande fue el bochorno que experimentó el marqués de Campoameno al saber que su hijo menor había andado cicatero, que durante quince días mantuvo enlutada con un crespón negro la famosa leyenda de su escudo: El que más vale no vale tanto como Valle vale.
El capuchino fray Miguel González (más generalmente conocido por fray Miguel de Pamplona) tomó en febrero de 1783 posesión de la silla episcopal de Arequipa.
Hijo del teniente general gobernador de Pamplona y de la marquesa de Bunguet, D. Miguel había consagrado su mocedad a la carrera de las armas, en la que alcanzó a ser coronel del regimiento de infantería de Murcia, mereciendo además el título de comendador de la Obrería, entre los caballeros de la orden de Santiago.
Desencantado acaso de la vida militar, de las hijas de Eva y de las mundanas pompas y miserias, tomó el hábito en el convento de capuchinos de Madrid, y seis meses después, en virtud de dispensas pontificias, fue ordenado sacerdote. Pocos años más tarde sus hermanos le confirieron la prelacía, distinción de la que no tardaron en arrepentirse; pues fray Miguel, imaginándose que era cosa idéntica mandar frailes que mandar —113→ soldados, se empeñó en refundir en un solo cuerpo de doctrina la constitución o regla monástica y las ordenanzas militares.
Nombrado obispo (cargo que él se resistió a admitir, pero que el rey lo forzó a aceptar), trató a su coro de canónigos arequipenses como había tratado a sus subalternos en el ejército; y muchas veces al reconvenir a clérigos remolones o a curas que descuidaban el cumplimiento de sus deberes eclesiásticos, olvidábase de que era obispo y se le escapaba esta frase:
-Como no ande usted derecho lo planto en cepo de ballesteros; y ¡cuenta con insubordinárseme! porque lo fusilo. Conmigo no juega nadie, señor mío, ni recluta ni veterano.
Una bula del Papa Benedicto XIII prohibía a los eclesiásticos el uso de peluca o cabellera postiza, ordenanza que fue (y continúa siendo) desatendida por los obispos. Pues fray Miguel, en pleno coro de canónigos le arrancó a uno el peluquín, diciéndole:
-¡Ah, pelimuerto! Devuelva esos pelos a la sepultura que los reclama.
Y al canónigo, que era otro cucaracha de la Granja, nadie lo conoció desde entonces sino por el apodo de Pelimuerto.
La aspereza de su genio le conquistó el desafecto del clero arequipeño, y desengañado y cansado de luchar sin fruto, hizo fray Miguel en 1786 formal renuncia del obispado. Volviose, pues, a su convento de Madrid, donde murió en 1795 a los setenta y tres años de edad.
Retratado a vuelapluma el personaje, entremos en la tradición.
Cuando el coronel Pamplona cambió de uniforme, acompañolo al claustro un soldado que hacía años era su asistente. Ordenado aquél, vistió éste el hábito de lego capuchino; pero no se avino a dar a su superior tratamiento frailuno, y continuó llamándolo mi coronel.
Trájolo el obispo a América e hizo de él su mayordomo o ayuda de cámara o factótum. El Sr. Pamplona no tenía confianza en nadie más que en el hermano Saldaña; pero cuando pillaba a éste en algún descuido se entablaba entre ambos el siguiente diálogo:
-¡Cabo Saldaña!
-¡Presente, mi coronel!
-Usted ha quebrantado el artículo tantos de la ordenanza, y merece por ende carrera de baquetas.
Y el señor obispo descargaba algunos garrotazos sobre las espaldas de su lego.
En seguida reflexionaba el ilustrísimo señor que si como coronel había —114→ cumplido con las leyes penales, en cambio había pecado como obispo, dando al traste con la evangélica mansedumbre que debe caracterizar a un mitrado, y asaltábanle mil devotos escrúpulos que le obligaban a arrodillarse a los pies de su lego, diciéndole:
-¡Hermanito, perdóname!
Saldaña no se hacía de rogar, acordaba el perdón tan humildemente solicitado, y el señor obispo iba a celebrar misa en su oratorio o en la catedral.
Esta escena se repetía por lo menos cuatro veces en el mes; pero una mañana aconteció que la paliza hubo de llegarle tan a lo vivo al lego, que cuando vino el momento de que el pastor se arrodillase, le contestó:
-Levántese su señoría, si quiere, que hoy no me siento con humor de perdonar.
-Pero, hermanito, no me guarde rencor, que eso no es de cristianos.
-No hay hermanito que valga. Toque a otra puerta. No perdono.
-Mire, hermano, que va a dejarme sin celebrar el santo sacrificio.
-Y a mí ¿qué?
-Va sobre su alma el pecado en que yo incurra.
-La paliza ha ido sobre mis costillas, y váyase lo uno por lo otro. No se canse, padre reverendísimo, no perdono.
Aquella mañana el señor obispo Pamplona se quedó sin celebrar.
Y pasaron dos semanas, y el lego erre que erre y la misa sin decirse. El buen prelado no se creía con el espíritu bastante limpio para tomar en sus manos la divina Forma.
Los familiares se alarmaron, recelando que su ilustrísima estuviera seriamente enfermo, y en breve la novedad cundió por Arequipa. Parece que aun se trató en Cabildo de hacer rogativas públicas por la salud del diocesano.
¡Quince días sin decir misa el que nunca había dejado de llenar este precepto!
Aquello era inusitado y daba en qué cavilar hasta al tuturutu de la plaza.
Al cabo de este tiempo aplacose la cólera de Saldaña y otorgó el perdón que todas las mañanas había estado solicitando en vano, su coronel y obispo.
Aquel día las campanas de la ciudad se echaron a vuelo. Su ilustrísima había recobrado la salud, pues celebró el santo sacrificio en la catedral.
Desde entonces el lego Saldaña empezó a echar mofletes. El señor Pamplona le hizo gracia de palizas, no volviendo a medirle las costillas con vara de acebuche.
—115→
Por los años de 1765 apareciose en Lima, después de haber visitado el Cuzco y las principales ciudades del Sur, un caballero muy cargado de títulos, cruces, condecoraciones y cintajos. Llamábase D., Elías Aben-Sedid, príncipe del Líbano. Era un turco de casi seis pies de altura, robusto y gallardo mozo, y que, a pesar de su nacionalidad, no profesaba la ley de Mahoma, sino la de Cristo. Sus papeles parecían tan en regla que a nadie se le ocurrió desconocerle el principado, sin embargo de que el motivo que lo traía por estas Américas era para despertar sospechas.
Contaba su alteza que el Gran Turco lo había despojado de sus Estados y tomádolo prisioneros a sus hermanos, por cuya libertad el sultán de la Gran Puerta, que dicen que es una puerta más alta que la torre de Santo Domingo, le pedía un rescate de cien mil pesos ensayados.
La crédula gente de mi tierra se dejó embaucar y en pocos meses reunió el farsante la cuarta parte de la suma; y acaso habría alcanzado a redondearla si el diablo, en forma de una limeña, no hubiera metido la patita.
Nuestro príncipe era huésped de los padres franciscanos, que creyeron de su deber tratarlo a cuerpo de príncipe, rodeándolo de comodidades y prodigándole todo linaje de consideraciones y agasajos.
Como su alteza no vestía hábito monacal, sino traje de currutaco, frecuentaba la sociedad aristocrática; y tanto que, acordándose de que era musulmán, se le despertó el apetito por las muchachas, enamorándose a la vez como lo que era, es decir, como un turco, de dos huríes limeñas y empeñando a ambas palabra de hacerlas princesas. Yo no sé si las chicas aflojarían prenda; pero a la larga llegó a descubrirse el doble enredo, y una de las burladas, que sus motivos tendría para poner en duda la autenticidad del título, se apoderó mañosamente de Antoñuelo, que era un griego criado de D. Elías, su compañero de peregrinación y cómplice de trapacería.
Encerrolo la dama en el corral de su casa y le amenazó con darle por mano de cuatro negros más azotes que los que dieron los judíos al Redentor. Antoñuelo vio que la cosa iba de veras y declaró picardía y media.
Antes que tal ocurriese, ya el virrey traía clavado entre ceja y ceja al príncipe; pues el superior de los jesuitas de Moquegua había escrito a su excelencia, comunicándole que él abrigaba cierto recelillo de que aquel señorón era un pillastre forrado de caballero.
Una noche Miquita Villegas recibió la visita de una dama tapada que puso en sus manos, para que la entregara al virrey, la confesión firmada —116→ por Antoñuelo. Cuando Amat fue después de las nueve a cenar, como acostumbraba, con su querida, ésta le dijo:
-¿Y qué hay de nuevo, Manuel?
-Nada, hija mía. Te repetiré lo que dice el refrán limeño:
| «El ojo del puente, el baratillo y el pan | |||
| como se estaban están». |
La Perricholi sonrió y contestó a su amante:
-Pues entonces, yo que no tengo la obligación de saber lo que pasa en Lima, pues no ejerzo cargo por su majestad, sé más que su virrey... y cosa grave... gravísima ¡plusquam gravissima!
-¡Demonio! Habla, paloma, habla.
-¿Qué apostamos a que no recuerdas que a fin del mes es mi santo?
-Sí, mujer, sí... ¡Para que yo lo olvide! Como que ya he apalabrado, en cien onzas, unas arracadas de brillantes con perlas de Panamá, tamañas como garbanzos. Pero ¿qué tiene que ver tu santo con la noticia?
-Mucho, señor mío; porque yo no doy noticias gordas sin promesa de alboroque. Toma y lee.
Amat se ajustó las antiparras y leyó y volvió a leer, para sí, la declaración del griego. Luego se puso de pie y empezó a pasearse declamando estos versos de una comedia antigua:
| «¿Esas tenemos, Mencía? | |||
| ¡Tan estupendo desliz, | |||
| bien me daba en la nariz | |||
| olor a barraganía!» |
En seguida dobló el papel y se lo guardó en el bolsillo, dio un beso a la Perricholi y... no sé más. Al otro día, a las diez de la mañana, Amat, acompañado de su secretario Martiarena, atravesaba la portería de San Francisco y entraba sin ceremonia en la celda del padre guardián, mientras Martiarena se dirigía a otro claustro en busca del príncipe del Líbano.
-¡Valiente pillo tenía su reverencia en casa, padre guardián! -exclamó el virrey al estrechar la mano de su amigo el superior de los franciscanos, y lo puso al corriente de lo que ocurría.
Su excelencia permaneció dos horas encerrado con el embaucador, y sólo Dios sabe las revelaciones que éste le haría.
A las cuatro de la tarde, en una calesa con las cortinillas corridas y con la respectiva escolta, fue conducido al Callao el falso príncipe del Líbano y embarcado para España bajo partida de registro.
—117→
Grandes fiestas preparábanse en Lima para el 23 de septiembre de 1747, día designado por el virrey conde de Superunda para la jura de Fernando VI. Costumbre era que en ceremonia de tan regio carácter sacase el alférez real el estandarte de Pizarro; mas hallándose a la sazón gravemente enfermo el alférez real marqués de Castrillón, dispuso la Audiencia que la bandera de la conquista fuese llevada por el noble que más limpios y antiguos cuarteles pudiera presentar en su escudo de armas.
Con tan inconsulta disposición exaltose la vanidad de los hombres de pergaminos, y vino la competencia entre los condes de San Juan de Lurigancho, de la Vega del Ren, de Montemar y de las Lagunas con los marqueses de Zárate, de Santiago, de Villar de Fuentes y otros títulos de Castilla. Salieron a lucir protocolos y árboles genealógicos, y la Audiencia se vio comida de gusanos para dar un fallo que, agraviando a encumbrados personajes, iba a ser semillero de discordias entre las primeras y más —118→ acaudaladas familias del país. En ese siglo (y hasta en el actual) había en el Perú gran consumo del alcaloide llamado candidina.
Afortunadamente, donde menos se piensa salta la liebre y bajo una mala capa se esconde un buen bebedor; que, como reza el refrán, el hábito no hace al monje ni la venera al noble.
En esta ocasión vino un pobrete, casi un desconocido, a dejar a todos en paz. Y aquí empieza la tradición.
En la calle de Belén había por esos años una casa de modesta apariencia, con dos balconcillos moriscos o de celosía, en uno de los cuales habitaba un vejezuelo muy querido en el barrio por la llaneza y amenidad de su trato. D. Tomás del Vallejo, que tal era su nombre, manteníase con una renta de dos pesos diarios, producto de la parte que a él le correspondía en la hacienda Santa Rita de las Velas, situada en el valle de Ica. Más que renta, era esa pequeña suma pensión alimenticia que le asignaron los deudos de su difunta mujer. Hombre de método y desprovisto de vicios, vivía D. Tomás, no diremos con holgura, pero sí ajeno de apuros y exigencias.
En verano y en invierno vestía calzón de paño negro a media pierna, medias azules, zapatos con hebilla de oro, chupa de terciopelo y capa de anafalla. A pesar de la pobreza de su traje, esmeradamente limpio, descubríase en el buen señor un no sé qué de aristocrático.
En una sociedad que andaba a pesca de todo aquello que desterrara la monotonía de la existencia, fue la cuestión del estandarte constante tema de charla para nobles y plebeyos.
Hablábase de esto en la botica a que concurría de tertulia D. Tomás del Vallejo. Cada cual según sus simpatías auguraba el triunfo de este o del otro candidato, hasta que nuestro vejezuelo dijo:
-Pues, señores míos, sepan vuesas mercedes que los títulos de esos caballeros son papel de estraza, y que yo sé de alguno que, si quisiera, dejaría tamañitos a tanto infanzón petulante. Pero ese alguno prefiere vaca en paz a pollos y perdices con agraz.
-¡Parola, D. Tomás, parola! -le contestaron-. Eche usarced el toro a la plaza para que creamos en lo que dice.
El viejecito se sonrió y repuso:
-Queden las cosas como están y allá lo veredes.
Al siguiente día la Real Audiencia se ocupó en examinar los documentos de un nuevo pretendiente. Estos venían tan bien aparejados que, nemine discrepante, los oidores fallaron que el poseedor de pergaminos tales era en el Perú el individuo de más acuartelada nobleza.
—119→En su escudo no había yelmo volteado, ni barras de bastardía, ni espada rota, abundando los grifos, águilas, castillos y leones rampantes, linguados y coronados en campo de gules, oro, plata, azur, sinople y sable. Ítem, el árbol genealógico probaba entroncamientos reales en los antepasados del opositor. Los que entienden de heráldica en Lima (que no son pocos) convendrán conmigo en que ni el rey que rabió podía calzar más puntos de nobleza que D. Tomás de Vallejo. Aquello era para dejar boquiabierto al más encopetado, sin excluir a los Bernales ni a los Tizón, cuyo escudo, sin más adorno ni pelendengues, trae una vela encendida o un tronco humeante en campo de gules. ¡Y los niños tan orondos!
Recientemente ha tenido el Perú dos presidentes que por el apellido habrían puesto a un rey de armas en apuros para sentenciar, si se hubieran exhibido como competidores de Vallejo. Juzguen ustedes.
El escudo de armas de los Pardo es una águila coronada, sable (en heráldica el sable es civilista, no corta ni pincha, es una palabrita que significa negra) , con corona sobre campo o fondo de oro.
La divisa de los Prado es león de sable, con corona sobre campo de sinople (esta simpleza quiere decir verde, hablando en cristiano).
¿Cuál valdría más? ¿El águila con corona o el león con corona? Decídalo otro, que a mí me basta saber que entre un Pardo y un Prado han traído tanta bienandanza al Perú que estamos dando dentera al mundo.
El viejecito de la calle de Belén fue en consecuencia declarado digno del alferazgo; y como sus humildes condiciones de fortuna halagaban hasta cierto punto la fatuidad de los vencidos, éstos se apresuraron a colmarlo de agasajos, obsequiándole cuanto era necesario para asistir decorosamente a la ceremonia. Lo esencial era que no había triunfado ninguno de los orgullosos magnates ni recibido humillación los vencidos.
Sin embargo, presumo que alguno debió chillarse, juzgando por esta décima popular:
| «De Vallejo la nobleza, | |||
| nobleza es de buena ley... | |||
| Cristo es de los reyes rey, | |||
| a pesar de su pobreza. | |||
| Carta de naturaleza | |||
| la Audiencia ha dado a este antojo, | |||
| y así nadie cobre enojo | |||
| y a ser vasallo se avenga | |||
| de todo aquel que no tenga | |||
| donde se le pare un piojo». |
—120→
Por los años de 1747, las calles que hoy conducen vía recta a la que hasta hace poco fue portada del Callao, eran un hacinamiento de ruinas y escombros; pues el terrible terremoto del año anterior apenas si había dejado casa sobre sus cimientos. Solares mal murados y uno que otro destartalado casuco, con paredes más temblonas que dientes de vieja, era todo lo que a la vista del viajero presentaban entonces aquellas hoy preciosas y aristocráticas calles.
En el solar que forma ángulo con la Acequia alta habían quedado en pie, aunque no muy seguros por su base, dos o tres cuartos habitados por un negro viejo, sucio y desarrapado, gran persona en la cofradía mozambique, y fuera de ella ente más ruin que migaja en capillo de fraile. Conocíasele con el nombre de Francisco Mogollón, alias Sanguijuela; y por lo mismo que no se sabía de él que tuviese oficio, rentas ni beneficio, las comadres del barrio pararon mientes en que, cuando iba al figón o cocinería de Chimbambolo a comprar una ración de uña de vaca con salsa de perejil y pimiento, los afamados choncholíes y anticuchos, una capirotada de ajos con cebolla albarrana y el obligado zango de ñajú llevaba para recibir esos comistrajos un par de escudillas de plata cendrada. Claro era, pues, que Mogollón no estaba tan a la cuarta pregunta como su traje publicaba, y que no era ningún hambrija trasnochado.
La murmuración, que andaba entre si es brujo o si es ladrón, llegó a oídos del doctor D. Crisanto Palomeque y Oyanguren, alcalde del crimen y golilla muy capaz de mandar ahorcar hasta a su sombra, si de ella se desprendía humillo que a sospecha de delito trascendiera. Vara en mano, daga de ganchos al cinto y espadín de gavilanes, embozose en su capa de tercianela azul, que el verano y sus calores eran recios para otro abrigo, y seguido del escribano Cucurucho y de sus alguaciles Pituitas y Espantaperros, que eran dos mocetones de los que el diablo empeñó y no sacó, colose de golpe y zumbido en la vivienda del negro, que a la sazón había ido en busca del desayuno. Su señoría y los lebreles practicaron minucioso registro, dando al cabo con la madre del ternero; o lo que es lo mismo, descubriendo en el rincón más obscuro del cuarto varios ladrillos removidos. Metieron brazos los alguaciles, y después de sacar algunas espuertas de tierra, apareció una gran petaca que en su vientre guardaba —121→ una rica vajilla de plata labrada y media docena de talegos preñados de reales de a ocho.
A ese tiempo regresaba Mogollón, escudillas en mano, muy ajeno de pensar que su zahurda estaba honrada con visita de tan alto fuste.
-¡Ah, negro pájaro pinto! -le dijo Espantaperros echándole la zarpa al cuello-. Date preso.
Mogollón se quedó como quien ve visiones, dejose atar las muñecas y fue a dar con su cuerpo en un calabozo de la cárcel de Cabildo.
Allí el juez empezó por preguntarle cúyo era ese tesoro, y el negro contestó con mucho aplomo que era suyo y muy suyo y fruto de su trabajo e industria. Argüía el alcalde, que por cierto no era de holgadas tragaderas; Mogollón se mantenía en lo dicho y declarado; Cucurucho daba fe o no daba, pero plumcaba largo; y el interrogatorio llevaba trazas de ser eterno y de que ni con garabatos se lo sacaría al negro la verdad del cuerpo. Fastidiose a la postre D. Crisanto, y volviéndose a uno de los alguaciles, dijo con toda flema, que quien vara de justicia ostenta no ha de encolerizarse como un lego zarramplín:
-Pituitas, hijo, aplícale garrotillo en los pulgares a este arcángel de chocolate, que tengo para mí que ha de resultar mohatrero, rufián y pez de mar ancha. Pónmelo más blando que guante de ámbar, y si resiste proveeremos más tarde lo que hubiere lugar. A ver, negro, si te dejas de aspavientos y pasos de semana santa y desembucha siquiera un milagro que baste para que sin escrúpulo de conciencia te eche a presidio de por vida o te mande encaramar en la horca.
Mientras el escribano Cucurucho tajaba la pluma y D. Crisanto estiraba las piernas paseando con la gravedad del magistrado, Pituitas sacó del bolsillo de su gabardina dos palitos, de cuatro pulgadas de largo y una de grueso, que en uno de sus extremos tenían un cordelito de cáñamo retorcido o una cuerda de guitarra. ¡Tan sencillo era el aparato o instrumento que la justicia del rey nuestro señor empleaba para convertir en canarios a los reos!
A la segunda vuelta de garrotillo, el pobre negro cantó el kirieleisón; es decir, que confesó de plano que veinte años atrás había hecho un robo tan gordo, que con él bastole y sobrole para llamarse a buen vivir.
En materia criminal la justicia del otro siglo no se andaba con muchas probanzas ni dingolondangos, y tres días después Francisco Mogollón, alias Sanguijuela, desnudo de medio cuerpo arriba y caballero en el tordo flor de lino, que así llamaban los limeños al asno propiedad del verdugo, deteníase en cada esquina, donde con medio minuto de pausa entre azote y azote, lo aplicaba el curtidor de brujas y bribones hasta cinco ramalazos con penca de tres costuras.
—122→Un cronista de la época, haciendo la apología del látigo como pena legal, dice si mal no recuerdo: «Los azotes, salvo lo que escuecen cuando se reciben, son saludables, tanto o más que un vomi-purga; porque la mala sangre sale a las espaldas y se remuda. Los señores alcaldes necesitan muy poco para recetar azotes y nunca mandan menos de un centenar, que no es cuestión más que de unos cuantos pregones. Y todo es asunto de hacer un buen ánimo para soportar los primeros golpes de la penca, hasta que las espaldas se duermen; que en durmiéndose, lo mismo dan ocho que ochenta. Todos los azotados por justicia engruesan que es una bendición, pues para echar carnes no hay mejor melecina que la penca, y es probado».
Y tan aceptada estaba entre los hampones y demás gente perdida la opinión que acabo de copiar del travieso cronista, que pícaros hubo para quienes el azote más que castigo era regalo.
Algo más. La Inquisición de Lima hizo azotar en tres distintas ocasiones al marinero Bernabé Morillo y Otárola, natural del Callao, el cual decía: «Teniendo yo bien apretado entre los dientes un pedazo de casco de mula zaina, o frontina, recortado en nochebuena de diciembre, me río de los azotes, que me saben a gloria y mermelada».
Y era creencia popular, generalizada hasta en las escuelas, donde el látigo andaba bobo, que la excrecencia pedestre de la mula era amuleto o preservativo contra el dolor del ramalazo.
Punto a la digresión, que la pluma no ha de ser caballo sin rienda y desbocado.
La comitiva se detuvo en veinte esquinas de la feligresía de San Marcelo, y en cada una de las paradas gritaba el pregonero, negro ladino, en la lengua española:
«Esta es la justicia de cien azotes que el doctor D. Crisanto Palomeque y Oyanguren, alcalde del crimen y del Cabildo de la ciudad, manda hacer en la persona de este negro por ladrón, por ladrón y por ladrón. Quien tal hizo que tal pague. ¡Alza la penca, y dale!»
Palabra más, palabras menos, tal era la fórmula de los pregones que, así la Inquisición como el Cabildo de Lima, empleaban para la azotaina de brujas y ladrones.
Sin la frase alza la penca y dale, que ponía fin y remate al pregón, no se habría atrevido el verdugo a hacer molinete con el látigo y descargarlo sobre la víctima.
Después del vapuleo, Francisco Mogollón fue enviado bajo partida de registro al presidio de Chagres.
Como en 1747 no había en la calle otro solar habitado que el que ocupó el famoso bandido hasta la hora en que fue a la caponera, el pueblo, —123→ que para esto de bautizar no necesita permiso de preste, ni de rey, ni de roque ni de alcomoque, bautizó la supradicha con el nombre de calle de Mogollón; y con él la conocimos hasta que vino un prosaico municipio a desbautizarla, convirtiendo con la nueva nomenclatura en batiborrillo el plano de la ciudad, y haciendo guerra sin cuartel a los recuerdos poéticos de un pueblo que en cada piedra y cada nombre esconde una historia, un drama, una tradición.
Si nuestros abuelos volvieran a la vida, a fe que se darían de calabazadas para convencerse de que el Lima de hoy es el mismo que habitaron los virreyes. Quizá no se sorprenderían de los progresos materiales tanto como del completo cambio en las costumbres.
El salón de más lujo ostentaba entonces larguísimos canapés forrados en vaqueta, sillones de cuero de Córdoba adornados con tachuelas de metal y, pendiente del techo, un farol de cinco luces con los vidrios empañados y las candilejas cubiertas de sebo. En las casi siempre desnudas paredes se veía un lienzo, representando a San Juan Bautista o a Nuestra Señora de las Angustias, y el retrato del jefe de la familia con peluca, gorguera y espadín. El verdadero lujo de las familias estaba en las alhajas y vajilla.
La educación que se daba a las niñas era por demás extravagante. Un poco de costura, un algo de lavado, un mucho de cocina y un nada de trato de gentes. Tal cual viejo, amigo íntimo de los padres, y el reverendo confesor de la familia, eran los únicos varones a quienes las chicas veían con frecuencia. A muchas no se las enseñaba a leer para que no aprendiesen en libros prohibidos cosas pecaminosas, y a la que alcanzaba a decorar el Año Cristiano no se lo permitía hacer sobre el papel patitas de mosca o garrapatos anárquicos por miedo de que, a la larga, se cartease con el percunchante.
Así cuando llegaba un joven a visitar al dueño de casa, las muchachas emigraban del salón como palomas a vista del gavilán. Esto no impedía que por el ojo do la llave, a hurtadillas de señora madre, hicieran minucioso examen del visitante. Las muchachas protestaban, in pecto, contra la —124→ tiranía paternal; que, al fin, Dios creó a ellas para ellos y al contrario. Así todas rabiaban por marido; que el apetito se los avivaba con la prohibición de atravesar palabra con los hombres, salvo con los primos, que para nuestros antepasados eran tenidos por seres del género neutro, y que de vez en cuando daban el escándalo de cobrar primicias o hacían otras primadas minúsculas. A las ocho de la noche la familia se reunía en la sala para rezar el rosario, que por lo menos duraba una hora, pues le adicionaban un trisagio, una novena y una larga lista de oraciones y plegarias por las ánimas benditas de toda la difunta parentela. Por supuesto, que el gato y el perro también asistían al rezo.
La señora y las niñas, después de cenar su respectiva taza de champuz de agrio o de mazamorra de la mazamorrería, pasaban a ocupar la cama, subiendo a ella por una escalerita. Tan alto era el lecho que, en caso de temblor, había peligro de descalabrarse al dar un brinco.
En los matrimonios no se había introducido la moda francesa de quo los cónyuges ocupasen lecho separado. Los matrimonios eran a la antigua española, a usanza patriarcal, y era preciso muy grave motivo de riña para que el marido fuese a cobijarse bajo otra colcha.
En esos tiempos era costumbre dejar las sábanas a la hora en que cacarean las gallinas, causa por la que entonces no había tanta muchacha tísica o clorótica como en nuestros días, De nervios no se hable. Todavía no se habían inventado las pataletas, quo hoy son la desesperación de padres y novios; y a lo sumo, si había alguna prójima atacada de gota coral, con impedirla comer chancaca o casarla con un pulpero catalán, se curaba como con la mano; pues parece que un marido robusto era santo remedio para femeniles dolamas.
No obstante la paternal vigilancia, a ninguna muchacha le faltaba su chichisbeo amoroso; que sin necesidad de maestro, toda mujer, aun la más encogida, sabe en esa materia más que un libro y que San Agustín y San Jerónimo y todos los santos padres de la Iglesia que, por mi cuenta, debieron ser en sus mocedades duchos en marrullerías. Toda limeña encontraba minuto propicio para pelar la pava tras la celosía de la ventana o del balcón.
Lima, con las construcciones modernas, ha perdido por completo su original fisonomía entre cristiana y morisca. Ya el viajero no sospecha una misteriosa beldad tras las rejillas, ni la fantasía encuentra campo para poetizar las citas y aventuras amorosas. Enamorarse hoy en Lima, es lo mismo que haberse enamorado en cualquiera de las ciudades de Europa.
Volviendo al pasado, era señor padre, y no el corazón de la hija, quien daba a ésta marido. Esos bártulos se arreglaban entonces autocráticamente. Toda familia tenía en el jefe de ella un ezar más despótico que el —125→ de las Rusias. ¡Y guay de la demagoga que protestara! Se la cortaba el pelo, se la encerraba en el cuarto obscuro o iba con títeres y petacas a un claustro, según la importancia de la rebeldía. El gobierno reprimía, la insurrección con brazo de hierro y sin andarse con paños tibios.
En cambio, la autoridad de un marido era menos temible, como van ustedes a convencerse por el siguiente relato histórico.
Marianita Belzunce contaba (según lo dice Mendiburu en su Diccionario Histórico) allá por los años de 1755 trece primaveras muy lozanas. Huérfana y bajo el amparo de su tía, madrina y tutora doña Margarita de Murga y Muñatones, empeñose ésta en casarla con el conde de Casa-Dávalos D. Juan Dávalos y Ribera, que pasaba de sesenta octubres y que era más feo que una excomunión. La chica se desesperó; pero no hubo remedio. La tía se obstinó en casar a la sobrina con el millonario viejo, y vino el cura y laus tibi Christi.
Para nuestros abuelos eran frases sin sentido las de la copla popular:
| «No te cases con viejo | |||
| por la moneda: | |||
| la moneda se gasta | |||
| y el viejo queda». |
Cuando la niña se encontró en el domicilio conyugal, a solas con el conde, lo dijo:
-Señor marido, aunque vuesa merced es mi dueño y mi señor, jurado tengo, en Dios y en mi ánima, no ser suya hasta que haya logrado hacerse lugar en mi corazón; que vuesa merced ha de querer compañera y no sierva. Haga méritos por un año, que tiempo es sobrado para que vea yo si es cierto lo que dice mi tía: que el amor se cría.
El conde gastó súplicas y amenazas, y hasta la echó de marido; pero no hubo forma de que Marianita apease de su ultimátum.
Y su señoría (¡Dios lo tenga entro santos!) pasó un año haciendo méritos, es decir, compitiendo con Job en cachaza y encolándose hasta del vuelo de las moscas, que en sus mocedades había oído el señor conde este cantarcillo:
| «El viejo que se casa | |||
| con mujer niña, | |||
| él mantiene la cepa | |||
| y otro vendimia». |
La víspera de vencerse el plazo desapareció la esposa de la casa conyugal, y púsose bajo el patrocinio de su prima la abadesa de Santa Clara.
—126→El de Casa-Dávalos tronó, y tronó gordo. Los poderes eclesiástico y civil tomaron parte en la jarana; gastose, y mucho, en papel sellado, y D. Pedro Bravo de Castilla, que era el mejor abogado de Lima, se encargó de la defensa de la prófuga.
Sólo la causa de divorcio que en tiempo de Abascal siguió la marquesa de Valdelirios (causa de cuyos principales alegatos poseo copia, y que no exploto porque toda ella se reduce a misterios de alcoba subiditos de color), puede hacer competencia a la de Marianita Belzunce. Sin embargo, apuntaré algo para satisfacer curiosidades exigentes.
Doña María Josefa Salazar, esposa de su primo hermano el marqués de Valdelirios D. Gaspar Carrillo, del orden de San Carlos y coronel del regimiento de Huaura, se quejaba en 180 de que su marido andaba en relaciones subversivas con las criadas, refiere muy crudamente los pormenores de ciertas sorpresas, y termina pidiendo divorcio porque su libertino consorte hacía años que, ocupando el mismo lecho que ella, la volvía la espalda.
El señor marqués de Valdelirios niega el trapicheo con las domésticas; sostiene que su mujer, si bien antes de casarse rengueaba ligeramente, después de la bendición echó a un lado el disimulo y dio en cojear de un modo horripilante; manifiéstase celoso de un caballero de capa colorada, que siempre se aparecía con oportunidad para dar la mano a la marquesa al bajar o subir al carruaje; y concluye exponiendo que él, aunque la iglesia lo mande, no puede hacer vida común con mujer que chupa cigarro de Cartagena de Indias.
Por este apunte imagínense el resto los lectores maliciosos. En ese proceso hay mirabilia en declaraciones y careos.
Sigamos con la causa de la condesita de Casa-Dávalos.
Fue aquélla uno de los grandes sucesos de la época. Medio Lima patrocinaba a la rebelde, principalmente la gente moza que no podía ver de buen ojo que tan linda criatura fuera propiedad de un vejestorio. ¡Pura envidia! Estos pícaros hombres son a veces de la condición del perro del hortelano.
Constituyose un día el provisor en el locutorio del monasterio, y entró él, que aconsejaba a la rebelde volviese al domicilio conyugal, y la traviesa limeña se entabló este diálogo:
-Dígame con franqueza, señor provisor, ¿tengo yo cara de papilla?
-No, hijita, que tienes cara de ángel.
-Pues si no soy papilla, no soy plato para viejo, y si soy ángel, no puedo unirme al demonio.
El previsor cerró el pico. El argumento de la muchacha era de los de chaquetilla ajustada.
—127→Y ello es que el tiempo corría, y alegatos iban y alegatos venían, y la validez o nulidad del matrimonio no tenía cuando declararse. Entretanto, el nombre del buen conde andaba en lenguas y dando alimento a coplas licenciosas, que costumbre era en Lima hacer versos a porrillo sobre todo tema que a escándalo se prestara. He aquí unas redondillas que figuran en el proceso, y de las que se hizo mérito para acusar de impotencia al pobre conde:
| Con una espada mohosa | |||
| y ya sin punta ni filo | |||
| estate, conde, tranquilo: | |||
| no pienses en otra cosa. | |||
| Toda tu arrogancia aborta | |||
| cuando la pones a prueba: | |||
| tu espada, como no es nueva, | |||
| conde, ni pincha ni corta. | |||
| Lo mejor que te aconsejo | |||
| es que te hagas ermitaño; | |||
| que el buen manjar hace daño | |||
| al estómago de un viejo. | |||
| Para que acate Mariana | |||
| de tus privilegios parte, | |||
| necesitabas armarte | |||
| de una espada toledana». |
Convengamos en que los poetas limeños, desde Juan de Caviedes hasta nuestros días, han tenido chispa para la sátira y la burla.
Cuando circularon manuscritos estos versos, amostazose tanto el agraviado, que fuese por desechar penas o para probar a su detractor que era aún hombre capaz de quemar incienso en los altares de Venus, echose a la vida airada y a hacer conquistas, por su dinero, se entiendo, ya que no por la gentileza de sus personales atractivos.
Tal desarreglo lo llevó pronto al sepulcro y puso fin al litigio.
Marianita Belzunce salió entonces del claustro, virgen y viuda. Joven, bella, rica e independiente, presumo que (esto no lo dicen mis papeles) encontraría prójimo que, muy a gusto de ella, entrase en el pleno ejercicio de las funciones maritales, felicidad que no logró el difunto.
—128→
Propietario de la Palma, valiosa hacienda del valle de Ica, era por los años de 1773 el Sr. de Apezteguía, marqués de Torrehermosa, hombre notable, así por su altivez de carácter y señorial riqueza, como por la gallardía de su persona, lo despejado de su ingenio y su envidiable fortuna para con las hijas de aquella buena señora que no hizo ascos a la serpiente del Paraíso.
Tenía el marqués por administrador de su fundo a un mancebo andaluz, enamoradizo como su señor, y acaso por este motivo muy querido de él. El curro era, como se dice, el ojito derecho del Sr. de Apezteguía.
Parece que el andaluz tuvo aviso cierto de que una muchacha que le traía sorbidos bolsillos y sesos, le daba coadjutor en sus ausencias; y una noche, jinete sobre el más brioso caballo de la hacienda, galopó hacia Ica, sorprendió a la hembra en callejón sin salida, la hizo en la cara un chirlo en forma de jabeque y, a corre que te pillan, se regresó a la Palma.
Era corregidor de Ica el brigadier D. Antonio Arnao, soldado de la cáscara amarga y hombre bragado si los hubo. Fue este D. Antonio padre de la célebre y varonil doña Agueda, mujer del intendente Urrutia, sobre la que aún se hacen lenguas los viejos cuando refieren sus genialidades, entre las que la menor era agarrar por los cabezones a su manso marido el intendente de Tarma y coram pópulo romperlo el bautismo.
Al saber D. Antonio el atentado del currito, despachó escribano y alguaciles a la hacienda, con orden precisa de no regresar sin el delincuente. El marqués se metió en sus calzones, dio un soplamocos al depositario de la fe pública, amenazó con paliza a los ministriles, y contestó que él era persona bastante para responder por el reo. Los comisionados regresaron a Ica corridos y maltrechos, y dieron cuenta de todo a la autoridad. ¡Bonito genio gastaba su merced el corregidor para andarse con blanduras en punto a administración de justicia!
-¡No que no! -pensó su señoría.- Haceos de miel y os paparán las moscas. «Con bueno la habedes, marquesito, y agora lo veredes», que dijo Agrajes.
Y poniéndose a la cabeza de una compañía de soldados, penetró en la hacienda. El marqués armó a sus esclavos, y hubo recia y sangrienta batalla durante una hora. Al fin la victoria se declaró por el gobierno, y el Sr. de Apezteguía cayó prisionero, mientras el mayordomo escapaba a —129→ uña de caballo, sin que después se volviera a tener noticia de su individuo y paradero.
A las volandas organizose el sumario, y el guapo D. Antonio Arnao remitió a Lima con doble escolta, cargado de hierros y sobre mula aparejada, a todo un linajudo marqués...
La aristocracia echó ternos. «¡Un corregidor de mala muerte tratar con tan poco miramiento a un hombre de pergaminos!.. ¡Ya todos somos unos, no hay privilegios ni cosa que merezca respeto!...»
Pero más que la nobleza se indignaron las limeñas contra la perversa autoridad que había tenido la desvergüenza de poner barra de grillos al varón más buen mozo y galanteador de estos reinos del Perú.
¡Dios de Dios! ¡Y qué falta nos hace en esta era republicana una docena de autoridades fundidas en el molde del corregidor de Ica!
Tan grande fue el trajín de faldas y veneras que, después de año y medio de juicio, la Audiencia estuvo a punto de declarar libre de culpa y pena al marqués, destituir a Arnao, que desempeñaba el cargo con nombramiento real, y pudrirlo en la cárcel.
Afortunadamente para éste, el mismo día en que iba a formularse el fallo llegó el cajón de España y con él un pliego, entre otros de su majestad, ordenando se enviase el proceso a la corona.
El astuto Arnao había tenido la previsión de mandar sigilosamente a Madrid uno de sus deudos con copia del sumario y cartas, en las que exhibía al marqués como rebelde a la justicia del rey.
-¿Causa de rebeldía? -dijo Carlos III-. ¡Oreja, y vengan acá los autos! Proceso enviado a España era la vida perdurable, era algo así como en nuestros asendereados tiempos un encierro precautorio (de que Dios nos libre, amén) en San Francisco de Paula.
Melancolizósele el ánimo al marqués, al saber que tenía que esperar como las ánimas del purgatorio el día de la redención y desesperó de esperar y murió en chirona. Hizo bien y requetebien; le alabo el gusto, porque yo en su caso habría también liado el petate.
La causa volvió sentenciada, siete años después de su muerte; y lo que es peor, con una de aquellas sentencias que son nada entre dos platos.
—130→
Parece que el diablo tuvo en los tiempos del coloniaje gran predilección por el corregimiento de Puno, Pruébalo el que allí abundan las consejas en que interviene el rey de los abismos.
Esta predilección llegó al extremo de no conformarse su majestad cornuda con ser un cualquiera de esos pueblos, sino que aspiró a ejercer mando en ellos. Traslado al alcalde de Paucarcolla.
Y no sólo hizo el diablo diabluras como suyas, sino que también trató de hacer cosas santas, queriendo tal vez ponerse bien con Dios; pues a propósito de la iglesia de Pusi, que se empezó a edificar a fines del siglo anterior, refieren que el ángel condenado contribuía todos los sábados con una barra de plata del peso de cien marcos, la que inmediatamente vendía el cura, que era el sobrestante de la obra y con quien el Patudo, bajo el disfraz de indio viejo, se entendía. Desgraciadamente el templo, que auguraba ser el más grande y majestuoso de cuantos tiene el departamento, quedó sin concluir; porque la autoridad, que siempre se mete en lo que no le importa, se empeñó en averiguar de dónde salían las barras, y el diablo, recelando que le armasen una zancadilla, no volvió a presentarse por los alrededores de Pusi.
Vamos con la tradición, poniendo aparte preámbulos.
Cuentan las crónicas que allá por los, años de 1778 presentose un indio en una pulpería de la por entonces villa de Lampa a comprar varias botijas de aguardiente; mas no alcanzándole el dinero para el pago, dejó en prenda y con plazo de dos meses tinos ídolos o figurillas de oro y plata. La pulpería enseñó estas curiosidades al cura Gamboa, y él, reconociendo que debían ser recientemente extraídas de alguna huaca la comprometió a que diera aviso tan luego como el indio se presentase a reclamar sus prendas.
Púsose el cura de acuerdo con el gobernador D. Pablo de Aranibar, y cuando a los dos meses volvió el indio a la pulpería, cayeron sobre el alguaciles y lo llevaron preso ante la autoridad.
Asustado el infeliz con las amenazas del cura y del gobernador, les ofreció conducirlos al siguiente día al sitio de donde había desenterrado los ídolos.
En efecto, llevolos a la pampa de Betanzos, llamada así en memoria del conquistador de este apellido, que casó con la ñusta doña Angelina, —131→ hija de Atahualpa; pero por más que escarbaron en una huaca que les indicó el indio, nada pudieron obtener. Temiendo que fuera burla o bellaquería del preso, alzaron los garrotes y empezaron a sacudirle el polvo.
Entregados estaban cura y gobernador a este ejercicio, cuando atraído sin duda por los lamentos de la víctima, se presentó un indio viejo y les dijo:
-Viracochas (blancos o caballeros), no peguen más a ese mozo. Si lo que buscan es oro, yo les llevaré a sitio donde encuentren lo que nunca han soñado.
Los dos codiciosos suspendieron la paliza, entraron en conversación con el viejo y al cabo, se convencieron de que la fortuna se les venía a las manos.
Volviéronse a Lampa con el descubridor y lo tuvieron bien mantenido y vigilado, mientras escribían a Lima solicitando del virrey D. Manuel Guirior permiso para desenterrar un tesoro en los terrenos que hoy forman la hacienda de Urcumimuni.
Accedió el virrey Guirior, nombrando a D. Simón de Llosa, vecino de Arequipa, para autorizar con su presencia las labores y recibir los quintos que a la corona correspondieran.
Dice Basadre que de los asientos de las cajas reales de Puno aparece que lo sacado de la huaca en tejos de oro se valorizó en poco más de millón y medio de pesos, sin contar lo que se evaporó.
¡Riqueza es en toda tierra de barbudos o lampiños!
Dice la tradición que en la época en que se acopiaba oro para satisfacer el rescate de Atahualpa, mil indios se emplearon en enterrar en Urcumimuni los caudales que componían la carga de doce mil llamas.
El indio viejo contemplaba sonriendo a los felices viracochas, y les dijo un día, cuando ya consideraban agotada la huaca:
-Pues lo que han logrado es poco, que en esta pampa hay todavía mayor riqueza; pero no puede sacarse sin gran peligro.
Con justicia dijo Salomón que una de las tres cosas insaciables es la codicia.
Nuestros caballeros no se dieron por satisfechos con la fortuna hasta allí obtenida, y desoyendo los consejos del anciano emprendieron serios trabajos de excavación.
Llevaban ya en ellos tres semanas, cuando una tarde tropezaron los picos y azadones con un muro de piedra a gran profundidad de la tierra.
Cura, gobernador y representante de la real hacienda brincaron de gusto, imaginándose ya dueños de un nuevo y mayor tesoro.
Sólo el indio permanecía impasible y de rato en rato se dibujaba en su rostro una sonrisa burlona.
—132→Redoblaron sus esfuerzos los trabajadores para romper el fuerte muro; mas de improviso, al desprender una piedra colosal, sintiose horrible ruido subterráneo y una gran masa de agua se precipitó por el agujero.
Cuantos allí estaban emprendieron la fuga, deteniéndose a dos cuadras de distancia.
El indio había desaparecido y jamás volvió a tenerse de él noticia.
El sencillo pueblo cree desde entonces que la laguna de Chilimani es obra del diablo para burlar la avaricia de los hombres; y en vano, aun en los tiempos de la República, se han formado sociedades para desaguar esta laguna que, como la de Urcos, se presume que guarda una riqueza fabulosa.
El autor del Viaje al globo de la luna explica así en su curioso manuscrito lo sucedido: «No tiene duda que el Colla o señor del Collao, vasallo del inca, enterró sus tesoros bajo de tres cerros de tierra hechos a mano. En nuestros días unos españoles, valiéndose de un derrotero proporcionado por unos indios del lugar a sus antecesores, emprendieron la gran obra de destruir los cerritos artificiales. Habían encontrado ya un ídolo de oro y una corona también de oro; pero con el gran gozo que les produjo este hallazgo y el mayor que aún se prometían, no cuidaron de conservar ilesa cierta argamasa, que era como el murallón, o dígase la callana, que recibía estos tesoros para que no los inundasen las poderosas filtraciones del lago vecino. Con este desacierto quedó imposibilitada la prosecución de la obra y perdido el tesoro. Obra de titanes nos parece que los indios allanaran cerros y trasladaran montes e hicieran estas prodigiosas callanas o murallones a orillas de un lago. Sin embargo, el procedimiento era sencillo y dependía del gran número de brazos de que podía disponer el señor. En un plano, por ejemplo, de mil varas de circunferencia trabajaban cincuenta mil o más indios en la excavación, otros tantos en agotar el agua que se filtraba y número igual en ir preparando y acentuando aquellas impenetrables argamasas; siendo de advertir que mucha gente también y a largas distancias iba pasando de mano en mano los materiales. Y así, sin confusión, sin embarazarse y en líneas bien ordenadas trabajaba aquella inmensa multitud en destruir o fabricar cerrillos, hacer subterráneos, caminos y fortalezas».
—133→
El liberal obispo de Arequipa Chávez de la Rosa, a quien debe esa ciudad, entre otros beneficios, la fundación de la Casa de expósitos, tomó gran empeño en el progreso del seminario, dándole un vasto y bien meditado plan de estudios, que aprobó el rey, prohibiendo sólo que se enseñasen derecho natural y de gentes.
Rara era la semana por los años de 1796 en que su señoría ilustrísima no hiciera por lo menos una visita al colegio, cuidando de que los catedráticos cumpliesen con su deber, de la moralidad de los escolares y de los arreglos económicos.
Una mañana encontrose con que el maestro de latinidad no se había presentado en su aula, y por consiguiente los muchachos, en plena holganza, andaban haciendo de las suyas.
El señor obispo se propuso remediar la falta, reemplazando por ese día al profesor titular.
Los alumnos habían descuidado por completo aprender la lección. Nebrija y el Epítome habían sido olvidados.
Empezó el nuevo catedrático por hacer declinar a uno musa, musæ. El muchacho se equivocó en el acusativo del plural, y el Sr. Chávez le dijo:
-¡Al rincón! ¡Quita calzón!
—134→En esos tiempos regía por doctrina aquello de que la letra con sangre entra, y todos los colegios tenían un empleado o bedel, cuya tarea se reducía a aplicar tres, seis y hasta doce azotes sobre las posaderas del estudiante condenado a ir al rincón.
Pasó a otro. En el nominativo de quis vel quid ensartó un despropósito, y el maestro profirió la tremenda frase:
-¡Al rincón! ¡Quita calzón!
Y ya había más de una docena arrinconados, cuando le llegó su turno al más chiquitín y travieso de la clase, uno de esos tipos que llamamos revejidos, porque a lo sumo representaba tener ocho años, cuando en realidad doblaba el número.
-¿Quid est oratio? -le interrogó el obispo.
El niño o conato de hombre alzó los ojos al techo (acción que involuntariamente practicamos para recordar algo, como si las vigas del techo fueran un tónico para la memoria) y dejó pasar cinco segundos sin responder. El obispo atribuyó el silencio a ignorancia, y lanzó el inapelable fallo:
-¡Al rincón! ¡Quita calzón!
El chicuelo obedeció, pero rezongando entre dientes algo que hubo de incomodar a su ilustrísima.
-Ven acá, trastuelo. Ahora me vas a decir qué es lo que murmuras.
-Yo, nada, señor... nada -y seguía el muchacho gimoteando y pronunciando a la vez palabras entrecortadas.
Tomó a capricho el obispo saber lo que el escolar murmuraba, y tanto le hurgó que, al fin, le dijo el niño:
-Lo que hablo entre dientes es que, si su señoría ilustrísima me permitiera, yo también le haría una preguntita, y había de verse moro para contestármela de corrido.
Picole la curiosidad al buen obispo, y sonriéndose ligeramente, respondió:
-A ver, hijo, pregunta.
-Pues con venia de su señoría, y si no es atrevimiento, yo quisiera que me dijese cuántos Dominus vobiscum tiene la misa.
El Sr. Chávez de la Rosa, sin darse cuenta de la acción, levantó los ojos.
-¡Ah! -murmuró el niño, pero no tan bajo que no lo oyese el obispo-. También él mira al techo.
La verdad es que a su señoría ilustrísima no se le había ocurrido hasta ese instante averiguar cuántos Dominus vobiscum tiene la misa5.
—135→Encantolo, y esto era natural, la agudeza de aquel arrapiezo, que desde ese día le cortó, como se dice, el ombligo.
Por supuesto, que hubo amnistía general para los arrinconados.
El obispo se constituyó en padre y protector del niño, que era de una familia pobrísima de bienes, si bien rica en virtudes, y le confirió una de las becas del seminario.
Cuando el Sr. Chávez de la Rosa, no queriendo transigir con abusos y fastidiado de luchar sin fruto con su Cabildo y hasta con las monjas, renunció en 1804 el obispado, llevó entre los familiares que lo acompañaron a España al cleriguito del Dominus vobiscum, como cariñosamente llamaba a su protegido.
Andando los tiempos, aquel niño fue uno de los prohombres de la independencia, uno de los más prestigiosos oradores en nuestras Asambleas, escritor galano y robusto, habilísimo político y orgullo del clero peruano.
¿Su nombre?
¡Qué! ¿No lo han adivinado ustedes?
En la bóveda de la catedral hay una tumba que guarda los restos del que fue Francisco Javier de Luna-Pizarro, vigésimo arzobispo de Lima, nacido en Arequipa en diciembre de 1780 y muerto el 9 de febrero de 1855.
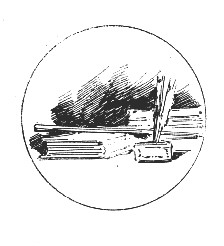
—136→
Cura de San Juan de Lurigancho por los años de 1780 era fray Nepomuceno Cabanillas, religioso de la orden dominica y fanático como un musulmán. Ejercía sobre sus feligreses una autoridad más despótica que la del soberano de todas las Rusias, y un mandato suyo era tanto o más acatado que una real cédula de Carlos IV. Prohibió, bajo pena de excomunión, que en su parroquia se bailasen el Bate-que-bate, el Don Mateo y la Remensura; y por empeño de una su confesada, chica de faldellín de raso y peineta de cacho con lentejuelas, consintió en tolerar el Agua de nieve, el Gatito Miz-Miz y el Minué.
Allí nadie dejaba de oír misa el domingo, ni de cumplir con el precepto por la cuaresma, ni, por supuesto, hubo títere que escapara de pagar con puntualidad diezmos y primicias. Mucho hombre fue su paternidad. Por un quítame allá esas pajas amenazaba al prójimo con excomunión o con hacerlo tostar por sus señorías los inquisidores.
Dueño de la única cantina o pulpería del pueblo era un andaluz, el cual, vendiendo bacalao y vino peleón, iba bonitamente rellenando la hucha. Aunque el cura decía que era ese hombre un bote de malicias, la verdad es que Pepete no pasaba de ser un pobre diablo, que hablaba mucho y mal y que, sin respetos por nadie, salpicaba la conversación con dicharachos tabernarios y tacos más redondos que una bola.
La cantina de Pepete era el lugar de tertulia de los seis u ocho notables del pueblo, y de vez en cuando el padre cura no desdeñaba honrarla con su presencia, aunque las gracias del andaluz no le caían muy en gracia. El andaluz rasgueaba lindamente la guitarra y cantaba:
| «La prima del cura | |||
| de Chuchurumbel, | |||
| por no hacer dos camas, | |||
| se acuesta con él». |
Amoscado un día fray Nepomuceno por ciertas palabrillas un si es no es irreligiosas que se le escaparon al cantinero, levantose de la silla y dijo:
-Pepete, hombre, tú vas a tener mal fin si no sientas la cabeza. Véndeme un cuartillo de pajuela, y que Dios te dé luz.
El cura puso un real sobre el mostrador, mientras el andaluz cortaba —137→ un trozo de la cuerda azufrada que los fósforos han venido a proscribir para siempre. Pepete buscó en el cajón de la venta moneda menuda para dar vuelta al fraile, y no encontrándola dijo:
-Lleve no más su merced la pajuela, que otro día pagará.
-Convenido, Pepete; y si no te pago en esta vida, será en la otra.
-¡Alto, padre! -interrumpió el andaluz.- Venga la pajuela, que si para allá me emplaza, hacerme trampa quiere. Yo no fío para que me paguen en el infierno, es decir, nunca.
-¡Hereje! ¿No crees en el infierno?
-¡Qué he de creer, padre! ¿Soy yo tozudo? Eso del infierno es cuento de frailes borrachos para embaucar beatas, ¡qué cuerno!
Y por este tono empezó a enfrascarse la querella.
El cura se empeñó en probar por a+b que hay infierno, purgatorio y limbo, esto es, tres cárceles penitenciarias. El andaluz se encaprichó en no dejarse convencer, y puso por los pies de los caballos al Padre Santo de Roma y a todos los que en la cristiandad se visten por la cabeza como las mujeres, con no poco escándalo de los tertulios, que se persignaban a cada despropósito o interjección cruda que largaba el muy zamarro.
Al fin, aburriose el padre Cabanillas y salió de la cantina diciendo:
-Ahora verás, pícaro hereje, si hay infierno.
Y encontrando al paso al sacristán, añadió:
-Jerónimo, hijo, sube a la torre y toca a excomunión.
Y en efecto. Un minuto después las campanas doblaban y los vecinos acudieron al templo, y diz que el cura, suprimiendo fórmulas de ritual y moniciones; fulminó excomunión en toda regla.
Pepete se vio desde ese instante en gravísimo peligro; pues los feligreses se habían congregado en el atrio de la parroquia y resuelto por unanimidad de votos quemarlo vivo, disintiendo sólo sobre el sitio donde debían encender la hoguera. Unos opinaban que en la plaza y otros que en las afueras del pueblo, y tanto se acaloraron en la discusión, que casi se arma una de cachete y garrotazo.
El cantinero sintió frío de terciana ante el amago de justicia popular, y queriendo evitar que después de quemado saliese algún cristiano con el despapucho de que aquella barbaridad había sido lección tremenda, pero justa, ensilló el caballejo y a todo correr se vino a Lima.
Solicitó una entrevista con el arzobispo, le contó la cuita en que se hallaba, y le pidió humildemente que arbitrara forma de salvarlo. Su ilustrísima tomó las informaciones del caso, y pasados algunos días, despachó a Pepete, acompañado del clérigo secretario, con carta para fray Nepomuceno, en la cual se lo ordenaba alzar la excomunión, previa penitencia que el andaluz se allanaba a hacer.
—138→Tuvo, pues, Pepete no sólo que confesarse y recibir en la espalda desnuda tres ramalazos con una vara de membrillo, sino que (¡y esta es la gorda!) para que viviese en gracia de Dios, se le forzó a contraer matrimonio con una hembra de peor carácter que un tabardillo entripado, con la cual hacía meses mantenía no sé qué brujuleos pecaminosos. Ítem (y el ítem es cola de pavo real) la novia le traía una suegra más feroz que tigre cebado.
Desde entonces, Pepete se dio un par de puntadas en la boca y no volvió a meterse en filosofías. A lo sumo, cuando su mujer lo armaba un tiberio y la suegra lo arañaba, se conformaba con murmurar:
-¡Vaya si tuvo razón el padre cura! Ahora sí que creo en el infierno; porque con suegra y mujer, lo tengo metido en casa.
—139→
Esto de hacer, política, como dicen los periodistas gali-parlantes, es cosa rancia en nuestro Perú, mal que nos pese a los hijos de la República que aspiramos al monopolio de las rimbombancias.
En tiempo del coloniaje hacían política los seriotes oidores de la Real Audiencia, como quien dijera los ministros de Estado; y ora amarraban al virrey y lo empaquetaban hecho un fardo, como sucedió con D. Blasco Núñez de Vela, o lo chismeaban con la corona, como pasó con el conde de Castellar y otros, hasta alcanzar su destitución o relevo; y aun éste logrado, le ajustaban las clavijas en el juicio de residencia.
La Real Audiencia, desde los tiempos de Amat hasta los de Pezuela, se componía de un regente, ocho oidores, cuatro alcaldes de corte y dos fiscales.
Hacían política los obispos y su cabildo para dominar al virrey en las cuestiones de ceremonial y patronato, y los frailes para obtener la preponderancia de su convento sobre los otros, y las monjas para elegir abadesa a que ni el diocesano ni el representante de la corona tuviese pero que poner.
Y hacían política los cabildantes por el mismo motivo que hoy, y los doctores de la real y pontificia Universidad para acrecentar el prestigio del capelo verde o del capelo morado, y los comerciantes para contrabandear a sus anchas, y hasta el pacífico pueblo por darse aires de importancia, mezclándose en lo que no le va ni le viene conveniencia.
Por supuesto que el virrey también le sacaba púa al trompo, y hacía política como cualquier presidentillo republicano a quien el Congreso manda leyes a granel, y él les va plantando un cúmplase tamañazo, y luego las tira bajo un mueble, sin hacer más caso de ellas que del zancarrón de Mahoma.
A la gran distancia en que nos hallábamos de la metrópoli no era posible exigir que el soberano y su Consejo de Indias acertaran en todas —140→ sus disposiciones para el mejor gobierno de estos pueblos. Así, venían a veces algunas reales cédulas de todo punto disparatadas, o cuyo cumplimiento podía acarrear serias perturbaciones y armar un tiberio de mil demonios. Pues el excelentísimo señor virrey tenía su manera de apearse muy bonitamente, y era ésta:
Después de dar cuenta de la cédula en el Real Acuerdo, poníase sobre sus puntales, cogía el papel o pergamino que la contenía, lo besaba si en antojo le venía, y luego, elevándolo a la altura de la cabeza, decía con voz robusta: Acato y no cumplo.
Escribíase después a España haciendo respetuosamente las observaciones del caso, aunque en muchas circunstancias ni siquiera se llenó este expediente y se consideró la real cédula como letra muerta o papel para hacer pajaritas.
Aquello de acato y no cumplo es fórmula que hace cavilar, no digo a un papanatas como yo, sino a un teólogo casuista. En teoría, nuestros presidentes no hacen uso de la formulilla; pero lo que es en la práctica la siguen con mucho desparpajo. Véase lo que pueden el mal precedente y el espíritu de imitación.
A esas reales cédulas acatadas y no cumplidas fue a lo que los limeños llamaron hostias sin consagrar, expresión que, francamente, me parece felicísima.
Gobernando Amat, virrey que, como hasta las ratas lo afirman, tuvo uñas de gato despensero, llegó una real cédula poniendo trabas al abuso de los corregidores que comerciaban con los indios, vendiéndoles artículos por el quíntuplo de sur precio efectivo.
A promulgarse en el acto la real cédula, iban a sufrir las autoridades refractarias a la moral y al deber pérdidas macuquinas, peligro del que podían salvar si el virrey se allanaba a retardar por pocos meses la ejecución del mando regio. Era preciso ganar tiempo para que cada prójimo acabase de vender su pacotilla.
Pero eso de hacer la ella gorda a los corregidores gratis et amore, no le hacía pizca de gracia a su excelencia.
Amat no quiso parecerse al sastre del Campillo, que cosía de balde y además ponía el hilo; pues el bendito señor virrey no puso mano en cosa de la que no sacara opima cosecha de relucientes peluconas. Y no me digan que calumnio y difamo a tan elevado personaje; pues sin ocurrir a otros testimonios respetables, citaré únicamente lo que sobre este punto —141→ escribe el señor general Mendiburu en su magnífico Diccionario Histórico: «En el juicio de residencia de Amat hubo numerosas reclamaciones que se cortaron transigiendo a fuerza de dinero. Para hacer estos gastos dio poder a D. Antonio Gomendio, previniéndole no le diese la pesadumbre de comunicarle detalles fastidiosos. Mucha riqueza era preciso poseer para dar tal autorización, y mucho convencimiento de que las quejas estaban revestidas de justicia y no convenía se depurasen en el terreno judicial».
Por lo visto, su excelencia pensaba que la gala del nadador está en saber guardar la ropa.
El corregidor de Andahuailas, D. Jacinto Camargo, era uno de los peor librados con la inmediata publicación de la real cédula. Camargo había obligado a todos los indios de su jurisdicción a que le comprasen, al precio de tres pesos cada uno, rosarios de cuentas azules, como amuleto para las paperas, coto y demás enfermedades de garganta. Dejando aparte otras granjerías que tuvo este bribón con los pobres indios, fue de pública voz y fama que sólo en la venta de rosarios (que en Lima valían dos reales) se ganó la friolera de veinte mil duros.
Hablando de estas gangas de los corregidores, cuenta el mariscal Miller en sus Memorias que un comerciante a quien se le habían ahuesado dos cajones conteniendo anteojos o espejuelos, se arregló con la autoridad, y ésta obligó a los indios a presentarse en misa provistos de un par de antiparras.
Íntimo camarada del supradicho corregidor de Andahuailas era don Martín de Martiarena, favorito del virrey y el instrumento de que, según general creencia, se valía para sus inmorales especulaciones y tráfico mercantil del poder.
D. Martín sacó copia de la real cédula y la envió a Camargo con esta lacónica y significativa carta:
Compadre y amigo: Ahí va esa píldora. Dórela usted si puede, que sí podrá. Duerma usted sin cuidado, que la hostia quedará sin consagrar todo el tiempo que preciso sea. Dénos Dios Nuestro Señor salud y vida, y reciba un abrazo de su afectísimo. - MARTÍN DE MARTIARENA.
Mucho sabe la zorra; pero más sabe el que la toma.
Que la píldora se doró (y bien dorada) es punto que no admite ni asomo de duda; porque la consabida real cédula permaneció durante cinco —142→ meses en la categoría de hostia sin consagrar, siendo notorio de toda notoriedad, como dice un amigo, que
| «En las felices regiones | |||
| donde pasó este suceso, | |||
| abundaba mucho el queso... | |||
| y mucho más los ratones». |
Gentil chasco se lleva quien, juzgando por el título, piense que voy a ocuparme por lo menos del cornúpedo que con Noé desembarcó del Arca, y que cristianamente debo creer y creo que fue el padre y fundador de la familia. No, señores. Más humilde es mi propósito.
Se me ha exigido un artículo corni-tradicional, y no hay forma de salir por la tangente del compromiso. Mis amigos afirman que en cada pelo del bigote escondo una tradición, y ello debe ser cierto, que de cortés peco para decirles que no están en lo verdadero. Déme Dios llevar a buen término esta serie de narraciones, y rompo la tijera para que no críe moho por falta de paño en qué cortar. Entretanto, pecho al agua y al avío; no digan, si alargo el preámbulo, que soy como el guitarrero del Tajamar, que todo se le iba en puntear y puntear.
Amén de la renta que su majestad acordara, según reales cédulas, a sus viso-reyes en el Perú, eran éstos festejados, siempre que por razones del buen servicio les ocurría ir de visita al puerto y presidio del Callao, con una salva de cañonazos; pero quedaba a merced del virrey elegir entre los disparos, que a la postre no son más que humo y estrépito, o reclamar en limpia plata lo que había de gastarse en pólvora. Si no mienten mis apuntes, eran quinientos duros los al año asignados para tal bambolla.
Diz que no faltó representante de la corona que optara por la ración en crudo, en lo cual tengo para mí que procedió con seso.
Otra real cédula prevenía que cuando el virrey asistiese al coliseo, los comediantes o su empresario tenían la obligación de entregar al mayordomo o repostero de palacio algunos patacones para sorbetes y tente en pie de su excelencia y comitiva. Añaden los maldicientes que —143→ virrey hubo que no perdonaba función; pero que era enemigo del refresco, no embargante que los cómicos cumplían religiosamente con entregar los cuartejos consabidos.
En 1768 efectuose el estreno de la plaza de Acho, construida para lidias de toros. El propietario de ella, D. Hipólito Landaburu, señaló desde la primera corrida veinte pesos para cerveza y butifarras del real representante y su cortejo. Ítem mandó que el primer toro después de estoqueado se obsequiase al cochero y fámulos del virrey, para que éstos sacasen provecho del cuero y de la carne. Para rumboso D. Hipólito. ¡Dios lo tenga entre santos!
La costumbre se hizo ley, y hasta los tiempos de Pezuela disfrutó de tal ganga el famulicio. El toro producía un par de peluconas, vendido a un carnicero, quien salaba la carne; pues entonces no se la enviaba a la siguiente mañana al mercado, por considerarse perjudicial a la salud la carne de los bichos que morían en el redondel. ¡Aprensiones de los abuelitos!
Vino la patria, y con ella un empresario patriota y mezquino, que empezó por no dar una peseta para el refresco del Protector San Martín, y que negó a los criados de éste los despojos del primer toro.
«¡Fuera antiguallas y a romper con el pasado!» Tal era la consigna del roñoso empresario de Acho. El alma del generoso Landaburu debió trinar de cólera en el otro mundo ante mezquindad tamaña.
A Ramón Meneses, cochero del general San Martín, se le indigestó la innovación; compró un pliego de papel sellado y fuese al ministro Monteagudo con un recurso fundado en esto y lo otro y lo de más allá, reclamando lo que él creía privilegio inmanente a su cargo.
La querella se hizo cuestión de Estado y de alta política. La opinión pública, que es una señora muy entrometida y casquilucia, se agitó en pro y en contra. Los patriotas y progresistas y novedosos se declararon por el empresario pero los godos y retrógrados y recalcitrantes se decidieron por el auriga. El empresario defendió su bolsa con uñas y dientes, corriose vista al fiscal, y éste dictaminó que la cosa tanto tenía de larga como de ancha, y por ende se las compusiese el gobierno como Dios le diera a entender.
Pero ahí estaba D. Bernardo Monteagudo, que era todo un hombre para un encargo, quien cogió la pluma y plantó en el memorial un no ha lugar por ahora que partió por el eje a Ramón Meneses y dejó contentos a los partidos; pues el decreto no otorgaba concesión ni implicaba negativa rotunda.
Era un decretito con callejuela, decretito de agua de malvas, achicoria, goma y raíz de altea.
—144→¿Creerán ustedes que aquí terminó la algólgora del primer toro? Pues se equivocan. Ese por ahora iba a dar pan que rebanar.
Juan Duende, cochero del presidente general Gamarra, y Quintín Quintana, que ejerció idéntico oficio con el presidente general Castilla, amenazaron a los empresarios con resucitar el pleito; pero ambos ciudadanos cocheros eran unos peines sin pizca de respeto por los altos fueros del pescante, y transigieron, previa la promesa de que en cada tarde de lidia se les acudiría con cuatro pesos, cuatro copas y cuatro butifarras.
—145→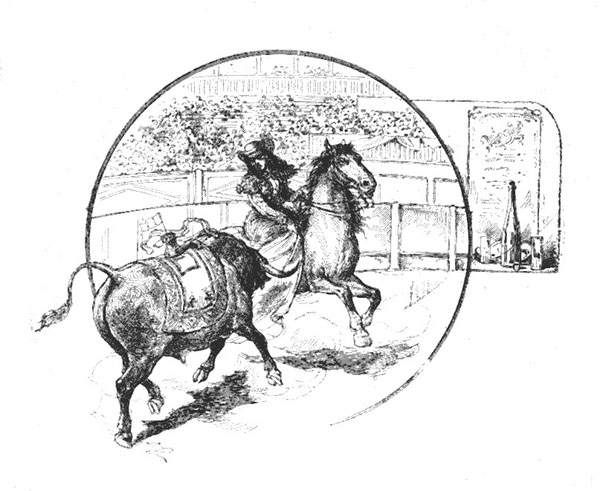
¡Ah, china diabla! ¡Y bien haya la madre que la parió!
La imaginación me la retrata cabalgada en un brioso overo del Norte, a quince pasos de la puerta del toril, capa colorada en mano y puro de Cartagena en boca. Con chaquetilla de raso azul con alamares de plata, falda verde botella y un rico jipijapa en la cabeza, dicen que era lo que se llama una real moza. Como hay Dios que al verla sentían los hombres tentaciones... así como de reivindicarla.
No la vi yo, por supuesto, en el pleno ejercicio de sus funciones de capeadora de a caballo; pero en su elogio oí decir a un viejo casi lo mismo que, hablando del torero Casimiro Cajapaico, escribe el señor marqués de Valleumbroso en su libro Escuela de caballería conforme a la práctica observada en Lima:
-Esa china merecía estatua en la plaza de Acho.
Digo que no es poco decir.
—146→Con Juana Breña hizo la naturaleza idéntica mozonada que con la monja alférez doña Catalina de Erauzo. Equivocó el sexo. Bajo las redondas y vigorosas formas de la gallarda mulata, escondió las más varoniles inclinaciones. Las mujeres, cuya sociedad esquivaba, la bautizaron (no sin razón) con el apodo de la Marimacho.
Juana Breña manejaba los dados sobre el tapete verde con todo el aplomo de un tahur; y puñal en mano se batía como cualquier guapo, que era diestra esgrimidora. En dos o tres ocasiones estuvo en la cárcel por pendenciera; pero, contando con valedores de alta influencia, lograba siempre su libertad tras pocos días de encierro. Con la misma llaneza con que echaba la capa a un retinto, hacía un chirlo a un cristiano por quítame allá una paja.
En los toros de San Francisco de Paula (que fue lidia que formó época), en los famosos de la Concordia y en los de la recepción del virrey Pezuela estuvo afortunadísima. Montada en ágiles y rozagantes caballos ejecutó lucidas suertes de capeo, sacando gran cosecha de monedas que los concurrentes le arrojaron con profusión desde las galerías y tablado.
| «La Juanita Breña | |||
| me dejó encantada. | |||
| ¡Qué arranque de china! | |||
| ¡Qué bien que capeaba! | |||
| ¡Y cómo el caballo | |||
| lo culebreaba! | |||
| ¡Y en sentarse a todos, | |||
| cierto que los gana! | |||
| ¡Qué de enamorados | |||
| tiene esa muchacha! | |||
| ¡Y cómo a porfía, | |||
| la palmoteaban!» |
Estos versos, que copiamos de un listín del año 1820, bastan para dar ligera idea de la popularidad de la Marimacho.
Desde la infancia reveló Juanita Breña propensiones varoniles; por lo que su padre, que era chalán en la hacienda de Retes, la amonestaba diciéndola:
-¡Juana, no te metas a hombre!
Sermón perdido. Con los años se iba desarrollando más y más en la muchacha la inclinación a ejercicios del sexo fuerte.
Pero como todo tiene fin sobre la tierra, los lauros de Juana Breña encontraron al cabo su Waterloo en la misma plaza de Acho, testigo de sus proezas. Allá por el año 25 descuidose una tarde la gentil capeadora, —147→ y un corniveleto de la Rinconada de Mala la suspendió entre sus astas, después de despanzurrar al caballo. El pueblo exhaló un inmenso alarido sobresaliendo entre todas las voces la del chalán, padre de Juana, que gritaba:
-¡Toma, china de mis pecados! ¡Métete a hombre!
A algún santo muy milagroso debió en su cuita encomendarse la infeliz, pues sólo así se explica que, sin más que el susto y algunas contusiones, hubiera escapado viva de los cuernos del animal.
Desde esa tarde renegó del oficio y no volvió a vérsela en el redondel; pero si renunció a habérselas con los toros vivos, no tuvo por qué enemistarse con la carne de los toros muertos. Juana Breña se hizo carnicera, y hasta después de 1840 ocupaba una mesa en la plaza del Mercado, situada entonces en la que hoy es plaza de Bolívar.
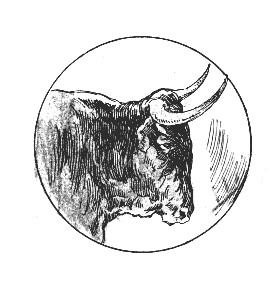
—148→
Hombre hay en los tiempos que alcanzamos que se desvive por andar entre papel sellado y escribanos; que escatima el pan de la familia, pero que empeña hasta las potencias de Cristo para pagar con puntualidad los honorarios de abogado y de procurador. Gusto perro es, convengo en ello, el de pasarse las horas muertas gastando las baldosas del palacio de justicia y siendo pulga en la oreja o pesadilla de los magistrados; pero el hecho es que existe el tipo y que mis lectores estarán cansados de tropezar con él. Esos maniáticos no admiten cura, y se mueren y van al hoyo cuando les falta proceso de qué hablar y en qué pensar.
Los jueces de nuestra era republicana tienen asegurado sitio en el cielo por su paciencia para habérselas, de enero a enero, con esos chirimbolos que litigan por una coma mal puesta. No me gustan garnachas de esa especie. Deme usted jueces de la cáscara amarga, como los que voy a dar a conocer a mis lectores en esta tradicioncita, de cuya autenticidad histórica respondo con cuanto soy y valgo, como dicen los cartularios.
Por real cédula de 3 de mayo de 1787 erigiose la Real Audiencia del Cuzco, cuya instalación solemne se verificó el 4 de noviembre del siguiente año. La fastuosa ceremonia del recibimiento del sello en la ciudad, si no recuerdo mal, se hizo en el día anterior.
Alcalde de corte fue, desde entonces hasta principios del presente siglo, D. Domingo del Oro y Portuondo, doctor in utroque jure, y que gozaba en todo el virreinato de reputación salomónica. Jamás torciose en sus manos la vara de la ley, y fallo que él pronunciaba era acatado hasta por el monarca y su Consejo de Indias. Sentencia suya nunca fue revocada ni serlo podía, que apoyada iba siempre en la más recta y sesuda aplicación de las Partidas y el Fuero Juzgo y demás pragmáticas y ordenanzas y garambainas tribunalicias en rigurosa vigencia.
Pocos pleitos, y sea esto dicho en encomio del buen sentido de los cuzqueños, ventilábanse entonces en la ciudad incásica; pero un aragonés, apellidado Landázuri, daba por sí solo más trajín a oidores, alcalde, portero y alguaciles que un cardumen de litigantes. La quisquilla más trivial era para él un semillero de procesos. Es fama que de 1788 a 1797 —149→ entabló veintiocho pleitos, sin que en uno solo de ellos lo asistiese el menor asomo de justicia. Mientras más pleitos perdía, menos se descorazonaba o hastiaba de gastar en papel sellado.
Landázuri era, pues, el coco del alcalde y de la audiencia. No produjo Zaragoza aragonés más testarudo y camorrista.
En 1797 el escribano D. Francisco Larrauri, al dar cuenta del despacho, leyó al alcalde un recurso de Landázuri, en el cual se querellaba éste de la mala vecindad que le daba una parejita de recién casados, que solían asomarse a la ventana y ponerse pico con pico como paloma y palomo, despertando así el apetito del zaragozano, quien, para libertarse de tentaciones y de que lo asaltasen pecaminosas ideas, exigía que la justicia mandase cambiar de domicilio al amoroso y enamorado matrimonio que tan pública ostentación hacía de las dulzuras de la luna de miel.
Aquí perdió el juez los estribos de la cachaza y dijo:
-Ponga usted, D. Francisco, fecha, que voy a dictarle el auto.
El escribano mojó la pluma de ave, escribió un renglón, y alzando la cabeza contestó:
-Listo: ya puede dictar su señoría.
-Letra grande, clara y nada de gurrupatos, D. Francisco.
-Descuide su señoría.
-Ponga usted...
-Pongo.
-Váyase el recurrente al... demonio6.
Escribió el escribano lo dictado y rubricó el juez.
El auto fue como darle a Landázurí por la vena del gusto; pues exclamó, brincando de alegría:
-Ahora sí que me luzco, y lo menos, menos, le hago quitar la vara al dichoso alcalde, y puede que lo echen a presidio. ¡Gracias a Dios! Este será el primer pleito que gane.
Y apeló del auto ante la Real Audiencia del Cuzco.
Pero ésta se hallaba tan acostumbrada a desechar por injustificables y maliciosas las apelaciones de Landázuri, y tenía en tan alta estima la cordura, talento y justificación de Oro y Portuondo, que empezando por el conde Ruiz de Castilla, brigadier de los reales ejércitos, gobernador intendente del Cuzco y presidente de su Real Audiencia, y concluyendo por los oidores D. José de la Portilla, D. Pedro Antonio Cernadas Bermúdez, D. Miguel Sánchez Moscoso y D. José Fuentes González, nemine discrepante, —150→ convinieron en dictar al escribano D. Bernardo Gamarra, padre del que fue presidente del Perú, el siguiente inapelable fallo:
-Confírmase el apelado, y con costas. -Cinco rúbricas.
Y como a D. Fulano Landázuri, el litigante cócora, no le quedaba otro camino que el de recurrir al Consejo de Indias, y eso era gastadero de muchísima plata, tiempo y flema, se conformó con lo decidido por la Audiencia, satisfizo treinta reales vellón por costas, y (como ustedes lo oyen) sin más reconcomios, derechito, derechito, se fue... al demonio.
Ni época, ni nombres, ni el teatro de acción son los verdaderos en esta leyenda. Motivos tiene el autor para alterarlos. En cuanto al argumento, es de indisputable autenticidad. Y no digo más en este preambulillo porque... no quiero, ¿estamos?
Laurentina llamábase la hija menor, y, la más mimada, de D. Honorio Aparicio, castellano viejo y marques de Santa Rosa de los Ángeles. Era la niña un fresco y perfumado ramilletico de diez y ocho primaveras.
Frisaba su señoría el marqués en las sesenta navidades, y hastiado del esplendor terrestre había ya dado de mano a toda ambición, apartádose de la vida pública, y resuelto a morir en paz con Dios y con su conciencia, apenas si se le veía en la iglesia en los días de precepto religioso. El mundo, para el señor marqués, no se extendía fuera de las paredes de su casa y de los goces del hogar. Había gastado su existencia en servicio del rey y de su patria, batídose bizarramente y sido premiado con largueza por el monarca, según lo comprobaban el hábito de Santiago y las cruces y banda con que ornaba su pecho en los días de gala y de repicar gordo.
Tres o cuatro ancianos pertenecientes a la más empinada nobleza colonial, un inquisidor, dos canónigos, el superior de los paulinos, el comendador de la Merced y otros frailes de campanillas eran los obligados concurrentes a la tertulia nocturna del marqués. Jugaba con ellos una partida de chaquete, tresillo o malilla de compañeros, obsequiábalos a —151→ toque de nueve con una jícara del sabroso soconusco acompañada de tostaditas y mazapán almendrado de las monjas catalinas, y con la primera campanada de las diez despedíanse los amigos. D. Honorio, rodeado de sus tres hijas y de doña Ninfa, que así se llamaba la vieja que servía de aya, dueña, cervero o guardián de las muchachas, rezaba el rosario, y terminado éste, besaban las hijas la mano del señor padre, murmuraba él un «Dios las haga santas» y luego rebujábanse entre palomas el palomo viudo, las Palomitas y la lechuza.
Aquello era vida patriarcal. Todos los días eran iguales en el hogar del noble y respetable anciano, y ninguna nube tormentosa se cernía sobre el sereno cielo de la familia del marqués.
Sin embargo, en la soledad del lecho desvelábase D. Honorio con la idea de morir sin dejar establecidas a sus hijas. Dos de ellas optaban por monjío; pero la menor, Laurentina, el ojito derecho del marqués, no revelaba vocación por el claustro, sino por el mundo y sus tentadores deleites.
El buen padre pensó seriamente en buscarla marido, y platicando una noche sobre el delicado tema con su amigo el conde de Villarroja D. Benicio Suárez Roldán, éste le interrumpió diciéndole:
-Mira, marqués, no te preocupes, que yo tengo para tu Laurentina un novio como un príncipe en mi hijo Baldomero.
-Que me place, conde; aunque algo se me alcanza de que tu retoño es un calvatrueno.
-¡Eh! ¡Murmuraciones de envidiosos y pecadillos de la mocedad! ¿Quién hace caso de eso? Mi hijo no es santo de nicho, ciertamente; pero ya sentará la cabeza con el matrimonio.
Y desde el siguiente día, el conde fue a la tertulia del de Santa Rosa, acompañado de su hijo. Éste quedó admitido para hacer la corte a Laurentina, mientras los viejos cuestionaban sobre el arrastre de chico y la falla del rey, y cuatro o seis meses más tarde eran ya puntos resueltos para ambos padres el noviazgo y el consiguiente casorio.
Baldomero era un gallardo mancebo, pero libertino y seductor de oficio. Tratándose de sitiar fortalezas, no había quien lo superase en perseverancia y ardides; mas una vez rendida o tomada por asalto la fortaleza, íbase con la música a otra parte, y si te vi no me acuerdo.
Baldomero halló en la venalidad de doña Ninfa una fuerza auxiliar dentro de la plaza; y la inexperta joven, traicionada por la inmunda dueña, arrastrada por su cariño al amante, y más que todo fiando en la hidalguía del novio, sucumbió... antes de que el cura de la parroquia la hubiese autorizado para arriar pabellón.
A poco, hastiado el calavera de lo fácil conquista, empezó por acortar —152→ sus visitas y concluyó por suprimirlas. Era de reglamento que así procediese. Otro amorcillo lo traía, encalabrinado.
La infeliz Laurentina perdió el apetito, y dio en suspirar y desmejorarse a ojos vistas. El anciano, que no podía sospechar hasta dónde llegaba la desventura de su hija predilecta, se esforzaba en vano por hacerla recobrar la alegría y por consolarla del desvío del galancete:
-Olvida a ese loco, hija mía, y da gracias a Dios de que a tiempo haya mostrado la mala hilaza. Novios tendrás para escoger como en peras, que eres joven, bonita y rica y honrada.
Y Laurentina se arrojaba llorando al cuello de su padre, y escondía sobre su pecho la púrpura que teñía sus mejillas al oírse llamar honrada por el confiado anciano.
Al fin, éste se decidió a escribir a Baldomero pidiéndolo explicaciones sobre lo extraño de su conducta, y el atolondrado libertino tuvo el cruel cinismo y la cobarde indignidad de contestar al billete del agraviado padre con una carta en la que se leían estas abominables palabras: Esposa adúltera sería la que ha sido hija liviana. ¡Horror!
El marqués se sintió como herido por un rayo.
Después de un rato de estupor, una chispa de esperanza brotó en su espíritu.
Así es el corazón humano. La esperanza es lo último que nos abandona en medio de los más grandes infortunios.
-¡Jactanciosa frase de mancebo pervertido! ¡Miente el infame! -exclamó el anciano.
Y llamando a su hija la dio la carta, síntesis de toda la vileza de que es capaz el alma de un malvado, y la dijo:
-Lee y contéstame... ¿Ha mentido ese hombre?
La desdichada niña cayó de rodillas murmurando con voz ahogada por los sollozos:
-Perdóname..., padre mío..., ¡Lo amaba tanto!... ¡Pero te juro que estoy avergonzada de mi amor por un ser tan indigno!... ¡Perdón! ¡Perdón!
El magnánimo viejo se enjugó una lágrima, levantó a su hija, la estrechó entre sus brazos y la dijo:
-¡Pobre ángel mío!...
En el corazón de un padre es la indulgencia tan infinita como en Dios la misericordia.
—153→
Y pasó un año cabal, y vino el día aniversario de aquel en que Baldomero escribiera la villana carta.
La misa de doce en Santo Domingo y en el altar de la Virgen del Rosario era lo que hoy llamamos la misa aristocrática. A ella concurría lo más selecto de la sociedad limeña.
Entonces, como ahora, la juventud dorada del sexo fuerte estacionábase a la puerta e inmediaciones del templo para ver y ser vista, y prodigar insulsas galanterías a las bellas y elegantes devotas.
Baldomero Roldán hallábase ese domingo entre otros casquivanos, apoyado en uno de los cañones que sustentaban la cadena que hasta hace pocos años se veía frente a la puerta lateral de Santo Domingo, cuando cinco minutos antes de las doce se le acercó el marqués de Santa Rosa, y poniéndole la mano sobro el hombro le dijo casi al oído:
-Baldomero, ármese usted dentro de media hora, si no quiero que lo mate sin defensa y como se mata a un perro rabioso.
El calavera, recobrándose instantáneamente de la sorpresa, le contestó con insolencia:
-No acostumbro armarme para los viejos.
El marqués continuó su camino y entró en el templo.
A poco sonaron las doce, el sacristán tocó una campanilla en el atrio en señal de que el sacerdote iba ya a pisar las gradas del altar y la calle quedó desierta de pisaverdes.
Media llora después salía el brillante concurso, y los jóvenes volvían a ocupar sitio en las acoras. Baldomero Roldán se colocó al pie de la cadena.
El marqués de Santa Rosa vino hacia él con paso grave, reposado, y le dijo:
Joven, ¿está usted ya armado?
-Repito a usted, viejo tonto, que para usted no gasto armas.
El marqués amartilló un pistolete, hizo fuego, y Baldomero Roldán cayó Con el cráneo destrozado.
D. Honorio Aparicio se encaminó paso entre paso a la cárcel de la ciudad, situada a una cuadra de distancia de Santo Domingo, donde se encontró con el alcalde del Cabildo.
-Señor alcalde -le dijo- acabo de matar a un hombre por motivo —154→ que Dios sabe y que yo callo, y vengo a constituirme preso. Que la justicia haga su oficio.
El conde de Villarroja, padre del muerto, no anduvo con pies de plomo para agitar el proceso, y un mes después fue a los estrados de la Real Audiencia para el fallo definitivo.
El virrey presidía, y era inmenso el concurso que invadió la sala.
Al conde de Villarroja, por deferencia a lo especial de su condición, se lo había señalado asiento al lado del fiscal acusador.
El marqués ocupaba el banquillo del acusado.
Leído el proceso, y oídos los alegatos del fiscal y del abogado defensor, dirigió el virrey la palabra al reo.
-¿Tiene usía, señor marqués, algo que decir en su favor?
-No, señor... Maté a ese hombre porque los dos no cabíamos sobre la tierra.
Esta razón de defensa, ni racional ni socialmente podía satisfacer a la ley ni a la justicia. El fiscal pedía la pena de muerte para el matador, y el tribunal se veía en la imposibilidad de recurrir al socorrido expediente de las causas atenuantes desde que el acusado no dejaba resquicio abierto para ellas. El abogado defensor había aguzado su ingenio y hecho una defensa más sentimental que jurídica; pues las lacónicas declaraciones prestadas por el marqués en el proceso no daban campo sino para enfrascarse en un mar de divagaciones y conjeturas. No había tela que tejer ni hilos sueltos que anudar.
El virrey tomaba la campanilla para pasar a secreto acuerdo, cuando el abogado del marqués, a quien un caballero acababa de entregar una carta, se levantó de su sitial, y avanzando hacia el estrado, la puso en manos del virrey.
Su excelencia leyó para sí, y dirigiéndose luego a los maceros:
-Que se retire el auditorio -dijo- y que se cierre la puerta.
Laurentina, al comprender el peligro en que se hallaba la vida de su padre, no vaciló en sacrificarse haciendo pública la ruindad de que ella había sido triste víctima. Corrió al bufete del marqués, y rompiendo la cerradura sacó la carta de Baldomero y la envió con uno de sus deudos al abogado. Ella sabía que el marqués nunca habría recurrido a ese documento salvador o por lo menos atenuante de la culpa.
El virrey, visiblemente conmovido, dijo:
-Acérquese usía, señor conde de Villarroja. ¿Es esta la letra de su difunto hijo?
—155→El conde leyó en silencio, y a medida que avanzaba en la lectura pintábase mortal congoja en su semblante y se oprimía el pecho con la mano que tenía libre, como si quisiera sofocar las palpitaciones de su corazón paternal. ¡Horrible lucha entre su conciencia de caballero y los sentimientos de la naturaleza!
Al fin, su diestra temblorosa dejó escapar la acusadora carta, y cayendo desplomado sobre un sillón, y cubriéndose el rostro con las manos para atajar el raudal de lágrimas exclamó, haciendo un heroico esfuerzo por dar varonil energía a su palabra:
-¡Bien muerto está!... ¡El marqués estuvo en su derecho!
La Real Audiencia absolvió al marqués de Santa Rosa.
Quizá la sentencia, en estricta doctrina jurídica, no sea muy ajustada. Critíquenla en buena hora los pajarracos del foro. No fumo de ese estanquillo ni lo apetezco.
Pero los oidores de la Real Audiencia antes que jueces eran hombres, y al fallar absolutoriamente, prefirieron escuchar sólo la voz de su conciencia de padres y hombres de bien, haciendo caso omiso de D. Alfonso el Sabio y sus leyes de Partida que disponen que ome que faga omecillo, por ende muera. ¡Bravo! ¡Bravo! Yo aplaudo a sus señorías los oidores, y me parece que tienen lo bastante con mis palmadas.
En cuanto al público de escaleras abajo, que nunca supo a qué atenerse sobre el verdadero fundamento del fallo (pues virrey, oidores y abogado se comprometieron a guardar secreto sobre la revelación que contenía la carta), murmuró no poco contra la injusticia de la justicia.
Que el excelentísimo señor virrey D. Fernando de Abascal y Souza, caballero de Santiago y marqués de la Concordia, fue hombre de gran habilidad, es punto en que amigos y enemigos que alcanzaron a conocerlo están de acuerdo. Y por si alguno de mis contemporáneos lo pone en tela de juicio, bastárame para obligarlo a arriar bandera referir un suceso —156→ que aconteció en Lima a fines de 1808; es decir, cuando apenas tenía Abascal año y medio de ejercicio en el mando.
Regidor de primera nominación, en el Cabildo de esta ciudad de los reyes, era el señor de... ¿de qué?, no estampo el nombre por miedo de verme enfrascado en otro litigio pati-gallinesco... Llamémoslo H...
Su señoría el regidor H... era de la raza de las cebollas. Tenía la cabeza blanca y el resto verde; esto es, que a pesar de sus canas y achaques, todavía galleaba y se le alegraba el ojo con las tataranietas de Adán. Hacía vida de solterón, tratábase a cuerpo de príncipe, que su hacienda era pingüe, y su casa y persona estaban confiadas al cuidado de una ama de llaves y de una legión de esclavos.
Una mañana, cuando apuraba el Sr. de H... la jícara del sabroso chocolate del Cuzco con canela y vainilla, presentósele un pobre diablo, vendedor de alhajas, con una cajita que contenía un alfiler, un par de arracadas y tres anillos de brillantes. Recordó el sujeto que la Pascua se aproximaba y que para entonces tenía compromiso de obsequiar esa fruslería a una chica que lo traía engatusado. Duro más, duro menos, cerró trato por doscientas onzas de oro, guardó la cajita y despidió al mercader con estas palabras:
-Bien, mi amigo, vuélvase usted dentro de ocho días por su plata.
Llegó el día del plazo, y tras este otro y otro, y el acreedor no lograba hablar con su deudor; unas veces porque el señor había salido, otras porque estaba con visitas de gente de copete, y al fin porque el negro portero no quiso dejarlo pasar del zaguán. Abordolo al cabo una tarde en la puerta del Cabildo, y a presencia de varios de sus colegas le dijo:
-Dispénseme su señoría si no pudiendo encontrarlo en su casa me lo hago presente en este sitio, que los pobres tenemos que ser importunos.
-¿Y qué quiero el buen hombre? ¿Una limosna? Tome, hermano, y vaya con Dios.
Y el Sr. de H... sacó del bolsillo una peseta.
-¿Qué es eso de limosna? -contestó indignado el acreedor-. Págueme usía las doscientas onzas que me debe.
-¡Habrase visto desvergüenza de pícaro! -gritó el regidor-. A ver, alguacil. Agárreme usted a este hombre y métalo en la cárcel.
Y no hubo remedio. El infeliz protestó; pero como las protestas del débil contra el fuerte son agua de malvas, con protesta y todo fue nuestro hombre por veinticuatro horas a chirona por desacato a la caracterizada persona de un municipal o municipillo.
Cuando lo pusieron en libertad anduvo el pobrete con su queja de Caifás a Pilatos; pero como no presentaba testigos ni documentos, lo calificó el uno de loco y el otro de bribón.
—157→Llegó el caso a oídos del virrey, y éste hizo ir secretamente a palacio a la víctima, lo interrogó con minuciosidad y le dijo:
-Vaya usted tranquilo y no cuente a nadie que nos hemos visto. Le ofrezco que para mañana o habrá recobrado sus prendas o irá por seis meses a presidio como calumniador.
Exceptuando las noches do teatro, al que Abascal sólo por enfermedad u otro motivo grave dejaba de concurrir, recibía de siete a diez a sus amigos de la aristocracia. La linda Ramona, aunque apenas frisaba en los catorce años, hacía con mucha gracia los honores del salón, salvo cuando veía correr por la alfombra un ratoncillo. Tan melindrosa era la mimada hija de Abascal, que su padre prohibió quemar cohetes a inmediaciones de Palacio, porque al estallido acometían a la niña convulsiones nerviosas. ¡Repulgos de muchacha engreída! Corriendo los años no se asustó con los mostachos de Pereira, un buen mozo a quien mandó el rey para hacer la guerra a los insurgentes, y que no hizo en el Perú más que llegar y besar, conquistando en el acto la mano y el corazón de Ramona y volviéndose con su costilla para España. ¡Buen calabazazo llevaron todos los marquesitos y condesitos de Lima que bailaban por la chica el Agua de nieve! Aquella noche concurrido, como de costumbre, el Sr. de H... a la tertulia palaciega. El virrey agarrose mano a mano en conversación con él, pidiole un polvo, y su señoría lo pasó la caja de oro con cifra de rubíes. Abascal sorbió una narigada de rapé, y por distracción sin duda guardó la caja ajena en el bolsillo de la casaca.
De repente Ramona empezó a gritar. Una arañita se paseaba por el raso blanco que tapizaba las paredes del salón, y Abascal, con el pretexto de ir a traer agua de melisa o el frasquito del vinagre de los siete ladrones, que es santo remedio contra los nervios, escurriose por una puertecilla, llamó al capitán de la guarida de alabarderos y le dijo:
-D. Carlos, vaya usted a casa del Sr. De H... y dígale a Conce, su ama de llaves, que por señas de esta caja de rapé que dejará usted en poder de ella, manda su patrón por la cajita de alhajas que compró hace quince días, pues quiero enseñarlas a Ramoncica, que es lo más curiosa que en mujer cabe.
A las diez de la noche regresó a su casa el Sr. de H... y la ama de llaves lo sirvió la cena. Mientras su señoría saboreaba un guiso criollo, doña Conce, con la confianza de antigua doméstica, le preguntó:
—158→-¿Y qué tal ha estado la tertulia, señor?
-Así, así. A la cándida de la Ramona lo dio la pataleta, que eso no podía faltar. Esa damisela es una doña Remilgos y necesita un marido de la cáscara amarga, como yo, que con una paliza a tiempo estaba seguro de curarla de espantos. Y lo peor es que su padre es un viejo pechugón, que me codeó un polvo y se ha quedado con mi caja de los días de fiesta.
-No, señor. Aquí está la caja, que la trajo uno de los oficiales de Palacio.
-¿A qué hora, mujer?
-Acababan do tocar las ocho en las nazarenas, y obedeciendo al recado que usted me enviaba, le di al oficial la cajita.
-Tú estás borracha, Conce. ¿De qué cajita me hablas?
-¡Toma! De la de alhajas que compró usted el otro día.
El Sr. de H... quedó como herido por un rayo. Todo lo había adivinado.
A los pocos días emprendió viaje para el Norte, donde poseía un valioso fundo rústico, y no volvió a vérsele en Lima.
Por supuesto, que comisionó antes a su mayordomo para que pagase al acreedor.
El caballeroso Abascal recomendó al capitán de alabarderos y al dueño de las alhajas que guardasen profundo secreto; pero la historia llegó a saberse con todos sus pormenores, por aquello de que «secreto de tres, vocinglero es».
Era el 1.º de enero de 1826.
La iglesia de las monjas mónicas, en Chuquisaca, resplandecía de luces, y nubes de incienso, quemado en pebeteros de plata, entoldaban la anchurosa nave
Cuanto la entonces naciente nacionalidad boliviana tenía de notable en las armas y en las letras, la aristocracia de los pergaminos y la del dinero, la belleza y la elegancia, se encontraba congregado para dar mayor solemnidad a la fiesta.
—159→Allí estaba el vencedor de Ayacucho, Antonio José de Suero, en el apogeo de su gloria y en lo más lozano de la edad viril, pues sólo contaba treinta y dos años.
En su casaca azul no abundaban los bordados de oro, como en las de los sainetescos espadones de la patria nueva, que van, cuando se emperejilan, como dijo un poeta:
| «tan tiesos, tan fichados y formales, | |||
| que parecen de veras generales». |
Sucre, como hombre de mérito superior, era modesto hasta en su traje, y rara vez colocaba sobre su pecho alguna de las condecoraciones conquistadas, no por el favor ni la intriga, sino por su habilidad estratégica y su incomparable denuedo en los campos de batalla, en quince años de
titánica lucha contra el poder militar de España.
Rodeaban al que en breve debía ser reconocido como primer presidente constitucional de Bolivia: el bizarro general Córdova, cuya proclama de elocuente laconismo ¡arma a discreción y paso de vencedores! vivirá mientras la historia hable del combate que puso fin al dominio castellano en Sud-América; el coronel Trinidad Morán, el bravo que en una de nuestras funestas guerras civiles fue fusilado en Arequipa, en diciembre de 1854, precisamente al cumplirse los treinta años de la acción de Matará, en que su impávido valor salvara al ejército patriota de ser deshecho por los realistas; el coronel Galindo, soldado audaz y entendido político que, casado en 1826 en Potosí, fue padre del poeta revolucionario Nestor Galindo, muerto en la batalla de la Cantería; sus ayudantes de campo, el fiel Alarcón, destinado a recibir el último suspiro del justó Abel victimado vilmente en las montañas de Berruecos, y el teniente limeño Juan Antonio Pezet, muchacho jovial, de gallarda apostura, de cultas maneras, cumplidor del deber y que, corriendo los tiempos, llegó a ser general y presidente del Perú.
Aquel año 26 Venus tejió muchas coronas de mirto. De poco más de cien oficiales colombianos que acompañaron a Sucre en la fiesta de las monjas mónicas, cuarenta pagaron tributo al dios Himeneo en el espacio de pocos meses. No se diría sino que los vencedores en Ayacucho llevaron por consigna: «¡Guerra a las bolivianas!»
Por entonces un magno pensamiento preocupaba a Bolívar, hacer la independencia de la Habana; y para realizarla contaba con que México proporcionaría un cuerpo de ejército que se uniría a los ya organizados en Colombia, Perú y Bolivia. Pero la Inglaterra se manifestó hostil al proyecto, y el Libertador tuvo que abandonarlo.
Los argentinos se preparaban para la guerra que se presentaba como el —160→ inminente con el Brasil; y conocedores de la ninguna simpatía de Bolívar por el imperio americano, enviaron al general Alvear a Bolivia, con el carácter de ministro plenipotenciario, para que conferenciase con Sucre y con el Libertador, que acababa de emprender su triunfal paseo de Lima a Potosí. Bolívar, aunque preocupado a la sazón con la empresa cubana, no desdeñó las proposiciones del simpático Alvear; pero teniendo que regresar a Perú y sin tiempo para discutir, autorizó a Sucre para que ajustase con el plenipotenciario las bases del pacto.
D. Carlos María de Alvear es una de las más prominentes personalidades de la revolución argentina. Nacido en Buenos Aires y educado en España, regresó a su patria con la clase de oficial de las tropas reales en momento oportuno para encabezar con San Martín la revolución de octubre del año 12. Presidente de la primera asamblea constituyente, fue él quien propuso en 1813 la primera ley que sobre libertad de esclavos se ha promulgado en América. En la guerra civil que surgió a poco, Alvear, apoyado en la prensa por Monteagudo, asumió la dictadura, y la ejerció hasta abril de 1815 en que el Cabildo de Buenos Aires lo depuso y desterró. Con varia fortuna, vencido hoy y vencedor mañana, hizo casi toda la guerra de independencia. Ni es nuestro propósito ni la índole de esta leyenda nos permite ser más extensos en noticias históricas. Nos basta con presentar el perfil del personaje.
Soldado intrépido, escritor de algún brillo, político hábil, hombre de bella y marcial figura, desprendido del dinero, de fácil palabra, de vivaz fantasía, como la generalidad de los bonaerenses, e impetuoso, así en las lides de Marte como en las de Venus, tal fue D. Carlos María de Alvear. Falleció en Montevideo en 1854, después de haber representado a su patria en Inglaterra y Estados Unidos.
La misión confiada a Alvear cerca de Sucre habría sido fructífera, si entre los que acompañaron al fundador de Bolivia en la iglesia de las monjas mónicas no se hubiera hallado el diplomático argentino.
¿Quién es ella? Esta ella va a impedir alianzas de gobiernos, aplazar guerra y... lo demás lo sabrá quien prosiga leyendo.
Las notas del órgano sagrado y el canto de las monjas hallaban eco misterioso en los corazones. El sentimiento religioso parecía dominarlo todo.
Sucre y su lucida comitiva de oficiales en plena juventud, pues ni el general Córdova podía aún lanzar el desesperado apóstrofe de Espronceda, ¡malditos treinta años!, ocupaban sitiales y escaños a dos varas de la no muy tupida reja del coro.
—161→Gran tentación fue aquella para los delicados nervios de las esposas de Jesucristo. Mancebos gentiles, héroes de batallas cuyas acciones más triviales adquirían sabor legendario al ser relatadas por el pueblo, tenían que engrandecerse y tomar tinte poético en la fantasía de esas palomas, cuyo apartamiento del siglo no era tanto que hasta ellas no llegase el ruido del mundo externo.
Hubo un momento en que una monja que ocupaba reclinatorio vecino al de la abadesa, entonó un himno con la voz más pura, fresca y melodiosa que oídos humanos han podido escuchar.
Todas las miradas se volvieron hacia la reja del coro.
El delicioso canto de la monja se elevaba al cielo; pero sus ojos, al través del tenue velo que la cubría el rostro y acaso su espíritu, vagaban entre la multitud que llenaba el templo. De pronto y de en medio del brillante grupo, oficial, levantose un hombre de arrogantísimo aspecto, en cuya casaca recamada de oro lucían los entorchados de general, asiose a la reja del coro, lanzó atrevida mirada al interior, y olvidando que se hallaba en la casa del Señor, exclamó con el entusiasme con que en un teatro habría aplaudido a una prima-donna:
El general D. Juan Antonio Pezet
-¡Canta como un ángel!
¿La monja oyó o adivinó la galantería? No sabré decirlo; pero levantó un extremo del velo, y los ojos de aquel hombre y los suyos se encontraron.
Cesó el canto. El Satanás tentador se apartó entonces de la reja, murmurando: «¡Hermosa, hermosísima!», y volvió a ocupar su asiento a la derecha de Sucre.
Para los más, aquello fue una irreverencia de libertino; y para los menos, un arranque de entusiasmo filarmónico.
—162→Para las monjitas, desde la abadesa a la refitolera, hubo tema no sé si de conversación o de escándalo. Sólo una callaba, sonreía y... suspiraba.
La revolución de 1809 en Chuquisaca contra el presidente de la Audiencia García Pizarro, hizo al doctor Serrano, impertérrito realista, contraer el compromiso de casar a su hija Isabel con un acaudalado comerciante que lo amparara en los días de infortunio. En 1814 cumplió Isabel sus diez y siete primaveras, y fue esa la época escogida por el doctor Serrano para imponer a la niña su voluntad paterna; pero la joven, que presentía el advenimiento del romanticismo, se revelaba contra todo yugo o tiranía. Además, era el novio hombre vulgar y prosaico, una especie de asno con herrajes de oro; y siendo la chica un tanto poética y soñadora, dicho está que, antes de avenirse a ser, no diré la media naranja dulce, pero ni el limón agrio de tal mastuerzo, haría mil y una barrabasadas. El padre era áspero de genio y muy montado a la antigua. El viejo se metió en sus calzones y la damisela en sus polleritas. «O te casas o te enjaulo en un convento», dijo su merced. «Al monjío me atengo», contestó con energía la doncella. Y no hubo más. Isabel fue al monasterio de las mónicas, y en 1820 se consumó el suicidio moral llamado monjío.
Como Isabel había profesado sin verdadera vocación por el claustro, como el ascetismo monacal no estaba encarnado en su espíritu, y como la regla de las mónicas en Chuquisaca no era muy rigurosa, nuestra monjita se economizaba mortificaciones, asimilando, en lo posible, la vida del convento a la del siglo. Vestía hábito de seda y entre las anchas mangas de su túnica dejábase entrever la camisa de fina batista con encajes.
En su celda veíanse todos los refinamientos del lujo mundano, y el oro y la plata se ostentaban en cincelados pebeteros y artística vajilla. Dotada de una voz celestial, acompañábase en el clave, la vihuela o el arpa, que era hábil música, cantando con suma gracia cancioncitas profanas en la tertulia que de vez en cuando la permitía dar la superiora, cautivada por el talento, la travesura y la belleza de Isabel. Esas tertulias eran verdaderas fiestas, en las que no escaseaban los manjares y las más exquisitas mistelas y refrescos.
Pocos días después de la fiesta del año nuevo, fiesta que había dejado huella profunda en el alma de la monja, se le acercó la demandadera del convento, seglar autorizada en ciertos monasterios de América para desempeñar las comisiones callejeras, y la guiñó un ojo como en señal de que algo muy reservado tenía que comunicarla. En efecto, en el primer momento propicio puso en manos de Isabel un billete. La hermana demandadera —163→ era una celestina forrada en beata; es decir, que pertenecía a lo más alquitarado del gremio de celestinas.
La joven se encerró en su celda, y leyó: «Isabel, te amo, y anhelo acercarme a ti. Las ramas de un árbol del jardín caen fuera del muro del convento y sobre el tejado de la casa de un servidor mío. ¿Me esperarás esta noche después de la queda?»
Isabel se sintió desfallecer de amor, como si hubiera apurado un filtro infernal, con la lectura de la carta del desconocido.
¡Desconocido! No lo era para ella. La chismografía del convento la había hecho saber que su amante era el general D. Carlos María de Alvear, el prestigioso dictador argentino en 1814, el rival de Artigas y San Martín, el vencedor de los españoles en varias batallas, el plenipotenciario, en fin, de Buenos Aires cerca del gobierno de Bolivia.
Antes de ponerse el sol recibía Alvear uno de esos canastillos de filigrana con la perfumada mixtura de flores que sólo las monjas saben preparar.
La demandadera, conductora del canastillo, no traía carta ni mensaje verbal. El galán la obsequió, por vía de alboroque, una onza de oro. Así me gustan los enamorados, rumbosos y no tacaños.
Alvear examinó prolijamente una flor y otra flor, y en una de las hojas de un nardo alcanzó a descubrir, sutilmente trazada con la punta de un alfiler, esta palabra: Sí.
Durante dos días Alvear no fue visto en las calles de Chuquisaca.
Urgía a Sucre hablar con él sobre unos pliegos traídos por el correo, y fue a buscarlo en su casa; pero el mayordomo le contestó que su señor estaba de paseo en una quinta a tres leguas de la ciudad. ¡Vivezas de buen criado!
Amaneció el tercer día, y fue de bullanga popular.
La superiora de las mónicas acababa de descubrir que un hombre había profanado la clausura. Cautelosamente echó llave a la puerta de la celda, dio aviso al gobernador eclesiástico y alborotó el gallinero.
El pueblo, azuzado en su fanatismo por algunos frailes realistas, se empeñaba en escalar muros o romper la cancela y despedazar al sacrílego. Y habríase realizado barbaridad tamaña, si llegando la noticia del tumulto a oídos de Sucre no hubiera éste acudido en el acto, calmado sagazmente la exaltación de los grupos y rodeado de tropa el monasterio.
A las diez de la noche, y cuando ya el vecindario estaba entregado al reposo, Sucre, seguido de su ayudante el teniente Pezet, y acompañado —164→ del gobernador eclesiástico, fue al convento, platicó con la abadesa y monjas caracterizadas, las aconsejó que echasen tierra sobre lo sucedido, y se despidió llevándose al Tenorio argentino.
Un criado, con un caballo ensillado, los esperaba a media cuadra del convento.
Alvear estrechó la mano de Sucre, y le dijo:
-Gracias, compañero. Vele por Isabel.
-Vaya usted tranquilo, general -contestó el héroe de Ayacucho;- que mientras yo gobierne en Bolivia, no consentiré que nadie ultraje a esa desventurada joven.
Alvear le tendió los brazos y lo estrechó contra su corazón, murmurando:
-¡Tan valiente como caballero! ¡Adiós!
Y saltando ágilmente sobre el corcel, tomó el camino que lo condujo a la patria argentina, y un año después, el 20 de febrero de 1827, a coronar su frente con los laureles de Ituzaingó.
En el tomo I de las Memorias de O'Leary, publicado en 1879, hallamos una carta del mariscal Sucre a Bolívar, fechada en Chuquisaca el 27 de enero de 1826, y de la cual, a guisa de comprobante histórico de esta aventura amorosa, copiaremos el acápite pertinente: «El general Alvear salió el 17. Debo decir a V., en prevención de lo que pudiera escribírsele por otros, que este señor tuvo la imprudencia de verificar su entrada en las mónicas, y sorprendido por la superiora, tuve yo que poner manos en el asunto para evitar escándalos. Pude hacer que saliese sin que la cosa hiciese gran alboroto; pero no hay títere en la ciudad que no esté impuesto del hecho».
—165→
Muy popular es en Arequipa la historieta contemporánea que vas a leer; y para no dejar resquicio a críticos de calderilla y de escaleras abajo, te prevengo que bautizaré a los dos principales personajes con nombre distinto del que tuvieron.
Por los años de 1834 no se hablaba en Arequipa de otra cosa que de la Viudita, y contábanse acerca de ella cuentos espeluznadores. La viudita era la pesadilla de la ciudad entera.
Era el caso que, vecino al hospital de San Juan de Dios, había un chiribitil conocido por el de profundis o sitio donde se exponían por doce horas los cadáveres de los fallecidos en el santo asilo.
Desde tiempo inmemorial veíase allí siempre un ataúd alumbrado —166→ por cuatro cirios, y los transeuntes nocturnos echaban una limosna en el cepillo, o murmuraban un padre nuestro y una avemaría por el alma del difunto.
Pero en 1834 empezó a correr el rumor de que después de las diez de la noche salía del cuartito de los muertos un bulto vestido de negro, el cual bulto, que tenía forma femenina, se presentaba armado con una linterna sorda cada vez que sentía pasos varoniles por la calle. Añadían que, como quien practica un reconocimiento, hacía reflejar la luz sobre el rostro del transeúnte, y luego volvía muy tranquilamente a esconderse en el de profundis.
Con esta noticia, confirmada por el testimonio de varios ciudadanos a quienes la viuda hiciera el coco, nadie se sentía ya con hígados para pasar por San Juan de Dios después del toque de queda.
Hubo más. Un buen hombre, llamado D. Valentín Quesada, con agravio de su nombre de pila que lo comprometía a ser valiente, casi murió del susto. ¡Ayúdenmela a querer!
En vano la autoridad dispuso la captura del fantasma, pues no encontró subalternos con coraje para dar cumplimiento al superior mandato.
Los de la ronda no se aproximaban ni a la esquina del hospital, y cada mañana inventaban una mentira para disculparse ante su jefe, como la de que la viuda se les había vuelto humo entre las manos a otra paparrucha semejante. Y con esto el terror del vecindario iba en aumento.
Al fin, el general D. Antonio Gutiérrez de La Fuente, que era el prefecto del departamento, decidió no valerse de policíacos embusteros y cobardones, sino habérselas personalmente con la viuda. Embozose una noche en su capa y se encaminó a San Juan de Dios. Faltábanle pocos pasos para llegar al umbral del mortuorio cuando se le presentó el fantasma y le inundó el rostro con la luz de la linterna.
El general La Fuente amartilló una pistola, y avanzando sobre la vivida le gritó:
-¡Ríndete o hago fuego!
El alma en pena se atortoló, y corrió a refugiarse en el ataúd alumbrado por los cuatro cirios.
Su señoría penetró en el mortuorio y echó la zarpa al fantasma, quien cayó de rodillas, y arrojando un rebocillo que le servía de antifaz, exclamó:
-¡Por Dios, señor general! ¡Sálveme usted!
El general La Fuente, que tuvo en poco al alma del otro mundo, tuvo en mucho al alma de este mundo sublunar. ¡La viudita era... era... una lindísima muchacha!
—167→-¡Caramba! -dijo para sí La Fuente-. Si tan preciosas como ésta son todas las ánimas benditas del purgatorio, mándeme Dios allá de guarnición por el tiempo que sea servido. -Y luego añadió alzando la voz:- Tranquilícese, niña; apóyese en mi brazo, y véngase conmigo a la prefectura.
Hildebrando Béjar era el don Juan Tenorio de Arequipa. Como el burlador de Sevilla, tenía a gala engatusar muchachas y hacerse el orejón cuando éstas, con buen derecho, le exigían el cumplimiento de sus promesas y juramentos. Él decía:
| «Cuando quiera el Dios del cielo | |||
| que caiga Corpus en martes, | |||
| entonces, juro y rejuro, | |||
| será cuando yo me case». |
Víctima del calavera fue, entre otras, la bellísima Irene, tenida hasta el momento en que sucumbió a la tentación de morder la manzana por honestísima y esquiva doncella.
El gran mariscal D. Antonio G. de La-Fuente
Desdeñada por su libertino seductor y agotados por ella ruegos, lágrimas y demás recursos del caso, decidió vengarse asesinando al autor de su deshonra. Y armada de un puñal, se puso en acecho a dos cuadras de una casa donde Hildebrando menudeaba a la sazón sus visitas nocturnas, escogiendo para acechadero el de profundis del hospital.
Pero fuese misterioso presentimiento o casualidad, Hildebrando dio en rodear camino para no pasar por San Juan de Dios.
Descubierta, al fin, como hemos referido, por el prefecto La Fuente, Irene le confió su secreto; y a tal punto llegó el general a interesarse por la desventura de la joven, que hizo venir a su presencia a Hildebrando, y no sabemos si con razones o amenazas obtuvo que el seductor se aviniese a reparar el mal causado.
—168→Ocho días más tarde Irene e Hildebrando recibían la solemne bendición sacramental.
Está visto que sobre la tierra, habiendo hembra y varón de por medio, todo, hasta las apariciones de almas en pena, remata en matrimonio, que es el más cómodo y socorrido de los remates para un novelista.

—169→
En los tiempos en que era este muy humilde tradicionalista papel florete y no papel quemado, ocurriole una noche estar de visita en una casa donde vio congregadas media docena de muchachas,
| de esas de quince a veinte, | |||
| que abren el apetito a un penitente. |
Eran ellas tan lindas como traviesas, limeñas puras de las de ¡guá! y lo que se sigue, y se las pintaban para tijeretear y cortar sayos. Las ciudadanas de aquel congresillo femenil vivían consagradas, como dice el refrán, «a la labor de Mencía, murmurar de noche y holgar de día».
Contaba la más parlanchina el cómo Fulanita, a pesar de ser fea como la viruela y sin otra gracia que la del bautismo, estaba a punto de casarse, pues ya el cura había leído en la última misa dominical la tercera proclama. Interrumpiola otra chica, bonita como ella sola y más salada que el mar.
-¡Casarse ese avucastro! Pues ¡que repiquen en Yauli!
Muchas veces, y sin parar mientes en ella, había oído la tal frase; pero no sé por qué me cascabeleó en esta ocasión y me aventuré a decir a aquella picaruela, que era capaz de leer bajo el agua un billete de amores:
-Perdone usted, Merceditas. ¿Por qué han de repicar en Yauli cuando se case la personita en cuestión? Que el repique sea en la parroquia, comprendo, si es que un casorio pide alboroto; pero... ¡en Yauli!..., ¡a tanta distancia de Lima!... Vamos, non capisco.
Merceditas echó a lucir una hilera de perlas engarzadas en coral, sus amiguitas la imitaron en hilaridad, y a una me gritaron:
-¡A la escuela el poeta! ¡A la escuela!
Confieso que hice el papel de un memo y que quedé corrido. Yo ignoraba lo que sabían aquellas mocosuelas.
Pasaron algunos meses (que yo empleé, por supuesto, en averiguar el origen y alcance de la frase), y otra noche en que Merceditas me refería el cómo y el porqué un mi amigo y novio de ella había cambiado de ídolo, la dije con aire de quien administra una panacea o curalotodo:
A rey muerto, rey puesto, y ¡que repiquen en Yauli!
—170→La en otro tiempo risueña Merceditas me miró con ojos avispados y se mordió el labio, acción que en la mujer es claro indicio de haberse picado. Me había vengado. Lo confieso, fui poco generoso y más maligno que Mefistófeles.
Han corrido años, y aquella mi innoble venganza me remuerde, hoy que ando achacoso como judío en viernes.
Para desagraviar a mi amiguita, si es que aún recuerda mi burla (que no la recordará, pues todo lo borra el tiempo), voy a contar, con el auxilio de documentos oficiales que a la vista tengo, el origen del refrán contemporáneo ¡Que repiquen en Yauli!
En 1834 teníamos en el Perú revolutis diario. Gamarra, después de sofocar catorce revoluciones, tomó a empeño poner el pandero en manos de Bermúdez y hacer la manganeta a Orbegoso, que era el presidente nombrado por el Congreso.
D. José Luis barruntó la cosa, y entre gallos y media noche se escapó de Lima y fue con la gente leal a encerrarse en el castillo del Callao, dejando al intrigante D. Agustín, no con un palmo de narices, sino con gran parte del ejército.
Gamarra puso sitio a la fortaleza; pero la impopularidad de su causa era tanta y tan hostiles lo eran los limeños, que la tropa empezó a desmoralizarse, y no sólo soldados sino hasta oficiales y jefes desertaban de su bandera, para engrosar las filas del gobernante legítimo.
D. Agustín Gamarra comprendió al fin que permaneciendo por más tiempo en Lima acabarían de minarle el ejército y que corría riesgo de ser amarrado como Cristo, tal vez por uno de sus apóstoles o tenientes más queridos. Lima era, para la moral del soldado, tan peligrosa como Capua y sus deleites; y convencido de ello, resolvió el experimentado general tomar con su ejército camino de la Tierra, donde además de restablecer la disciplina podría aumentar sus fuerzas.
El 28 de enero se enteró el pueblo de que en la tarde iba el caudillo revolucionario a emprender la escapatoria, y pequeños grupos de ciudadanos mal armados se congregaron en la plaza. No llegaban a quinientos hombres del pueblo los que se propusieron impedir la marcha de un ejército, compuesto, poco más o menos, de tres mil soldados de infantería, caballería y artillería.
Eran las siete de la noche y aún duraba el tiroteo entre el pueblo y la tropa. Al fin ésta logró despejar la plaza y empezó a desfilar en dirección a la calle de Mercaderes. A la cabeza del ejército y en traje militar iba —171→ doña Francisca Zubiaga, la esposa de Gamarra, mujer que tan importante papel desempeñó en la política de aquellos tiempos, y a la que, con muy caprichosos colores, nos ha pintado Flora Tristán en sus Peregrinaciones de una paria.
Entre los tipos populares de Lima había por entonces un mulato, borracho de profesión, que respondía al apodo de General Camote. Éste pasaba su vida en los cuarteles, donde por su afición al tecnicismo y cosas de milicia era el hazmerreir de la oficialidad.
Aquella noche, que fue obscurísima, al huir los del pueblo arrastraron a Camote en su carrera. Éste al llegar a la esquina de las Mantas se escondió bajo la alcantarilla de la acequia, y con toda la fuerza de sus pulmones y el aplomo de un gran capitán se puso a gritar:
-¡Batallones y escuadrones, prepararse para los fuegos!
Y por este tenor siguió dando voces de mando, a la vez que de las bocacalles hacían algunos disparos los pocos hombres del pueblo que aún tenían coraje para batirse.
Los gamarristas se imaginaron que Orbegoso con su pequeña división se habría descolgado del Callao, y que, apoyado por el pueblo, iba a emprender un serio ataque; y entraron en confusión tal, que más que retirada en orden, hubo un sálvese quien pueda. Ello es que fuera de la ciudad se encontró Gamarra con que casi la mitad de su ejército se había dispersado.
Al General Camote, que fue a quien se debió, en mucho, triunfo tan barato, le decretó Orbegoso paga de alférez.
¡Prodigios del ron de Jamaica que, como de tantos otros, hizo de Camote un héroe!
Tan clásica fecha fue para los limeños el veintiocho de enero, que estarán mis lectores fastidiados de oír estas palabras: «Voy a hacer un veintiocho, armé un veintiocho o habrá un veintiocho». Así, por ejemplo, cuando un mozo terne, atenido a su bueno, rompe vidrios y muebles en un café o ventorrillo, todos, hasta el comisario del barrio, dicen: «Qué. ¡Si ese hombre hizo un veintiocho!»
Y aunque no fue tal mi propósito, a la pluma se me ha venido el origen de esta frase. Ya lo saben ustedes.
El general Miller recibió pocos días después orden de perseguir a la fuerza gamarrista, persecución que terminó con la peripecia histórica de Huaylacucho y el abrazo de Maquinguayo; peripecia y abrazo sobre los que nada digo, porque no quiero camorra con nadie y menos con gente amiga.
—172→En la tarde del 25 de marzo llegó a manos del gobernador de Yauli el siguiente oficio, que al pie de la letra copio del número 23 de El Redactor, periódico oficial que se publicaba aquel año en Lima.
A D. José Mariano Alvarado, gobernador de Yauli. -Los enemigos han sido rechazados completamente. Que corra esta noticia en todas direcciones y que repiquen en Yauli.- Ucumatca, marzo 25, a las diez del día. - GUILLERMO MILLER.
Mal empleo, desde los tiempos del rey hasta 1845, era el de campanero; pues la noticia más insignificante, así en Lima como en el resto del país, se anunciaba echando a vuelo esquilones. Vivíamos con el oído alerta y listos para salir a la calle, aun a media noche, a averiguar novedades. Los boletines de los periódicos han reemplazado a las atronadoras campanas, en lo que hemos ganado y no poco.
El gobernador de Yauli, sin perder minuto, comunicó a Lima la noticia, contestando a Miller con igual laconismo, en estos términos:
Señor general D. Guillermo Miller. -He cumplido su orden, menos en lo del repique. Aunque usía me fusile, en Yauli no se repica.
Dios guarde a usía. -JOSÉ MARIANO ALVARADO.
Al imponerse de este oficio se olvidó Miller de que, como buen inglés, estaba obligado a tener flema, y se puso tan furioso que en el acto despachó un oficial con cuatro lanceros para que condujesen preso al cuartel general de Huaipacha al insolente gobernador que se negaba echar a vuelo las campanas en celebración del triunfo obtenido por las fuerzas del gobierno legal.
-¡God dam! Decididamente (pensaba Miller) eso Alvarado es gamarrista y hay que hacer con él un escarmiento. ¡Dios me condene!
Cuando al día siguiente trajeron al gobernador, mandó Miller que le remacharan una barra de grillos, y mientras preparaban éstos se distrajo su señoría llamando pícaro, traidor y mal peruano y qué sé yo qué más al pobre Alvarado. Este lo oía como quien oye llover, hasta que, cuando consideró que Miller había dado bastante escape al vapor, le dijo:
-Perdone, mi general, la pregunta. ¿Ha visto usía alguna vez hacer una tortilla?
Esta salida de tono desconcertó por completo al bravo inglés, que maquinalmente repuso:
-¡God dam! ¿Y a qué viene eso?.
-Viene a cuento, mi general; porque así como para hacer una tortilla —173→ lo indispensable es un par de huevos, así para repicar lo primero que se necesita es campanas, y en Yauli no hay campanario, campana ni campanero.
-¡God dam! -contestó Miller dándose una palmada en la frente.- ¡Tiene razón! Esa no estaba en mi libro. Venga un abrazo.
Y llamando a su ordenanza le pidió la cantimplora y obsequió con un trago de brandy al agudo gobernador.
Desde ese día nació la tan popular frase ¡Que repiquen en Yauli!
—174→
No es necesario fijar época ni apuntar los verdaderos nombres de los protagonistas de este relato. Viven en Arequipa muchos que los conocieron y fueron testigos del suceso, y a su testimonio apelo en prueba de lo que van ustedes a leer:
| «No es cuento, ¡voto a San Crispo!, | |||
| y por hecho real se tenga, | |||
| sin ser preciso que venga | |||
| a confirmarlo el obispo». |
Nuestro Goliath era, como el de la Biblia, un filisteo o facineroso, que traía con el credo en la boca a los honrados vecinos de Miraflores, y que de vez en cuando se aventuraba a una fechoría en los barrios de la misma ciudad del Misti. Él galleaba entre los mozos crudos, robaba muchachas, desvalijaba bolsillos, apuñaleaba rivales; aberreaba jaranas, y todo con tan buena suerte que podía pensarse no era aún nacido el bravucón capaz de ponerle la ceniza en la frente. Era, como quien dice, la segunda edición corregida y aumentada de cierto guapo que a principios del siglo actual hubo en esta ciudad de los reyes, quien daga en mano se presentaba en los jolgorios de medio pelo, gritando:
| «¡Abrirse, que aquí está un hombre! | |||
| ¡Ya está vuestro azote encima! | |||
| Si quieren saber quién soy, | |||
| soy Barandalla, el de Lima». |
Y sin que nadie resollara ni se atreviera a oponérsele, cortaba las cuerdas de la guitarra, rompía copas y botellas y, de cuenta de genio, emplumaba con la hembra de mejor trapio.
Volviendo a Goliath, la justicia misma se aterraba oyendo pronunciar el nombre del bandido, y empezó por ofrecer recompensa al que lo metiese en caponera, hasta que, multiplicándose los delitos, terminó poniendo precio a su cabeza. La autoridad predicaba como San Juan en el desierto; porque habiéndose ella declarado impotente, no era posible encontrar —175→ patriota que arriesgarse quisiera a ponerle cascabel al gato. Además, que al tal Goliath le resguardaban el bulto unos cuatro matones, tan perdidos y sin alma como él.
Llegó por entonces a Arequipa un mal jugador de cubiletes que arregló un teatrillo, alumbrado por candilejas de grasa, en el tambo de Santiago, situado en la plazuela de Santa Marta. Por un real de plata iba a tener el pueblo la satisfacción de ver al brujo ejecutar sus grotescas habilidades; así es que los muchachos y la gente de poco más o menos se preparaban para no faltar a la función.
David era un conato de persona, un renacuajo que vestía calzón con rodilleras y parche en el postifaz, un granuja de esos que se encuentran en Arequipa rascándose el codito o el monte de los piojos, y que, como el Gravoche de Víctor Hugo, se meten en los bochinches que arma la gente grande, sin hacer ascos a la lluvia de píldoras de democracia, vulgo balas de fusil.
Tanto importunó a su abuela para que lo dejase ir esa noche al tambo de Santiago, que aburrida la buena mujer, desató un nudo de la punta del pañuelo, sacó de él un real, y dándosele al muchacho le dijo:
-Andá, pericote, a ver al brujo y persinate, hijito. Cuenta que me venís después de las diez; porque entonces te hago sonar el cuero y dormir caliente.
A más de las once puso el de los cubiletes fin a la función. David, que tenía en perspectiva una azotaina por recogerse en casita a hora tan avanzada, iba corriendo y desempedrando calles, cuando al doblar una esquina tropezó con un hombre corpulento, embozado en un poncho, que le arrimó un soberano puntapié, en el mapamundi, diciéndole:
-Hijo de cuchi, ¿no tenís ojos?
El muchacho se llevó la mano a la parte agraviada y se detuvo a media calle, contestando con esa insolencia propia del mataperros:
-¡Miren quién habla! Dijo el borrico al mulo, tirte allá orejudo. Él será el hijo de cuchi y toda su quinta generación, pedazo de anticristo.
A nadie le hurgan la nariz sin que venga el estornudo. El insultado se abalanzó sobre David para aplicarle un soplamocos; pero el agilísimo muchacho, esquivando el golpe, le echó la zancadilla y el del poncho besó el suelo.
Como en tales casos sucede, los transeúntes se habían detenido, y al verlo caer estalló una carcajada estrepitosa.
Al del poncho se le volvió pimienta la bilis, y levantose, haciendo brillar un afilado puñal de hoja ancha.
-¡Corre, corre, que te mata! -gritaron los espectadores sin atreverse a detener a aquel furioso.
—176→Pero David era de la pasta de que se hacen los valientes, y lejos de amilanarse, se armó con dos piedras. El del poncho avanzó frenético esgrimiendo el puñal, mientras el granuja retrocedía sin volver la espalda al riesgo, guardando una distancia de pocas varas entre él y su adversario y como quien busca el momento y la posición precisa para jugar el todo por el todo.
De pronto el muchacho alzó el brazo a la altura de la cabeza, el hombre del poncho dio una vuelta como peonza y cayó para no levantarse más.
David había descalabrado a Goliath.
—177→