A flor de piel
Novela
Antonio de Hoyos y Vinent
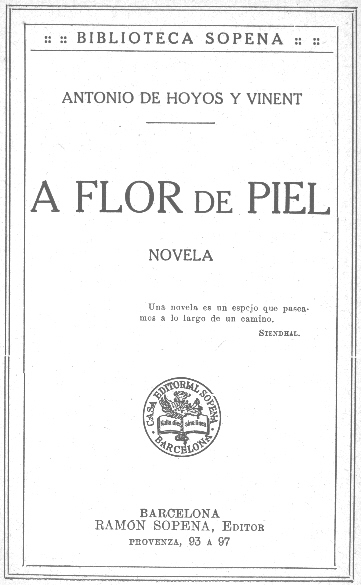

—9→
En la tarea que me he impuesto de dar, pese a lo anómalo y, materialmente, poco propicio de las circunstancias, una colección de autores españoles clásicos y contemporáneos, no podrá faltar en la BIBLIOTECA SOPENA Antonio de Hoyos y Vinent, uno de los ingenios más peregrinos de la literatura actual, que, une a la rara percepción del misterioso ritmo de ocultas fuerzas, un estilo, donde, junto a violencias extraordinarias, fulguran magnificencias de orfebrerías orientales.
Rara vez un gran escritor se ha ido revelando poco a poco; por regla general ha surgido de súbito y su obra ha hecho volver a él todas las miradas. La aparición de Antonio de Hoyos y Vinent en el palenque literario con su novela Cuestión de Ambiente, fue un escándalo, literaria y socialmente. El autor, entonces un chiquillo de diez y siete años, no se limitaba a escribir una novela, un tanto escabrosa, sino que, lanza en ristre, arremetía contra la buena sociedad a que por su nacimiento y hábitos pertenecía, y así se daba el caso de que el aristócrata linajudo que recibía reyes en sus palacios de Madrid y de Viena, cuando su padre era embajador —10→ en la orgullosa Corte de Austria, flagelase sin piedad los vicios y ridiculeces de su clase. Pero no era esto solo lo que había en la novela; había algo mucho más difícil de encontrar, algo de eso que es el fuego que anima la obra de arte; había un poco de genio.
La segunda novela, Mors in vita, que pronto ofrecerá la BIBLIOTECA SOPENA a sus lectores, es un libro lleno de fervor romántico y de apasionada rebeldía, donde campea ya esa extraordinaria amenidad que hace a los amantes de las letras buscar afanosamente las obras de Hoyos y Vinent.
Hemos elegido, sin embargo, entre todos los libros de este autor, tan vario, complejo, multiforme y camaleóntico, la novela A FLOR DE PIEL, porque es una obra que, además del interés apasionante que nos lleva a leerla de un tirón, a pesar de sus grandes dimensiones, representa, en la labor total de Antonio de Hoyos, la transición. En ella aun existe el elemento genuinamente aristocrático; es una novela mundana como las del Padre Luis Coloma (aunque con mucha más profundidad que las del célebre jesuita), pero al mismo tiempo se abren de vez en cuando ventanas sobre obscuros abismos en cuyo fondo se mueven larvas informes, y, aun, en un relámpago lívido, creemos entrever la araña peluda de la lujuria que tiende sus patas para aprisionarnos.
A FLOR DE PIEL es una novela admirable, de fuerza, de gracia, de intensidad y vida; es una gran novela. Hay mucho chic, mucho movimiento, una vida luminosa y brillante, pero bajo ella mucho cieno, muchas lágrimas y muchas miserias, y así al final, aunque Lina y Willy, entre el rumor de los valses de moda y la canción del mar, olviden, nosotros no podemos olvidar...
..........................................
—11→¿Y la amenidad? Pocos, muy pocos autores podrán competir con Antonio de Hoyos y Vinent en ser amenos, en aprisionar desde la primera página el interés del lector que sigue afanoso las peripecias del drama y no puede dejar el libro hasta el final.
Otras obras vendrán después del mismo autor que darán a nuestros fieles la medida de este raro escritor que, junto al convencional veneno de las decadencias, hace dar fruto al árbol de la vida.
EL EDITOR.
—13→
CHARLES BAUDELAIRE
—15→
Hay un trágico cotidiano que es mucho más real, mucho más profundo y mucho más conforme con nuestro ser verdadero que el trágico de las grandes aventuras. |
| MAETERLINCK. | ||
|
...Y Lucerito Soler, grácil y vibradora, se marcó un tango con toda la sal de la tierra de María Santísima y toda la voluptuosa, languidez de las danzas moras, haciendo destacarse lujuriantes las divinas formas de su cuerpo bajo el vergel florido de un mantón de Manila de largos flecos. —16→ Un brazo en alto, sosteniendo sobre los bandós de pelo negro, brillante y azulado, que recortaban la pura frente de helénico entrecejo, el redondo sombrero de color tabaco, y el otro un poco echado hacia atrás, dibujando armoniosa curva que remataba castañeteante la fina mano de corte aristocrático, mareaba con los piececitos de niña los compases del baile, mientras sus ojos, inmensos, misteriosos, nostálgicos, indefinibles, languidecían henchidos de picardías y deseos, y sus dientes, blancos y menudos, mordían ansiosamente la fruta prohibida de sus labios rojos, en vago prometer de voluptuosidades.
Hallábase el teatrucho aquella noche casi vacío. En la pequeña sala, pintada de verde claro y alumbrada por algunos brazos de bronce dorado, con tulipas de luz eléctrica, el director de orquesta, un anciano de plateada trova, luenga barba nevada y enorme nariz roja de alcoholizado, que evocaba en su apostura los retratos de los grandes genios musicales fotografiados en las fototipias de las cajas de cerillas, llevaba con la venerable cabeza el compás de la canallesca musiquilla, mientras sus torpes dedos corrían el teclado del destemplado piano; de los violines, el uno, adolescente, pálido, de rostro alargado, raído traje, corbata a la diabla y largas guedejas rojizas -hacía pensar en esas figuras semidolorosas, semigrotescas, que entrevemos al recorrer las páginas de un álbum de Gavarny -tocaba con aire ora arrobado, ora ensoñador; y el otro, un vulgar padre de familia, exornada la cara de dorados lentes y espesa pelambrera peinada en cepillo, arrancaba de mala gana desgarradas notas a su violín, ansioso de que llegase la hora de marchar, y maldiciendo de aquel público que hacía repetir una y otra, vez los mismos —17→ aires. En las primeras filas de butacas, unos cuantos viejos verdes y algunos niños calaveras pateaban, coreaban, aplaudían y gritaban obscenidades; dos o tres paletos permanecían embobados ante las artistas.
-Maño, ¡qué pantorrillas! ¡Si lo supiese la parienta!
Y allá, al final del patio, enamorada pareja -barbudo el galán, frágil la niña- departían tiernamente. Arriba, en el gallinero, hacinábanse algunos chulos -pianistas, vividores, maletas y follones-, que recordaban extrañamente los príncipes velazqueños, con soldados y prostitutas.
En un proscenio, el excelentísimo señor don Pomponio Augusto Gómez; el «Héroe de la Pampa» se inclinaba sobre el barandal en contemplación de aquellas curvas, amenazando con estrellar la cabeza ilustre, nimbada por la gloria, respetada por las balas, donde tantos admirables planes guerreros se habían incubado, contra los vulgares tablones del salón-concert.
Tenía el general, con aquel rostro (tan moreno de color que le hacía parecer mulato) en que brillaban torvos los negros ojos, cobijados por enormes cejas, y en que la nariz de presa se inclinaba buscando por encima de los enhiestos mostachos los gruesos labios, y aquella estatura, que el ademán de noble fiereza agigantaba, el aspecto heroico de un bandolero italiano del siglo XVII, o de un guerrillero español de la epopeya de la Independencia. Su historia debió de ser aventurera y romancesca, y fue una de tantas borrosas historias como circulan por cuenta de los personajes sudamericanos. De origen desconocido, apareció, primero, como modesto industrial; después, acaparando todas las acciones (las malas, según María Montaraz) de varias —18→ Compañías de seguros sobre vidas y capitales, Compañías que dieron al traste con no pocas existencias y fortunas; prófugo después de declararse en quiebra, se alzó un buen día con la presidencia de la República después de la acción del fuerte de San José, en que, al frente de un pelotón de cincuenta jinetes, tomó el famoso reducto que se tenía por inexpugnable, y que defendían veinte cañones y dos mil quinientos hombres, según él, pues malas lenguas (Tinita Franqueza y la Pancorbo) afirmaban saber de buena tinta que los cañones no disparaban y que los hombres eran veinticinco, contando nueve, enfermos y once borrachos. Ahora viajaba por Europa en estudio de costumbres, que con trascendentales reformas deseaba implantar en su país, y el marqués de San Balandrán -embustero y lioso, que, cosa rara, sabía sacar partido de su vanidad en provecho propio-, siempre esclavo del protocolo, le servía de cicerone y sujetaba en aquel momento por los faldones del frac. El guerrero volviose, brillantes los ojos y congestionado el rostro:
-Es curioso... curioso... típico -y se frotó las manos satisfecho.
San Balandrán, gran amante, como buen español, de las tradiciones castizas -¡le importaban un bledo las tales tradiciones, pero posaba de serio y de castizo!-, habló de nuestros bailes.
-¡Oh el tango! ¡hermosa danza! ¡Lástima grande que lo hayan adulterado bailándolo mujerzuelas! ¡Y para qué público! ¡Había que ver qué publiquito!... Soez...
Bien lo sabía el general: era aquél achaque de los pueblos de raza latina.
-La sangre, querido marqués, la sangre.
Y satisfecho de su profundo sentenciar, hizo un —19→ gesto de suficiencia, y volviose para seguir contemplando a la bailaora.
Mientras una sonrisa concupiscente profanaba la noble majestad del rostro heroico, el marqués seguía lamentándose con homéricos acentos de la dolorosa decadencia habida en las danzas clásicas españolas. ¡Oh! los peregrinos bailes que tenían algo de las vetustas danzas sagradas, y algo de las lánguidas danzas moras. No conocía el general la de los Seises de la catedral de Sevilla. -La tradición...- Y el marqués seguía, seguía disertando latamente sobre el acabamiento de las verdaderas costumbres nacionales, sin que el héroe, a caza de algún encanto entrevisto en los rápidos movimientos del baile, prestase atención a sus palabras.
-Es doloroso -jeremiaba el marqués-, bailes tan artísticos caídos tan bajo.
-Un dolor, mi amigo -asintió el general-. Porque la tal Lucerito ¡será una pieza...!
¡Una bribona de la peor especie! Se contaban de ella verdaderos horrores: se decía que mató a otra mujer por celos. ¡Una hembra bravía! Y eso que apenas si cumplirá los veintiún años.
Los ojos del general brillaron, mientras sus manos hacían un gesto de trágico espanto y sus labios formulaban trémulos:
-¿Veintiún años? ¡Qué horror! -y luego, distraídamente, como quien no quiere la cosa-: ¿Y dónde vive esa desdichada?
¡Pch! San Balandrán no la trataba; pero, si el general tenía empeño en conocerla, Julito Calabrés podía presentarle.
¿Empeño? ¡Ninguno! Curiosidad, mera curiosidad... Como había venido a estudiar costumbres...
-Claro está. ¡Naturalísimo!
—20→Frente por frente, en una platea, se desbordaba procaz la cocotesca elegancia de «aquellas locas». En primer término, María Montaraz, vistiendo roja falda, blusa blanca con almidonado cuello y sangriento corbatín torero, coronados los rizos, negros como el azabache, por ladeado sombrerillo del mismo color que la corbata, adornado con enorme pluma, se abanicaba escandalosamente con el «perico» de taurómaco país, y flechaba con sus ojos de sacerdotisa de Osiris al Niño de las Verónicas, que tres filas más atrás lucía su empaque torero. Junto a María, inquietante en aquella su belleza de ocaso, la princesa Wladimirosky, de paso en Madrid, lucía la artificiosa blancura de su escote ubérrimo entre los terciopelos de un traje verde obscuro, ostentaba sobre sus cabellos de color de lino pequeño birrete negro adornado con dos plumas esmeraldinas que le caían hasta media espalda, y entusiasmada aplaudía las españolas danzas. Detrás de la Montaraz, y un poco al abrigo de las miradas insolentes del público, Lina Monreal, envuelta en gasas de un tono bleu Sèvres, al pecho enorme ramo de rosas rojas de Bengala, entre los rubios cabellos rosas y plumas a modo de lambalesco tocado, miraba con frecuencia al fondo del palco, donde se adivinaba fina silueta donjuanesca.
Había envejecido mucho Lina Monreal desde aquel glorioso triunfo que le costara la vida a Adolfo Luna. Junto a la jocunda cara de la alocada morena, resaltaba más la tristeza do sus ojos verdes, donde el sufrimiento esparciera una sombra melancólica. En su frente, antes tersa como hojas de magnolia, el beso trágico del sufrimiento que floreciera en el declinar de su vida, había impreso un pliegue doliente. Su rostro se crispaba en gesto sobresaltado, casi ansioso, y sus movimientos, antaño —21→ gatunos, plenos de sutil gracia, eran ahora lentos, con un no sé qué de dejadez que impresionaba.
El telón acababa de alzarse nuevamente, y en el centro del reducido escenario, alumbrado por algunas luces rojas y verdes, reapareció Lucerito Soler. Falda sedeña de color musgo, mediana cola, y anchos volantes, descendía de su cintura grácil; un mantón verde también, donde florecían enormes rosas amarillas, de calentura, ceñía, el cuerpo andrógino, casi impúber, dibujando las suaves curvas de los senos y las más opulentas de las caderas. No podía decirse si era bella; era inquietante, perversa; turbadora en la alegría de su gracia gitana; reveladora en la divina languidez de su melancolía moruna. Tenía terso el pecho de niña o de adolescente, marcándose apenas el nevado montículo de las sagradas colinas; el cuello no muy largo, fino, lechoso, filigranado de venas azules, se erguía sosteniendo ladeada la bella cabeza. La frente clásica, tal ateniense estatua de Minerva; el pelo negro, de un negro azulado como las alas del cuervo, encrespado, formaba cortos rizos en torno a la cabeza. Sus ojos eran bellos y eran trágicos; ojos de misterio, ojos de lujuria, ojos de dolor. No eran negros como la noche, ni celestes como el ensueño; eran sombríos y brillantes. Guardados en el cofrecillo de alabastro de sus párpados que las pestañas de seda cerraban, cobijadas por el arco armonioso de la ceja, tenían fulgores de negra luz. Hacían pensar a veces en las carceleras, en las soleares, en los cantares serranos donde se llora a la madre muerta y al amor que pasa, donde se canta el azulado flamear de las navajas y las rejas carcelarias, a las calladas ternuras y a los amores trágicos en que la sangre corre mezclada con los vinos de oro, y otras evocaban los —22→ fieros ojos de las heroínas bíblicas, los fieros ojos de Judith. matadora. Y desgarrando la palidez marmórea del rostro, se abría, tal sangrienta herida, la boca, de finos labios bermejos.
La orquesta preludiaba las notas de la Farruca, y había en el aire como una evocación de guzlas morunas tañendo en Alhambras filigranadas como encajes, añorar de canciones entonadas por el agua al caer en los tazones de mármol del patio de los Leones, nostalgias del cielo de Damasco y de los cármenes de Granada. Tenía aquella música voluptuosidades y misterios: primero notas temblorosas, como despertar de sensualidades; después más intensas, sostenidas en trémolos interminables, como palpitaciones de contenida pasión; luego violentas, brutales, agudas, vibradoras, tempestades de lujuria demoníaca, para concluir en una nota temblorosa, interminable, cansada, gemidora.
Lucerito, de pie en el centro del escenario, ligeramente ondulado el cuerpo, un brazo en alto, a la par del pecho el otro, danzaba lentamente, moviendo el cuerpo con ritmo ofidiano, entornados los ojos y entreabiertos los labios por leve jadear. Danzaba despacio, con espasmos interminables de cansada lujuria; después más deprisa, sacudida por un vendaval de pasión, retorciéndose, descoyuntándose, flageladora la cabellera de enroscadas sierpes, en blanco los ojos y crispada la boca en un gesto casi doloroso; y de pronto, como poseída de un vértigo de locura, saltaba prodigiosamente, iba y venía en giros rapidísimos, caía y tornaba a levantarse, desbaratándose, en el claroscuro rembrantesco de la luz roja y verde, las líneas divinas de su cuerpo, para volver presto a unirse con apariencias monstruosas de goyesco capricho. Y al fin, en un desesperado chirriar de los —23→ violines, caía de rodillas para seguir retorciéndose, presa de diabólico maleficio, hasta quedar inerte en supremo desfallecer.
La silueta del que en el fondo del palco yacía aburrido, fumando cigarrillo sobre cigarrillo, se había ido incorporando. Ahora Willy Martínez miraba interesado, y en su enfermiza imaginación desnudaba a aquella mujer. El escultor dejaba paso al hombre, y éste se recreaba, en imaginar la leve gracia del cuerpo casi infantil. Sin querer había mirado dos o tres veces a Lina, y comparaba aquella pubertad semejante a espléndido amanecer de los trópicos con la cansada belleza de otoñal crepúsculo veneciano de la Monreal. E hizo un parangón entre los ojos que tenían el fulgor de los brillantes negros con las pálidas esmeraldas que tantas veces viera veladas de lágrimas, y la sangrienta herida de la boca con las pálidas rosas que florecían en los marchitos labios de su amiga. Y pensó en las pasiones fuertes que consumen con su llama todas las demás pasiones, como el incendio de un bosque anula fundiendo en sí pastoriles hogueras, y en aquellas otras pobres pasiones que tenían la vergonzosa tristeza de un Calvario. Y Willy, egoísta como todos los que se sienten muy amados, pensó en la molestia de ayudar a soportar la cruz a quien por él la llevaba, y ansió vivir y ser dichoso, pensando con brutal egoísmo: «Antes estoy yo que ella».
Los ojos tristes se posaban en él interrogantes con inquieta sorpresa. Al fin, Lina, no pudiendo contenerse más, fue hacia donde él estaba. Apoyó la rodilla en el diván y la mano en su hombro.
-¿Qué te pasa?
-Nada.
-¿Te aburres?
—24→-¡Pch!
Callaron. Ella cubría la vista del escenario y le miraba ansiosa. El se inclinó para seguir contemplando a la gitana que en el tablado ritmaba sensualidades.
-Willy...
-¿Qué quieres?
La voz del galán tenía dejos de impaciencia. La pobre mujer, con esa clarividencia de los que aman mucho, notolo, y sus ojos tornáronse más tristes.
-Siento que hayamos venido -dijo-. Si hubiese sabido que ibas a aburrirte... Pero, por obsequiar a Edda.
-Ahora no me aburro. Déjame ver.
Con la garganta seca preguntó la dama:
-¿Te gusta la Soler?
Y aunque quería aparentar alegre ironía, la voz sonaba, con extraño timbre metálico.
Hizo él un gesto de impaciencia.
-¡Qué me va a gustar!... Baila. bien... Déjame ver.
-¡Hijo, que aproveche! -la voz de la dama era desgarrada, llena de despecho; pero no se movió.
El calló, deseando acabar la cuestión, y siguió mirando.
Lina rompió el silencio:
-¿Ves? ¿Lo ves como no se puede ir contigo a ninguna parte?
Willy clamó, impaciente:
-Contigo es con quien no se puede ir ni a la esquina, ¿oyes?, ¡ni a la esquina! Lo único que nos faltaba, un escandalito delante de ese demonio de extranjera. ¡Si acabaremos por no poder estar con nadie! Tendremos que pasar todo el día solos, como los amantes de Teruel, tonta ella, y tonto él.
—25→-¡Ojalá! -y aquella palabra, que apenas formularon sus labios, cobraba en los de aquella mujer no sé qué grandeza, como ráfaga de un gran misterio de dolor que rompía la corteza de su frívolo vivir.
Cada vez más irritado, prosiguió:
-Pues, ¿para qué me has traído aquí? Será para lucirme como a un faldero, o para estar mirándote toda la noche como a retablo gótico.
-¿Y por qué no?
Y había lágrimas en su voz y en sus ojos.
-Vamos, déjame en paz o me voy.
Un «canalla» desfloró apenas sus labios; luego murmuró, doliente:
-¡Qué felices son las mujeres honradas!
María Montaraz se daba a todos los demonios (ninguno la quería). ¡Aquella Lina estaba desatinada! Iba a llegar día en que no se podría ir en su compañía. Cuidado, que ella -María- no era estrecha, de manga (¡qué había de ser!); pero aquellas escenas eran tan desagradables, de un mal gusto... Y más, delante de gente extraña... ¿Qué pensaría la princesa? (que, dicho sea entre paréntesis, la tal princesa era una cualquier cosa). Y se volvió a ella para explicar la conducta un poco extraña de su amiga; pero, ¿cómo? Si la decía que Lina y Willy vivían englobaos, no la iba a entender. Buscó mentalmente en su diccionario... Si la decía que eran amoureux mentía a sabiendas... Un menage... ¡Justamente! ¡al pelo! un menage. Y comenzó a explicárselo con todos sus pelos y señales. Ya podía comprender, ponerse en su caso. (¡Se habría puesto tantas veces, que una más...!)
Sí, sí. La princesa lo comprendía todo (según la Pancorbo, a fuerza de estudiarlo). Ella no se asustaba (estaba curada de sustos). En aquellas —26→ cosas... María volvió por los fueros de aquellas cosas.
-No, si se suelen llevar muy bien; pero hoy...
Y, nerviosa, dejó escapar el abanico que aleteaba entre sus dedos, y que, chocando primero contra los forjados hierros del barandal, fue a estrellarse contra el entarimado del suelo, moviendo gran estrépito. Al verlo caer, lanzó débil grito acompañado de un gesto de cómica consternación.
Una voz allá, en el gallinero, repitió el grito, y luego otra y otra. Un «no te asustes, prenda» fue acompañado de algunos ¡olés! La morena, se volvió a Julito Calabrés, que de pie en el palco exhibía su empaque lorrainesco, satisfecho de verse objeto de la pública expectación.
-Se están pitorreando de nosotros -dijo.
-Si eres atroz... Estoy azorado.
Y se volvía a todas partes, sonriendo satisfecho, buscando alguien conocido que contase al día siguiente la aventura de «aquellas locas», incluyéndole a él como principal actor.
En butacas estaba Rosendo Calvet -chismoso como una portera- con aquella toilette de pretenciosa cursilería, que pregonaba a la legua el quiero y no puedo, y aquél sería su Homero...
Mientras, el escándalo iba en crescendo. Los gritos, las risas, los aplausos aumentaban por momentos. El general habíase salido del palco. Él, como guerrero invicto y caballero ilustre, no podía ver afrentar a damas en su presencia, y por eso... al comenzar un peligro, se ausentaba discretamente. María se puso en pie, aproximándose a Lina.
-Hija, ¿qué pasa? -preguntó ésta-. ¿La degollación de los Santos Inocentes?
-De los santos indecentes, querrás decir.
Y rió alocadamente.
La Wladimirosky estaba encantada. ¡Oh, qué —27→ cosa tan española! ¡Qué bello país galante! Porque aquella dama no comprendía más que una España de pandereta, la España de navaja y alamares que amaron Dumas y Gautier. Era una extravagante por carácter y por pose. Polaca, casada con un gran señor ruso, sintiose arrebatada por las evangélicas doctrinas de Tolstoi, y tan honda compasión sintió por los siervos, y tales fueron sus aproximaciones a ellos, que su marido, que aun conservaba algo de la brutalidad de sus antepasados, quiso que con sus esclavos compartiera, el knut, de que (y -habla la Pancorbo- no era cosa de dudarlo, cuando tantos amigos afirmaban haberlas visto) aun conservaba en su cuerpo las señales. Divorciada después de esta aventura, y errante por Europa, la vida fue para ella, perpetuo correr de sensacionales lances. Conspiradora en Polonia, apóstol del feminismo en Norte-América, sportwoman en Inglaterra, 'dilettanti en Italia, había viajado por Andalucía, acariciando la secreta esperanza de hacerse amar de un toreador y secuestrar por un facineroso con patillas de boca de hacha, calañés y polainas.
El vocerío amainaba; pero Lina, impaciente, más por los celos que por temor al escándalo, se quería ir.
-Esto se acabó. ¿Vamos?
Y se puso en pie.
María se acercó al barandal, y miró a su pobre abanico caído.
-Julito, mi vida, ¿sabes lo que debías de hacer? Bajar por mi abanico.
-Estás fresca. Jamais de la vie!
-¡Qué amable!
Y fijó sus ojos, llenos de pena, en el abanico, y luego en el Niño de las Verónicas. Este se alzó de —28→ su asiento, y lento, con andares toreros, se aproximó al palco, recogió del suelo el «perico» y se lo tendió a la dama, llevándose la mano al sombrero. Ella rió, flechando en él los ojos, que quiso hacer matadores (y no fueron más que banderilleros); después murmuró:
-¡Al pelo!... Gracias.
En el teatro resonó una salva de aplausos.
..........................................
Bajo los focos de luz eléctrica, mezclados los negros gabanes de los caballeros con los llamativos abrigos de las damas, formaban grupo, bulliciosos y parleros, junto al Panhard de Lina, que trepidaba de impaciencia.
Algunos golfos comentadores les contemplaban con impertinente curiosidad; a unos cuantos pasos de ellos, el Niño de las Verónicas ponía varas a María Montaraz, que reía escandalosamente y se timaba con una desvergüenza admirable. Entre las risas en sordina, vibraban como notas agudas el hablar exótico de la Wladimirosky, que arrastraba las erres y se comía las jotas, y las notas agudas, ceceantes, de María. La morena les embromaba con sus proyectos para aquella noche, y las palabras, llenas de frívola banalidad, se clavaban en el corazón de Lina, que disimulaba, fingiendo regocijo.
¡Ay, general! -chillaba la Montaraz-. ¡Dios sabe dónde irán ustedes ahora!
-A la cama.
-Detalles no, ¡por Dios!
Y fingió pudoroso espanto. Luego, volviéndose a Julito:
-Hijo, no sé cómo os gusta iros con esas prójimas. ¡Tan brutas!
—29→El caballero murmuró algo que sonó a la dama, como rivalidades del oficio o competencias.
-No, si es un pendón. No compares, haz el favor. A mí todavía no me han sacado en ninguna procesión.
-¡Qué injusticia! ¡Estás postergada!
-¡Guasón!
-¡No te apures, que ya te llegará el turno!
-¡Magras!
Mientras, Lina hablaba acaloradamente con Willy.
-¿Vienes en el auto?
-¿No ves que no cabemos?
-Como caber...
El hizo un gesto de impaciencia.
-Como no me siente encima de la Wladimirosky...
Ella preguntó con voz que, pese a sus esfuerzos por parecer natural, denunciaba su inquietud:
-¿Te vas a tu casa?
-Sí.
Fue un «sí» largo, nervioso, aburrido.
-¿Vendrás a almorzar mañana?
-Iré.
-No me des mico.
El galán se impacientaba.
-No, no. Iré, sin falta.
Subieron al automóvil. Sonaban las voces de los caballeros, protestando débilmente, y las risas locas de las damas, en banvillesca algarabía. De pronto, una nota más hueca, más sonora, rasgó el melódico concierto. ¡Bah!, nada. A Lina, que se le habría desgarrado la risa. María la miró. Las tristezas que vivían en el fondo de su corazón se asomaban a las ventanas de sus ojos, y perlaban una lágrima en el borde de las pestañas de oro.
—31→
|
| ALBERT SAMAIN. | ||
-¿Entramos, sí o no?
El automóvil había descendido rápido, y después de penetrar en la puerta del Sol, girado y desaparecido a su vista, cuando Julito formuló su pregunta encarándose con el general. Iba éste, propicio siempre a cuanto significaba estudio, a contestar afirmativamente, cuando el marqués intervino atajándole la palabra:
-Ustedes harán lo que quieran; en cuanto a mí, tengo que madrugar para asuntos del Ministerio, y no puedo acostarme a las mil.
-Yo también debía madrugar -afirmó Julito, por no parecer menos, llevado de aquel loco prurito que le hacía desear ser en los bautizos el recién nacido, en las bodas el novio y en los entierros el muerto-; pero no puedo, no tengo naturaleza para ello.
-A mí me espanta madrugar -y hablaba Willy con aquella su voz sonora, un poco hueca-. Ya ven ustedes si deseo adelgazar: pues, para, conseguirlo haría todo, todo menos gimnasia, madrugar o ser persona respetable.
Rieron Julito y el general la patochada, y el —32→ marqués se encogió de hombros con la misma sonrisa de benévolo desdén con que podría hacerlo ante la salida de tono de un niño precoz. Señor, ¡qué necesidad había de hacer gala de un cinismo en que él, el marqués de San Balandrán, no creía! Y recordó aquella máxima que estampara en un momento de espontaneidad en su libro de memorias: «los seres que dicen carecer de ese enojoso apéndice llamado honor, pueden dividirse en dos grupos: seres que dicen no tenerlo, pero que en realidad lo tienen, y seres que, careciendo de él, pretenden poseerlo: de los primeros son todos los inconvenientes sin ninguna de las ventajas; de los segundos, todas las ventajas sin ninguno de los inconvenientes»; máxima que tanto le ayudara a medrar en la vida, bajo aquella noble capa de religiosidad que no tenía, de moralidad a la que miraba con desdén, y de recta honradez que no sentía, capa en la que supo envolverse con la noble majestad de un calatravo y que siendo para todos, como era, transparente, todos en ella aparentaban creer, como los cortesanos de aquel cuento de Anderson, que aplaudían la magnificencia del regio traje cuando el rey iba desnudo.
Julito insistió:
-¿Vamos adentro?
Willy vacilaba; el deseo de conocer a aquella mujer que desde el tablado le impresionara luchaba en él con la perspectiva, de una cuestión con Lina, pues que ésta ignorase la aventura siendo Julito de la partida era punto menos que imposible, pues pedir secreto al chismoso era pedir peras al olmo; hizo al fin un gesto de desdén.
-Es una lata: yo no entro.
El elegante, seguro de pinchar en firme, murmuró:
—33→-Si es por Lina...
-¿Por Lina?... Vamos allá.
E irritado, penetró en el portal.
¡Era mucho cuento! Se habían llegado a creer que él era un monote de aquella dichosa Lina. ¡Estaba divertida! Ya no podía más. Hasta la punta de los pelos. Llamó.
-¿Venís?
El héroe se despidió del marqués; él entraba. Curiosidad, mera curiosidad... y con Julito fueron a reunirse a Willy.
Un golfo empujó a otro con el codo:
-¡Ninchi, cómo la va a correr el abuelo!
Y una mujer no muy vieja, pero sí muy envejecida, que arrebujada en raidísimo mantón, tocada la cabeza de mugriento pañuelo de percal que dejaba escapar lacios mechones de su pelo rubio, cenizoso, y llevando de una mano mocoso rapaz, imploraba un bien de caridad, comenzó a plañir:
-¡Bribonas! ¡bribonazas! ¡Puás! Allá adentro dándole regalo al cuerpo, y ella, una madre de familia... ¡Lástima de jarabe de fresno donde yo me sé!...
Los golfos rieron burlones.
-Vamos, señá Nicasia, entre a ver si la convidan.
-¡Granujas, más que granujas! ¡hijos de mala madre! ¡golfos! ¡si os cojo!
Y amenazadora corrió tras ellos calle arriba, arrastrando en pos de sí al crío, que lloraba, apretándose rabiosamente los ojos con el puño libre.
Una vieja menudita, cubierta de pies a cabeza por un manto color ala de mosca, la detuvo.
-Déjeles, señora, déjeles, que no es a bien que una persona decente alterne.
—34→-¡Válame Dios, señora, válame Dios, que una se vea así!
Y volviéndose hacia el teatro fulminó con el brazo en alto, tremolando el cerrado puño con ademán apocalíptico, agoreras palabras preñadas de anatemas:
-¡Comidas de sarna sus veáis, grandísimas tales! y vosotros así lloréis más lagrimas que aguas tiene la mar.
Y lentas se alejaron, renqueando la vieja, maldiciendo la joven, seguidas del niño, que berreaba sin tregua.
Un can famélico les aulló al pasar.
..........................................
-Esa mujer es un peligro para ti, créeme.
-Y Julito, apoyado en el brazo de su amigo, le hablaba casi al oído, mientras el general se atusaba los mostachos, soñando tal vez con guardar prisionera entre sus guías alguna prójima.
-No es capaz de querer -siguió el elegante-, y tiene algo en sí que atrae, que fascina. Creo que no ha querido nunca, y para una vez que dicen que quiso le costó la vida al interesado. Además, ha rodado mucho. Si fueses sólo un snob, pase; pero tú eres un detraqué, y es peligroso. Ten cuidado: es un instrumento de placer que puede matar: éter, atchis o morfina.
Willy sonrió entre serio y burlón.
-¿Lorrain?
-No te rías. A la española: luz en los ojos, miel en los labios, fuego en las venas; basta.
Habían llegado a la puerta del cafetín, bautizado con el pomposo nombre de foyer de artistas; Willy, por toda respuesta, empujó la vidriera. Densa humareda llenaba el local, ni amplio ni alto de techo. Emanaciones de tabaco, de bebidas, de perfumes —35→ baratos y de cuerpos sudorosos hacían la atmósfera irrespirable. Decoraban las paredes pésimas pinturas representando diversos pasos de bailes inverosímiles y algunos cuadros dorados conteniendo postales con el retrato de artistas célebres en los tablados de los cafés conciertos; divanes de terciopelo verde bastante sucios rodeaban el salón. En un ángulo, un caballero viejo, reclinada la cabeza en el respaldo del sofá, fumaba, entornados los ojos, sin prestar sino vaga atención a una mujer pequeñita y morena que, conservando aún el traje de escena, bajo el abrigo color de ratón, le hablaba, apoyados los codos en el mármol de la mesa y el rostro en las palmas de las manos, interrumpiéndose de vez en cuando para toser con tos seca y desgarrada. Más allá unos cuantos jóvenes de bohemio atavío discutían de pintura bebiendo cerveza. Bulliciosos, se agrupaban en torno a dos veladores cuatro o cinco cadetes y otros tantos mozos imberbes que reían y gritaban en compañía de algunas prójimas cosmopolitas -Margaritas de Tolón, Lucrecias napolitanas-, y por fin, casi junto a la puerta del escenario, Lucerito Soler, una dama de venerable aspecto que vestía negro traje y peinaba en cocas los argentados cabellos, la Gioconda y el Niño de las Verónicas departían amigablemente.
Cruzó Julito la sala con amanerados andares, sin hacer caso de algunas risas que el exagerado entallado de su gabán levantó en el grupo de los bullangueros, y seguido de sus amigos llegose a la peña, saludó con un «¡hola, barbianas!», y procedió a las presentaciones, pomposamente, con ademanes afectados de corrección exquisita.
-Lucerito Soler, reina sin trono; su imperio es —36→ uno de esos imperios del Sol, fabulosos y magníficos; un imperio de ensueño.
-Pero, ¡qué cosas tienes, guasón!
Y rieron locas. Julito prosiguió, señalando a la vieja:
-Doña Trotaconventos, noble dueña. Fue compañera del buscón Pablillos en sus andanzas cortesanas; fabricadora de untos para reedificar doncellas.
-¡Jesús! ¡Jesús! ¡Qué cosas tiene este don Julio de mis pecados!
Y la interesada (¡y tan interesada!) mostró en sonrisa servil la dentadura, que negra mella mancillaba con algo de innoble, inspirador de aversión.
.Julito siguió, cogiendo por la barbilla a la otra pájara:
-Mi Gioconda. Fíjate en el enigma de esos ojos
Tout chargés de mystère.
El introductor gustaba de epatar con raros nombres, citas extrañas y peregrinas sentencias que fluían brillantes de sus labios como chispas de una rueda pirotécnica en un festival de fuegos de artificio. Sin embargo, en esta ocasión decía bien. La criatura que ofrecía a Willy bajo el peregrino nombre de la Gioconda era una mujer fina, con el pelo partido en crenchas iguales aureolando el rostro donde los finos labios de carmín, y los ojos grises punteados de verde, parecían callar un enigma.
-Pero -prosiguió Julito-, aquí donde la ves, el encanto exige que permanezca muda, inmóvil; porque si habla, si ríe, queda roto, y mi Gioconda se convierte en hermosa verdulera deliciosa de ordinariez -y acariciándole la barbilla amicalmente-: —37→ ¿Verdad que has nacido para pintura o estatua, mi chula?
-¡Pa poste!
-No; para estatua. Para dormir en las salas de un museo.
-¡Quita de ahí, esaborío!
Y, al reír, el enigma quedaba roto: los ojos brillaban alegres y los labios se abrían mostrando el triunfo de una dentadura plebeya.
Llegó su turno al torero, tipo aflamencado, de fino perfil, vivos ojos y chulesco atavío. El elegante, apoyando familiarmente la mano en su hombro, hizo las presentaciones:
-Mi amigo Esteban, el Niño de las Verónicas, émulo de Costillares; Willy Martínez, escultor -y con fina ironía-: los dos artistas.
Sintió nerviosa repugnancia de ofrecer su mano al torero; pero ante la que éste le ofrecía abierta, no quedole otro remedio que estrecharla fuertemente bajo la mirada burlona de su amigo.
-Tanto gusto.
-Servidor.
Se sentaron todos. Willy junto a la gitana, en sitio que amable le hiciera doña Trotaconventos, recogiendo los nobles pliegues de su falda brochada, los otros a la buena de Dios. Charlaron. El general se comía con los ojos a una jamona que, dejando admirar bajo el traje de mora que lucía morbideces apetitosas, acababa de entrar; la zurcidora de gustos asentía bondadosa a todo; el Niño de las Verónicas, con reserva espartana, contentábase con monosilabear de vez en cuando; Willy contemplaba codicioso el nevado cuello de la Soler, y la Gioconda hacía con Julito el gasto de la conversación. Habíase encarado Calabrés con el torero:
-¿Qué tal ese flirt con mi amiga?
—38→Él se encogió de hombros, echándose con un golpecito del índice sobre el ala redonda de su sombrero éste hacia la nuca, mientras la colilla que conservaba en la comisura de los labios cambiaba de sitio; la rubia saltó agresiva:
-¿Sabes lo que te digo? ¡Que la tal amiga no tiene ni pizca de vergüenza!
-¡Noticia fresca!
-¡Ni pizca! ¡Ni tú tampoco!
-¿Y para qué quiero yo eso? Mira, ¿sabes lo que es la vergüenza? Una cosa que para nada sirve y para todo estorba.
-¡Desaprensivo! Tengo yo para daros lecciones con toda vuestra prosopopeya.
-¿Has puesto cátedra? El maestro Ciruela...
-¡Quita, de ahí! A que te señalo...
-¡Miau!
Reían todos. La rubia, escandalosamente, con desgaire; doña Trotaconventos, con reír discreto, como correspondía a tan alta señora; sólo en los ojos de Lucerito había vida; sólo en aquellos ojos de abismo había pasión, que dormía quieta, callada, impenetrable al mirar profano, como las aguas de un estanque antes que arrojemos la piedra en él, dispuestas a volver a cerrarse después de recibir el choque. Poco a poco Willy y la cantaora se habían ido alejando del conversar general y haciendo más íntimo su coloquio. Hablaban de amores, por ser éste terreno en que todos los humanos son viejos conocidos, y el escultor exponía su ideal de amor, aquella extraña teoría en que sus dejos de romántico se unían a las canallerías de vividor. Lucerito hablaba de su existencia azarosa, recordando hechos de ella. Había sido la suya, pese a su juventud, una vida de tristes abyecciones, aunque ennoblecida una vez por la pasión, alegrada muchas —39→ por aventuras llenas por la picaresca gracia que inspirara a la regocijada musa del buen Boccaccio. Penas y alegrías, miserias y goces habían pasado enlazados, sin darle tiempo a discernir dónde acababa el dolor y dónde empezaba el placer. Mientras hablaba, sus ojos brillaban vertiendo raudales de luz por el rostro, de movilidad extraordinaria, que reflejaba como admirable espejo las rápidas sensaciones que se sucedían en su alma inquieta. Y aquella boca de veintiún años que sabía del misterio de la vida fecundada por la pasión más que otras bocas caducas, tenía una crispación de sensualidad provocadora. Tales historias despertaban en el muchacho sensación de repugnancia que aumentaba su deseo, como si el pasado de aquella niña, que apenas entrada en la vida tenía ya pasado, le llevase a desear el gustar en sus labios de la bella fruta.
La voz gangosa, casi monjil, de la dueña, cortó su conversación.
-El señor nos va a acompañar, ¿verdad?
Todos se habían puesto de pie. El general discutía con la robusta odalisca algo indudablemente trascendental -¡cuestiones de estrategia!-, y la Gioconda pedía achares a su torero; los demás consumidores se habían ido ya, y los camareros comenzaban a amontonar las sillas sobre el mármol de los veladores; Lucerito se volvió a la vieja, y con naturalidad perfecta:
-Sí, viene con nosotros -dijo.
Sintió que se le chafaba, el ensueño en contacto con aquella realidad brutal; deseó ardientemente retardar la posesión, no ir aquella noche, y pretextó la hora. Con su amabilidad melosa, la vieja intervino conciliadora:
-Si no son más que las tres.
—40→Aun insistió:
-El sereno... puede chocarle.
-¡Bah! ¡Ni que fuera la hermana tornera! ¡Ya está acostumbrado!
Sintió el brutal cinismo de la frase como bofetada recibida en pleno rostro; pero las miradas de todos estaban fijas en él, y se sintió ridículo.
-Vamos -dijo.
Y sus manos, en el bolsillo del gabán, se crisparon de rabia.
Salieron a la calle. La noche era hermosa, noche del mes de septiembre madrileño; el cielo azul, profundo, tachonado de luceros. En lo alto colgaba la lámpara argentada de la luna, dejando caer su luz blanca en la calle, que tortuosa, en cuesta, con sus casas de desigual nivel, tenía, bañada en la plateada claror del satélite, el prestigio de una evocación medioeval. Un jorobado bufonesco y cínico, que dormitaba en el quicio de la puerta, se puso en pie, y vino a ofrecerles un décimo.
-¡Llévenmelo, palomas, que es el de la suerte!
Se separaron. Julito, el general, la Gioconda y su amante, en dirección a la Puerta del Sol; ellos, internándose por el dédalo de callejones del viejo Madrid, cuyo silencio sólo alteraba a aquellas horas el lento pasear de alguna vendedora de amor o tal o cual pareja de chulos trashumantes. Lucerito y Willy marchaban silenciosos; la algebrista de voluntades hablaba sin cesar de su mucha honradez y señorío.
...Porque ellas eran muy señoras, pero muy señoras. Su marido (¡de Dios gozara!) un perfecto caballero, y su sobrina, una artista... ¡Pues poco que se había opuesto la familia a que abrazara la carrera del teatro!... pero nada, la vocación. ¡En eso había salido a su madre, que era más terca que —41→ una mula, aunque sea mala comparación!... Y a ella que no la dijesen... Nada de tonteos... algún señor serio... ¡Las cosas, como Dios manda!
Y la charla fluía de sus labios, lenta, monótona, inacabable, como el zumbar de un insecto de mal agüero. Ellos no le escuchaban. Lucerito, de vez en cuando, fijaba, en él sus ojos, y la divina luz que emanaba de sus pupilas iluminaba el rostro peregrino. ¡De veras que le gustaba el señorito aquel, con sus grandes ojos grises, misteriosos como remansos de río, y su boca torturada de pasión! Era el primero que le impresionaba desde aquel hecho cruel que tronchó sus ilusiones en flor, y con ellas su vida. Y recordó la noche trágica, cuando en la estancia, sumida en semiobscuridad cómplice, viose con el rostro senil del sátiro junto a su rostro de diez y ocho abriles, que sólo los apasionados besos de Manoliyo habían desflorado, y ceñido su cuerpo virgen por los brazos, temblorosos de lujuria, del fauno. Y recordó cómo sus gritos se perdieron en el nocturno silencio que pesaba sobre la casa como losa de plomo, y recordó algo más cruel aún: la frase de su tía cuando, al entrar en la estancia después de cometido el crimen, la halló sollozante, acurrucada en un rincón, como bestia herida: «¡Bah! No llores. Más vale así. Tarde o temprano, había de ser...» Y recordó aún más: recordó a su gitano, su Manoliyo, aquel chulo de corazón de león e ingenuo mirar de niño, blandiendo la navaja ensangrentada, y más tarde camino de la cárcel; y venían luego en el cinematógrafo de su rememorar las cartas escritas en el abandono de la celda carcelaria, llenas de pasión, y los cantares tristes como el recuerdo de dichas perdidas para siempre:
—42→| A las rejas de la cárcel | |||
| no me vengas a llorar; | |||
| ya que no me quites penas, | |||
| no me las vengas a dar. |
Miró a Willy. La figura elegantísima de muchacho se erguía con delicada arrogancia a su lado. El sombrero bohemio, un poco caído hacia atrás, dejaba al descubierto lo noble de la frente, y la luna ponía su luz de plata en el fondo de los acerados ojos. La cantaora posó la rizada cabeza sobre su hombro; él bajó las pupilas, y sus miradas se encontraron, y tras sus miradas sus labios.
-¿Quién te va a querer a ti, chalao?
Doña Trotaconventos sonrió, benévola. ¡Cosas de chicos! Más valía así. El parecía muy decente.
Willy no pensaba, sentía, y las sensaciones herían sus nervios en tensión, arrancándoles bárbaras vibraciones, semejantes a las que produce la mano inexperta de un niño en la guitarra caída en su poder. Los mil detalles pedestres, hasta chabacanos, de aquella peregrinación al través del vetusto Madrid, irritaban su morbosidad de neurótico, haciéndole la caminata interminable. Al fin llegaron. En la calleja desierta, alumbrada, por algunos mecheros de gas, erguía su pesada mole el viejo palacio de los Ponferradas, con su soberbia portada plateresca y sus ventanas de forjado hierro. A su lado, mancillando la augusta nobleza de la señorial mansión con la innoble saña de una prostituta afrentando a una reina, se alzaba una casucha de dos pisos, con la fachada, de un gris triste, oprimente, manchada por grandes desconchaduras y hondos surcos marcados por el agua al resbalar. Ante ella se detuvieron. La dueña, con voz que, pese a su engolamiento, sonó cascada, aguardentosa, gritó:
-¡Pepeee... Pepeee...!
Se vio a lo lejos oscilar la luz de un farol de un vigilante nocturno, y luego caminar en dirección adonde ellos estaban. El sereno se acercaba, una sonrisa de camaradería en los labios:
-Empieza el fresco, ¿eh?...
Y luego con grosera malicia:
-Con qué gusto se toma la cama, ¿eh?
Willy se sintió humillado, y sorda irritación crispó sus nervios. La celestina, en su elemento, rió amable; Rosarito no hizo caso.
Ascendieron lentos por la escalera lóbrega, sucia, estrecha, que chirriaba bajo sus pies como si fuera a hundirse, alumbrados por la vieja, que sostenía en su mano una cerilla, a cuya luz tomaban las cosas aspecto siniestro. En el piso segundo se detuvieron, y doña Trotaconventos tiró del cordón de la campanilla, que repiqueteó procaz haciéndole estremecer. Tras breve espera, una fámula desgreñada, soñolienta, estremecida de frío, les abrió la puerta. En la antesala, pendientes de una soga, unas medias de color de carne se balanceaban insultantes, impúdicas, semejantes a dos piernas de prostituta tras un postrer espasmo. La zurcidora de voluntades se encaró con la criada:
-Acuéstese, Cirila; yo alumbraré al señor.
La bestia de carga se alejó sumisa, cubriéndose los pechos flácidos con la roja toquilla.
Penetraron en el santuario. Willy paseó por él los ojos. Papel gris florido de amarillo cubría las paredes, que decoraba un espejo con dorado marco; los muebles eran negros, tapizados de reps encarnado, y entre ellos se destacaba el tocador colgado de gasa roja, pieza de mancebía, que irritó —44→ su nerviosidad. La cama -único mueble decente- era de nogal, muy baja e inmensa, pero fría, sin atrayente coquetería ni voluptuoso secreto.
Estaban solos, frente a frente, y el gran misterio de amor, ese misterio de que depende a veces el porvenir, dicha o desdicha, de una vida entera, se aproximaba. Desposeído del gabán, habíase sentado el escultor en el sofá, y después de dejar vagar un rato su mirada por el cuarto habíala detenido en la sombra de la gitana, que oscilaba en la pared. Era una silueta elegantísima, sutil, llena de armoniosa gracia, que, al reflejarse en el muro, tenía un no sé qué de inmaterial, de aéreo, como sensual ensueño de un voluptuoso. Las vestiduras fueron cayendo una a una, lentamente, y cada uno de sus movimientos, el más insignificante de sus gestos, tenía una gracia definitiva. Pero al perder el ropaje la figura perdió su elegancia, aquella serenidad en el reposo y en la acción, que tenía algo de quimérico, y la silueta graciosamente desvergonzada de mujer, con pantalón y corsé, evocaba las ilustraciones de una novela de Paul de Kock para uso de estudiantes y viejos libidinosos. Willy cerró los ojos, temiendo que el ensueño que renacía volviese a morir en germen. Cuando los abrió nuevamente, la figura de pornografía estudiantil habíase evaporado, y vio erguirse en su lugar, espléndida y turbadora en su perversa belleza, retratada en el muro como en diabólica linterna mágica, la satánica arrogancia de Astarté, el demonio de la lujuria, la trágica hermosura de Medusa. Una silueta de mujer desnuda, de perversidad baudelairesca, se dibujaba sobre el sucio fondo. Rizos crespos como enroscadas sierpes nimbaban la cabeza, que se ladeaba sobre el airoso cuello. —45→ Las colinas suaves de sus pechos se erguían provocadoras; armoniosa, la suave curva del vientre impúber. Las piernas eran nerviosas, de rara elegancia. Y aquella figura se movía con algo de serpiente sabia, que inquietaba. Nuevamente cerró los ojos. Una fragancia intensa le envolvía, ahora: aroma de nardo indiano que mata, de ovonia que enloquece, olor de mujer joven y hermosa, olor de vida, mezcla crispadora de olores, fragancia de naturaleza y de perfumes. Y sintió una respiración jadeante que le quemaba la piel, y sus manos temblorosas corrieron las curvas llenas de armonía del desnudo cuerpo, que se le ofrecía, con sencillo impudor, seguro de su belleza victoriosa, y unos labios frescos como cerezas, ardientes como brasas, mordieron sus labios, y unos brazos le aprisionaron en un abrazo de infinita pasión...
..........................................
Encendió un cigarro y se subió el cuello del gabán. Escuchose el ruido de la llave al rechinar en la cerradura; después el arrastrar de pies de la celestina, que se alejaba, y después nada; un silencio de muerte posesionose de la calle. Clareaba. En la luz verdosa del amanecer, esfumábanse las casas en una vaguedad de ensueño. La muerte, victoriosa, parecía haber cruzado la ciudad, sumiéndola en una inexistencia sideral. Arriba, en el cielo, de un verde acuoso, se apagaba el globo esmerilado de la luna; abajo, en la calle, ni una puerta abierta, ni alma humana que transitara. Willy, parado en el umbral, sentía la tristeza infinita de las cosas y el presagio de los grandes dolores. Algo fatal que dormía en el fondo de su alma, como duerme la planta venenosa en el fondo de un estanque, acababa de despertar.
Un carro pasó redoblante por el otro extremo —46→ de la calle, alegrándola con el tintineo de sus campanillas; un viejo somnolaba en lo alto, y un rapaz pelirrojo llevaba la mula de la brida, entonando una tonadilla:
| Por la vida adelante | |||
| voy caminando; | |||
| penas y alegrías | |||
| me van llegando. | |||
| .................. | |||
| .................. |
La tristeza sin límites de lo irremediable conturbó su espíritu.
—47→
|
| IBSEN. | ||
«Esa mujer es un peligro para ti, créeme; no es capaz de querer, y tiene en sí algo que atrae, que fascina. No ha amado nunca, y para una vez que dicen quiso le costó la vida al interesado. Ha rodado mucho. Si no fueses más que un snob, pase; pero tú eres un detraqué, y es un peligro para ti». Las palabras de Julito repercutían en su memoria con esa claridad con que vibran en el oído las notas de una canción oída por la noche al despertar después de pesado sueño. Fue aquella la primera sensación de ser; la segunda un sabor acre, un poco acidulado, el gusto de aquellos labios maestros en un besar sabio que parecía sorber la vida.
Tenía pesada la cabeza, dolorido el cuerpo, con impresión tan grande de repugnancia moral que casi degeneraba en malestar físico. No sentía sueño, ni tampoco ganas de levantarse, y no queriendo encender luz por temor a que el conocimiento de la hora en que vivía despertase en él impaciencias e inquietudes, permaneció en la cama, sumido en las tinieblas. Aquel estado letárgico de estacionamiento, —48→ alejadas preocupaciones, le agradaba por su consonancia con el de su espíritu, víctima del desequilibrio constante entre su querer y su sentir. Para que la calma fuese completa deseó alejar el recuerdo de la aventura nocturno; pero ésta le obsesionaba con esa extraña, fascinación que mueve a contemplar por segunda vez el espectáculo que nos hizo retroceder la primera, asqueados. Y como los fantasmas alejan los fantasmas, trató de evocar los de su infancia, adolescencia, y juventud: hechos, ideas y sentimientos de aquel vivir fragmentario compuesto de sensaciones, vibraciones de sus nervios sin conexión ni enlace.
..........................................
A aquel extraño estado espiritual en que vivía no le había llevado ni una gran catástrofe pasional ni un terrible dolor, sino una serie de pequeñas tragedias sentimentales. Ni férrea mano que le trazara un camino para marchar por la vida, ni excelso ideal que le sirviese de faro, ni un gran cariño que la llevase de la mano; por eso la suya, dejada al propio impulso como nave a merced de las olas, ya se había remontado a las cumbres del ensueño, ya se había arrastrado por todos los lodos de las pasiones. Ideales y deseos distintos se habían sucedido en su alma con rapidez cinematográfica, sin dejar otra huella que el amargor de la desilusión.
Compuesto de matices que se esterilizaban mutuamente, carecía su alma de matiz alguno, y sólo cobraban relieve en la policroma monotonía algunas ráfagas de sensualidad más imaginativa que real y tal cual cabriola de su desordenada imaginación; y pasando sobre él, anonadándole, impidiéndole todo esfuerzo, una abulia extraña, especie de impotencia creadora.
—49→Verdad es que el ambiente de suave nebulosa en que se deslizaron los primeros años de su vida fue propicio al desenvolvimiento de aquel raro carácter de un decadentismo y una exquisitez de fin de raza.
Por qué raro capricho del azar, del matrimonio de don Casimiro y doña Purificación Martínez, honrados comerciantes de un prosaísmo abrumadoramente burgués, y sobre los restos de aquella casa de préstamos La Providencia, donde radicaba, el origen de su fortuna, nació su padre, alma digna de uno de esos príncipes del Renacimiento italiano, artistas y grandes señores a un tiempo mismo, un Médicis o un Borgia, y que, como uno de los más ilustres de éstos, se llamó Alejandro, es cosa que no podríamos explicar, pero que, sin embargo, como tantas otras cosas inexplicables, sucedió.
Ocho años llevaban de casados, y ocho de explotar aquel negocio de préstamos sobre ropas y alhajas, y ya pensaban en retirarse del comercio con un saneado capitalito hecho a fuerza de privaciones, tan sólo con la ayuda de su honrado trabajo -la honradez no se les caía de la boca, pues no hay que olvidar la cáustica ironía de nuestro amado señor don Francisco de Quevedo Villegas, que nos dice que «conciencia de mercader es como virgo de cotorra, que se vende sin haberse», cuando al primer anuncio de la tarda satisfacción del mayor y ya desesperado deseo de su miserable vida les hizo delirar: ¡un hijo! Porque seguramente sería hijo, y por añadidura listo, guapo, bueno. Aquello acabó de decidirles dejar el comercio. Traspasarían la tienda, para lo que se les ofrecía ocasión propicia en los deseos emprendedores de un dependiente, y quedaríanse con lo que a préstamos —50→ - con un diez por ciento mensual de interés y garantía de su sueldo- a empleados y militares se refería. Acordado ya tan interesante extremo, comenzaron a hacer castillos en el aire por cuenta de aquel vástago que el propicio destino les enviaba. Sería... ¡qué sé yo! Político, diputado, ministro; quizás, quizás, tirándole más la milicia, general, caudillo victorioso, árbitro de la nación; o tal vez, prefiriendo las glorias religiosas, obispo, cardenal, papa... Pero no, eso no: ellos querían que perpetuase la raza de los Martínez, que seguramente se ennoblecería con una de aquellas coletillas -de Fonseca, de Alfarache, de Malferir- que veían en los documentos hipotecarios de herederos de casa grande, documentos que en la ampliación de sus negocios comenzaban a guardar en los cajones de la cómoda, contrayendo andando el tiempo matrimonio con alguna de aquellas linajudas damiselas necesitadas de un revoque en sus desconchados blasones, y que fuese título. La idea de ser marqueses progenitores hacíales estremecerse de gozo. ¿Dinero?... ¡Bah! Eso no les importaba. Ya tendrían ellos buen cuidado de dejarle el riñón (léxico martinesco) bien cubierto.
La fecha del fausto suceso se avecindaba, y era preciso buscar nombre al nonnato infante. A los héroes, reyes y guerreros de la historia contemporánea, única que -es un decir- conocían, fue pasada revista, pero fueron todos rechazados: unos por feos, otros por haber servido a antipáticas personalidades, otros por el mal fin de sus primitivos portadores. Decidiéronse. Decoraban las paredes de la sala en su nueva casa una colección de litografías, resto del negocio, representando las victorias de Alejandro el Grande en la India -infames dibujos en que aparecía el guerrero con anacrónico —51→ atavío medioeval rodeado de negros salvajes empenachados de hórridas plumas-, y aquello fue un rayo de luz. El niño se llamaría Alejandro, y el nombre traería suerte.
Y acertaron. El Destino, que a veces tiene raros antojos, tuvo el de complacerles; y como en esos cuentos en que apenas formulado un deseo aparece un hada benéfica que se apresura a convertirlo en realidad, así el Deseado fue tal y como ellos le soñaron.
Ya en su infancia, una rara distinción en su figura le hacía destacarse del plebeyo marco; después, y según crecía, sus condiciones se afinaban más y más. Era un carácter de sensibilidad exquisita lleno de delicadeza, de gusto artístico, que rechazaba instintivamente cuanto trascendía, a vulgar; tenía apasionado amor por todo lo bello, por todo lo alto, por todo lo noble. Según crecía, el innato instinto estético que había en él acrecentábase. -Este niño será un gran artista, -decían cuantos le veían. ¿Un gran artista? ¡Bueno! No sería ministro, ni general, ni príncipe de la Iglesia, pero sería pintor insigne, genial escultor. De sus manos saldrían aquellas obras cuyo valor intrínseco no apreciaban, pero cuyo valor material no les era desconocido. Y humildes en su paternal orgullo, no cesaban de exclamar como plegaria de admiración un perpetuo «¡Pero a quién ha salido este chico! ¡No parece hijo nuestro!»
No escatimaron medios: maestros, colegios, viajes. Creció. Ansiosos esperaron la obra que le inmortalizara. Y esperaron inútilmente. Pasaron los días, los meses y los años, y la obra no llegaba. Y no llegaba porque faltábale la gran fuerza creadora: la voluntad. Su espíritu era como el mar: ondulaba perpetuamente, reflejando todas las imágenes, —52→ todos los matices, todos los cambiantes, desde las borrascas pasionales a las melancolías crepusculares y las glorias matutinas; pero al igual del mar, su hermano, carecía de facultad fijadora, y apenas reflejada la imagen se iba desdibujando lentamente hasta desvanecerse. Era un artista de la vida que cincelaba la existencia como antaño los sacros cálices el divino orfebre.
¡Qué bien recordaba Willy a aquel padre que en circunstancias azarosas fue su único amigo, maestro y compañero! ¡Qué bien evocaba su figura de elegancia, un poco bohemia, pero viril, noble, sin decadentismos! Parecíale ver asomar su rostro de presa, sus ojos audaces y aquel su aire un poco fanfarrón. Decían que se le parecía, y tal vez fuese cierto; pero, de ser así, la semejanza sería la que podía haber entre un aventurero florentino y un su descendiente poeta montemartesco. Creeríase que entre Alejandro y Willy habían vivido generaciones enteras apurando todos los goces y todos los dolores despilfarrando la vida, porque hay razas que desgastan en años lo que otras tardan siglos en desgastar.
Recordaba Willy aquel escepticismo que hacía temblar perpetuamente el labio paterno con gesto vagamente desdeñoso. Era entonces, aún, amable escepticismo de hombre corrido sin crueldades ni ensañamientos; su ironía mostraba, el lado grotesco de las cosas; sentimientos y pasiones dejaban caer ante su mirada perspicaz los oropeles en que desfilaban envueltos por el carnaval de la vida y le mostraban sus pobres personalidades un poco ridículas, y él se contentaba con sonreír y poner un epitafio irónico sobre la tumba de aquella nueva ilusión que moría. Para él no había sino una religión: el arte. Y un culto: la belleza. Honor, —53→ deber, creencias, no eran sino vanas palabras del formulismo social con que aquellos que no eran bastante grandes para vivir bajo las supremas leyes del arte trataban de encauzar sus existencias.
Su madre, tal y como ahora la veía, roto aquel velo que hacíala aparecer como melancólica sombra de belleza y de ternura, era mujer de una frivolidad abrumadora, que no vivía sino de su belleza y para su belleza, y por reflejo del lujo y la elegancia como medios de hacerla resaltar. Para ella el mundo era escenario donde se exhibía como una gran muñeca mecánica, sin sentimientos, sin cariños, casi sin pensamientos, y como una gran muñeca, a quien no se puede ni besar, por miedo a que se despinte, la recordaba ahora. Su matrimonio con Alejandro Martínez fue una de tantas románticas locuras como éste hizo. Se conocieron en Roma, en una galería del palacio Doria, ante un cuadro de Patinir. Era por aquel entonces Flavie Corsini, de la patricia familia de los príncipes Corsini Cavalcanti, una belleza pálida, de virgen cristiana. Su cabello, de un oro deslucido, sin rojas flamas a lo Ticiano, se partía en crenchas rígidas, que bajaban, acariciando sus sienes, a ocultar sus orejas. La frente era estrecha, de candor virginal y albura de azucena; los ojos azules, luminosos, ensoñadores, mirando ingenuos bajo el áureo trazo de la ceja, y los labios finos y descoloridos. Alta, delgada, de florentina elegancia de líneas, caminaba pausada, lenta, sin perder jamás su armonía estatuaria.
Alejandro amola, primero con locura, paseando su idilio por las viejas ciudades italianas, luego por los lagos suizos, después por los invernáculos de la costa Azul, por los cafés-concerts de París más tarde, y, por fin, muerta su ilusión ante aquella plástica —54→ hermosura que, sin tener alma, hablaba al alma, comenzó a mirarla, como a un objeto artístico más, mejor aún, como a su obra. Prodigiosos brocados, de superba magnificencia medioeval; joyeles de asiática suntuosidad, preseas y atavíos dignos de una Teodora de ensueño, trazaron el cuadro y moldearon la estatua. Y, cosa rara, aquella mujer que no supo representar una comedia de amor, encarnó a maravilla aquella farsa de arte.
En aquellos tiempos, su hogar, si hogar puede llamarse aquel campamento bohemio, sin raíces que lo ataran al pasado, ni anhelos que lo ligaran a lo porvenir, hallábase instalado en un risueño hotel, donde toda frivolidad tenía morada, y toda locura hacía su habitación. Por aquella casa desfilaban, en perpetua farándula, gentes de todos linajes y condiciones, que reían las patochadas de su padre y admiraban las elegancias de su madre. Allí se comía, se bailaba, se jugaba, y el desfile era interminable. Próceres, políticos, artistas, aventureros, histriones, se sucedían sin cesar; pero sobre todo brillaban en aquel cielo esas efímeras estrellas, personalidades de raro cosmopolitismo, que huían, dejando una estela de escándalo -duelos, quiebras, adulterios suicidios.
De aquel primer período de su vida no conservaba claro recuerdo más que de una escena, precisamente la que puso fin a él.
La mañana era brumosa, fría, gris. Al través de la tenue neblina se veían agitarse, sacudidas por intermitentes ráfagas de viento, las ramas esqueléticas de los árboles, semejantes a brazos de torturados que apostrofaran al firmamento en una súplica desesperada de piedad. Un movimiento insólito animaba el hotel, y Willy, olvidado en sus habitaciones del piso segundo, sin atreverse a salir —55→ ni a llamar, permanecía con la frente apoyada en los cristales, que empañaba su aliento, contemplando con ojos extáticos el largo paseo desierto, con sus dos hileras de bancos alineados a los lados, tal una doble fila de abandonados sepulcros.
Frontero el mediodía, Dolorosa, la vieja doncella, encanecida en el servicio de su casa, subió por él. Había en sus ojos, de humildad canina, tristeza tan lastimera, conmiseración tan profunda, sintió deseos de llorar. Sin decir nada, cogiole de la mano y bajó con él. Un viento helado de desolación parecía haber pasado por allí, barriendo la dicha para siempre. Las chimeneas apagadas, las macetas sin plantas y grandes manchas obscuras que se destacaban sobre la tenue coloración de las sedas que tapizaban las paredes, indicando el lugar que ocupaban los cuadros, daban una impresión de hundimiento, de catástrofe. En el gabinete de su madre -prodigioso camarín de bizantina fastuosidad- estaba ella, en pie, modestamente vestida de gris, tocada la cabeza de sencillo sombrero de fieltro, del que pendía un gran velo, alzado ahora para secar las lágrimas que se perlaban en sus pupilas de ensueño y resbalaban por su faz de virgen cristiana. Al verle, ni un gesto de dolor, ni un suspiro de consuelo; permaneció inmóvil, petrificada. Al poco rato entró su padre, hosco, taciturno. Cambiaron algunas palabras agrias, duras. Cuando Alejandro hubo partido, cogiole ella, y nerviosa, conteniendo los sollozos, le besó en la frente; luego murmuró egoísta:
-¡Pobre de mí!
..........................................
Ahora el escenario había cambiado. Al risueño hotel sucediera la destartalada casona, de laberínticos pasillos y grandes salas entarimadas, residencia —56→ antaño de los Montalto, propiedad hoy día, merced a uno de aquellos préstamos hipotecarios origen de su riqueza, de su abuela.
El carácter de la vieja habíase amargado. Perdida la fe en su hijo, la tacaña sordidez de sus primeros años había retoñado en ella. Una ira sorda, rencorosa, había nacido en su alma contra aquellos seres que dilapidaban imbécilmente lo que a fuerza de privaciones había reunido en laborar de una vida entera, y día por día, hora por hora, expió, desde, su madriguera, aproximarse la catástrofe con tan violenta rabia, que deseara a veces su pronta llegada, que le volviese a aquellos seres, vencidos, indefensos.
La vida se deslizaba allí con una monotonía miserable, en absoluta soledad moral. Y recordó la insuperable tristeza de aquellos yantares, cuando, congregados ante los manteles de hostil blancura monástica, comían silenciosos, interrumpiendo tan sólo la calma, de muerte una lágrima que temblaba en las pestañas de su madre, una imprecación contenida, que era como trueno de la tempestad que bramaba en el alma de su padre, o una frase amarga, mojada en hiel, que dejaba caer la vieja.
Una noche...-¡con qué claridad se ofrecía a sus ojos la escena que aisló para siempre a aquellas almas! -una noche, pues, comían los cuatro bajo la triste luz de una lámpara de petróleo. De pronto una palabra más amarga, una protesta más violenta de Alejandro, provocó la tempestad. Habló la vieja, y habló cruel, implacable, como el destino, sin importarle que aquel a quien hería fuese su propio hijo. ¿Por qué se quejaba? ¿Quién sino él tenía la culpa? En la vida, tarde o temprano, se recogen siempre los frutos de nuestras obras. ¿No habían pasado su padre y ella la suya sacrificados, esclavos —57→ de él? ¿No habían vivido para verle rico, grande, feliz? Y él, loco, imbécil, lo había tirado todo a rodar. Siguió ahondando la herida, ensañándose sin piedad, sin compasión hacia aquel ser, alma de su alma, carne de su carne. ¿De qué había servido su sacrificio, su cariño? ¿de qué? ¡Todo tiene límites en el mundo!
Estalló. ¡Ah! ¿Creía ella, por azar, que aquello era cariño, aquello amor? ¡No, no! ¿Medir la ternura según el éxito de las empresas? ¿Pero no veía que era irrisorio sarcasmo? Amar es poner, no ya nuestra vida, nuestra alma, entera al servicio de nuestro amor, y no éste al de falsos convencionalismos sociales en que no creen ni aun aquellos que aparentan acatarlos. Amar es sacrificarse perpetuamente, tener piedad, perdonar siempre. Es callar y ocultarse en los momentos de dicha, acechar los de dolor para brindar refugio. No es cariño aquel que nos traza un camino, y, al verle desdeñado, espera casi satisfecho que nos estrellemos para decir: «¿Ves? ¿ves cómo tenía razón?»; querernos es tratar de conducirnos hacia la dicha; y si no nos dejamos guiar, si erramos, esperar pacientes, acumulando perdón y ternura para el momento en que, vencidos, vamos a caer, tender los brazos y murmurar una palabra de consuelo y de esperanza.
Exaltado, se había puesto en pie, y hablaba poniendo en cada palabra su pobre corazón, que sangraba dolores, desengaños y tristezas. Su madre le miraba silenciosa, casi enternecida; en los dulces ojos de Flavia, brillaban dos lágrimas, y por un instante pudo creerse que al empuje del sentimiento aquellos tres punzantes dolores se fundirían en un solo dolor, más dulce, más llevadero. Fue —58→ sólo un momento; las tres almas tornaron a alejarse, y ahora para siempre.
Desde entonces la vida corrió más triste aún, más monótona, más anonadadora. Los recuerdos se confundían luego en la bruma incolora de aquel vegetar, y sólo evocaba claramente la frívola tragedia de la muerte materna. Fue como había sido su vida entera. Aquella ave de peregrino plumaje, que pasara la vida gorjeando, tenía que morir al ponerse en contacto con el frío de la pobreza y el olvido. Y fue su muerte, dolorosa, una protesta contra la recidumbre de su destino que no la dejara gozar, una suprema rebelión contra la vejez y la fealdad. No pensó, al morir, en Dios, ni en su marido, ni en su hijo; pensó en que dejaría de ser bella, y dejaría de gozar.
................................................
Peregrinos Alejandro y Willy por el mundo, y perdida el primero toda ilusión para sí mismo, púsolas en su hijo, pues son de tan rara condición las humanas ilusiones, que aun aquellos mismos que dicen carecer de ellas, tan sólo de ellas viven. Quiso que aquel ensueño de arte y de gloria, imposible para él, fuera patrimonio del heredero; quiso hacerle fuerte, invulnerable a las humanas debilidades, emprendedor, osado.
Había cambiado mucho Alejandro Martínez a los crueles latigazos de la vida. Aquella suave ironía que apenas si era antes grato cosquilleo, habíase trocado en terrible bisturí que desgarraba creencias, ideas y sentimientos, mostrando sus deformidades y gangrenas. Rompía las envolturas gratas o tolerables, y tras de disecarlas para recreo de la vista, mostraba el contenido nauseabundo. Ante los ojos asombrados del adolescente, que, al ver, veía, aquella realidad, mostró tras de cada fe —59→ una superstición o una cobardía, tras de cada amor una lujuria, tras de cada cariño un egoísmo, de cada amistad un interés. E implacable, cruel, no se contentó con analizar los ajenos sentimientos, sino que desgarró sin compasión su propio corazón, y cuando le vio sangrar no se detuvo, sino que siguió estrujando hasta que ya no rezumaba ni una gota. Asistía Willy horrorizado a aquella impía anatomía moral, a aquella amputación ilusoria. Comenzaba a ser hombre, y, según es ley natural del vivir, a aclararse sus ideas y sentimientos.
Era en lo físico un muchacho de complexión delicada, enfermiza nerviosidad -tal vez heredada de su madre- e imaginación espléndida. Y en cuanto a su espíritu se refiere, como formado en la escuela del florentino, que vivía en su padre, informábale una carencia absoluta de sentido moral. Todas esas bellas utopías por que luchan los hombres eran para él monsergas. Deseó desde muy joven ser escultor. Los dioses y diosas que viera surgir ante sus ojos en los museos italianos, le fascinaban como fragmentos de una bella vida remota que imposible cataclismo hubiese petrificado. Amaba la escultura por cima de todo. Era su arte. Él no comprendía el alma que puede palpitar en el fondo de las cosas, y tenía, en cambio, prodigioso instinto de percepción para la forma. No comprendía que un matiz provocara un sentimiento, y percibía, en cambio, la belleza, de una mueca dolorosa o la magnificencia de un gesto trágico. Bajo sus dedos hábiles el barro se moldeaba en suaves líneas, y el mármol se caldeaba con un soplo de vida. Pero la abulia, aquella fatal herencia, pesaba, sobre él, esterilizando sus esfuerzos. Apenas en su imaginación, soberbia fragua forjadora de quimeras, concebía una obra, y antes que el cincel y el buril —60→ diesen remate a ella, un ensueño de gloria se cernía sobre la innata maravilla. Escapábase su pensar por campos de irrealizables esperanzas; sus manos quedaban inertes, y poco a poco la abulia descendía sobre él, le envolvía en su velo gris. La concepción se esfumaba hasta borrarse, y la obra quedaba inacabada. Así, en su estudio dormían el sueño piadoso del olvido en los grandes bloques de mármol la crispación lasciva de un torso femenil o el enigma de unos labios sádicos.
Dos desengaños crueles, dos catástrofes sentimentales acabaron de trazar aquel carácter. Fue la primera su iniciación de amor; la segunda, la muerte del postrer ídolo ante que se arrodillaba aún.
Refugiado en su estudio una tarde de verano, reposaba. Tropical calor caía a plomo, anonadándole. Willy leía. Las páginas dolorosas de Le Calvaire le ofuscaban con una sensación casi morbosa. De la azotea próxima venía un vaho de infierno. Voz de mujer cantaba a lo lejos, y las chocarreras notas de aquel cantar llegaban a él apagadas, fatigosas.
| Cogiditos de la mano | |||
| ¡Riquitrún! | |||
| Se marcharon de paseo | |||
| ¡Riquitrún! | |||
| Mi primita Encarnación | |||
| Y su tío don Tadeo. | |||
| Riquitrún, riquitrún, | |||
| Riquitriquitriquitrún. | |||
| .................. |
Willy, aburrido, salió al terrado. El sol caía de plano sobre los rojos ladrillos del empedrado, recociéndolos; algunos tiestos de albahacas morían en la asfixia de la tarde de fuego; en el cielo ni una —61→ nube; un azul intenso teñía el horizonte, que de vez en cuando estelaban de negro una bandada de errabundos pájaros. Atraído por la voz femenina, se aproximó a una ventana abierta.
El reflejo solar reverberaba en el blancor de las paredes enyesadas, dañando los ojos; en un hornillo caldeado al rojo se calentaban algunas planchas, y ante enorme mesa vestida de blanco lienzo, una mujer planchaba. Era hembra fuerte, alta, vigorosa, de animalidad potente; tenía el pelo rojo, los ojos grises, pequeños, pitañosos, de raras pestañas e hirsutas cejas; la boca grande, lujuriosa; en la albura de su piel la viruela había dejado sus huellas; goteándole el sudor de la frente, remangadas las mangas, dejando ver al desnudo los recios brazos y entreabierta la chambra, mostrando el prominente seno agitado por leve jadear, respiraba intenso olor de bestia en celo. Willy quedósele mirando curioso; ella, al sentirse contemplada, fijó en él los ojos un instante asombrada; luego rió neciamente. Entablaron palique. La mujer seguía su trabajo, deteniéndose de vez en cuando con la plancha en alto para mirarle y reír, mostrando los dientes grandes y amarillos. De pronto sintió el muchacho ansiedad extraña, ola de fuego que invadía su cuerpo todo, con un deseo indefinido, ansioso, violentísimo, que hacía arder su sangre en anhelos desconocidos. Seca la boca, palpitante la nariz, inyectados los ojos, se aproximó a ella, y sus manos, que temblaban, tentaron el cuerpo sudoroso. La prójima resistió primero débilmente, riéndole en los labios; después se entregó allí mismo, entre los montones de ropa húmeda, con sumisión de bestia familiar.
Rodaron...
—62→..........................................
Los años habían corrido y cumplido Willy los veinticinco, cuando murió su padre. Sintió el muchacho al verse solo impresión de abandono, de soledad moral inmensa. De la feroz demolición interior llevada a cabo en su alma por su maestro, sólo una ilusión quedaba en pie, su madre; y a ella se asió. Jamás las acres palabras del vencido, implacables con todos y con todo, habían manchado la dulce sombra de Flavia. Y según el tiempo corría, ejerciendo sus funciones de Jordán, borrando los pecados y dando mayor brillo a las virtudes, la figura de la italiana, limpia de frivolidades. y ligerezas, se agrandaba y embellecía envuelta en suave bruma de bondad y ternura, y en la aridez del alma de Willy era, aquel refugio a su pensamiento, fuente de paz.
Al morir su padre y verse solo en el mundo, aquel su enfermizo sentimentalismo heredado de su madre, sugiriole una idea romántica: anheló abandonar París, donde en medio del barullo y animación se hallaba más abandonado, más solo, y buscar refugio en el vetusto caserón madrileño en que corrieron tristes años de su vida, y allí vivir, hallando consuelo en la memoria, de aquella madre tan santa, tan dulce y tan desgraciada. Y pensado y hecho: púsose en camino.
Cuando aquella tarde un poco bochornosa de mediados de mayo pisó el umbral de la casa familiar, latíale con violencia el corazón. Sin detenerse, con la ansiedad de aquel que después del naufragio va a caer en los brazos de la persona amada, penetró en las habitaciones de su madre. Todo estaba como años atrás. Allí la inmensa cama de palo de rosa y bronces, donde agonizara1; allí el largo diván guarnecido de encajes, en que tantas horas implacables le vieran languidecer de tedio, una novela —63→ entre las manos; allí aquel arpa raras veces tañida en crisis de romántica tristeza; allí el pupitre de peregrinas incrustaciones de maderas preciosas; y allí, en fin, el retrato de la amada muerta. ¡Qué bella estaba! El óvalo prodigioso de su rostro de madona angélica se dibujaba bajo el oro pálido de los bandós hieráticos. Los ojos de cielo brillaban serenos en la nacarada albura de la tez, cobijados bajo la línea irreprochable de la ceja, y en sus labios florecía aquella sonrisa, que era a la vez plegaria y beso. Hallábase sentada en un escabel; una vestidura de cándido blancor ceñía su cuerpo; blanca paloma yacía en su regazo, prisionera entre sus manos, no menos blancas que ella. A sus pies en búcaro de peregrina elegancia, florecían azucenas litúrgicas, cándidas como flores del huerto de Sión, y al través de unas arcadas que sostenidas por pétreos pilares cerraban el fondo del cuadro, divisábase un paisaje de bíblica ingenuidad pueril.
Willy sintió deseos de arrodillarse y rezarle como una santa; después otro no menos vehemente de abismarse en el pasado y de volver a vivir su vida. Con unción abrió el mueblecillo de las incrustaciones; un conjunto de marchitas fragancias -olor de antiguos encajes, de viejos abanicos, de olvidados papeles, de mustias flores- que daban una sola fragancia, la fragancia del pasado, le hirió haciendo llenarse sus ojos de lágrimas. Comenzó a revolver cosas, y con cada nueva surgía un recuerdo, y su alma, yerta como tierra quemada por un sol de verdad, se inundaba de bienhechora melancolía. Caía la tarde; Willy, abismado en las dulces memorias, no veía llegar la noche. En un cajoncito halló un paquete de cartas atadas por una cinta azul. Lleno de emoción, creyendo serían de su padre, se aproximó a la ventana —64→ para leerlas. Rompió la cinta y miró la letra. No era de Alejandro. Trató de leer, y no había luz; sólo algunas palabras -amor... cariño... te juro...- le quemaban los ojos. Ansioso, desasosegado, buscó cerillas, y no las halló; trató de encender la luz eléctrica, y no funcionaba... Impaciente, nervioso, decidió marcharse, irse a un café para leer allí.
Salió a la calle. Había caído un chaparrón, y las losas de la acera espejeaban; una emanación intensa de humedad subía de la tierra mojada. La multitud transitaba ruidosa por la amplia vía, y Willy, deseando huir, refugiose en el primer café que halló al paso. Era un café popular, de grandes dimensiones, decorado con infames pinturas y enormes espejos, que reflejaban la profusa iluminación de bombillas eléctricas y arcos voltaicos. El pianista acababa de tocar la Rapsodia húngara, y el numeroso público que llenaba el local aplaudía a rabiar. Willy sentose a una mesa y pidió coñac. En la de al lado a la suya, una señora gorda y frescota, tocada de clásica mantilla, con facha de tendera, endomingada, acompañaba a dos pollitas esmirriadas, luciendo presuntuosos sombreros, y las tres paladeaban sendos sorbetes de mantecado. En frente, dos obrerillos tomaban café. El muchacho sacó sus cartas, y comenzó a leer. ¡Eran cartas de amantes! De amantes, sí, en plural; de dos amantes. Y ni siquiera latía en el fondo de ellas el fuego de una pasión irresistible, sino la amable ligereza de unas relaciones mundanas. Citas, proyectos de diversiones, celos de vanidad, quejas de amor propio: ¡total nada! No podía leer. El pianista aporreaba el teclado, y parecía, descoyuntarse llevando con todo el cuerpo el compás del Vals de las olas. La señora gorda y sus niñas comentaban a —65→ gritos chismes de vecindad, y los obreros reían chabacanerías. Su dolor, la revelación de su deshonra, la desilusión sentimental, se borraban confundidos en el ensordecedor horrísono. Le parecía tener ante sí una novela, cuyo asunto fuera una de aquellas crueles disecciones de almas que su padre realizara tantas veces a su vista. Una pasión fuerte, invencible, que atropella por todo, que lo sacrifica todo, que lo barre todo, puede perdonarse; una pasión criminal, traidora solapada, llena de infamias y bajezas, puede hasta admirarse; ¡pero aquello! Al fin salió. No quería ni pensar en ello para poder conciliar el sueño, que bien lo había menester. A la siguiente mañana, analizaría, meditaría tras de leer las cartas reveladoras. Hondo horror sentía por la crisis moral que le esperaba: deseo de dormir, de no volver en sí jamás.
Y por la mañana, al despertar, se halló tranquilo, indiferente, sin inquietudes ni amarguras, casi contento de vivir, curado. Leyó las cartas, una a una, entre bostezos, como páginas de un viejo romance de amores sin frescura, lleno de artificio.
He aquí por qué extrañas derivaciones sentimentales llegó a ser un canalla teórico. Y digo teórico porque tenía -sin morder la sagrada manzana- la clave del bien y del mal. Sabía planear fría, hábilmente aquellas arriesgadas empresas, y luego, en el momento decisivo, una de aquellas dos fatales fuerzas que yacían en su alma, la sensualidad o el enfermizo sentimentalismo, surgían arrollándolo todo y destruyendo su obra.
Seguro de su talento, pero seguro también de su esterilidad al faltarle con la voluntad la gran fuerza motriz, comenzó a rodar por la bohemia parisiense. Según corría el tiempo, ansia insaciable —66→ de goces le invadía, sed de dinero le abrasaba. Deseaba llegar a la gloria, pero no por la gloria misma, sino como medio de gustar de los placeres. Fue un arrivista. No perdonó ocasión ni medio; escéptico, amoral, sin escrúpulos, emprendió varias veces la conquista de la vida, pero siempre lo flaco de su voluntad y lo descabellado de su imaginación dieron al traste con su empresa. Un descorazonamiento inmenso pesaba sobre él, y comenzaba a desesperar, cuando en uno de aquellos cenáculos de la bohemia elegante, en casa del pintor holandés Wander Helden, simbolista, morfomaníaco y diabolista, que ganó su fama con una tabla prerrafaélica, «Las nupcias de la Muerte y el Amor», y acabó recluido en una casa de salud, conoció a Lina.
Diose inmediatamente cuenta de la impresión causada sobre la española dama, y vio desde luego en ella el instrumento de su triunfo.
Aquella mujer, que después de cruzar la vida en absoluta aridez de corazón buscaba en las postrimerías de ella un amor, sería la escalera por donde Willy subiría a la gloria, a la posición y a la fortuna. Lina Monreal pondría a sus pies, para servirle de pedestal, toda aquella fuerza acumulada en una existencia de lucha.
Comenzó bien; pero pronto su naturaleza resurgió, y en vez de subir él, al amparo de aquella mujer, comenzó a arrastrarla hacia el abismo.
Hacía unos días que hiciera firme propósito de salvarla para salvarse él con ella; y no bien comenzó a poner en práctica tan loable proyecto, hete aquí que en el momento de prueba surgía ante él el enigma de los ojos gitanos y la atracción del cuerpo quimérico de la Soler. Pero ahora no. Estaba decidido. Ahora...
—67→-¡Delicioso! Todos en conmoción por ti... Lina sumida en el dolor... María sin saber qué hacer para llevar consuelo al alma atribulada... Yo en tu persecución, ¡y tú durmiendo a pierna suelta! ¡épatant!
Era Julito Calabrés, que había penetrado en la alcoba, y abriendo la ventana para dar paso a la luz de un triste día otoñal, hablaba con afectada voz timbrada de prosopopeya y de ironía; rebuscando las palabras para dar sonoridad a las frases.
Willy se había sentado en la cama, y contemplaba al elegante, que iba y venía por el cuarto, jugando con liviano junquillo, tocándolo todo, destapando los tarros, probando los perfumes, hojeando los libros, impertinente, curioso, inquieto. Un traje de paño morado, de exageradísimo entallado, le ceñía el cuerpo; llevaba al cuello una chalina de crespón malva, sujeta por dos perlas monstruosas, repulsivas, como raros bichos, unidas por leve cadena de platino; una pulsera de crisopacios y brillantes azules ceñía su muñeca; peinaba sus cabellos a lo Alfredo de Musset, y brillaba en su diestra extraña gema de acuosa coloración, regalo, según él, del rey de las islas Dahomet, exótico monarca con quien trabó gran amistad en Baden-Baden durante su estancia allí -tres días inacabables de aburrimiento, el tiempo de enviar postales a todas sus amigas-, y ostentaba en la izquierda mano un férreo anillo con arábiga inscripción, que, si había de ser creído (no lo era), fue cogido del dedo de una favorita del rey de los creyentes, muerta de amor; tenía trágica leyenda, pues su poseedor no podía amar sin ser fatal a la persona amada.
Era Julito un poseur por gusto y por conveniencia. Habíase impuesto un papel en el teatro de la —68→ vida, y desempeñábalo a maravilla. Allá en el fondo de su ser era el primero en reírse «de sus cosas», pero quería a toda costa llamar la atención, chocar siempre, destacarse. Habíase propuesto hacer única y exclusivamente su santísima voluntad, sin imposiciones ni respetos, y escudado con aquella capa de extravagancia, salíase con la suya. Sostenía las más raras y descabelladas teorías, apoyado en extravagantes textos; vestíase con insólitos atavíos, y dueño de un aplomo a toda prueba, cruzaba el mundo sonriendo irónico, caminando a su fin sin importarle el clamoreo de la chusma, como esos actores que vemos hablar y sonreír ciegos y sordos ante las iras deshechas del público. Unos le despreciaban, otros le temían, algunos, los menos, pero los más videntes, le admiraban, y todos le agasajaban, reían sus chistes, comentaban sus rarezas y temblaban sus malevolencias.
Interrogó Willy:
-Bueno, ¿qué pasa?
-¿Que qué es lo que pasa? ¡Y me lo preguntas! ¡Y tienes valor! -clamó Julito con graves aspavientos-. ¡Qué va a pasar! Que Lina, tu dichosa Lina, está que se le puede ahogar con un cabello.
-¡Qué barbaridad!... Y, ¿por qué?
El farsante tuvo un gesto melodramático.
-Lo sabe todo.
-¿Para qué se lo has dicho? -respondió el bohemio.
-¿Yo? ¿Yo? ¡Jamás! -clamó el aludido, llevándose ambas manos al pecho con un ademán de sinceridad teatral.
-¿Quién iba a ser?...
-El general, el marqués... cualquiera menos yo.
—69→Ya sabes mi lema: Sprechen ist Silbern Schewergen ist Golden.
Willy no hacía gran caso, y se vestía cuidadosamente, sin prestar sino muy mediana atención a las palabras del poeta. ¡Bien sabía él su valor! Julito adoraba cuanto trascendía a lío o trapisonda; gustaba de enzarzar a los demás, ejerciendo de mediador, y no había embrollo que no provocara él por el solo gusto de desenredarlo luego. Siguió:
-Y cuenta, cuenta tu aventura, tu viaje sentimental a Citherea, con mi bella gitana. ¿Verdad que tiene unos ojos trágicos, unos ojos de misterio y de muerte? Los versos del poeta parecen hechos para ella:
| Los ojos de las reinas fabulosas, | |||
| de las reinas magníficas y fuertes, | |||
| tenían las pupilas tenebrosas | |||
| que daban los amores y las muertes. |
Willy se dejó caer desdeñoso:
-Sí, vale bastante.
-¡Adiós, tú! Mira, guarda tu desdén para mejor ocasión. ¡Es admirable, portentosa, ideal! Es gitana, y Dios sabe de qué remoto monarca descenderá; tal vez es fruto de los amores de Salomón con la reina de Saba. ¡Parece que lleva la muerte en la boca y en los ojos!... Pues y el cuerpo... Cuando anda, ¡qué ritmo!... A mí me recuerda a Baudelaire:
| A te voir marcher en cadence, | |||
| Belle d'abandon, | |||
| On dirait un serpent qui danse | |||
| Au bout d'un bâton. |
El escultor tuvo un estremecimiento involuntario —70→ . La figura de la bailaora habíase esfumado un instante en la semipenumbra.
Calabrés seguía hablando, ligero, risueño, baladí; saltando, en su charlar sutilmente incongruente, de unos temas a otros, desflorándolos todos sin insistir en ninguno, con amable frivolidad de conversador mundano.
-Pues, ¿qué me dices de la sin par e inenarrable doña Trotaconventos? ¡Tan gran dama! ¡tan señora! Siempre con su traje de seda negra y sus pendientes de colgantes... Luego, de fijo te habrá hablado de su gran pundonor y mucha decencia. Antes de pedirte nada, te jura por sus entenados y difuntos que no es amiga de dineros. Yo, cuando hablo con ella, me parece hacerlo con la quevedesca doña Tal de la Guía, y te aseguro que si ésta, no sale por la puerta del humo es porque ahora hay chubesquis.
Willy, vestido ya, reía las ocurrencias de su amigo.
-Bueno, ¿dónde vamos?
-¡Dónde hemos de ir! A casa de María, donde está Lina.
El amante de la Monreal hizo un gesto de resignación.
-Vamos allá.
A la distraída miró la hora. Las cuatro. A las cuatro y media tenía cita con la Soler. Recordó sus planes, sus meditaciones, su resolución inquebrantable. No iría.
Salieron. Ya en la calle, y ante el eléctrico de Julito, sintió flaquear sus propósitos. La imagen de la bohemia hirió su imaginación con punzante recuerdo, y sin detenerse a analizar impresiones ni a musitar proyectos, decidiose de súbito a —71→ ir, aunque sólo fuese un momento, y volviéndose al componedor:
-Mira, vete tú delante; ahora iré yo -dijo.
-No te dejo: no irías.
-Sí, iré.
Y echó a andar.
El otro se encogió de hombros, y entrando en el automóvil, dió las señas de la marquesa de Montaraz. Después miró a Willy alejarse, y meditó. La vida es un conjunto de novelas. Allí había una. ¡Pobre Lina! Podría llamarse... ¡Qué trouvaille! Podría llamarse, y así en francés y todo, para mayor claridad... podría llamarse Oubliée.