Ante el problema agrario peruano
Abelardo Solís
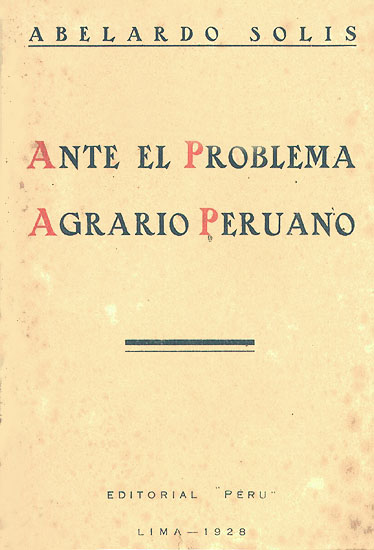
—3→
Nos acercamos a una etapa histórica en la cual será motivo de discusión y de actividad política la solución del problema agrario peruano, cuya duración se mantiene planteada en los mismos términos en que fue generado por la dominación colonial española.
La importancia de esta cuestión social que afecta a la vida de las dos terceras partes de la población del Perú, no es menor en forma alguna, a la de los problemas internos e internacionales que tanto han venido preocupando a nuestros estadistas y pensadores, a nuestros buenos y malos gobiernos y a nuestras instituciones y colectividades.
El presente ensayo tiende a la exposición de hechos e ideas que en orden a la cuestión agraria nacional, signifiquen un modo de sugerir orientaciones fecundas para la solución del problema de la tierra en nuestro país. La revisión de la escena del mundo donde ha preocupado el problema de la tierra, así, como las variadas fórmulas de la política agraria que se ha realizado al través del tiempo y en diversas naciones, lleva al convencimiento de la justificación —4→ y eficiencia de los procedimientos empleados en estos casos en que es menester proclamar y hacer efectivo el derecho de los campesinos a las tierras que cultivan.
Precisa, pues, abandonar ya todo vano alarde retórico como el que embarga esa pretensión efectista de algunas gentes que frívola y agresivamente, se limitan a decir solamente que la tierra debe pertenecer a los que la trabajan.
Necesitamos conocer y estudiar fórmulas e ideas concretas y definidas que en este orden de cosas, capaciten a los hombres y a las masas del pueblo para la resolución del problema vital que nos ocupa, dentro de las posibilidades de aplicación y triunfo en nuestro medio social. Tales son en resumen, los motivos que guían la publicación de este libro.
En un próximo libro que modestamente reserva publicar el autor de este ensayo, se ampliarán sus conclusiones, señalándose las bases de una política agraria nacional.
A. S.
Lima, 1928.
—5→
La historia y las inducciones sociológicas nos demuestran, que en el vasto territorio peruano existió primitivamente, un régimen comunista agrario. Precedió ese régimen a las sólidas organizaciones políticas del Imperio incaico y fue posterior al brumoso estado social en que solían adueñarse de la tierra, agrupaciones humanas errabundas que constituyeron más tarde, la comunidad.
Las hordas ya sedentarias, fueron luego las que iniciaron el laboreo de los campos, sucediendo de esta suerte, a las primeras formas de trabajo agrícola, la segunda etapa que los economistas distinguen, en la evolución de la propiedad territorial. Entonces, las tierras eran repartidas periódicamente conforme a las necesidades de los que componían el grupo social. La duración de la posesión de las tierras repartidas, estaba condicionada por las necesidades de la agricultura, extendiéndose —6→ por más de un año, al perfeccionarse los trabajos del campo. No obstante del reparto periódico de las tierras, el dominio eminente de estas pertenecía al clan; no se dividía por sucesión de la familia. El lote de tierra llegó así a conservarse proindiviso, aunque la familia se dividiese. La sayaña todavía, según el boliviano Saavedra, no es tampoco divisible por sucesión del padre de familia, y sin embargo de que la propiedad comunal dentro de la legislación boliviana, queda a la par que la propiedad particular, hay una tendencia arraigada del aimara a no fraccionar su lote, contentándose con gozarle proindiviso en la mayor parte de los casos de consucesión (El ayllu, Bautista Saavedra).
Las noticias que abarcan hasta el período incaico inclusive, consignan tal estado social, no como una creación política del Imperio, sino como realidad natural, subsistente en la época de los emperadores quechuas. Verdad que los periódicos constituyeron una costumbre de tiempos más remotos a los del Imperio. Pero la subsistencia de esa práctica administrativa, fue sin duda modificada y perfeccionada en los moldes de la organización imperial de la política de los quechuas, más compleja y fuerte.
Al reparto de las tierras entre los jefes de familia, se agregaba la dedicación especial de tierras, para mantener el culto del Sol y las necesidades del Inca y de sus funcionarios imperiales (tierras del Estado). Se comprende, pues, como la justicia en los —7→ repartos de tierras y la periodicidad regular de dichas distribuciones, fueron determinadas por el crecimiento y la organización del poderoso Estado quechua.
La realidad social anterior a la cultura quechua -las culturas regionales- estuvo constituida antes que por organizaciones sociales diferentes u opuestas entre sí, por una estructura básica, uniforme, varia y común a todo el Tahuantisuyo. De ahí que, cuanto haya que referirse a la política agraria de los aborígenes peruanos, sea menester indicar que la organización comunista agraria, no fue una obra política de los gobiernos quechuas, sino una realidad social anterior al mismo Imperio.
Durante la dominación de la teocracia incaica, la propiedad de la tierra, clara y definida, era esta: Propiedad colectiva que comprendía tres clases: tierras destinadas al sostenimiento del culto; tierras del Inca o del Estado; y tierras del pueblo.
Todas las reparticiones establecían rigurosamente este orden, sobre el que se hallan de acuerdo las crónicas y narraciones históricas.
Los fundamentos ideales de este sistema, se encontraron en la ficción de considerar el dominio eminente de la tierra, como perteneciente al Imperio cuya soberanía, representada por la autoridad del Inca, confería a este, en la plenitud de sus atribuciones, la facultad de conceder el usufructo de tierras, a sus súbditos. Hubo además en la señalada autoridad —8→ imperial un aspecto de política paternal que, la aureola de su origen divino, exaltó.
Según la teogonía indígena, las tierras pertenecían originariamente a la divinidad creadora; y estaban destinadas a beneficiar a los hombres, prodigándoles sus frutos. El Inca, hijo predilecto y representante de la divinidad, era por consiguiente el encargado de realizar, con el ejercicio de su autoridad soberana, los designios divinos. Esa autoridad imperial, fuente de derechos y prerrogativas, fue la que se sustituyó, con el consenso de lo súbditos, o por la fuerza, a lo que podríamos denominar soberanía nacional y en consecuencia, la que manteniendo sus fueros inmanentes e inviolables, llegó a conceder el equitativo y necesario usufructo de las tierras aparceladas.
Destínanse tierras para el fomento del culto divino, correspondiendo precisamente esto, tanto a la facultad de la investidura del hijo del Sol, fiel a las creencias religiosas del pueblo, como a los intereses de la teocracia imperante. El pueblo, religiosamente sentía la obligación de cultivar y conservar ese patrimonio. El Estado, es decir el Inca, por otra parte, reservaba las tierras que debían sustentar los gastos de la administración imperial y los de sus servidores. En cuanto al reparto de las tierras del pueblo, cabe notar la forma como se realizaban. «Estas tierras de comunidad -dice en párrafo harto conocido el fraile Acosta- se repartían cada año y a cada uno se le señalaba el pedazo que había —9→ menester, para sustentar su persona y la de su mujer y sus hijos, y así era unos años más, otros menos, según era la familia, para lo cual había sus medidas determinadas» (Historia natural y moral de los indios, J. de Acosta). Se refiere Acosta al tupu, medida equivalente a cerca de 3500 metros cuadrados, que correspondía al jefe de familia, acrecentándose con un tupu más, por cada hijo varón, y medio tupu, por cada hija. Llegados a la mayoría de edad los hijos, casados o solteros, cultivaban sus lotes, desvinculándose del lote del padre, y solamente las hijas casadas, cesaban en sus derechos sobre sus tupus, adquiriendo en cambio, coparticipación en el lote del mandado. Con el reparto periódico se hacía efectiva en caso de muerte o vacancia, la posesión del lote, por nuevos usufructuarios. La costumbre sistematizada de estas redistribuciones, y la continuación no interrumpida de la posesión de parcelas, conforme a las necesidades de la agricultura, estableció, a modo de simples ratificaciones formales, la confirmación frecuente de los derechos de los mismo usufructuarios, conservándose de este modo un orden social que ya representaba otra etapa en la evolución de la propiedad territorial: la constitución de la propiedad familiar. Se comprende que la condición de este estado, es la prolongación indefinida y consuetudinaria, de la tenencia de las mismas parcelas redistribuidas. Mas, los repartos de tierras, como los beneficios consiguientes, requerían, de parte —10→ de los usufructuarios, el ser nativos y residentes en la aldehuela comunal y el cultivo obligatorio del lote concedido, porque según decía antaño esta resonante frase, semejante a la que sirve de lema a las actuales vanguardias socialistas: «el que no trabajaba, no llevaba parte al coger».
Las tierras destinadas a mantener el culto y a la clase sacerdotal, así como las del Inca y la nobleza, las de las viudas, ancianos, guerreros e inválidos, enfermos y huérfanos, eran cultivadas por el pueblo obligatoriamente y en los casos de incapacidad para el cultivo, por falta de ayudantes, se llevaban a cabo los trabajos agrícolas, se llevaban a cabo los trabajos agrícolas, mediante la minka, forma de cooperación y auxilio recíproco que obligaba al usufructuarlo de la parcela, a sustentar y alimentar, con los productos de sus cosechas y economías a sus auxiliadores.
Con el tiempo se esbozaron aun más, los caracteres de la propiedad familiar. A la muerte del jefe de la familia, se conservaba el dominio de la tierra adjudicada y se subdividía esta, en pequeños lotes, en número correspondiente al de sus descendientes, sin prescindencia de los ausentes. Con razón se ha creído, pues, que tales prácticas revelaban ya, la formación de la propiedad privada. Ciertamente era el esbozo del derecho hereditario, que extendido al derecho de los ausentes, señalaba el derecho de la no prescripción entre coherederos (Evolución de las Comunidades indígenas, C. Valdez de La Torre). Con la propiedad familiar, prosigue la evolución —11→ de la propiedad colectiva hacia la propiedad individual. Este proceso que se iniciaba con la formación de clases sociales privilegiadas, llegó a propagarse en el sector de las comunidades o aíllos populares. Y aun cuando esta fase de la evolución de la propiedad territorial fue acelerada por la conquista y colonización española, es evidente que los albores del régimen individualista de la propiedad, se hallaban en la existencia, cada vez más generalizada, de la propiedad familiar, procedente de las estructuras feudales, que la nobleza y los caciques representaban. Individualismo y feudalismo, representan en la historia de la territorial, una correlativa realidad económica y social. La nobleza quechua y los curacas y reyezuelos tributarios del Imperio, como la nobleza y los señores aztecas, representaron los núcleos feudales del mismo desenvolvimiento de la propiedad familiar. Solo que en Méjico, este movimiento culminó en la organización de poderosas castas, resistentes por eso mismo, a la conquista española; mientras que en el Perú, existía la sazón, un régimen larvado de propiedad familiar. Análoga curva siguió en los pueblos germánicos, el paso de la propiedad colectiva a la propiedad individual.
La duración y subsistencia de este régimen, se debió principalmente a la presión despótica del gobierno incaico, manifestada en las redistribuciones. Sin el absolutismo de la teocracia quechua, borrada la ficción del dominio eminente de las tierras pertenecientes —12→ al Estado incaico, por la idea de una antigua posesión y por el usufructo más o menos libre, de los descendientes del padre de familia, el advenimiento de la propiedad privada, entre los aborígenes del Tahuantisuyo, habría antecedido a la conquista española.
La nobleza y los curacas se hallaban sometidos y vinculados a la autoridad omnipotente del Inca, por manera que imperando la tradición cortesana en el gobierno, sin el control que podían ejercer las castas de nobles independientes y fuertes, el feudalismo de los curacas, asentado en las bases de un régimen de propiedad familiar, no era lo suficientemente vigoroso para determinar la formación y desarrollo de la propiedad individual. Sin embargo, debido a condiciones geográficas y a factores sociales de otro orden, que influyeron en atenuar o anular los efectos de la centralización despótica del Estado quechua, se produjo una evolución agraria; los indios Caras y los Cañaris, entre otros, progresaron en este sentido mucho más que los Chancas y Pocras del Sur del Perú. Tan adelantadas culturas existieron en el Ecuador, por ejemplo, que según datos recogidos por sus historiadores, entre los Caras la propiedad individual habíase llegado a implantar y predominaba sobre los vestigios del viejo régimen comunista.
Bautista Saavedra, nos advierte «un paralelismo evidente de evolución en las civilizaciones americanas cuyas analogías irreductibles» las encuentra, en la evolución —13→ agraria del Imperio azteca y en la del Imperio quechua. Ciertamente que las tierras del pueblo en Méjico (callpulali), según un documento citado por Saavedra, eran comprendidas después de las de guerra (yauclali) y que las de señoríos (clatocaclali), tierras de «dentro de los pueblos y barrios», que los señores aztecas concedían a sus vasallos. Sin embargo el citado sociólogo boliviano, resuelve enseguida su opinión, diciendo que la organización agraria de los aimaras, de donde se derivan las demás que son análogas en forma irreductible, difiere radicalmente de la mejicana y de la quechua.
La división de la tierra laborable, afirma Saavedra, y su disfrute en común, ha debido ser de origen aimara, que trascendió y pasó a ser de los pueblos incaicos. O en otros términos, dice: «la civilización cuzqueña no hacía sino recoger las instituciones que pueblos que entraban a formar su composición arrastraban desde lejos». Por nuestra parte no creemos que el paralelismo a que alude Saavedra, implique dependencia o derivación de culturas, sino que es explicable tal realidad histórica por el carácter de universalidad y universalidad de las leyes sociales entre las que tuvo sin duda alguna, gran importancia la imitación social.
De la propiedad familiar derívanse el derecho hereditario y los demás caracteres esenciales de la propiedad individual. La estabilidad de este régimen con las diferenciaciones de clases sociales que son los factores —14→ y las consecuencias concomitantes en la evolución de la propiedad, habrían permitido al fin y al cabo, repetimos, la formación completa del régimen de la propiedad individual, de no producirse la conquista española que aceleró esta formación.
El derecho hereditario, por lo demás, aparece con la constante persistencia de los repartos precisos e invariables efectuados durante una larga posesión no interrumpida.
Es un hecho que a la organización patriarcal de la familia y a la división del trabajo concreta y específicamente acentuada por las necesidades del cambio de productos agrícolas y por exigencias administrativas, se debió el tránsito de la propiedad colectiva a la propiedad individual. La historia de la propiedad quiritaria de los romanos, ofrece en este punto, un miedo singular de explicación. En el Perú, el jefe de la familia, como el pater familias romano, concentraba en su persona poderes absolutos que relacionándose con su derecho a la tierra modificaron su mentalidad de precario poseedor de una parcela, en permanente señor y usufructuario de la misma. Lo cual habríalo convertido muy pronto en verdadero propietario a la manera romana. Así el derecho de testar, habría llegado a aparecer cuando, dentro del patriarcado, el jefe y representante se hubiera hecho dueño y señor. Del mismo modo habríase originado la facultad, de enajenar. Pero la libertad del testador que no había trascendido aun de la familia, en la cual la autoridad —15→ del padre tiene sus elementos síquicos, reveló la individualización relativa de la propiedad, circunscribiéndose esta, solamente a la familia. Basta referirse a las leyes romanas, Falcidia y Voconia, para comprender claramente este proceso evolutivo de la propiedad territorial.
Prevaleciendo una densa solidaridad de sangre, fortalecida por vínculos religiosos, toda forma de individualismo económico y jurídico no era concebible. ¿Cómo se concibe, escribe Saavedra, el que siendo 12 gens (sic) precolombina, netamente patronímica, por primogenitura, el clan territorial fuese comunista, donde el derecho al suelo no se adquiere por sucesión, sino por repartimiento del soberano o del Estado? La observación panorámica de esta cuestión, nos prueba la coexistencia armónica de la comunidad territorial en el clan y la sucesión patronímica en la familiar; realidad que aun significando «una antinomia evidente entre el régimen de sucesión, y más si es por primogenitura, y la comunidad territorial», no implica al menos, un conflicto de realidades incompatibles.
Las variaciones del sistema comunista agrario fueron determinadas por los efectos políticos de las conquistas. Sabido es que el Tahuantisuyo, fue el resultado de grandes conquistas con pacíficos anexiones y guerras de exterminio. El crecimiento del Imperio involucró una tendencia hacia la uniformidad en el orden social; tendencia que detuvo o paralizó en algunas regiones, según cuentan —16→ las crónicas históricas, el desenvolvimiento libre de la propiedad territorial, desde las formas de propiedad común y propiedad familiar, hasta la propiedad individual. Se explica esta política -tantas veces opuesta a la de otros pueblos de cultura más avanzada que el pueblo quechua- por sus fundamentos de origen en los propósitos de hegemonía imperialista de la nación cuzqueña. Política era esa -bárbaramente conservadora, tradicionalista como que era propia de una monarquía teocrática, sustentada por una sociedad de esclavos, donde los primeros planos del poder y del privilegio gravitaban sobre las bases de un pueblo sojuzgado- que no podía representar para pueblos en que la propiedad territorial llegaba ya a adquirir los definidos caracteres de la naciente propiedad individual, sino una acción regresiva, una presión reaccionaria.
La conquista guerrera determinó variaciones profundas en el régimen de la propiedad indígena. La historia ofrece datos elocuentes sobre las consecuencias económicas de las guerras. En Méjico, bajo el dominio militar azteca, se organizaron grandes distribuciones de tierras, base económica del aguerrido feudalismo que hallaron los conquistadores de España. En el Perú, los caciques ya usufructuaban las tierras que les concedía como privilegio el Inca, de modo distinto y conforme a creencias distintas a las de los comuneros que constituían el bajo pueblo. La posesión de los extensos campos —17→ pertenecientes a los caciques, involucraba derechos feudales como el cultivo obligatorio por el pueblo. Había una verdadera superposición de clases e intereses al respecto. Comunidad agraria en el llano, individualismo caciquil en las altas clases de la sociedad. Estas variaciones de la propiedad, fueron los efectos principales de la conquista. El sometimiento de los vencidos llevaba consigo el despojo y el reparto del botín de guerra; así la servidumbre agraria, lentamente iniciábase por el sendero de la ciega e incontrastable subordinación política. Si la conquista se producía violentamente, el exterminio de los vencidos y la arbitrariedad enconada del vencedor repercutían en el régimen de la propiedad territorial. Las necesidades de la pacificación y de la subsistencia del nuevo orden establecido, eran satisfechas más tarde, con el trasplante de colonos quechuas, los mitimaes, que constituían verdaderos injertos sociales, para cuya subsistencia era menester distribuir las tierras confiscadas de los caciques y de las gentes rebeldes. Entonces, dispensados los favores del monarca a sus servidores y guerreros, la sumisión que importaba el pago del tributo forzoso -cultivo de la tierra del nuevo señor y pastoreo de sus ganados- beneficiaba a los caciques fieles, que adquirían el derecho de poseer extensos lotes laborables. Ese derecho, se singularizaba frente a los simples repartos periódicos de las tierras comunes que pertenecían al pueblo. El cacique bien se explica, no era miembro de —18→ la comunidad, como no lo eran tampoco, los nobles y sacerdotes; el cacique representaba, pues, antagónicamente al individuo frente a la colectividad. Condicionado por las necesidades de su familia, su propiedad era todavía una propiedad familiar. No siendo única y exclusiva su posición, por causa de su propio personalismo aislado, el cacique era débil para erguirse ante la incontrolada presión de la monarquía; su propiedad encontraba fuertes limitaciones que le impedían desenvolverse fácilmente al través de los círculos concéntricos del individualismo económico. Su derecho de propiedad carecía de estos elementos romanos de la propiedad individual: jus utendi, jus abutendi y jus fruendi. Débese esto, acaso también al predominio de las mayorías, es decir, al consuetudinario derecho comunista de los aíllos, cuyo ambiente no era propicio a la prematura formación de la propiedad individual. Sabido es que la libertad individual, fortalecida por fundamentos económicos de carácter agrario, hiere a las sólidas vinculaciones colectivas. ¿Cómo podía existir el derecho de testar libremente? La familia patriarcal alcanza la fijeza de una cohesión indestructible, como que es la trama de las relaciones agnaticias de la comunidad arraigada a la tierra.
Además, las necesidades de la economía social entre aquellas mayorías, se satisfacían con las transacciones y los cambios de productos de la agricultura y la ganadería. La administración del Estado y los gastos del culto —19→ solar, eran atendidos, suficientemente, del mismo modo, por todos los súbditos. ¿Cómo concebir el derecho de enajenar lotes de tierra?
Significando el derecho señorial una creación de la violencia, un efecto de la guerra, se explica esta fase de la propiedad familiar de la tierra, por la sanción o reconocimiento de estados y efectos de violencia, dentro de la paz. Si la nobleza y los caciques hubieran representado en el Tahuantisuyo, lo que en Méjico, núcleos de una incierta autonomía feudal la propiedad familiar del señorío, habríase cristalizado en claras formas de propiedad individual.
En Méjico, el Imperio guerrero de los aztecas realizó el precipitado feudal y la propiedad privada. En el Perú, el Imperio teocrático de los quechuas, establecido sobre las bases del comunismo agrario de las regiones confederadas, incubó apenas, la propiedad familiar de los caciques. Las conquistas de Pachacutec, Tupac Yupanque y Huayna Capac, que iniciaron la transformación política de la monarquía teocrática en monarquía militar, dibujaron las líneas directrices del surgimiento y fecundación de las castas dominadoras. La guerra de sucesión entre Huáscar y Atahualpa, era ya el anuncio de grandes querellas y conflictos: la lucha u oposición de la monarquía con la nobleza. Los conquistadores españoles sorprendieron en este estado los nuevos rumbos del Imperio, sin que se cumpliera en el Tahuantisuyo, esa ley —20→ de la historia. Una casta de nobles poderosos habría producido al fin, como en todas partes, con el instinto de su vitalidad autónoma, esas luchas entre el rey y la nobleza que nos recuerda la historia de las monarquías asiáticas y europeas. Y ya se sabe, que en el hervor de los conflictos entre las monarquías apoyadas en el misoneísmo de las masas populares, y los señores secundados por sus vasallos, brotó siempre el individualismo económico y la propiedad individual, así como también los fueros de las ciudades y municipios.
Al sonar la hora de la conquista española, las bases económicas de la nobleza indígena eran todavía deleznables; en el substratum económico encubierto por la guerra de sucesión de Huáscar y Atahualpa, solo palpitaban estériles y escasos gérmenes de propiedad agraria individual.
La conquista española aceleró violentamente los ritmos de nuestra evolución social. De no producirse este gran acontecimiento histórico y aceptado la hipótesis de un aislamiento indefinido y de una sociedad homogénea, es decir, puramente aborigen, la ontogenia histórica del Tahuantisuyo habría alcanzado seguramente, con pasmosa lentitud, los mismos estados y obtenido las mismas instituciones de Europa. Como en la —21→ China, como en el Japón feudal, la civilización moderna con sus elementos de nuevas culturas, habríanse realizado siempre las mismas fecundas transformaciones sociales y políticas. Es cierto que en la senectud del gran Imperio, los vencidos, los postergados, los representantes del viejo régimen, dentro del gradual desenvolvimiento histórico, no habrían sido los magnates de la península sino toda la monarquía indígena con sus cortesanos y curacas, semejantes a los mandarines chinos y a sus clases privilegiadas.
El sino histórico de la conquista y del coloniaje español, representa, igual que todas las palingenesias sociales, una abreviación de la historia, una aceleración y variación de toda la fenomenología política del Imperio indígena, una verdadera fecundación social.
Con la conquista española, las instituciones indígenas llegaron a desenvolverse bruscamente. Ese desenvolvimiento incluía un proceso de destrucción y de aniquilamiento de las formas embrionarias de la cultura autóctona, en beneficio de las nuevas formas que debían producirse y que en realidad se produjeron. Sin embargo, la curva histórica indica que ese proceso de mutación brusca, no fue exclusivo y que dio margen a la supervivencia y coexistencia de instituciones y costumbres que constituyen hoy mismo, verdaderos antagonismos sociales y que llamamos nuestras taras históricas. Nuestras taras históricas contienen elementos de culturas heterogéneas, superpuestas, que componen —22→ y recomponen ya fecunda, ya estérilmente, en todas las contingencias y aspectos de nuestra vida social, una compleja y honda fuente de motivos de nuestra historia.
Refiriéndonos concretamente a la cuestión agraria, la conquista y el coloniaje español, realizaron la formación definitiva del régimen de propiedad individual. Y conjuntamente con ese régimen nuevo, llegó a proyectarse a través del tiempo, como una demostración de supervivencia orgánica del régimen indígena, la propiedad comunal.
Expliquemos esta evolución.
La sustitución de la tutela de los Incas por la de los reyes de España, implica la contraposición de un régimen de propiedad territorial por otro diferente y opuesto. Las tierras conquistadas se consideraron patrimonio real de la corona de España; y los pueblos sojuzgados por los conquistadores, fueron avasallados por la monarquía peninsular. Las raíces filosóficas y jurídicas en que reposó este derecho ejercido por un nuevo y poderoso señorío, emanaban de la tesis aristotélica, según la cual, el vencedor tenía un derecho indiscutible sobre el vencido y sus propiedades; principio fundamental de toda conquista y que tuvo su máxima culminación en la legislación romana. La célebre bula del Papa Alejandro VI, que interpretaba todo un estado de ánimo universal, se apoyaba en ese principio filosófico enunciado primero por Aristóteles y ejecutado después, por el Imperio romano cuya ideología jurídica inspiraba la —23→ formación del derecho canónico. El éxito de la bula de Alejandro VI estaba descontado, por lo mismo que entonces era poderosa, «la alianza impura del Trono y del Altar».
La ocupación por causa de guerra, fue invocada, pues, por los juristas españoles, sancionándose con ese título la apropiación del patrimonio territorial de los vencidos de América.
Mediante la ocupación por causa de guerra, en el derecho romano -aclimatado mucho tiempo en España- los inmuebles del enemigo pasaban a ser propiedad del Estado vencedor. Para los romanos, el enemigo era extraño al derecho y carecía, por tanto, de capacidad jurídica.
Para los españoles, el indio era un idólatra, una bestia, una especie de hombre inferior. La bula del Papa Alejandro VI, reforzaba aun más, la consideración de la inferioridad del hereje, respecto del católico; del idólatra respecto del súbdito del Vaticano. La bula del Pontífice romano, significaba la confirmación del principio romano de las conquistas; porque el catolicismo cesarista de entonces, se inspiraba y modelaba en el ejemplo del imperialismo romano. Los pontífices infalibles, tenían como prototipos de sus vidas y de sus políticas, a los césares despóticos. Tal era, dentro del ambiente histórico de su tiempo, la filiación ideológica de la famosa bula de Alejandro VI, expedida en mayo de 1493; bula que significó una fuente de derechos para las monarquías de España y —24→ Portugal. Por dicha bula se dividían las tierras descubiertas y conquistadas, entre españoles y portugueses, obligándose recíprocamente, los reyes católicos y sus súbditos, a propagar, a sangre y fuego, en tierras de infieles, la religión del Papa.
La bula trataba de atenuar y conciliar las rivalidades de las dos monarquías católicas. Con ese fin, se les ofrecía el mundo descubierto, como dividido ficticiamente en dos hemisferios, comprendiendo en ellos a las colonias portuguesas de África y Asia y a las españolas de América.
El mundo creado por Dios, estaba gobernado por su representante omnímodo, el Vicario de Cristo, Señor y dueño del planeta y de las conciencias. Los pueblos de infieles, en consecuencia, debían ser sometidos al tutelaje de esta autoridad en sus dos aspectos: temporal y espiritual. Los ejecutores de este mandato divino, debían ser los reyes católicos, con sus fieles aventureros, y colonizadores. El soberano Pontífice, no solo les reconocería la posesión legítima de las tierras descubiertas y sometidas, sino que les concedería el dominio eminente de esos territorios. Con esa bula, el derecho de los reyes peninsulares, obtuvo un apoyo moral inmenso. Así, a la incapacidad jurídica de los vencidos, que por la guerra y las crueldades de la conquista se hallaban fuera de sus leyes, se agregó este gran título incontrovertible, que negaba todo derecho a los infieles.
Después, con la destrucción del Imperio —25→ incaico y la fundación del Virreinato, la monarquía española, se sustituyó de hecho y de derecho, al Estado indígena. Todo el posterior esfuerzo dialéctico de los jurisconsultos e historiadores españoles -Solórzano, Polo de Ondegardo, Matienzo de Peralta, así como las Informaciones del virrey Toledo, que fueron un alegato político, en forma de narración histórica, contrario a los incas- se encaminó a justificar, explicar y reforzar ese hecho (conquista y ocupación) y aquel derecho (Estado colonial).
La sustitución del régimen incaico por el régimen colonial, se reflejó directamente en la economía rural del Estado y del culto religioso. Las tierras del Inca y las destinadas a la religión, fueron consideradas vacantes y por consiguiente, podían ser distribuidas por el Adelantado, entre los españoles y los naturales.
La consideración de estas tierras como res nullius, solo por la circunstancia de rechazar el culto indígena y abatir el poderío incaico, fue una de las tantas argumentaciones de los juristas españoles, en favor de los pretendidos derechos de la corona. Sin embargo fue la que más reparos mereció de parte de escritores como Polo de Ondegardo y Francisco Victoria.
Las tierras vacantes, fueron a su vez adjudicadas a los indios y también a los españoles; reputándoseles, a los nuevos poseedores, ya como propietarios. La simple posesión aunque desde tiempo inmemorial, fue considerada —26→ como derecho de propiedad, con todas sus características romanas.
Repartidas las tierras llamadas vacantes, principalmente entre españoles y explotado el trabajo tributario de los indios, trabajo para el cual se hallaban predispuestos, el latifundio quedó constituido. Pizarro, marchaba guerreando y repartiendo tierras donde fundaba ciudades. Mas, esos repartos solo llegaron a mayores proporciones, al consolidarse la nueva dominación. Las Leyes de Indias, contemplaron sin embargo el derecho de estos, prescribiendo que tales repartos de tierras, debían verificarse «sin perjuicio de los indios, y que las dadas en su perjuicio y agravio, se devolviesen a quien de derecho pertenecieran» (Recopilación de Leyes de Indias, Ley II, lib. VI, tít. 12). La implantación de las encomiendas y la distribución de tierras, crearon las bases definitivas del régimen de los latifundios. El encomendero, fue el señor feudal de nuestra Edad Media americana. Las encomiendas -circunscripciones territoriales administradas por los nuevos caciques peninsulares-, fueron, a despecho de las prudentes disposiciones colonizadoras de España, los moldes en que se formó la servidumbre campesina, bajo la presión individualista del régimen colonial.
Destinados los repartimientos a servir los fines de la colonización indígena -como instruir a los indios encomendados, enseñarles la religión católica, aprovecharlos en el servicio —27→ personal del encomendero y para el pago del tributo al Rey- las ventajas que proporcionaban, resultaron en exclusivo beneficio de los encomenderos. El encomendero, que podía ser propietario a la vez de grandes extensiones de tierras, aunque sea en otras circunscripciones y que siempre era un amo de los indios, repartidos para merecer su amparo y protección, fue el primer terrateniente. En las vastas circunscripciones territoriales encomendadas, se hallaban las estancias o haciendas (fazendas) incluso la gleba de vasallos, los yanaconas, englobados por su arraigo a la tierra, en los linderos de las tierras del señor y sufriendo las duras obligaciones de su servidumbre. Es cierto que la autoridad real dictó especiales y terminantes órdenes contrarias al fiero interés de los encomenderos. La causa indígena no fue desatendida e ignorada. Hubo un Bartolomé de Las Casas que defendió sin éxito, a los indios extorsionados por los encomenderos; y un virrey, Núñez de Vela, también disponíase a corregir los abusos del régimen de las encomiendas. Mas, el apostolado de Las Casas y las justicieras preocupaciones de la metrópoli, no tenían eco en los planos de nuestra bárbara realidad. La tragedia de Añaquito, donde fue asesinado Núñez de Vela, demostró plenamente la ineficacia de ese afán de la metrópoli; y la frase de Benalcázar ante las Leyes de Indias, llegó a expresar con mayor elocuencia, lo inútil de la legislación peninsular: «Se obedece; pero no se cumple».
—28→Consolidado el régimen de las Encomiendas, la legislación colonial se orientó en favor de los indios y de sus tierras. En muchas leyes y órdenes virreinales, se advierte la idea de impedir la expoliación de los encomenderos. Así una, la Ley XII, título 9.º, trata ba de prohibir a los encomenderos, el tener estancias en la circunscripción de sus respectivas encomiendas. Otra, la Ley XXX, título l.º prohibía a los encomenderos apropiarse de las tierras que vacasen por muerte de los indios sin herederos. La Ley XVII, garantizaba la conservación de las tierras de indios, dejándoseles «lo que les pertenece, así en particular, como por Comunidades, y las aguas y riegos y las tierras en que hubieren hecho acequias u otro cualquier beneficio con que, por industria personal suya se haya fertilizado, se reserven en primer lugar y por ningún motivo se les puede vender, ni enajenar»; y que los jueces enviados, «especifiquen los indios que hallasen en las tierras y los que dejasen a cada uno de los tributarios viejos, reservados, caciques, gobernadores, ausentes y comunidades». También se indicaban por ordenanzas y cédulas reales, los requisitos indispensables para que los españoles pudieran adquirir la propiedad de las tierras, de indios, mediante intervención y control de fiscales, protectores de indios y audiencias. Las medidas enunciadas, entre muchas otras, sin embargo, como queda dicho, no consiguieron sofrenar la codicia y la inescrupulosidad de los encomenderos y terratenientes. —29→ En el trascurso de pocos años, los propietarios españoles hiciéronse poderosos latifundistas. La propiedad individual se desarrolló entonces, sincrónicamente con el empobrecimiento y la miseria de los trabajadores indígenas. La burocracia peninsular y los encomenderos, llegaron a constituir, bien pronto, una casta privilegiada. Las encomiendas, por otra parte, formaron la estructura administrativa del régimen colonial. El encomendero como el señor feudal de la Edad Media, ejercía un incontrastable vasallaje sobre los indios del repartimiento. Y entre el encomendero y el rey, se establecía en forma contractual, una relación feudal que después, con los gobiernos de La Casca y de Toledo, representó pingües beneficios económicos para el Tesoro real. Sabido es, cómo el pago del tributo a la monarquía, realizado por los indios al través de las recaudaciones del encomendero, fue motivo principal para organizar y mantener el sistema de las Encomiendas, base administrativa y fiscal de la explotación colonial.
En España, el feudalismo que era de procedencia gótica, estuvo atenuado por variadas influencias étnicas y por apreciables factores económicos. Por eso, la relación feudal entre el monarca y el feudatario, trasladada al nuevo mundo, no tenía los prestigios de ser una institución de arraigada tradición metropolitana. Además, el interés político del monarca, señalado por el carácter de la legislación de Indias y por las reales cédulas —30→ y las ordenanzas del virreinato, impedía que los encomenderos adquiriesen una completa y peligrosa autonomía. De ahí la condición de temporalidad que hizo diferir sustancialmente, la encomienda americana del feudo medioeval europeo. Los encomenderos habían conseguido que las concesiones hechas con el fin de asegurar su permanencia y duración en esos cargos, fueran hasta por dos vidas. Y las gestiones para que las encomiendas se adjudicasen a perpetuidad, fracasaron. El interés político de la monarquía en esta cuestión, se hallaba de acuerdo con las débiles resistencias opuestas por los indios.
En España, del mismo modo que en otros pueblos europeos, el señorío feudal, dio origen a los condados, ducados, marquesados, etc. En el Perú, como en los demás pueblos hispanoamericanos, la encomienda, se trasformó apenas, en una simple jurisdicción territorial, donde la administración no podía asentarse en bases o títulos nobiliarios: derecho hereditario y patrimonio personal. Después de todo, encomenderos y burócratas, representaban algo así como los rastacueros de la burguesía contemporánea, cargados de condecoraciones y falsos honores, una clase de nobles segundones cuyas fortunas -producto de explotaciones inicuas, forjadas en el crisol del servilismo indígena y en la succión del erario colonial- llegaban a dorar con la merced del blasón y del pergamino real.
El feudalismo era todo un estado social —31→ caracterizado por la división y dispersión de la soberanía real en beneficio de la soberanía de los señores feudales, manteniéndose la unidad nacional solo por vínculos de naturaleza contractual entre el señor -copartícipe del derecho divino y de las prerrogativas reales- y el monarca o príncipe que concedía los privilegios: El señor feudal tenía, conjuntamente con las potestades de administrar justicia y gobernar su feudo, el dominio útil de las tierras o la propiedad de otros títulos, honores y privilegios. El señor feudal estaba obligado por reciprocidad, según juramento, a ser fiel tributario de la monarquía e ir a la guerra con sus vasallos y siervos bajo los estandartes reales. El feudo era trasmisible por derecho hereditario, con solo la renovación del juramento por los descendientes del señor. De modo distinto, en las primeras encomiendas, no sucedía la identificación del tutelaje administrativo con la propiedad territorial, ni el vasallaje absoluto de los indios repartidos; por consiguiente fue efímera la facultad de trasmitirse la encomienda en forma hereditaria a los descendientes del encomendero. Ya en los últimos tiempos del régimen de encomiendas, estas, adquirían caracteres de simples jurisdicciones administrativas, sin la propiedad de los indios.
La encomienda, anotamos, no podía ser concedida a perpetuidad, sino hasta por dos vidas. No había respecto de los sucesores del encomendero, un derecho hereditario semejante al feudal; la encomienda no implicaba —32→ una disgregación de la soberanía monárquica. Por más que sociológicamente considerado el período de las encomiendas en América, corresponda este, al de los feudos europeos, la encomienda, no era una propiedad individual, ni el tutor o encargado de propagar la religión católica entre los indios y cobrar el tributo con que contribuía al Tesoro Real, tenía facultades análogas a las concedidas en el privilegio feudal.
Las encomiendas, según la Ley XVI, no podían ser vendidas, donadas, permutadas o traspasadas. En caso de muerte del encomendero, los derechos de este no eran trasmisibles a sus herederos; y aunque la adjudicación de la encomienda podía ser hecha a ellos preferentemente, en realidad se trataba de una nueva concesión que exigía la renovación de un derecho que, igualmente, podía ser reconocido en favor de persona extraña a los deudos del encomendero muerto.
No era indispensable la residencia del encomendero en el país, bastando en estos casos de ausencia, el nombramiento de un sustituto o personero del titular, con el permiso del rey.
Bajo el amparo del régimen de encomiendas, la propiedad individual de la tierra, se extendió profusamente. Expandiose esta clase de propiedad sin otra limitación, que las débiles resistencias opuestas por la cohesión de los aíllos indígenas, cuya protección aseguró la legislación de Indias.
Se ha dicho, que de concederse a los encomenderos —33→ un efectivo señorío sobre tierras e indios, el régimen de la propiedad de las tierras habría sido de modo uniforme e individual, latifundista. Evidentemente, la propiedad individual habría llegado a aniquilar fácilmente al régimen agrario de los indios. Mas, es exagerada esa suposición. Cuando, a mediados del siglo XVIII, las encomiendas fueron desapareciendo «incorporándose a la corona» todas las vacantes, el régimen verdaderamente feudal de los latifundios las había como reemplazado. El propietario del latifundio, sin ninguna de las obligaciones y responsabilidades del encomendero -como adoctrinar y proteger a los indios- no encontraba ya ninguna traba legal, ningún control administrativo que lo subordinase directamente a la autoridad, ningún compromiso de tutelaje, ninguna obligación tributaria. Por el contrario, su verdadero señorío, falto del lustre caballeresco del señor feudal europeo, estaba afirmado, bárbara y vigorosamente. Entonces los recursos legales le eran fáciles y suficientes para modificar los linderos de sus estancias pobladas de indígenas, arraigados por tradición y costumbre a los campos de labranza, indígenas cuyas necesidades, aseguraban al terrateniente y a sus descendientes, un vasallaje sin término. Prescindiendo de otros aspectos más bien de orden histórico, el latifundio (estancia, hacienda, fazenda), tuvo mayores semejanzas con el feudo medioeval, no así la encomienda. Dentro del latifundio todo pertenecía y sigue perteneciendo, —34→ al terrateniente que dispone de tierras y de vidas. Yanaconas y mitayos, aun en nuestros tiempos, pertenecen al señor propietario de la hacienda, del mismo modo que los ganados y las tierras. Sin embargo, el régimen agrario de la posesión comunal de las tierras, no ha desaparecido. Las Comunidades indígenas -que no son otra cosa que los aíllos primitivos, refundidos en otros y así agrupados, por obra de las Composiciones de tierras y de las Reducciones verificadas durante el coloniaje- sobrevienen a la acción absorbente de la gran propiedad individual de la tierra.
Veamos ahora, el comportamiento de las funciones gubernativas del Estado Colonial, frente a la propiedad indígena.
Las leyes de Indias y las Ordenanzas de los virreyes, especialmente, las de Toledo, demuestran el inobjetable empeño de conservar y proteger el régimen de propiedad de los aborígenes. No existe una ley, una sola ordenanza, que niegue esta verdad y que haya procurado la destrucción de esas propiedades. España, comprendió la importancia social de esa clase de propiedad; comprendió su rol histórico y no ignoró su estructura, porque también habían existido y existían comunidades agrarias en su propio suelo. Esto explica en parte, la facilidad y el acierto que tuvo la metrópoli, en la expedición de las Leyes de Indias. España, tuvo, pues, en su obra colonizadora visión distinta a la que se le atribuye considerando solo, con miopía y frivolidad, la faz de los intereses menudos —35→ que proliferaban dentro de nuestras sociedades mestizas. Por eso, en lo referente al problema indígena, el tosco sentido de adaptación a las realidades del medio en la legislación y en las costumbres, demuéstrase en la historia del virreinato, no por la destrucción sino mediante la transformación de los viejos aíllos, agregados sociales refractarios y resistentes a la acción absorbente del caciquismo indígena y del gamonalismo naciente, ya reduciéndose e integrándose para dar origen a las actuales Comunidades indígenas, ya disolviéndose en el seno de las haciendas, que así han planteado -Comunidad y latifundio- la ecuación de nuestro problema agrario.
Las reducciones de indios determinaron las variaciones fundamentales en el sistema de la propiedad agraria indígena. Detengámonos antes, en la consideración de la consolidación del régimen individualista del latifundio.
Como consecuencia de la conquista, el status de la comunidad agraria, sufrió una brusca variación. En efecto, la caída del gobierno incaico destacó la idea de la posesión de la tierra, pero identificándola con el derecho de propiedad de la misma. En esta fase de la evolución de la propiedad territorial, púsose en relieve un sentido de diferenciación entre el mero usufructo y la propiedad; diferenciación que advierten las confusas y numerosas reclamaciones de todos esos indios que libertados de la opresión incaica, solicitaban sus «propiedades», sus tierras, —36→ antes redistribuidas o monopolizadas por el Inca, los sacerdotes y las autoridades quechuas. Recuérdese lo que al respecto anotan las célebres Informaciones del Virrey Toledo. Unas veces eran los autóctonos descendientes de los aíllos despojados por la conquista de los quechuas, los que reclamaban las tierras que el Inca distribuyó entre sus mitimaes o incorporó según su arbitrio al patrimonio del Sol o del Estado; otras veces eran las mismas parcialidades de indios que pretendían rehabilitar antiguas prácticas y derechos abolidos por la conquista quechua. Todas esas reclamaciones se producían litigiosamente, poniendo en trasparencia, sentimientos y creencias que revelan algo más que una reacción favorecida por el derrocamiento del régimen imperial indígena, o la vuelta al hecho de una mera tendencia usufructuaria; revelan la individualización progresiva del derecho de propiedad de la tierra en nuestro medio social.
¿Cómo juzgaban los españoles esas reclamaciones de las tierras confiscadas o distribuidas por los incas? ¿Cómo consideraban la tendencia de restaurar la vieja autonomía regional y el régimen de tierras que les era peculiar? ¿Cómo una simple exigencia del derecho de los aíllos? Solo reconociéndoles, por el hecho de la larga posesión y usufructo de dichas tierras, el derecho de propiedad sobre las mismas. Tal derecho era igualmente comprendido ya, por los mismos indígenas que identificaban el sentimiento y el concepto —37→ de la posesión con la propiedad, «porque no hablan poseedores precarios, sino dueños».
El nuevo régimen colonial significaba, pues, una verdadera revolución de la sociedad indígena.
La divinidad de los incas, acababa de desvanecerse; la suntuosa corte imperial había sido humillada, sometida y arruinada; las vírgenes escogidas, violadas por los soldados de la conquista; los soberbios caciques vencidos y arruinados, el poderoso ejército que siguió como la cola de un gran cometa, los pasos de los Yupanques y de Huayna Capac, había sido aniquilado fácilmente por la audacia de unos cuantos arcabuceros y jinetes. Todo un mundo de ídolos y de creencias, se había desplomado y hecho pedazos ante las miradas atónitas de las muchedumbres indígenas. En aquella palingenesia social, también se había desgarrado el ropaje mítico de la institución de la propiedad territorial. No es de extrañar por consiguiente, el que historiadores y cronistas relaten el hecho de que los indios, reivindicaban sus tierras, alegando que la dominación quechua les interrumpió una posesión continua e inmemorial, de sus tierras. Pues, esas reclamaciones indican la evolución del derecho en virtud del cual poseían las tierras. La idea de posesión indefinida o de propiedad legítima, se hallaba un tanto depurada de sus influencias míticas tradicionales.
Muchas veces ocurrió que al hablarse de las disposiciones incaicas sobre la distribución —38→ de las tierras, manifestaron, los indios un vivo menosprecio por el recuerdo de la autoridad sagrada de los incas, venerados en otro tiempo. Este nuevo estado de ánimo social, fue inteligentemente aprovechado por la administración de Toledo, para echar las bases morales y políticas de la organización del virreinato.
Las reivindicaciones de tierras, por lo demás, se resolvieron mediante el sistema de las composiciones; es decir, que se concluyó por reconocer y considerar en ese reconocimiento, el pleno dominio de los reclamantes sobre las tierras compuestas, atendiéndose al fundamento de la posesión inmemorial invocada. La composición que comprendía el procedimiento de nuevas distribuciones y adjudicaciones, según el sentido de las reclamaciones, resultó bien pronto constituyéndose en fuente de derechos. Agrégase a esta situación, la naturaleza de las agrupaciones indígenas, poseedoras de la tierra en común. No eran todos los aíllos del mismo tipo primitivo. De la triple vinculación que los constituía -sanguínea, totémica y agraria- solo subsistía en todo su vigor el vínculo territorial. El vínculo sanguíneo, como el totémico, debilitados o anulados ambos, se hallaban reemplazados por el robusto vínculo territorial que había determinado la formación de la comunidad agraria in extenso. Estas comunidades indígenas, fueron las que, por efecto del cambio de régimen político, llegaron a reconstituirse acondicionándose entre ellas, la fusión del —39→ dominio útil con el dominio eminente. La vinculación territorial del grupo debió ser por consiguiente, tan intensa y exaltada, que llegó a manifestarse en el transcurso de los siglos, en esa forma de solidaridad humana, cuya cohesión ha resistido a la acción destructora de los factores contrarios y de los intereses individuales.
Sábese que las reducciones ordenadas por el virrey Toledo, se verificaban obedeciendo a necesidades de orden administrativo. De ellas tomaron sus orígenes las actuales Comunidades indígenas y también muchos municipios. Las reducciones constituyeron los núcleos de las nuevas poblaciones. La presión ejercida por el Estado colonial, reunía así, según los moldes de su legislación tutelar, a los viejos aíllos.
La personería de esas nuevas entidades era reconocida y atendida por detalladas y prolijas reglamentaciones.
Las Comunidades indígenas que halló más tarde, el régimen republicano, fueron el brote social de la admirable política reduccionista del virreinato.
Debían, las reducciones, formarse en lugares que tuvieran «comodidad de aguas, tierras y montes, entradas y salidas y labranzas, y un exido de largo, donde los indios puedan tener sus ganados, sin que se revuelvan con otros de españoles» (Ley VIII, tít. III, lib. 6.º). La posesión de las tierras por los indios comprendidos en las reducciones, no tenía otra limitación o taxativa que la prescrita en la ley, —40→ que consideraba el derecho de reversibilidad del dominio útil por la corona, respecto de las tierras que fueran declaradas vacantes. La ley reconocía el pleno derecho de los indios a las tierras «que hubieren tenido antes, para que las cultiven y traten» (Ley IX, tít. III, lib. 6.º). Si por causa de la reducción no era posible que los indios conservasen las mismas tierras, se les adjudicaba en cambio, otras; resultando este procedimiento tan importante que significaba en unos casos, la revalidación o confirmación de los derechos sobre la posesión sustituida -que se entendía conforme al concepto de propiedad. Y en otros, la compensación de las no comprendidas en la composición de tierras.
El reparto de tierras dentro de la Comunidad, fue reconocido y reglamentado por una Ordenanza del virrey Toledo, que prescribía su realización cada tres años. En otra Ordenanza del mismo virrey, se declaraba que las tierras de beneficio particular, dentro de las Comunidades y repartimientos, no eran las «suyas propias, sino de todo el repartimiento». Una vasta y numerosa expedición de títulos y comprobantes fueron luego, a testimoniar los derechos resultantes de las composiciones de tierras. Y a la vez que se reglamentaba el derecho de las Comunidades de indígenas, se dictaban medidas destinadas a impedir que los abusos inherentes al régimen de los latifundios, dañasen el interior colectivo. Así una Ordenanza, establecía que para la venta de tierras de particulares, siendo estos indios, —41→ era necesario que «se pida la dicha licencia a la Real Audiencia, enviando el dicho Corregidor al Letrado y Procurador de indios, la razón para que la pidan ante ella; y la venta que de otra manera se hiciere la declare desde ahora, por ninguna» (Ord. V, VII). La pequeña propiedad era igualmente protegida. Una Ordenanza decía que: «ningún Corregidor ni juez de residencia, consienta ni permita que los indios vendan, aunque sea entre sí mismos, ora sean propias de quien las vendiere, o Comunidad, ni le dé licencia para ello, antes le estorbe y prohíba y me dé aviso (al Virrey) de lo que fuesen dichas tierras, la causa por que se venden y el precio y valor de ellas, para que visto se provea lo que convenga» (Ord. XXIV, tít. XVII). Mas, como era natural que se aplicase a la propiedad colectiva indígena, las normas de la propiedad privada proindiviso, se consideró la enajenación de tierras comunales, prescribiéndose para el caso, tramitaciones restrictivas, como la señalada en la relativa a los indígenas que quisieran «vender algunas tierras de las que tienen en los valles calientes para alguna necesidad».
Estas ventas no podían realizarse sin la intervención del Corregidor y Escribano del pueblo, para recabar dictamen especial del Defensor General de Indios, cuyas funciones eran análogas a las de nuestro actual Ministerio Fiscal (Ord. V, tít. VII). Tal procedimiento, semejante al seguido en las enajenaciones de bienes de menores y de corporaciones o —42→ bienes del Estado, demuestra que según el derecho colonial, las Comunidades indígenas -a las que olvidó y trató de hacer desaparecer la legislación republicana- se hallaban asimiladas a la categoría jurídica de las corporaciones y regidas por un verdadero derecho público.
Las reivindicaciones de tierras, efectuadas conforme al plan de las composiciones y reducciones, prueban que la dominación española, a pesar de las injusticias que engendró, había captado entre las fórmulas de su legislación, todo un orden social, dentro del cual, atendió a la solución del problema agrario indígena, como no logró siquiera comprenderlo, más tarde, el régimen republicano.
En la Comunidad indígena existieron y aun existen, precisos rasgos de individualización, en tal grado, que también esto ha servido de punto de partida para las posteriores usurpaciones «legales», efectuadas por los terratenientes, debido al fácil aprovechamiento de las transferencias de dominio, de los gravámenes hipotecarios y de todos los recursos de la simulación leguleyesca y de las viciosas prácticas judiciales que se sustentan en el constante imperio de la fuerza pública.
Desde su origen la Comunidad indígena colonial, no fue simplemente usufructuaria de la tierra, cuya posesión trasmitida por herencia, se remonta hasta los legendarios tiempos del ayllu tiahuanaquense.
Por revalidación del derecho reconocido por leyes y ordenanzas coloniales, la Comunidad —43→ resultó propietaria de sus tierras ya poseídas, y así ha seguido conservando su fuerte y rudo sentimiento de apropiación de la tierra. Para la Comunidad de nuestros días, el dominio eminente y el dominio útil de la tierra, existen fundidos, identificados y reunidos. Dentro y fuera de la Comunidad, ya no se cree que la posesión de las parcelas cultivables, sea como una merced concedida por un poder extraño o distinto a la Comunidad propietaria y poseedora a la vez de sus tierras. La Comunidad tiene conciencia social de su autonomía y se siente adherida a la tierra, como un dueño y señor de ella. Es una persona jurídica colectiva, según la designación de los juristas y sociólogos. Es como un individuo propietario: puede usar y gozar libremente de su propiedad. Puede enajenar sus tierras, obligarlas y gravarlas; y podría hasta disolverse como una sociedad mercantil, sino predominase en su seno, el control de las necesidades comunes y de las vinculaciones de sus miembros, de la tradición y la costumbre. Puede celebrar casi todo género de contratos sobre sus intereses rurales y sus ganados, siendo aplicables en estos casos, las reglas especiales que rigen a la propiedad privada proindiviso. Y en su orden interno, las distribuciones de lotes de tierra cultivable, como las disposiciones referentes a su administración, pueden ser autorizadas, vigiladas o efectuadas por los Corregidores, cada tres años; por los Camachicos, que en algunos lugares continúan —44→ siendo todavía, pequeñas asambleas de comuneros, con facultades administrativas.
Los españoles introdujeron al lado de la propiedad individual de la tierra, un género de propiedad común diferente al de las Comunidades indígenas: el ejido, (exido). La finalidad del ejido -campo cercano a las poblaciones reducidas, es decir reconcentradas- era la de servir de base territorial a posteriores urbanizaciones en el caso de aumentar la población; y que aun cuando «creciere la población, siempre quede bastante espacio, para que la gente se pueda recrear, y salir los ganados sin hacer daño» (Ley XIII, tít. VII). La despoblación general que sobrevino, defraudó la expectativa que se tuvo en el ejido. Entonces el ejido, fue destinado, como terreno común, para el pastoreo de ganados de las comunidades y de los particulares. No era este el fin señalado por la ley al ejido; porque el pastoreo del ganado, en las ciudades españolas, debía tener lugar en las dehesas confinantes con los ejidos «en que pastan los bueyes de labor, caballos y ganados de la carnicería». quedando indicadas las tierras de ejido para el solo caso de crecer la población y ensancharse por dichos terrenos.
Además de los ejidos se destinaron tierras para proveer a los gastos de los municipios, los propios, confundidos muchas veces con los ejidos. Y finalmente distribuyeron lotes urbanos -los solares- en los cuales edificaron sus moradas los españoles. Estos solares podían pertenecer como propios a los municipios.
—45→Al fundarse una ciudad, la distribución de la tierra por capitulación, se verificaba de la manera siguiente: «sáquese primero lo que fuere menester para los solares del pueblo y exido competente, y dehesa en que pueda pastar abundantemente el ganado, que han de tener los vecinos, y más otro tanto para los propios del lugar; el resto del territorio y término se haga cuatro partes: la una dellas, que escogiere, sea para el que está obligado ha hacer el pueblo, y las otras tres se repartan en suertes iguales, para los pobladores». Después de estas reglamentaciones «las demás tierras, quedan baldías para que nos hagamos merced a los que de nuevo fueren a poblar», haciéndose separar las que convinieren a destinarse para propios de los pueblos que no los tuvieren, de que se ayude a la paga de los salarios de los Corregidores, dejando exidos, dehesas y pastos bastantes» (Leyes VII, tít. 7.º y XIV, tít. 7.º, lib. IV).
En conclusión: en la evolución de la propiedad de la tierra, durante el período colonial, pueden indicarse las siguientes etapas:
a).- Del primitivo comunismo agrario de los aíllos del Tahuantisuyo, provino la propiedad territorial de la Comunidad indígena; institución en la cual, el dominio eminente, que pertenecía antes al Estado quechua, se identificó con el dominio útil.
b).- Formación y desarrollo de la propiedad individual agraria, sobre la base del reparto, entre españoles, de las tierras que pertenecieron al Inca y al Sol, así como de las —46→ que fueron consideradas patrimonio de la corona de España, al ser estas tierras declaradas vacantes. Las tierras adquiridas por los españoles y las que pertenecieron a los curacas o caciques constituyeron los primeros grandes latifundios (propiedad individual).
c).- Extensión analógica de las reglas del derecho de propiedad privada proindiviso, a la propiedad colectiva, en la adjudicación irreversible de las tierras a particulares, por la monarquía española. A la propiedad colectiva indígena se le aplicaron las normas jurídicas sobre propiedad privada proindiviso.
d).- Propiedad pública que comprendió a las tierras de comunidades indígenas, ejidos de las poblaciones, propios de los municipios, tierras adjudicadas a la Iglesia católica, como bienes de capellanías, cofradías, obras pías, etc. y tierras baldías y bosques y tierras pertenecientes a la corona española.
e).- Propiedad privada en la que hay que distinguir la pequeña propiedad agraria, escasa e inestable, como efecto de disgregaciones; y la gran propiedad expansiva y absorbente: latifundio.
El sino histórico de la Revolución emancipadora tuvo como una de sus manifestaciones de orden económico, una orientación —47→ hacia la madurez y al prolífico surgimiento de la propiedad individual: pequeña propiedad y latifundio.
Indiquemos el sentido humanizante e individualista de la Revolución, frente a las instituciones jurídicas y económicas que trasformó.
La propiedad de la tierra especialmente, sometida siempre a la influencia de creencias y supersticiones religiosas, no pudo sustraerse a los efectos de este hecho trascendental.
Para los pueblos de la antigüedad pagana, la propiedad de la tierra era sagrada. El culto de los muertos y el del hogar, influían poderosamente en esta concepción. Mediante el hogar inmutable y la sepultura permanente dice Fustel de Coulanges, la familia ha tomado posesión del suelo, la tierra ha quedado, en cierto sentido imbuida y penetrada por la religión del hogar y de los antepasados. Pero la guerra y el trabajo, actuaron siempre, como redimiendo ese concepto de la propiedad de la tierra, de su esclavitud al mito. En cambio el hombre permaneció esclavo a la tierra mediante la violencia y la explotación del trabajo. Cuando se observa este proceso particularmente en el Perú, constatamos que el concepto de la propiedad de la tierra no llegó a despojarse totalmente de las envolturas míticas de la tradición indígena y de las duras influencias diferenciadoras que generó la conquista española. Solo a una etapa histórica posterior, estuvo reservada la culminación —48→ de este desenvolvimiento. Con la Revolución de la Independencia, el individualismo económico y la jurisprudencia que todavía rige, afirman su vigorosa vitalidad.
La propiedad agraria entra en un período de máxima individualización. Pero antes detengámonos en la consideración total de este ciclo histórico. España había creado y conservado entre nosotros, la existencia de trágicas desigualdades económicas y políticas. Los indios eran, desde la Conquista, unos incapaces, como los menores sujetos a interdicción y tutelaje. No eran personas libres, precisamente en los instantes en que un nuevo elemento ideal movía la historia. La conquista y el coloniaje español, es verdad, habían abierto honda brecha en la nebulosa mítica que había influido en el concepto de la propiedad territorial indígena. La conquista española, había precipitado, con abreviación de siglos, la formación de un nuevo orden social en el que se producía la plenitud del dominio de la tierra, librándola así, en parte, de las costumbres y supersticiones religiosas que para el usufructo de ella, eran menester que imperasen. La tradición mítica del Tahuantisuyo en efecto, fortaleció la vida de esas fórmulas consuetudinarias en virtud de las cuales, se mantuvo la opresión ejercida por la teocracia indígena, que era, sin duda, el poder conservador por excelencia, del régimen comunista de los aíllos. La siguiente fórmula compendia y explica toda —49→ esa fenomenología histórica: divinidad; autoridad; comunidad.
La institución de la comunidad agraria indígena no habría sido explicable, sin la concurrencia del mito que fortalece las vinculaciones de la parentela y las supersticiones del grupo; su existencia, su organización y supervivencia, tampoco habrían sido explicables, sin la presencia de una autoridad indiscutida y férrea, suficientemente capaz de conservar el orden social y la cohesión de los aíllos. A su vez, los prestigios divinos de aquella autoridad, como su influencia y poderío, no habrían sido posibles, sin la coexistencia de la comunidad agraria. La conquista española revolucionó todo eso. Pero esa transformación reprodujo en la misma forma, las relaciones indicadas, aunque sustituyendo algunos de los elementos de la fórmula indicada, resultando la nueva realidad histórica, complicada y varia. Así, la autoridad fue la de la metrópoli que había reemplazado a la de la teocracia vencida en Cajamarca y Cuzco. Esta nueva autoridad, propiciaba la existencia jurídica de la comunidad y la de un nuevo régimen de propiedad individual. La religión, la autoridad, la propiedad eran, pues, distintas.
La Revolución de la Independencia, nació del fondo de esa realidad social. Francesa por su espíritu y por su ideología democrática; e hispanoamericana por su sangre y su ímpetu heroico, la Revolución, completó de esta suerte, el ciclo individualista de la propiedad —50→ agraria iniciado trescientos años antes.
La aspiración revolucionaria fue la rehabilitación de los pueblos. Procurar que ellos asumieran directamente su soberanía, arrancándola de las manos de la monarquía peninsular. Este vasto acontecimiento histórico, entrañaba en el orden de los fenómenos económicos, el surgimiento del individualismo que Adam Smith y los economistas de la Revolución francesa, habían expresado y sustentado. En el orden jurídico, la propiedad de la tierra, según tendencia histórica que se inicia desde la conquista española, llega a su más alta culminación. La Revolución emancipadora opone su ideario de verdades nuevas, a las tradicionales realidades históricas, legadas por el Imperio indígena y por el Coloniaje. En consecuencia, teníanse que resolver así todos los problemas económicos y jurídicos, conforme a los principios individualistas, que entonces, eran el deus ex machina de la historia americana. Las libertades jurídico-económicas, de esta suerte contrariadas por instituciones tales, como las «manos muertas» y en general por todas las vinculaciones de la propiedad, tendrían que establecerse después de la eliminación de esas taras históricas de la Colonia. Las libertades políticas asentadas sobre las mismas bases económicas del virreinato, serían en tanto, como lo fueron, ilusorias. El nuevo ideario republicano, tenía que inspirar soluciones deficientes y hasta nocivas, tratándose de —51→ ciertas formas de vinculaciones de la propiedad, como las tierras comunales.
He aquí un decreto, notablemente expresivo, del General San Martín:
Al día siguiente, 28 de agosto, se promulgó también otro decreto aboliendo el servicio de mitas, pongos, encomiendas, yanaconazgos y toda otra clase de servidumbre personal a que estuvieran sometidos los indios o naturales. En el inciso 2.º de este decreto, se disponía que: «Cualquiera persona, bien sea eclesiástica o secular, que contravenga a lo dispuesto en el artículo anterior, sufrirá la pena de expatriación». Sin embargo el servicio de pongos y la explotación del trabajo en los campos mediante las mitas y yanaconazgos, perdura hasta hoy en muchas haciendas de la sierra y de la costa, sin que sepamos que por tal motivo haya sido expatriado algún gamonal, eclesiástico o secular.
El célebre decreto de Bolívar dice:
—55→
Posteriormente, en 1.º de setiembre de 1826, el Ministro Pando, explicó en una circular interesante dirigida a los prefectos; la necesidad de hacer cumplir el decreto de Bolívar, «aprovechando la oportunidad de la revista que debe hacerse en las provincias con el fin de plantear las contribuciones nuevamente establecidas». Decía Pando, que se distribuyesen las tierras sobrantes entre «aquellos individuos que carecen de propiedad». Y concluía su citada circular con estas palabras: «No necesito encarecer a U. S. la importancia de esta medida, pues conoce perfectamente cuánto importa aumentar el número de propietarios y de productores; aliviar la suerte de los indígenas, poner en circulación y cultivo una riqueza estancada y estéril; preparar nuevos ingresos al Erario público y formar ciudadanos de la masa de nuestros infelices proletarios». Las órdenes ministeriales fueron más precisas e insistentes con esta otra circular fechada el 2 de noviembre de 1826: «Señor Prefecto: para evitar cualquiera duda sobre la distribución de tierras ordenada a los señores prefectos por la circular N.º 18 debo advertir a U. S. que esta no envuelve el objeto de que se ejecute una remensura general capaz de turbar a los indígenas propietarios en su posesión pacífica. El gobierno quiere solamente que las tierras sobrantes de ese departamento, se pongan en cultivo sin agravio de nadie repartiéndolas entre aquellos peruanos que no tengan propiedad legal, con la precisa obligación —56→ de que la trabajen dentro de un año, y sin facultad de enajenarlas; pues bajo de esta única traba les concedería S. E. el título de propiedad, y logrará impedir que se estanquen en pocas manos, como verosímilmente sucedería si se dejase a los indígenas la libertad de traspasar el dominio.
»Salvados con esta aclaración los graves inconvenientes que acarreará una remensura general de tierras, desea el gobierno que respetándose religiosamente la posesión en que se hallan los peruanos, se repartan las tierras sobrantes en la proporción que señalan los decretos de S. E. el Libertador. Esta operación es sencilla y muy fácil de practicarse sin tropiezos. Los revisitadores pueden realizarla bajo la celosa inspección de U. S.; y sus resultados serán siempre apreciables, pues va a conseguirse el ocupar útilmente a muchas familias que yacen en el ocio, y hacer productivos topos de tierra ahora infructíferos. Comunícole a U. S. para su inteligencia y cabal obedecimiento.
»Dios guarde a U. S.- J. M. Pando».
La labor del gobierno republicano en este orden, sin embargo no se cumplió con la eficacia y la amplitud que requerían las circunstancias. No podían tampoco esperarse tales beneficios inmediatamente, por lo mismo que la Revolución comenzaba a realizar su principal objetivo político.
La iniciación del esfuerzo señalado, se pierde luego entre las estériles agitaciones —57→ políticas del período caudillesco militar. El empeño de constituir la pequeña propiedad indígena, quedó, desde entonces, burlado por la expansión o subsistencia de los latifundios. Leguleyos y gamonales falsearon ese propósito y se beneficiaron fácilmente, con las libertades creadas por la Revolución. Desamparada la comunidad indígena y sueltas las manos del terrateniente, las consecuencias fueron hasta desfavorables a los intereses indígenas, que el nuevo régimen, trataba de proteger. Precisamente, del alboroto y de las reclamaciones, a que dieron lugar las remensuras y distribuciones de tierras ordenadas por los decretos de Bolívar y las órdenes del ministro Pando, llegaron a derivarse gran número de pleitos entre los detentadores de tierras -que hallaron asidero en esas disposiciones- y los comuneros indígenas.
Después, muy poco hay que anotar en cuanto atañe al problema agrario. Los caudillejos políticos y los pretorianos, se sucedían los unos a los otros, sin ocuparse de la solución de este gran problema de la economía indígena. Las guerras civiles, en nada llegaron a alterar la herencia social del Coloniaje. En otros pueblos hispanoamericanos, en cambio, la cuestión agraria era motivo de la atención de sus hombres de Estado. Mientras, por ejemplo, en la Argentina, la intuición de Rivadavia, descubría las fórmulas económicas y jurídicas necesarias para resolver el problema de la tierra, en el Perú, agitado superficialmente por la barbarie política, sin una —58→ verdadera y profunda reacción feudal, como la tiranía de Rosas, se desenvolvían estérilmente, las mediocres escenas históricas, de la primera etapa republicana.
¿Cómo iban a intentar la solución del problema indígena, oligarquías egoístas e insensibles y caudillejos rapaces e ignorantes? ¿Cómo iban a pensar en tal cosa los latifundistas convertidos en políticos? ¿Qué capacidad para realizar un programa agrario, podían haber tenido esos retóricos sofistas que merodeaban en los campos de todos los partidos personalistas, falsificando y prostituyendo los ideales de la nueva democracia?
El siglo XIX destacaba entre sus conquistas definitivas, en el orden de las doctrinas jurídicas, la transfusión de los principios contenidos en el Código, mal llamado de Napoleón, al cuerpo de nuestras leyes. Señala este período anacrónicamente, la prosperidad del dogma jurídico en conjugación simbiótica, con el dogma religioso; aquel maridaje espúreo entre la Iglesia y el Estado, entre la Teología y la Jurisprudencia, entre la ley civil y el precepto canónico.
Hemos indicado que las modernas tendencias individualistas de las instituciones jurídicas, respondían a las caracterizaciones básicas del liberalismo económico que sustentó la escuela de Adam Smith. Según esto, la nueva legislación republicana tenía que —59→ aplicarse a una sociedad compleja, heterogénea y retardada. Se explica, pues, la exclusión de las Comunidades indígenas, de los nuevos cuerpos legales con que se trataba de regular la nueva vida civil. Tal innovación hace pensar en la ingenua creencia del legislador, de que bastaba el silencio de los Códigos, para que las Comunidades desaparecieran transformadas en los brotes de pequeñas propiedades individuales.
Resultó pues, que, aunque desde lejano tiempo -durante las Encomiendas- se procuró impedir que el latifundio creciera a expensas de las tierras circunvecinas, de los indios, todas las previsoras restricciones opuestas con ese fin, no lograron otra cosa, que mantener la ecuación funesta del latifundismo y la indefensa propiedad comunal indígena.
Los Códigos promulgados en 1852, ni aluden siquiera, a la situación en que quedaban las Comunidades indígenas. En realidad, la intención civilizadora perseguida por esas leyes, llega en este punto, a confinar con el verdadero desamparo, el amorosamente injusto de esos inalienables derechos sociales. Sin embargo, las Comunidades, continuaron subsistiendo -impulsadas por fuerzas económicas, determinantes de una solidaridad indestructible, aunque sometidas a la presión de un Estado cuyas leyes no les protegían ni prestaban cabida. Posteriormente las omisiones de la ley civil, procuraron salvarse, con la deficiente y forzada admisión que, de esos —60→ derechos hicieron, los tribunales de justicia en cuya jurisprudencia se reconoció el derecho de las Comunidades indígenas para litigar. Pero bien se comprende que esta obligada concesión hecha a la defensa de las Comunidades, en el decurso de las labores de los tribunales, se debió, más que todo, a simples necesidades de procedimiento judicial, campo en el cual se tenía que agitar la controversia entre los intereses del gamonalismo y el derecho de los indígenas. La defensa social de las Comunidades quedó en realidad, en peor condición que durante el Coloniaje. Una cuestión de derecho público -como significó el derecho indígena dentro de la legislación colonial- resultó expuesta a soluciones propias del derecho privado, y la defensa del interés colectivo, representado por esas agrupaciones, fue desplazada de la incumbencia oficial del Estado, a la esfera de las iniciativas y empeños individuales. El defensor que frecuentemente y en la generalidad de los casos, fue el leguleyo expoliador, sustituyó al Ministerio fiscal -la defensa de los naturales- encargado de la protección y vigilancia de esos intereses.
La Comunidad resultó entonces incorporada a la clientela de nuestros rábulas y demás curiales, dispensadores de una dadivosa justicia convencional. En todas las provincias del Perú, sucedió esto. ¿Es que, por otra parte, cabía simplemente incorporar al cuerpo de las leyes civiles, el reconocimiento de los derechos y obligaciones de las Comunidades, —61→ consideradas como personas colectivas? No. Porque el problema agrario, no ha sido jamás, un problema de legislación, sino un problema vital que no podía resolverse mediante recetas legalistas.
—62→
Una falsa apreciación del problema agrario, es la que se ha referido únicamente a considerar el caso de las Comunidades indígenas. De la discusión que ha sobrevenido como consecuencia de esta fácil y cómoda percepción, se han perfilado dos opiniones principales que traducen, sin embargo, solo un aspecto de nuestra cuestión agraria. Hase manifestado por una parte, en copiosa y bien formada literatura, que dicho régimen de propiedad comunal debe ser reemplazado, por conveniencia nacional, por el régimen de la propiedad individual, mediante el reparto de parcelas de tierras comunales entre los miembros de la Comunidad. Tal fue, como anotamos, el ideal que orientó a Bolívar, al expedir sus decretos y tal fue lo que se trató de generar durante nuestra centuria republicana. Ese ideal fue mal expresado por nuestra legislación, después de la tentativa de Bolívar y especialmente por la ley de 1828. Pero la —63→ ley de 1828 se limitó a declarar que las Comunidades, eran propietarias de los terrenos que poseían, sin que por esta declaración tan deficiente, se llegara a considerar a los comuneros, como propietarios de los respectivos lotes individualizados. Como faltó realizar la división y partición de las tierras comunales, la propiedad de la Comunidad reconocida por esa ley, continuó proindiviso, es decir asimilada a esta modalidad de la propiedad privada.
Puede decirse que si la pequeña propiedad indígena existió y existe aun, en algunos lugares, se debió a causas distintas y extrañas a los enunciados legales. Los modos civiles de adquirir el dominio y en general, las instituciones que contiene el Código Civil, no han logrado crear la pequeña propiedad indígena, y si ella se conforma y rige hasta hoy por las disposiciones del derecho civil vigente, las mismas reglas del Código, las mismas leyes civiles en general, pueden indiferentemente condicionar su existencia, como conducirla a su desaparición.
El intento de constituir la pequeña propiedad indígena a expensas de las Comunidades ha sido contraproducente, ilusorio. Los partidarios de esta solución han atendido a criterios de orden económico-capitalista, argumentando en favor de su tesis, el que la propiedad comunal, vinculada e inmóvil es una supervivencia histórica que impide la libre circulación de los capitales y mantiene una agricultura holgazana, rutinaria e improductiva. —64→ Lógicamente se deduce, que según las conveniencias del capitalismo y dentro del sistema preconizado, las pequeñas propiedades llegarían a ser absorbidas y a constituir latifundios, debido a los abusos de la libertad de contratación. De esta suerte el latifundismo se incrementaría ventajosa y fácilmente. No sería improbable que al régimen de las Comunidades, sucediera de modo uniforme el régimen de los latifundios y de las tierras incultas. La engañosa confusión de la justicia con la legalidad, el abuso del formalismo jurídico, carente de la viva realidad del derecho, podían de esta suerte, conducir el libre paso avasallador de las usurpaciones hechas en nombre de la ley, vale decir, legalizadas. Esto ha sucedido y viene sucediendo, aun sin contarse con la abundancia de motivos que significarían la generalización de la medida que comentamos. Ya sabemos que las usurpaciones de tierras han sido precedidas frecuentemente de algún expediente o judicial o administrativo en el que los casuismos judiciales y las avezadas argucias de abogadillos sin escrúpulos llegaron a procurar la sanción y el reconocimiento legal de los seudoderechos invocados por los latifundistas, contra las Comunidades. No ha habido despojo de tierras sin su correspondiente formación de títulos encubridores, sin la hoja de parra de una invocación legalista.
La opinión enunciada se deriva de la consideración de un principio falso: el de suponer —65→ que la individualización de la propiedad territorial, implica un estado de aislamiento egoísta, análogo a la situación hipotética, del individuo solitario y libre, como si fuera de este, no existieran relaciones, ni necesidades de orden colectivo. Mas, los mismos defensores de la tesis individualista, señalan los remedios indispensables para entrabar la tendencia expansiva de las grandes propiedades. Se ha establecido, en efecto, el control de la intervención del Ministerio Fiscal; la tutela burocrática de los patronatos y de las autoridades políticas, así como la trabazón de terminantes disposiciones legales y de resoluciones administrativas, a fin de evitar, con todo esto, la acumulación de las parcelas de tierra, en poder de un solo propietario. Pero esa misma trabazón legal, como la intervención del Ministerio Fiscal y de las autoridades del Estado ¿qué significa? ¿Dónde está el desmesurado argumento de la libre disposición de la propiedad y todos sus atributos heredados del derecho romano? ¿Qué ocurre en los horizontes del individualismo económico? En realidad, según lo expuesto, tiéndese a restringir y rectificar las pretensiones de ese sistema económico-jurídico. Empero esto nos conduce por rutas nuevas, hacia mejores mecanismos legales.
Conviene aludir a las taxativas especiales que emanan del Código de Procedimientos Civiles, (artículo 995) sobre posesión; y la jurisprudencia de los tribunales, que concretamente reconoce el derecho de las Comunidades —66→ para litigar, hasta la Constitución Política del Estado (artículos 41 y 58), que ha dado origen a la creación de un patronato de indígenas y a la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Fomento. Con tales leyes e instituciones, nacidas en una atmósfera preñada de brutal individualismo reaccionario, nuestro actual Estado, servidor de intereses plutocráticos y feudales, trata infructuosamente de interceptar las vías de un cáncer social que nos destruye: el latifundismo.
Indicaremos dos observaciones fundamentales, al seguir ocupándonos de las opiniones de los partidarios de la desaparición de las Comunidades indígenas. La primera, referente al dato histórico, muy elocuente por sí solo, de la arraigada e indestructible vitalidad de las Comunidades, que como se ha dicho, responden a una compleja realidad social, que no se puede suprimir a «fuerza de decretos y leyes».
Las Comunidades no son instituciones artificiales de vida o más o menos eventual; no son agrupaciones susceptibles de plasmarse conforme a los modelos de un programa opuesto al interés colectivo que representan. Por otra parte el número de Comunidades que hay en todo el territorio y la extensión de las tierras que ocupan tradicionalmente, demuestra que la cohesión de los vínculos solidarios que ofrecen, tienen raíces muy hondas, como que forman la trama de la estructura económica en que reposa la vida social indígena.
—67→La segunda observación, refiérese a la verdad de que las Comunidades son los únicos baluartes de la defensa del interés y hasta de la vida misma de los indígenas, frente a las acechanzas y embestidas del latifundismo. La existencia de la pequeña propiedad indígena sería incompatible, de otro modo con la existencia de los grandes monopolios de tierras. Porque la producción de la agricultura menor, tendría que subordinarse y luego desaparecer, ante las imposiciones de una rivalidad inestable o incontrastable representada por la producción fácil y abundante de los latifundios.
Las Comunidades atenúan con su resistencia, la lucha que palpita en nuestro medio social darwiniano, entre la codicia y el poder del gamonal y la miseria y debilidad del indígena. ¿Cómo procurar que sea el indio económicamente libre; que sea pequeño propietario, con la aplicación de vanas e ilusorias fórmulas legales, conservando un sistema agrario desigual e injusto? Nuestros doctrinarios liberales, fieles a sus mal digeridos principios y esclavos de sus supersticiones legalistas, no han apreciado, en verdad, todos los aspectos de la cuestión agraria indígena. Han expuesto las ventajas de la pequeña propiedad; han señalado los vicios y defectos de la vida indígena en el seno de las rutinarias Comunidades, han señalado el mal de una agricultura improductiva y arcaica; pero las proposiciones resolutorias de la cuestión analizada por sus críticas, han sido deficientes, —68→ unilaterales y falsas. Olvidan que solo dentro de la Comunidad, el indio deja de ser esclavo o siervo del hacendado o del mandón que ejerce cargo político de autoridad. Esta actitud puramente intelectual de nuestros liberaloides doctrinarios es por lo demás lógica y perfectamente consecuente con la vieja ideología de la democracia burguesa. Se atiende según este punto de vista, a la preocupación de uniformar las instituciones del clásico derecho civil, pretendiendo extender a la vida indígena, los beneficios de la civilización actual, vale decir, los beneficios de que gozan los burgueses.
Atendamos, ahora, lo que sustentan los que proclaman la conveniencia de solo conservar a las Comunidades indígenas, sin preocuparse de que sea suprimido el régimen de los latifundios.
Creen estos, que mientras el indígena se halle atrasado e inculto; mientras predomine la barbarie serrana frente a la indolencia costeña, debe evitarse la transformación de la organización de las Comunidades. Considerando a la propiedad individual, del mismo modo que los adversarios del régimen de las Comunidades, oponen simples reparos a la formación de un nuevo sistema de tierras, juzgando prematuro el desenvolvimiento de la vida comunal indígena. En realidad, esta opinión fundada en un criterio tímidamente realista, llega a conclusiones análogas a las de los primeros, desde que el fin común en ambas opiniones, es la formación de la propiedad —69→ individual, sobre la base de una desaparición, sea brusca o lenta, de las Comunidades. Los que han defendido a las Comunidades de esta manera, se han cuidado de no decir nada respecto de la subsistencia de los latifundios. Y para disimular lo que hay de convencionalista y de fútil en esta opinión, sus mantenedores -políticos de la plutocracia y de la feudalidad reinante- transigen y convienen afirmando que «en la práctica, no se diferencia un régimen de otro, tanto como para decidir la abolición de las comunidades».
Una mejor protección legal y el reconocimiento de la personería jurídica de las Comunidades, así como una reglamentación de sus vidas, dicen que sería suficiente para que estas sean fácilmente incorporadas a las posibilidades de un progreso que no definen; y que, en fin, así, la agricultura fuente principal de la economía social indígena, quedaría robustecida y próspera.
Las dos opiniones señaladas, no han trascendido del campo de la retórica forense y de sus vanas pretenciones académicas. La causa de esto y de la esterilidad de tales opiniones, está en que ninguna de ellas considera el principal término de la ecuación del problema agrario: el latifundismo.
Es comprensible y justo que se advierta en las Comunidades, los núcleos principales de todo movimiento agrario. Y que se asigne a dichas Comunidades, un rol primordial en la solución del problema que tratamos. —70→ Mas; sin la previa apreciación de lo que significa el latifundismo, adverso por si solo a la reforma, el problema agrario, aun en lo que atañe únicamente a las Comunidades, permanecerá irresoluble. Analizar esta faz de la cuestión agraria, importa al mismo tiempo comprender la segura y progresiva consolidación de las formas a que puede llegar la individualización de la propiedad de la tierra en el seno de las Comunidades. Porque de las soluciones eliminatorias que se tengan que reproducir en la masa de los latifundios, dependen las garantías requeridas para el desenvolvimiento y subsistencia de las mismas Comunidades y de las pequeñas propiedades rurales; Comunidades, cuyo período de conservación y de vida retardada, se halla condicionada por esa constante y darwiniana lucha que establece la presión y coexistencia amenazante, de los latifundios.
Solamente sin la coexistencia del latifundismo, es posible el mejoramiento moral y económico de las retardadas Comunidades y de sus componentes individuales. Desde luego afirmamos esto, sin tratar de los demás factores económicos y sociales que operan dentro de la realidad social indígena. Repetimos que por lo expuesto, el latifundio, antes que la Comunidad, es pues, el primer término de la ecuación agraria que hay que despejar.
Desde que se implantó el régimen del monopolio de tierras, a raíz de la Conquista española, se procuró evitar el crecimiento ilícito —71→ del latifundio, mediante taxativas diversas; y en todo tiempo y lugar, se comprendió que el latifundismo ha sido y es peligroso y nocivo para la economía de las naciones. Conviene por esto, recordar una vez más, la frase de epitafio con que explicó y gravó en su lápida, la decadencia romana, al decir por boca de Plinio, el joven: Latifundia perdidere Italiam.
Nuestra historia constata que, no obstante la dirección individualista que siguieron las instituciones jurídicas, un celoso instinto de conservación social, continuó latiendo hasta inspirar al Estado, todas esas medidas legales con que se opuso una valla a la hipertrofia del régimen de los latifundios. Siempre se trató de evitar, con más o menos éxito, que la «hacienda» llegase a absorber a la pequeña propiedad agraria. Se reconoció que el latifundismo dañaba intereses colectivos de todo orden. Pero, nunca, se procuró fraccionar o limitar la extensión de los latifundios. Así, los hechos creados por la violencia, fueron mantenidos y elevados a la categoría de derechos conservados mediante la sanción y las reglas jurídicas todavía en vigencia. ¿Qué, en cambio, ha podido conseguirse con la mera protección legal de las Comunidades? ¿Cuál ha sido el resultado obtenido por las restricciones, con que alguna vez, se intentó entrabar el crecimiento ilícito de los latifundios? La respuesta fluye espontáneamente de nuestra realidad rural: la mera conservación intangible de ese —72→ género de propiedad. Del fondo de estas cuestiones, cabe preguntarse si se pudo, de tal manera, obtener otro resultado feliz, con la simple protección legalista de las Comunidades -así fuese esta la más amplia- y de la convencional limitación de los latifundios -así fuese esta la más precisa y férrea.
La respuesta está indicada por el statu quo de las desigualdades económicas que hacen grave nuestra doliente injusticia social. Con tales procedimientos dilatorios, se conseguirá únicamente prolongar ese statu quo, aplazando las reivindicaciones populares. Porque en las márgenes del cauce de la historia, siempre han de quedar las osamentas de instituciones caducas, mientras sigan transcurriendo incontenibles, los renovados caudales de la vida social.
El statu quo de la pequeña propiedad rural, es sumamente inestable dentro del régimen jurídico que nos rige. Para que lleguen a subsistir los grandes centros de pequeñas propiedades, es necesario prescribir simultáneamente, la inmovilidad de esas propiedades, reconstituyendo un nuevo régimen agrario del que se haya abolido el burladero de la libre disposición de las tierras y de todas las formas de transmisión del dominio. Esto haría necesaria la reglamentación del derecho sucesorio circunscrito a la familia del labriego. Y esto, según nuestra tradición jurídica, ya no caracteriza a la pequeña propiedad privada, sino que es como un esbozo de una institución sui generis: el —73→ homestead (hogar agrícola). Pero el homestead, no podría subsistir tampoco, bajo la competencia y coexistencia del latifundismo. Por consiguiente, ni rehabilitar a la Comunidad, ni crear en el seno de ella el homestead, sería factible, benéfico y duradero, si al mismo tiempo no se aparcelan los latifundios improductivos y sin industria y se socializan los latifundios industrializados.
En Méjico, no obstante el radicalismo inicial de la Revolución agraria y de sus quince años de lucha, la rehabilitación del ejido y la devolución de las tierras usurpadas a los indios, no se ha resuelto enteramente el problema agrario, debido a esta deficiente solución de no abolir el latifundismo, ante todo.
La pequeña agricultura que podría florecer exuberantemente sin la competencia del latifundio, tendría que ser al fin, postergada y vencida por la fácil y ventajosa explotación que hacen los hacendados.
Así no se habría resuelto el problema económico de la producción, ni el problema social de la justicia. Continuaríamos bajo el imperio de las grandes desigualdades económicas que harían interminable y nefasto el cruento drama de nuestras injusticias sociales. Todas estas dificultades surgen evidentemente, cuando se elude la consideración primaria del problema agrario, que no reside únicamente en el statu quo de las Comunidades indígenas, que es la parte afectada por el desarrollo hipertrófico de la propiedad individual de la tierra. Una rehabilitación de las —74→ Comunidades, significaría, es verdad, la reivindicación de las tierras que les fueron usurpadas. La revocación de los defectuosos títulos de los latifundios, nos llevaría a ese resultado. Además comprendería el resurgimiento de otras asociaciones de campesinos, con derecho a las tierras cultivables que forman los actuales latifundios, en que fueron englobadas y disueltas otras Comunidades, cuyos restos son todavía notorios, al través de la supervivencia de las costumbres de los habitantes de aldehuelas establecidas en el seno de muchas haciendas y de cuyas poblaciones reducidas, provienen sus peonadas de gente nativa.
La rehabilitación de las Comunidades, puede considerarse como un procedimiento auxiliar. Por lo mismo que el primitivo régimen de las Comunidades, no constituye un ideal agrario propio de nuestra época. Bien sabemos que esta forma de explotación agrícola y de propiedad, análoga a la del antiguo mir ruso, ha fracasado. La experiencia de Rusia, prueba irrefutablemente esta afirmación. La política agraria de los bolshevistas -según nos refieren los recalcitrantes partidarios del mir- ha consistido en transformar y reducir esa forma de propiedad. Se ha advertido que conjuntamente con la transformación política del viejo imperio zarista, ha ido desapareciendo la arcaica institución agraria del mir. Los bolshevistas son adversarios del mir. Es que el mir no ha sido un arquetipo de la reforma agraria rusa.
—75→Tratando de nuestras Comunidades, cabe pensar en que ellas, pueden ser consideradas como imperfectos gremios agrícolas, capaces de llevar a cabo un eficaz movimiento agrario. Por lo demás, defensa de la actual Comunidad indígena o defensa del latifundio colonial, implican siempre volver al pasado, pasado incaico o pasado colonial español; pero pasado al fin. ¿Volveremos acaso a buscar en las Ordenanzas de Toledo o en las Leyes de Indias, las fórmulas necesarias para resolver el problema indígena del presente? ¿Es que el problema agrario actual está fijado solo en los marcos de la historia? Nuestros jurisconsultos y legisladores de espíritu conservador, bien pueden entretenerse con opinar sobre las excelencias y defectos de esta, o aquella fórmula de nuestros Códigos actuales y sobre los viejos mecanismos de nuestra justicia oficial. Nuestros historicistas, bien pueden continuar ejerciendo el extraño pontificado masoquista de deslumbrarnos con sus glosas del tiempo pasado y así vivir nostálgicos de incas absolutistas y de indolentes cortes virreinales. A otra clase de hombres corresponde ahora, el señalar un cáncer social y empezar así, la lucha gigantesca y gloriosa de entregar las tierras a los que tienen derecho a ellas, a los que las cultivan. De ahí que frente a la cháchara pedantesca de los que propugnan por esta u otra forma de transigir con el régimen de los latifundios, es menester concluir manifestando que, antes que las preferencias exclusivistas por el homestead —76→ o por la pequeña propiedad agraria, surgentes del seno de las actuales Comunidades, hay que procurar que, pequeña propiedad o homestead, o ambas a la vez -según las condiciones de tiempo, lugar y densidad de población agrícola-, sean efecto de la distribución de las tierras de los latifundios y de su explotación bajo una forma colectiva de posesión y usufructo. Lo único que cabe proclamar ahora, es que cesen los monopolios de tierras y la servidumbre indígena. La solución de nuestro problema agrario debe buscarse, no por el lado de las Comunidades indígenas, sino por el de los poderosos detentadores de la tierra.
—77→
El latifundio peruano es una creación histórica de la dominación española, y tiene en la usurpación, su título originario y auténtico. Pero esa usurpación no se refiere solo al tiempo en que los reyes peninsulares concedían la merced del derecho de propiedad de la tierra, sino que fue llevada a cabo, aun después de la Conquista y constantemente, ya en forma brutal con el sojuzgamiento o la expulsión violenta de los campesinos indígenas, ya mediante la astucia y el fraude encubiertos por las hojas de parra de las leyes coloniales y republicanas. Sobre las múltiples peculiaridades con que la usurpación legalizada de la tierra se ha producido, hay un hacinamiento de pruebas minuciosas, expuestas tantas veces en monografías eruditas y en los archivos notariales. Todo ese mundo de documentos, nos demuestra concretamente, que la propiedad del latifundio en el Perú, como en las demás naciones hispanoamericanas, —78→ reposa sobre la base inicial de la usurpación, trasmitida más tarde, este hecho como derecho, según la ley civil. Ante la verdad de que la violenta apropiación de la tierra es el origen del latifundio, ya no cabe ninguna argucia. Es la verdad más clara y capaz de constatarse en todos sus detalles particulares, en nuestra historia, y de revelarnos la impureza y parvedad de ese seudoderecho, por los grandes terratenientes.
Hay que insistir una vez más, en señalar el carácter inicial de usurpación violenta, en la apropiación individual de la tierra, es decir, hay que referirse a su raíz histórica, por lo mismo que en el trascurso de los acontecimientos humanos, son los propietarios a su vez -como descendientes de los primeros terratenientes y mantenedores de la usurpación, por estos realizada- quienes suelen manifestar una contradictoria y acomodaticia repugnancia por los métodos de expropiación violenta, puestos en práctica en las revoluciones que han logrado restituir en la posesión y usufructo de la tierra, a los que la cultivan, esos trabajadores campesinos, verdaderos descendientes de los primitivos agricultores que fueron desposeídos por los fundadores del latifundismo. Cabe, pues, de igual oponer esa indicación de incontestable lógica, al frágil argumento de la posesión inmemorial y del derecho de prescripción en que asientan los títulos de la propiedad agraria, menoscabando los intereses colectivos.
—79→Es sabido que el trabajo es la única fuente jurídica que ha legitimado siempre la apropiación de la tierra por el hombre. El trabajo, la calidad de productor, es el único título a la posesión exclusiva de la tierra. «No puede existir un título de verdadera propiedad -escribía Henry George- que no se derive del título de productor y no descanse sobre el derecho natural del hombre sobre sí mismo. Es imposible que haya ningún otro título justo: 1.º.- porque no hay otro derecho natural que pueda originarle; 2.º.- porque el reconocimiento de cualquier otro título es incompatible con este y lo anula» (H. George, Progreso y miseria, lib. VII). El derecho de propiedad nacido del trabajo, según George, hace imposible cualquier derecho de esta clase. «Si un hombre tiene justo derecho al producto de su trabajo, nadie puede tener derecho a la propiedad de nada que no sea producto de su propio trabajo o de quien le haya transferido el suyo» (H. George, ob. cit.). Hállanse los actuales detentadores de la tierra en caso análogo al de los que, conforme a nuestro Código «del propietario» poseen una propiedad ajena, por cualquier título defectuoso. Se comprende que atendiendo a esta circunstancia y diferenciando a los actuales terratenientes de los primeros usurpadores, habría que considerarles en su favor, solamente la calidad del adquiriente de buena fe, que correspondería aplicar como atenuante, a los detentadores de nuestro tiempo, y en los mejores cazos. Ya se sabe que —80→ conforme a este concepto, apenas se podría discutir sobre un presunto derecho a las mejoras y a los demás beneficios introducidos por el capital; aunque tales mejoras y beneficios, siendo en realidad aplicación de una parte de la renta que es el producto del trabajo, no llegarían tampoco a representar siquiera, la compensación parcial del valor incalculable de las defraudaciones realizadas a través de los siglos, al producto del trabajo de las generaciones explotadas. Valga esta observación que señala un como derecho sucesorio colectivista afecto a las series de generaciones de trabajadores explotados -frente al derecho sucesorio individualista de tan socorrida invocación, porque se enmaraña en las pilastras de la prescripción que da título a la posesión cuyos orígenes radícanse al fin en la violencia.
La revisión histórica que hemos hecho, nos ha permitido constatar las mismas verdades. Nuestro caso nacional es semejante al de los demás pueblos hispanoamericanos. Sabemos que en un principio, fue la comunidad en tierra. Las conquistas, es decir, la violencia, llegó más tarde a diferenciar ese estado creando los privilegios y las desigualdades sociales.
El latifundio se creó mediante el despojo de las tierras de los indígenas, unas veces disolviendo a los aíllos; expulsándolos, otras; englobándolos y sometiéndolos a servidumbre, en la generalidad de los casos. Ese derecho de conquista que en el orden de las relaciones —81→ privadas cristalizose en la organización del latifundismo, tuvo, como hemos visto, fuentes de carácter moral, como la bula de Alejandro VI y de carácter jurídico en las leyes coloniales y republicanas. Bajo tales formas legales, se mantuvo y trasmitió hasta nuestros días, la gran propiedad agraria, cuyos orígenes conocemos. Véase pues, como podrían ser procedentes en el caso de las expropiaciones rehabilitadoras, las mismas tachas y los mismos argumentos en favor de la violencia legalizada y sancionada, en que hoy se apoyan los defensores del falso derecho de la gran propiedad territorial. Aparte de toda referencia doctrinaria, el análisis de la historia social peruana, demuestra que de la simple ocupación de los bienes del vencido, conforme a los usos de la guerra, emana el derecho de posesión, fuente a su vez, del derecho de propiedad, cuando interviene el factor del tiempo.
Mas, sabemos que las fórmulas jurídicas, están condicionadas por las necesidades sociales que las sustentan u originan, y que sobre ellas late siempre, rectificándolas, enriqueciéndolas o anulándolas, el flujo y reflujo de la vida social.
Por lo demás, la duración más o menos prolongada de una institución hipertrofiada -el derecho de propiedad individual- no faculta creer en su eternidad, del mismo modo que su existencia no implica su justificación.
Pero, se dirá con Spencer: «si tuviéramos que tratar con los que primitivamente usurparon su herencia a la humanidad, la cuestión —82→ sería sencilla». Ciertamente, se trata más que de una reparación lejana y mediata, de una necesidad del presente, que para buscar una solución justa, no puede buscar móviles inertes, en los datos del pasado. No se trata de aceptar deducciones lógicas. Esa usurpación -responde George- no es como el robo de un caballo o de dinero, que cesa con la acción. Es una usurpación reciente y continua, de todos los días y de todas las horas. La renta no precede de los productos del pasado, sino también del producto actual (H. George, ob. cit.). «No se trata tan solo de una usurpación en lo pasado, sino también en lo presente, despojando de su primogenitura a los que ahora vienen al mundo. ¿Por qué no acabar desde luego con tal sistema? Porque me usurparon ayer, anteayer y el día anterior, ¿es razón suficiente para sufrir que, sigan haciendo lo mismo hoy y mañana? ¿Hay algún motivo que pueda inducirme a creer que el usurpador ha adquirido un derecho a la usurpación?» (H. George, ob. cit.). Las respuestas a estas inquietantes interrogaciones, están en la médula de los acontecimientos históricos de todos los pueblos y de todos los tiempos. Ningún pueblo en el pasado, fue indiferente y extraño a las palingenesias sociales en que se resolvió el problema de la tierra.
En Grecia, que nunca fue el pueblo de la serenidad, sino el de la agitación revolucionaria, vale decir, dionisiaca, Solón, repartía las tierras detentadas por la oligarquía de los —83→ eupátridas. El pueblo ateniense, agitado siempre por el oleaje de sus preocupaciones demagógicas; por sus tiranos, recuperó las tierras que le había usurpado la nobleza eupátrida. En Esparta, cuenta Plutarco, que la más osada ordenación de Licurgo, fue el repartimiento del terreno. Ante las enormes desigualdades de la fortuna resolvió persuadir a los monopolizadores de las tierras, la conveniencia de conceder parte de ese privilegio a los pobres. Las reformas de Licurgo, a las que sucedió la del rey Polidoro, avanzaron hasta el extremo de dividir toda la Laconia, incluyendo las tierras próximas, a la ciudad de Esparta, en treinta y nueve mil suertes, siendo la suerte, equivalente a setenta fanegadas de tierra, para cada hombre y doce para la mujer. La justicia realizada de este modo por Licurgo, le hizo exclamar ante la simetría y las semejanzas de los sembríos, al ver las parvas emparejadas o iguales: «Toda la Laconia, parece que es de unos hermanos que acaban de hacer sus particiones» (Plutarco, Licurgo en Vidas paralelas).
En Corinto, en Mileto, Mitilene y Samos, en Epidauro, Argos, Caleis y Megara, las tierras eran arrancadas del poder de las aristocracias, por las toscas manos de los tiranos plebeyos. Los derechos de los pueblos fueron, pues, siempre imprescriptibles. Para lograr el éxito de sus violentas reclamaciones, los pobres escogían entre sus demagogos, un tirano, por exigencia de la lucha; «se le dejaba enseguida el poder por agradecimiento o necesidad; —84→ pero cuando habían circulado algunos años y el recuerdo de la dura oligarquía se había borrado, se dejaba caer al tirano» (Fustel de Coulanges, La ciudad antigua, lib. IV, cap. VII).
Aquel sistema de gobierno, que no tuvo la constante adhesión de los griegos turbulentos, fue aceptado sin embargo, «como un recurso momentáneo y en espera de que el partido popular entrase en un régimen mejor». Todas las luchas de Grecia, tuvieron ese sentido. Indicaban una oscilación, más o menos frecuente y repetida, entre el interés de las minorías privilegiadas y las empobrecidas masas populares. «En cada guerra civil -escribía Polibio- se trata de trasladar las fortunas». En estas oscilaciones no pudo mantenerse el equilibrio de los intereses, como ansiaba Solón. Las libertades helénicas fueron suprimidas, más tarde, por el ritmo trágico de las luchas internas que cesaron con la esclavitud y la decadencia producidas por la guerra del Peloponeso y la conquista romana. Grecia había sido desgarrada por los grandes conflictos entre la demagogia y la oligarquía. Las libertades de aquel pueblo admirable, que había rechazado heroicamente la invasión de los serviles ejércitos del Asia, perecieron ahogadas en manos de los ricos terratenientes que llegaban, tarde, a recuperar el poder, del mismo modo que sus campos poblados de miserables esclavos. Así, la conquista romana incorporó fácilmente, sin la resistencia de un nuevo Leonidas, sin una —85→ gloria como la de Salamina, al pueblo, ya sojuzgado por la dócil oligarquía cuyos miembros, según refieren Aristóteles y Plutarco, decían: «Juro ser siempre enemigo del pueblo, y de hacerle todo el mal que pueda» (Plutarco, Lisandro en Vidas paralelas. Aristóteles, Política).
En la historia de Roma, el mismo drama se repite. Desde el tiempo de leyenda en que aparece la figura mítica de Rómulo, hasta las jornadas formidables de los Gracos y de Julio César.
Plutarco, nos recuerda que el término sagrado que Rómulo, levantó como «vínculo del poder, pero argumento de injusticia cuando se traspasa», era a la vez, el conservador de la paz y de la justicia antigua. Entre las profesiones de los hombres, dice Plutarco, ninguna engendra tan poderoso y pronto amor a la paz como la vida del campo, en la que queda aquella parte del valor guerrero que inclina a pelear por su propiedad, y se corta la parte que excita a la violencia y a la codicia. Por esta razón, Numa, inspiró, según el autor de las Vidas Paralelas, inspiró a sus ciudadanos la agricultura, como filtro de paz; y mirando este arte como productor más bien de costumbres que de riqueza, dividió el terreno en partes o términos, que llamó pagos, y sobre cada una puso inspectores y celadores (Plutarco, ob. cit., «Numa»).
Más tarde, empañados los laureles de Camilo, la plebe acaudillada por los tribunos Cayo Licinio Estolón y Lucio Sextio Laterano, —86→ como en los pasados tiempos de sus precursores Spurio Casio y Marco Manlio, reclamó el reparto de las tierras que retenía el Estado constituido por los oligarcas de Roma. Tratose entonces, no de una manifestación de la paternal justicia ejercida por Numa y sus continuadores, sino de la expedición de las primeras leyes agrarias en virtud de las cuales el pueblo llegaba a tener participación en las tierras del ager publicus (dominio público). Empero la reacción de los patricios, dejó bien pronto anulada la conquista de la plebe, durante la nueva etapa de la dominación oligárquica del Senado. Después de siete generaciones, erguida ya la tribunicia figura de Tiberio Graco, fue cuando volviéronse a restablecer las antiguas leyes agrarias. Según ellas ningún ciudadano romano podía ocupar más de 500 arpentas (fanegas) de tierras del dominio público (ager publicus). Esta disposición de la reforma de Estolón y Sextio, resucitada por Tiberio Graco, tuvo una modificación circunstancial, introducida por Graco y consistente en que cada hijo adulto tendría derecho a 250 fanegas de tierra, además de las que correspondían al padre, modificación que, dice la historia, facilitó grandemente la aprobación de la ley. El Estado entraba luego en posesión de las tierras sobrantes, las que a su vez, eran distribuidas en lotes de 30 fanegas a los ciudadanos pobres. Y para impedir que se volviera después al antiguo régimen, se prohibió a los nuevos propietarios vender las tierras cedidas. Cabe —87→ advertir que esta reforma se desenvolvió dentro de los principios inviolables y clásicos del respecto a la propiedad individual, conforme al derecho romano. Las tierras expropiadas eran indemnizadas, por la roturación del terreno, los cultivos, plantaciones y edificios que hablan en la tierra confiscada. Sobre los grandes monopolios de la tierra se alzaban las divinidades de los Términos que nadie osaba derribarlos. Y si el admirable gesto de Tiberio Graco concitó el odio y la venganza de los optimates (nobles), fue porque de ese modo también, los detentadores de la riqueza pública, sufrían las consecuencias de la rehabilitación del pueblo, frente a la ambición de conservar el poder político. Ni la trágica desaparición del gran caudillo agrario, ni el triunfo del reaccionario Escipión Emiliano, jefe político y militar de la nobleza senatorial, pudieron borrar de la memoria del pueblo, la significación real de sus primeras conquistas. Cayo Graco, hermano de Tiberio, representó la continuidad de aquel gran movimiento agrario que conmovió a Roma. Aun en el apogeo de la autoridad de Escipión Emiliano, los triunviros elegidos por el pueblo, continuaron su labor en el deslinde, organización catastral y distribución de las parcelas de tierra. Cayo Graco proyectó la colonización agraria de Capua y Tarento.
Y más allá de la escena sangrienta en que se debatió la plebe heroica y miserable y el patriciado corrompido, con su cortejo de clientes y de esclavos, quedó para siempre, —88→ recogida por la historia, la resonante y formidable increpación de Tiberio Graco, urbi et orbi: «¡Ceded una parte de vuestras riquezas, sino queréis que os la quiten todas! Con que hasta las fieras tienen sus guaridas y los que derramaron su sangre por la patria, no han de tener más que el aire que respiran. ¡Vagan sin casa, sin morada, con sus mujeres y sus hijos! ¡Mienten los generales, cuando los exhortan a combatir por sus tumbas y sus hogares! Entre tantos romanos, ¿hay uno solo que tenga todavía el hogar de su casa y la tumba de sus antepasados? No combaten ni mueren, sino para sostener el lujo ajeno. Se les llama dueños del mundo y no tienen nada suyo, ni siquiera un pedazo de tierra». Bajo el crepúsculo de esos tiempos de gloria, los nobles que habían vuelto a sojuzgar a la plebe, no pudieron luego, resistir a los cimbros y teutones. Al éxito de las invasiones extranjeras, había precedido siempre, el nefasto imperio de las oligarquías incapaces y egoístas.
Quienes salvaron a Roma, en ese trance, fueron siempre los plebeyos. Con el caudillo Marlo, volvió a resucitar entonces, la sombra de los Gracos, ya inspirando a su cónsul y a Glaucia, el Pretor, como al tribuno Saturnino, la restauración y prosecución de la reforma agraria. El pueblo recobró su independencia, arrojando a los bárbaros y venciendo a los usurpadores de la tierra y del poder, refugiados en el Senado. Solo así la reforma agraria, fue continuada y extendida por el —89→ genio de Julio César, caudillo de la plebe en oposición a la figura del mediocre conservador Pompeyo, el brazo armado de los patricios del Senado. César, distribuyó entre sus veteranos las tierras de la Campania, adquiridas de los particulares «al precio señalado en los registros del último censo». Pero con la formación del imperio cesarista, llegó a erigirse el régimen del monopolio de las tierras. Latifundismo e imperio, fueron fenómenos correlativos. Ya sabemos como esta verdad, expresó mejor, la conocida frase de epitafio escrita por Plinio, el historiador. El derrumbe del Imperio fue determinado por su estructura económica: el latifundismo. Los bárbaros no vencieron a un pueblo libre, sino a una muchedumbre de esclavos. La invasión de los bárbaros significó más bien, los funerales de un gran cadáver social en descomposición. Despotismo, conquista guerrera y latifundismo, habían sido realidades concomitantes.
Para el ejercicio del poder absoluto, dentro del imperio, era menester el apoyo de los ejércitos. «Hijo mío, aconsejaba Septimio Plinio, contenta a los soldados y búrlate de los demás». Y los soldados, profesionales de la guerra, eran lanzados ambiciosamente a las conquistas guerreras. Los pequeños propietarios del campo, y todos los labradores abandonaban, voluntaria u obligadamente, el trabajo de la tierra, a fin de ganar los fáciles beneficios de los éxitos militares. Las tierras improductivas y abandonadas, eran —90→ vendidas a los nobles que las acaparaban fácilmente. Correlativamente a este rumbo del pauperismo de las masas, para conservar el poderío militar del Imperio -como el predominio político del patriciado- la oligarquía cesarista, se preocupaba en mantener distraída a la plebe con los hábitos y ocupaciones de la guerra. Pero, Roma no pudo entretener indefinidamente a su plebe irritable y descontenta; ni engañar a sus legionarios holgazanes. Un sentimiento de liberación y de desapego de todas las glorias mundanas, agitaba el corazón de sus esclavos. En las entrañas de la decadencia imperial, palpitaban ya, los gérmenes nuevos de las rebeldías cristianas. Entonces, lentamente fue extinguiéndose la vitalidad de todo un régimen de injusticia y miseria. Los bárbaros, hemos dicho, solamente fueron los sepultureros de una civilización basada en la opresión de los pueblos débiles y de los hombres débiles.
El ya citado George, ocupándose de la decadencia de Grecia y de Roma, decía que «a pesar de las advertencias de sus grandes legisladores y estadistas, pasó la tierra, finalmente a la posesión de unos pocos; la población declinó, sucumbió el arte, afeminose la inteligencia y la raza de la humanidad, que había alcanzado su desarrollo más espléndido, quedó como oprobio y baldón entre los hombres».
—91→
De la antigüedad grecorromana, detengámonos en el umbral de los tiempos modernos.
La Revolución francesa, produjo, consecuentemente, con su ideario, la secularización y nacionalización de los bienes del clero y de la nobleza. Es menester referirse aunque sea sumariamente, a la influencia de la ideología fisiocrática.
En el seno de una sociedad que había sido la cuna del absolutismo de Luis XIV, se decían estas verdades: «La tierra, es la única fuente de todas las riquezas, porque el cultivo de la tierra produce todo lo que puede desearse». El mismo Quesnay, a quien pertenecen estas palabras, agregaba: «Pobres labradores, reyno pobre, reyno pobre, rey pobre». La conclusión en realidad era inexacta, y excusable para quien la formulaba. Los labradores eran pobres y el reino también lo era; puesto que la pobreza del reino significaba la —92→ riqueza y el derecho de la Corte del degenerado Luis XV, que únicamente había definido su reinado con esta frase egoísta y criminal: «después de mí, el diluvio». El diluvio fue la Revolución que cegó la testa del desventurado Luis XVI.
Como es sabido, el clásico economista Adam Smith, enriqueció la deficiente doctrina fisiocrática sobre el origen de la riqueza considerando al trabajo como su única fuente. El hecho de que Adam Smith, fue el que estableció este postulado de la economía política, implica ya una rectificación de los dogmas económicos que prosperaron a la sombra de sus observaciones, con el ambicioso desenvolvimiento capitalista acogido a las fórmulas individualistas, de la nueva doctrina.
Consignaremos aquí las opiniones de los principales pensadores del individualismo económico, ya clásico. Pertenece a Secrétan estos conceptos: «Mi posesión vale, por el campo que cultivo, mientras que lo cultivo, el derecho natural, no me entrega nada más». Y a Herbert Spencer, estos otros:
«No solamente la propiedad de la tierra tiene un origen indefendible, pues sus títulos históricos son, en todas partes, la violencia, la extorsión y el fraude, sino que es imposible descubrir ningún modo por el cual la tierra pueda convertirse en propiedad privada» (H. Spencer, Estática Social). Adviértase que no citamos solo a dos pensadores que sustentan doctrinas individualistas. En ninguno de ellos hallamos las bases de un alegato —93→ en favor del derecho de propiedad individual, que rigurosamente han sustentado como falsas doctrinas, malos observadores de los hechos históricos.
La doctrina de la prescripción contenida en los Códigos provenientes del derecho romano, trasvasada al Código de la Revolución francesa -impropiamente denominado Código de Napoleón- no es opuesta, específicamente considerada, al derecho de expropiación forzosa, por causa de necesidad y utilidad pública, dentro de los mismos principios embrionarios que fundamentan el actual orden jurídico-económico.
Escrito esto, reflexionemos ahora, en las enseñanzas de la Revolución francesa.
Francia se hallaba en la segunda mitad del siglo XVIII, agobiada por intensas crisis económicas. El régimen tiránico de Luis XIV, había trazado la historia de esas crisis. Fue ese régimen el producto de la vieja feudalidad reconcentrada en la voluntad real, tal como rezaba en la frase del déspota. El Estado era la gerencia de los intereses de la nobleza y del clero, detentadores de la tierra. Esa frase: «El Estado soy Yo», afirmada con suntuosa arrogancia, explicaba toda la historia de aquel período. Hipólito Taine, el crítico de la Revolución, en su libro Los orígenes de la Francia contemporánea, nos trasmite la descripción del panorama de miseria y abandono en que se encontró la agricultura francesa, por causa y culpa de ese régimen: «la cuarta parte del suelo está —94→ absolutamente baldío... los eriales y matorrales ocupan, formando grandes desiertos, y aun millares de fanegas». «Esto ya no es esterilidad, sino decadencia. El régimen inventado por Luis XIV, ha producido su efecto, y desde hace un siglo la tierra vuelve al estado salvaje». No hay zona de territorio donde no exista el cuadro desolador.
La producción disminuye de año en año, la vieja nobleza feudal abandona sus castillos y conservando sus grandes latifundios, va a sumarse a la vida esplendorosa de la corte versallesca. El cultivo del campo es entregado a las débiles manos de arrendatarios a quienes extorsionan clero y nobleza. La incipiente producción deja que se extiendan los horizontes pavorosos del hambre y la miseria. La holgazanería trasciende desde la voluptuosa corte del monarca, hasta la aldea. Los matorrales y las tierras baldías circunda todo como estrangulando a la pequeña agricultura de los arrendatarios y colonos que proveen a las necesidades de sus numerosas familias, así como a las exigencias del tributo que sustenta el boato de los grandes terratenientes. El campesino, escribe Taine, es demasiado pobre para llegar a ser arrendatario, carece de capital agrícola. «En Vatan, por ejemplo -observa Young, citado por Taine-, casi todos los años toman pan a préstamo al propietario, a fin de poder esperar la cosecha». «Es raro hallar -prosigue él mismo-, quien no se empeñe con el amo, por lo menos en cien libras al año».
—95→Las escenas de miseria y servidumbre son generales; abarcan todo el país y se prolongan durante los reinados de los tres Luises. Las descripciones «tomadas del natural», tienen el mismo aspecto que en Irlanda. Por todas partes una excesiva pobreza abate la existencia de los campesinos y mantiene desolados y yermos los campos. En Limoges, por ejemplo, dice Taine, todo acusa «la miseria y el trabajo». «La mayoría de los campesinos son débiles, de corta estatura y están extenuados». En la Champaña, sucede lo mismo. Una, familia tiene por toda fortuna «un pedazo de tierra, una vaca y un escuálido caballejo; los siete hijos consumen toda la leche de la vaca. Deben a un señor un franchard (42 libras) de trigo y tres pollos, a otro, 126 libras de avena y un pollo a lo cual es necesario añadir el tributo y los demás impuestos». En otro pasaje del mismo Young, se describen las costumbres y la idiosincrasia del propietario francés, semejante a cualquier otro propietario del mundo. «El propietario saca todo lo que puede, y en todos casos mira al campesino y a sus bueyes como animales domésticos, y se sirve de ellos en toda ocasión para viajes y transportes. Por su parte, el colono únicamente piensa en vivir con el menor trabajo posible, y a destinar a pastos, cuanto terreno pueda, en vista de que el producto que proviene del ganado no le cuesta ningún trabajo. Lo poco que siembra son artículos de bajo precio, apropiados a su alimentación, trigo negro, nabos, etc. No —96→ goza más que con su pureza y con su inercia, con la esperanza de un buen año de castañas y con la ocupación voluntaria de engendrar»; como no puede tomar mozos de labranza, agrega Taine, hace hijos.
En 1750 muchos de los mismos nobles soportaban un empobrecimiento que los obligaba a enajenar sus propiedades hasta por el precio del tributo. Hacia 1760, apunta el autor citado, una cuarta parte del suelo había pasado a manos de labradores. Pues sobre esta herencia social es que llega a descargarse luego la Revolución incubada por la miseria y el descontento de las masas oprimidas. La Revolución no obstante su larga gestación y la actividad de sus centros motrices, la burguesía intelectual, opera en un sector restringido de esa sociedad descompuesta: la burguesía rebelada contra la monarquía y sus satélites. No se trata, pues, de una radical trasmutación de todos los valores sociales, sino de la afirmación victoriosa de las doctrinas de la Enciclopedia. Los ideales de Rousseau y Montesquieu, son los que llegan a encarnarse en las entrañas de toda la fenomenología política. Es la Revolución del tercer estado, contra la monarquía absoluta y sus baluartes feudales. La ausencia del ideal proletario y de organizaciones de trabajadores orientados hacia la conquista del poder para la realización de sus genuinas aspiraciones, sin embargo no desmiente a la ley histórica del determinismo económico que rige en toda evolución social.
—97→La doctrina socialista de entonces, no era más que una vaga nebulosa de utopías líricas o de arrestos furiosos como las declamaciones de los sans-culottes y sus agitadores. A este respecto, solo había aflorado una bárbara retórica inflada de odio y abstracciones caprichosas como las de Marat y del propio Babeuf. Marat, por ejemplo, a la vez que aconsejaba al pueblo hacerse justicia por su propia mano, soliviantando así a las masas, había escrito como lema de su periódico esto: «Hay que despojar al rico para cubrir al pobre». Pero a Babeuf le cupo representar la más seria tendencia socialista de la Revolución, al formular declaraciones como esta: «No más propiedad individual. La República se hará cargo de todos los bienes y distribuirá los productos a los válidos, según su trabajo; a los otros según sus necesidades». Al babeuvismo le preocupó sobre manera el problema agrario. Decíase que un jefe de sans-culottes preguntando a Babeuf si al proponer el reparto de las tierras entre los individuos pretendía la expedición de una ley agraria, obtuvo esta respuesta: «¿Cómo, la ley agraria, que consistiría en hacer de Francia una especie de tablero de ajedrez? No es posible... El sistema de la felicidad común que yo profeso, no es otra cosa que despropietizar generalmente a Francia. No debe haber propiedad individual en una república democrática. La tierra pertenece a la Naturaleza. Los hombres, que todos son sus hijos, tienen igual derecho a —98→ sus frutos». Pero como es sabido, las doctrinas de Babeuf no caracterizaron a la ideología de la Revolución. Si hubo institución que haya condensado y expresado el espíritu de la Revolución fue esa, la Convención, que refiriéndose al tema agrario, llegó a decretar en marzo de 1793, la pena de muerte «para el que propusiera una ley agraria» que comprendiese el reparto de los bienes nacionales «o cualquier otra subversión de las propiedades territoriales, comerciales e industriales».
Más tarde, frente a la revaluación de las conclusiones del proceso revolucionario, pudo constatarse que dos sectores de la vieja sociedad francesa fueron afectados económicamente: la nobleza y el clero. Las múltiples reformas tributarias principalmente efectuaron en gran parte esa transformación. Así desapareció el último rezago de la feudalidad en que asfixiábase Francia. Mediante la secularización de los bienes del clero, pudo redimirse la propiedad de la tierra inmovilizada e improductiva, del grillete de las manos muertas que comprendían cerca de las dos terceras partes de la riqueza pública. Del mismo modo, la nueva legislación condujo favorablemente los reclamos del interés colectivo, facilitando el fraccionamiento y la nacionalización de las grandes propiedades territoriales de la nobleza.
La Revolución no tuvo en forma alguna aspecto francamente agrarista. Las conclusiones producidas en este sentido se derivaron del núcleo de los hechos y de las doctrinas —99→ que agitaron, principalmente el aspecto político del problema de la soberanía nacional. Si las derivaciones agrarias tuvieron resultados saludables para el bienestar de los campesinos y para la consolidación de la pequeña propiedad agraria, se debió esto a la inevitable solución del conflicto social que señaló de un lado, el viejo orden monárquico y feudal y de otro, la ambiciosa expansión del espíritu liberal de la burguesía industrialista.
«La venta de los bienes nacionales no parece haber aumentado de un modo sensible el número de las pequeñas propiedades, ni disminuido sensiblemente el número de las grandes; lo que gracias a la Revolución se ha desarrollado es la propiedad media» (Nota de los Archivos Nacionales, cit. de H. Taine, ob. cit.). Conviene indicar que al tradicional predominio de los grandes terratenientes, sucedió, un estado mixto, compuesto de pequeños propietarios y de latifundistas excluidos de las actividades políticas en su mayor número. El latifundismo que estaba representado por los reaccionarios de la nobleza, ya no movía la historia. Ni en las reacciones consiguientes a la epifanía de la Revolución, como durante el ciclo napoleónico o en las restauraciones monarquistas de los Orleáns, llegó a reproducirse in integrum, la vida del Ancient Régime que declinó con el poderío de la monarquía derrocada el 21 de setiembre de 1792.
—100→
Hemos visto como el latifundismo es un mal sin fronteras, en el espacio y en el tiempo. Así, el movimiento agrario, es también universal. La universalidad de las injusticias sociales, ha instituido permanentemente, la universalidad de las reivindicaciones populares. No teniendo fronteras la explotación del hombre por el hombre, el ideal de la justicia social, es una como aspiración universal.
Campbell Bannermann había definido este carácter de universalidad de la cuestión agraria, diciendo que la cuestión de la tierra «en cualquiera parte, es la cuestión de la tierra en todas partes». No existe nación que no haya dejado de preocuparse alguna vez de la resolución del problema de la tierra. Aun los partidos moderados, en los países afectados por la existencia del problema agrario, siempre han consignado, dentro de sus particulares puntos de vista, las fórmulas tendientes a la resolución de este problema.
—101→En Inglaterra, donde el problema agrario tiene menor importancia que los problemas de sus industrias mineras, de su comercio, de sus manufacturas y de la explotación de sus colonias, la reforma agraria ha venido preocupando intensamente, la atención pública y las actividades de sus partidos, desde el año de 1886, hasta la exposición de los principales proyectos de Lloyd George. Los nombres de Wyndham, de Chamberlain y de Lloyd George, están asociados a proyectos y a leyes importantes. Se procuró preferentemente combatir el acaparamiento de tierras en pocas manos y el fomento de la pequeña propiedad agraria en Escocia e Irlanda. Con Lloyd George, llega esta preocupación nacional a conclusiones más claras y avanzadas; ya tratándose de la implantación del Impuesto único y de la consolidación de los precios que ponían en circulación el valor de la tierra redimida del yugo de sus grandes señores. Recientemente, el célebre leader liberal, ha seguido tratando de rejuvenecer los estatutos de su partido, incorporando modernas doctrinas agraristas.
Las colonias inglesas, por otra parte, ofrecen ya clásicos ejemplos de reformas agrarias. En Nueva Zelanda, tuvo éxito la tendencia de eliminar los latifundios, fraccionándolos para facilitar la formación de vastos núcleos de pequeños propietarios rurales. En Nueva Zelanda, resultó cumpliéndose un ideal agrarista, semejante al proyectado por el gran estadista argentino Rivadavia. Y es importante, —102→ anotar la implantación hecha en Australia, del impuesto sobre el valor de la tierra, sin considerar en ella las mejoras, impuesto que se prescribe por medio de ordenanzas municipales, o por el Estado y en cuotas progresivas y graduales.
Canadá, Nueva Gales, Queensland, Irlanda y Sudáfrica, han adoptado estos principios inspirados en el mejor modo de atender al interés social de la economía agraria, librándola de la influencia nociva de los latifundistas.
La Alemania imperial, no fue tampoco una excepción en este género de reformas sociales. Aunque la reforma agraria en aquel país se limitó a resguardar los derechos adquiridos por los pequeños propietarios, ante las ambiciones de los latifundistas, merece especial mención el Programa de la Liga Alemana de la Reforma Agraria, que disponía entre otras cosas, la implantación del impuesto progresivo sobre el valor del suelo, libre de mejoras, y la colonización, por el Estado, «en forma que impida la especulación por los particulares, de las tierras destinadas al plan colonizador». Últimamente, el movimiento agrarista alemán -extraño a la agitación comunista- se preocupó en reforzar y ampliar las formas de los contratos de arrendamientos y las concesiones privadas y convencionales, celebradas entre los grandes terratenientes -que de este modo van, paulatinamente perdiendo el dominio útil y el usufructo de las tierras-, y los campesinos, cuyos derechos de —103→ arrendatarios, se consolidan y tienden a constituir verdaderos contratos de carácter enfitéutico. En estas soluciones transaccionales del problema agrario alemán, el Estado ha limitado con escrupulosa prudencia, su intervención a la vez que en forma concluyente, ha expresado esta doctrina constitucional, referente a la función social de la propiedad privada: «La propiedad obliga. Su uso ha de servir, a la vez, para el bien general» (Art. 153 de la Constitución de 1919).
La onda de las agitaciones agrarias recorre así, todos los países. Suecia, Noruega, Francia, hasta Dinamarca, donde la agricultura tiene menor importancia que sus industrias principales, como la pesca y el comercio manufacturero, y los Estados Unidos de Norte América, que en las Dakotas y en el Estado de Virginia, donde florece la pequeña agricultura, tratan de reformar el régimen de la posesión de las tierras. Todos los modernos partidos políticos del mundo se interesan por resolver los problemas agrarios de sus naciones; todos tratan de suprimir o reducir los latifundios, procurando que las tierras sean de quienes las cultivan.
El caso de España es interesante. El problema agrario español tiene la misma sintomatología que fue precursora de la Revolución francesa. Con ligeras diferencias, la descripción hecha por Taine, del panorama social de Francia, antes de la Revolución, puede ser aplicada a la España actual. La despoblación de los campos; la pobreza de la agricultura, —104→ el latifundismo improductivo, las sequías y el desamparo en que viven los pequeños agricultores, forma todo un cuadro digno de la pluma de Hipólito Taine. Esta realidad que dura desde antaño y que se agrava en el presente, no pudo remediarse ni en los buenos tiempos de Carlos III, ni con los importantes esfuerzos del estadista Canalejas, y es la que inspiró a Joaquín Costa, sus certeras críticas y su genial programa de colectivismo agrario. Con Costa y después de él, la política agraria española, ha tenido expresiones más justas, aunque no efectivas. Pero los progresos de tales ideas y tendencias, hallaron serio obstáculo en la acción conservadora de la monarquía, fortalecida por los intereses de los nobles terratenientes y de la burguesía. Así, para mantener el predominio de estos intereses, se ha preferido distraer al pueblo, como con una corrida de toros, con el espectáculo sangriento de las guerras coloniales, una vez libre ya América, en Cuba, primero y después, en Marruecos. En tanto la pobreza ha determinado esos desplazamientos de grandes masas humanas, verdaderos aluviones de emigrantes que vienen a la Argentina, Méjico, Perú y Venezuela, abandonando los campos exhaustos de la Galicia, de Andalucía, Extremadura, etc. Un notable escritor georgista, Baldomero Argente, hace notar los caracteres pavorosos de esta crisis, enfocándola solamente en su aspecto agrario. Hay, no obstante de esto, en el seno de la sociedad española, núcleos agrarios de poderosa vitalidad: —105→ las comunidades agrarias dispersas en las zonas montañosas de la península, así como un gran número de propiedades pequeñas, que representan algo así como un contrapeso, al predominio del latifundismo, y que evitó el fracaso total de los ensayos de Canalejas, mediante los cuales, no ha podido aniquilarse la economía agraria de la nación, en manos de los terratenientes que sacrifican hasta los intereses de la ganadería productiva, con la crianza de toros de lidia.
Joaquín Costa, formuló su programa colectivista, con el bagaje de sus observaciones propias, extrañas del fondo de la realidad social española. Una de las soluciones que habría que adoptar sería, dijo, la de considerar las organizaciones de diversos lugares de la provincia -Salamanca- tales como Fuentes de Oñoro y Villarino de Aires, consistente en la posesión colectiva de todas las tierras del término municipal y el reparto de ellas por sorteo, renovado cada tres años entre los vecinos, exactamente que en el mir o comunidad rural de la Gran Rusia. «Otra, la usada en la comarca de la Armuña, basada en la posesión, por el Concejo, de quilones o lotes fijos de tierra, indivisibles e inalienables», distribuidos por el Ayuntamiento para ser usufructuados de por vida, tal como el allemend suizo, «en que tantos reformadores y sociólogos, cifran el ideal por lo tocante a la organización de las tierras de labor y de pasto, y a la posesión del instrumento tierra, por el cultivador». Y la última, existente en Salamanca —106→ e implantada por su Junta, hace más de un siglo, para colonizar sus despoblados: «consiste en formar, por autoridad del Estado, sobre las tierras de propiedad particular, suertes o labranzas de una cierta cabida y darlas a censo perpetuo a los repobladores o colonos, con cargo de satisfacer un canon fijo a los respectivos dueños expropiados» (J. Costa, La crisis política de España). Esta solución tiene semejanza con el proyecto de Rivadavia en Argentina.
Algunos georgistas españoles han seguido sustentando además del ideario de Costa, la idea de atacar el monopolio de la tierra, sin alterar por medio de la expropiación y del reparto, los linderos del latifundio; reduciéndose todo a mermar o confiscar la renta que se perciba o pudiera percibirse y que está indicada por el valor vendible de la tierra. «Tomar este valor -escribe Argente-, como base del impuesto, en vez de tomar el rendimiento de él, obtenido mediante el trabajo: esa es toda la transformación que el sistema fiscal necesita, para trasladar el gravamen desde el trabajo a la renta» (B. Argente, La esclavitud proletaria).
Finalmente, tócanos referir las principales ideas y los hechos que corresponden al movimiento agrario argentino, donde a pesar de la influencia ideológica de sus grandes pensadores y hombres de Estado, la reforma agraria no ha llegado todavía a conclusiones prácticas.
—107→Sabido es que el nombre de Bernardino Rivadavia, significa la primera y la más alta expresión del agrarismo argentino. Anticipándose al propio Henry George, el pensamiento de Rivadavia halló la fórmula del contrato de enfiteusis, según el actual la posesión de la tierra llegaría a pertenecer al que la trabajase. A principios del siglo pasado, casi en vísperas de la reacción gauchesca encabezada por el tirano Rosas, Rivadavia creía que el primer problema de su nación era el agrario. Su pensamiento genial consideró la fórmula enfitéutica, como procedimiento jurídico que permitiera, a la vez que la consolidación del crédito territorial benéfico para servir de garantía de los empréstitos, proporcionar tierras para el sustento de las familias de campesinos pobres, sujetos a la explotación abusiva de los estancieros, con evidente agravio de la justicia y de los intereses legítimos del Estado.
En 1822, el estadista argentino, obtenía, pues, que la apropiación individual de las tierras públicas, fuera reemplazada por el contrato de enfiteusis en virtud del cual, tierra debía ser considerada como «instrumento de trabajo». Y de los debates del año 1826, trasciende así, el agrarismo rivadaviano, informado de un avanzado espíritu de justicia social. Con sobrada razón, se ha dicho que Rivadavia, es la más elevada figura de la historia argentina. Su influencia no eclipsada definitivamente por la bárbara reacción de los estancieros encabezados por la sombría —108→ personalidad de Juan Manuel Rosas, continúa significando el antecedente más grande de la frondosa ideología jurídica que han venido sustentando los nombres ilustres de Gabriel Ocampo, Juan B. Alberdi, Nicolás Avellaneda, Domingo Sarmiento, Vélez Sarsfield y los demás reciente mérito, Miguel Ángel Cárcamo, Eleodoro Lobos, Joaquín V. González y Arturo Orgaz, entre los de nuestros días.
A excepción de los interesados en conservar el latifundismo, la unanimidad de las opiniones que hay en torno del problema de la tierra -a despecho de todas las discrepancias, sobre procedimientos e ideas jurídicas y económicas- coinciden en la necesidad de la abolición del régimen de los latifundios y de la posesión de la tierra por las clases productoras.
Se ha bifurcado el problema, por lo que respecta de un lado, la consideración del latifundismo y de otro, el problema de las tierras públicas. Según queda dicho, la reforma de Rivadavia, se refirió principalmente a estas últimas. La Constitución del Estado argentino ha sancionado, con relación a las tierras públicas, los principios siguientes: a) colonización de las tierras públicas, para fomentar la prosperidad agrícola del país; b) venta y arrendamiento de tierras públicas, con lo cual se propende a formar el tesoro federal y favorecer a la pequeña agricultura; c) se reconoce a las provincias iguales derechos para tratar en iguales formas con las tierras públicas de sus circunscripciones; d) defensa de —109→ la propiedad privada inviolable y garantizada contra toda usurpación, y alteración de este status, solo mediante expropiación forzosa conforme a la ley y con indemnización.
Según las observaciones del doctor Miguel Ángel Cárcamo, el problema agrario en este orden se sintetiza en estos términos: fusión proporcional del trabajo, la tierra y el capital para acrecentar la producción. Consíguese así, mejorar el crédito territorial con relación a la pequeña propiedad cuya formación y número constituye el ideal agrario. «En la actualidad, dice, la acción desarrollada por el gobierno para facilitar al trabajador la propiedad del suelo, es nula». «No se ha formado en la república la clase de los pequeños capitalistas rurales, que a base de trabajo, consolidan su situación económica por la adquisición de parcelas». «El gobierno no se desprende de la tierra pública, los propietarios agrandan sus fundos, la población rural no aumenta. El fracaso de la política pobladora y agraria de estos últimos años es un hecho» (Miguel A. Cárcamo, La organización de la producción, la pequeña propiedad y el crédito agrícola, Buenos Aires, 1919). El mismo publicista advierte enseguida que conservadores, radicales, socialistas, georgistas y católicos, no difieren sustancialmente en la apreciación global de la cuestión. Sin ser exagerada la afirmación de Cárcamo, tratándose únicamente de los primeros, conservadores y radicales, es lo cierto que «en realidad no existe una diversidad profunda —110→ entre los dos núcleos principales del primer grupo, esto es, entre conservadores y radicales». Hay por lo demás, un acuerdo tácito en medio de las diferencias de los detalles peculiares a los programas de los partidos políticos, frente a la cuestión agraria. Hay acuerdo en la lucha contra el latifundio; en la subdivisión de este; en el impuesto territorial progresivo y de mayor valor; en los auxilios que el Estado debe prestar al desarrollo de la pequeña agricultura, en la organización especial del crédito territorial para la pequeña propiedad; en el fomento del bien de familia (homestead), granjas y colonias. El problema agrario argentino se halla, por consiguiente, ante arraigadas y definidas opiniones políticas que pugnan por resolverlo. Su aguda gravedad en Tucumán y Jujuy, como en los demás lugares donde se mantiene el poderío, invulnerable todavía, de los estancieros, no ha podido lograr para su salvación, rumbos amplios y fecundos, tales como los que ha conseguido Méjico.