Don Segundo Sombra
Ricardo Güiraldes
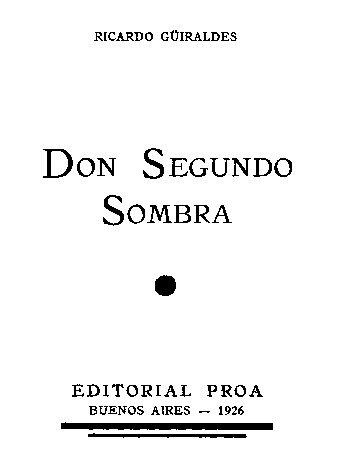
-7-
A Ud. don Segundo.
A la memoria de los finados: don Rufino Galván, don Nicasio Cano y don José Hernández.
A mis amigos domadores y reseros: don Víctor Taboada, Ramón Cisneros, don Pedro Brandán, Ciriaco Díaz, Dolores Juárez, Pedro Falcón, Gregorio López, Esteban Pereyra, Pablo Ojeda y Mariano Ortega.
A los paisanos de mis pagos.
A los que no conozco y están en el alma de este libro.
Al gaucho que llevo en mí, sacramente, como la custodia lleva la hostia.
R. G.
-[8]- -9-
En las afueras del pueblo, a unas diez cuadras de la plaza céntrica, el puente viejo tiende su arco sobre el río, uniendo las quintas al campo tranquilo.
Aquel día, como de costumbre, había yo venido a esconderme bajo la sombra fresca de la piedra, a fin de pescar algunos bagresitos, que luego cambiaría al pulpero de «La Blanqueada» por golosinas, cigarrillos o unos centavos.
Mi humor no era el de siempre; sentíame hosco, huraño, y no había querido avisar a mis habituales compañeros de huelga y baño, porque prefería no sonreír a nadie ni repetir las chuscadas de uso.
-10-La pesca misma pareciéndome un gesto superfluo, dejé que el corcho de mi aparejo, llevado por la corriente, viniera a recostarse contra la orilla.
Pensaba. Pensaba en mis catorce años de chico abandonado, de «guacho», como seguramente dirían por ahí.
Con los párpados caídos para no ver las cosas que me distraían, imaginé las cuarenta manzanas del pueblo, sus casas chatas, divididas monótonamente por calles trazadas a escuadra, siempre paralelas o verticales entre sí.
En una de esas manzanas, no más lujosa ni pobre que otras, estaba la casa de mis presuntas tías, mi prisión.
¿Mi casa? ¿Mis tías? ¿Mi protector don Fabio Cáceres? Por centésima vez aquellas preguntas se formulaban en mí, con grande interrogante ansioso, y por centésima vez reconstruí mi breve vida como única contestación posible, sabiendo que nada ganaría con ello; pero era una obsesión tenaz.
¿Seis, siete, ocho años? ¿Qué edad tenía a lo justo cuando me separaron de la que siempre llamé «mamá», para traerme al encierro -11- del pueblo so pretexto de que debía ir al colegio? Sólo sé que lloré mucho la primer semana, aunque me rodearon de cariño dos mujeres desconocidas y un hombre de quien conservaba un vago recuerdo. Las mujeres me trataban de «m'hijato» y dijeron que debía yo llamarlas Tía Asunción y Tía Mercedes. El hombre no exigió de mí trato alguno, pero su bondad me parecía de mejor augurio.
Fui al colegio. Había ya aprendido a tragar mis lágrimas y a no creer en palabras zalameras. Mis tías pronto se aburrieron del juguete y regañaban el día entero, poniéndose de acuerdo sólo para decirme que estaba sucio, que era un atorrante y echarme la culpa de cuanto desperfecto sucedía en la casa.
Don Fabio Cáceres vino a buscarme una vez, preguntándome si quería pasear con él por su estancia. Conocí la casa pomposa, como no había ninguna en el pueblo, que me impuso un respeto silencioso a semejanza de la Iglesia, a la cual solían llevarme mis tías, sentándome entre ellas para soplarme el rosario y vigilar mis actitudes, haciéndose de cada reto un mérito ante Dios.
-12-Don Fabio me mostró el gallinero, me dio una torta, me regaló un durazno y me sacó por el campo en «salce» para mirar las vacas y las yeguas.
De vuelta al pueblo conservé un luminoso recuerdo de aquel paseo y lloré, porque vi el puesto en que me había criado y la figura de «mamá», siempre ocupada en algún trabajo, mientras yo rondaba la cocina o pataleaba en un charco.
Dos o tres veces más vino don Fabio a buscarme y así concluyó el primer año.
Ya mis tías no hacían caso de mí, sino para llevarme a misa los Domingos y hacerme rezar de noche el rosario.
En ambos casos me encontraba en la situación de un preso entre dos vigilantes, cuyas advertencias poco a poco fueron reduciéndose a un simple coscorrón.
Durante tres años fui al colegio. No recuerdo qué causa motivó mi libertad. Un día pretendieron mis tías que no valía la pena seguir mi instrucción, y comenzaron a encargarme de mil comisiones que me hacían vivir continuamente en la calle.
-13-En el Almacén, la Tienda, el Correo, me trataron con afecto. Conocí gente que toda me sonreía sin nada exigir de mí. Lo que llevaba yo escondido de alegría y de sentimientos cordiales, se libertó de su consuetudinario calabozo y mi verdadera naturaleza se espandió libre, borbotante, vívida.
La calle fue mi paraíso, la casa mi tortura; todo cuanto comencé a ganar en simpatías afuera, lo convertí en odio para mis tías. Me hice ladino. Ya no tenía vergüenza de entrar en el hotel a conversar con los copetudos, que se reunían a la mañana y a la tarde para una partida de tute o de truco. Me hice familiar de la peluquería, donde se oyen las noticias de más actualidad, y llegué pronto a conocer a las personas como a las cosas. No había requiebro ni guasada que no hallara un lugar en mi cabeza, de modo que fui una especie de archivo que los mayores se entretenían en revolver con algún puyazo, para oírme largar el brulote.
Supe las relaciones del comisario con la viuda Eulalia, los enredos comerciales de los Gambutti, la reputación ambigua del relojero -14- Porro. Instigado por el fondero Gómez, dije una vez «retarjo» al cartero Moreira que me contestó «¡guacho!», con lo cual malicié que en torno mío también existía un misterio que nadie quiso revelarme.
Pero estaba yo demasiado contento con haber conquistado en la calle simpatía y popularidad, para sufrir inquietudes de ningún género.
Fueron los tiempos mejores de mi niñez.
La indiferencia de mis tías se topaba en mi sentir con una indiferencia mayor, y la audacia que había desarrollado en mi vida de vagabundo, sirviome para mejor aguantar sus reprensiones.
Hasta llegué a escaparme de noche e ir un Domingo a las carreras, donde hubo barullo y sonaron algunos tiros sin mayor consecuencia.
Con todo esto parecíame haber tomado rango de hombre maduro y a los de mi edad llegué a tratarlos, de buena fe, como a chiquilines desabridos.
Visto que me daban fama de vivaracho, hice oficio de ello satisfaciendo con cruel inconsciencia1 de chico, la maldad de los fuertes contra los débiles.
-15--Andá decile algo a Juan Sosa -proponíame alguno- que está mamao, allí, en el boliche.
Cuatro o cinco curiosos que sabían la broma, se acercaban a la puerta o se sentaban en las mesas cercanas para oír.
Con la audacia que me daba el amor propio, acercábame a Sosa y dábale la mano:
-¿Cómo te va Juan?
-.................
-'ta que tranca tenés, si ya no sabés quién soy.
El borracho me miraba como a través de un siglo. Reconocíame perfectamente, pero callaba maliciando una broma.
Hinchando la voz y el cuerpo como un escuerzo, poníamele bien cerca, diciéndole:
-No ves que soy Filumena tu mujer y que si seguís chupando, esta noche, cuantito dentrés a casa bien mamao, te vi'a zampar de culo en el bañadero e los patos pa que se te pase el pedo.
Juan Sosa levantaba la mano para pegarme un bife, pero sacando coraje en las risas que oía detrás mío no me movía un ápice, -16- diciendo por lo contrario en son de amenaza:
-No amagués Juan... no vaya a ser que se te escape la mano y rompás algún vaso. Mirá que al comisario no le gustan los envinaos y te va a hacer calentar el lomo como la vez pasada. ¿Se te ha enturbiao la memoria?
El pobre Sosa miraba al dueño del hotel, que a su vez dirigía sus ojos maliciosos hacia los que me habían mandado.
Juan le rogaba:
-Digalé pues que se vaya, patrón, a este mocoso pesao. Es capaz de hacerme perder la pacencia.
El patrón fingía enojo, apostrofándome con voz fuerte:
-A ver si te mandás mudar muchacho y dejás tranquilos a los mayores.
Afuera reclamaba yo de quien me había mandado:
-Aura dame un peso.
-¿Un peso? Te ha pasao la tranca Juan Sosa.
-No... formal, alcánzame un peso que vi'hacer una prueba.
Sonriendo mi hombre accedía esperando una -17- nueva payasada y a la verdad que no era mala, porque entonces tomaba yo un tono protector, diciendo a dos o tres:
-Dentremos muchachos a tomar cerveza. Yo pago.
Y sentado en el hotel de los copetudos me daba el lujo de pedir por mi propia cuenta la botella en cuestión, para convidar, mientras contaba algo recientemente aprendido sobre el alazán de Melo, la pelea del tape Burgos con Sinforiano Herrera, o la desvergüenza del gringo Culasso que había vendido por veinte pesos su hija de doce años al viejo Salomovich, dueño del prostíbulo.
Mi reputación de dicharachero y audaz iba mezclada de otros comentarios que yo ignoraba. Decía la gente que era un perdidito y que concluiría, cuando fuera hombre, viviendo de malos recursos. Esto, que a algunos los hacía mirarme con desconfianza, me puso en boga entre la muchachada de mala vida, que me llevó a los boliches convidándome con licores y sangrías a fin de hacerme perder la cabeza; pero una desconfianza natural me preservó de sus malas jugadas. Pencho me cargó -18- una noche en ancas y me llevó a la casa pública. Recién cuando estuve dentro me di cuenta, pero hice de tripas corazón y nadie notó mi susto.
La costumbre de ser agasajado, me hizo perder el encanto que en ello experimentaba los primeros días. Me aburría nuevamente por más que fuera al hotel, a la peluquería, a los almacenes o a la pulpería de «La Blanqueada», cuyo patrón me mimaba y donde conocía gente de pajuera: reseros, forasteros o simplemente peones de las estancias del partido.
Por suerte, en aquellos tiempos, y como tuviera ya doce años, don Fabio se mostró más que nunca mi protector viniendo a verme a menudo, ya para llevarme a la estancia, ya para hacerme algún regalo. Me dio un ponchito, me avió de ropa y hasta ¡oh maravilla!, me regaló una yunta de petizos y un recadito, para que fuera con él a caballo en nuestros paseos.
Un año duró aquello. En mi destino estaría escrito que todo bien era pasajero. Don Fabio dejó de venir seguido. De mis petizos mis tías prestaron uno al hijo del tendero -19- Festal, que yo aborrecía por orgulloso y maricón. Mi recadito fue al altillo, so pretexto de que no lo usaba.
Mi soledad se hizo mayor, porque ya la gente se había cansado algo de divertirse conmigo y yo no me afanaba tanto en entretenerla.
Mis pasos de pequeño vagabundo me llevaron hacia el río. Conocí al hijo del molinero Manzoni, al negrito Lechuza que a pesar de sus quince años, había quedado sordo de andar bajo el agua.
Aprendí a nadar. Pesqué casi todos los días, porque de ello sacaba luego provecho.
Gradualmente mis recuerdos habíanme llevado a los momentos entonces presentes. Volví a pensar en lo hermoso que sería irse, pero esa misma idea se desvanecía en la tarde, en cuyo silencio el crepúsculo comenzaba a suspender sus primeras sombras.
El barro de las orillas y las barrancas habíanse vuelto de color violeta. Las toscas costeras exhalaban como un resplandor de metal. Las aguas del río hiciéronse frías a mis ojos y los reflejos de las cosas en la superficie serenada, tenían más color que las cosas mismas. -20- El cielo se alejaba. Mudábanse los tintes áureos de las nubes en rojos, los rojos en pardos.
Junto a mí, tomé mi sarta de bagresitos «duros pa morir», que aún coleaban en la desesperación de su asfixia lenta, y envolviendo el hilo de mi aparejo en la caña, clavando el anzuelo en el corcho, dirigí mi andar hacia el pueblo en el que comenzaban a titilar las primeras luces.
Sobre el tendido caserío bajo, la noche iba dando importancia al viejo campanario de la Iglesia.
-21-
Sin apuros, la caña de pescar al hombro, zarandeando irreverentemente mis pequeñas víctimas, me dirigí al pueblo. La calle estaba aún anegada por un reciente aguacero y tenía yo que caminar cautelosamente, para no sumirme en el barro que se adhería con tenacidad a mis alpargatas, amenazando dejarme descalzo.
Sin pensamientos seguí la pequeña huella que, vecina a los cercos de cinacina, espinillo o tuna, iba buscando las lomitas como las liebres para correr por lo parejo.
El callejón, delante mío, se tendía oscuro. El cielo, aún zarco de crepúsculo, reflejábase en los charcos de forma irregular o en el agua guardada por las profundas huellas de alguna -22- carreta, en cuyo surco tomaba aspecto de acero cuidadosamente recortado.
Había ya entrado al área de las quintas, en las cuales la hora iba despertando la desconfianza de los perros. Un incontenible temor me bailaba en las piernas, cuando oía cerca el gruñido de algún mastín peligroso; pero sin equivocaciones decía yo los nombres: Centinela, Capitán, Alvertido. Cuando algún cuzco irrumpía en tan apurado como inofensivo griterío, mirábalo con un desprecio que solía llegar al cascotazo.
Pasé al lado del cementerio y un conocido resquemor me castigó la médula, irradiando su pálido escalofrío hasta mis pantorrillas y antebrazos. Los muertos, las luces malas, las ánimas, me atemorizaban ciertamente más que los malos encuentros posibles en aquellos parajes. ¿Qué podía esperar de mí el más exigente bandido? Yo conocía de cerca las caras más taimadas y aquel que por inadvertencia me atajara, hubiese conseguido cuanto más que le sustrajera un cigarrillo.
El callejón habíase hecho calle, las quintas manzanas; y los cercos de paraísos, como los -23- tapiales, no tenían para mí secretos. Aquí había alfalfa, allá un cuadro de maíz, un corralón o simplemente malezas. A poca distancia divisé los primeros ranchos, míseramente silenciosos y alumbrados por la endeble luz de velas y lámparas de apestoso kerosén.
Al cruzar una calle espanté desprevenidamente un caballo, cuyo tranco me había parecido más lejano y como el miedo es contagioso, aun de bestia a hombre, quedeme clavado en el barrial sin animarme a seguir. El jinete, que me pareció enorme bajo su poncho claro, reboleó la lonja del rebenque contra el ojo izquierdo de su redomón, pero como intentara yo dar un paso el animal asustado bufó como una mula, abriéndose en larga tendida. Un charco bajo sus patas se despedazó chillando como un vidrio roto. Oí una voz aguda decir con calma:
-Vamos pingo... Vamos, vamos pingo...
Luego el trote y el galope chapalearon en el barro chirle.
Inmóvil, miré alejarse, extrañamente agrandada contra el horizonte luminoso, aquella silueta de caballo y jinete. Me pareció haber -24- visto un fantasma, una sombra, algo que pasa y es más una idea que un ser; algo que me atraía con la fuerza de un remanso, cuya hondura sorbe la corriente del río.
Con mi visión dentro, alcancé las primeras veredas sobre las cuales mis pasos pudieron apurarse. Más fuerte que nunca vino a mí el deseo de irme para siempre del pueblito mezquino. Entreveía una vida nueva hecha de movimiento y espacio.
Absorto por mis cavilaciones crucé el pueblo, salí a la oscuridad de otro callejón, me detuve en «La Blanqueada».
Para vencer el encandilamiento fruncí como jareta los ojos al entrar al boliche. Detrás del mostrador estaba el patrón, como de costumbre, y de pie, frente a él, el tape Burgos concluía una caña.
-Güenas tardes, señores.
-Güenas -respondió apenas Burgos.
-¿Qué trais? -inquirió el patrón.
-Ahí tiene don Pedro -dije mostrando mi sarta de bagresitos.
-Muy bien. ¿Querés un pedazo de mazacote?
-No, don Pedro.
-25--¿Unos paquetes de La Popular?
-No, don Pedro... ¿Se acuerda de la última platita que me dio?
-Sí.
-Era redonda.
-Y la has hecho correr.
-Ahá.
-Güeno... ahí tenés -concluyó el hombre, haciendo sonar sobre el mostrador unas monedas de níquel.
-¿Vah'a pagar la copa? -sonrió el tape Burgos.
-En la pulpería'e Las Ganas -respondí contando mi capital.
-¿Hay algo nuevo en el pueblo? -preguntó don Pedro, a quien solía yo servir de noticiero.
-Sí, señor... un pajuerano.
-¿Ande lo has visto?
-Lo topé en una encrucijada, volviendo'el río.
-¿Y no sabés quién es?
-Sé que no es de aquí... no hay ningún hombre tan grande en el pueblo.
Don Pedro frunció las cejas como si se concentrara en un recuerdo.
-26--Decime... ¿es muy moreno?
-Me pareció... sí, señor... y muy juerte.
Como hablando de algo extraordinario el pulpero murmuró para sí:
-Quién sabe si no es don Segundo Sombra.
-Él es -dije, sin saber por qué, sintiendo la misma emoción que, al anocher, me había mantenido inmóvil ante la estampa significativa de aquel gaucho, perfilado en negro sobre el horizonte.
-¿Lo conocés vos? -preguntó don Pedro al tape Burgos, sin hacer caso de mi exclamación.
-De mentas no más. No ha de ser tan fiero el diablo como lo pintan ¿quiere darme otra caña?
-¡Hum! -prosiguió don Pedro- yo lo he visto más de una vez. Sabía venir por acá a hacer la tarde. No ha de ser de arriar con las riendas. Él es de San Pedro. Dicen que tuvo en otros tiempos una mala partida con la policía.
-Carnearía un ajeno.
-Sí, pero me parece que el ajeno era cristiano.
El tape Burgos quedó impávido mirando su -27- copa. Un gesto de disgusto se arrugaba en su frente angosta de pampa, como si aquella reputación de hombre valiente menoscabara la suya de cuchillero.
Oímos un galope detenerse frente a la pulpería, luego el chistido persistente que usan los paisanos para calmar un caballo, y la silenciosa silueta de don Segundo Sombra quedó enmarcada en la puerta.
-Güenas tardes -dijo la voz aguda, fácil de reconocer.
-¿Cómo le va don Pedro?
-Bien ¿y usté don Segundo?
-Viviendo sin demasiadas penas graciah'a Dios.
Mientras los hombres se saludaban con las cortesías de uso, miré al recién llegado. No era tan grande en verdad, pero lo que le hacía aparecer tal hoy le viera, debíase seguramente a la expresión de fuerza que manaba de su cuerpo.
El pecho era vasto, las coyunturas huesudas como las de un potro, los pies cortos con un empeine a lo galleta, las manos gruesas y cuerudas como cascarón de peludo. Su tez -28- era aindiada, sus ojos ligeramente levantados hacia las sienes y pequeños. Para conversar mejor habíase echado atrás el chambergo de ala escasa, descubriendo un flequillo cortado como crin a la altura de las cejas.
Su indumentaria era de gaucho pobre. Un simple chanchero rodeaba su cintura. La blusa corta se levantaba un poco sobre un «cabo de güeso», del cual pendía el rebenque tosco y ennegrecido por el uso. El chiripá era largo, talar, y un simple pañuelo negro se anudaba en torno a su cuello, con las puntas divididas sobre el hombro. Las alpargatas tenían sobre el empeine un tajo para contener el pie carnudo.
Cuando lo hube mirado suficientemente, atendí a la conversación. Don Segundo buscaba trabajo y el pulpero le daba datos seguros, pues su continuo trato con gente de campo, hacía que supiera cuanto acontecía en las estancias.
...en lo de Galván hay unas yeguas pa domar. Días pasaos estuvo aquí Valerio y me preguntó si conocía algún hombre del oficio que le pudiera recomendar, porque él tenía -29- muchos animales que atender. Yo le hablé del Mosco Pereira, pero si a usted le conviene...
-Me está pareciendo que sí.
-Güeno. Yo le avisaré al muchacho que viene todos los días al pueblo a hacer encargos. Él sabe pasar por acá.
-Más me gusta que no diga nada. Si puedo iré yo mesmo a la estancia.
-Arreglao. ¿No quiere servirse de algo?
-Güeno -dijo don Segundo, sentándose en una mesa cercana- eche una sangría y gracias por el convite.
Lo que había que decir estaba dicho. Un silencio tranquilo aquietó el lugar. El tape Burgos se servía una cuarta caña. Sus ojos estaban lacrimosos, su faz impávida. De pronto me dijo, sin aparente motivo:
-Si yo juera pescador como vos, me gustaría sacar un bagre barroso bien grandote.
Una risa estúpida y falsa subrayó su decir, mientras de reojo miraba a don Segundo.
-Parecen malos -agregó-, porque colean y hacen mucha bulla; pero ¡qué malos han de ser si no son más que negros!
Don Pedro lo miró con desconfianza. Tanto -30- él como yo conocíamos al tape Burgos, sabiendo que no había nada que hacer cuando una racha agresiva se apoderaba de él.
De los cuatro presentes sólo don Segundo no entendía la alusión, conservando frente a su sangría un aire perfectamente distraído. El tape volvió a reírse en falso, como contento con su comparación. Yo hubiera querido hacer una prueba u ocasionar un cataclismo que nos distrajera. Don Pedro canturreaba. Un rato de angustia pasó para todos, menos para el forastero, que decididamente no había entendido y no parecía sentir siquiera el frío de nuestro silencio.
-Un barroso grandote -repitió el borracho-, un barroso grandote... ¡ahá! aunque tenga barba y ande en dos patas como los cristianos... En San Pedro cuentan que hay muchos d'esos ochos; por eso dice el refrán:
| San Pedrino | |||
| el que no es mulato es chino. |
Dos veces oímos repetir el versito por una voz cada vez más pastosa y burlona.
Don Segundo levantó el rostro y como si recién se apercibiera de que a él se -31- dirigían los decires del tape Burgos comentó tranquilo:
-Vea amigo... vi'a tener que creer que me está provocando.
Tan insólita exclamación, acompañada de una mueca de sorpresa, nos hizo sonreír a pesar del mal cariz que tomaba el diálogo. El borracho mismo se sintió un tanto desconcertado, pero volvió a su aplomo, diciendo:
-¿Ahá? Yo creiba que estaba hablando con sordos.
¡Qué han de ser sordos los bares con tanta oreja! Yo, eso sí, soy un hombre muy ocupao y por eso no lo puedo atender ahora. Cuando me quiera peliar, avíseme siquiera con unos tres días de anticipación.
No pudimos contener la risa, malgrado el asombro que nos causaba esa tranquilidad que llegaba a la inconsciencia. De golpe el forastero volvió a crecer en mi imaginación. Era el «tapao», el misterio, el hombre de pocas palabras que inspira en la pampa una admiración interrogante.
El tape Burgos pagó sus cañas, murmurando amenazas.
-32-Tras él corrí hasta la puerta, notando que quedaba agazapado entre las sombras. Don Segundo se preparó para salir a su vez y se despidió de don Pedro, cuya palidez delataba sus aprehensiones. Temiendo que el matón asesinara al hombre que tenía ya toda mi simpatía, hice como si hablara al patrón para advertir a don Segundo:
-Cuídese.
Luego me senté en el umbral, esperando, con el corazón que se me salía por la boca, el fin de la inevitable pelea.
Don Segundo se detuvo un momento en la puerta, mirando a diferentes partes. Comprendí que estaba habituando sus ojos a lo más oscuro, para no ser sorprendido. Después se dirigió hacia su caballo caminando junto a la pared.
El tape Burgos salió de entre la sombra y creyendo asegurar a su hombre, tirole una puñalada firme, a partirle el corazón. Yo vi la hoja cortar la noche como un fogonazo.
Don Segundo, con una rapidez inaudita, quitó el cuerpo y el facón se quebró entre los ladrillos del muro con nota de cencerro.
-33-El tape Burgos dio para atrás dos pasos y esperó de frente el encontronazo decisivo.
En el puño de don Segundo relucía la hoja triangular de una pequeña cuchilla. Pero el ataque esperado no se produjo. Don Segundo, cuya serenidad no se sabía alterado, se agachó, recogió los pedazos de acero roto y con su voz irónica dijo:
-Tome amigo y hágala componer, que así tal vez no le sirva ni pa carniar borregos.
Como el agresor conservara la distancia, don Segundo guardó su cuchillita y, estirando la mano, volvió a ofrecer los retazos del facón:
-¡Agarre, amigo!
Dominado el matón se acercó, baja la cabeza, en el puño bruñido y torpe la empuñadura del arma, inofensiva como una cruz rota.
Don Segundo se encogió de hombros y fue hacia su redomón. El tape Burgos lo seguía.
Ya a caballo, el forastero iba a irse hacia la noche; el borracho se aproximó, pareciendo por fin haber recuperado el don de hablar:
-Oiga, paisano -dijo levantando el rostro hosco, en que sólo vivían los ojos-. Yo vi'a -34- hacer componer este facón pa cuando usted me necesite.
En su pensamiento de matón no creía poder más, como gesto de gratitud, que el ofrecer así su vida o la de otro.
-Aura deme la mano.
-¡Cómo no! -concedió don Segundo, con la misma impasibilidad con que hoy aceptaba el reto-. Ahí tiene, amigo.
Y sin más ceremonia se fue por el callejón, dejando allí al hombre que parecía como luchar con una idea demasiado grande y clara para él.
Al lado de don Segundo, que mantenía su redomón al tranco, iba yo caminando a grandes pasos.
-¿Lo conocés a este mozo? -me preguntó terciando el poncho con amplio ademán de holgura.
-Sí, señor. Lo conozco mucho.
-Parece medio pavote ¿no?
-35-
Frente a casa, camino a la fonda donde iba a comer, don Segundo se separó de mí, dándome la mano. Adiviné que aquello se debía a mi aviso de que se cuidase al salir de «La Blanqueada», y sentí un gran orgullo.
Entré a casa sin apuro. Como había previsto, mis tías me pegaron un reto serio, tratándome de perdido y condenándome a no comer esa noche.
Las miré como se miran las guascas viejas que ya no se van a usar. Tía Mercedes, flaca, angulosa, cuya nariz en pico de carancho asomaba brutamente entre los ojos hundidos, fue quien me privó de comida. Tía Asunción, panzuda, tetona y voraz en todo placer, fue -36- la que me insultó con más voluntad. Yo las encomendé a quien correspondía, y me encerré en mi cuarto a pensar en mi vida futura y en los episodios de esa tarde. Me parecía que mi existencia estaba ligada a la de don Segundo y, aunque me decía los mil y mil inconvenientes para seguirlo, tenía la escondida esperanza de que todo se arreglaría. ¿Cómo?
Primero pensé que a don Segundo le pasaba otro percance y que yo, por segunda vez, lo advertía del peligro. Esto sucedía en tres o cuatro distintas ocasiones, hasta que el hombre me aceptaba como amuleto. Después era porque, nos descubríamos algún parentesco y se hacía mi protector. Últimamente porque me tomaba afecto, permitiéndome vivir a su lado, mitad como peoncito, mitad como hijo del desamparo. Por de pronto, encontré una solución inmediata. ¿Don Segundo iba a lo de Galván? pues bien, yo iría antes. Llegado a esta altura de mis meditaciones, no pensé más porque la solución me satisfacía y porque el pensar hasta el cansancio no para en nada práctico.
-Me voy, me voy -decía casi en alta voz.
-37-Sentado en el lecho, a oscuras para que me creyeran dormido, esperé el momento propicio a la fuga. Por la casa soñolienta arrastrábanse los últimos ruidos, que me decían la estupidez de los menudos hechos cotidianos. Ya no podía yo aguantar aquellas cosas y una irrupción de rabia me hizo mirar, en torno mío, las desmanteladas paredes de mi cuartucho, como se debe mirar sin piedad al enemigo vencido. ¡Oh, no extrañaría seguramente nada de lo que dejaba, pues las riendas y el bozalito que adivinaba enrollados en el clavo que los sostenía contra la madera de la puerta, vendrían conmigo! Los muros que habían visto impasibles mis primeras lágrimas, mis aburrimientos y mis protestas, quedarían bien solos.
Al tanteo extraje de bajo el lecho un par de botitas raídas. Junto a ellas coloqué riendas y bozal. Encima tiré el cariñoso poncho, regalo de don Fabio, y unas escasas mudas de ropa. El haber puesto mano a la obra aumentó mi coraje, y me escurrí cuidadosamente hasta el fondo del corralón, dejando entreabierta la puerta. La inmensidad de la noche -38- me infligió miedo, como si se hubiese adueñado de mi secreto. Cautelosamente caminé hacia el altillo. Sargento, el perro, me hizo algunas fiestas. Subí por una escalera de mano al vasto aposento, donde los ratones corrían entre algunas bolsas de maíz y trastos de deshecho.
Era difícil encontrar las desparramadas pilchas de mi recadito, pero por suerte tenía en mis bolsillos una caja de fósforos. A la luz insegura de la pequeña llama, pude juntar matras, carona, bastos, pellón, sobrepuesto y pegual. Ajustado el todo con la cincha, me eché el bulto al hombro volviendo a mi cuarto, donde agregué mis nuevos haberes al poncho, las botas y las riendas. Y como no tenía más que llevar, me tumbé entre aquellas cosas de mi propiedad dejando vacía la cama, con lo cual rompía a mi entender con toda ligadura ajena.
De noche aún desperté, el flanco derecho dolorido de haberse apoyado sobre el freno, el trasero enfriado por los ladrillos, la nuca un tanto torcida por su incómoda posición. ¿Qué hora podía ser? En todo caso resultaba -39- prudente estar preparado para prever toda eventualidad.
Como un turco me eché a la espalda recado y ropa. Medio dormido llegué al corralón, enfrené mi petizo, lo ensillé y, abriendo la gran puerta del fondo; gané la calle.
Experimentaba una satisfacción desconocida, la satisfacción de estar libre.
El pueblo dormía aún a puños cerrados y dirigí mi petizo al tranco, singularmente sonoro, hacia la cochera de Torres, donde pediría me entregasen el otro petizo, que allí hacía guardar Festal chico.
Un gallo cantó. Alboreaba imperceptiblemente.
Como la cochería comenzaba a despertar temprano, a fin de prepararse para el tren de la madrugada, encontré el portón abierto y a Remigio, un muchachón de mis amigos, entre la caballada.
-¿Qué viento te trae? -fue su primer pregunta.
-Güen día, hermano. Vengo a buscar mi parejero.
Largo rato tuve que discutir con aquel pazguato -40- para probarle que yo era dueño de disponer de lo mío. Por fin se encogió de hombros:
-Ahí está el petizo. Hacé lo que te parezca.
Sin dejármelo decir dos veces embozalé al animal, por cierto mejor cuidado que el que había quedado en mis manos, y despidiéndome de Remigio, con caballo de tiro y ropa en el poncho, como verdadero paisano, salí del pueblo hacia los campos, cruzando el puente viejo.
Para ir a lo de Galván tenía que tomar la misma dirección que para lo de don Fabio. A cierta altura un callejón arrancaba hacia el Norte y por él debía seguir hasta el monte que de lejos ya conocía.
Apurado por alejarme del pueblo me puse a galopar. El petizo que llevaba de tiro cabresteaba perfectamente.
Cuando hube hecho unas dos leguas, di un resuello a mis bestias, mientras el sol salía sobre mi existencia nueva.
Sentíame en poder de un contento indescriptible. Una luz fresca chorreaba de oro el -41- campo. Mis petizos parecían como esmaltados de color nuevo. En derredor, los pastizales renacían en silencio, chispeantes de rocío; y me reí de inmenso contento, me reí de libertad, mientras mis ojos se llenaban de cristales como si también ellos se renovaran en el sereno matinal.
Una legua faltábame para llegar a las casas y las hice al tranco, oyendo los primeros cantos del día, empapándome de optimismo en aquella madrugada, que me parecía crear la pampa venciendo a la noche.
Receloso ante las casas, enderecé al galpón. No parecía haber nadie. Los perros que gruñían arrimándose a los garrones de mi petizo, no eran una invitación amable de echar pie a tierra. Por fin asomó un viejo a la puerta de la cocina, gritó «¡juera!» a la perrada, diciéndome que pasara adelante y me señaló unos de los tantos bancos del aposento para que me sentara.
Toda la mañana quedé en aquel rincón espiando los movimientos del viejo, como si de ellos dependiera mi porvenir. No dijimos una palabra.
-42-A medio día empezaron a llegar algunos peones y sonó una campana llamando para la comida. La gente saludaba al entrar y algunos me miraban de soslayo.
Junto con cuatro o cinco hombres, entró Goyo López que yo conocía del pueblo.
-¿Andás pasiando? -me preguntó.
-Vengo a buscar trabajo.
-¿Trabajo? -repitió clavándome la vista. Un momento temblé pensando que algo iba a decir de mi familia en el pueblo, pero Goyo era hombre discreto. Los peones me observaban. Un muchachón dijo, comentando mi respuesta:
-Vendrá a conchabarse pa hombrear bolsas.
Goyo se dio vuelta hacia él:
-Sí, chucialo aura que está medio asustao, porque cuanto tome confianza tal vez te hombree a vos. No sabés que peje es éste.
Un momento fui el punto de mira de cuarenta ojos. No pestañé siquiera, esperando que pasara aquella atención.
Sin embargo, las palabras de Goyo habían hecho su efecto. Ser despierto, aunque pasando los límites de la buena conducta, es un mérito que el paisano aprecia. -43- Goyo me llamó desde la puerta diciendo que desenfrenara mi petizo, que él me enseñaría dónde estaba la bebida para que le diera un poco de agua. Esto no era más que una maniobra para hablarme a solas. Ni bien nos encontramos afuera, me dijo:
-Vos te has juido'e'el pueblo.
-No digas nada hermanito, mira que me comprometas.
-¿Te comprometo? ¡qué traza!... y ¿vah'a trabajar?
-¿Y de no?
-Güeno... dale agua al petizo... Mira, allí viene el mayordomo.
Esperamos que un inglés acriollado llegara hasta nosotros y, después del saludo, hice mi pedido.
-No tengo trabajo que dar -dijo bajando del caballo.
-Entonces ¿me da permiso pa comer? Enseguidita después me voy.
-¿P'adonde vas a ir?
-P'allá -contesté estirando la mano al azar.
El Inglés me miró con una sonrisa bonachona.
-¿Sos bien mandao?
-Sí, señor.
-44--¿Usted lo conoce Goyo?
-Algo, don Jeremías.
-Muy bien. Después de la siesta dele el petizo Sapo. Que ate el carrito'e pértigo y vaya sacando esa paja'e los pesebres y la eche en los zanjones de la puerta blanca.
-Sí, Señor.
Para ganarle el «lao de las casas» al «mayor», me acerqué a su caballo, le bajé el recado, dándole vuelta las matras para que se orearan y pregunté a Goyo dónde debía largarlo.
-En aquel potrerito donde está la cebada.
El Inglés me miró sonriendo mientras me dirigía a la bebida llevando su caballo.
-¿Con bozal o sin bozal? -pregunté a Goyo.
-Sin bozal.
No puedo decir mi alegría cuando en la mesa ya flanqueada de veinte hombres, tomé lugar entre Goyo y un gringuito viejo que cuidaba la quinta.
-Cocinero -dijo Goyo- pásele un plato y una cuchara al mensual nuevo.
-¿Mensual nuevo? -rió el muchacho que hoy había hecho burla de mi pedido de trabajo-. ¿Será pa acarriar basuras?
-45-Me di cuenta de que aquellas palabras, que en otro pudieran haber sido maldad, no eran más que estupidez y aproveché la ocasión, no, queriendo hacer mentir a Goyo, que había prometido bueno para cuando yo tuviera confianza.
-¿Pa acarriar basuras? -repetí-. Tené cuidao no vaya ser que algún día amanezcás por los zanjones.
Y como sentí que reían, recordé mis días de popularidad en el pueblo.
-Mala inclinación tenés -continué, mirando el pelo motoso y desordenado de mi interlocutor- si fuera el patrón te mandaría cortar la porra pa rellenar pecheras.
Una risotada general acogió mi discurso. Cuando se hubo terminado, un hombre de los más viejos me reconvino con altura:
-Muchas leyes parece que tenés, pero es güeno no querer volar antes de criar bien las alas. Sos muy cachorro pa miar como los perros grandes.
Una mirada me había bastado para saber quién me hablaba y esa vez agaché la cabeza, diciendo mansamente, como corresponde cuando se habla con un mayor:
-46--No crea señor, también sé respetar.
-Así debe ser -concluyó el viejo, y después de una breve pausa volvió a correr la broma de punta a punta de la mesa.
Toda esa tarde me la pasé acarreando paja de los pesebres a los zanjones, por un trecho de unas diez cuadras. Cuando llegaba al galpón, cargaba el carro el gallofero, dejando clavada en la carga la horquilla. En los zanjones esgrimía yo el instrumento, que luego venía matraqueando de una manera ensordecedora sobre las tablas del carro vacío.
La comida me halló medio dormido, pero el cansancio que me exponía a alguna burla pasó desapercebido en el silencio general.
En el cuarto de Goyo me acomodaron un catre. No tenía yo colchón ni prenda alguna para arreglarme en el lecho poco amable, pero la fatiga siendo el mejor de los colchones, me eché envuelto en mi poncho sobre la lona desnuda y áspera, sin cuidarme de mimos. Un rato pensé en mi escapada, evoqué la casa de mis tías, sus figuras, mis rezos. El sueño cayó sobre mí, como una parva sobre un chingolo.
-47-
Horacio me despertó bruscamente sacudiéndome por los hombros.
Mi primer pensamiento fue para el día anterior: mi huida, el éxito de mi treta para preceder a don Segundo en la estancia de Galván, la recepción de Goyo y la presentación que hizo de mí a la peonada como mensual nuevo, el incidente de la mesa.
Alboreaba y ya, por la pequeña ventana, vi rociarse de tintes dorados las nubes del naciente, largas y finas como pétalos de mirasol.
Bajé los pies del catre, me levanté con esfuerzo sobre las piernas blandas como queso, ajusté mi faja, me rasqué los ojos cuyos párpados sentía más pesados que si los hubieran -48- picado los mangangás, y me encaminé arrastrando las alpargatas hacia la cocina. Tenía frío y el cuerpo cortado de cansancio.
En torno al fogón, casi apagado, concluía de matear la peonada y ligué tres amargos que me despertaron un tanto.
-Vamos -dijo uno, y como si no se hubiese esperado si no aquella voz, nos desparramamos desde la puerta hacia rumbos diferentes.
La primera mirada del sol me encontró barriendo los chiqueros de las ovejas, con una gran hoja de palma. No era muy honroso en verdad, eso de hacer correr las cascarrias por sobre los ladrillos y juntar algunos flecos de lana sarnosa; sin embargo, estaba tan contento como la mañanita. Hacía mi trabajo con esmero, diciéndome que por él era como los hombres mayores. El fresco apuraba mis movimientos. En el cielo deslucíanse los colores volteados por la luz del día.
A los ocho nos llamaron para el almuerzo y mientras, a diente, despedazaba un trozo de churrasco, espié a mis compañeros de quienes todo quería adivinar en los rostros.
El domador, Valerio Lares, era un tape forzudo, -49- callado y risueño; hubiera deseado hacerme amigo suyo pero no quería ser entrometido. Además, nadie hablaba porque el escaso tiempo de que disponíamos, quería ser aprovechado por cada uno en forma más útil.
Concluido el almuerzo, el cocinero me dijo que quedara a ayudarlo y fueron saliendo todos, hasta dejar vacío el gran aposento cuyo significado parecía resumirse en el fogón, bajo cuya campana tomó lugar la olla, rodeada de pavas como un ñandú por sus charabones.
El cocinero no fue más locuaz que el día de mi llegada, y me pasé la mañana haciendo de pinche, los ojos constantemente atraídos por la silenciosa silueta del domador, que, vecino a la puerta, cosía unas riendas de cuero crudo.
Debía ser ya cerca de medio día, cuando oímos unas espuelas rascar los ladrillos de afuera. La voz de Valerio saludó a alguien, invitándolo a que pasara a tomar unos mates. Curiosamente me asomé, viendo al mismo don Segundo Sombra.
-¿Pasiando? -preguntaba Valerio.
-No, señor. Me dijeron que aquí había unas yeguas pa domar y que usté estaba muy ocupao.
-50--¿No gusta dentrar a la cocina?
-Güeno.
Los dos hombres se arrimaron al fogón. Don Segundo dio los buenos días sin parecer reconocerme; ambos tomaron asiento en los pequeños bancos y continuó la conversación con grandes pausas.
Volviéndose hacia mí, Valerio ordenó con autoridad:
-A ver pues, muchacho, traite un mate y cebale a don Segundo.
-¿Este?
-No. Ese es de Gualberto que'es medio mañero. Agarrá aquel otro sobre la mesa.
Encantado puse una pava al fuego, activé las brazas y llené el poronguito en la yerbera.
-¿Dulce o amargo?
-Como caiga.
-Dulce, entonces.
-Güeno.
Arrimé un banco para mí y, mientras el agua empezaba a hacer gorgoritos, contemplé a don Segundo con cierto resentimiento, por no haber sido en su saludo un poco menos distraído.
-51-Como nadie hablaba, me atreví a preguntarle:
-¿No me reconoce?
Don Segundo me miró sin dignarse hacer un esfuerzo para darme gusto.
-Yo jui -agregué- el que le espantó el redomón ayer noche en las quintas del pueblo.
Lejos de la exclamación que esperaba, mi hombre se puso a observarme con atención, como si algo curioso había esperado encontrar en mi semblante.
-La lengua -dijo- parece que la tenés pelada.
Comprendí y se me encendió la cara. Don Segundo temía una indiscreción y prefería no conocerme. Un rato largo quedamos en silencio, y el diálogo interrumpido entre el forastero y el domador volvió a arrastrarse lentamente.
-¿Son muchas las yeguas?
-No, señor. Son ocho no más, son.
-Me han dicho que los animales d'esta cría saben salir flojos de cincha.
-No, Señor; son medioh'idiosos no más, son.
La campana llamó para la comida. Don Segundo seguía chupando la bombilla y ya -52- había yo cambiado dos veces la cebadura. Fueron cayendo los peones abotagados de calor, pero alegres de haber concluido por un tiempo con el trabajo. Siendo casi todos conocidos del forastero, no se oyó un rato sino saludos y «güenos días».
Poco dura la seriedad en una estancia cuando en ella trabajan numerosos muchachos inquietos y fuertes. Goyo tropezó en los pies de Horacio. Horacio le arrojó por la cabeza un pellón. La gente hizo cancha a aquellos mocetones incómodos, acostumbrados a andar golpeándose por todos los rincones.
-¡A dedo tiznao, maula! -convidó Horacio, y ambos visteadores por turno pasaron sus dedos sobre la panza de la olla.
Las piernas abiertas en una guardia corta, que permite rápidas cuerpeadas y embestidas, el brazo adelante como si lo guareciera el poncho, la derecha movediza en cortas fintas, Goyo y Horacio buscaban marcarse.
Paró la chacota, cuando Horacio se echó a la cara las puntas del pañuelo que llevaba al cuello, queriendo disimular la raya de hollín que sesgaba su mejilla.
-53--Sos muy pesao -decía Goyo.
-Ya te tuvo que contar tu hermana.
-¿De cuándo comemos chancho en casa?
Interrumpió la bulla la entrada del patrón, hombre de aspecto ríspido. Don Segundo se adelantó hacia él, diciéndole el objeto de su venida. Salieron a conversar y la cocina quedó como en misa.
Don Segundo comió con nosotros y dijo que se había arreglado para empezar la doma esa misma tarde. Valerio se comidió a echar las yeguas al corral, cuando cayera un poco el sol, para que sufrieran menos.
-Si necesita algún maniador, riendas o lo que se ofrezca, yo le puedo emprestar lo que guste.
-Muchas gracias. Creo que tengo todo.
A pesar de mi fatiga no pude dormir la siesta, pensando en cómo haría para asistir a la domada. Sabía que el patrón había recomendado a don Segundo el mayor cuidado, visto su peso, pero ¿hasta dónde puede evitarse que un potro corcovee?
Llegado el momento, me arreglé para llevar a los zanjones unas cargas de alambres rotos, -54- fierros viejos y varillas quebradas. Camino haciendo, cruzaría por la playa y tal vez me cupiera en suerte presenciar el trabajo.
Adivinó lo que había previsto. Las tres primeras yeguas salieron mansas, dando trabajo sólo a los padrinos. La cuarta quiso librarse del bulto que pesaba en sus lomos, pero fue vencida por las manos potentes del domador que le impedía agachar la cabeza.
La quinta fue trigo de otra chacra y como no pudiera correr, corcoveó furiosamente, a vueltas, del modo más duro y peligroso.
Tuve la ganga de que esto coincidiera con una vuelta mía de los zanjones y de cerca oí el grito ahogado de la bestia, el sonar de las caronas, el golpear descompasado de las patas contra el suelo, en cuyo apoyo la yegua buscaba desesperadamente el contra golpe brusco. El cuerpo del hombre grande estaba como atornillado en los bastos, mientras la cara broncínea decía el esfuerzo y la boca entreabierta jadeaba breves palabras:
-...Déjela de ese lao... atráquese a la derecha a ver si se enderieza... ¡aura sí!... ¡hasta que se desaugüe!
-55-Los padrinos trataban de seguir aquellas órdenes, aunque no hubiera más remedio que quedar a distancia, esperando intervenir de un modo eficaz. La yegua no gritaba ya. Don Segundo calló. Era como si ambos estuviesen atentos a un intenso trabajo mental, hecho de malicias y sorpresas, de resistencia y bizarría.
El animal, ya entregado, resistió pasivamente los tirones que debían ablandarle la boca. Don Segundo se desmontó en un salto ágil, que le colocó a distancia prudente. Su respiración buscaba, hondamente, satisfacer el ansia de aire, levantando su tórax vasto. Tenía las manos aún encogidas de haber estrangulado las riendas, las piernas moldeadas por el recado arqueábanse sobre los pies, como para solidificar su equilibrio, y sus hombros echados hacia atrás a fin de despejar el pecho, parecían complacerse de sentir su capacidad de dominio.
Lastimosa, la yegua, cuyo cogote sudado apenas podía sostener la cabeza, jadeaba afanosamente, los ijares temblorosos y vacíos.
-Esta no es como la zaina -dijo Valerio con cierta satisfacción.
-56--No, Señor; -replicaba don Segundo con su asombrada voz de falsete- ésta es alazana.
De pronto recordé que estaba en mi petizo Sapo, con mi carrito de pértigo a la cincha, abriendo la boca ante los ojos mismos del patrón y un susto repentino me hizo castigar al pobre bichoco, tomando rumbo a las casas al compás del férreo canto de la horquilla, que temblequeaba sobre las planchas del carrito. ¡Dale música hermano y moveme esos güesitos!
A la oración, el Señor me mandó llamar para que le cebara unos mates, bajo la sombra ya oscura de un patio de paraísos. Para eso tuve que ir a la cocina de adentro. La cocinera, que me entregó el poronguito, me hizo largas recomendaciones, diciéndome casi que el patrón me iba a comer, si veía nadar unos palitos en la boca de plata. Desagradablemente me acordé de mis tías. ¿Pa qué servían las mujeres? Pa que se divirtieran los hombres. ¿Y las que salían fieras y gritonas? Pa la grasería seguramente, pero les andaban con lástima.
El patrón me preguntó de dónde era, si tenía familia, y si hacía mucho que salía a -57- trabajar. Contesté aproximadamente la verdad de miedo de pisar en alguna trampa y ser mandado al pueblo.
-¿Qué edad tenés?
-Quince años -contesté, agregándome uno.
-'Sta bien.
Sonaron los últimos chupetazos en la bombilla.
-No cebés más... Volvete pa la cocina y mandámelo a Valerio.
Hubo gran contento en la cocina después de la comida. Al día siguiente sería domingo y la gente preparaba su ida al pueblo. Los muchachos se daban bromas precisas, siendo conocidos los amoríos de cada uno. Los que tenían familia se iban esa misma noche, para volver el lunes de madrugada. Los puesteros tal vez se decidieran también al viajecito para hacer alguna compra necesaria; pero los más quedarían de seguro en sus ranchos, «haciendo sebo», o vendrían a las casas principales a jugar una partida de bochas, en la cancha que había bajo un despejado plantío de moreras.
Los más viejos protestaban diciendo que ya no había corridas de sortija, ni carreras, ni «entretención» alguna. Medio dormido me -58- acomodé en un rincón, cerca de un grupo formado por don Segundo, Valerio y Goyo, que quería aprender el oficio, y escuchaba en lo posible los comentarios del trabajo brutal, lleno de sutilezas y mañas.
Atento a las lecciones, me hamacaba hacia atrás sobre mi pequeño banco con maquinal vaivén de cuna. Poco a poco las voces fueron siendo como pensamientos confusos del fogón en vías de apagarse y sentía muy patente un pie, porque lo tenía pisado con el otro.
Aquella presión de la alpargata me era agradable y al imprimir a mi banco su lento balanceo, mi empeine sufría con placer el áspero contacto de la tosca suela de soga.
Mis tías me hubieran reñido seguramente por tan curioso entretenimiento, pero estaban tan lejos, tan lejos, que apenas oía sus voces sumidas en un rezo, singularmente grave... ¿por qué tenían mis tías esa voz de cura?...
De pronto el banco, en que había concluido por dormirme, cayó hacía atrás, bruscamente. Mis espaldas comprimieron un manojo de leña y las pequeñas ramas al quebrarse me hincaron las costillas como espuelas.
-59-
A los quince días estaban mansas las yeguas. Don Segundo, hombre práctico y paciente, sabía todos los recursos del oficio. Pasaba las mañanas en el corral manoseando sus animales, golpeándolos con los cojinillos para hacerles perder las cosquillas, palmeándoles las ancas, el cogote y las verijas, para que no temieran sus manos, tuzándolos con mil precauciones para que se habituaran al ruido de las tijeras, abrazándolos por las paletas para que no se sentaran cuando se les arrimaba. Gradualmente y sin brusquedad, había cumplido los difíciles compromisos del domador y lo veíamos abrir las tranqueras y arrear novillos con sus redomonas.
-60--Las yeguas ya están mansitas -dijo, al cabo, al patrón.
-Muy bien -respondió don Leandro- sígalas unos días, que después tengo un trabajo para usté.
Pasadas mis dos semanas de gran tranquilidad, en que sólo rabié con las perezas del petizo Sapo, habíame caído una mala noticia:
En el pueblo sabían mi paradero, y posiblemente querrían obligarme a volver para casa. Esa isoca no me haría daño porque ya estaba en parva mi lino. Antes me zamparía en un remanso o me haría estropear por los cimarrones, que aceptar aquel destino. De ningún modo volvería a hacer el vago por las calles aburridas. Yo era, una vez por todas, un hombre libre que ganaba su puchero, y más bien viviría como puma, alzado en los pajales, que como cuzco de sala entre las faldas hediondas a sahumerio eclesiástico y retos de mandonas bigotudas. ¡A otro perro con ese hueso! ¡Buen nacido me había salido en la cruz!
Apenado, no hice caso de la actividad desplegada en torno mío por la peonada. Los -61- más, en efecto, habían tomado un aspecto misterioso y ocupado, que no comprendí sino cuando me informaron de que habría aparte y luego arreo.
Por segunda vez parecía que la casualidad me daba la solución. ¿No decidí pocos días antes escapar, por haberme marcado un camino el paso de don Segundo? Pues esa vez me iría detrás de la tropa, librándome de peligros lugareños con sólo mudar de pago. ¿A dónde iría la tropa? ¿Quiénes iban de reseros?
A la tarde Goyo me informó, aunque insuficientemente, a mi entender.
La tropa sería de quinientas cabezas y saldría de allí dos días para el Sur, hacia otro campo de don Leandro.
-¿Y quiénes son los reseros?
-Va de capataz Valerio y de piones Horacio, don Segundo, Pedro Barrales y yo, a no ser que mandés otra cosa.
Don Segundo fue más parco aún en sus explicaciones, y yo no sabía por entonces a qué se debía ese silencio despreciativo que usan los que se van, cuando hablan con los que quedan en las casas.
-62--¿Podré dir yo?
-Si te manda el patrón.
-¿Y si no me manda?
Don Segundo me miró de arriba abajo y sus ojos se detuvieron a la altura de mis tobillos.
-¿Qué es lo que busca? -pregunté fastidiado por su insistencia.
-La manea.
-¿Ande la tiene?
-Craiba que te la habías puesto.
Un momento tardé en darme cuenta de su decir. Cuando comprendí hice lo posible por reírme, aunque me sintiera burlado con justicia.
-No es que me haiga maniao Don, pero tengo miedo que el patrón se me siente.
-Cuando yo tenía tu edá, le hacía el gusto al cuerpo sin pedir licencia a naides.
Aleccionado me alejé tratando de resolver el conflicto creado por las ansias de irme y el temor de un chasco.
Como don Jeremías se había mostrado bondadoso, a él dirigí aunque tartamudeando mi pedido. El Inglés se encogió de hombros:
-Valerio te dirá si te quiere yevar.
-63-Valerio, de quien menos esperaba yo comedimiento, me dijo que hablaría con el patrón, pidiéndole permiso para agregarme a los troperos con medio pago.
-Mirá -agregó- que el oficio es duro.
-No le hace.
-Güeno, esta noche te vi a contestar.
Cuando media hora más tarde, Valerio me hizo una seña desde el palenque, largué los platos que estaba limpiando en la cocina y salí corriendo.
-Podés dir juntando tus prendas y preparando la tropilla.
-¿Me lleva?
-Ahá.
-¿Habló con el patrón?
-Ahá.
-¡Ese si que eh'un hombre gaucho! -prorrumpí lleno de infantil gratitud.
-Vamoh'a ver lo que decís cuando el recao te dentre a lonjiar las nalgas.
-Vamoh'a ver -contesté seguro de mí mismo.
La botaratada es una ayuda porque una vez hecho el gesto, se esfuerza uno en acallar -64- todo pensamiento sincero. Ya está tomada la actitud y no queda más que hacer «pata ancha». Pero la ausencia del público corrige luego las resoluciones tomadas arbitrariamente, de suerte que cuando quedé soló púseme, a pesar mío, a consultar las posibilidades de sostener mi gallardía. ¿Cómo hablaría, en efecto, cuando «el recao me dentrara a lonjiar las nalgas»? ¿Qué tal me sabería dormir al raso una noche de llovizna? ¿Cuáles medios emplearía para disimular mis futuros sufrimientos de bisoño? Ninguna de estas vicisitudes de vida ruda me era conocida y comencé a imaginar crecientes de agua, diálogos de pulpería, astucias y malicias de chico pueblero que me pusieran en terreno conocido. Inútil. Todo lo aprendido en mi niñez aventurera, resultaba un mísero bagaje de experiencia para la existencia que iba a emprender. ¿Para qué diablos me sacaron del lado de mamá en el puestito campero, llevándome al colegio a aprender el alfabeto, las cuentas y la historia, que hoy de nada me servían?
En fin, había que hinchar la panza y aguantar la cinchada. Por otra parte, mis pensamientos -65- no mellaban mi resolución, porque desde chico supe dejarlos al margen de los hechos. Metido en el baile bailaría, visto que no había más remedio, y si el cuerpo no me daba, mi voluntad le serviría de impulso. ¿No quería huir de la vida mansa para hacerme más capaz?
-¿Qué estah'ablando solo? -me gritó Horacio que pasaba cerca.
-¿Sabeh'ermano?
-¿Qué?
-¡Qué me voy con el arreo!
-¡Qué alegría pa la hacienda! -exclamó Horacio, sin la admiración que yo esperaba.
-¿Alegría? ¡No ves que voy de a pie!
-¡Oh! no le andás muy lejos.
-Verdá, hermanito -confesé pensando en mis dos petizos-. ¿No sabés de ningún potrillo que me pueda comprar?
-¿Te vah'acer domador?
-Vi arreglarme como pueda. ¿No sabés de nenguno?
-Cómo no, aquí cerquita no más, en la chacra de Cuevas, vah'a hallar lo que te conviene... y baratito -concluyó Horacio dándome -66- buenos datos, después de haber comenzado mofándose de mi indigencia.
-¡Graciah'ermano!
A la caída del sol tomé rumbo a lo de Cuevas. La chacra estaba a unas quince cuadras atrás del monte, y me fui a pie para disimular mi partida al patrón, que podía disgustarse, y a los peones que se burlarían de mi audacia, conociendo mi falta de capital para un negocio.
Salí por un grupo de eucaliptus, pisando en falso sobre los gajos caídos de algunas ramas secas y enredándome a veces en un cascarón, por ir mirando para atrás. Al linde de la arboleda descansé mi andar, asentando las alpargatas sobre la liza dureza de una huella; poco a poco fui acercándome al rancho, por un maizalito de unas pocas cuadras.
Andando distraídamente, pensaba en cómo haría mi oferta de compra y mi promesa de pagar más adelante, y resolví cerrar el trato, si el negocio convenía, prometiendo pasar al día siguiente para verificar el pago y llevarme el potrillo.
De pronto sentí en el maizal que iba orillando -67- mi huella, un ruido de tronquillos quebrados y no pude impedir un intuitivo salto de lado. Entre la sementera verde, reía la cara morocha de una chinita y una mano burlona me dijo adiós, mientras encolerizado seguía mi camino interrumpido por el miedo grotesco.
Un enorme perro bayo me cargó haciéndome echar mano al cuchillo, pero la voz del amo fue obedecida. Estaba junto a las poblaciones: un rancho de barro prolijamente techado de paja con, al frente, un patio bien endurecido a agua y escoba. En un corralito vi unos doce caballos y entre ellos un potrillo petizón de pelo cebruno.
-Güenas tardes, Señor.
-Güenas tardeh'amigo.
-Soy mensual de las casas... vengo porque me han dicho que tenía un potrillo pa vender.
El hombre me estudiaba con ojos zocarrones y adiviné una ligera sonrisa dentro de la barba.
-¿Eh'usté el comprador?
-Si no manda otra cosa.
-Ahí está el potrillo... lo doy por veinte pesos.
-¿Puedo mirarlo?
-Cómo no... hasta que se enllene.
-68-Tras una corta mirada, que no fue muy clara, dada la turbación que me infundía mi papel importante, volví hacia el dueño.
-Mañana, con su licencia, vendré a buscarlo y le traeré la plata.
-Había sido redondo pa los negocios.
-.......................
Un rato quedé sin saber de qué hablar y como aquel hombre parecía más inclinado a la ironía muda que al gracejo, saludé, llevándome la mano al sombrero, y di frente a mi huellita.
El perro bayo quiso cargarme, pero, decididamente, su amo sabía hacerse obedecer. No sé por qué, llevaba una impresión de temor y apuré el paso hasta esconderme en el maizal, donde me sentí libre de dos ojos incómodamente persistentes.
Una pequeña silueta salió a unos veinte metros delante mío, poniéndose a caminar en el mismo sentido que yo. Por el pañuelito rojo que llevaba atado en la cabeza y el vestido claro, reconocí a la chinita de hoy.
Sin preguntarme con qué objeto, me puse a correr tras aquella grácil silueta, escondiéndome en las orillas del maizal.
-69-Advertida por mis pasos, se dio vuelta de pronto y habiéndome reconocido, rió con todo el brillo de sus dientes de morena y de sus ojos anchos.
Yo nunca había tenido miedo sino delante de mujeres grandes, por temor a las burlas de quienes estaban acostumbradas a juguetes más serios, pero esa vez me sentí preso de una exaltación incómoda.
Para vencerme, pregunté imperativamente:
-¿Cómo te llamás?
-Me llamo Aurora.
Su alegría y la malicia de sus ojos disiparon mi timidez.
-¿Y no tenés miedo que te muerda algún tigre, andando ansí solita por el maizal?
-Aquí no hay tigres.
Su sonrisa se hizo más maliciosa. Su pequeño busto se irguió con orgullo y provocación.
-Puede venir uno de pajuera -apoyé significativamente.
-No será cebao en carne'e cristiano.
Su desprecio era duro e hirió mi amor propio. Extendí hacia ella mi mano. Aurora hizo unos pasos atrás. Entonces sentí que por -70- ningún precio la dejaría escapar y rápidamente la tomé entre mis brazos, a pesar de su tenaz defensa y de sus amenazas:
-¡Largame o grito!
Empeñosamente la arrastré hacia el escondite de los tallos verdes, que trazaban innumerables caminos. Entorpecido por su resistencia, tropecé en un surco y caímos en la tierra blanda.
Aurora se reía con tal olvido de su cuerpo que hacía un rato tenazmente defendía, que pude aprovechar de aquel olvido.
Un solo momento calló, frunciendo el rostro, entreabriendo la boca como si sufriera. Luego volvió a reír.
Orgulloso no pude dejar de decirle:
-Me querés, prendita.
Aurora enojada me apartó de un sólo golpe, poniéndose de pie.
-Sonso..., sinvergüenza... decí que sos más juerte.
Y la dejé que se fuera, muy digna, murmurando frases que consolaban su pudor y su amor propio.
-71-
A las tres de la mañana, despertome mi propia impaciencia. Cuando fuera día saldríamos, llevando nuestra tropa, camino al desconocido. Aguanté en lo posible mi turbulencia, diciéndome las múltiples obligaciones, en las cuales una falla sería luego castigada severamente. Recordé que mi recado estaba en el galpón de los padrillos, donde lo había dejado por su proximidad con el palenque. El petizo reservado para mis primeras horas, estaba en el corral, mientras su compañero y mi nueva adquisición, debían encontrarse en compañía de la tropilla de Goyo. Las mudas que había dispuesto llevar yacían apiladas a los pies de mi catre. ¿Tabaco?... tenía un paquete de picadura y papel para armar.
-72-Hecha mi revisación de haberes, me sentí feliz rememorando cómo los preparativos de ese primer viaje fueron fáciles para mí. El patrón me había hecho entregar los veinticinco pesos de mi sueldo mensual, con los cuales pude pagar el potrillo, sobrando para «los vicios».
¿Qué más quería? Tres petizos, de los cuales uno chúcaro que podía reservarme una mala sorpresa es cierto, recado completo con su juego de riendas y bozal, su manea, lonjas y tientos, ropa para mudarme en caso de mojadura y buen poncho que es cobija, abrigo e impermeable. Con menos avíos, a la verdad, suele salir un resero hecho.
Concluido aquel recuento, al tiempo que anudaba las alzaprimas de mis espuelas, me incorporé satisfecho, echando, no sin tristeza, una mirada a mi cuartito y al catre, que quedaba desnudo y lamentable como una oveja cuereada. Adiós vida de estancia, ya veríamos lo que nos reservaban los caminos y el campo sin huellas.
Con las dos mudas envueltas en el poncho, puesto en la cintura, salí andando de a pedacitos hasta afuera y me detuve un rato, porque -73- la noche suele ser traicionera y no hay que andar llevándosela por delante.
Respiré hondamente el aliento de los campos dormidos. Era una oscuridad serena, alegrada de luminares lucientes como chispas de un fuego ruidoso. Al dejar que entrara en mí aquel silencio me sentí más fuerte y más grande.
A lo lejos oí tintinear un cencerro. Alguno andaría agarrando caballo o juntando la tropilla. Los novillos no daban aún señales de su vida tosca, pero yo sentía por el olor la presencia de sus quinientos cuerpos gruesos.
De pronto oí correr unos caballos; un cencerro agitó sus notas con precipitación de gotera. Aquellos sonidos se expandían en el sereno matinal, como ondas en la piel somnolente del agua, al golpe de algún cascote. Perdido en la noche, cantó un gallo, despertando la simpatía de unos teros: solitarias expresiones de vida diurna, que amplificaban la inmensidad del mundo.
En el corral, agarré mi petizo, algo inquieto por el inusitado correr de sus compañeros libres. Al ponerle el bozal sentí su frente mojada de rocío. Sobre el suelo húmedo oí rascar -74- las espuelas de Goyo que andaba buscando alguna prenda.
-Güen día, hermano -dije despacio.
-Güen día.
-¿Se te ha perdido algo?
-Ahá, el arriador.
-¿Cuál?
-El cabo'e plata.
-Está en el cuarto contra del baúl.
-Vi a alzarlo.
-¿No matiamos?
-Aurita.
Mientras Goyo buscaba su arriador, ensillé chiflando mi petizo que dormitaba, gachas las orejas, resoplando a intervalos con disgusto.
Cuando entré a la cocina, estaban ya acompañando a Goyo, Pedro Barrales y don Segundo.
-Güenos días.
-Güenos días.
Horacio entró descoyuntándose a desperezos.
-Te vah'a quebrar -rió Goyo.
-¿Quebrar?... Ni una arruguita le vi a dejar al cuerpo.
Silencioso, Valerio transpuso el umbral, dirigiéndose -75- a un rincón, donde en cuclillas se calzó de un brillante par de lloronas de plata. Después rodeamos el fogón y el mate comenzó a hacer sus visitas.
Cada cual vivía para sí y mi alegría de pronto se hizo grave, contenida. Un extraño nos hubiese creído apesadumbrados por una desgracia.
No pudiendo hablar, observé.
Todos me parecían más grandes, más robustos y en sus ojos se adivinaban los caminos del mañana. De peones de estancia habían pasado a ser hombres de pampa. Tenían alma de reseros, que es tener alma de horizonte.
Sus ropas no eran las del día anterior; más rústica, más práctica, cada prenda de sus indumentarias decía los movimientos venideros.
Me dominó la rudeza de aquellos tipos callados y, no sé si por timidez o por respeto, dejé caer la barbilla sobre el pecho, encerrando así mi emoción.
Afuera los caballos relinchaban.
Don Segundo se puso en pie, salió un momento, volvió con un par de riendas tiocas y fuertes.
-76--Traime un poco de sebo, muchacho.
Lentamente untó el cuero grueso con la pasta, que a las tres pasadas perdió su blancura.
Valerio acomodó una poca ropa en su poncho, que ató en torno a su cintura, sobre el tirador.
Pedro Barrales se asomó hacia la noche, dio un sonoro rebencazo en un banco y dijo con mueca de resignación:
-Me parece que a medio día, el sol nos va a hacer hervir los caracuces.
De un movimiento coincidente salimos sin necesidad de ser mandados. Las espuelas resonaron en coro, trazando en el suelo sus puntos suspensivos. La noche empezaba a desmayarse.
En el palenque tomamos cada cual su caballo y salimos tranqueando por la playa.
-Goyo -dijo Valerio- andá sacando los caballos... nosotros vamoh'a buscar la tropa... Vos, muchacho, seguilo a Goyo. Ya es güeno que nos movamos.
Por primera vez el capataz daba una orden y esto era como un paréntesis abierto para el arreo.
Valerio, Horacio y Barrales galoparon hacia un potrero cercano, en que se veía confusamente -77- el bulto de los novillos echados. Goyo y yo abrimos la tranquera del corral, dejando salir las tropillas que pronto hicieron familia, cada cual con su madrina, cuyo cencerro les sirve de voluntad.
-Abriles la puerta del potrero grande y quedate adelante pa que no disparen.
Había empezado mi trabajo y con él un gran orgullo: orgullo de dar cumplimiento al más macho de los oficios.
Primero tuve que espolear mi petizo y correr de un punto a otro, para sujetar los ímpetus libertarios de las tropillas, pero muy pronto las madrinas baquianas comprendieron, tomando sometidamente el camino. Marchando bien las madrinas, podía reírme de las rebeldías de los más briosos, que un silbido y un «vuelva pingo» cortaba de cuajo. Tranquilo marché, sabiéndome seguido.
De la playa venían los gritos y el ruido de la tropa en marcha; rumor de guerra con sus tambores, sus órdenes, sus quejidos, carreras, choques y revolcones. Aquello se acercaba, aumentando en tamaño y pronto distinguimos un pesado entrevero de colores y formas en la luz naciente.
-78-Fuese calmando la tropa hasta formar una sola masa de movimiento, de la cual yo era el principio tallado en punta.
En mi aislamiento y mientras el amanecer iba haciendo su obra, me sentí de pronto triste. ¿Por qué? Tal vez fuera un detalle del oficio. Hoy en la cocina, antes de la partida, no había oído ninguna risa, sorprendiéndome, por el contrario, la seriedad de las expresiones. ¿Sería porque dejaban algo detrás suyo? ¿Sería un pasajero momento de duda al iniciar la tarea, en que corrían el albur de no volver más a sus pagos, a sus familias? No conociendo lo que era extrañar la querencia, explicábame a medias los sentimientos nostálgicos. ¿Sería, entonces, por las chinas y los guachitos? ¿Y qué tenía yo que ver con eso? Una carita olvidada en el trajín de mi partida, se presentó nítida a mis ojos. Aurora.
Aurora, pensé, ¿qué tenía que ver conmigo sino el compartimiento de un juego, sin mayor pasión, dada nuestra rudimentaria sensualidad?
Sin embargo, la imagen no retrocedió ante mi pensamiento. ¿En qué andaría a esas horas? ¿No estaría triste, a pesar de la sonrisa -79- con que me había despedido la noche antes, en el maizal?
Idear una expresión de llanto en su pequeño rostro hecho de alegría, me echó en un repentino enternecimiento.
«Chinita», dije casi fuerte, y mordí la manijera del rebenque mirando hacia adelante, para abstraerme en otra cosa.
El día se iba preparando hacia el Este con vibración potente. Mi petizo escarceaba seguido como llamando la madrugada. Ya un pájaro tendía el vuelo sobre la llanura.
Los recuerdos de mis últimas dos horas en la estancia, parecían empaparse de finura y lejanía.
Al día siguiente de mi primer encuentro con Aurora, había ido a hacer efectiva mi compra, y de vuelta la encontré en el mismo lugar, pero esa vez hosca.
-Güenas tardes.
-Güenas.
-¿Estah'enojada?
-No he de estar. Anoche por culpa tuya, he perdido una sortija entre el maíz y mamá me ha pegao una paliza.
-80--¿Querés que la busque? -pregunté, no sin malicia.
-¿Te acordás donde jue?
-Como no me via acordar, preciosa.
-Sonso.
Después, juntos habíamos buscado la pequeña joya y habíamos encontrado nuestros juegos.
Esa tarde no me había reñido, y al apartarnos, no fui yo quien dijo:
-Mañana te espero.
Pobre chinita, aquel mañana había sido nuestro último encuentro.
Distrájome de mis pensamientos la cruzada del río. Volvió a formarse el remolino y el griterío osciló la tropa asustada, hasta que los primeros novillos se echaron al agua. Llenose de espuma, de risas y roturas, la corriente arisca; salimos a la otra orilla con las cinchas goteando y alguno que otro salpicón en las bombachas.
Sobre la tierra, de pronto oscurecida, asomó un sol enorme y sentí que era yo un hombre gozoso de vida. Un hombre que tenía en sí una voluntad, los haberes necesarios del buen gaucho y hasta una chinita querendona que llorara su partida.
-81-
Con la salida del sol, vino el fresco que nos trajo una alegría ávida de traducirse en movimiento. Dejando el río a nuestras espaldas, cruzamos la rinconada de un potrero para entrar, por una tranquera, al callejón.
En aquel camino, que corría entre sus alambrados como un arroyo entre sus barrancas, el andar de la tropa se hizo tranquilo y el peligro de un desbande más remoto.
Sujetando mi petizo, me coloqué a una orilla y esperé la llegada de Goyo, para dar expansión a mi estado comunicativo.
-Si querés, volvete p'atrás -me dijo.
-Güeno.
Sin moverme, dejé pasar la tropa. Los novillos caminaban con pausa y sin cansancio. -82- Unos pocos balaban, mirando hacia la estancia. De vez en cuando, una cornada producía un hueco de algunos metros que volvía a rellenarse, y la marcha seguía pausada, sin cansancio. Al enfrentarme, las bestias hacían una curva a distancia, observándome desconfiadamente. Muchos se detenían, las narices levantadas, olfateando con curiosidad.
Absorto en el movimiento de las paletas fuertes y el cabeceo rítmico, esperé a los troperos. El sol matinal, pegando de soslayo en aquellos cuerpos, dorábales el perfil de un trazo angosto y las sombras se estiraban sobre el campo, en desmesurada parodia.
Pronto me vi envuelto en un asalto de bromas.
-'Stan muy amontonaos pa contarlos -reía Pedro Barrales.
-No, si está eligiendo la res pa ponerle el lazo -contestábale Horacio.
-¡Mozo! -gritó Valerio- si se me hace que ya lo veo atravesao sobre del recao y con las nalgas p'arriba pa que lah'alivee el fresco.
-Me están boliando parao, -retruqué- dejenmé siquiera que corra un poco.
-83-La conversación se hacía a gritos, mientras, uno de aquí, otro de allá, menudeábamos porrazos a los rezagados que marcaban un intento de escapar para la querencia.
-Vez pasada -contó Pedro- cuando juimos de viaje pa Las Heras, ¿te acordah'Oracio?, lo llevábamos de bisoño a Venero Luna. Hubieran visto la bulla que metía este cristiano. Puro floriarse entre el animalaje. Tenía una garganta como trompa'e línea y dele pacá, dele payá, les gritaba: «Ajuera guay, ajuera guay». Pero, cuando llevábamos cinco días de arreo, al hombre se le jueron bajando los humos. A la llegada, ya casi ni se movía. «Era ey, era ey», decía como si estuviese rezando y estaba de flaco y sumido que me daban ganas de atarlo a los tientos.
-Sí -acentuaba gravemente Valerio-, pa empezar, toditos somos güenos.
Y quedaron, un momento, saboreando aquella gloria de sus cuerpos resistentes. ¿Qué nuchacho no ha probado el oficio? Sin embargo, no abundaban los hombres siempre dispuestos a emprender las duras marchas, tanto en invierno como en verano, sufriendo sin -84- quejas ni desmayos la brutalidad del sol, la mojadura de las lluvias, el frío tajeante de las heladas y las cobardías del cansancio.
Asaltado de dudas, repetí el decir de Valerio: «Pa empezar, toditos somos güenos». ¿Me vería yo vencido después de mi primer ensayo? Eso sólo podría decirlo el futuro; por el momento, lejos de arredrarme sentí un gran coraje, y tuve la certeza de que me había de romper el alma, antes que ceder a las fatigas o esquivar algún peligro del arreo.
Tan valiente me juzgué que resolví ensillar, en la primer parada, mi petizo potro y así demostrarme a mí mismo la decisión de tomar las cosas de frente. La mañana invita con su ejemplo, a una confianza en un inmediato más alto y yo obedecía tal vez a aquella sugestión.
Mientras iba afirmándome en mi resolución, vi que llegábamos a un boliche. Era una sola casa de forma alargada. A la derecha, estaba el despacho, pieza abierta amueblada con un par de bancos largos, en los que nos sentamos como golondrinas en un alambre. El pulpero alcanzaba las bebidas por entre una reja de hierro grueso, que lo enjaulaba en su vaso -85- aposento, revestido de estanterías embanderalas de botellas, frascos y tarros de toda laya.
El suelo estaba poblado de cuartos de yerba, damajuanas de vino, barriles de diversas formas, cojinillos, matras, bastos, lazos, y otros artículos usuales. Entre aquel cúmulo de bultos, el pulpero se había hecho un camino, como la hacienda hace una huella, y por el angosto espacio iba y volvía trayendo las copas, el tabaco, la yerba o las prendas de ensillar.
Frente al despacho había un par de columnas de material, sujetando una enramada que unía el abrigo de la casa al de un patio de paraísos nudosos. Más lejos se veía la cancha de taba.
Delante de la pulpería, el callejón se agrandaba en amplia bolsa, cosa que volvía fácil el cuidado de las tropas.
A eso de las ocho echamos pie a tierra para reponernos con algún alimento.
Empezaba ya a hacer calor y traíamos una lasitud de hambre, pues estábamos en movimiento desde hacía cinco horas con sólo unas mates en el buche.
Horacio y Goyo acomodaron un fogón y prepararon el churrasco. Los demás entraron al despacho, saludaron al pulpero conocido en -86- otros viajes, y pidieron éste una ginebra, aquel un carabanchel.
-¿Qué vah'a tomar? -me preguntó don Segundo.
-Una caña'e durazno.
-Te vah'a desollar el garguero.
-Deje no más, Don.
En silencio, vaciamos nuestras copas.
Por turno, un rato más tarde «tumbiamos» y yo me eché otra caña al cuerpo.
Repuestos y alegres nos preparamos a seguir viaje. Don Segundo y Valerio mudaron caballo. Valerio ensilló un colorado gargantilla que todos lo codiciaban por su pinta vivaracha, la finura de sus patas y manos.
-¡Qué pingo pa una corrida'e sortija! -decía Pedro Barrales.
-Medio desabordinao no más -comentó Valerio- y capaz de hacerme una travesura cuando lo toque con lah'espuelas.
-Algún día tiene que aprender.
Así como hubo concluido de subirlo y lo tocara con las espuelas, vio Valerio que no había errado. El gargantilla se alzó «como leche hervida».
Valerio, de cuerpo pequeño y ágil, seguía a -87- maravilla los lazos de una «bellaqueada», sabia en vueltas, sentadas, abalanzos y cimbrones. Su poncho acompasaba el hermoso enojo del bruto, que en cada corcovo lucía la esbeltez de un salto de dorado. Sus ijares se encogían temblorosos de vigor. Su cabeza rayaba casi el suelo en signos negativos y su lomo, encorvado, sostenía muy arriba la sonriente dominación del jinete.
Al fin, la mano diestra puso fin a la lucha y Valerio rió jadeante.
-¿No les dije?
-¡Hm! -comentó Pedro- no es güeno darle mucha soga.
-Si lo dejo, de seguro se me hace bellaco.
-Sería pecao... un pingo tan parejo.
Enardecido por el espectáculo, alentado por las dos cañas que me bailaban en la cabeza, recordé mi proyecto de hacía un rato.
-¿Quién me da una manito pa ensillar mi potrillo?
-¿Pa qué?
-Pa subirlo.
-Te vah'acer trillar.
-No le hace.
-88--Yo te ayudo -dijo Horacio- aunque no sea más que por tomar café esta noche en el velorio.
Con risas y al compás de dicharachos agarraron y ensillaron mi petizo, más pronto de lo que era menester para que yo pensara en mi temeridad. Horacio tomó al potrillo de la oreja, le dio unos zamarreones.
-Cuando querrah'ermano.
Con sigilo me acerqué, puse el pie en el estribo y «bolié la pierna», tratando de no despertar demasiado pronto las cosquillas del cabrunito.
Las bromas me ponían nervioso. ¿Para dónde iría a salir el petizo? ¿Cómo prevendría yo el primer movimiento?
Había que concluir de una vez y, tomando mi coraje a dos manos, después de haberme acomodado del modo que juzgué más eficiente, di la voz de mando.
-¡Larguelón no más!
El petizo no se movió. Por mi parte, no veía muy claro. Delante mío adivinaba un cogote flacucho, ridículo, un poco torcido. Al mismo tiempo noté que mis manos sudaban y tuve miedo de no poderme afirmar en las riendas.
-¿Pa cuándo? -preguntó detrás mío -89- una voz que no supe a quién atribuir.
Como una vergüenza, peor que un golpe, sentí el ridículo de mi espera y al azar solté por la cabeza del petizo un rebencazo. Experimenté un doloroso tirón en las rodillas y desapareció para mí toda noción de equilibrio. Para mal de mis pecados eché el cuerpo hacia adelante y el segundo corcovo me fue anunciado por un golpe seco en las asentaderas, que se prolongó al cuerpo en desconcertante sacudimiento. Abrí grandes los ojos previendo la caída, y echeme esta vez para atrás, pues había visto el camino subir hacia mí, no encontrando ya con la mirada ni el cogote ni la cabeza del petizo.
Otra y otra vez se repitieron los cimbronazos, que parecían quererme despegar los huesos, pero sintiendo las rodillas firmes y alentado por un «¡aura!» de mis compañeros, volví a dar un rebencazo a mi potro. Más y más sacudones se siguieron con apuro. Me parecía que ya iban cien y las piernas se me acalambraban. Una rodilla se me zafó de la grupa; me juzgué perdido. El recado desapareció debajo mío. Desesperadamente, viéndome -90- suspenso en el vacío, tiré un manotón sin rumbo. El golpe me castigó el hombro y la cadera con una violencia que me hizo perder los sentidos. A duras penas, empero, alcancé a ponerme de pie.
-¿Te has lastimao? -me preguntó Valerio, que no se apartó de al lado mío durante mi mala jineteada.
-Nada, hermano, no me he hecho nada -respondí, olvidando la deferencia que debía a mi capataz.
A unos treinta metros, don Segundo había puesto el lazo al fugitivo y corrí en su dirección.
-¡Ténganmelo!
-¿Pa llorarlo luego al finadito? -rió Goyo.
-No, formal, ténganmelo esa maula que lo vi a hacer sonar a azotes.
-Déjelo pa mañana -me ordenó sin bromas Valerio- mire que tenemos que marchar y el trabajo no es divirsión.
-Me parece -dijo don Segundo- que si éste no se sosiega, lo vamoh'a tener que mandar pa la jaula'e las tías.
Horacio me trajo embozalado al petizo de Festal chico.
-91-
En la pampa las impresiones son rápidas, espasmódicas, para luego borrarse en la amplitud del ambiente, sin dejar huella. Así fue como todos los rostros volvieron a ser impasibles, y así fue también, como olvidé mi reciente fracaso sin guardar sus naturales sinsabores. El callejón era semejante al callejón anterior, el cielo permanecía tenazmente azul, el aire aunque un poco más caluroso olía del mismo modo y el tranco de mi petizo era apenas un poco más vivaracho.
La novillada marchaba bien. Las tropillas que iban delante llamaban siempre con sus cencerros claros. Los balidos de la madrugada habían cesado. El traqueteo de las pesuñas, en cambio, parecía más numeroso y el -92- polvo alzado por millares de patas iba tornándose más denso y blanco.
Animales y gente se movían como captados por una idea fija: caminar, caminar, caminar.
A veces un novillo se atardaba mordisqueando el pasto del callejón, y había que hacerle una atropellada.
Influido por el colectivo balanceo de aquella marcha, me dejé andar al ritmo general y quedé en una semi-inconsciencia que era sopor, a pesar de mis ojos abiertos. Así me parecía posible andar indefinidamente, sin pensamiento, sin esfuerzo, arrullado por el vaivén mecedor del tranco, sintiendo en mis espaldas y mis hombros el apretón del sol como un consejo de perseverancia.
A las diez, el pellejo de la espalda me daba una sensación de efervescencia. El petizo tenía sudado el cogote. La tierra sonaba más fuerte bajo las pesuñas siempre livianas.
A las once tenía hinchadas las manos y las venas. Los pies me parecían dormidos. Dolíanme el hombro y la cadera golpeados. Los novillos marchaban más pesadamente. El pulso me latía en las sienes de manera embrutecedora. -93- A mi lado la sombra del petizo disminuía desesperadamente despacio.
A las doce, íbamos caminando sobre nuestras sombras, sintiendo así mayor desamparo. No había aire y el polvo nos envolvía como queriéndonos esconder en una nube amarillenta. Los novillos empezaban a babosear largas hilachas mucosas. Los caballos estaban cubiertos de sudor y las gotas que caían de sus frentes salábanle los ojos. Tenía yo ganas de dormirme en un renunciamiento total.
Al fin llegamos a la estancia de un tal don Feliciano Ochoa. La sombra de la arboleda nos refrescó deliciosamente. A pedido de Valerio, nos dieron permiso para echar la tropa en un potrerito pastoso, provisto de aguada, y nos bajamos del caballo con las ropas moldeadas a las piernas, caminando como patos recién desmaniados. Rumbo a la cocina, las espuelas entorpecieron nuestros pasos arrastrados. Saludamos a la peonada, nos sacamos los chambergos para aliviar las frente sudorosas y aceptamos unos mates, mientras en el fogón colocábamos nuestro churrasco de reseros y activábamos el fuego.
-94-No tomé parte en la conversación que pronto se animó entre los forasteros y los de las casas. Tenía reseco el cuerpo como carne de charque, y no pensaba sino en «tumbiar» y echarme aunque fuera en los ladrillos.
-¿Seguirán marchando cuando acaben de comer?
-No, Señor -contestó Valerio-. El tiempo está muy pesao pa los animales... Pensamos, más bien, con su licencia, echar una siestita y caminar un poco de noche, si Dios quiere.
¡Qué placer indescriptible me dio aquella respuesta! Instantáneamente sentí mis miembros alargarse en un descanso aliviador y toda mi buena disposición volvió a mí como por magia.
-¡Lindo! -exclamé, escupiendo por el colmillo.
Uno de los peones me miró sonriente:
-Has de ser nuevo en el oficio.
-Sí -dije como para mí- soy un nuevo que se va gastando.
-¡Oh! -comentó un viejo- antes de gastarte tenés que dir p'arriba.
-Si es apuradazo -replicó Pedro Barrales. -95- Hoy ya subió un potrillo; iba descolgándosele por la paleta, que no le quería bajar el rebenque. Es de los que mueren matando.
-¡Güen muchacho! -dijo el viejo con los ojos risueños de simpatía-. Tomá un mate dulce por gaucho.
-Lo habré merecido cuando no me voltee, Don.
-Será mañana, pues.
-Quién sabe -intervino Goyo- no juera mejor que lo largara.
-¡Claro! -subrayé- pa ver cómo corren por el campo mis veinte pesos.
-No -volvió a intervenir el viejito- si es ladinazo pa'l retruque.
-Oh -aseguró don Segundo- si es por pico, no hay cuidao. Antes de callarse, más bien se le va hinchar la trompa. Es de la mesma ley que los loros barranqueros.
-Ya me castigaron -concluí encogiéndome de hombros, como para prevenir un golpe, y no hablé más.
Un chico como de doce años se había sentado cerca mío y miraba mis espuelas, mis manos lastimadas en la jineteada, mi rostro -96- cubierto por la tierra del arreo, con la misma admiración con que días antes observé yo a Valerio o a don Segundo. Su ingenua prueba de curiosidad admirativa era mi boleta de resero.
Para que durmiera la siesta, el mismo muchacho se comidió a enseñarme un lugar aparente y le estuve de ello tan agradecido casi como de sus manifestaciones de muda simpatía.
A eso de las cuatro nos hallábamos otra vez en el callejón. Las despedidas habían sido cordiales, después de unos pocos mates, y yo me sentía como recién parido por haberme bañado el rostro en un balde y sacudido la tierra con una bolsa.
A los mancarrones les sonaba el agua en la panza y la tropa habiendo tenido tiempo de echarse y probar unos buenos bocados de gramilla, se encontraba mejor dispuesta.
Teníame, además, la promesa cercana del frescor nocturno y eso de ir mejorando paulatinamente, hasta alcanzar un descanso, mantiene despierta la esperanza fundada.
Como a nuestra salida de la estancia, me fui hasta adelante de las tropillas, de donde -97- me entretuve en mirar el camino y las poblaciones lejanas, para grabar el todo en mi memoria, acaudalando así mis primeros valores de futuro baquiano.
A las dos horas de marcha, como íbamos a pasar frente a un puesto, Goyo llegó hasta mí para transmitirme una orden de Valerio.
-Vení conmigo... Vamoh'a carniar un cordero y despueh'alcanzamos la tropa.
-No sirvo, hermano, pa'ese trabajo.
-No le hace. Te vah'a ir acostumbrando.
Mientras el arreo seguía su camino, nos apeamos en el rancho, cuyo dueño nos recibió como a conocidos viejos.
-¿Un borrego? -dijo cuando Goyo le hubo explicado nuestra necesidad de carne- en seguidita no más.
No hubo discusión por el precio.
Goyo era baquiano y ligero. Mi atareada inutilidad le hacía reír sin descanso. No bien había yo rasgado el cuero de una pata, cuando ya su cuchillo, viniendo por la panza, me amenazaba con la punta. Con tajos largos y certeros separaba el cuero de la carne y, una vez abierta la brecha, metía en ella el puño -98- con el que rápidamente procedía al despojo de la bestia. Haciendo primero un círculo con la hoja en derredor de las coyunturas, quebró las cuatro patas en la última articulación. Entre el tendón y el hueso del garrón, abrió un ojal en el que pasó la presilla de cabestro y, arrimándose a un árbol, tiró por sobre una rama la punta opuesta, de la cual me colgué con él hasta que quedara suspendida la res.
Rápidamente abrió la panza, sacó a vueltas y revueltas el sebo de tripa, despojó el vientre de desperdicios, el tórax de bofes, hígado y corazón.
-¿Pa eso me has llamao? -pregunté estúpidamente inactivo, avergonzado de mis manos que colgaban también como desperdicios.
-Aura me vah'ayudar pa llevar la carne.
Concluida la carneada, metimos cada cual nuestro medio borrego en una bolsa de arpillera, lo atamos a los tientos y, despidiéndonos del puestero, que nos hizo traer unos mates con una chinita flaca y huraña, nos fuimos a trote de zorrino hasta alcanzar la tropa, que por cierto no se había distanciado mucho.
Más apocado por mi ignorancia de carneador -99- que por mi golpe de la mañana, me fui de nuevo hacia adelante mascando rabia. Horas antes había visto el buen lado de la taba, cuando el chico de lo de don Feliciano miraba asombradamente mis pilchas y aposturas de resero; y no me había acordado que el huesito tenía otra parte designada, con un nombre desdoroso; esa la veía, sólo cuando mi impericia de bisoño se topaba con una de las tantas realidades del oficio. ¿Cuántos otros desengaños me esperaban?
Antes de andar haciéndome el «taita», tenía por cierto que aprender a carnear, enlazar, pialar, domar, correr como la gente en el rodeo, hacer riendas, bozales y cabestros, lonjear, sacar tientos, echar botones, esquilar, tuzar, bolear, curar el mal del vaso, el haba, los hormigueros y qué sé yo cuántas cosas más.
Desconsolado ante este programa, murmuré a título de máxima: «Una cosa es cantar solo y otra cosa es con guitarra».
En esos trances me asaltó la tarde en una rápida fuga de luz. Acobardado por mi soledad, volvime con los otros para saber a qué horas comeríamos.
-100-Cenamos en campo abierto. Cerca del callejón había una cañada con unos sauces, de donde trajimos algunas ramas secas. El resplandor de la llama dio a nuestros semblantes una apariencia severa de cobre, mientras en cuclillas formábamos un círculo de espera. Las manos, manejando el cuchillo y la carne, aparecían lucientes y duras. Todo era quietud, salvo el leve cantar de los cencerros y los extrañados balidos de la hacienda.
En la cañada croaron las ranas, quebrando el uniforme siseo de los grillos. Los chajás delataban nuestra presencia a intervalos perezosos. Los gajos verdes de nuestra leña silbaban, para reventar como lejanas bombas de romerías. Sentía el dolor del cansancio mudar de sitio en mi pobre cuerpo y parecíame tener la cabeza apretada bajo un cojinillo.
No teníamos agua y había que sufrir la sed por unas horas.
Nuevamente, al andar de la tropa, proseguimos nuestro viaje.
Encima nuestro, el cielo estrellado parecía un ojo inmenso, lleno de luminosas arenas de sueño. Cada paso propagaba una manada de -101- dolores por mis músculos. ¿Cuántos vaivenes del tranco tendría que aguantar aún?
No sabía ya si nuestra tropa era un animal que quería ser muchos, o muchos animales que querían ser uno. El andar desarticulado del enorme conjunto me mareaba y si miraba a tierra, porque mi petizo cambiaba de dirección o torcía la cabeza, sufría la ilusión de que el suelo todo se movía como una informe masa carnosa.
Hubiese querido poder dormir en mi caballo como los reseros viejos.
Nadie se ocupaba ya de mí. La gente iba atenta al animalaje, temiendo que alguno se rezagara. Se oía de vez en cuando un grito. Los teros chillaban a nuestro paso y las lechuzas empezaron a jugar a las escondidas, llamándose con gargantas de terciopelo.
Ninguna población se avistaba.
De pronto me di cuenta de que habíamos llegado. Cerca ya, vimos la gran apariencia oscura de unas casas, y el callejón se ensanchó como un río que llega a la laguna.
Goyo, don Segundo y Valerio, iban a rondar según oí decir.
-102-Estábamos en los locales de una feria, a orillas de un pueblo.
Cerca de las tropillas desenfrené mi petizo y le voltié el recado.
Bajo un cobertizo de cinc tiré mis pilchas al suelo y me les dejé caer encima, como cae un pedazo de barro de una rueda de carreta.
Un rebencazo casi insensible me cayó sobre las paletas.
-¡Hacete duro, muchacho!
Y creí haber reconocido la voz de don Segundo.