Enseñanza y teoría de la literatura en José Enrique Rodó
(Apéndice: «Apuntes inéditos» de un curso de literatura de Rodó)
Pablo Rocca1
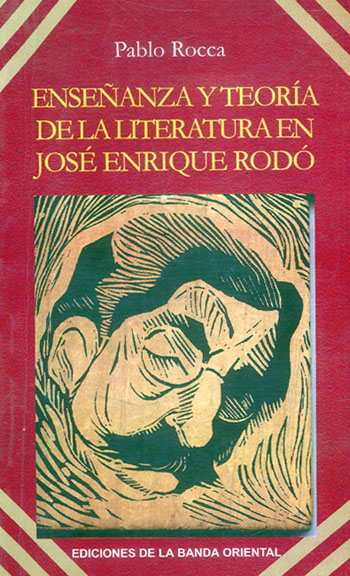
Entre las preocupaciones de ese multifacético intelectual del Novecientos que fue José Enrique Rodó (Montevideo, 1871-Palermo, Italia, 1917), la educación estética y específicamente literaria ocupa un lugar central. De modo visible, este desvelo se engarza con los dispositivos retóricos de su propio discurso (con «la gesta de la forma»
, como la llama en un texto) y, en particular, con los que pusiera en movimiento en Ariel (1900). En este libro ahora centenario, cifra y síntesis del pensamiento rodoniano cuya matriz está en La tempestad de Shakespeare, cree que lo mejor de la juventud americana debe inspirarse en los ideales desinteresados del espíritu, en el cultivo de las artes (y esto se simboliza en Ariel), debe huir de la vulgaridad en que están sumidas las muchedumbres, tanto como del materialismo o del utilitarismo ramplón que se desarrolla en la sociedad norteamericana (y éstas son las formas que asume el esclavo Calibán). El último sermón o clase magistral de Próspero en el libro, quien habla a la silenciosa y expectante juventud ante la presencia de la estatuilla en bronce de Ariel, reúne una serie de procedimientos que, en sí mismos, significan una suerte de breviario de estilo que se recusa a la catalogación genérica del texto, y con extremo cuidado de la forma, dispone del uso de las citas -explícitas y ocultas-, las paráfrasis y comentarios, los paralelismos, el debate de ciertas ideas consagradas.
Todo esto supone, en principio, un predominio ostensible de la literatura y la filosofía, cuyas referencias acuden en aluvión; todo esto supone, en segundo término, una concepción del lector como espectador silencioso que participa lentamente de la elaboración del texto, que domina y goza de su lengua, hasta que concluye por aprehender sus procesos interiores.
La literatura para Rodó entraña una doble dimensión, pasiva y activa: es la realización de la imagen de la belleza en la palabra, la textualidad de lo sublime o -como la define en su fundamental artículo «La enseñanza de la literatura»-, es la portadora de la «buena nueva de lo bello»
. Pero a su vez es ideología pura en i cuanto responsable de una «influencia civilizadora y dignificadora»
[Rodó, 1967: 533]. La conquista de la belleza, noción platónica de la que -como se verá- sólo se aparta en provecho de la reconstrucción del contexto, es inherente a la literatura y le asigna a ésta un poder capaz de alejar al elegido de la muchedumbre ciega. La multitud simboliza todo lo contrario a la percepción estética y por eso se desplaza fuera del libro, del aula magna, fuera del íntimo y privilegiado acto de escuchar-leer, fuera de la lengua -se ha señalado últimamente con insistencia y razón- como aquellos inmigrantes que llegaban en masa al Río de la Plata, ignorando sus tradiciones, su cultura y hasta el propio castellano2. Y para Rodó un pueblo no alcanzará el estadio superior del desenvolvimiento cultural y literario si no tiene un amplio margen de homogeneidad3.
En esta política la lengua es el elemento central, y en esa mirada la lengua de Hispanoamérica, como y a lo había teorizado con éxito su admiradísimo Andrés Bello, tiene que ser el castellano estándar, el castellano «en su posible pureza [libre de] dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros»
[Bello, 1979: 557-558], porque sólo así se asegura la unidad espiritual de América. En su época y en el marco del modernismo esta forma de pensar no era solitaria. Iván A. Schullman en un estudio ya clásico mostró la fuerza de esta tendencia hispanófila (o hispanocéntrica) de Martí en adelante. Según Schullman la prosa modernista se bifurca en una línea robusta que defiende la «oriundez hispánica»
y en otra afrancesada, abierta al sabor de la lengua que simboliza entonces lo cosmopolita. Los temas de los escritores hispanoamericanos del período 1875-1910 revelan tres corrientes: «una extranjerizante, otra americana y la tercera hispánica»
[Schullman, 1986: 89].
Para Rodó, adquiridos los elementos fundamentales para apreciar la belleza, el sujeto elegido comienza a participar del objeto. En un pasaje de su inconcluso libro Proteo, afirma que corresponde al «contemplador»
«[graduar] la intensidad y la belleza de la obra [...] No hay una sola Ilíada ni un solo Hamlet; hay tantas Ilíadas y Hamlets cuantos son los íntimos espejos que [...] ocupan el fondo de las almas»
[Rodó, 1967: 964]. Luego no llega a un desarrollo mayor de esta idea, pero en el punto el escritor uruguayo se adelanta al planteo básico de la teoría de la recepción, a las preocupaciones sobre el concepto de lector y, en forma específica, a las propuestas de Wolfgang Iser para quien «el papel del lector contiene un abanico de potencialidades que en cada caso concreto son objeto de actualizaciones definidas y, en consecuencia, solamente "momentáneas"»
4. Esto se conjugaría con la tercera categoría de lector que imagina Rodó, aquél que es capaz de «duplicarse psicológicamente durante la lectura»
, en el que surge la «facultad de juzgar, que es la que determina propiamente al crítico, no avasallada nunca por la tempestad de ideas y pasiones»
[Rodó, 1967: 967]; mientras que las otras dos categorías de lectores están afuera de la penetración lúcida del texto: los que anulan en la obra todo aquello que no se asemeje a sus intereses particulares y los que abdican simpáticamente ante lo que leen y se prestan a una súbita fascinación, hipnotizados por el texto sin discernimiento ante él. Es cierto también, como ha dicho Ruffinelli, que en otras páginas del mismo proyecto inacabado, de ese Proteo que Rodó nunca cinceló, se ensaya una «fenomenología de la lectura, que hoy podríamos asimilar (en parte) a la teoría de los "puntos ciegos" de Iser, a las "indeterminaciones" del texto que el lector ideal debe cumplir»
[Ruffinelli, 1995: 33]. Es cierto, además, que defiende las transformaciones ejercidas por un texto en cada sujeto, cuya «alma»
-para decirlo con un vocablo al que era tan afecto- se actualiza a cada lectura: «Si quieres saber si ha cambiado el ritmo de tu alma, y hace ya tiempo que leíste, la vez última, el Quijote, tómalo y léelo otra vez»
[Rodó, 1967: 927].
Rodó ansia la comparecencia del «contemplador singular»
, quien será guiado por el crítico o, como veremos, por el profesor. Se trata de un lector, que según opina, «por su superioridad de ver tiene para su uso el más precioso ejemplar de cada obra maestra, concurre a que se rectifique y mejore el ejemplar en que lee cada uno de los otros»
[Rodó, 1967: 964]. Empezar por; este punto quizá permita dibujar mejor la noción de literatura que manejó; ese comienzo permite comprender la breve suma doctrinal, pero aun así organizada, sobre su enseñanza -en contacto con el discurso de Ariel, especie de eje de su trayectoria-, y habilita un camino hacia la práctica concreta del «ejercicio del criterio»
-dijera Martí- en algunos ejemplos, con particular relevancia en los casos hispanoamericanos a los que confió sus mayores esfuerzos.
Antes de entrar en el núcleo de esta perspectiva selecta, «aristocrática»
, según le gustaba repetir, es necesario establecer algunas puntualizaciones. Ha observado Carlos Real de Azúa que Rodó:
| [Real de Azúa, 1975: XLVI] | ||
Si bien cuando se afirmó esto se estaba pensando en la estrategia discursiva de Ariel, en rigor con la misma fortuna el aserto podría extenderse a todas las demás actividades en las que participó o, aun más, sobre las que intentó crear un disperso pero estable «cuerpo de doctrina»: el periodismo, la crítica literaria, las herramientas para una historia literaria y, por último y no menos importante (aunque sí poco o nada atendida hasta ahora) la enseñanza de la literatura, la didáctica de esta «disciplina» y las responsabilidades del profesor. Un repaso de estos tres campos de acción civil y cultural -lo que para Rodó podía ser casi un sinónimo- muestra ese simultaneísmo, esos abordajes en buena medida indiferenciados.
Rodó pudo, en principio, elaborar una serie de ideas propias sobre la actividad crítica, permeadas de idealismo y de una heterodoxa aceptación de las premisas del positivismo, especialmente el concepto de complementariedad que trazara Hipólito Taine entre obra, vida del autor y ambiente social en que se engendra esa obra [Taine, 1922] y que tanto influiría sobre el método de trabajo de Alberto Zum Felde en su Proceso intelectual del Uruguay (1930) [Zum Felde, 1980: 9], si bien esto ya estaba prefigurado por Johann G. Herder, a quien Rodó conocía bastante bien [Wellek, 1969, vol. I; González Sthephan, 1987: 108].
Dentro de ese repertorio se alternan la confianza en la ecuanimidad del juicio, la «capacidad para admirar»
con la búsqueda del «ideal de perfección, único capaz de engendrar la obra que dura»
, porque para Rodó -como lo reitera en dos ocasiones- «el mejor crítico será aquél que haya dado prueba de comprender ideales, épocas y gustos más opuestos»
[Rodó, 1967: 150 y 822]. En el mismo texto de Proteo antes citado, de enero de 1896, atribuye a la escritura crítica «una fuerza, no distinta, en esencia, del poder de la creación»
[Rodó, 1967: 963]. Esta actividad creadora, en cierto modo autónoma del objeto estudiado, se verifica mejor que nunca en su estudio sobre Rubén Darío (1899).
Por otro lado, en su discurso pronunciado en 1909 sobre «La prensa de Montevideo», analizó las condiciones de producción intelectual en las áreas dependientes y el lugar del periodista en ese marco. Rodó piensa que lo que hoy se llamaría periodismo cultural, en «tierra tal como la nuestra [...] compite con el libro, porque difunde, en formas democráticas y accesibles a todos, los resultados de la cultura humana»
. Su caracterización del periodista como «jornalero del pensamiento»
, «especie de improvisador enciclopédico, dispuesto [...] a enterarse y juzgar de todas las cosas»
[Rodó, 1967: 649], se ajusta a las exigencias del intelectual en América Latina en el siglo XIX, aunque por cierto ese modelo se perpetuó más allá de la mitad de la última centuria y, por lo demás, esa definición -como otras tantas- le venían de las generaciones románticas rioplatenses, particularmente de sus admirados Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, Juan Carlos Gómez, Carlos María Ramírez y Julio Herrera y Obes, quienes habían hecho práctica en el «diarismo»
, defendiendo y combatiendo ideas políticas y patrones culturales, y los últimos mencionados hasta habían escrito acerca de esa función en diarios como El Siglo o La Razón, por citar las más prestigiosas tribunas de las «clases conservadoras» montevideanas.
El caso es central para esta argumentación. Fiel a la idea de una tradición en movimiento pero también a su identificación con el «culto del pasado»
, como dice en un artículo sobre Juan Carlos Gómez, Rodó sigue el ejemplo y el mandato de sus antecesores [Rodó, 1967: 508]. Es verdad que no se alinea por completo con ese privilegiado escalafón social sino a una burguesía acomodada. No perteneció al patriciado, ese grupo de familias que, de una promoción a otra, se fueron delegando el poder, «esa constelación de individuos que estuvo presente cuando [el país o "la patria"] se hizo; que intervinieron en un sentido o en otro -lo que es ciertamente distinto- cuando la nación advino»
[Real de Azúa, 1961: 11]. Su padre era un inmigrante catalán, culto, de buena posición económica y -como se demostró con abundante erudición- de muy buenas relaciones entre los poderosos y los intelectuales, desde Acuña de Figueroa hasta la generación rioplatense del 37 (Juan B. Alberdi, Florencio Várela, Lamas, Cané, etc.) [Petit Muñoz, 1974: 61-78]. Fue su madre una criolla que «pertenecía a una familia de claro nombre en nuestra sociedad»
[Pérez Petit, 1918: 39], y aunque el abuelo paterno de Rodó había sido un inmigrante gallego, logró ser un «hombre de negocios»
que contrajo enlace con una mujer que venía de «castellanos viejos»
[Petit Muñoz, 1974: 67].
Instalado, así, sólo a medias en ese círculo social áureo, igualmente Rodó supo reproducir y amplificar con absoluta fortuna algunos ingredientes de la ideología patricia en momentos en que la modernización apuraba nuevas exigencias. Para empezar, y como prueba, en Ariel echaba en falta «en nuestro carácter colectivo, el contorno seguro de la "personalidad"»
[Rodó, 1967: 233]. Y, también prevenía contra el arribo de la «masa anónima»
ultramarina, a la que había primero que asimilar -es decir: borrar las identidades particulares de origen en favor de una «personalidad» nacional-, «educando y seleccionando, después»
[Rodó, 1967: 225]. «Educar» y «seleccionar», nótese, son dos operaciones simultáneas y, por tanto, excluyentes. El periodismo no había sido, para sus amados antecesores románticos y principistas, una plataforma para la superación de las muchedumbres, sino una escuela de civismo, una forma del entrenamiento en la vida social y cultural, orientada hacia las luchas intestinas de los circuitos del poder, sólo con destino a minorías letradas, cuando todavía las mayorías ni remotamente se aproximan a la participación en la vida pública, a no ser como sujetos de acción, no de derecho.
El escritor en aquel medio, se sabe, conjugaba todas las responsabilidades y por eso su grado de especialización era tan limitado. Sólo hacia el Novecientos latinoamericano, como ha explicado Julio Ramos, encontramos a
| [Ramos, 1989: 71] | ||
Esta nueva situación tuvo como protagonistas a José Asunción Silva, Julio Herrera y Reissig, Rubén Darío, Julián del Casal, Horacio Quiroga, pero no a José Martí o José Enrique Rodó. Con el último nos encontramos ante un caso único o, si se quiere, difícilmente catalogable, en que la lúcida distinción establecida por Ramos no llega a funcionar taxativamente. No fue, como Martí, el luchador civil con jerarquía de guerrillero y héroe nacional. Como Francisco Bauzá o los hermanos Ramírez, Rodó fue un político, aunque al final de su vida se apartó con violencia de esa actividad; como ellos, cultivó la oratoria en núcleos cerrados (círculos sociales, el Partido Colorado) y como ellos ejerció el periodismo en diarios y revistas para pocos, incursionando en todos los problemas concernientes a la organización de una polis periférica, en permanente e inestable formación. Contribuyó a la edificación del «territorio socio-discursivo»
uruguayo, pero a diferencia de sus predecesores se concentró preferentemente en la organización de la vida cultural, tanto en sus proyectos de ley sobre derechos de autor, instalación de instituciones educativas públicas, becas para intelectuales, entre tantas otras actividades, como en sus funciones de director de la Biblioteca Nacional [Rodó, 1971]. Con más energía que ellos, a determinada altura de su vida buscó abrirse camino dentro de una forma de discurso singular.
Así entendido, podría proponerse que el crítico literario de los escritos de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales o de Rubén Darío (1895-1899), que alterna con el observador social y político, llega en Ariel a una suerte de hibridación de estas duales prácticas discursivas, y quizá en eso radique la peculiaridad mayor de ese libro fundamental. Pero, luego, con Motivos de Proteo (1909) y los textos de los años últimos, le da primacía a la escritura de la pieza propiamente literaria: la parábola o cuento simbólico, la evocación, el relato de viajes, el diario intelectual e íntimo. Sólo entonces la suya pasa a ser una mirada -como pensó Sonia Mattalía en relación al modernismo latinoamericano- que
| [Mattalía, 1996: 17] | ||
Sólo entonces cuando el «civilizador» comience a declinar podrá ser visto como un escritor modernista sin atenuantes, el que pertenece «con toda su alma» a la reacción engendrada a fines del siglo XIX, surgido de las nacientes «del naturalismo literario y del positivismo filosófico»
hasta llegar a «formulaciones más altas»
que éstas [Rodó, 1967: 191]. Por más que ya se había hecho un espacio en estas funciones, sólo desde Motivos de Proteo se entrega al cultivo de la forma, al primoroso cincelado de la prosa, a la contemplación activa de los problemas que trascienden lo circunstante y superan las urgencias cotidianas de la organización civil de una pequeña y ajetreada nación. Llega un poco tarde a esa ruta anhelada, llega cansado, prematuramente gastado, y cuando parece que se siente a sus anchas en tanto escritor de ficciones, lo encuentra la muerte. Y lo halla mientras ha tenido que bajar, una vez más, al Purgatorio del periodismo, esta vez fuera de la política local pero bien adentro de la guerra europea, a la que va como cronista de un magazine popular porteño.
Esa tensión entre el escritor que escribe por el placer de hacer una obra y el escritor que cotidianamente escribe para el periodismo, es un síntoma más de los desafíos de la modernidad que encontraron a Rodó como entre dos fuegos; es una prueba de la relación adversativa que tuvieron el modernismo hispanoamericano y las corrientes filosóficas y estéticas dominantes de su época. Matei Calinescu ha identificado en Europa a lo largo de todo el siglo XIX, después del triunfo de la Revolución francesa y de la revolución industrial, dos tipos de modernidad: la histórica y la artística. Por la difusión del mismo modelo económico e intelectual en América Latina, particularmente en el Río de la Plata, y por la incidencia del pensamiento europeo en estas latitudes, estas observaciones pueden trasladarse a esta zona del mundo sin dificultades. Para Calinescu, la modernidad histórica involucra la hegemonía del capitalismo, sus valores y su clase dirigente (la burguesía), que produce una filosofía, el positivismo, con su concepción del tiempo como un fenómeno lineal, progresivo, la confianza en la ciencia y en el progreso constantes e irreversibles, la construcción de la unidad familiar en torno al padre-jefe, el sometimiento de la mujer, el disciplinamiento del niño y el adolescente, la exaltación de la higiene y del trabajo, la adoración de lo útil y de su símbolo primordial, el dinero. La modernidad estética significa el reverso y a su vez el complemento simétrico de la modernidad histórica (esto es, no se explica sin su contraparte): es antiburguesa, reclama un lugar para el artista marginado por improductivo en el nuevo esquema económico, defiende los valores espirituales amenazados por el utilitarismo, alza la bandera -platónica y romántica- del arte como objeto impráctico. El choque de una y otras formas representa, con diversos matices, la expulsión del artista del seno de la sociedad (el dandy, el bohemio) o su desplazamiento hacia reductos cada vez más estrechos de incidencia en la cuestión pública [Calinescu, 1987].
Rodó intenta, con su híbrida actividad de «civilizador» y de «hombre de pluma», superar las contradicciones de estas dos formas de la modernidad, trata de remar contra una corriente que podía ver poderosa e incontenible en Europa, pero a la que podía creer controlable en un país periférico, en un continente «inmaduro», a fin de encontrar una senda intermedia, la conciliación entre el progreso material y la prosperidad del espíritu aunados por el común denominador del trabajo. Ese trabajo al que invoca con mayúsculas en un texto interesante por haber sido redactado en 1903, a poco del estallido de una nueva guerra civil uruguaya que era un secreto a voces [Rodó, 1967: 684-685]. Quizá hacia 1914, cuando se queda sin su banca parlamentaria y pese a la pacificación que se había logrado en su país, se le haya revelado que esta empresa idealista no tenía otro destino que el peor de los fracasos. Vuelto sobre sí mismo, para salir de sus prácticas sociales no le queda otra alternativa que salir de América. Pero no puede escapar del todo del mundo que lo rodea, no puede -ni quiere- ocultarse en ninguna torre de marfil, más bien al contrario: tendrá que volver al periodismo activo en momentos en que Europa se deshace. Volverá a la política, pero a una política de ideas, no al costoso proceso de construir una cultura nueva, no al mezquino intercambio de disputas provincianas que tanto lo habían erosionado, en aquella atmósfera chica en la que después de unos minutos de hablar de filosofía la charla se desvía hacia «lo que harán los blancos en noviembre»
[Rodó, 1967: 1001].
Como sea, Rodó nace a la escritura con el periodismo y muere en su seno. De ahí la centralidad que tiene esta profesión, a la que con ahínco también defenderá Rubén Darío en 1925 [en Mattalía, 1996: 99]. Porque hay una relación firme entre el «improvisador enciclopédico»
, el crítico de una literatura americana que no tiene mucho pasado y que está llena de futuro, más que de presente, y por último el joven profesor que debe apresurarse para ofrecer a un público de hombres nuevos un curso también enciclopédico. Estas tres facetas no son más que tres caras de una común misión: la del civilizador, que en su caso está aliado a la completa figura del «hombre de letras», tipo nacido en el siglo XIX -según formula Terry Eagleaton- como «portador y diseminador de un conocimiento ideológico genérico»
que «es capaz de abarcar todo el paisaje cultural e intelectual de su época»
[Eagleaton, 1991: 37].
No muy diferente al espacio que ocupa el crítico literario o el periodista en «una tierra tal como la nuestra»
, debía ser el del profesor. Si aquél difunde cultura entre los espíritus vírgenes, éste lo hace entre un grupo numeroso de jóvenes. Los dos están inspirados por «una idea de simpatía y no de resistencia; de solidaridad de la imaginación, antes que de frío análisis»
, dice a propósito del crítico pensando en el caso emblemático de Juan María Gutiérrez, y bien pueden aplicarse estas palabras a la tarea del profesor [Rodó, 1967: 691]. En efecto, poco antes de leer su discurso en el Círculo de la Prensa de Montevideo, Rodó dio a conocer el artículo sobre «La enseñanza de la literatura», en el que propuso como labor ideal y, a la vez, imprescindible, la factura
| [Rodó, 1967: 531] | ||
Por un lado hay un imperativo evangelizador: el del docente; por otro, están las «almas nuevas e ignorantes»
de esos alumnos-recipientes, a los que debe colmar el conocimiento de lo bello y lo verdadero, desplegado por esa especie de profeta que los transformará en alumnos-plantas, capaces de brotar, desarrollarse y proseguir su misión en otros, hasta «vencer con honor»
la fuente primera de la sabiduría, así la imagen última de la parábola «La despedida de Gorgias» [Rodó, 1967: 463-465]. Estas ideas, repetidas una y otra vez en diversos escritos, no permanecieron en el territorio de las formulaciones ideales. Por el contrario, permearon, colonizaron otros textos, entre ellos Ariel, y sobre todo, encontraron una práctica específica en el ejercicio de la enseñanza de la literatura que el propio Rodó llevó a cabo en los dos cursos finales de la Sección Secundaria de la Universidad.
Bastante después, en 1914, Rodó publicó un artículo titulado «Cómo ha de ser un diario», en el que prescribió que sus funciones atañen a la información y el comentario, como siempre procurando «espíritu de hospitalidad para acoger todas las opiniones»
, desapasionamiento en suma. Los tiempos habían cambiado desde la publicación de Ariel. Entre los cometidos accesorios, si bien importantes, reservó el necesario lugar para la divulgación de las letras, las artes, las ciencias, estableciendo una distancia entre «baja» y «alta» culturas, porque a los diarios compete:
| [Rodó, 1967: 1201] | ||
Esto significa que, a esa altura, el humanismo liberal de Rodó había logrado establecer una diferencia seria: continuaba reconociendo la utilidad de la formación de cuadros escogidos en «la cátedra»
y contemplaba la posibilidad de una educación para las mayorías por medio de la prensa, a las que primero había que «informar» y, como antes pensaba, orientar con el «comentario elevado»
. Si es cierto que aboga por «democratizar la cultura»
, y así piensa en la posibilidad de integrar a los nuevos lectores -que para 1914 en el Río de la Plata ya provenían de las clases medias y hasta de los sectores populares-, en ese contexto implícitamente en su apelación a la tolerancia -una recurrencia de toda su obra- está negando la acometividad de un tipo de prensa que, para la fecha, avanzaba con vigor. Se trata de la prensa obrera y la de los partidos socialistas directa o indirectamente vinculados a ella, especialmente la de tendencia anarquista que tanto se había multiplicado por aquel Montevideo, llevando el discurso y en cierta medida también la acción a grados de enfrentamiento y choque inadmisibles para un individualista y un gradualista en asuntos sociales como Rodó [Zubillaga/Balbis, 1986; Rodríguez/Ruiz, 1990].
En su informe «Del trabajo obrero en el Uruguay», datado en 1908, Rodó se había ocupado de conciliar capital, Estado y fuerza laboral, advirtiendo con molestia el avance de las ideas socialistas, a las que descartó siempre sin hesitar. En su larga reflexión hubo lugar para el descanso del trabajador. Señaló que era de sentido común aceptar un «día de libertad y de respiro»
, en el que el obrero disfrutaría de «diversiones, deportes y paseos»
. Más adelante habló del disfrute del «espectáculo»
y de «libertad y expansión»
[Rodó, 1967: 677-678], pero nunca mencionó la lectura, nada hay de «reflejos» de la alta cultura, ni el más pálido; ni una palabra para el «cultivo del cerebro», para la «domesticación» del músculo fatigado durante la semana. Sólo unos pocos, los «abnegados monjes de la belleza»
, a los que retrata en su página de 1912 titulada «Los que callan...», merecen conocer ese bien, justamente porque están en contacto con el silencio creador y por eso no pueden ser contaminados por «la vulgaridad triunfante y ruidosa»
[Rodó, 1967: 747-749], la misma que llenaría los talleres y las fábricas de aquel Montevideo novecentista.
Una ligera comparación con el caso inglés mostrará una diferencia atractiva. Según Eagleton, a fines del XIX en ese país la clase dirigente empujó la circulación de la literatura inglesa, y por consiguiente afirmó el concepto de literatura nacional, a fin de promover los ideales de «tolerancia y generosidad»
, y de «asegurar la supervivencia de la propiedad privada»
. «Para la empobrecida experiencia de las masas populares, resultado de las condiciones sociales en que viven, existe el suplemento de la literatura»
[Eagleton, 1998: 36], el bálsamo del folletín. En el otro extremo del planeta, Rodó piensa que las «bellas letras» sólo pueden ser entendidas por una «aristocracia» del espíritu que, en cierta medida, dado el descarte de los trabajadores establecido en su único estudio específico sobre ellos, coincide con los sectores sociales favorecidos. Al «vulgo»
, palabra que puede hallarse en muchas oportunidades en sus escritos, aquéllos que están obligados a gastar su vida en tareas manuales o prácticas, sólo les queda el esparcimiento y, si acaso, el «reflejo de la cultura»
que da la ligera recepción de la prensa diaria. Eso, si es que está pensando en los periódicos populares y en la prensa de los entonces nuevos partidos y grupos sociales como partes integrantes de la función «evangélica» del periodismo.
El 9 de mayo de 1898 el Rector de la Universidad, el Dr. Alfredo Vásquez Acevedo, encomendó a José Enrique Rodó que se hiciera cargo de la cátedra de Literatura en la Sección de Enseñanza Secundaria. Sobre tal actividad existe una sola alusión entre la nutrida correspondencia del escritor, comunicada a su amigo Juan Francisco Piquet diez días después de su nombramiento:
| [Rodó, 1979: 86] | ||
La mencionada asignatura, en el territorio de la enseñanza oficial, comenzó en 1884 cuando fue nombrado para ejercer el cargo el poeta Juan Zorrilla de San Martín [Oddone/Paris de Oddone, 1963], quien enseñó hasta 1890, salvo un lapso en que la dictadura de Máximo Santos lo separó del cargo. Alejado Zorrilla, en el 90 se efectuó un concurso del que resultó ganador Samuel Blixen, sobre quien Rodó dio múltiples pruebas de respeto y hasta de veneración [Oddone/Paris de Oddone, 1971: 278]5. Blixen había sido profesor de Rodó, quien en 1894, apenas cuatro años antes de asumir él mismo la titularidad de la cátedra -sin haber obtenido nunca el título de bachiller-, rindió el examen de Literatura consiguiendo la máxima calificación [Rodríguez Monegal, 1967: 22].
Pese a que aún no había empezado la temprana glorificación de Rodó, ya sus páginas iniciales gozaban del calor local en los círculos ilustrados. En 1898 no había publicado su estudio sobre Rubén Darío (La Vida Nueva, II, 1899) ni, por supuesto, Ariel, con los que pronto se transformará en el «Maestro de América». Pero entre 1895 y 1897 consiguió demostrar amplia competencia en los estudios literarios, muchos de ellos divulgados en su Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, como sus notables trabajos sinópticos sobre la generación rioplatense de 1837. Cuando se lo nombra catedrático de Literatura -por lo demás, el único que existía en la única cátedra oficial específica en todo el país- ya en Uruguay se lo consideraba un «maestro», aunque acababa de cumplir veintiocho años. Su prestigio aumentó en proporciones gigantescas en el cuatrienio en que desempeñó la docencia, tanto que no sólo llegó a la cátedra librándose del riguroso concurso al que fue sometido su antecesor, sino que volvió a ser eximido de este requisito cuando, con fecha 2 de mayo de 1901, el decano Claudio Williman propuso al Rector la realización de concursos, salvo en el caso de un viejo profesor de Matemáticas y de Rodó, «cuyo nombre -decía en el informe- ha trascendido fuera del país, sus trabajos literarios han merecido honrosos juicios de los críticos de América Latina y España»
[Cit. en Oddone/Paris de Oddone, 1971: 292, nota 653].
Las características y los fundamentos de la actividad de Rodó como profesor se encuentran en el plano de las especulaciones o de los tanteos, eso cuando no ha sido francamente desvalorizada, hasta por los más adictos. Juan Carlos Sabat Pebet es uno de los casos más curiosos entre estos fieles. En 1931 publicó una antología de textos rodonianos sobre temas y problemas literarios con destino a estudiantes de enseñanza media. Sabat ansiaba estimular a los jóvenes para que entraran en contacto con un autor mal conocido y, ya entonces, poco leído, peligrosamente amenazado por el frío del bronce. Leer a Rodó, dice su seguidor, «es una necesidad nacional»
, porque su prosa se vierte en un «castellano modelo, que contrasta con esa fácil versificación tangómana, cuyo destierro debe predicarse desde la cátedra y desde el hogar»
[Sabat Pebet, 1931: 25]. Y aunque este libro se titula Rodó en la cátedra, y aunque sea fiel, en esencia, a la poética castiza y minoritaria de Rodó, y si bien busca demostrar las virtudes pedagógicas de sus páginas para el aprendizaje de las «bellas letras», paradójicamente Sabat olvida mencionar los desvelos de su Maestro por la comunicación de la literatura a los jóvenes. Hasta olvida que el mismo Rodó había sido profesor.
Ese acto comunicacional cerraría, esta vez en la práctica, la lección idealista y elitista del «amor vehemente por la vida del arte, que me lleva a combatir ciertas tendencias utilitarias e igualitarias»
, según propone en Ariel [Rodó, 1967: 202]. Siguiendo los personajes-símbolos de Shakespeare, la enseñanza de la literatura por ese maestro inspirado en las fuentes de la cultura clásica (Próspero-Rodó), aleja a los jóvenes de la sensualidad y la torpeza (Calibán), conduciéndolos hacia «la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia»
(Ariel). Ideales minoritarios de esta clase, por cierto, no podían sino ir hacia una sociedad cimentada y conducida por la élite ilustrada y europeizada, que era manifestación del poder económico y que asistía entonces en número limitado de sujetos -asociación cara al arielismo- a las aulas de la Educación preuniversitaria montevideana del Novecientos. En este sentido -y quizá no sólo en él- le asiste razón a Felipe Arocena cuando plantea que la concepción rodoniana de la cultura se rige por las nociones clásicas de
| [Arocena, 1993: 180-181] | ||
Aun a pesar de este elitismo manifiesto, Rodó cree en la posibilidad de una extensión lenta y progresiva hacia los otros, las mayorías incultas, de las luces benéficas de la cultura, suministrada por la mano de una dirigencia lúcida: «La multitud será un instrumento de barbarie o de civilización según carezca o no del coeficiente de una alta dirección moral»
[Rodó, 1967: 225]. Dicho en sus propios términos simbólicos: Próspero enseña a unos pocos jóvenes a hacerse Ariel, éstos conducen y controlan a los que quedan en estado de Calibán quienes, más tarde serán convertidos en Ariel o dominados por este modelo.
Un siglo después de haber dictado sus cursos, he podido estudiar un manuscrito con apuntes inéditos, tomados en algunos de los cursos iniciales, quizá en 1898 o 1899, ya que hay pistas de esto en su clase sobre generalidades de literatura hispanoamericana. Hasta ahora sólo hemos dado a conocer un fragmento relativo a Flaubert en una publicación periódica montevideana6. Pero la historia del salvataje de estos manuscritos se remonta a 1964. Ese año el profesor Juan E. Pivel Devoto (1910-1997) visitó en París al crítico compatriota Hugo D. Barbagelata (1885-1971), quien había publicado el primer volumen con cartas de Rodó a diversos corresponsales, entre otros al mismo editor [Barbagelata, 1921]. En esa oportunidad, el crítico obsequió al gran historiador uruguayo, a la sazón ministro de Instrucción Pública, una carpeta con 333 folios, redactados con suma corrección y esmerada caligrafía por su hermano Hipólito M. Barbagelata, quien había sido alumno del primer curso que impartiera Rodó7. Treinta años después de este encuentro, Pivel Devoto nos proporcionó un juego completo de fotocopias.
Del examen de este manuscrito resulta claro que las notas no se tomaron en esas hojas directamente, sino que fueron pasadas en limpio de un borrador primigenio, según se verifica por la corrección y la prolijidad con que se hizo el trabajo. En algunas ocasiones, como en los folios 237 y 246, con cierta candidez adolescente, Barbagelata hace comentarios en nota al pie de página, en los que se permite discrepar o, acercar algún matiz personal, como en la observación que hace a una pieza de Victor Hugo: «No recuerdo si éste es el personaje indicado por el profesor, pero de cualquier modo es el que más me agrada»
. Cerrada la marginalia, consigna entre paréntesis: «Nota del copiador»
. De este modo sugiere, con lealtad ejemplar, que su tarea no ha sido más que la de reproducir las palabras del Maestro, y no sólo las palabras de un profesor a quien se sigue para salvar un examen. Barbagelata atesoró esos papeles, que cruzaron dos veces el océano, y conservó la opinión de su profesor confiriéndole valor y carácter singulares. Así puede verse en el fragmento sobre literatura uruguaya que va en el Apéndice, que al comentar las posiciones sobre Zorrilla de San Martín el alumno anota, entre paréntesis, la línea por la que Rodó se inclina. Más allá de las declaraciones de fe de alguien que no escribió para la posteridad, por lo menos conscientemente (o no escribió para ser pasto de los especialistas), es ostensible que el «copiador» -como se autodefine- pudo resguardar con éxito los patrones orales del expositor, aunque obviamente no sus ritmos, y respetó con sumo cuidado sus ideas y opiniones, aun en la tímida, en la casi contrita disidencia. Verbigracia, en el folio 237 el profesor dice que «Garibaldi debido a la influencia de Hugo hizo la unidad de Italia»
y, en nota al pie Barbagelata consigna con seguridad superlativa: «En esta afirmación hay muchísima exageración»
.
Estos Apuntes no representan la contribución equiparable al rescate que hicieron los discípulos de Ferdinand de Saussure con las palabras y las ideas de su Cours de Linguistique Générale o, para poner un ejemplo más contemporáneo, el que realizaron un grupo de alumnos de Jorge Luis Borges en su Curso de Literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires, auxiliados por un grabador que, por supuesto, no existía en 18988. Las prolijas notas de Barbagelata tampoco reflejan el despliegue de las formas, la especulación pura suele frenarse rápidamente ante el avance, siempre riguroso, de la exposición metódica de los hechos y los títulos, acompañados generalmente de un juicio muy sumario, de la descripción minuciosa en privilegio de la visión panorámica. Pero este manuscrito pone a Rodó al desnudo, en el sentido de que muestra sus opiniones más tajantes, libres de los ornamentos y las operaciones de disimulo con que se manifestaba su «prosa togada»
, según exacta caracterización de Eugenio d'Ors, recordada más de una vez por Carlos Real de Azúa. No podría precisar el año exacto en que se tomaron estos apuntes, pero llama la atención que con el esfuerzo dedicado en 1899 al estudio de Rubén Darío, luego de la edición de Prosas profanas, aparecido un trienio antes, no exista en los apuntes ninguna alusión al poeta nicaragüense. Hecho este deslinde, podemos suponer que estas notas inéditas proceden de 1898, es decir, del año en que se estrenó como profesor de la asignatura y, por lo tanto, durante la redacción de Ariel y algo antes de su publicación.
Como sea, este material aclara de una buena vez algunas incógnitas y corrige inexactitudes cometidas por Emir Rodríguez Monegal, el último gran biógrafo rodoniano y el único que se ocupara con un poco de detenimiento de la breve carrera docente, al examinar el punto en su edición de Obras Completas, de Rodó [Rodríguez Monegal, 1967: 29]. En primer lugar, el «Maestro» no fue profesor durante un trienio, como postula el crítico uruguayo, sino por un plazo de cuatro años. Su cátedra tampoco se restringió al estudio de las ideas «desde Platón hasta Spencer y Jean Marie Guyau»
(loc. cit.), sino que eso es una síntesis parcial o, mejor, bastante torpe del segundo curso de Literatura, algo que se corrobora en los programas oficiales publicados en dos folletos por la agencia editorial de Dornaleche y Reyes, en 1897 [Programa del (sic) Literatura..., 1897]. El curso al que alude el crítico uruguayo y que Rodó con su disciplina habitual debió dictar con sujeción estricta a su desarrollo programático, se dividía en dos partes. La primera de ellas constituía una zona de estética y comprendía dos secciones: una denominada «Sentimientos estéticos», otra bajo el título de «Belleza»; en la segunda, se discurría sobre «El arte y la evolución artística» y, con mayor cuidado, sobre «El arte literario».
Juan A. Oddone y Blanca París proponen, con nutrida documentación, que Samuel Blixen confeccionó este programa. No obstante, la sola enumeración de los temas del segmento final autoriza a pensar que José E. Rodó debió incidir en la elaboración del mismo antes aun de su designación para ejercer el cargo, ya que el ítem inicial encierra la «Correlación entre el escritor, la obra y el medio ambiente. Influencia del medio ambiente sobre el escritor y la obra: teorías de Buckle y Taine»
9. Más interesante, quizá más revelador de quien estaba rumiando por entonces el Ariel, sea el segundo ítem: «El genio. Diversas teorías sobre su naturaleza. El genio como producto y como factor del desarrollo de las sociedades. El gusto»
. El resto del contenido remite al estudio de la noción de género y sus diversas manifestaciones, según la preceptiva clásica; forma, estilo (apoyándose en este caso en Spencer y Guyau), imagen y versificación castellana, y se cierra con una discusión sobre «el valor de las reglas en la composición de la obra literaria y en el análisis crítico»
[Programa del (sic) Literatura. Segundo año, 1897]. A mediados de 1900 se procesó un intenso debate sobre el carácter de las asignaturas y los planes de Educación Secundaria. Muchos profesores informaron que los textos recomendados hasta ese momento eran inútiles por su vejez, su impericia técnica10, o porque no podía hallárselos en plaza. En cambio, Rodó comunicó al rector Pablo de María que el programa de Literatura cumplía con «la formación de cierto gusto literario y la adquisición del conocimiento general de los grandes modelos, a la vez que la preparación de la mediana aptitud de composición»
11.
En esos días salía de imprenta Ariel, en cuyo apartado segundo puede ubicarse un diálogo con esta propuesta, libre de ataduras de la sequedad típica de todo informe burocrático. Rodó enciende una señal de alarma ante el avance de la educación utilitaria y el consiguiente peligro de
| [Rodó, 1967: 213] | ||
Pero los Apuntes que sobrevivieron, por lo menos hasta nuevos descubrimientos -a esta altura bastante improbables-, corresponden al primer año, en el que la orientación de estudio se guía por la idea de la exposición diacrónica de la historia literaria. Comienza por nociones sobre Literatura, se pasea por el Oriente, la India (estas dos tratadas con superficialidad, con informaciones de segunda mano), la Biblia, Grecia y Roma; atraviesa la Edad Media, el Renacimiento, continúa la carrera de las edades; se concentra en el siglo XIX europeo y pasa a los Estados Unidos -en los que se detiene en los ejemplos de Fenimore Cooper, Irving, Miss Stowe y Edgard (sic) Poe (véase Apéndice)- y, por fin, ingresa en América hispánica y, particularmente, en Uruguay [Programa del (sic) Literatura. Segundo Año, 1897].
La vastedad de estos programas, su modernidad y actualización, así como su dictado a lo largo de cuatro años lectivos completos, significó un fuerte aporte a la formación autodidáctica de este joven intelectual que, como en la época lo hizo saber a sus amigos, estaba documentándose para la redacción de Proteo. Si su formación académica había sido escasa, entre 1898 y 1903 se vio obligado a estudiar con esmero diversas corrientes literarias, propuestas críticas y un sinfín de textos de todo el planeta, de todos los tiempos. Sumergido en la dialéctica de la exposición docente, «vigilado» por un auditorio juvenil pero aun así selecto y proveniente de las familias más ilustradas del país, Rodó no sólo consiguió vertebrar su propia cultura literaria, sino que en ese ejercicio contiguo a la escritura de sus escritos mayores, debió interrogarse -primero en la soledad de su despacho, luego en voz alta ante los mudos discípulos-, sobre el estatuto de la literatura, su funcionamiento interno y su lugar en el medio social. No es casual que en la mencionada carta a Piquet del 19 de mayo de 1898, en el párrafo siguiente en que le comunica su designación, confiese:
«Preparo actualmente varios trabajos literarios que muy en breve saldrán a luz. Me atormenta ahora un deseo caprichoso de hacer algo mejor que cuanto he hecho». |
| [Rodó, 1979: 86] | ||
Los Apuntes muestran, también, la capacidad de Rodó para ordenar sus ideas para una exposición nada digresiva, y trasmitirlas con una claridad y precisión que no siempre concurre en los escritos personales.
| [Cit. por Rodríguez Monegal, 1967: 29-30] | ||
En la biografía sobre su amigo que Víctor Pérez Petit se apresuró a escribir, y a publicar apenas a un año de la muerte, se ofrece una versión más entusiasta (o menos aburrida) sobre las dotes pedagógicas del profesor quien, como está claro y era usual en la época, practicaba la exposición pura sin propiciar el método activo, nada de diálogo abierto con los estudiantes:
«[...] no hay uno solo de los que fueron sus discípulos que haya olvidado, seguramente, su "conferencia" sobre el Dante, por ejemplo. La clase, como todas las de la Universidad, duraba una hora [...] Pues bien; Rodó embriagado por el tema, habló y habló lírica y entusiastamente del poema y del hombre, y de los amores con Beatriz, y cuando volvió a la realidad y consultó su reloj, advirtió con espanto que había tenido encerrados a los muchachos tres cuartos de hora más de lo reglamentario12. Y éstos estaban tan pendientes de sus labios que tampoco habíanse dado cuenta del tiempo transcurrido». |
| [Pérez Petit, 1918: 125] | ||
En eso consistía su arcaico método pedagógico: la conferencia, la clase magistral destinada a un público que permanecía en estricto silencio -el que ni siquiera se quebraba al término de la misma-, igual que en el discurso de Próspero a sus discípulos, quien hacía gala de una «voz magistral, que tenía para fijar la idea e insinuarse en las profundidades del espíritu»
[Rodó, 1967: 207]. Ésa era una de las claves del «enseñar con gracia»
, de la que hablaba Anatole France y al que citara en Ariel con admiración [Rodó, 1967: 223]. Así los alumnos-recipientes se convertirían, por obra de la palabra mayor, en alumnos-plantas, como se desprende de estos pensamientos de Próspero:
| [Rodó, 1967: 207] | ||
De un modo nada ortodoxo esas palabras se multiplicaron entre los ansiosos jóvenes que pretendían aprobar sus cursos de Literatura. En 1912, una década después del voluntario retiro de José Enrique Rodó de la cátedra, cuando el escritor se encontraba en plena actividad y cuando ya merecía un amplio reconocimiento internacional, un año antes de que diera a conocer El Mirador de Próspero, Daniel Jorro editor publicó en Madrid el libro Apuntes de historia literaria. Se trata un volumen de 560 páginas, que incluye un índice onomástico y varias notas explicativas y ampliatorias de la información ofrecida en el texto central. Según se indica en la portadilla, estos apuntes fueron «Recopilados y ordenados de acuerdo con las lecciones de la Universidad de Montevideo por Alfredo Vázquez Várela. Anotados y modificados en parte por M. Escandón»
. Este último redactó un prólogo en el que nada aporta sobre lo que aquí nos interesa, es decir, sólo anota generalidades prescindibles sobre el estatuto de la literatura, su valor, su destino.
En 1924, Osvaldo Crispo Acosa («Lauxar»), ex discípulo de Rodó, refirió las ambigüedades del texto de Vázquez Várela el que, sin reconocimiento ni declaración alguna, se habría fundado en las notas confeccionadas por el profesor para sus clases, pero apartándose de las ideas y las opiniones rodonianas:
| [Lauxar, 1965, t. III: 13] | ||
Mucho antes, Pérez Petit había denunciado que:
| [Pérez Petit, 1918: 124] | ||
La vehemencia, la furia de Pérez Petit obedece a que en el libro de Vázquez Varela se le dedica un brevísimo apartado, en el que se lo clasifica como «naturalista decidido y un crítico de la más desenfadada y agresiva acometividad»
y se califica a su estilo de «desmañado y vulgar, no pocas veces chabacano y sin vida»
, señalando que uno de sus libros más importantes, Los Modernistas, contiene «su tiranía literaria basada en cierta agresividad y ejercida con éxito contra la producción bastarda»
. Aunque al cabo, le reconoce «inteligencia luminosa»
, «erudición vastísima»
y «notable vigor en ocasiones»
[Vázquez Varela, [1912]: 171].
Con la prueba a posteriori de los originales de Barbagelata, puede verificarse que, en efecto, Vázquez Varela recogió y retocó las notas que tomó algún ignorado alumno del prosista uruguayo, pero sin mencionar jamás al responsable del curso y adicionando pasajes y aun varios pequeños capítulos como, entre tantos otros, el dedicado al ofendido Pérez Petit -quien, en efecto, ni siquiera fue citado por su amigo en los originales de Barbagelata-, tanto como otro, obligatorio y efusivo, para el mismo Rodó. Contra la opinión manejada por Lauxar y por Pérez Petit, hay partes enteras en las que coinciden las referencias, el planteamiento y hasta se reproducen las mismas frases que se consignaron en el centenario inédito. Para tan sorprendente empalme quizá más que el tono monocorde y la enunciación cansina de Rodó, la única hipótesis sensata sea que tanto Barbagelata como Vázquez Varela supieron taquigrafía. Salvo, cosa más que difícil disparatada, que estos apuntes que damos por inéditos hayan sido la base del volumen español. Una muestra de estas «grandes coincidencias» se ve en la noción de literatura:
| (1) «Llámase literatura el estudio que tiene por objeto la enseñanza de las producciones del pensamiento humano. Esta definición es muy deficiente, muy amplia y por lo tanto demasiado vaga. Según esta definición estarían incluidas en la literatura las obras de matemáticas, de física, de zoología, etc., lo cual es falso. Por lo tanto se impone la necesidad de dar otra definición más precisa y es la siguiente: La literatura es el estudio de las producciones del pensamiento humano, cuyo objeto esencial o accidental es la expresión de la belleza por medio de palabras [Subrayado en el original]. Esta definición es la que de una manera clara y concisa demuestra el objeto de la literatura. Son obras de literatura las que de antemano, a propósito o accidentalmente realzan la belleza por medio de la palabra. Por lo tanto se hayan incluidas en este estudio un poema épico, como una poesía lírica, como una novela, como un cuento, como un tratado de Historia Natural que revista el objeto didáctico que lo guía con las galanas formas de un lenguaje estético. La diferencia única que hay entre ese poema épico y ese tratado de Historia Natural es que uno se propone como objeto principal y esencial la realización de la belleza, mientras que el segundo tiene otro objeto determinado y propuesto de antemano y mira la realización de la belleza como objeto accidental y accesorio» (folio 1 de los Apuntes). | (2) «Llámase literatura, en su acepción más amplia, el estudio que tiene por objeto la enseñanza de las producciones del espíritu humano, manifestadas por la palabra hablada o escrita. Estas definiciones son, empero, muy deficientes, muy amplias, y, por lo tanto, demasiado vagas. Según ellas, estarían incluidas en la literatura las obras de matemáticas, de física, de zoología, etc., lo cual es falso. Por lo tanto se impone la necesidad de dar otra definición más precisa, y es la siguiente: La literatura es el estudio de las producciones del pensamiento humano, cuyo objeto esencial o accidental es la expresión de la belleza por medio de la palabra hablada o escrita. [Subrayado en el original]. Esta definición es la que de una manera clara y concisa demuestra el objeto de la literatura. Son obras de literatura las que de antemano, a propósito o accidentalmente, realzan la belleza por medio de la palabra escrita. Por lo tanto se hayan incluidas en este estudio un poema épico, como una poesía lírica, como una novela, como un cuento, como un tratado de historia natural que revista el objeto didáctico que lo guía con las galanas formas de un lenguaje estético. La diferencia única que hay entre ese poema épico y ese tratado de historia natural, es que aquél se propone como objeto principal y esencial la realización de la belleza, mientras que el segundo tiene otro objeto determinado y propuesto de antemano y mira la realización de la belleza como objeto accidental y accesorio» [Vázquez Varela (1912): 5-6]. |
Aunque en este ejemplo la fuente de la definición puede provenir de distintos manuales, que estañan de acuerdo en tal proposición, no hay duda de que hubo copia descarada, sólo pulida con alguna frase intermedia, pausa o conectivo. Cuando no se está en el territorio del plagio puro y duro -como ocurre aquí-, apenas con cierta habilidad hay una rearticulación del desarrollo, algo que en un primer momento puede creerse capitalizable para vender el libro en España, al precio de ocho pesetas, como está impreso en la anteportadilla. En parte esto debió ser así, pero cuando se ingresa en las dos secciones dedicadas a la literatura uruguaya, que abarcan treinta páginas (161 a 191), empiezan a aflorar gentilicios y efusividades nacionales. A Francisco Acuña de Figueroa, al que siempre se menciona sólo por el segundo apellido, se lo califica como «el autor de nuestro Himno»
(pág. 162); de Bernardo P. Berro y Juan Carlos Gómez se dice que «pertenecen a la época de la introducción del romanticismo en nuestro pueblo»
(pág. 165). Todo esto, cabe remarcarlo y como podrá notarse en el Apéndice, está igual en el manuscrito de Barbagelata; salvo que en este último se emplea el plural en lugar del singular en la última de las frases citadas («nuestros pueblos»
). Por lo demás, la presencia de esa uruguayidad prueba que Vázquez Varela, quien transcribió sus apuntes de las clases de Rodó (o varios apuntes reunidos), no fue muy cuidadoso o no le importó las consecuencias futuras de su manual, más bien lo abandonó en manos de Escandón para que las editara.
En la correspondencia de Rodó no hay ninguna reacción ante este libro pirata y, hasta donde sabemos, las airadas acusaciones sobre la inautenticidad de estos apuntes publicados en España, son posteriores a la muerte del Maestro. Tal vez por esa fecha estaba ocupado en muchos proyectos de escritura, en demasiados problemas políticos y quebrantos económicos personales como para distraerse con las dudosas consecuencias de una experiencia lejana. Al fin de cuentas, mientras fue utilizada, esa guía para estudiantes no sería «ese humilde libro que sueño»
, del que habló en su artículo «La enseñanza de la literatura», pero al menos servía para multiplicar su prestigio, su pensamiento (y su mito) entre las nuevas promociones.
En otros ámbitos, la iniciativa de tan singular plagiario debió ser recibida como una solución providencial por los «contempladores singulares»
, esos estudiantes que debían enfrentarse al programa inabarcable auxiliados por unos pocos manuales nacionales, redactados por Samuel Blixen con esmero y saber, aunque demasiado concentrado en Francia, España y Alemania -en lo que atañe a los siglos XVIII y XIX- y con un criterio en exceso acumulativo de referencias, títulos y nombres de autores y no tan cerca de la necesaria glosa ligera del texto particular a estudio [Blixen, 1892/1894]. La insuficiencia de esta ayuda llevaba a que, si se conocía el francés, podía apelarse a otras tantas guías redactadas en esta lengua, como el Tableaux d'art et de littérature, de Blaze de Bury o el Tableau des littératures anciennes et modernes o, más específicamente, los Nouvelles études critiques sur l'histoire de la Littérature française, de Brunetiére. Con más fortuna, se acudiría a los algo obsoletos tratados sobre estética de Milá y Fontanals y sobre historia literaria de Barros Arana, los que usaba Zorrilla de San Martín en sus tiempos como textos obligatorios [Oddone/Paris de Oddone, 1971: 278, nota 622], y a los que Rodó no dudó en invocar cuando tuvo que encarar las literaturas en lenguas romances (v. gr. en los folios 85 y 87). Peor aun, los atribulados jóvenes se veían forzados a una fatigosa consulta de las antologías, no muy abundantes (salvo la muy difundida de poesía hispanoamericana, por Marcelino Menéndez y Pelayo), las fuentes directas de aquellos textos sobre los que no daban noticia ni unos ni otros manuales, particularmente si había que tratar las dos unidades postreras relativas a «las literaturas Sud-Americanas»
y a Uruguay.
No podría precisar si el artífice de las facilidades para el rápido aprendizaje de la literatura, el enigmático señor Vázquez Varela, fue español o criollo, pero difícil que fuera portero o bedel. En mi poder consta un ejemplar de Causas de la delincuencia. Tesis presentada para optar al grado de doctor en jurisprudencia por Félix Ylla13, dedicado «A mi querido condiscípulo Alf. Vázquez Varela de su affmo. amigo»
. Asimismo, poseo un ejemplar de los Apuntes de historia literaria, que tienen una dedicatoria, en inglés, sin data: «To my dear friend, Adolfo M. Secondo. With pleasure A. Vázquez Varela»
. No hay duda: fue estudiante, y es difícil que no fuera un joven estudiante avanzado cuando publicó el manual. En el detallado informe presentado por el rector Eduardo Acevedo figura un Alfredo Vásquez (sic) Varela como funcionario de la Facultad de Enseñanza Secundaria, con el cargo de «Ayudante de Clase, Práctica de Química, Historia Natural y encargado del motor»
, con un sueldo de veinticinco pesos [Acevedo, 1906: 236]. Pero sea quien fuere, lo único seguro es que con este libro obtuvo una compensación extraordinaria a la de su salario, o a sus rentas. Por supuesto, hoy las notas que tomó Barbagelata -las únicas que podemos adoptar como legítimas o sin la intromisión de otras manos con fines nada altruistas- con sus opiniones cortantes, con sus juicios y prejuicios, con sus definiciones taxativas, básicamente son útiles para entender el pensamiento de Rodó sobre la literatura. Su lectura ayuda a iluminar algunas zonas en sombra que dejaron sus escritos. Principalmente son un testimonio y un complemento para entender a Rodó en una etapa formativa crucial, no sólo porque su información es esquemática, incompleta y datada; la energía con que consigue expresarse sorteando el escollo de la pobreza descriptiva a la que lo obliga esa especie de maratón diacrónica, incluye ideas que dan sentido a un sistema de pensamiento y de escritura en el intelectual uruguayo. Estas notas sirven, asimismo, como un mapa de lecturas de un grupo social y cultural dominante en la sociedad uruguaya del Novecientos.
Las notas de Hipólito Barbagelata del curso rodoniano muestran, siempre, el amplio dominio bibliográfico de un profesor que es capaz de citar, con buen manejo y plasticidad, no sólo a los previsibles Renan, Guyau, Valera o Menéndez y Pelayo, sino también ciertas observaciones de Voltaire y Lamartine sobre Dante, o de Baudelaire y de Zola sobre Flaubert, un narrador éste cuyos libros aún no se habían traducido al español; asimismo, apoyado en un libro de Emilia Pardo Bazán, sabe describir las principales novelas de Dostoiewski, cuya obra sólo se había trasladado al francés -entonces y por muchos años más-; además conoce en detalle la literatura española de la época. Aunque la vastedad del programa lo obligaba a esbozar un ceñido compendio de una obra particular o de un período, quizá las ideas más cinceladas se encuentren en el estudio de la literatura hispanoamericana, dentro de la que no vacila en oponer reparos a Zorrilla de San Martín y el mismo Eduardo Acevedo Díaz, escritores activos y en vecindad estricta con el profesor y, por lo tanto, con el oído muy atento a cualquier reconvención, y más si ésta salía de la única cátedra de literatura que existía en el país. Sobre Acevedo Díaz, en su vasta obra apenas dejó escrito que su Ismael, junto a Primitivo, de Carlos Rey les inició una «obra de nacionalización»
[Rodó, 1967: 995], por lo que estas notas, aunque escuetas, poseen un lugar original en la estimación del narrador compatriota.
Las ideas estéticas de Rodó quedan al desnudo en el manuscrito. En medio de prolongadas y a menudo tediosas descripciones de argumentos, listas de nombres, taxonomías, se deslizan sus obsesiones con el trazo grueso y la apelación redundante con que suelen formularse ante un público juvenil. Todavía en el fragor de la vida profesoral, en una carta a Unamuno, fechada el 25 de febrero de 1901, elogia una alocución del filósofo para estudiantes españoles, y comenta: «Bien sabe usted cuan de mi gusto es este género de sermones laicos en que se habla a la juventud»
[Rodó, 1967: 1383]. Un sermón es, en un sentido fundamental, su Ariel, y ésa era la dirección que seguía en sus clases: la prédica para conquistar el «alma» para la ciclópea empresa de dotar a un país nuevo de una cultura vigorosa y «civilizada».
A cada rato salta en su curso la admiración por el equilibrio apolíneo, por la tendencia clásica y «el superior acuerdo entre el buen gusto y el sentido moral»
, del que habla en Ariel [Rodó, 1967: 220]. «Hechos grandes implican estilo noble»
, dice de La Ilíada (folio 30) y, a la inversa, ninguna nobleza asiste a Rabelais quien siendo extraordinario en su Gargantua et Pantagruel peca, no obstante, por exceso de «grosería»
(folio 198); Hugo, por su lado, tiene el «defecto de la versatilidad en política»
, además de una «imaginación frenética»
que afecta sus composiciones (folios 237-238). Los mayores entusiasmos los ganan la Biblia, los poemas homéricos, La Eneida, la Commedia de Dante, en los que encuentra la mejor expresión de una poesía que no duda de calificar de inmortal a cada paso; también admira sin límites los dramas shakesperianos (sobre los que, infelizmente, no hay apuntes sino referencias sueltas); Don Quijote de la Mancha y la poesía castellana (especialmente Garcilaso de la Vega y Fray Luis de León); El Alcalde de Zalamea, de Calderón de la Barca; el Fausto, de Goethe («una obra eterna»
, folio 225); las novelas de Flaubert, en parte las de Zola y, por encima de todas, las de Tolstoi (Ver Apéndice). Y porque celebra las «altas» creaciones del espíritu en que se manifieste un equilibrio entre imaginación y naturaleza, condena los juicios de los iluministas y en particular de Voltaire, «crítico eminente, pero corazón seco e insensible a las bellezas»
, porque desprecia a Dante y a Shakespeare (folio 105. Ver Apéndice). Ese repaso de las opiniones de Voltaire y Lamartine sobre la Commedia, por ejemplo, lo llevan a valorar la importancia de las épocas y la axiología de las lecturas en la recepción del texto, una posición -como se dijo al comienzo- con que se anticipa a los planteos de la Escuela de Constanza. Por un lado, Rodó cree en el lector y en su capacidad de modificar el texto, adelantándose a lo que Hans Robert Jauss definiría como «horizonte», la categoría que problematiza la
| [Jauss, 1985: 18] | ||
Pero, por otro lado, no se aparta de una postura esencialista, puesto que está seguro de que ciertas obras que tocan un punto neurálgico de la naturaleza humana son eternas y, en esa medida, su valor es inmodificable. Más allá de que ciertas lecturas puedan operar negativamente sobre estas obras «eternas», siempre «la posteridad» o el buen juicio de un «espíritu superior» se encargará de hacer justicia. Un buen ejemplo de la radicalidad de Rodó en este campo es su posición frente al realismo en el arte. A propósito de Zola, dicta a sus alumnos:
| (folios 241 y 242) | ||
Como se ve, entonces, salvo las apreciaciones sobre las desventajas de la fotografía sobre la pintura, lo anterior no es más que una reconfirmación de ciertos valores y determinados juicios de diversos artículos y ensayos, por más que aquí se expresan con más soltura y claridad, o con menos represión. A la luz de esta extensa cita, acertada es la afirmación de Mario Benedetti -retomada y hecha suya por Roberto Fernández Retamar [Benedetti, 1997; Fernández Retamar, 1995]- en cuanto a que Rodó fue un hombre del siglo XIX, de ése que en estos Apuntes llama «nuestro siglo»
(folios 224 y 299). Y como consecuencia directa de esta filiación, siempre priva en sus valoraciones la citada tríada taineana medio-obra-genio, y la convicción romántica que lo lleva a postular en varios momentos que las literaturas sólo «son originales [cuando] reflejan la expresión del carácter de sus pueblos»
14. Si se trata de los pueblos americanos, éstos por fuerza son entendidos por Rodó como los que hablan castellano y se inscriben en la tradición europea y cristiana. En este territorio sus ideas reconocen antecedentes locales que nunca comentó in extenso, pero que no pueden olvidarse, que de algún modo él tenía presente para hacerse un lugar en el pequeño campo literario uruguayo.
Gran parte de la historiografía filosófica y literaria de las últimas décadas ha distinguido entre «pensamiento conservador» y «pensamiento liberal» en la estructuración de América Latina durante el siglo XIX y comienzos del siguiente [José Luis Romero, 1977; Beatriz González Stephan, 1987]. El caso uruguayo ofrece algunas dificultades para aplicar estrictamente esta división. Entre ellas la poca producción «estética» o, si se quiere, la inexistente producción «literaria» de los indígenas de este territorio, que suprime un elemento clave del debate entre los sectores ilustrados y que, como lo ha demostrado Antonio Cornejo Polar, es un aspecto sustancial en la zona andina y particularmente en Perú, y que su revisión implica un replanteo a fondo del estatus literario y cultural de América Latina [Cornejo Polar, 1988].
La influencia de la Filosofía de la historia (1828), de Hegel, examinada en detalle por González Stephan, cundió en los primeros esbozos historiográficos y críticos de Uruguay. Hubo, si se quiere, «conservadores» y «liberales» uruguayos en torno a cuestiones de política nacional y cultural o frente a las relaciones entre literatura y sociedad o por divergentes actitudes filosóficas. Entre los primeros se destacaron Francisco Bauzá y Juan Zorrilla de San Martín, católicos, antimasónicos e hispanófilos; entre los segundos, resaltaron Juan Carlos Gómez, Juan Carlos Blanco y Antonio N. Pereira, más cercanos al ateísmo, la lucha irrestricta contra el militarismo y la permeabilidad ante las ideas provenientes de Francia. Pero las dos líneas comparten la noción de historia como justificación de una nacionalidad y de un proyecto burgués; los dos grupos leen en los textos, o quieren ver en éstos, las trazas de un futuro venturoso más que las de su complicado presente.
Los «principistas del setenta»15, establecieron un rápido y eficaz ordenamiento de la memoria colectiva, pensando el problema de la nación, la consolidación del Estado, la construcción de una historia local y la búsqueda de héroes en sintonía con una literatura. Uno de sus maestros, Juan Carlos Gómez, quien también será venerado por Rodó, escribió hacia 1870 que «la literatura llevad perfeccionamiento de los tipos físicos y morales de la naturaleza por medio de la idealización que crean los modelos»
[Gómez, Juan Carlos, 1912]. Al mismo tiempo, comienza a avanzar el modelo realista naturalista, examinado por primera vez por Juan Carlos Blanco y que, pronto, verá en el Ismael, de Acevedo Díaz, su primera prueba [Blanco, Juan Carlos, 1933]. Hasta entonces, en cambio, la principal función de la literatura era, en opinión de los principistas, servir como descanso, como «solaz»
ante el desborde de la polémica política y la dura y difícil construcción de un país moderno [Ramírez, Carlos María, 1921]. El mismo reclamo efectuaba Julio Herrera y Obes en su evocación del cenáculo del diario El Siglo [Herrera y Obes, Julio, 1942].
Francisco Bauzá fue el primero en reaccionar ante esta perspectiva bastante generalizada hacia 1880 en el Uruguay. Aunque lo antecedió Antonio N. Pereira en la redacción de un Estudio sobre las bellas letras, que no pasó de ser un fatigoso tratado sobre arte y literatura metropolitana, sin acercarse un ápice a la cuestión americana [Pereira, 1879], de hecho Bauzá fue el primer crítico orgánico, el primer ensayista con visos de historiador literario, el primero que desmontó la concepción remotista de los jóvenes del setenta:
| [Bauzá, 1953: 33] | ||
En su volumen Estudios literarios de 1885, Bauzá reunió dos series de ensayos: primero, la referida al análisis particular de uno o más autores o problemas y su época (Francisco Acuña de Figueroa, Diógenes, «Los poetas de la revolución», «La religión y la ciencia», César Díaz y Juan Carlos Gómez); segundo, la denominada «cuadros de costumbres», relativa a trabajos en los que intersecta crónica histórica, historia cultural y sociología («El gaucho», «Un gobierno de otros tiempos» y «Las trillas»). Se trata de la primera aproximación sistemática a la cultura literaria uruguaya -aunque en un par de ensayos la trascienda- en diálogo con la historia política, social y cultural. Obsesiona a Bauzá la simultánea condena del clasicismo y del romanticismo como corrientes exógenas y por lo tanto inadecuadas para la construcción de una auténtica literatura nacional. Ésa es la razón por la cual dedica dos extensos e inteligentes trabajos a los mayores representantes de cada una de esas escuelas: Francisco Acuña de Figueroa y Juan Carlos Gómez. Del último hace el siguiente repaso:
| [Bauzá, Francisco, 1953: 203] | ||
Bauzá confiaba en 1885 que con la publicación de su elegía Tabaré (1888) -texto que había leído en una versión avanzada-, su amigo Zorrilla de San Martín capitalizara la retórica romántica, esta vez para construir un poema nacional y no una abstracción más [Bauzá, 1953: 39]. Hasta entonces sólo veía gestos vacíos, imitación servil de la moda europea, inútil escrutinio de «nuevas fuentes de inspiración»
sin arraigo [Bauzá, 1953: 180]. Para este crítico nacionalista hacer una «literatura nuestra»
pasaba, primero, por mantener un decoro inalterable en el decir, una «moralidad literaria»
, que Acuña había perdido en su poema «La Malambrunada», el único poema pícaro que se conocía entonces, ya que faltaba casi medio siglo para que se divulgara el largo y picante poema «Nomenclatura y apología del carajo» [Acuña de Figueroa, 1922]. Esa «literatura nuestra»
tenía como punto de partida un concepto de nacionalidad de matriz heterogénea, ya consolidada para mediados del siglo XIX, que Bauzá se había encargado de fijar en el primer «Apéndice crítico» a su Historia de la dominación española en el Uruguay (1880):
| [Bauzá, 1965] | ||
Mientras que en esa misma obra, en el último de los «Apéndices críticos» al tomo final, de 1882, fija en Artigas y su movimiento el origen del Uruguay, del que por demás habla desde el comienzo de la obra:
«[...] los principios que proclamó se hicieron carne entre las masas populares, e informan hoy la legislación que ampara a los descendientes de sus propios perseguidores». |
| [Bauzá, 1967] | ||
Por eso puede hacer una pirueta conceptual que infunde a la resistencia charrúa contra el invasor español un «sentimiento de su libertad propia y la independencia nacional»
[Bauzá, 1953: 68]. Por lo mismo puede postular que al comienzo de la revolución artiguista sólo quedaba de España en la «sociedad uruguaya»
(sic), la religión católica, la lengua castellana y «la sabia organización de la familia»
[Bauzá, 1953: 69]. Con estos elementos llega a formular una especie de abecedario nacional de metafórica coherencia:
«[...] Zapicán (Z) es el primer defensor de la integridad de la patria, y Artigas (A) es quien fija tres siglos después su existencia en el concierto de las naciones». |
| [Bauzá, 1953: 72] | ||
La literatura tiene un lugar decisivo en la forja de la nacionalidad, siguiendo mecánicamente un razonamiento que le permite ver cada hecho como una consecuencia lógica del precedente o una sucesión natural del anterior:
| [Bauzá, 1953: 34-35] | ||
«La importancia de Acuña está en que es uruguayo siempre»
[Bauzá, 1953: 40], es decir, que más allá de sus valores y de ese dejarse atrapar por los esquemas y los vapores del clasicismo, hay en su literatura un toque local inconfundible que el romanticismo en lugar de profundizar vino a disminuir, a desdibujar. Por ese lado Bauzá reivindica, a favor de su conservadurismo y antes que nadie en el Río de la Plata, a la poesía gauchesca, a la que entiende como «poesía popular de la revolución»
. Para él, Bartolomé Hidalgo es un «intérprete verídico del sentimiento nacional y jefe de una escuela nueva»
, es quien pone en armonía en un momento de crisis productiva la relación entre «las armas y las letras»
de la patria [Bauzá, 1953: 99]. Aparte de este gran mérito, Bauzá considera que hay una práctica poética impura en la gauchesca, una impericia en el manejo de las «reglas artísticas»
, una pobreza de galas que sólo reflejaba la pobreza del medio y de las formas de vida en el clima de insurgencia. La gauchesca es, al fin, «la raíz de la literatura nacional»
, como el gaucho «es el tipo primitivo de la civilización uruguaya»
[Bauzá, 1953: 100 y 224, respectivamente]. Con una forma de pensamiento evolucionista, la mejora de una favorecerá correlativamente a la otra. Ése era el destino que esperaba Bauzá para una literatura nacional. De ese objetivo Zorrilla de San Martín y, luego, Rodó, no se apartarán mucho.
«Si queremos, pues, inmortalidad para nuestro país, estimulemos y alentemos sus letras»
, escribió Zorrilla en el diario católico El Bien Público, el 3 de julio de 1884, reseñando la novela Los amores de Marta, de Carlos María Ramírez, (1883). [Zorrilla de San Martín, 1975: 137]. Y el mismo año, comentando Palmas y Ombúes, de Alejandro Magariños Cervantes, se entusiasmará y se quejará a la vez:
| [Zorrilla de San Martín, 1975: 143] | ||
Todo esto en el contexto de una política de lengua que definió con precisión en un brevísimo texto, «Concepto de literatura americana» (1899), publicado en el número inicial de La Revista, del joven poeta Julio Herrera y Reissig, y sobre la que se extendió en diversas conferencias y discursos, en particular en la que pronunció en España durante el exacto cuarto centenario del descubrimiento de América [Zorrilla de San Martín, 1965: vol. I, 79-103]. En síntesis: la lengua con que debe escribirse en América Latina es el castellano estándar, «pues no conocemos las lenguas de nuestros aborígenes, si es que ellas existieron con la perfección que exige la obra de arte»
[Zorrilla de San Martín, 1975: 149].
Nada de experimentaciones, nada de búsquedas extrañas. Para el esencialista católico Zorrilla de San Martín el espíritu nacional, los orígenes auténticos y aun nuestro destino sólo puede expresarse con «ingenua sencillez, en buen castellano y en forma sobria y dura»
[Zorrilla de San Martín, 1975: 150]. Su estética estaba amenazada por el modernismo, puesto que ya para esa época habían aparecido y se habían divulgado entre los más jóvenes dos o tres libros de poemas fundamentales de esta escuela (Los crepúsculos del jardín, de Leopoldo Lugones; Prosas profanas, de Rubén Darío) y ese mismo año Rodó publicaba su estudio sobre el poeta nicaragüense. Para Zorrilla, la novedad literaria americana, como para Bauzá el romanticismo, desvirtuaba el sentido principal de una literatura que, antes, necesitaba de mitos y formas más asequibles para el escaso público al que no podría conquistarse con una lengua exótica y que, por lo tanto, se corría el riesgo de perder para la alta función civilizadora de las bellas letras. La persecución de originalidad con «ritmos inauditos»
y «raras combinaciones»
, no hacía más que distanciar la poesía de estos objetivos.
En cierto sentido, Rodó asumiría la tarea de conciliar estos opuestos, declarándose él mismo «modernista» en cuanto asumió el desafío de los nuevos problemas estéticos sin condenas apriorísticas y, en la medida que, hasta cierto punto, adoptó el nuevo estilo en su prosa. A la vez, conservó los ímpetus por una literatura americanista en desmedro de toda irrupción ajena a su espíritu, que para él -como veremos- no se formaba con la exaltación pura de la naturaleza americana ni siquiera del opaco o limitado regionalismo, sino con la equilibrada combinación de naturaleza e historia.