Fisonomías contemporáneas
Curiosa colección de apuntes dignos de estudio y Hechos y dichos (continuación de las «cosas del día»)
José Selgas y Carrasco
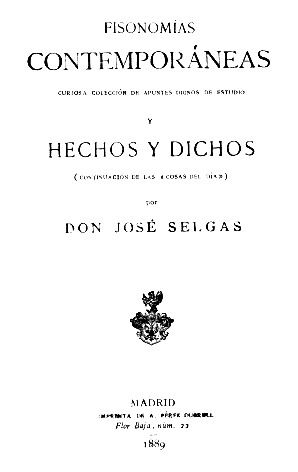
No hay duda que conservamos todavía cierto orden categórico, que, aunque no sea más que mera apariencia, nos permite adornarnos con las insignias de las jerarquías. Es un punto de vista puramente pintoresco, vana superficie, nada más que perspectiva; porque en el fondo hemos llegado a esa familiaridad que nos autoriza a mirarnos unos a otros por encima del hombro.
No es ciertamente la igualdad lo que hemos conquistado, sino más bien la confusión. Nadie es más que otro, y todos son menos que uno. Cada cual se ha hecho a sí mismo superior al resto de los hombres, y al sumar el conjunto de tantas unidades superiores, resulta la sociedad en que vivimos, esto es, yo, yo aquí, yo allí, yo arriba, yo abajo, yo en todas partes, yo siempre.
Ello es que no hay clases; pero, en fin, hay especies que se distinguen entre sí por rasgos que les son peculiares, y el propósito que me tiene con la pluma en la mano se reduce a bosquejar fielmente los tipos de cada una de esas especies, tal y como la sociedad moderna me los ofrece.
He llegado a creer que se muere mucha gente sin conocer la época en que ha nacido y la sociedad por que ha pasado, como si la intimidad en que vivimos y la familiaridad con que nos tratamos nos dispensara de la obligación de conocernos.
Sospecho que no se pierde gran cosa en pasar por el mundo ignorando las flaquezas de la vida, porque el conocimiento de los hombres no es una ciencia que suele llenar el ánimo de regocijo. Mas, acerca de este punto, cada cual hace su composición de lugar, y no todos se resignan a vivir en tan alegre ignorancia.
Los lectores son, por lo regular, curiosos; es un título que nadie les niega, y que, por lo tanto, lo disfrutan por el consentimiento unánime de cuantos escriben para ellos. Pues bien: el curioso lector no es siempre un ser tan desocupado que pueda consagrar su vida a la tarea de estas ociosas indagaciones, y bueno es que alguna vez sepa por dónde anda, con qué gentes se codea y en qué tiempos vive.
Tal vez se contriste su ánimo, si acerca de los hombres y de las cosas ha echado las cuentas del Gran Capitán, al ver que no es oro todo lo que reluce; pero, en fin, puede ser también que se eche el alma a la espalda, haga de su capa un sayo y tome el asunto a risa.
Ya lo sé: es mucho más fácil adular que corregir. Dichoso el espejo que embellece las monstruosidades y hermosea las imperfecciones, porque ese es el último refinamiento de la lisonja. La tarea de los antiguos cortesanos encerraba cierta sombra de sentido moral: suponía cualidades y virtudes para enaltecerlas. Ahora no; se toman las degradaciones y los vicios, se acogen y se enaltecen.
Estamos de acuerdo en que las majestades de la tierra bajan desastrosamente, mas no se van del todo, porque nos dejan los palaciegos. El poder de nuestra sociedad debe ser grande, en razón a que sus antesalas están llenas de cortesanos.
La verdad va siendo cada vez más rara, más inconcebible, más insoportable: casi da ya miedo de tener razón. Sin embargo, yo me atrevo alguna vez a incurrir en la extravagancia de tenerla.
A pesar de que el mundo todo se ha convertido ya en política, puedo asegurar que en las presentes páginas no me propongo acercarme, ni en cien leguas, a eso que llamamos la gestión de los negocios públicos, porque nada nuevo tengo que decir del concierto de los partidos ni del juego de las instituciones.
Me inspira mucho más interés la sociedad que el Estado.
Aquí tiene, pues, el lector el primer tomo o la primera serie de las Fisonomías que el mundo en que vivimos me ha ido presentando con la perversa intención de que las copie, y yo, inocente de mí, al verlas, he caído en la tentación de copiarlas.
El género humano siempre ha sido el mismo, porque después de Adán ningún hombre puede atribuirse una verdadera originalidad. Pero, vamos, cada época tiene rasgos distintivos que le son peculiares, de tal manera, que algunas veces, así, a primera vista, no parecen todos los hombres individuos de la misma especie.
Nuestra época no es ciertamente una novedad que podamos ofrecer a los curiosos como cosa nunca vista. Es una época que tiene algo de los últimos tiempos de Babilonia, que tiene mucho de los últimos días de Grecia, y que bien puede compararse con el último período de la antigua Roma; podría decirse que el hombre moderno es ya bastante viejo en el mundo; mas sea como quiera, nadie se atreverá a despojarnos de este aire de juventud que nos anima, porque, confesémoslo con candorosa ingenuidad: a frescura no hay quien nos gane.
En nuestro aspecto exterior, sobre todo, hay algo, digámoslo así, sui géneris, que nos aleja de toda semejanza con los hombres de los tiempos antiguos. Yo no comprendo a Cicerón con frac, ni mi imaginación se presta a representarse a Julio César con botas de montar, y esto significa que existe entre el traje y el hombre una relación análoga a la que hay entre el fondo y la forma, el pensamiento y la palabra, el cuerpo y el alma. El grande hombre de la antigüedad a quien más admiremos no podrá resistir esa prueba sin perder a nuestros ojos todo el prestigio de su grandeza. Ante Alejandro o Sócrates despojados de sus mantos y de sus túnicas y metidos en las estrecheces de nuestros pantalones, en la holgura de nuestros gabanes y bajo las alas de nuestros sombreros de copa, o bien engalanados con cualquiera de nuestras casacas militares con su correspondiente sombrero de tres picos, no nos será posible contener la carcajada. En cambio, elegid al hombre más extraordinario de nuestra época y colgad de sus hombros la capa de Josef, la túnica griega o el manto romano, el ferreruelo de Cervantes o la armadura de Carlos V, y tendréis al ser más ridículo de la tierra.
Y bien: ¿es esto un mero capricho de la costumbre?... No; esa exterioridad que puede parecer indiferente y que es cada vez más mudable en sus pormenores y en sus accidentes, viene a ser la primera fisonomía de cada época. Así como por la expresión del rostro se infiere la situación del ánimo, de la misma manera por las originalidades del vestido se puede penetrar en la índole de una generación y de un pueblo. Sí; hay algo en el vestido que revela el modo de ser moral de cada época. Nosotros, que naturalmente vivimos entre nosotros, no hemos reparado en la singularidad fisonómica de nuestros trajes, y al encontrarnos dentro de ellos, no siempre cómodamente, nos parecen tan propios, tan naturales, tan hechos a nuestra medida, que no comprendemos cómo en las edades pasadas han podido los hombres vestirse de otra manera, y hasta puede parecernos que hemos llegado a obtener los fundamentos permanentes del ropaje humano.
Desde luego, en el aspecto exterior que ofrecemos a la consideración de un observador curioso, descubrimos cierta tendencia bastante marcada a desfigurarnos. No sería tan fácil como creemos, averiguar que es un hombre el que respira dentro de un frac o debajo de un gabán, si la costumbre no nos tuviese acostumbrados a las deformidades de la moda. Como si quisiéramos renegar de nuestro origen y renegar de nuestra ascendencia, parece que nos empeñamos en ocultar las nobles líneas con que fue trazada la figura humana. Hay en nuestros trajes una verdadera vulgaridad, y las exageraciones del capricho que dictan las incontestables leyes de la moda sólo sirven para hacerlos grotescos; en vano buscaréis en ellos ni sencillez, ni gracia, ni belleza, ni majestad. Cualquiera que sea la distinción que hemos convenido en concederle al frac, es, estéticamente considerado, una prenda innoble, y el arte que inmortalizó a Fidias no encuentra la manera de elevar a la dignidad de la estatua la imagen del hombre moderno.
Si nos es lícito deducir algo del aspecto suntuario que nos adorna, podemos decir que hemos nacido en una época resueltamente anti-artística, y, valiéndome de una palabra también moderna, añadiré cursi. Pero en cambio se ha establecido una especie de uniformidad, por medio de la que todos somos iguales ante la ley momentánea de la moda. En nada se advierte tanto el espíritu a la vez democrático y aristocrático de nuestro siglo como en el prosaico ropaje con que cubrimos nuestras personas. Confieso ingenuamente que en algunas ocasiones no he sabido distinguir un lacayo de un duque. En cuanto a las mujeres, ¡cuán monstruosamente se embellecen!... ¡Qué extravagancia tan inagotable de peinados, de faldas y de sombreros!... ¡Qué gusto tan deplorable en los adornos y en los colores!... ¡Dios mío, qué sobrefaldas... qué cogidos, qué bullones!... Y en medio de todo, ¡qué inquietud tan incansable!... ¡qué novedad tan continua!... Cuatro veces al año por lo menos hay que cambiar de cortes, de telas, de adornos y de colores. La elegancia, si puedo llamarla así, de nuestros días, no tiene sosiego, se cansa de sí misma con una volubilidad increíble; todo lo acepta en el acto, pero todo lo desecha inmediatamente; si busca algo, preciso es convenir en que no lo encuentra; pasa de una extravagancia a otra, de una ridiculez a otra; más que el capricho, parece la locura...
Decididamente no nos gustamos: nuestra toilette continua, incesante, nos presenta a nuestros ojos cada vez más feos...: por eso desechamos hoy la tela, el corte, el adorno que ayer acogimos. Al pronto, sí, muy bien, ¡qué novedad! ¡qué gracia! ¡qué belleza! Pero al día siguiente, el encanto se ha disipado... la novedad, la gracia, la belleza se han desvanecido, y entonces, ¡qué horror!... ¡qué vejez!... ¡qué fealdad! Puede decirse que nos desconocemos de un día a otro, y que al volvernos la espalda nos reímos de nosotros mismos. Acaso por medio de esa transformación constante pretendemos conseguir la juventud perpetua, presentándonos a nuestros propios ojos como una sociedad siempre nueva. Mas ello es que cada novedad que altera los accidentes de nuestros vestidos, viene a ser un testimonio auténtico de la fecundidad del mal gusto.
En las comarcas apartadas de las grandes ciudades, en las aldeas, en los campos, conservan las gentes sus vestidos históricos; allí la tradición es la moda; los adornos y los colores están siempre en relación con la viveza o la melancolía del paisaje que las rodea; se puede creer que el figurín a que se amoldan es la naturaleza, ese vejestorio siempre antiguo y siempre nuevo: la sencillez es, por decirlo así, el patrón de sus trajes...; nada hay en ellos que embarace la soltura de los movimientos; parece otro pueblo, otra generación, otra gente.
Nosotros no podríamos avenirnos a esa estabilidad inalterable, porque la inconstancia de nuestro carácter, la movilidad de nuestras costumbres y la impaciencia de nuestros pensamientos exigen la transformación continua de nuestros trajes. -Es preciso que el talle suba y baje, y vuelva a subir y vuelva a bajar, con precipitación tan continua, que no esté nunca en su sitio; es necesario que el pantalón se ensanche y se estreche alternativamente, que las faldas pasen del abandono de las colas al recogimiento de los cogidos; hoy hacen furor las mangas anchas, pero al día siguiente hay que sujetar el brazo a los rigores de la manga estrecha. Los sombreros no descansan ni un momento; se alargan y se encogen; ya adoptan la forma de una campana boca arriba, ya dan media vuelta y se convierten en una campana boca abajo; tienden las alas y las recogen, y apenas las recogen cuando vuelven a tenderlas,-parecen condenados al suplicio de una convulsión interminable.-Nuestra sociedad forma un oleaje de mangas, de cuellos, de solapas, de faldones y de sombreros que cambian incesantemente, que va y que viene, que sube y baja, que, como las sombras de los cuadros disolventes, se disipa para volver de nuevo. Nada más fantástico que esa movilidad en que vivimos.
Y no es éste un rasgo especial de la sociedad civil; porque-advertidlo bien-los uniformes militares padecen la misma inquietud. ¡Cuánta variación!... ¡qué diversidad tan continua de aspecto!... El ejército también es preciso que siga las volubles leyes de la moda.-Hoy es uno; pues bien: mañana os parecerá otro; mas no os dejéis engañar por la variedad de las apariencias, porque es lo mismo; en todo ello no hay más que-lo diré vulgarmente-simples cambios de casaca.
Si las irregularidades de la aguja, encargada de señalar en la esfera del reloj la hora en que nos encontramos, descubren las descomposiciones de la máquina, acaso nos sea lícito deducir de la agitación exterior que acabo de indicar el desorden interior de nuestro espíritu; pero, en realidad, eso sería discurrir como un relojero, y, échese por donde se quiera, un reloj no es un hombre. Además, mi objeto al empezar las páginas del presente libro, no es otro que el de descubrir a los ojos del lector los rasgos más originales de nuestra común fisonomía.
Las generaciones que nos han precedido en el camino de la vida, se estancaban largos períodos de tiempo en el uso de unos mismos trajes. Cada época, cada nación, cada pueblo tenía el suyo; más aún: las jerarquías sociales se distinguían por el vestido; las profesiones, los oficios también tenían los suyos; de modo que cada uno iba diciendo por todas partes lo que era. ¡Santo Dios, qué algarabía, qué desorden! Pero no paraba aquí la cosa: la edad no se contentaba con los signos naturales de la vejez, y añadía al corte y al color del ropaje la grave austeridad que dan los años; los magistrados, los doctores, la autoridad en todas sus categorías, llevaban la seriedad de su carácter en la seriedad de sus vestidos. ¡Demonio! Habían tomado al pie de la letra los papeles respectivos que representaban en aquellas sociedades, y no había manera de sacarlos del rigor, digámoslo así, suntuario que a cada uno correspondía. Pudiera creerse que no querían olvidarse ni por un momento de lo que eran. ¡Oh, qué vanidosos! Así vivían años y años como si tal cosa.
Nosotros... ¡Qué diferencia! París y Londres dan casi diariamente la medida, el corte y los tejidos, es decir, la materia y la forma, con que ha de vestirse el mundo civilizado, y desde este punto de vista no se distinguen ya más que dos naciones cultas sobre la tierra; París y Londres. Todos somos medio ingleses, medio franceses, según las oscilaciones del figurín dominante, y he ahí borradas las fronteras y confundidas las nacionalidades a la sombra del traje universal. Y este gran paso hacia la unidad, o, mejor dicho, hacia la uniformidad de la especie humana, presenta en la sociedad moderna sus caracteres propios, esto es, la deliciosa confusión en que vivimos. El vestido ha orillado la dificultad de las diferencias. La ley común del traje nos ha igualado real y verdaderamente a todos de tal manera, que no hay modo de evadirse del imperio absoluto de esa ley niveladora. Visto un hombre civilizado, están vistos todos, y en Europa, sólo los turcos se permiten no vestir a la europea. Las tenaces desigualdades de la sociedad han desaparecido, a la vista por lo menos, y la edad misma sería una para todos si la naturaleza no estuviese empeñada en conservar la impertinencia de las canas y la antigualla de las arrugas, porque en nuestros famosos días lo mismo se viste un joven que un anciano, lo mismo se visten las niñas que las viejas.
Antes un rey era un manto de púrpura, un cetro, una corona y una espada. Su persona no abandonaba nunca la majestad de las insignias reales. ¡Bah! ¡como si no pudiera dejar de ser rey nunca! Pues bien: ¿qué es el rey moderno? ¡Oh amable sencillez! Es un frac, un gabán, una americana, ni más, ni menos. Es verdad que aún para ciertas solemnidades deja el frac, el gabán o la americana, y se cuelga el manto, se cala la corona, empuña el cetro y se ciñe la espada; arreos augustos, pero demasiado incómodos para el uso que ahora hacemos de la vida. De esta toilette extraordinaria se despoja inmediatamente que termina el espectáculo, y vuelve a la sencilla insignificancia de su frac, de su gabán o de su americana; los próceres, los magnates, los magistrados, todos hacen lo mismo, y la gran decoración desaparece, como un recuerdo que se olvida, como una sombra que se desvanece, como un sueño que se disipa, y todos vuelven a la familiaridad universal del traje común.
La sociedad, desnivelada por un momento, se rehace, y adiós majestad, dignidades, jerarquías. La perspectiva se rompe al tocar la realidad, como el vidrio al chocar con el bronce. Todas esas majestuosas vestiduras nos deslumbran algunos instantes, es un relámpago jerárquico que pasa pronto; disfraces que sólo brillan una mañana o una noche. Disfraces para representar la autoridad, la justicia, el mérito y los honores en esos grandes espectáculos que todavía nos permitimos como simples recuerdos de lo pasado; porque nuestra fisonomía propia, original, característica, es el frac, el gabán, la americana; estas son las tres formas corrientes del ser moderno.
Rompiose para siempre la tremenda vara del alguacil, y ya sólo podemos soportar el amable revólver del agente de orden público que vigila detrás de la esquina.
Si se observa con alguna atención, se advierte fácilmente que el revólver es una facción importante en la fisonomía de nuestra época. Es, por una parte, el adorno necesario de la autoridad, y es, al mismo tiempo, el dije indispensable del ciudadano. Suprímase este ingenioso detalle, y la civilización que tan tiernamente nos estrecha habrá perdido toda la originalidad de su gracia.
Es posible, y aun probable, que la historia, apropiándose ese magisterio supremo con que la vemos juzgar los hombres y las cosas que han pasado, erigiéndose en tribunal inapelable a título de posteridad, mire con cierto desdén las hondas agitaciones de nuestro siglo, y nos presente a la faz del mundo venidero como una generación frívola, insubstancial, aturdida, rematadamente loca. Acaso no vea en nosotros más que una colección variada de aventureros, y nuestros hechos no los considere más que como una serie de ruidosas calaveradas. Es de temer que, arrastrada por un arranque de mal humor, frunza el entrecejo, y en un momento de hipocondría nos denigre a los ojos de los tiempos futuros, lanzando nuestro nombre al desprecio de las sucesivas posteridades, diciendo:
«Tuvieron bastante talento y bastante ciencia para destruirlo todo, y no alcanzaron ni sabiduría, ni genio para crear nada».
Muy bien. Éste podrá ser, poco más o menos, el juicio con que nos honre, y vaya V. a impedirle que se despache a su gusto. En la imposibilidad de sobornarla, no nos queda más recurso que abandonar nuestra causa a las injusticias de su fallo. ¡Ah!... ¡Una historia asalariada nos vendría de molde!...
Ciertamente no legaremos a la posteridad ninguno de los grandes descubrimientos que forman época en la historia del mundo, porque cualquiera que sea el mérito de nuestras invenciones, no nos será permitido decir que hemos inventado la pólvora. Aquí, en la intimidad de la confianza, en el seno, digámoslo así, de la familia, bien podemos confesarlo. Bueno que el vulgo, dispuesto a prestarnos su inocente credulidad, viva persuadido del poder de nuestro genio; no hay para qué disipar ante sus ojos atónitos el encanto de los prodigios que obramos, porque no ha de ser él el que vaya a registrar el gran inventario de la herencia que hemos recibido de los siglos pasados. Guiñémonos los ojos al vernos, como los augures de Roma, y gocemos el usufructo de esa gloria vitalicia que nosotros mismos nos hemos adjudicado. Después de todo, el espectáculo que presenciamos tiene el aspecto de una comedia casera, en la cual no hemos de ser nosotros los que nos neguemos la admiración y los aplausos.
Pero la historia... ¡ah, la historia! Esa mano invisible que va detrás de todos los siglos, anotando sus grandezas y sus miserias; esa mirada penetrante que escudriña hasta los últimos rincones de los hechos que anota; esa vieja, curiosa y habladora, en fin, que todo lo averigua y todo lo cuenta, no ha de creernos por el simple testimonio de nuestras propias alabanzas, ni ha de tomar por documentos auténticos nuestras palabras; y si, como es de presumir, se empeña en descifrar el enigma de nuestra grandeza, buscando en el fondo de tantas engañosas apariencias la triste realidad de las cosas, entonces, ¡estamos frescos!
Ella deja pasar los hombres y los sucesos, y apartada del torbellino de la vida, espera que la muerte imponga silencio a la presuntuosa algazara del siglo, y sin contar con nadie, registra los archivos y las bibliotecas, pregunta a los monumentos e interroga a las ruinas; las letras y las artes le descubren la moral y las costumbres; ordena los hechos y los comprueba; pesa los vicios y las virtudes; mide la altura de la verdadera sabiduría, y sin dejarse deslumbrar por el vano esplendor de las falsas grandezas, decreta la admiración o el desprecio, la gloria o la ignominia... ¡Ah, pícara historia!...
Es verdad que al venir al mundo nos hemos encontrado sólidamente construidos los fundamentos de todas las ciencias, la literatura elevada a los más grandes prodigios del ingenio humano, el arte victorioso mostrando a nuestro asombro las maravillas de las obras maestras, la religión verdadera llevando la luz del amor divino a comarcas impenetrables, la moral definitiva esparciendo por la tierra la semilla de todas las virtudes. La antigüedad, como si quisiera recordarnos el valor de nuestra nobilísima ascendencia, nos ha transmitido en el curso sucesivo de las generaciones pasadas series admirables de grandes hombres, genios, héroes, mártires, sabios y santos. Grandiosos monumentos, semejantes a piedras miliarias, señalan sobre la tierra el paso de la especie humana. Nos hemos encontrado la familia constituida, la sociedad formada de un nuevo mundo añadido a la estrechez de la tierra.
Ciertamente hemos nacido demasiado tarde, y aunque nos cueste mucho trabajo reconocerlo, casi todo lo hemos encontrado hecho. Es sin duda alguna un chasco para nuestro amor propio, que tantas generaciones se nos hayan anticipado en la tarea de la vida, usurpándonos el privilegio de ser los primeros. Mas he aquí que nos proponemos hacer creer que el género humano empieza en nosotros, y que hasta ahora no ha sido más que el embrión de nuestra especie; y ante la idea de conquistar tan gloriosa primogenitura, se ha desatado el furor de nuestra actividad. Por de pronto, y como si en las edades pasadas se hubiesen agotado los errores, hemos desenterrado todos los antiguos. La urgencia del caso no nos permitía crear nuevas teorías, y, vistiendo aquellos delirios con la novedad de las apariencias, hemos agitado el mundo con el vértigo de la filosofía moderna. De un salto hemos retrocedido a las obscuridades del paganismo, y colocando la ciencia en el caos de todas las dudas, abrimos las puertas de la inteligencia, diciendo: «Todo está averiguado, y no hay nada cierto».
Así, desechada la Revelación por orgullo y la Redención por soberbia, hemos entregado la sabiduría humana al libertinaje de la razón, sustituyendo las creencias con las opiniones, el reposo de la Fe con el desasosiego de la incredulidad, y el mundo moral divinamente construido con lo que, si se me permite, podré llamar la orgía de la ciencia.
Desembarazado de este modo nuestro espíritu de las preocupaciones de la religión y de las quimeras de la moral, hemos apartado completamente los ojos del cielo para no ver más que la tierra. No era cosa de dejarnos seducir por la poesía de un origen excelso, y, sea como quiera, hemos hecho de la naturaleza nuestra casa de maternidad. La tierra nos ha producido por un capricho inexplicable de la materia, y abandonándose a una generosidad inaudita, nos ha concedido una inteligencia de que ella carece, nos ha dotado de una voluntad que a ella misma le es desconocida; somos hijos de una ciega casualidad, o, lo que viene a ser lo mismo, a nadie le debemos ni nuestra vida ni nuestras facultades, y he aquí conciliados dos términos que parecían opuestos; la razón del hombre y la libertad del bruto.
Aquí empieza el afán incansable de la vida moderna, la agitación continua del espíritu y la rebelión impaciente de los apetitos. Concedido a los intereses materiales el honor supremo de la omnipotencia, y haciendo del oro la divinidad que adoramos, le rendimos el culto propio de su majestad; el culto de los placeres. ¡Esta sí que es religión positiva!
Jamás las ciencias naturales y las ciencias exactas han sido más útiles, ni nunca el comercio y la industria han alcanzado mayores ventajas de sus ingeniosas aplicaciones: no es posible negarlo. Por todas partes brotan nuevas máquinas, nuevos instrumentos, nuevas combinaciones. Parece que la naturaleza, cansada de guardar sus últimos secretos, nos los ha confiado todos: sólo las regiones del polo se resisten con salvaje tenacidad a las desastrosas exploraciones de la geografía, y el centro de África se niega a descubrir los misterios de su existencia; pero el resto del mundo es nuestro, el istmo de Suez se abre como un libro, el vapor encarcelado rompe el seno de las montañas y corre rugiendo de un extremo a otro de la tierra, y la electricidad encadenada, esto es, el rayo sujeto a la fragilidad de un alambre, lleva con la rapidez del relámpago nuestra voz a las regiones más apartadas.
Si la historia no reconoce el mérito extraordinario de esos prodigios so pretexto de que no hay en ellos más que meras aplicaciones de conocimientos adquiridos mucho antes de nuestra aparición sobre la tierra, ¿dónde, podremos preguntarle, en qué ciencia estaban anunciadas las maravillas del daguerrotipo?-Nadie había sospechado la existencia de ese secreto tan cuidadosamente guardado en el último rincón de la cámara obscura; la novedad del suceso nos pertenece íntegra. Desde los encantos de la fotografía hasta las portentosas virtudes de la Revalenta arábiga, hay una larga serie de descubrimientos, que por todas partes y de mil maneras fecundan los manantiales inagotables de la industria moderna.
Mas bien podemos abandonar al desdén de las futuras edades el mérito original de esas invenciones con que diariamente las ciencias dan continuo alimento a la vida del comercio, porque realmente nuestro orgullo se funda en aquellos adelantos que forman especialmente la fisonomía más característica de la civilización que nos rodea de prosperidades.
Desde el momento en que la filosofía, entregada a las flaquezas de la razón, sin más guía que ella misma, ha venido en los tiempos presentes, como en los tiempos antiguos, a caer en el abismo de las negaciones, sin haber podido adquirir el fundamento de ninguna verdad permanente, la sociedad, sin saber a qué atenerse entre la diversidad de tantos pareceres, de tantas contradicciones y de tantos sistemas, burlándose a la vez del Yo de Fichte, de la razón pura de Kant, de la unidad absoluta de Hegel y del contenido no causado de Krause, ha echado sus cuentas, y golpeándose suavemente el bolsillo, ha dicho: «Oros son triunfos».
El paganismo, lo mismo en Grecia que en Roma, fue el culto de muchos dioses; cada pasión, cada vicio tenía su divinidad protectora; todas las degradaciones humanas tuvieron su altar, y el Olimpo vino a ser el teatro de todas las prostituciones, y los actores de esa comedia vergonzosa eran los mismos dioses: todas aquellas divinidades fueron muy inferiores a los hombres que las adoraron. Resucitar aquel paganismo grosero, levantar altares a aquel Júpiter mujeriego, a aquella Venus lasciva, volver a las vergonzosas sandeces de la mitología, no era cosa digna de nuestra civilización; retroceder al principio del renacimiento, cuando estamos a punto de recoger sus últimas consecuencias... ¡Qué absurdo!
Paganismo, sí; porque él está de acuerdo con nuestras pasiones, conforme con nuestros vicios; digámoslo así, identificado con nuestras sensualidades. Sí, paganismo en la ciencia, en la moral, en el arte, en las costumbres... Bien; pero ¿con qué dioses? La dificultad no era floja. Estúdiese la historia de todas las falsas religiones que han corrompido las verdades de la revelación, y advertiremos cuán difícil es ya inventar nuevos dioses. Sin embargo, la cosa estaba hecha; del fondo mismo de las tinieblas del escepticismo filosófico, de las profundidades del caos en que flota perdida la razón libre, brota sobre la tierra el nuevo Olimpo: aquellos dioses sin virtudes debían ser reemplazados por divinidades sin alma, porque después de aquellos númenes sin conciencia, sólo podíamos rendir el homenaje de nuestra adoración a deidades sin entrañas, y los intereses materiales fueron declarados dioses tutelares de la sociedad moderna.
Las ciencias han sido las primeras que se han acercado al altar de estos nuevos dioses a rendir el tributo de sus ofrendas.
«Nuestros adelantos, exclama un periódico inglés, han sido limitados más o menos a lo que directamente conduce al desarrollo de la riqueza. No tienen relación más que con el mundo inanimado, con el mundo en que solamente se cuenta, se pesa y se mide. Hemos despreciado el espíritu, para dedicarnos a la materia bruta». La riqueza: he ahí, en efecto, la deidad definitiva de la edad presente.
Pero, no sólo hemos creado un dios poderoso, sino que también le hemos consagrado el honor de toda una ciencia. No, no es una divinidad empírica, caprichosa, hija de la superstición y de la ignorancia; no es un dios fantástico quimérico, sino un dios real y positivo... Dios cuya teología es la economía política que profesamos, cuyo gran templo es la Bolsa; dios, al que se le debe el culto de todos los placeres.
¿Qué promete? ¡Ah! Promete el paraíso en la tierra, todas las comodidades imaginables, la satisfacción de los más refinados apetitos, el cumplimiento de los deseos más voluptuosos. ¿Qué promete? ¡Oh! Promete lujo, prosperidad, abundancia... Contar con su poder es contar con todo. ¿Y qué pide en cambio?... ¡Bah!... ¡qué pide! En realidad, casi nada: cierta frialdad en el alma, cierta dureza en el corazón; la frialdad del número, la dureza de la cantidad. Nada, la metalización de todos los sentimientos.
Ya lo he dicho: la teología de este dios práctico, utilitario y positivo, es la economía política, esa ciencia nueva cuyo dogma fundamental es este: lo que no vale dinero no vale nada; la ciencia del crédito permanente y de la deuda eterna.
La Bolsa es el gran templo, más aún, es el gran oráculo. «¿Qué dicen los dioses?», preguntaban los antiguos paganos. Nosotros preguntamos: «¿Qué dice la Bolsa?» Ella es, puedo asegurarlo así, el centro de la vida, donde palpita íntegro el corazón de la sociedad moderna.
Tal es el fondo y la forma de la civilización que hemos conseguido. No nos negará la historia el mérito de haber realizado en la tierra todas las felicidades del Olimpo; porque cualquiera que sea la presuntuosa severidad con que nos mire, no podrá desconocer que en este nuevo paganismo nosotros somos los dioses, y que la memoria de nuestro paso por la tierra será, a los ojos de las edades venideras, una verdadera mitología; porque, en fin, la filosofía positivista lo ha dicho: no hay más Dios que la humanidad. ¿Y qué es la humanidad? ¡Friolera! «El conjunto continuo de los seres convergentes».
Me he entretenido en bosquejar los rápidos contornos de este cuadro, porque en él viven como en su propia atmósfera las fisonomías contemporáneas que más originalidad dan a nuestro siglo. Esta digresión no es, en resumen, más que la preparación del lienzo en que por sí mismas se dibujan.
Yo las distingo en el confuso tumulto de la vida presente, y me entretengo en sacar las copias de aquellas que me parecen más dignas de ser reproducidas.
Como la duda es el estado de la ciencia libre, el escepticismo es el fondo moral del carácter moderno. Fuera de los sectarios furibundos, ya de unas, ya de otras escuelas, que luchan entre sí con la desesperación de la impotencia, en los demás sólo encontraréis la fría serenidad de la más helada indiferencia; no busquéis entusiasmo en el corazón de nuestros días, porque no existe. Ese calor, que es la vida del alma y el germen de las grandes acciones, más bien de las acciones generosas, se ha extinguido; si alguna vez se muestra, es, por lo común, un entusiasmo artificial, es la excitación pasajera con que rendimos homenaje al éxito del momento, es sonreír al sol que sale, es lo que se llama seguir la corriente; pero si es entusiasmo verdadero que brota de una creencia profundamente arraigada en el alma, entonces, ¡oh, qué locura, qué ceguedad, qué fanatismo!
En realidad, no somos completamente insensibles a tan gran desdicha, porque en medio de la algazara con que alegrarnos los días de nuestra existencia, se exhala de todos los ángulos de la sociedad un clamor sordo, continuo, que revela el desasosiego, la inquietud, el malestar de una dolencia profunda; pero, sea como quiera, tenemos a la vez lo que me atrevo a llamar el heroísmo de nuestra terquedad, y si nos quejamos del mal que nos amarga los sabrosos deleites de la vida, también es cosa cierta que el remedio nos espanta. Como si este mal fuese una enfermedad vergonzosa, rechazamos el remedio para ocultar la dolencia, o más bien para ocultárnosla a nosotros mismos; y quién sabe si por los prodigios de una horrorosa homeopatía, por los portentos de un nuevo similia similibus, hallaremos la perfecta salud que apetecemos en el uso continuo de los mismos vicios que nos enferman. Parece que estamos empeñados en ese experimento, y que en él fundamos nuestra última esperanza.
Ya ha habido un filósofo que murió esperando en la ciencia el descubrimiento de la inmortalidad del hombre sobre la tierra. ¡Ah, si hubiese podido aplazar la muerte!
Por lo demás, ello es que vamos viviendo. Nos aturdimos, sí, nos embriagamos con el néctar de todas las sensualidades; pero nuestra concupiscencia es razonable, sensata; hay en ella cierto orden, cierto método, cierta corrección, que la hace a nuestros propios ojos la cosa más natural del mundo.
¿En qué pensamos? No hay para qué ocultarlo. Pensamos pura y simplemente en el placer y en la ganancia; poseemos a la vez el doble carácter de disipadores y mercaderes.
Pero bien: ¿qué somos?
No me atreveré yo a decirlo, pero oíd a Horacio:
«Si vienes a verme, dice, verás en mí un cerdo lleno de gordura, de la piara de Epicuro».
No es tan fácil como a primera vista parece dejarse llevar por las corrientes democráticas del siglo, que, quieras que no quieras, nos empujan con más o menos violencia a la plenitud de un estado que podría llamarse la hez universal; porque, bien mirado, cada uno siente dentro de sí mismo un secreto impulso, cierta especie de instinto aristocrático, que nos incita a elevarnos, de cualquier modo que sea, sobre el nivel del vulgo en que vivimos.
La dificultad sería invencible si en el conocido recurso de las transacciones no hubiésemos encontrado el secreto de ser al mismo tiempo nobles y plebeyos, personajes de mayor o menor importancia, y seres de todo punto insignificantes; y, valiéndome de una imagen quizá demasiado expresiva, me atreveré a decir que no es ciertamente un caso extraordinario, ni enteramente nuevo, el espectáculo, el absurdo espectáculo de un descamisado con corbata blanca.
Quiero decir, que eso que hemos convenido en llamar gran mundo, no es otra cosa que una transacción entre la pasada grandeza de la antigua aristocracia, y la poderosa pequeñez de la democracia moderna.
Hablo de España, y sobre todo de Madrid, donde sabemos positivamente que no hay, como en París, un barrio de San Germán. Acaso esto es lo único en que nuestra gente comm'il faut no imita a la capital de Francia, pues tenemos sus hoteles y sus bulevares, sus teatros, sus costumbres, sus vicios y hasta su lengua. Fornos bien puede competir con Tortoni, y a Mabille se le encuentra aquí en cualquier parte. Pero, ¡bah!, aquella aristocracia nobilísima, inaccesible, impermeable y casi fósil, que vive en el barrio de San Germán, justo es decirlo, no es aquí imitada.
Nuestra alta clase no ha tenido inconveniente en descender de las regiones de su grandeza hasta confundirse con el gran vulgo de los simples mortales; mas téngase en cuenta que al bajar en la escala de los honores humanos, no ha perdido el brillante esplendor de las apariencias. Si se ha inclinado graciosamente para estrechar la mano de la plebe que la invade, y si por un acto de condescendiente cortesía ha descubierto su cabeza, arrancando de ella las coronas de sus antiguas glorias, a la vez, esas mismas coronas permanecen pintadas en las portezuelas de sus berlinas; con ellas marca las libreas de sus lacayos, la porcelana y el cristal de sus vajillas, y la rica batista de sus pañuelos. Baja ciertamente, pero baja en coche: si ha dejado su majestad en las alturas de donde desciende, preciso es reconocerlo, conserva el lujo: su blasón es la moda, su escudo de armas el fausto. Le ha vuelto resueltamente la espalda a su origen, y, olvidando los siglos pasados, es la más asidua cortesana del siglo presente. Después de haber perdido su carácter, se empeña en conservar el honor de sus títulos, y por una aspiración de inmortalidad, hasta cierto punto disculpable, se siente muerta y quiere sobrevivirse.
No se resigna a ser el severo monumento de un glorioso recuerdo, ni aspira a representar en el mundo el heroico papel de una noble esperanza; se aleja de lo pasado al mismo tiempo que huye de lo futuro; sus ojos parece que no ven más que lo presente, y flota en la agitada superficie de la vida moderna como un cuerpo que ha perdido su gravedad; como flotan sobre las olas agitadas los restos de un naufragio.
Brilla sin duda alguna, pero no con los esplendores de la luz, sino con los vislumbres del reflejo; luce, pero no alumbra. La tradición de su origen nobiliario podía comprometerla ante el furor de las innovaciones, y ha negociado con las exigencias de la democracia moderna todas las pretensiones de la antigua aristocracia. Como Sièyes durante el sangriento período del Terror, se ha propuesto vivir y vive, y se puede decir que ha comprado la vida al precio de su nulidad. En vez de defenderse, transige, y por más que busque en la distinción de sus modales y en la novedad de sus toilettes un pretexto que atestigüe su alcurnia, ello es que se confunde con la plebe, que después de haberla despojado de su influencia, le envidia los placeres del fausto con que siembra de flores su paso por este valle de lágrimas.
No es la aristocracia heroica, caballeresca y turbulenta de la Edad Media, que conquistaba reinos y hablaba a los reyes con la mano puesta sobre el pomo de la espada, ni aquella nobleza sumisa y palaciega que hervía en las cortes de los reyes, prefiriendo la intriga a la rebelión, la lisonja a la amenaza; aquella aristocracia que aún solía producir héroes y hombres de Estado, y que, a pesar de grandes defectos y de grandes faltas, conservaba, si no el noble orgullo de su historia, a lo menos la ambición de sus títulos.
Esa aristocracia es la que formó con sus vicios la corte de Luis XV, y, no obstante, es la misma que sigue poco después a Luis XVI en su terrible desventura. Todavía su causa es la causa de la Monarquía y la causa del Rey.
En España, reducida ya al empezar el siglo de las luces a la mera servidumbre de palacio, llevaba majestuosa mente la librea real, satisfecha de servir al esplendor del trono. Su adhesión a la monarquía era aún sincera, y el triple sentimiento de la Religión, de la Patria y del Rey, uniéndola al heroico entusiasmo de la nación, la salvó del deshonor de afrancesarse.
Este era, por lo visto, el último esfuerzo, el último impulso de la sangre azul que circulaba por sus venas, pues no pasaron muchos años sin que, prosternándose ante los principios revolucionarios, enemigos naturales de la Religión, de la Monarquía y de la Patria, se hiciese cortesana de la demagogia del año 34, después cómplice de la demagogia del año 68, y más tarde encubridora de la presente demagogia.
Para vivir materialmente dentro de la atmósfera corrompida del siglo en que nos encontramos, no ha vacilado en someterse a las humillaciones que la democracia le ha impuesto, sacrificando en aras de las demagogias triunfantes la vida moral que aún podía enaltecerla. La Revolución francesa colgaba a los aristócratas de las linternas o los degollaba en la guillotina; nuestra revolución, menos sanguinaria, se ha contentado con arrastrarlos por el lodo. Aquella aristocracia, animada por el ejemplo del Rey, supo morir; pero la nuestra, sin ejemplo que imitar, más positiva, menos caballeresca, flexible hasta tocar con la frente en el suelo, no aspira a otra gloria que a la gloria de ir viviendo.
Dejo al lector en libertad de hacer cuantas salvedades tenga por conveniente, porque, en medio de tantas miserias, no he de disputarle el honor de las excepciones: también yo conozco algunas.
Pero no se crea por eso que vive relegada a una obscuridad humillante; no creáis que se ha retirado a los últimos rincones de sus palacios, y que, cerrando las puertas nobiliarias de sus casas solariegas al tumulto del siglo, que la desprecia al mismo tiempo que la envidia, se esconde a las miradas del mundo, si no precisamente avergonzada de su nulidad, a lo menos seria y desdeñosa.
No; se la ve flotar y resplandecer por toda la agitada superficie de la vida moderna, surcando las tempestuosas obscuridades que nos rodean con los relámpagos de su lujo. Es verdad que no la encontraréis en los comicios, ni en las Asambleas, ni en los ejércitos, ni en los campos de batalla, ni en las academias científicas, ni en las grandes empresas industriales. Fuera de la política, de la ciencia y de la industria, parece que no está en ninguna parte. Tampoco la encontraréis en las altas dignidades de la Iglesia, ni en las cátedras profanas de las Universidades, ni en las sagradas cátedras de los templos. Se puede decir que nada enseña, y se puede asegurar que nada aprende.
¿Dónde está, pues?... ¡Dónde!... ¡Ah!... Por las noches brilla indistintamente, ya en el teatro de la Ópera, ya en el teatro de los Bufos; protege con su presencia unas veces a la empresa del Príncipe, otras veces a la empresa de Apolo; aparece, como el sol en los días serenos, en el circo de Price, en la plaza de toros y en las carreras de caballos.
Sus coches invaden los paseos, y van y vienen con la impaciencia del que quiere estar a la vez en todas partes; dondequiera que haya un salón, allí está ella, porque los salones son su espacio y su atmósfera.
Esta aristocracia tradicional, confundida con las variadas especies de las aristocracias modernas, ha sacudido el polvo de la antigüedad que la ennoblecía, y dejando carcomer en la profundidad de los archivos los ya olvidados pergaminos, vuelta completamente de espaldas a los siglos pasados, se halla entregada a todas las deliciosas fatuidades del siglo presente.
Y verdaderamente, la aristocracia que surge del fondo de la tierra con prodigiosa fecundidad, es bastante más pintoresca que la aristocracia histórica que aún nos recuerda el honor de nuestras pasadas glorias.
Indudablemente, en lo que podemos llamar la parte suntuaria, la nueva nobleza, la nobleza novísima, lleva sobre la nobleza antigua una ventaja indisputable. Las grandes cruces, las brillantes placas, las bandas de todos colores y las cintas de todos matices, han caído como lluvia copiosa sobre la democracia, que, digámoslo así, se ennoblece con todos los signos exteriores de la grandeza humana.
Y he aquí la transacción necesaria para que se extienda de un extremo a otro el severo nivel de la igualdad. Por una parte la aristocracia histórica baja, y la democracia moderna sube; ambas, para encontrarse, se olvidan de su origen, y, confundiéndose en un mutuo abrazo, forman ese mundo brillante, siempre alegre y siempre fastuoso, que nos atrae y nos deslumbra.
A primera vista parece que sólo convienen en unos mismos gustos, en unas mismas satisfacciones, en unos mismos placeres; parece que se encuentran unidas por el solo vínculo de unas mismas sensualidades, que el perfume de los mismos platos los ha reunido a la vez alrededor de la misma mesa; pero, si bien se mira, se verá que existe entre una y otra cierta mancomunidad de ideas.
La demagogia, que tanto nos asusta, vive también en palacios y lleva sobre su cabeza coronas ducales. El descamisado, quizá más propiamente dicho, no es ya en estos tiempos de prosperidad un hombre grosero y brutal, harapiento, sin hogar y sin camisa, que aprieta sus formidables puños, y ruge, amenazando a la vez al cielo y a la tierra, agitado por el ciego estímulo de sus tumultuosos apetitos, sin más guía que su instinto.
Este ser inculto y patibulario, cuya desastrada imagen nos llena de espanto, no es, en resumen, más que un mero comparsa del espectáculo teatral que representamos con el conocido título de La civilización moderna.
Ciertamente en el orden del progreso que nos empuja, el descamisado melodramático, que vive aún en los antros de la sociedad respirando los vapores enrarecidos de la última hez humana, tiene señalado en un porvenir, cada vez más próximo, un puesto importante, que ha de elevarlo a las primeras jerarquías de la sociedad. Siguiendo el camino cuyas dos terceras partes llevamos andadas, nadie duda que la completa regeneración del hombre se acerca, y no es difícil ver en lo más bajo de la democracia presente el germen ya fermentado de la futura aristocracia.
La solución del problema que nos agita está contenida en los términos, de la misma manera que el fruto se halla contenido en la semilla; en el nudo está el desenlace lógico de toda comedia, y toda acción trágica no es más, si bien se mira, que la elaboración trágica de la catástrofe. Una vez hacinados todos los combustibles y aplicado el fuego, no es necesario quemarse mucho las cejas para esperar el incendio.
Pero entretanto, ¿qué importa? El descamisado de que hablamos se encuentra todavía en el período de incubación, y aunque hace esfuerzos heroicos para dar señales evidentes de vida propia, no consigue romper las ligaduras que lo sujetan a la obscuridad de la vida rudimentaria, porque necesita algún tiempo más el calor maternal de la sociedad en cuyas entrañas ha sido engendrado.
Por consiguiente, el descamisado propio, y, digámoslo así, legítimo del momento histórico que atravesamos, no es la figura sombría, iracunda y amenazadora que se nos presenta en perspectiva, sino el ser culto, fino, ilustrado, que se viste con esmero, que se baña y se perfuma, que saborea los más exquisitos manjares y vive en la atmósfera de los más refinados placeres.
Es... Pero no precipitemos el curso regular de nuestras tranquilas observaciones, porque los rasgos más salientes de esta fisonomía que por todas partes nos sonríe, son dignos de más detenido estudio.
Fijemos ante todo que el tipo que buscamos en las altas regiones del gran mundo como modelo de la especie, no es personaje que pertenece especialmente a ningún partido; y aunque suele tener algo de todos, no es un hombre político propiamente dicho. Si así no fuese, no sería yo el que me tomara el trabajo de descubrirlo y bosquejarlo; porque desde la tremenda catástrofe de 1868, me hice a mí mismo la formal promesa de no tomar en adelante parte alguna en la para mí siempre ingrata tarea de las contiendas políticas. Acompañé con mi corazón a aquella gran desgracia, por casi todos abandonada; oculté en el fondo de mi pensamiento mi último desencanto acerca de los hombres y de las cosas, y me encerré en mí mismo desconsolado.
Mi pobre vanidad de hombre se afligió al ver la inutilidad de mis débiles esfuerzos por evitar la gran desventura que en los designios de la Providencia era, por lo visto, inevitable, y me enterré vivo con mi pobreza, trayéndome por toda ganancia el honor de muchos dicterios.
Desde esta obscuridad en que vivo lo he visto todo, y puedo asegurar que nada me ha sorprendido; pero mis ojos están llenos de tristeza. Veo y oigo, y callo, y solo allá en mis adentros, en voz muy baja y con el mayor sigilo, suelo repetirme esta sentencia latina que se grabó en mi memoria hace mucho tiempo: Quos Deus vult perdere prius dementat.-Me prometí, pues, no mezclarme más en las contiendas de los partidos, y yo soy hombre que no me falto nunca a mis palabras. Nada hay, por consiguiente, en estas ociosas observaciones con que me propongo entretener a los lectores, que pueda considerarse como materia verdaderamente política.
Sin faltar a este propósito, bien puedo decir que la marcha majestuosa con que tan pomposamente, de conquista en conquista, nos dirigimos al cumplimiento de todas las felicidades prometidas por el derecho nuevo, ofrece graves peligros, y no deja de ser frecuente el caso en que el abismo se nos adelanta, se abre a nuestros pies como una boca inmensa que se ríe de nosotros, y, aunque no sea más que por breves momentos, nos corta el paso.
¡Ya se ve! No todos los viajeros caminamos con las mismas comodidades, y es natural que los que van a pie y descalzos tengan más prisa, mucha más prisa que los que van en coche; y he aquí que los más hambrientos y los más desnudos quieren anticiparse al término del viaje, y alzan el grito, y se declaran tumultuosamente en plena Jauja antes de haber llegado a ella, y entra la confusión y el desconcierto, y aquí fue Troya.
Observado el fenómeno a la luz de los principios, no hay en ello más que un exceso de impaciencia. Se les ha ofrecido un cubierto en el gran festín del mundo, y quieren a toda costa sentarse a la mesa. Esto es, se les ha puesto la miel en los labios, y, cosa bien natural, enseñan los dientes. Eso sí, amenazan con la devastación universal, llevan el saqueo por consigna y el incendio por bandera, se agitan con el furor de todos los apetitos embravecidos que el espíritu moderno ha despertado en ellos, y, quieras que no quieras, el camino se entorpece y el carro triunfal se atasca. Es una tempestad humana, más terrible que las tempestades de la naturaleza.
Y bien: ¿qué es todo ello?..: un mero accidente, pura impaciencia, un error de itinerario, una equivocación de la fecha; es llamar a la puerta antes de haber llegado a la casa; pero la civilización, esto es, la razón soberana, embriagada hasta entonces con sus triunfos, se espanta de su propia obra, y lanza sobre los culpables toda la indignación y todo el furor de su miedo. Se invoca la ley, la ley del momento, la ley egoísta de las circunstancias, y la sociedad se salva por algunos días. Y adelante; el carro triunfal vuelve a seguir su camino, como si tal cosa.
Así cae la Commune en París y el cantonalismo en España, mientras la Internacional continúa legalmente organizada en Europa; porque, en fin, ¿qué tiene que ver el principio con su propia consecuencia? Él es una entidad abstracta que vive en las altas regiones de la ciencia, y el hecho es un acto brutal que se arrastra en el lodo de las calles. El filósofo, el orador, el publicista, el ideólogo, amparado detrás de la santidad de un libro, de una tribuna, de un periódico o de una cátedra, puede levantar su ciencia contra Dios, abolir la inmortalidad del alma, robarnos la esperanza de la verdad divina, incendiar la ignorancia del vulgo con el fuego de todas las pasiones, y, en una palabra, asolar al mundo moral cubriéndolo con las sombras de espantosas incertidumbres. Ciertamente; pero vosotros, saqueados, incendiados, asolados por la ciencia, no levantéis aún la mano, porque será cortada; no alcéis el grito todavía, porque será ahogado en vuestra garganta.
La razón ilustrada de los pueblos modernos se encuentra entre el derecho que proclama y el hecho que condena, entre el error y el crimen, entre la ciencia que constituye su orgullo y la depravación moral que esa misma ciencia engendra. ¡Qué cruel capricho de las cosas!... ¡Qué ley tan arbitraria la que ha dispuesto que el abismo atraiga, que el fuego abrase, que el rayo aniquile! ¿Por qué, ¡oh sociedad llena de deleites!, ha de venir a turbar los placeres de tu concupiscencia el oleaje espantoso de ese mar de pasiones que tú misma agitas?...
Pero discurramos con calma.
A primera vista parece absurda una situación que nos obliga casi diariamente a deportar aquí, a fusilar más allá, a perseguir en todas partes las consecuencias prácticas de los mismos principios que proclamamos; mas téngase en cuenta que la resistencia que les oponemos no es definitiva. El último error no es todavía verdad, es cuestión de tiempo. Nosotros les decimos a los impacientes: «Esperad», porque todo no se puede hacer en un día. Hoy nosotros, mañana ellos, ante todo el orden. Entendámonos; el orden material. Lo que pretenden es hoy un delirio; pero, poco a poco, ya llegará el momento en que el delirio se convierta en razón y se establezca en derecho.
El error fundamental de que partimos es, como todo error, múltiple en sus formas, y nos ofrece, por lo tanto, una serie de errores sucesivos que nacen los unos de los otros, formando la variada confusión de escuelas, de sectas, de doctrinas, de sistemas, de opiniones, de partidos, de grupos y de fracciones en que, digámoslo así, vivimos. Realmente no son más que formas distintas, matices diversos del mismo error originario, de la gran mentira fundamental.
¿Por qué hemos de ocultárselo?... Partimos del libre examen, que no es, en substancia, más que la legalización de todos los desvaríos que correlativamente se van presentando; cada error tiene su día, su época, su momento histórico, su oportunidad, esto es, su madurez, su triunfo.
No hay delirio, por monstruoso que sea, que no pueda erigirse, ya un día, ya otro, en religión o en filosofía, en sistema político o en ley moral. Podemos decir con orgullo que lo hemos discutido todo, y he aquí que ya no nos queda nada cierto. Vamos, pues, de interinidad en interinidad, de desastre en desastre.
Hasta aquí, poco más o menos, llega el período de los sabios que han hecho una revolución en la ciencia, después de la cual entra naturalmente el período de los que, menos pensadores, son más ejecutivos. Detrás de la palabra está la obra, como debajo de la cabeza que piensa está el brazo que ejecuta. La lengua ha terminado ya su tarea, y lógico es que las manos entren en la plenitud de la suya; porque convengamos en que las teorías vendrían a ser una necia vanidad de la ciencia, si no tuviesen completa ejecución entre los hombres. Ya parece que está llena la medida de las ideas, y sólo falta que se llene la medida de los hechos. ¿Por qué no? Si la imaginación ha llegado a los últimos delirios, ¿por qué la realidad no ha de llegar a los últimos desvaríos?
Aquí se nos presenta, más o menos desnuda, más o menos hambrienta, una nueva generación.
Aquí está, con el oído atento y la mirada inquieta.
¿Qué espera?
Espera... su vez.
Desde la sombra en que aguarda el momento de tomar posesión del paraíso que se le ha prometido, calcula el vigor de sus brazos, se ordena, se cuenta, se prepara, y como si pretendiera reconcentrar la terrible energía de su fuerza, aprieta los puños y rechina los dientes, respirando su corazón el fuego de todas las sensualidades. Cada momento que pasa aumenta el rencor de su impaciencia; los resplandores del lujo que llegan a sus ojos, encienden su codicia; el estrépito del festín universal que penetra en sus oídos, despierta su envidia; llama justicia a su venganza, y derecho a la ciega pasión de sus apetitos.
¿Qué especie de hombres es esta?
Filosóficamente considerados, son la encarnación definitiva de la libertad que llamamos moderna, la última evolución de la idea en el tiempo y el espacio, la síntesis, la condensación de toda nuestra doctrina civilizadora. Desde el punto de vista político, aparecen en la próxima perspectiva de lo por venir como las primeras palpitaciones del nuevo Estado. Y si bien se mira, a la luz de los pasmosos adelantos de la ciencia económica, se ven como el núcleo futuro de los inmediatos desamortizadores.
No es ya posible que se lance contra nosotros la injusta acusación de que vamos a lo desconocido. En el segundo término del cuadro que se dibuja a nuestros ojos, aparecen con toda claridad las cabezas sombrías de los descamisados.
La Revolución francesa produjo esta especie de hombres que, haciendo alarde de su enérgica desnudez, quisieron imponer al mundo el imperio de sus harapos. Suya es la gloria de este producto humano; pero, poco a poco; aquellos fueron unos seres incompletos, sin mundo, sin experiencia, unos pobres desharrapados que tomaron al pie de la letra la hediondez de los jirones de sus vestidos, y se mostraron orgullosos de ostentarlos. Aquella fue la que podemos llamar la infancia del arte, el entusiasmo tierno y poético de las primeras impresiones; en fin, me atreveré a decirlo: el idilio de los pingajos. En nuestros días esa especie se encuentra perfeccionada; entonces el descamisado era un niño, y hoy es ya un hombre: se avergüenza, se indigna y se enfurece de su desnudez; y al verse sin camisa, sólo aspira a conquistar la ajena.
El nombre mismo ha experimentado también su regeneración. Descamisado es una voz que no determina tanto al que no tiene camisa, como al que ha dejado de tenerla; y, partiendo sin duda del rigor de ese sentido, se ha venido a parar a una designación más amplia, más culta, y aun se puede decir más científica. Vedla aquí: las clases desheredadas.
Mas importa mucho no dejarse deslumbrar por lo pintoresco de la palabra, y conviene entender claramente la realidad de su significación. La imagen de que nos servimos encierra una idea, y en ella se halla toda la fuerza del sentido. Es una figura retórica por medio de la que, al indicar la desnudez del cuerpo, expresamos realmente la desnudez del alma. Al verdadero descamisado no lo constituyen precisamente los harapos que cuelgan de sus hombros, sino más bien los harapos que flotan en su entendimiento. No determina un estado deplorable del bolsillo, sino un estado deplorabilísimo del espíritu. No queremos decir: «ese hombre no tiene camisa»; lo que decimos es: «ese hombre no tiene conciencia». Y, ¡oh terquedad de la paradoja!: no lo busquéis solamente en las regiones más bajas de la sociedad; buscadlo más bien en las altas regiones de las jerarquías sociales; porque puede ser marqués, puede ser conde, puede ser duque, puede llegar hasta ser príncipe... Felipe Igualdad, ¿no fue un descamisado? Las demagogias triunfantes tienen también sus dinastías, sus tronos y sus reyes. ¿Acaso no son ya suyos todos los cetros de Europa?...
He dicho que el personaje que intento bosquejar se halla fuera de la atmósfera en que se tratan los negocios del Estado; no consta en la clasificación de ningún partido; en una palabra: no es hombre político; por el contrario, afecta cierto desdén, no tanto, cierta indiferencia hacia las agitaciones de la vida pública; es pura y simplemente un curioso, un abonado, un espectador más o menos ávido de emociones. La plaza pública es a sus ojos un nuevo espectáculo, al cual acude por puro pasatiempo.
Como es casi rico, y se puede decir que vive de sus rentas, ocupa un sitio cómodo en el espectáculo, y ve pasar con afable indolencia las diversas situaciones del drama.
No se crea por esto que carece absolutamente de opinión; conserva ciertas aficiones al derecho hereditario..., y..., ¡vamos!, está por la forma monárquica. Llama ideas extremas a aquellas que sus ojos, poco acostumbrados a sondear las obscuridades de lo que está por venir, ve lejanas, y le parecen aceptables todas las que se acercan. En rigor, es un hombre que no ve más allá de sus narices.
Vive con bastante comodidad para tomarse el trabajo de estudiar lo pasado ni para echarse a volar en busca de lo futuro. Sumergido pacíficamente en los brazos de su butaca, o en los cojines de su landó, o en el blando sillón de su palco, deja que las ideas y los acontecimientos vengan a buscarle, y entonces los mira con sus gemelos de nácar, o con sus quevedos de oro, o con sus ojos de pura carne, y se inclina ante la novedad que se le presenta, la sonríe con amable benevolencia, la acepta, y se queda tan fresco.
¿Qué ocurre? Estamos en 1868, y ocurre la caída del Trono. Pues bien: frunce la boca, se encoge de hombros, y se sienta a la mesa, y come, como siempre, con toda la imperturbabilidad de su cotidiano apetito. Y si el cocinero ha tenido la feliz ocurrencia de preparar un ménu esmerado, hay algún motivo para creer que comerá como nunca.
Todo ha cambiado de la noche a la mañana: la decoración ha sufrido una transformación completa; son casi nuevos los hombres, las ideas y las costumbres; la idea extrema está encima; pero ¡qué demonio! pasado el primer momento de estupor, el desorden se ordena a sí mismo, lo extraordinario del caso se convierte en la cosa más natural del mundo. El sol continúa su carrera, el aire su curso, el agua su camino, las horas prosiguen su sucesión cronológica, y asunto concluido; porque, al fin y al cabo, la Fuente Castellana sigue siendo un paseo concurrido, los teatros se llenan de gente, los salones están de par en par abiertos. Y vamos a cuentas: ¿quién ha dicho que los reyes han de ser eternos sobre la tierra?... Además, ¿por qué ha de consumirse de fastidio en el rincón de su casa?... ¿Ha de enterrarse vivo porque otro ha muerto?...
El trastorno que la sociedad experimenta no opone ninguna dificultad seria a los regalados goces de la vida, y mientras se vive, se goza... ¿Y qué ha de hacer?... Se engalana, se perfuma, y a pie o en coche prosigue, como si tal cosa, los dichosos instantes de su existencia, sirviendo de escolta al suceso.
Mas dejemos aquí estas primeras líneas del dibujo, para que el lector las vaya estudiando; no es asunto que corre prisa, y otro día seguiremos, porque hay mucha tela cortada.
Colocado a cierta distancia de las ambiciones impacientes que llenan de tempestades las regiones políticas, el carácter que vamos bosquejando no inspira a la generalidad de las gentes ni aversión, ni entusiasmo, ni afecto, ni odio; ni se le busca, ni se le rechaza; si está, es uno más, y si no está, no es uno menos.
El espíritu algunas veces burlón de la moda, parece que se ha entretenido en poner en uso un modo bastante original de designarlo. Sírvese del nombre de pila, usándolo comúnmente en diminutivo, suprime el apellido, y añade el título aristocrático, honor de la estirpe. Así, pues, su nombre propio es José o Juan, su apellido Fernández o Martínez, y el título nobiliario que lo enaltece puede ser, bien marqués de las Empresas, o bien duque de Albarroja. Esto es, dos títulos que el lector puede elegir entre tantos como todavía nos recuerdan la grandeza de los caracteres, la firmeza de las virtudes, la nobleza de los pensamientos y el valor de las hazañas de que está llena nuestra historia. La moda introducida en las regiones del buen tono omite el apellido, prescinde de la jerarquía del titulo, y dice con sencillez encantadora: Pepo Empresas o Juanito Albarroja.
Y yo pregunto: ¿No hay aquí más que un vano capricho de la moda? ¿Tan ingenua puerilidad es una simple extravagancia del lenguaje corriente en los salones?
¿No hay aquí más que una espontaneidad inocente, irreflexiva, del trato superficial del gran mundo? ¿Sí? Pues entonces es un capricho mordaz, una cruel extravagancia, una espontaneidad demasiado terrible. ¿Por qué? Porque es mezclar la burla al respeto, la insignificancia de la persona con la grandeza del honor. Es descubrir bajo la pompa venerable de un título ilustre, permítaseme decirlo, la pequeñez del individuo. Es tanto como decir: toda aquella gloria ha venido a convertirse en esta insubstancialidad, en este egoísmo o en esta ignorancia.
Bajo el recuerdo de esa grandeza pasada encontraréis con deplorable frecuencia a Pepe o a Juanito. La moda, más perspicaz que vosotros, se os ha anticipado y los ha descubierto antes, probablemente sin pensarlo... ¡Oh qué aturdimiento de la moda!
Y bien: ¿no podrá creerse que hay en esa manera indiscreta de distinguirse una injusticia involuntaria? El tipo que bosquejo no posee ciertamente un carácter de hierro, ni una virtud de mampostería; no es, en verdad, ni un genio, ni un héroe, ni un santo. Convengamos en ello; mas, ¿desde cuándo el genio se hereda?... ¿Quién ha vinculado el don de la inteligencia?... ¿Sabe alguien si el heroísmo es un pergamino, o la santidad una renta vitalicia?... Sí; nobleza obliga, ha dicho la voz de la antigua hidalguía; pero será una pretensión ridícula exigir que cada título de Castilla sea un genio, cada grande de España un héroe, cada apellido ilustre un santo.
¡Nobleza obliga!... ¿Y a qué?... A servir de ejemplo en los pensamientos, en las palabras, en las acciones y en las costumbres; a sostener la dignidad de las glorias que representa; a echar, como Breno, el peso de la espada o el peso de la inteligencia en la balanza en que oscilan la ruina y el esplendor de las naciones; a sentir algo, a querer algo, a saber defenderse siquiera, o a lo menos a saber morir. ¡Exigencia inaudita!... ¡Morir!, ¡Ah!, ¡Morir, cuando la vida está llena de delicias!... ¡Cuando el refinamiento de nuestra cultura nos rodea de goces inefables; cuando la industria adula nuestros deseos con las más caprichosas invenciones, y el comercio nos lisonjea con todas las alucinaciones del lujo, y el arte distrae los ocios de nuestro espíritu con todos los espectáculos de la sensualidad más viva!... ¡Morir, cuando nos sentimos invadidos por todos los deleites de la vida moderna!... ¡Morir, cuando vivimos, cuando gozamos!... ¡Oh, qué locura!...
No trazo, pues, los contornos de un genio, de un héroe ni de un santo. No hay en él nada de extraordinario, y sería muy difícil entresacarlo de la masa común del vulgo que llena la tierra, si el título nobiliario que señala su estirpe no descubriera a nuestros ojos al heredero de un nombre glorioso.
Ningún signo exterior revela la excelencia del origen; en vano buscaríais en el conjunto de su persona alguno de esos rasgos fisonómicos que suelen atestiguar la existencia de las almas superiores. Delinead un hombre alto o bajo, gordo o flaco, un hombre cualquiera, y escribid al pie: «he ahí un duque», «he ahí un conde», y nadie lo pondrá en duda. Parece que la atonía de su espíritu, la indolencia de su corazón y la debilidad de su carácter, han extinguido en su figura las líneas enérgicas que determinan la majestad del hombre. Ha pasado la juventud sin entusiasmo; llega a los límites de la virilidad sin madurez, y se encuentra al fin en la decrepitud cansado, pero no harto de voluptuosidades de la vida.
No obstante, si no es activo, es movible; si no va realmente a ninguna parte, se puede decir que está en todas; hay cierta facilidad en sus ademanes, y su conversación posee el encanto de esa amenidad que proporciona la deliciosa murmuración, a que se prestan los cuentos íntimos y las historias privadas que casi diariamente circulan por las altas regiones del gran mundo, y cuya ignorancia sería imperdonable en un hombre de buen tono. No hay mordacidad en sus palabras, ni indignación, ni escándalo; habla del suceso, porque es la novedad del día, porque es un caso curioso más o menos cómico, más o menos trágico, pero divertido, hecho como de molde para disipar el fastidio del momento.
La caída de los imperios, la subversión de las ideas, el trastorno social que agita a todos los pueblos de Europa, son asuntos para embargar la atención del vulgo, excesivamente impresionable e ignorante; pero a ciertas alturas no llega el pavor de semejantes sucesos; desde allí se ven los accidentes del espectáculo, distraen la imaginación por un momento, y luego cansan, aburren..., se hacen viejos. ¿Y qué novedad ofrecen?... ¿No cayó así el esplendor de Babilonia?... ¿No sucumbió así la culta Grecia?... ¿No acabó así la Roma sensual del bajo imperio?... Discútanse esos asuntos en los casinos; revuélvanse en los clubs..., bueno; pero en los salones..., ¡qué horror! La literatura de las altas esferas no es tan pavorosa, es de mejor gusto. El matrimonio repentino de E, la herencia inesperada de L, las pérdidas de H, la sorpresa de Q, el rapto de P, la ingeniosa traición de M... Esto, si no hay un alfiler de brillantes, o una falda de encaje que mantenga suspensa la admiración por algunos minutos, o si no hay que celebrar algún volapié de Frascuelo, o la última hazaña de Lagartijo. Lo demás..., ¿qué importa?
Pero, en medio de todo, su educación es completa: monta a caballo con más o menos gracia; maneja los caballos de su coche mejor que su propio cochero; ha aprendido el francés en los bulevares de París, y balbucea algunas frases inglesas con bastante soltura. Habituado al regalo de las mesas exquisitas, sabe apreciar el mérito de los ménus más espirituales. En geografía no es menos docto: le son familiares todos los puntos del globo que la moda ha elegido para reunir alternativamente en los veranos, en las primaveras, en los otoños y en los inviernos, lo que podemos llamar la crema del fausto, la quinta esencia del buen tono, lo más florido de la especie humana. No desdeña absolutamente el ejercicio de las armas: una pistola de tiro en su mano puede dar en el blanco; conoce la guardia italiana, la guardia francesa, la guardia española, y su espada de combate sabe muy bien parar una contra; porque, al fin, nadie se halla libre de la eventualidad de un duelo. ¡Cómo había de negarse al escándalo de un lance de honor!... Si juega, es por puro aburrimiento; y si se enamora, es por mera galantería. Si sus pagarés se descuentan en la plaza..., ¡qué celebridad! Si sus aventuras se cuentan en los salones..., ¡qué gloria!
Por lo demás, es el hombre más tratable del mundo. Atento, fino, hasta jovial, toma las amistades con la misma frescura que las deja, y entran en la fácil intimidad de su trato lo mismo las personas intachables que aquellas a quienes el dedo público señala con deshonrosa preferencia. ¿Puede él erigirse en juez de la honradez ajena?... Nada más noble que la humildad de los poderosos. Inclinarse hasta estrechar la mano del pobre y acoger al desvalido, es una acción digna de toda grandeza; pero ¿ha de constituirse en Hermana de la Caridad? Las puertas de su trato están abiertas para todos; en el orden moral no reconoce jerarquías. ¿Qué diferencia separa a los hombres de bien de los bribones? No lo averigua, porque no le importa; conservando de los siglos pasados lo que de ellos ha recibido, ostenta el título de su alcurnia; y dando a la vez al siglo presente lo que le corresponde, ha democratizado su conciencia.
No entran en su filosofía las tenacidades de los afectos profundos, porque la ternura es una flaqueza humana que suele acarrear muchas inquietudes y muchos dolores. ¿A qué fatigarse en querer, cuando apenas hay tiempo para vivir?... Las realidades del mundo en que vive le son demasiado halagüeñas para ir a buscar aventuras en el mundo de los sentimientos. Sin embargo, suele hablar con calor y disputar con entusiasmo acerca del mérito plástico de la bailarina que por el momento hace las delicias del público. En sus movimientos encuentra sensibilidad, pureza, pasión y aun genio.
No se vaya a creer que es indiferente a los atractivos del arte..., ¡Oh!, no; admira las obras maestras con exclamaciones del mejor gusto; pero no ha de quedarse delante de ellas con la boca abierta: el lujo lo ha familiarizado con las más célebres, y las conoce como conoce las montañas de Suiza, las orillas del Rhin; como conoce a Wies-Baden, la City, la playa de Biarritz y el bosque de Boloña; como conoce a Mabille, que es, al fin y al cabo, la obra más acabada del arte moderno.
No le digáis que se han agotado las ostras de Ostende, que se han agotado las trufas, que ya la Patti no canta, o que estos salones o los otros van a permanecer cerrados durante toda la eternidad del invierno, porque es muy posible que su corazón se conmueva con tan desastrosos anuncios; pero decidle que la fe se ha extinguido en el corazón del hombre, que la incredulidad ha soliviantado todas las pasiones, que la ciencia ha pervertido todos los entendimientos, y oirá vuestras palabras con la sonrisa en los labios, se encogerá de hombros, y os replicará sencillamente:
-¡Phs!...: ese es el mundo.
Y poniendo el pie en el estribo del coche, se dejará caer sobre los almohadones del asiento, y le dirá al lacayo:
-Al teatro de la Ópera... A la Fuente Castellana... A Fornos.
Descended al fondo de su pensamiento, y buscad allí una convicción profunda... ¿Qué veis? Sombras. La idea de Dios está allí sin duda, pero está arrinconada como un mueble de lujo que la moda dominante ha proscrito. Está allí incierta, dudosa, desvanecida, como está el sol en el cielo en los días nublados..., indecisa y del revés, como graba la fotografía las imágenes en el cristal de la cámara obscura... La revelación... Bien; registrad, y acaso la encontréis olvidada, como un libro viejo, bajo el polvo secular del archivo.
En punto a la religión, veréis flotar en su entendimiento todas las novedades del día. No trata ciertamente de crear una teología para fundar una nueva secta; pero, ¡ya se ve! ¡Hay tantas!... «El catolicismo es la verdad, parece que sí...; pero, ¿qué puede hacer él solo? ¡Pío IX! ¡Ah, venerable anciano!... Sí, señor...; ¿pero no son también Papas el czar de todas las Rusias, el emperador de Alemania y la reina de Inglaterra? No, no; no están los tiempos para hacer gracias. Sería ya insensato oponerse a la corriente de las nuevas ideas. Hemos hecho todo lo posible; la civilización nos empuja, y no hay más que seguir adelante. Ahora, que cada uno se oiga su misa como pueda. ¡Demonio!... No se puede jugar con Europa».
Así discurre, y guiñándose a sí mismo el ojo, como quien ha encontrado la solución del problema, se lava las manos en agua perfumada.
Conviene en que la filosofía que llamamos moderna es una diablura, porque, turbando los entendimientos, lanza a la sociedad por el camino de las pavorosas aventuras. Oye con gusto las críticas de esa ciencia infausta, se burla de los errores que enseña, y se ríe de los desatinos que propala; pero, sea como quiera, se llama ciencia, y es una cuestión que deja íntegra a las decisiones de los sabios. Si en esta lucha de principios, que él llama opiniones, hay algo que lo desespere, es la intransigencia de los ultramontanos, la tenacidad de las verdades que se han empeñado en ser eternas. ¡Y cuántas veces en las agitaciones que turban las muelles delicias de su vida, culpa a la verdad misma de los estragos que causan los errores! ¿Por qué tres y dos se han de obstinar en ser siempre cinco?...
Hay una regla bastante admitida para fijar el valor moral de las acciones. Todo lo que no esté expresamente prohibido en el texto de las leyes civiles, esto es, de las leyes humanas, más claro, de las leyes políticas, es lícito. Pero he aquí que con frecuencia esas leyes, impuestas alternativamente por el dominio eventual de los partidos, prescinden casi por completo de la vida íntima de la sociedad, abandonando a los extravíos de la conciencia individual y a los delirios de falsas teorías las creencias, los sentimientos y las costumbres de la multitud. Así se ve en las naciones más cultas a la policía allanar el domicilio por cualquier razón política, mientras se detiene respetuosa ante los umbrales de los garitos...; ¿y qué importa? Lo que interesa, lo que urge, lo que apremia es salvar, ante todo, contra todo y sobre todo, los intereses políticos del Estado... de estos Estados modernos sin solidez y sin raíces, que fluctúan a cada paso llenos de temores y de incertidumbre. La sociedad moral no es el objeto, el fin, la aspiración; es más bien el anima vili de dolorosos y continuos experimentos.
¿A qué hemos de atenernos?... Si Dios puede ser cualquiera, o ninguno; si hemos de tributarle el culto que más nos acomode; si lo que hoy se enaltece mañana se abomina; si es libre nuestro pensamiento y lícita toda acción con tal que no afecte a los intereses políticos del Estado, ¿de qué guía ha de servirse la ignorancia y la perversidad natural del hombre para distinguir lo bueno de lo malo, la virtud del vicio, la lealtad de la traición, la justicia de la iniquidad?... ¡Oh, libertad mil veces funesta! A ti te debemos la libre abyección moral en que vivimos. El día que acabes de extinguir esa última luz de la conciencia humana, sera completa tu victoria. No te diré yo, como la desdichada mujer de Roland, que se cometen muchos crímenes en tu nombre; te diré que tú eres el germen que los engendra, porque eres la soberbia que ciega los entendimientos, seca los corazones, enciende el fuego de las concupiscencias, y arma el brazo de todos los apetitos. Tú eres la más espantosa de las tiranías; porque, levantándote sobre la libertad justa, sobre la libertad verdadera, nos impones el yugo de todos los errores y la dictadura de todos los vicios.-Nada hay para ti legítimo ni respetable más que la movible divinidad del Estado.
Regla moral: todo lo que no esté penado en el Código, es lícito; lo demás que encontréis culpable, pertenece a la jurisdicción de vuestro juicio... Vosotros, demasiado escrupulosos, lo condenaréis,-¿a qué?-a vuestra indignación..., a vuestra repugnancia... Bien...; pero el mundo lo absuelve. La vindicta pública no tiene derecho a reclamar más que contra los delitos penados por las leyes: esto es, el robo y el asesinato, según el caso y las circunstancias; porque, digámoslo con orgullo, la condición humana ha mejorado de tal manera, que a los ojos de la ley ya no hay más que esos dos delitos; si hay algo más, son debilidades, faltas, ligerezas o fragilidades de la naturaleza humana...; ¡bah!..., peccata minuta.
Pues bien: el ilustre vástago de la noble familia que rápidamente delineamos, no suele llevar los escrúpulos de su juicio moral más allá de esos límites. Se encuentra la regla hecha como de molde, y no se mete en más honduras. Sin saberlo, pertenece a la secta de los académicos que profesaba en Roma el principio de que nada hay cierto más que las instituciones civiles del Estado, y que a ellas hay que atenerse, como a la única regla de las acciones humanas. Se puede decir de él que traduce a Tácito sin entenderlo.
Ya lo sé: los ojos del vulgo no descubrirán fácilmente en este ser culto, limpio, aristocrático, afable e inofensivo, razonable y sensato, el tipo desnudo y furibundo del descamisado. Las superficies son opuestas; el aspecto, contrario; las apariencias los separan, los alejan como si nada, absolutamente nada, hubiese de común entre ellos. Pero romped el velo casi siempre engañoso de las exterioridades; apartad los accidentes suntuarios que decoran las figuras; dejad aparte la dulzura del semblante y la dureza del rostro; no miréis si la mano es fina, suave o nerviosa, o es dura, áspera y calluda; descended al fondo, y hallaréis la misma obscuridad, las mismas soledades, el mismo desierto. Y yo pregunto: ¡Dios mío! ¿En qué se parecen dos abismos? ¿Qué diferencia hay entre la sensualidad hambrienta, ardiente, tempestuosa, y la sensualidad tranquila, refinada y satisfecha?... Si el uno espanta, el otro desconsuela.
Si aquél es la mano ruda y airada de la devastación social que nos amenaza, éste es la mano indolente y flexible de la desolación moral que nos invade.
Aquél es el reo..., bien; pero he ahí el cómplice.
Tales son las líneas generales del dibujo que me había propuesto trazar, siguiendo los contornos de la figura con toda la suavidad que me ha sido posible.
Tal es, digo, el individuo; otro día veremos el conjunto.
No hay que forjarse risueñas ilusiones acerca de la duración de la vida; porque, échese la cuenta como se quiera, ello es que siempre la encontramos corta. Por avanzada que sea la edad en que la muerte venga a pedirnos el último suspiro, nuestra sorpresa es la misma que experimentaríamos ante la realidad de un suceso inesperado, y entonces se escapan del alma atribulada estas dolorosas exclamaciones: «¡Ya...!» «¡Tan pronto...!» Y como si el paso de la vida por la tierra no fuese tan rápido, la vejez se anticipa, cargada de achaques y de desengaños, ni más ni menos que si quisiera enterrarnos antes de haber muerto.
No hay escape; y claro está que si hubiese un lugar en el mundo donde no se muriera nunca, iríamos allí a pasar el resto de nuestros días; pero ¡qué le hemos de hacer!; no hemos conseguido aún ese ya anunciado descubrimiento, y entretanto no nos queda más recurso que abandonar la vida en el punto y hora en que a la muerte se le antoja despojarnos de ella.
La cuestión, por lo tanto, se nos ofrece en términos bien sencillos:-¿Qué debemos hacer en el transcurso de tan breve plazo?... La respuesta salta a los ojos: Pasarlo lo mejor posible.
Ante todo, conviene, para la mayor tranquilidad del espíritu, alejar de la imaginación toda idea de tan terrible instante. ¿A qué aterrarnos con el recuerdo pavoroso de ese fin inevitable?... Si la muerte ha de llegar en el momento más inesperado..., ¿a qué salirle al encuentro?... ¿No es posible detenerla?... No. Pues bien: olvidémosla; porque la combinación que el caso nos presenta es bien terminante; no nos ha de faltar tiempo para morir, y siempre nos falta tiempo para la vida. En ella hay que emplear toda nuestra fuerza, toda nuestra actividad, toda la energía de nuestro ser, mientras que para morir basta cruzarse de brazos, inclinar la cabeza y exhalar el último aliento: la muerte es una de las cosas que nos encontramos hechas.
Es verdad que la vida está llena de inquietudes, de pesares y de dolores; que los mismos afectos que la endulzan la amargan; que las mismas ternuras que la alegran la entristecen; que las mismas pasiones que la embriagan la consumen; que hasta la misma ambición satisfecha no se encuentra nunca contenta. La sabiduría..., ¡cuántos desvelos cuesta!... La virtud..., ¡qué dolorosos sacrificios impone!... Los hijos, la familia..., ¡ah! ¡cuántos sobresaltos causan!... ¡cuántos disgustos ocasionan! La vida así no es vivir; es una agonía larga, una muerte continua.
Sin duda alguna, la filosofía, que forma lo que podemos llamar el espíritu de nuestro siglo, ha revuelto el mundo de las ideas; la literatura, auxiliar inmediata de esa filosofía, ha alterado el mundo de los sentimientos, y la política, con la espontaneidad de sus agitaciones, ha conmovido los cimientos de la sociedad. No hay que negarles la parte de gloria que les corresponde. Pero la transformación social a que simultáneamente aspiran los esfuerzos de esa filosofía, de esa literatura y de esa política, esto es, la felicidad del hombre sobre la tierra, no se ha realizado en ninguna parte como en las regiones del gran mundo.
Todavía, a pesar de tantos esfuerzos, la vida común, la vida ordinaria, la vida vulgar, continúa llena de angustias, de sobresaltos y de dolores. Aún hay una parte del género humano que no sabe echar a un lado las penas, o, mejor dicho, echarse el alma a la espalda y hacerse superior lo mismo a las desdichas públicas, que a las desdichas ajenas, que a las propias desdichas. Seres infelices que ignoran, por pura ceguedad del entendimiento o por mera atasquería de sus corazones, cómo este valle de lágrimas en que hemos nacido puede convertirse en un paraíso de delicias.
Sería unir insigne injusticia negarle al gran mundo el distinguido mérito de haber, digámoslo así, proscrito los pesares que de tantos modos nos atormentan en el transcurso de la vida. Semejante al orador de Atenas, después de haber oído las diversas teorías, los distintos métodos y los variados sistemas con que la filosofía, el arte y la política pretenden salvar a la sociedad del grave peligro de sí misma, se sonríe con exquisita finura, y exclama: «¡Bah!... Todo eso que vosotros decís lo hago yo»; y lo hace. Colocado en las alturas de los honores humanos, árbitro de la moda, señor del buen gusto y dictador de las costumbres, quiere servir de ejemplo, y, preciso es reconocerlo, su ejemplo obtiene un éxito fabuloso.
El gran mundo es la alta región en que vive la buena sociedad. Bien. ¿Pero qué es la buena sociedad? Háganse todas las salvedades que se quieran, réstense de la suma total los nombres que en realidad merezcan ser excluidos, y el conjunto será este: una colección de seres perpetuamente alegres.
Las altas cumbres desde donde saborea las dulzuras de la vida, son, por lo visto, inaccesibles a las inquietudes que nos rodean a los demás mortales; y no es una alegría loca, arrebatada, tempestuosa, sino una alegría pacífica, razonable, sensata... Alegría sin fuego, felicidad sin entusiasmo, pero continua, constante, imperturbable. Bien puede hundirse la tierra bajo nuestros pies o desplomarse el cielo sobre nuestras cabezas,-la buena sociedad no alterará por eso el orden riguroso de sus grandes recepciones. Es un pedazo de cielo que no se nubla nunca, un horizonte siempre despejado, un sol de permanente primavera que jamás se pone. ¿Qué tiene ella que ver con el resto del mundo?...
Sabemos que la inercia es la cualidad absoluta de la materia, y que la atracción es la ley suprema de los cuerpos. En ambas averiguaciones fundan los sabios la marcha ordenada y majestuosa del universo. Pues bien: la buena sociedad es una masa viva, un conjunto de materia sumamente espiritual, que, puesta en movimiento por la fuerza de una atracción poderosa, se mueve sin descanso. Semejante a una mariposa inmensa, matizada de esplendorosos colores, vuela con sus alas de encaje y oro alrededor de la luz que la deslumbra, la ciega y la atrae: la luz de la moda, siempre variable, siempre inconstante y siempre bella.
Su cualidad absoluta viene a ser la inercia, esto es, la ociosidad, el dolce far niente, esa deliciosa pereza del alma y del cuerpo que nos pone a cubierto del cansancio de la vida. A la vez la moda, más movible, más inquieta que las olas del mar y las ondas del aire, es su ley suprema, el gran viento que la conmueve, la agita y la lanza en los espacios sin término del lujo.
Realmente su estado no es el movimiento, sino la movilidad: va y viene, entra y sale, sube y baja,-sus coches son los que más corren, sus trenes los que más brillan, sus fiestas las que más suenan... La veréis en todas partes ligera, afable, risueña, voluptuosa... Si observáis la precipitación con que sus fugitivas carretelas cruzan las calles y los paseos, creeréis que no tiene tiempo para nada; mas si advertís el indolente abandono con que aparece reclinada sobre el mullido respaldo del coche, os persuadiréis de que le sobra tiempo para todo. ¿Adónde va?... A todas las fiestas, a todos los espectáculos, a todos los desvanecimientos en que pueda encontrarse; va en busca de sí propia; pues, como las estatuas griegas de los grandes maestros, parece que sólo puede vivir embebida en la contemplación de sí misma.
Dondequiera que va, va a verse, a exhibirse, a contemplarse delante del mundo subalterno que la sigue, la rodea y la imita: está lo mismo que delante de un espejo; sea dondequiera que mire, no ve más que su imagen.
Verdaderamente, no se le puede acusar de hacer un uso exclusivo de su distinción; al contrario, se halla siempre dispuesta a distinguir con su admiración el valor de toda novedad que, sea del modo que quiera, haga algún ruido en el mundo. ¡Oh! sí; le agrada el talento, le encanta la destreza, adora la fortuna; en una palabra: tiende muy gustosamente su mano a todo lo que sobresale..., para todo éxito tiene su sonrisa, y, ¡Dios mío!..., qué sonrisa tan encantadora..., tan perpetua; todo lo celebra. Sólo impone dos condiciones, que se relacionan entre sí inevitablemente, que su admiración ha de ser fugitiva, y que el objeto a que conceda los honores de su amable benevolencia ha de estar en moda. No es excesivamente escrupulosa en punto a la índole de las novedades que admira, porque sus miradas no tienen, por lo común, tiempo para penetrar en el fondo de las cosas. La amenidad de su carácter la obliga a pasar rápidamente de un objeto a otro; intentar detenerla, equivaldría a querer sujetar el aire que vuela, la luz que se escapa, el perfume que se evapora. Una hazaña, un libro, un lazo, un dije..., todo lo admira. Un sabio, un poeta, un intrigante, un aventurero... un... Vamos, a todos los admite... Si en el fondo hay una perversidad, una traición, un oprobio, eso no lo ve; sus ojos no tienen tiempo para verlo. Ella no pide más que superficies, exterioridades, perspectivas, y, sobre todo, novedad..., novedad continua, porque la novedad es su elemento.
Convertir la tristeza en alegría y el pesar en contento, es, sin duda alguna, poseer un secreto prodigioso. Pues bien: he aquí que una calamidad nos sorprende, que una catástrofe nos aterra. ¿Qué hacemos? ¿entristecernos? ¿desconsolarnos?... ¿Acudir con las lágrimas en los ojos, la pena en el alma y el dinero en las manos a socorrer la desgracia que nos llama?... ¡Ah! eso es vulgar, ramplón, cursi; eso lo hace cualquiera. Lo vaporoso, lo exquisito, lo filantrópico, es contestar a la calamidad con un gran baile...; salir al paso de la catástrofe con un magnífico concierto; echar sobre la tristeza el fastuoso manto de nuestra alegría, y contener el estrago con el ruido de una fiesta. Allí acudirán las gentes distinguidas que forman el gran mundo; cada uno llevará el óbolo de su amor al género humano, y algo ha de quedar para socorrer a las víctimas de la calamidad o de la catástrofe. ¿Qué más podemos pedirle?...
Si hubiera premios para la compasión, nadie podría disputarles el derecho de adquirirlos. Cada billete de esas fiestas atestiguaría el valor auténtico de la caridad más divertida del mundo. Abrid, abrid exposiciones universales de generosos y espléndidos sentimientos, y decidme si sería posible negarles a lo menos la mención honorífica.
No es esta, ¡oh buena sociedad!, la primera vez que dedico mis ociosas, mis excéntricas reflexiones a considerar todo el mérito que se encierra en esos rasgos con que suelen distinguirse las bondades de tu corazón y los esplendores de tu fausto. Yo adularía tus preciosas debilidades, y quemaría ante el altar de tu lujo el incienso de la lisonja; pero, ¡infeliz de mí!, no puedo. Castiga con todos tus desdenes la audacia de mi sinceridad, y, al ver la fidelidad con que te pinto en el cristal de mis palabras, prorrumpe enojada «¡Oh...; ese espejo está loco!»
¿No lo sabes?... La razón es una excentricidad y la verdad una extravagancia. Los mismos que lisonjean la frivolidad de tus vanidades piensan lo mismo que yo pienso; pero no me perdonan la osadía, esto es, la nobleza de decírtelo cara a cara. Al poner mis manos profanas en tu ser, por lo visto inviolable, yo no tengo perdón ni de Dios ni de los hombres, ¿Qué hemos de hacerte? Tú, que a tantos, conoces, ¿no te conocerás a ti misma?...
Sepárate por un instante de los fatuos desvanecimientos en que te evaporas; busca tu corazón, y ¡dichosa si lo encuentras!
Sea como quiera, ella es la que alegra la vida, la que llena el aire de flores, de lazos, de cintas, de ondas de seda y de ondas de encaje, de miradas y de sonrisas. Por la virtud especial de una alquimia maravillosa que nadie posee como ella, todo lo convierte en fiesta. En los paseos, en los teatros, en las calles y en los salones, en ninguna parte es espectadora, y en todas es espectáculo; su presencia es un encanto, y su ejemplo un incentivo.
Suprimid las enfermedades que afean, los años que envejecen y la muerte que aniquila, y ahí tenéis el bello ideal de la felicidad humana. El fastidio, esa es la única pena; pero pena que no se anuncia con suspiros, ni prorrumpe en sollozos, ni se deshace en lágrimas; sólo se manifiesta dulcemente en bostezos. La boca se entreabre lentamente hasta formar una O, y quiere decir: ¡Oh qué aburrimiento!
Por la atmósfera donde respira las continuas satisfacciones de su vanidad cruzan como ráfagas eléctricas las más curiosas historias, los dichos más agudos y las frases más felices: allí todo se sabe, todo se averigua..., y..., vamos, todo se cuenta.
Y bien, dirán aquellos a quienes les gusta penetrar en el secreto de todas las cosas; esa es la parte exterior de la vida que todos conocemos, la pared que da a la calle. Detrás de esa superficie, ¿no hay nada?... Al otro lado de esa pared, ¿qué es lo que se oculta? ¿No hay vida íntima?...¿Qué nos cuenta V. de los cuidados de la familia, de las tareas caseras, de los afanes domésticos?...¡Oh qué curiosidad tan impertinente! La vida íntima es la común, la vida vulgar, la vida ordinaria, esto es, la prosa de la vida. ¡Bah!...; no hay tiempo para eso. Además, encerrarse en el último rincón de la casa es obscurecerse, eclipsarse, y fuera del salón donde se recibe, del comedor donde se prodiga el placer de la mesa, del tocador donde se perfeccionan los encantos de la belleza, del gabinete, en fin, verde como la primavera, o azul como el cielo, sonrosado como la aurora, o blanco como las alas del cisne, donde se recrea el espíritu con la amenidad de las más entretenidas murmuraciones; el resto de la casa es un desierto... ¡Qué soledad!... ¡Qué tristeza!...
Los cuidados de la familia, las tareas caseras, los afanes domésticos, allí están sin duda desvanecidos, ocultos entre la sombra que flota en los últimos términos del cuadro. No puede consagrar sus desvelos, como el vulgo de las gentes, a esas menudas pequeñeces. Es verdad que Isabel la Católica solía con caprichosa frecuencia componer la ropa blanca de su marido, como la más humilde mujer del pueblo, pero tan mal gusto no debe servir de regla, Además, en las regiones del gran mundo hay también manos delicadas que suelen alguna vez bordar con primoroso arte las preciosas divisas con que se engalanan en las grandes corridas los toros más bravos. Los demás quehaceres de la casa, los demás cuidados de la familia, son cosas que la buena sociedad se encuentra hechas. Porque, vamos a cuentas: el aya, la nodriza, el mayordomo, el ama de llaves, la doncella, el repostero... ¿de qué sirven?...
Reconozcámoslo: la buena sociedad es la que ha resuelto el gran problema de la vida... Ella es en sí misma el movimiento continuo que la ciencia busca inútilmente; es la cuadratura del círculo de la felicidad humana. Ha sabido desprenderse de todos los sinsabores que nos afligen en la tierra; y rompiendo las tradiciones de nuestra universal desgracia, se ha constituido en ejemplar constante de dicha permanente. Si queréis, cada uno de los dichosos seres que la componen será el más desventurado de los hombres o la más infeliz de las mujeres. Es posible, y no seré yo el que pretenda negarlo; pero el conjunto, la reunión de todos forma esa atmósfera risueña y luminosa que se respira en sus altas regiones.
Vedla, y decidme si es posible no envidiarla. Del salón a la mesa, de la mesa al coche, del coche al palco; en su almanaque todos son días de fiesta. Las penas huyen de ella como huye la noche del día, y la tristeza se desvanece ante su presencia como se desvanecen las nubes delante del sol. Ve caer los tronos, hundirse las majestades de la tierra, agitarse el mundo en dolorosas convulsiones, con una imperturbabilidad verdaderamente heroica... Nada hay que turbe las delicias de su vida; de más lejos o de más cerca, siempre es la corte que sigue a todos los éxitos. Ha encontrado la felicidad, y no hay manera de que la suelte... ¡Felicidad!... Entendámonos: la pueril satisfacción de pequeñas vanidades, el efecto de las grandes recepciones, el éxito de los trenes, el brillo del fausto, el placer muchas veces amargo del amor propio satisfecho...: he ahí el secreto de toda su dicha... Para lo demás, ¡qué delicado egoísmo!... ¡qué desdén tan exquisito!... ¡qué soberana indiferencia!...
Si no fuese el mundo el teatro donde brilla su fausto, donde resuena el ruido incesante de sus fiestas, donde contemplamos el risueño espectáculo de su continua presencia..., podría creerse que no vive en el mundo.
Reduciéndola a un breve resumen, en que esté íntegramente contenida, podemos presentarla de esta manera:
Su ley es la moda.
Su gloria el lujo.
Su pasión la toilette.
Su manía el sprit.
Su delicia el confort.
Su cronista Pedro Fernández.
En Septiembre del año 1860 falleció en París la duquesa de Alba, y aunque el mundo no ha sido nunca muy propenso a derramar lágrimas, la muerte de tan ilustre señora fue generalmente sentida. Además del rango en que había nacido, las prendas que la adornaban merecían este homenaje del mundo, y el mundo tributó a su memoria un justo sentimiento.
Es indispensable evocar este triste recuerdo, para que el lector comprenda bien los rasgos de la Fisonomía que va a ver en el presente capítulo, porque hace diez y seis años que la bosquejó mi pluma, y ya, ¡quién se acuerda de ella!
Pedro Fernández era a la sazón el cronista de los salones, el eco de sus gracias, de sus encantos, de su gloria; su alegría, su sprit; era, como si dijéramos, las niñas de sus ojos. ¡Friolera!; el intérprete fiel encargado de esparcir por el mundo el facsímile de sus fiestas, de sus faustos, ¡Dios mío!, de su bella vida y de sus exquisitas costumbres. Era, en fin, el vidrio del espejo en que la buena sociedad se veía semanalmente retratada en las columnas de los periódicos.
Pero, ya se ve, no puede ser todo alegría sobre la tierra, y la noticia del triste acontecimiento que acabo de recordar, vino a obscurecer por algunos días el cielo siempre risueño del gran mundo, y aquí de Pedro Fernández. Lo fúnebre del caso reclamaba una Elegía, y el cronista, elevándose sobre la prosa de la muerte, cantó, si puedo decirlo así, todas las vanas pompas de la vida. Buscó perfumes para sus suspiros en los aparadores de Fortis; los anaqueles de las joyerías le proporcionaron perlas para sus lágrimas, y lloró hilo a hilo sobre el cadáver torrentes de blondas de sedas y de encajes. Aquella prendería apareció a mis ojos más pavorosa que el mismo Oficio de difuntos.
El genio de los salones, por un prodigioso esfuerzo de toilette, hizo salir de la sepultura, en que todo acaba, las fastuosas vanidades del mundo, en que parece que todo empieza.
¡Qué hondo encontré aquel conjunto de superficialidades! Tan hondo como una sepultura.
Veía cerrarse un sepulcro y abrirse otro: se cerraba el sepulcro en que iban a desaparecer para siempre de la superficie de la tierra los restos mortales de una dama ilustre, y veía al mismo tiempo abrirse en las soledades de una cruel necrología el sepulcro del alma de Pedro Fernández.
Entonces cogí la pluma, y tracé los rasgos verdaderos que forman la siguiente Fisonomía:
«Hace lo menos una hora que me siento oprimido por el peso de una extraña perplejidad.
No sé si debo entregarme a la risa que siento retozar en la superficie de mi pensamiento, o si, por el contrario, debo afligirme con la tristeza que descubro en el fondo de mis ideas.
Para llegar a la difícil situación en que me encuentro, he tenido que atravesar los largos períodos de un artículo necrológico, cortado y cosido con arreglo a las prescripciones del último figurín.
Vacilo sin poderlo remediar entre las voluptuosas sensaciones que se escapan de un tocador entreabierto a mis ojos por la indiscreta mano del peluquero o de la doncella, y las graves reflexiones que hieren mi espíritu ante la tierra removida de una sepultura que acaba de cerrarse.
Yo no sé si debo reírme de las caprichosas extravagancias de la moda, o si debo doblar mi cabeza triste y pensativa ante los pliegues fríos de una mortaja.
Porque hay quien ha tenido el exquisito gusto de mezclar y confundir todos los insubstanciales atavíos de una mujer elegante con los restos inanimados de una dama que ha dejado de vivir.
No sé qué determinación tomar, entre la vida y la muerte, entre un baile y un cementerio, entre las lisonjas de la frívola galantería y las notas graves del De Profundis. Estoy textualmente entre la espada y la pared.
Si me río, voy a profanar la santidad de un cadáver; y si me dejo arrastrar por los impulsos de la tristeza, voy a arrugar la tersa superficie de un vestido que acaba de salir de las manos de la modista.
Hay cosas que, como las cosquillas, disfrutan del doble privilegio de hacer llorar y reír a un mismo tiempo.
He aquí una idea que participa a la vez de entrambas cualidades.
He aquí un pensamiento triste y serio, que ha de despertar necesariamente la risa en cuantos lo lean.
Vedle aquí:
Ha llegado el caso de que las personas notables por alguna circunstancia, mediten mucho lo que van a hacer antes de decidirse a morir.
Conviene no partir de ligero en un asunto que puede servir de pretexto a la incansable locuacidad de alguna pluma más o menos cándida.
Detrás de la muerte, por seria que sea, puede estar hasta el ridículo.
Porque la vida que se deja con el último suspiro, parece que es patrimonio del primero que lo necesita para continuar viviendo.
Medítese bien este obscuro y terrible contrasentido.
Después de muertos, hay quien puede servirse de nuestra misma muerte; y el que se decida al fin a abandonar el mundo para siempre, debe ocultarlo en secreto impenetrable, si no quiere ver su vida colgada como un cuadro en una exposición de pinturas.
¡Ah, Pedro Fernández! Si yo tuviera la indiscreción de morirme, ¡qué poco había de encontrar tu solícita pluma en las soledades de mi guardarropa!
Para entristecerte de veras ante la idea de mi muerte, debo decirte que yo no tengo tocador.
Y vosotras, brillantes bellezas, que habéis doblado la vida con la mayor frescura por la escondida articulación de los treinta años, hacéis muy bien en seguir viviendo en esa obstinada juventud.
El día que hagáis el último gesto, Pedro Fernández perfumará las columnas de algún periódico con la esencia maravillosa de vuestros excelentes cosméticos.
Mojará su pluma afable en un bote de bandolina, y el mundo sabrá, por el valor de los aderezos, la riqueza de los vestidos y el gusto de los adornos, la pérdida que tiene que llorar.
Si es que habéis hecho ánimo de morir alguna vez, conservad cuidadosamente vuestras faldas de encaje, vuestras sartas de perlas y vuestras gorras de dormir, para que Pedro Fernández pueda legar vuestra memoria a la posteridad.
Las bellas acciones, los sentimientos puros, las virtudes domésticas, ocultadlas en el fondo de vuestros corazones, como se oculta una cana impertinente o una arruga indiscreta. Lo que debéis abrir en el momento triste de cerrar los ojos para siempre, son los dorados cajones de vuestras cómodas, los ricos vasos de vuestros perfumes y las anchas puertas de vuestras caballerizas.
A vuestra última carretela acudirá el sentimiento de vuestra muerte a buscar el dolor y la tristeza.
Y en rigor, ¿qué cosa es morir? ¿Es más que un viaje al otro mundo?
¿Por qué no se ha de despedir a una dama joven, hermosa y elegante que emprende esta repentina peregrinación, de la misma manera que se la despediría para Wiesbaden, París o San Petersburgo?
Reflexionemos formalmente sobre este acto indispensable de la vida.
¡Morir! El padre, el esposo, los hijos, los parientes y los amigos rodean con tierna avidez el lecho del moribundo, porque quieren recoger su último suspiro.
Esto es natural.
El afecto de otros se manifiesta de un más exquisito modo.
En vez de recoger el último suspiro del moribundo, recogen sus últimos vestidos y sus últimos adornos.
Esto es también natural.
La madre repasa una a una las bellas prendas del corazón de la hija que acaba de perder.
Esto es cierto.
La modista enumera sus trajes.
Esto es matemático.
Cada uno ve las cosas por el lado que se le presentan.
Esto es inevitable.
Un cadáver no es para todos una misma cosa.
Al revolver las cenizas de una sepultura, no todos encuentran huesos carcomidos: hay quien tropieza con el recuerdo de un alma noble o con la historia de una virtud humilde, y hay quien no encuentra más que el fausto de la vida, la gloria de los encajes y la inmortalidad de los perfumes.
Este último ay es el de Pedro Fernández.
Ignoro yo qué es lo que puede pasar en el corazón y en la inteligencia para que lleguen a confundirse, de la manera que hoy estoy viendo, las fatuidades de la vida con la santa tristeza de la muerte.
¡Cuánto dolor hubiera experimentado la noble señora, cuya muerte todos sentimos, si hubiera podido leer en los momentos de su agonía el artículo necrológico de Pedro Fernández!
La inocencia tiene a veces horribles crueldades.
Se necesita un esfuerzo supremo para hacer de una necrología un artículo de modas.
No sé qué género de literatura o qué clase de sentimientos hacen escribir un artículo necrológico, en el cual sólo la tinta está de luto.
Jóvenes humildes, a quienes la naturaleza no ha hecho hermosas, ni la fortuna ricas, no envidiéis ni la riqueza ni la hermosura, porque la que ha nacido bella y opulenta tiene detrás de sí en estos tiempos una desgracia implacable, que no la perdona ni aun después de muerta.
Esta desgracia se llama Pedro Fernández.
Concluyamos.
¿Sabéis lo que es la sepultura de una mujer joven, hermosa y elegante?
Es un pedazo de tierra, sobre el cual viene la religión y pone una cruz.
Viene el cariño, y deposita una lágrima.
Viene el respeto, y escribe:
«Aquí yacen los restos mortales de doña Fulana de Tal».
Viene Pedro Fernández, y lo cubre con un miriñaque.
Un artículo necrológico escrito con la pluma de un sombrero, es una novedad que Pedro Fernández tenía guardada en el último rincón de su literatura.
También la muerte tiene su antesala».