Ideario español
Mariano José de Larra
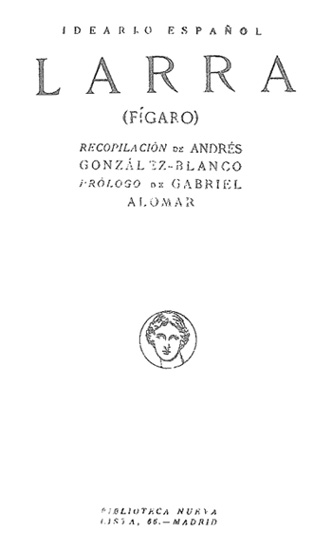
Confieso que no había sentido hasta hoy el deseo de comentar a Larra. Mi espíritu se encontraba nativamente alejado del suyo. Recuerdo que, con ocasión de su centenario, le dediqué, de refilón, unas palabras algo desdeñosas en un diario de Cataluña. El pesimismo de Larra, sobre todo en su aspecto político, no se avenía con mi temperamento soñador y fantástico. La pistola de Werther, unida eternamente a la memoria de Fígaro, acentuaba mi desvío. Yo hubiera querido ver en manos del Pobrecito Hablador la lira de Anfión, cuyo sonido construía las ciudades...
Además, la lectura de ese escritor no había dejado en mí un sedimento considerable, una enseñanza básica para mi formación espiritual, un punto de partida para mis sugestiones. Yo no le debía absolutamente nada, y su lectura había sido un trabajo enojoso para mí. Consideraba muerto su estilo, vacía de sentido contemporáneo su prosa, extinguidas con la causa miserable de su tiempo y su país la gracia de su ironía y la fuerza de su sátira.
Pero ¿acaso esa divergencia nativa era un obstáculo absoluto para que yo sometiese a revisión al celebrado periodista y le juzgase conforme a mi leal criterio, como si por mi palabra hubiese de reflejarse el juicio de un siglo español sobre el siglo que lo precedió? Con este ánimo acabo de releer esta colección de fragmentos significativos de Larra, escogidos con todo el buen gusto y la competencia del cultísimo Andrés González Blanco.
¿Ocupa Larra verdaderamente un lugar en el Ideario español? ¿Son ideas, precisamente, lo que de él ha sobrevivido? ¿Qué adquisiciones definitivas acumuló para nuestro tesoro espiritual, qué ídolos familiares encerró en el sagrario de la patria para las descendencias? No, no son ideas lo que hay que buscar en sus páginas amargas. Lo palpitante en ellas es la tragedia silenciosa del autor; su drama interno; su lucha con el medio; su transplantación a una patria que era la de su sangre pero no la de su educación ni la de su espíritu; su falta de aclimatación y adaptabilidad; su rendición final y su incapacidad para resistir el infortunio de una pasión contrariada, bajo cuyo fuego arrostró dolorosamente sus últimas luchas ideales.
Analicemos rápidamente al hombre, antes de juzgar la obra. Estudiemos su estirpe literaria, para comprender mejor cómo había de resistir la gran prueba de su contraste con la ruindad del pueblo y de la época en que le tocó vivir.
Larra es un perfecto afrancesado, por su origen, por su educación, por sus costumbres y aficiones, por la índole misma de su arte. En su persona culminaron tres grandes afrancesamientos nacionales: 1.º La invasión criticista e intelectual del neoclasicismo, cuyo representante más similar a Larra es Feijoo. 2.º La renovación de sentido político aportada por el núcleo extranjerista de principios del siglo XIX, cuyos dos momentos capitales se encanan en el núcleo bonapartista -tan calumniado, víctima de una Historia fabricada según el tipo de los fernandistas-, y en la pléyade noblemente ilusa y mesiánica de 1812. El ejemplar típico de los primeros es el abate Marchena. No hay necesidad de citar ejemplos entre los segundos. 3.º La irrupción del romanticismo, que si conquistaba a España, también era conquistado por ella, por su tradición fantaseada, por una hiperbólica visión de su leyenda y una lectura superficial de sus escritores.
¿Fue un romántico Larra? En su producción hay el doble romanticismo del espíritu renovador importado por la Revolución, y de lo que llamaríamos Renacimiento bárbaro, retorno a los temas medioevales y cristianos por oposición al agotado neoclasicismo. Esta última tendencia está representada, en la producción de Larra, por la novela El Doncel de Don Enrique el Doliente; pero no hay en ella trascendencia ulterior a la mera novelación del tema; no tiene el hervor de rebeldía feudal que enciende algunas páginas de Walter Scott, ni el soplo animador de Hugo, ni la protesta nobiliaria de Vigny, resto de la Fronda, ni la adivinación vital de Dumas.
El otro romanticismo, el de la libertad, el del renuevo social y político, es el que ha asegurado a Larra su vida en la posteridad. Pero ese romanticismo, en él, se enlaza directamente con una forma todavía neoclásica: la Enciclopedia. La influencia de Montesquieu, tan común en la España de principios del XIX, es en Larra patentísima; las Cartas de las Batuecas continúan la descendencia española de las Cartas persas, cuya filiación más conocida está en el coronel Cadalso.
Hétenos ya colocados en el punto capital de la caracterización literaria de nuestro Fígaro. Heine fue un ruiseñor alemán que anidó en la peluca de Voltaire. Larra es un vino de la cosecha de Swift que estuvo en las bodegas de Montesquieu y acaba de verterse en los odres nuevos de la sátira romántica. Saboread bien la ironía y el sarcasmo de nuestro escritor, y encontraréis el rastro de tres herencias: el ingenio español, el humour británico, el esprit francés.
La tradición del Sueño de las Calaveras o la del Diablo Cojuelo se nos revela en esta página; esta otra aparece como un eco de aquella risa sardónica que tuvo ante el cráneo de Yorick su prístina expresión, iluminada ya con un anticipo de lágrimas románticas; este otro artículo es un reflejo de la burla panglossiana, a través de los temas habituales de la nueva literatura. No era Larra un satírico a la manera juvenalicia, más semejante a la indignación profética que a la burla aristofanesca. Tampoco era un bufo que esgrimía como un látigo o un puñal su carcajada, ni había en su copa las heces del vino de Bilbilis. Su gracia cómica nacía, como todas, del contraste; pero esa antítesis era la que mediaba entre una realidad bajísima, huérfana de toda idealidad, y una desconfianza absoluta en las posibilidades de la elevación humana, bajo la presencia invisible de la muerte y con cierto presentimiento de la propia fatalidad del autor, que convierte en tragedia su gesticulante soliloquio.
Por lo demás, el contraste fue uno de los tópicos del romanticismo, y de su abuso nacieron los múltiples tipos de la creación de Víctor Hugo, especie de centauros espirituales, mixtos de bestia y semidiós. La personalidad íntegra de Larra, encadenado a su dolor y a su burla, clown genial, hostigado por la hermandad monstruosa de la melancolía y la gracia, donde se trasluce la otra pareja eterna del amor y la muerte, es un tema romántico; pocas veces un autor ha vivido como él su propia obra; y estoy convencido de que el supremo encanto de su producción reside en que nosotros, al leerle, revivimos su vida novelesca, y sobre todo su fatal terminación.
Larra se encuentra situado en el momento en que el esprit del pesimismo volteriano, tan dieciochesco todavía, cede el paso a la antítesis romántica. Y no deja de ser curioso observar en su estirpe satírica la evolución que ha ido transformando sucesivamente la bufonería grasa y salutífera de Rabelais en el áspero jugo de los humoristas ingleses, en la irónica indiferencia de la novela filosófica francesa opuesta a Rousseau, en la desesperación romántica y en el amable epicureísmo de Anatole France; verdadera dinastía literaria que sobrevive a la rotación de las escuelas, y cuyos tipos representativos son Gargantúa, Gulliver, Cándido, Atta Troll y La isla de los Pingüinos.
Los tres artículos más vulgarizados de Larra, Todo el año es Carnaval, La Nochebuena de 1836 y El día de difuntos, muestran la forma genuina del romanticismo satírico, inversión violenta de los valores vulgares para que se descubra en el fondo de las apariencias humanas la hosca realidad. Pero acaso falte en esas fantasías en negro verdadera intensidad poética, como aquel humor de Heine, lleno de infinitas sugestiones, o como los flagelantes improperios de Leopardi.
No tuvo Larra, para templar su pesimismo, ni la serenidad estoica -que en España había enlazado da manera de Séneca con la de Quevedo-, ni la amable gracia epicúrea, que distingue la sátira horaciana de la juvenalicia y el humour inglés de la espiritualidad francesa. No alcanzó tampoco aquella biliosa fustigación de su congénere Pablo Luis Courier, aquella expansión ruidosa de los malos humores, a modo de válvula que desahoga el espíritu de su carga peligrosa. Larra fue, a pesar de todo, un cristiano, y en un momento de ansiedad de luz, su alma se abrió a la palabra fulgurante de Lamennais, cuyo profetismo bíblico se correspondía con el sentido fundamental de la sátira romántica. En la historia de nuestra heterodoxia, Larra es, pues, un representante de aquella nueva infiltración de protestantismo en la raza latina; semilla protestante bien diversa, en la tradición francesa, del ascetismo de Port-Royal, que fue la más literaria de las formas que revistió en Francia la Protesta. El romanticismo religioso tenía que producir una nueva corriente de heterodoxia individualista, o revisión de la fe por el libre examen; porque la escuela romántica se corresponde con lo que llamaríamos Iglesia septentrional o bárbara, por oposición de raza al clasicismo de la Iglesia latina. Después de la piadosa poetización litúrgica de Manzoni, tan italiano, y la brutal identificación de la Iglesia con la Restauración vengadora y conservatista, que representaron Bonal y de Maistre, el romanticismo religioso fue depurándose, inclinándose a su natural condición de protesta, ya que la ritualidad idolátrica de Roma debía ser, a los ojos de todo partidario del nuevo idealismo, una forma pagánica, una desvirtuación análoga a la del neoclasicismo. Lacordaire en sus primeros tiempos, Lamennais y Lamartine son los modelos de ese cristianismo esencialmente poético, proselitista, fuerza histórica que recogía los principios de la Revolución y los purificaba de su levadura espartiota y romana para devolverlos a la corriente libertadora y humanitarista del Evangelio. Pero sobre esa piedad flotaba, como una nube, el peso de la renovación filosófica; y contra la tranquilidad de la fe ejercían una triple agresión el escepticismo inglés, la negación enciclopédica y el racionalismo alemán. Una palabra que hoy ha perdido su valor trágico representaba esa lucha de corrientes en el gran río del pensamiento humano: la duda. Ella correspondía exactamente a la naturaleza mental, estética y moral de nuestro Fígaro.
Se ha dicho que la obra de Larra es un monólogo, en la incomprensión del mundo rastrero contra el cual tuvo que luchar. Él mismo nos habla de esa soledad espiritual: «Escribir como escribimos en Madrid, es tomar una apuntación, es escribir en un libro de memorias, es realizar un monólogo triste y desesperante para uno solo. Escribir en Madrid es llorar, es buscar voz sin encontrarla como en una pesadilla abrumadora y violenta. Porque no escribe uno siquiera para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? ¿Quién oye aquí?» Más adelante alude ya a una pequeña clase selecta, «criada o deslumbrada en el extranjero, víctima o hija de las emigraciones, que se cree ella sola en España, y que se asombra a cada paso de verse sola cien varas delante de tos demás; hermoso caballo normando, que cree tirar de un tílburi y que, encontrándose con un carromato pesado que arrastrar, se alza, rompe los tiros y parte solo.» Escribir para ella «es escribir para cien jóvenes ingleses y franceses, que han llegado a figurarse que son españoles porque han nacido en España; no es escribir para el público.»
Desde luego, sus contemporáneos no encontraron en aquella prosa, cuyo estilo es un intermedio entre el período clásico y la nerviosa impetuosidad romántica, todo lo que nos sugiere a nosotros, conocedores del drama interior de Larra. Tal vez fue para su tiempo un costumbrista burlón, el primero de la serie de los satíricos cuya descendencia llegó hasta el libelo procaz, alentado por el desafuero truculento de las persecuciones políticas. La astucia graciosa de las luchas con la censura, la efímera habilidad de las alusiones a la vida anecdótica de aquella desdichada España, no dejarían ver a sus contemporáneos la quintaesencia de inmortalidad que el gran solitario depositaba en sus escritos, aquellas fugas repentinas hacia la imagen angustiada y sarcástica: Bilbao llevándose a la boca famélica el manojo de laurel sangriento; el criado borracho convertido en personificación de la verdad; y, sobre todo, aquel grito final de su Día de difuntos, prenuncio del lamento verleniano: «Mi corazón no es más que otro sepulcro. ¿Qué dice? Leamos, ¿Quién ha muerto en él? ¡Espantoso letrero! ¡Aquí yace la esperanza! ¡Silencio, silencio!»
¿Se adelantó Larra a su tiempo? Su labor, negativa y demoledora es más fuerte que su ideario positivo, que su anticipación del porvenir. El pobre Larra, harto de desilusiones («en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión») cayó en el conservatismo pesimista... Pero tras él quedaba su voz de otros días, su distinción entre los dos patriotismos, el del hipócrita que grita: «Todo lo sois; no deis un paso para ganar el premio de la carrera porque vais delante», y el del que sinceramente dice a sus compatriotas: «Aún os queda que andar; la meta está lejos; caminad más aprisa si queréis ser los primeros.» «Por nuestra patria -exclamaba amargamente- no pasan días; bien es verdad que por ella no pasa nada: ella es, por el contrario, la que suele pasar por todo.» Y más adelante: «Desde tan larga esclavitud es difícil saber ser libre... Un pueblo no es verdaderamente libre, mientras que la libertad no está arraigada en sus costumbres e identificada con ellas... Cuesta mucho hacer libre por las leyes a un pueblo esclavo por sus costumbres.»
Cómo pudo Larra dejarse seducir por el juste milieu de la Monarquía de Julio, y cantar a Luis Felipe con su paraguas, expresión del triunfo de aquella burguesía que era la antítesis misma del alma romántica? ¡Él, que había escrito sutilezas sobre el reinado de la palabra cuasi, expresión de la mediocridad ambiente, enemiga de las categorías de luz y fuego, menguada transacción entre dos mundos, pacto contubernial entre la Revolución y el Trono!
Hubo en el temperamento crítico de Larra alguna sequedad; no tuvo una gran permeabilidad para los valores poéticos. Hoy no podemos leer sin cierto asombro frases como esta: «He aquí la medida con que mediremos. En nuestros juicios críticos preguntaremos a un libro: ¿Nos enseñas algo? ¿Eres expresión del progreso humano? ¿Nos eres útil? Pues eres bueno.» Igual extrañeza nos producen sus lamentaciones sobre la ausencia de carácter útil y progresivo en nuestra literatura, o sobre nuestra abundancia nacional en escritos místicos y en «Tratados sutilmente metafísicos y morales.» Tal expresión fugaz sobre alguna obra capital, como el Fausto, nos parece por lo menos una incomprensión.
Nos asalta al paso también, en su producción impulsiva e inconexa, alguna luz repentina de optimismo profético que rompe como una chispa su sistemática visión en negro. Un día afirma, presintiendo a Nietzsche, que «las naciones, como los individuos, sujetos a la gran ley del egoísmo, viven más que de su vida propia de la vida ajena que consumen, y ¡ay del pueblo que no desgasta diariamente con su roce superior y violento los pueblos inmediatos, porque será desgastado por ellos! O atraer o ser atraído. Ley implacable de la Naturaleza: o devorar o ser devorado. Pueblos e individuos: o víctimas o verdugos... Donde no llegan las armas, no llegarán las letras; donde la espada no deje un rasgo de sangre, no imprimirá tampoco la pluma ni un carácter solo, ni una frase, ni una letra.» Y luego canta «el día de la nueva nivelación, de la igualdad completa; a ella caminamos y a la nueva uniformidad que en un escalón más alto de la civilización humana nos ha de volver a reunir algún día, como nos tenía reunidos a la caída del Imperio.»
Como la obsesión de un espectro, algunas exclamaciones súbitas, esparcidas a través de sus días, traducen la inquietud de quien llevaba en sí mismo su verdugo: «¡Ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás!» «Ay de aquel día en que no haya nada que hacer, en que no haya nada que aclarar!» «Tenía todavía abiertos los ojos y los clavaba con delirio y con delicia en una caja amarilla, donde se leía mañana. ¿Llegará ese mañana fatídico? ¿Qué encerraba la caja?». Y a modo de un plañido de campana cuya vibración envuelve el treno continuo de esa juventud, senil a fuerza de desengaños, el rictus del satírico se anonada bajo la honda y única convicción: «Allí donde está el mal, allí está la verdad. Lo malo es lo cierto. Sólo los bienes son ilusión.»
Gabriel Alomar
Quien ha recogido en un conjunto armónico todos los pensamientos más selectos en la dispersa, fugaz y prematuramente truncada por la muerte del gran satírico Mariano José de Larra (Fígaro), cree tener ante el público el deber de advertir que su labor en esta compilación es puramente impersonal y que su nombre se esfuma, como en devoto rendimiento ante la obra imperecedera del gran Fígaro. Desde la primera página, pues, su aspiración será que se borre su personalidad insignificante y contemporánea ante el brillo de la personalidad romántica de Larra, viviendo en 1830, agitado de inquietudes tan paralelas a las nuestras, de supersticiones políticas tan permanentes aún entre nosotros, de orientaciones literarias tan sorprendentes por lo nuevas, de presagios sociales tan avanzados...
Para internar al público en la obra total de Larra, que es tan reducida y tan densa, tan concentrada y tan profunda, me ha parecido conveniente anteceder este libro de una sucinta BIBLIOGRAFÍA.
I. El Pobrecito Hablador, revista satírica de costumbres, etc., etc., por el Bachiller D. Juan Pérez de Munguía. (Publicáronse catorce números desde Agosto de 1832 hasta Marzo de 1833, todos ellos considerablemente mutilados por la censura.)
II. El Doncel de Don Enrique el Doliente, historia caballeresca del siglo XV, por D. Mariano José de Larra. (Imprenta de Repullés; Madrid, 1834.)
III. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. (Publicados en los años 1832, 1833 y 1834 en La Revista Española y El Observador.)
IV. El Dogma de los Hombres libres.- Palabras de un creyente-. (Traducción de la obra de F. M. Lamennais.)
V. De 1830 a 1836, o la España desde Fernando VII hasta Mendizábal.- Resumen histórico-crítico, publicado recientemente en París-. La da a luz en castellano, con las variaciones que ha creído oportunas, D. Mariano José de Larra. (Imprenta de Repullés; Madrid, 1836.)
VI. No más mostrador, comedia original en dos actos y en prosa.
VII. Roberto Dillon, o el católico de Irlanda, melodrama de gran espectáculo, en tres actos y en prosa.
VIII. Don Juan de Austria, o la vocación, comedia en cinco actos y en prosa.
IX. El arte de conspirar, comedia en cinco actos y en prosa.
X. Un desafío, drama en tres actos y en prosa.
XI. Macías, drama histórico en cuatro actos y en verso.
XII. Felipe, comedia en dos actos y en prosa.
XIII. Partir a tiempo, comedia en un acto y en prosa.
XIV. Tu amor o la muerte, comedia en un acto y en prosa.
OBRAS INÉDITAS HASTA 1886
XV. Nueva colección de artículos de crítica teatral.
XVI. Tratado de sinónimos de la lengua, castellana.
XVII. El Conde Fernán González y la exención de Castilla, drama histórico en cinco actos y en verso.
XVIII. Poesías inéditas.
Conviene advertir al lector que para compilar este espicilegio, esta antología de lo mejor del espíritu de Larra, me he servido siempre de la edición de sus Obras Completas, impresa en Barcelona por Montaner y Simón en 18861, en un volumen; por lo cual cada vez que se cita la página correspondiente a los párrafos transcritos de Larra, entiéndase siempre: página de la edición de 1886 de sus Obras Completas.
A. G. B.
Esa voz público que todos traen en boca, siempre en apoyo de sus opiniones, ese comodín de todos los partidos, de todos los pareceres, ¿es una palabra vacía de sentido o es un ente real y efectivo? Según lo mucho que se habla de él, según el papelón que hace en el mundo, según los epítetos que se le prodigan y las consideraciones que se le guardan, parece que debe de ser alguien. El público es ilustrado, el público es imparcial, el público es respetable; no hay duda, pues, que existe el público. En este supuesto, ¿quién es el público y dónde se le encuentra?...
...De mis observaciones concluyo: en primer lugar, que el público es el pretexto, el tapador de los fines particulares de cada uno. El escritor dice que emborrona papel y saca dinero al público por su bien y lleno de respeto hacia él. El médico cobra sus curas equivocadas y el abogado sus pleitos perdidos por el bien del público. El juez sentencia equivocadamente al inocente por el bien del público. El sastre, el librero, el impresor cortan, imprimen y roban por el mismo motivo; y, en fin, hasta el... Pero ¿a qué me canso? Yo mismo habré de confesar que escribo para el público, so pena de tener que confesar que escribo para mí.
Y en segundo lugar, concluyo: que no existe un público único, invariable, juez imparcial, como se pretende; que cada clase de la sociedad tiene su público particular, de cuyos rasgos y caracteres diversos y aun heterogéneos se compone la fisonomía monstruosa del que llamamos público; que éste es caprichoso y casi siempre tan injusto y parcial como la mayor parte de los hombres que le componen; que es intolerable al mismo tiempo que sufrido, y rutinario al mismo tiempo que novelero, aunque parezcan dos paradojas; que prefiere sin razón y se decide sin motivo fundado; que se deja llevar de impresiones pasajeras; que ama con idolatría sin porqué y aborrece de muerte sin causa; que es maligno y mal pensado y se recrea con la mordacidad; que por lo regular siente en masa y reunido de una manera muy distinta que cada uno de sus individuos en particular; que suele ser su favorita la medianía intrigante y charlatana, y el objeto de su olvido o de su desprecio el mérito modesto; que olvida con facilidad e ingratitud los servicios más importantes y premia con usura a quien le lisonjea y le engaña; y, por último, que con gran sinrazón queremos confundirle con la posteridad, que casi siempre revoca sus fallos interesados. (I-3 y 6.)
Del no estudiar nace el no saber, y del no saber es secuela indispensable ese hastío y ese tedio que a los libros tenemos, que tanto redunda en honra y provecho, y, sobre todo, en descanso de la patria...
...¡Qué de ventajas llevamos en esto a los demás! Muérense miserables aquí los autores malos, y digo malos, porque buenos no los hay; y lo que es mejor, lo mismo se han muerto los buenos cuando los ha habido, y volverán a morirse cuando los vuelva a haber; ni aquí se enriquecen los ingenios pobres con la lectura de los discretos ricos, ni tienen aquí más vanidad fundada que la que siempre traen en el estómago; pues por no hacerlos orgullosos, nadie los alaba ni les da que comer. ¡Oh, idea cristiana! Ni aquí prospera nadie con las letras, ni se cruzan los libros y periódicos en continua batalla; aquí las comedias buenas no se representan sino muy de tarde en tarde, sin otra razón que porque no las hay a menudo, y las malas ni se silban ni se pagan por miedo de que se lleguen a hacer buenas todos los días. Aquí somos tan bien criados, y tanto gustamos de ejercer la hospitalidad que vaciamos el oro de nuestros bolsillos para los extranjeros. ¡Oh, desinterés! Aquí se trata mal a los actores medianos y peor a los mejores por no ensoberbecerlos. ¡Oh, deseo de humildad!... No se les da siquiera precio por no ahitarlos. ¡Oh, caridad! Y a la par se exige de ellos que sean buenos. ¡Oh, indulgencia! No es aquí, en fin, profesión el escribir ni afición el leer; ambas cosas son pasatiempo de gente vaga y mal entretenida: que no puede ser hombre de provecho quien no es, por lo menos, tonto y mayorazgo.
¡Oh, tiempo y edad venturosa! No paséis nunca ni tengan nunca las letras más amparo, ni se hagan jamás comedias, ni se impriman papeles, ni libros se publiquen, ni lea nadie, ni escriba desde que salga de la escuela. Que si me dices, lector, que se escribe y se lee, que los muchos carteles que por todas partes ves, direte que me saques tres libros buenos del país y del día, y de lo demás no hagas caso, que no es más ni mejor el agua de una cascada por mucho estruendo que meta, ni eso es otra cosa que el espantoso ruido de los famosos batanes del hidalgo manchego; después de visto, un poco de agua sucia; ni escribe, en fin, todavía, quien sólo escribe palotes. Así que, cuando la anterior proposición senté, no quise decir que no se escribiera, sino que ni se escribía bien, ni que no fuese el de emborronar papel el pecado del día, pecado que no quiera Dios perdonarlo nunca, ni quiero yo negar la triste verdad de que no hay día que algún libro malo no se publique, antes lo confieso, y de ello y de ellos me pesa y tengo verdadero dolor como si los compusiera yo. (I-12 y 13.)
He aquí un mancebo que ha recibido una educación de las más escogidas que en este nuestro siglo se suelen dar; es decir esto que sabe leer, aunque no en todos los libros, y escribir, si bien no cosas dignas de ser leídas; contar no es cosa mayor, porque descuida el cuento de sus cuentas en los acreedores, que mejor que él se las saben llevar; baila como discípulo de Velucci; canta lo que basta para hacerse rogar y no estar nunca en voz; monta a caballo como un centauro y da gozo ver con qué soltura y desembarazo atropella por esas calles de Madrid a sus amigos y conocidos; de ciencias y artes ignora lo suficiente para poder hablar de todo con maestría. En materia de bella literatura y de teatro, no se hable, porque está abonado, y si no entiende la comedia, para eso la paga, y aun la suele silbar; de este modo da a entender que ha visto cosas mejores en otros países, porque ha viajado por el extranjero a fuer de bien criado. Habla un poco de francés y de italiano siempre que había de hablar español y español no lo habla, sino lo maltrata; a eso dice que la lengua española es la suya, y que puede hacer con ella lo que más le viniere en voluntad. Por supuesto, que no cree en Dios, porque quiere pasar por hombre de luces; pero, en cambio, cree en chalanes y en mozas, en amigos y en rufianes. Se me olvidaba. No hablemos dc su pundonor, porque éste es tal, que por la menor bagatela, sobre si lo miraron o sobre si no lo miraron, pone una estocada en el corazón de su mejor amigo con la más singular gracia y desenvoltura que en esgrimidor alguno se ha conocido.
Con esta exquisita crianza, pues, y vestirse de vez en cuando de majo, traje que lleva consigo el ¿qué se me da a mí? y el ¡aquí estoy yo!... ya se deja conocer que es uno de los gerifaltes que más lugar ocupan en la corte, y que constituye uno de los adornos de la sociedad de buen tono de esta capital de qué sé yo cuántos mundos. (I-15.)
«¡Vamos a las máscaras!, bachiller, me gritó. -¿A las máscaras? -No hay remedio; tengo un coche a la puerta, ¡a las máscaras! Iremos a algunas casas particulares, y concluiremos la noche en uno de los grandes bailes de suscripción. -Que te diviertas: yo me voy a acostar. -¡Qué despropósito! No lo imagines; precisamente te traigo un dominó negro y una careta. -¡Adiós! Hasta mañana. ¿Adónde vas? Mira, mi querido Munguía2, tengo interés en que vengas conmigo; sin ti no voy, y perderé la mejor ocasión del mundo... -¿De veras? -Te lo juro. -En ese caso, vamos. ¡Paciencia! Te acompañaré.» De mala gana entré dentro de un amplio ropaje, bajé la escalera, y me dejé arrastrar al compás de las exclamaciones de mi amigo, que no cesaba de gritarme: «¿Cómo nos vamos a divertir! ¡Qué noche tan deliciosa hemos de pasar!»
Era el coche de alquilón; a ratos parecía que andábamos tanto atrás como adelante, a modo de quien pisa nieve; a ratos que estábamos columpiándonos en un mismo sitio; llegó por fin a ser tan completa la ilusión, que temoroso yo de alguna pesada burla de carnaval, parecida al viaje de D. Quijote y Sancho en el Clavileño, abrí la ventanilla más de una vez, deseoso de investigar si después de media hora de viaje estaríamos todavía a la puerta de mi casa, o si habríamos pasado ya la línea, como en la aventura de la barca del Ebro.
Ello parecerá increíble, pero llegamos, quedándome yo, sin embargo, en la duda de si habría andado el coche hacia la casa o la casa hacia el coche; subimos la escalera, verdadera imagen de la primera confusión de los elementos: un Edipo, sacando el reloj y viendo la hora que era; una vestal, atándose una liga elástica y dejando a su criado los chanclos y el capote escocés para la salida; un romano coetáneo de Catón dando órdenes a su cochero para encontrar su landó dos horas después; un indio no conquistado todavía por Colón, con su papeleta impresa en la mano y bajando de un birlocho; un Óscar acabando de fumar un cigarrillo de papel para entrar en el baile; un moro santiguándose asombrado al ver el gentío; cien dominós, en fin, subiendo todos los escalones sin que se sospechara que hubiese dentro quien los moviese, y tapándose todos las caras, sin saber los más para qué, y muchos sin ser conocidos de nadie.
Después de un molesto reconocimiento del billete y del sello y la rúbrica y la contraseña, entramos en una salita que no tenía más defecto que estar las paredes demasiado cerca unas de otras; pero ello es más preciso tener máscaras que sala donde colocarlas. Algún ciego alquilado para toda la noche, como la araña y la alfombra, y para descansarle un piano, tan piano que nadie lo consiguió oír jamás, eran la música del baile, donde nadie bailó. Poníanse, sí, de vez en cuando a modo de parejas la mitad de los concurrentes, y dábanse con la mayor intención de ánimo sendos encontrones a derecha e izquierda, y aquello era el bailar, si se nos permite esta expresión.
Mi amigo no encontró lo que buscaba, y según yo llegué a presumir, consistió en que no buscaba nada, que es precisamente lo mismo que a otros muchos les acontece. Algunas madres, sí, buscaban a sus hijas, y algunos maridos a sus mujeres; pero ni una sola hija buscaba a su madre, ni una sola mujer a su marido. «Acaso, decían, se habrán quedado dormidas entre la confusión en alguna otra pieza... -Es posible, decía yo para mí, pero no es probable.»
Una máscara vino disparada hacia mí. «¿Eres tú? -me preguntó misteriosamente. -Yo soy, le respondí, seguro de no mentir. -Conocí el dominó; pero esta noche es imposible: Paquita está ahí, mas el marido se ha empeñado en venir; no sabemos por dónde diantres ha encontrado billetes. -¡Lástima grande! -¡Mira tú qué ocasión! Te hemos visto, y no atreviéndose a hablarte ella misma, me envía para decirte que mañana sin falta os veréis en la Sartén... Dominó encarnado y lazos blancos. -Bien. -¿Estás? -No faltaré.»
«¿Y tu mujer, hombre?» le decía a un ente rarísimo que se había vestido todo de cuernecitos de abundancia, un dominó negro que llevaba otro igual del brazo. -Durmiendo estará ahora; por más que he hecho, no he podido decidirla a que venga; no hay otra más enemiga de diversiones. -Así descansas tú en su virtud: ¿piensas estar aquí toda la noche? -No, hasta las cuatro. -Haces bien.» En esto se había alejado el de los cuernecillos, y entreoí estas palabras: «Nada ha sospechado. -¿Cómo era posible? Si salí una hora después que él... -¿A las cuatro ha dicho? -Sí. -Tenemos tiempo. ¿Estás segura de la criada? -No hay cuidado alguno, porque...» Una oleada cortó el hilo de mi curiosidad; las demás palabras del diálogo se confundieron con las repetidas voces de: ¿Me conoces? Te conozco, etcétera, etc.
¿Pues no parecía estrella mía haber traído esta noche un dominó igual al de todos los amantes, más feliz por cierto que Quevedo, que se parecía de noche a cuantos esperaban para pegarles? (¡Chis! ¡Chis! Por fin te encontré, me dijo otra máscara esbelta asiéndome del brazo, y con su voz tierna y agitada por la esperanza satisfecha. ¿Hace mucho que me buscabas? -No por cierto, porque no esperaba encontrarte. -¡Ay! ¡Cuánto me has hecho pasar desde antes de anoche! No he visto hombre más torpe; yo tuve que comprenderlo todo; y la fortuna fue haber convenido antes en no darnos nuestros nombres, ni aun por escrito. Si no... -¿Pues qué hubo? -¿Qué había de haber? El que venía conmigo era Carlos mismo. -¿Qué dices? -Al ver que me alargabas el papel, tuve que hacerme la desentendida y dejarlo caer, pero él lo vio y lo cogió. ¡Qué angustias! -¿Y cómo saliste del paso? -Al momento me ocurrió una idea. ¿Qué papel es ése?, le dije. Vamos a verle; será de algún enamorado: se lo arrebato, veo que empieza querida Anita; cuando no vi mi nombre, respiré; empecé a echarlo a broma. ¿Quién será el desesperado?, le decía riéndome a carcajadas. Veamos; y él mismo leyó el billete, donde me decías que esta noche nos veríamos aquí, si podía venir sola. ¡Si vieras cómo se reía! -¡Cierto que fue gracioso! -Sí, pero, por Dios, don Juan, de éstas, pocas.» Acompañé largo rato a mi amante desconocida, siguiendo la broma lo mejor que pude... El lector comprenderá fácilmente que bendije las máscaras, y sobre todo el talismán de mi impagable dominó.
Salimos por fin de aquella casa, y no pude menos de soltar la carcajada al oír a una máscara que a mi lado bajaba: «¡Pesia a mí!, le decía a otro; no ha venido; toda la noche he seguido a otra creyendo que era ella, hasta que se ha quitado la careta. ¡La vieja más fea de Madrid! No ha venido; en mi vida pasé rato más amargo. ¿Quién sabe si el papel de la otra noche lo habrá echado todo a perder? Si don Carlos lo cogió... -Hombre, no tengas cuidado. -¡Paciencia! Mañana será otro día. Yo con ese temor me he guardado muy bien de traer el dominó cuyas señas le daba en la carta. -Hiciste muy bien. -Perfectísimamente», repetí yo para mí, y salimos riendo de los azares de la vida.
Bajamos atropellando un rimero de criados y capas tendidas aquí y allí por la escalera. La noche no dejó de tener tampoco algún contratiempo para mí. Yo me había llevado la querida de otro; en justa compensación otro se había llevado mi capa, que debía parecerse a la suya, como se parecía mi dominó al del desventurado querido. «Ya estás vengado, exclamé, oh, burlado mancebo.» Felizmente yo, al entregarla en la puerta, había tenido la previsión de despedirme de ella tiernamente para toda mi vida. ¡Oh, previsión oportuna! Ciertamente que no nos volveremos a encontrar mi capa y yo en este mundo perecedero; había salido ya de la casa, había andado largo trecho, y aun volvía la cabeza de rato en rato hacia sus altas paredes, como Héctor al dejar a su Andrómaca, diciendo para mí: «Allí quedó, allí la dejé, allí la vi por última vez.»
«Mira, me dijo mi extraño cicerone. ¿Qué ves en esa casa? Un joven de sesenta años disponiéndose a asistir a una suaré; pantorrillas postizas, porque va de calzón; un frac diplomático; todas las maneras afectadas de un seductor de veinte años; una persuasión, sobre todo, indestructible de que su figura hace conquistas todavía...
»¿Y allí? -Una mujer de cincuenta años. -Obsérvala; se tiñe los blancos cabellos. -¿Qué es aquello? -Una caja de dientes, a la izquierda una pastilla de olor; a la derecha un polisón. -¡Cómo se ciñe el corsé!; va a exhalar el último aliento. Repara su gesticulación de coqueta. -¡Ente execrable! ¡Horrible desnudez! -Más de una ha deslumbrado tus ojos en algún sarao que debieras haber visto en ese estado para ahorrarte algunas locuras.
»¿Quién es aquel de más allá? -Un hombre que pasa entre vosotros los hombres por sensato; todos le consultan: es un célebre abogado; la librería que tiene al lado es el disfraz con que os engaña. Acaba de asegurar a un litigante con sus libros en la mano que su pleito es imperdible; el litigante ha salido; mira cómo cierra los libros en cuanto salió, como tú arrojarás la careta en llegando a tu casa. ¿Ves su sonrisa maligna? Parece decir: venid aquí, necios; dadme vuestro oro; yo os daré papeles, yo os haré frases. Mañana seré juez; seré el intérprete de Temis. ¿No te parece ver al loco de Cervantes, que se creía Neptuno?
»Observa más abajo: un moribundo; ¿oyes cómo se arrepiente de sus pecados? Si vuelve a la vida, tornará a las andadas. A su cabecera tiene a un hombre bien vestido, un bastón en una mano, una receta en la otra: O la tomas, o te pego. Aquí tienes la salud, parece decirle, yo sano los males, yo los conozco; observa con qué seriedad lo dice; parece que cree él mismo; parece perdonarle la vida que se le escapa ya al infeliz. No hay cuidado, sale diciendo; ya sube en su bombé; ¿oyes el chasquido del látigo? -Sí. -Pues oye también el último ay del moribundo, que va a la eternidad, mientras que el doctor corre a embromar a otro con su disfraz de sabio.
»Ven a ese otro barrio. -¿Qué es eso? -Un duelo. ¿Ves esas caras tan compungidas? -Sí. -Míralas con este anteojo. -¡Cielos! La alegría rebosa dentro, y cuenta los días que el decoro le podrá impedir salir al exterior.
»Mira una boda; con qué buena fe se prometen los novios eterna constancia y felicidad.
... ... ... ... ...
»¿Quién es aquél? -Un militar; observa cómo se paga de aquel oro que adorna su casaca. ¡Qué de trapitos de colores se cuelga de los ojales! ¡Qué vano se presenta! Yo sé ganar batallas, parece que va diciendo. -¿Y no es cierto? Ha ganado la de ***. -¡Insensato! Esa no la ganó él, sino que la perdió el enemigo. -Pero... No es lo mismo. -¿Y la otra de ***? -¡La casualidad!... Se está vistiendo de grande uniforme; es decir, disfrazando; con ese disfraz todos le dan V. E.; él y los que así le ven creen que ya no es un hombre como todos.
... ... ... ... ...
»Ya lo ves; en todas partes hay máscaras todo el año; aquel mismo amigo que te quiere hacer creer que lo es, la esposa que dice que te ama, la querida que te repite que te adora, ¿no te están embromando toda la vida? ¿A qué, pues, esa prisa de buscar billetes? Sal a la calle y verás las máscaras de balde. Sólo te quiero enseñar, antes de volverte a llevar donde te he encontrado, concluyó Asmodeo, una casa donde dicen especialmente que no las hay este año. Quiero desencantarte.» Al decir esto pasábamos por el teatro. «Mira allí, me dijo, a un autor de comedia. Dice que es un gran poeta. Está persuadido de que ha escrito los sentimientos de Orestes y de Nerón y de Otelo... ¡Infeliz! ¿Pero qué mucho? Un inmenso concurso se lo cree también. ¡Ya se ve!, ni unos ni otros han conocido a aquellos señores. Repara, y ríete a tu salvo. ¿Ves aquellos grandes palos pintados, aquellos lienzos corredizos? Dicen que aquello es el campo, y casas, y habitaciones, ¡y qué más sé yo! ¿Ves aquél que sale ahora? Aquél dice que es el grande sacerdote de los griegos, y aquel otro Edipo; ¿los conoces tú? -Sí; por más señas, que esta mañana los vi en misa. -Pues, míralos; ahora se desnudan, y el gran sacerdote, y Edipo, y Jocasta, y el pueblo tebano entero, se van a cenar sin más acompañamiento, y dejándose a su patria entre bastidores, algún carnero verde, o si quieres un excelente beefsteak hecho en casa de Genyelis. ¿Quieres oír a Semíramis? -¿Estás loco, Asmodeo? ¿A Semíramis? -Sí; mírala; es una excelente conocedora de la música de Rossini. ¿Oíste qué bien cantó aquel adagio? Pues es la viuda de Nino; ya expira; a imitación del cisne, canta y muere.»
Al llegar aquí estábamos ya en el baile de máscaras; sentí un golpe ligero en una de mis mejillas. ¡Asmodeo!, grité. Profunda obscuridad; silencio de nuevo en torno mío. ¡Asmodeo!, quise gritar de nuevo; despiértame, empero, el esfuerzo. Llena aún mi fantasía de mi nocturno viaje, abro los ojos, y todos los trajes apiñados, todos los países me rodean en breve espacio; un chino, un marinero, un abate, un indio, un ruso, un griego, un romano, un escocés... ¡Cielos! ¿Qué es esto? ¿Ha sonado ya la trompeta final! ¿Se han congregado ya los hombres de todas épocas y de todas las zonas de la tierra a la voz del Omnipotente, en el valle de Josafat?... Poco a poco vuelvo en mí, y asustando a un turco y una monja, entre quienes estoy, exclamo con toda la filosofía de un hombre que no ha cenado, e imitando las expresiones de Asmodeo, que aun suenan en mis oídos: El mundo todo es máscaras: todo el año es carnaval.» (I-60, 61 y 62.)
Nunca está el hombre más filósofo que en sus malos ratos; el que no tiene fortuna se encasqueta su filosofía, como un falto de pelo su bisoñé; la filosofía es, efectivamente, para el desdichado lo que la peluca para el calvo; de ambas maneras se les figura a entrambos que ocultan a los ojos de los demás la inmensa laguna que dejó en ellos por llenar la Naturaleza madrastra. (I-60.)
Hay patriota que daría todas las lindezas del extranjero por un dedo de su país. Esta ceguedad le hace adoptar todas las responsabilidades de tan inconsiderado cariño; de paso que defiende que no hay vinos como los españoles, en lo cual bien puede tener razón, defiende que no hay educación como la española, en lo cual bien pudiera no tenerla; a trueque de defender que el cielo de Madrid es purísimo, defenderá que nuestras manolas son las más encantadoras de las mujeres; es un hombre, en fin, que vive de exclusivas, a quien le sucede poco más o menos lo que a una parienta mía, que se muere por las jorobas sólo porque tuvo un querido que llevaba una excrecencia bastante visible sobre entrambos omoplatos. (I-36.)
Los que quieren bien a su patria han de empezar por apartar el pensamiento de los empleos y quemar todos los memoriales hechos y por hacer; si el Gobierno necesita hombres, hombres buscará, pues ya sabe dónde están y bien conocidos son; al que no le busquen, que no se haga buscar él, sino que hinque el codo y se aplique. Si hay un país en que puede un hombre hacerse un bienestar por cualquier ramo de artes y ciencias, es éste, y donde hay de ellos tantas clases. Pero si esperan a llamar buen Gobierno a aquel que a cada vecino le dé veinticuatro mil reales de renta por su manifiesta adhesión, nunca le habrá para este país, porque el que más y el que menos somos adictos y muy adictos a tomar la paga el último día del mes y aunque sea el primero del siguiente. Agréguese a esto que el seguir en el carril, de hasta ahora, es desnudar a un santo para vestir a otro, y santo por santo, voto a bríos que bien se está quien se está vestido. Sí, señor; aquí no tendremos un principio de esperanza sino cuando conozcan todos la necesidad de no sacar más sangre de este cuerpo ya desangrado; cuando tengan mis compatriotas ideas moderadas, un plan uniforme, una marcha prudente, menos egoísmo, menos miedo, menos partidos y colores, menos pereza y holgazanería; cuando el cielo nos envíe luz para ver y aplicación para trabajar; cuando tengamos, en fin, el verdadero deseo de ser felices, que mucho lleva adelantado para serlo quien de veras lo desea, porque el cielo es tan bueno que querrá probablemente todo lo que nosotros de veras queramos. (I-50.)
No hay como tener oficina y sueldo, que corre siempre ni más ni menos que el río. Se pone uno malo o no se pone; no va a la oficina y corre la paga; lee uno allí de balde y al brasero los periódicos, y un cigarrillo tras otro se llega la hora de salir poco después de entrar. Si hay en casa un chico de ocho años, se le hace meter la cabeza, aunque no quiera ni sepa todavía la doctrina cristiana, y hételo meritorio. ¿No sirve uno para el caso o tiene un enemigo y le quitan de enmedio? Siempre queda un sueldecillo decente, si no por lo que trabaja ahora, por lo que ha dejado de trabajar antes. Aunque estas razones, capaces de mover un carro, no me tuviesen harto aficionado de los destinos, sólo el ser del país me haría gustar de esas pagas tan naturalmente como el pez gusta de vivir en el agua. Eso de estudiar para otras carreras, ni está en nuestra naturaleza ni lo consiente nuestro buen entendimiento, que no ha menester de semejantes ayudas para saber de todo.
Otras ventajillas de los empleos se pudieran citar; hay unos, por ejemplo, en que se manejan intereses y ha sobrantes... Da uno cuentas, o no las da, o las da a su modo. No es que a mí esto me parezca mal; no, señor. A quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Algunos te dicen a eso que no tiene gracia que a cada mano por donde pasan aquellos ríos, se le pegue siempre algo. A eso pregunto yo si es posible que llegue el caso de que no se le pegue nunca a nadie. Ello es que hay cosas de suyo pegajosas, y si te arrimas mucho a un pellejo de miel, por fuerza te has de untar, sin que esto sea en ninguna manera culpa tuya, sino de la miel, que de suyo unta.
Otros empleíllos hay como el que tenía un amigo de mi padre, contaba este tal veinte mil reales de sueldo, y cuarenta mil más que calculaba él de manos puercas; pero también recaía en un señor excelente que lo sabía emplear. El año que menos, podía decir por Navidades que había venido a dar al cabo de los doce meses sobre unos quinientos reales en varias partidas de a medio duro y tal, a doncellas desacomodadas y otras pobres gentes por ese estilo, porque eso sí, era muy caritativo, y daba limosnas... ¡Uf! De esta manera, ¿qué importa que haya algo de manos puercas? Se da a Dios lo que se quita a los hombres, si es que es quitar aprovecharse de aquellos gajecillos inocentes que se vienen ellos solos rodados. Si saliera uno a saltearlo a un camino a los pasajeros, vaya; pero cuando se trata de cogerlo en la misma oficina, con toda la comodidad del mundo, y sin el menor percance... Supongo, v. gr., que tienes un negociado, y que del negociado, sale un negocio; que sirvas a un amigo por el gusto de servirle no más; esto me parece muy puesto en razón; cualquiera haría otro tanto. Este amigo, que debe su fortuna a un triste informe tuyo, es muy regular, si es agradecido, que te deslice en la mano la finecilla de unas oncejas... No, sino, ándate en escrúpulos, y no las tomes; otro las tomará, y lo peor de todo, se picará el amigo, y con razón. Luego si él es el dueño de su dinero, ¿por qué ha de mirar nadie con malos ojos que se lo dé a quien le viniere a las mientes, o lo tire por la ventana? Sobre que el agradecimiento es una gran virtud, y que es una grandísima grosería desairar a un hombre de bien, que... Vamos... bueno estaría el mundo si desapareciesen de él las virtudes, si no hubiera empleados serviciales, ni corazones agradecidos. (I-49 y 50.)
Gran persona debió ser el primero que llamó pecado mortal a la pereza; nosotros no entraremos ahora en largas y profundas investigaciones acerca de la historia de este pecado, por más que conozcamos que hay pecados que pican en historia, y que la historia de los pecados sería un tanto cuanto divertida. Convengamos solamente en que esta institución ha cerrado y cerrará las puertas del cielo a más de un cristiano.
Esas reflexiones hacía yo casualmente no hace muchos días, cuando se presentó en mi casa un extranjero de estos que, en buena o mala parte, han de tener siempre de nuestro país una idea exagerada e hiperbólica, de estos que, o creen que los hombres aquí son todavía los espléndidos, francos, generosos y caballerescos seres de hace dos siglos, o que son aún las tribus nómadas del otro lado del Atlante: en el primer caso vienen imaginando que nuestro carácter se conserva tan intacto como nuestra ruina; en el segundo vienen temblando por esos caminos, y preguntan si son los ladrones que los han de despojar los individuos de algún cuerpo de guardia establecido precisamente para defenderlos de los azares de un camino, comunes a todos los países.
Verdad es que nuestro país no es de aquellos que se conocen a primera ni segunda vista, y si no temiéramos que nos llamasen atrevidos, lo compararíamos de buena gana a esos juegos de manos sorprendentes e inescrutables para el que ignora su artificio, que estribando en una grandísima bagatela, suelen después de sabidos dejar asombrado de su poca perspicacia al mismo que se devanó los sesos por buscarles causas extrañas. Muchas veces la falta de una causa determinante en las cosas nos hace creer que debe de haberlas profundas para mantenerlas al abrigo de nuestra penetración. Tal es el orgullo del hombre, que más quiere declarar en alta voz que las cosas son incomprensibles cuando no las comprende él, que confesar que el ignorarlas puede depender de su torpeza.
Esto no obstante, como quiera que entre nosotros mismos se hallen muchos en esta ignorancia de los verdaderos resortes que nos mueven, no tendremos derecho para extrañar que los extranjeros no los puedan tan fácilmente penetrar.
Un extranjero de estos fue el que se presentó en mi casa, provisto de competentes cartas de recomendación para mi persona. Asuntos intrincados de familia, reclamaciones futuras, y aun proyectos vastos concebidos en París de invertir aquí sus cuantiosos caudales en tal cual especulación industrial o mercantil, eran los motivos que a nuestra patria le conducían.
Acostumbrado a la actividad en que viven nuestros vecinos, me aseguró formalmente que pensaba permanecer aquí muy poco tiempo, sobre todo si no encontraba pronto objeto seguro en que invertir su capital. Pareciome el extranjero digno de alguna consideración, trabé presto amistad con él, y lleno de lástima traté de persuadirle a que se volviese a su casa cuanto antes, siempre que seriamente trajese otro fin que no fuese el de pasearse. Admirole la proposición, y fue preciso explicarme más claro. «Mirad, le dije, Mr. Sans-délai, que así se llamaba; vos venís decidido a pasar quince días, y a solventar en ellos vuestros asuntos. -Ciertamente, me contestó. Quince días, y es mucho. Mañana por la mañana buscamos un genealogista para mis asuntos de familia; por la tarde revuelve sus libros, busca mis ascendientes, y por la noche ya sé quién soy. En cuanto a mis reclamaciones, pasado mañana las presento fundadas en los datos que aquél me dé, legalizadas en debida forma; y como será una cosa clara y de justicia innegable (pues sólo en este caso haré valer mis derechos), al tercer día se juzga el caso y soy dueño de lo mío. En cuanto a mis especulaciones, en que pienso invertir mis caudales, al cuarto día ya habré presentado mis proposiciones. Serán buenas o malas, y admitidas o desechadas en el acto, y son cinco días; en el sexto, séptimo y octavo, veo lo que hay que ver en Madrid; descanso el noveno; el décimo tomo mi asiento en la diligencia, si no me conviene estar más tiempo aquí, y me vuelvo a mi casa; aún me sobran de los quince, cinco días.» Al llegar aquí Mr. Sans-délai, traté de reprimir una carcajada que me andaba retozando ya hacía rato en el cuerpo, y si mi educación logró sofocar mi inoportuna jovialidad, no fue bastante a impedir que se asomase a mis labios una suave sonrisa de asombro y de lástima que sus planes ejecutivos me sacaban al rostro mal de mi grado. «Permitidme, Mr. Sans-délai, le dije entre socarrón y formal, permitidme que os convide a comer para el día en que llevéis quince meses de estancia en Madrid. -¿Cómo? -Dentro de quince meses estáis aquí todavía. -¿Os burláis? -No por cierto. -¿No me podré marchar cuando quiera? ¡Cierto que la idea es graciosa! -Sabed que no estáis en vuestro país activo y trabajador. -¡Oh! los españoles que han viajado por el extranjero han adquirido la costumbre de hablar mal de su país por hacerse superiores a sus compatriotas. -Os aseguro que en los quince días con que contáis, no habréis podido hablar siquiera a una sola de las personas cuya cooperación necesitáis. -¡Hipérboles! Yo les comunicaré a todos mi actividad. -Todos os comunicarán su inercia.»
Conocí que no estaba el señor de Sans-délai muy dispuesto a dejarse convencer sino por la experiencia, y callé por entonces, bien seguro de que no tardarían mucho los hechos en hablar por mí.
Amaneció el día siguiente, y salimos entrambos a buscar un genealogista, lo cual sólo se pudo hacer preguntando de amigo en amigo y de conocido en conocido: encontrámosle por fin, y el buen señor, aturdido de ver nuestra precipitación, declaró francamente que necesitaba tomar algún tiempo; instósele, y por mucho favor nos dijo definitivamente que nos diéramos una vuelta por allí dentro de unos días. Sonreime y marchámonos. Pasaron tres días; fuimos. «Vuelva usted mañana, nos respondió la criada, porque el señor no se ha levantado todavía. -Vuelva usted mañana, nos dijo al siguiente día, porque el amo acaba de salir. -Vuelva usted mañana, nos respondió el otro, porque el amo está durmiendo la siesta. -Vuelva usted mañana, nos respondió el lunes siguiente, porque hoy ha ido a los toros.» ¿Qué día, a qué hora se ve a un español? Vímosle por fin, y «Vuelva usted mañana, nos dijo, porque se me ha olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio.» A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido una noticia del apellido Díez, y él había entendido Díaz, y la noticia no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, desesperado ya de dar jamás con sus abuelos.
Es claro que faltando este principio no tuvieron lugar las reclamaciones.
Para las proposiciones que acerca de varios establecimientos y empresas utilísimas pensaba hacer, había sido preciso buscar un traductor; por los mismos pasos que el genealogista nos hizo pasar el traductor; de mañana en mañana nos llevó hasta el fin del mes. Averiguamos que necesitaba dinero diariamente para comer, con la mayor urgencia; sin embargo, nunca encontraba momento oportuno para trabajar. El escribiente hizo después otro tanto con las copias, sobre llenarlas de mentiras, porque un escribiente que sepa escribir no le hay en este país.
No paró aquí; un sastre tardó veinte días en hacerle un frac, que le había mandado llevarle en veinticuatro horas; el zapatero le obligó con su tardanza a comprar botas hechas; la planchadora necesitó quince días para plancharle una camisola; y el sombrerero, a quien le había enviado su sombrero a variar el ala, le tuvo dos días con la cabeza al aire y sin salir de casa.
Sus conocidos y amigos no le asistían a una sola cita, ni avisaban cuando faltaban, ni respondían a sus esquelas. ¡Qué formalidad y qué exactitud!
«¿Qué os parece de esta tierra, Mr. Sans-délai? le dije al llegar a estas pruebas. -Me parece que son hombres singulares... -Pues así son todos. No comerán por no llevar la comida a la boca.»
Presentose con todo, yendo y viniendo días, una proposición de mejoras para un ramo que no citaré, quedando recomendada eficacísimamente.
A los cuatro días volvimos a saber el éxito de nuestra pretensión. «Vuelva usted mañana, nos dijo el portero. El oficial de mesa no ha venido hoy. -Grande causa le habrá detenido, dije yo entre mí. Fuímonos a dar un paseo, y nos encontramos, ¡qué casualidad! al oficial de la mesa en el Retiro, ocupadísimo en dar una vuelta con su señora al hermoso sol de los inviernos claros de Madrid.
Martes era el día siguiente, y nos dijo el portero: «Vuelva usted mañana, porque el señor oficial de la mesa no da audiencia hoy. -Grandes negocios habrán cargado sobre él», dije yo. Como soy el diablo y aun he sido duende, busqué ocasión de echar una ojeada por el agujero de una cerradura. Su señoría estaba echando un cigarrito al brasero, y con una charada del diario entre manos que le debía costar trabajo el acertar. «Es imposible verle hoy, le dije a mi compañero; su señoría está en efecto ocupadísimo.»
Dionos audiencia el miércoles inmediato, y ¡qué fatalidad! el expediente había pasado a informe, por desgracia, a la única persona enemiga indispensable de monsieur y de su plan, porque era quien debía salir en él perjudicado. Vivió el expediente dos meses en informe, y vino tan informado como era de esperar. Verdad es que nosotros no habíamos podido encontrar empeño para una persona muy amiga del informante. Esta persona tenía unos ojos muy hermosos, los cuales sin duda alguna le hubieran convencido en sus ratos perdidos de la justicia de nuestra causa.
Vuelto de informe se cayó en la cuenta en la sección de nuestra bendita oficina de que el tal expediente no correspondía a aquel ramo; era preciso rectificar este pequeño error; pasose al ramo, establecimiento y mesa correspondientes, y hétenos caminando después de tres meses a la cola siempre de nuestro expediente, como hurón que busca el conejo, y sin poderlo sacar muerto ni vivo de la huronera. Fue el caso al llegar aquí que el expediente salió del primer establecimiento y nunca llegó al otro. «De aquí se remitió con fecha tantos, decían en uno. -Aquí, no ha llegado nada, decían en otro. -¡Voto va! dije yo a Mr. Sans-délai, ¿sabéis que nuestro expediente se ha quedado en el aire como el alma de Garibay, y que debe de estar ahora posado como una paloma sobre algún tejado de esta activa población?»
Hubo que hacer otro. ¡Vuelta a los empeños! ¡vuelta a la prisa! ¡qué delirio! «Es indispensable, dijo el oficial con voz campanuda, que esas cosas vayan por sus trámites regulares.» Es decir, que el toque estaba como el toque del ejercicio militar, en llevar nuestro expediente tantos o cuantos años de servicio.
Por último, después de cerca de medio año de subir y bajar, y estar a la firma o al informe, o a la aprobación, o al despacho, o debajo de la mesa, y de volver siempre mañana, salió con una notita al margen que decía: «A pesar de la justicia y utilidad del plan del exponente, negado.» -«¡Ah, ah Mr. Sans-délai, exclamé riéndome a carcajadas; este es nuestro negocio.» Pero Mr. Sans-délai se daba a todos los oficinistas, que es como si dijéramos a todos los diablos. «¿Para esto he echado yo mi viaje tan largo? ¿Después de seis meses no habré conseguido sino que me digan en todas partes diariamente: Vuelva usted mañana, y cuando este dichoso mañana llega en fin, nos dicen redondamente que no? ¿Y vengo a darles dinero? ¿Y vengo a hacerles favor? Preciso es que la intriga más enredada se haya fraguado para oponerse a nuestras miras. -¿Intriga, Mr. Sans-délai? No hay hombre capaz de seguir dos horas una intriga. La pereza es la verdadera intriga; os juro que no hay otra: esa es la gran causa oculta: es más fácil negar las cosas que enterarse de ellas.»
Al llegar aquí, no quiero pasar en silencio algunas razones de las que me dieron para la anterior negativa, aunque sea una pequeña digresión.
«Ese hombre se va a perder, me decía un personaje muy grave y muy patriótico. -Esa no es una razón, le repuse: si él se arruina, nada se habrá perdido en concederle lo que pide; él llevará el castigo de su osadía o de su ignorancia. -¿Cómo ha de salir con su intención? -Y suponga usted que quiere tirar su dinero y perderse; ¿no puede uno aquí morirse siquiera, sin tener un empeño para el oficial de la mesa? Puede perjudicar a los que hasta ahora han hecho de otra manera eso mismo que ese señor extranjero quiere. -¿A los que lo han hecho de otra manera, es decir, peor? -Sí, pero lo han hecho. Sería lástima que se acabara el modo de hacer mal las cosas. ¿Con que, porque siempre se han hecho las cosas del modo peor posible, será preciso tener consideraciones con los perpetuadores del mal? Antes se debiera mirar si podrían perjudicar los antiguos al moderno. -Así está establecido; así se ha hecho hasta aquí; así lo seguiremos haciendo. -Por esa razón deberían darle a usted papilla todavía como cuando nació. -En fin, señor Fígaro, es un extranjero. -¿Y por que no lo hacen los naturales del país? -Con esas socaliñas vienen a sacarnos la sangre. -Señor mío, exclamé, sin llevar más adelante mi paciencia; está usted en un error harto general. Usted es como muchos que tienen la diabólica manía de empezar siempre por poner obstáculos a todo lo bueno, y el que pueda que los venza. Aquí tenemos el loco orgullo de no saber nada, de querer adivinarlo todo y no reconocer maestros. Las naciones que han tenido, ya que no el saber, deseos de él, no han encontrado otro remedio que el de recurrir a los que sabían más que ellas.
«Un extranjero, seguí, que corre a un país que le es desconocido, para arriesgar en él sus caudales, pone en circulación un capital nuevo, contribuye a la sociedad, a quien hace un inmenso beneficio con su talento y su dinero. Si pierde, es un héroe; si gana es muy justo que logre el premio de su trabajo, pues nos proporciona ventajas que no podíamos acarrearnos solos. Este extranjero que se establece en este país, no viene a sacar de él el dinero, como usted supone; necesariamente se establece y se arraiga en él, y a la vuelta de media docena de años, ni es extranjero ya, ni puede serlo; sus más caros intereses y su familia le ligan al nuevo país que ha adoptado; toma cariño al suelo donde ha hecho su fortuna, al pueblo donde ha escogido una compañera; sus hijos son españoles, y sus nietos lo serán; en vez de extraer el dinero, ha venido a dejar un capital suyo que traía, invirtiéndole y haciéndole producir; ha dejado otro capital de talento, que vale por lo menos tanto como el del dinero; ha dado de comer a los pocos o muchos naturales de quien ha tenido necesariamente que valerse; ha hecho una mejora, y hasta ha contribuido al aumento de la población con su nueva familia. Convencidos de estas importantes verdades, todos los gobiernos sabios y prudentes han llamado a sí a los extranjeros: a su grande hospitalidad ha debido siempre la Francia su alto grado de esplendor; a los extranjeros de todo el mundo que ha llamado la Rusia, ha debido el llegar a ser una de las primeras naciones en muchísimo menos tiempo que el que han tardado otras en llegar a ser las últimas; a los extranjeros han debido los Estados Unidos... Pero veo por sus gestos de usted -concluí interrumpiéndome oportunamente a mí mismo- que es muy difícil convencer al que está persuadido de que no se debe convencer. ¡Por cierto, si usted mandara, podríamos fundar en usted grandes esperanzas!»
Concluida esta filípica, fuime en busca de mi Sans-délai. «Me marcho, señor Fígaro, me dijo: en este país no hay tiempo para hacer nada; sólo me limitaré a ver lo que haya en la capital de más notable. -¡Ay! mi amigo, le dije, idos en paz, y no queráis acabar con vuestra poca paciencia; mirad que la mayor parte de nuestras cosas no se ven. ¿Es posible? -¿Nunca me habéis de creer? Acordaos de los quince días...» Un gesto, de Mr. Sans-délai me indicó que no le había gustado el recuerdo.
«Vuelva usted mañana, nos decían en todas partes, porque hoy no se ve. -Ponga usted un memorialito para que le den a usted un permiso especial.» Era cosa de ver la cara de mi amigo al oír lo del memorialito: representábasele en la imaginación el informe, y el empeño, y los seis meses, y... Contentose con decir: Soy extranjero. ¡Buena recomendación entre los amables compatriotas míos! Aturdíase mi amigo cada vez más, y cada vez nos comprendía menos. Días y días tardamos en ver las pocas rarezas que tenemos guardadas. Finalmente, después de medio año largo, si es que puede haber un medio año más largo que otro, se restituyó mi recomendado a su patria maldiciendo de esta tierra, y dándome la razón que yo ya antes me temía, y llevando al extranjero noticias excelentes de nuestras costumbres; diciendo, sobre todo, que en seis meses no había podido hacer otra cosa sino volver siempre mañana, y que a la vuelta de tanto mañana, enteramente futuro, lo mejor o más bien lo único que había podido hacer bueno, había sido marcharse.
¿Tendrá razón, perezoso lector (si es que has llegado ya a esto que estoy escribiendo), tendrá razón el buen Mr. Sans-délai en hablar mal de nosotros y de nuestra pereza? ¿Será cosa de que vuelva el día de mañana a visitar nuestros hogares? Dejemos esta cuestión para mañana, porque ya estarás cansado de leer hoy: si mañana u otro día no tienes, como sueles, pereza de volver a la librería, pereza de sacar tu bolsillo, y pereza de abrir los ojos para ojear las hojas que tengo que darte todavía, te contaré cómo a mí mismo, que todo esto veo y conozco y callo mucho más, me ha sucedido muchas veces, llevado de esta influencia, hija del clima y de otras causas, perder de pereza más de una conquista amorosa; abandonar más de una pretensión empezada, y las esperanzas de más de un empleo, que me hubiera sido acaso, con más actividad, poco menos que asequible; renunciar, en fin, por pereza de hacer una visita justa o necesaria, a relaciones sociales que hubieran podido valerme de mucho en el transcurso de mi vida; te confesaré que no hay negocio que no pueda hacer hoy que no deje para mañana; te referiré que me levanto a las once, y duermo siesta; que paso haciendo quinto pie de la mesa de un café hablando o roncando, como buen español, las siete y las ocho horas seguidas; te añadiré que cuando cierran el café, me arrastro lentamente a mi tertulia diaria (porque de pereza tengo más que una), y un cigarrito, tras otro me alcanzan clavado en un sitial, y bostezando sin cesar, las doce o la una de la madrugada; que muchas noches no ceno de pereza, y de pereza no me acuesto; en fin, lector de mi alma, te declararé que de tantas veces como estuve en esta vida desesperado, ninguna me ahorqué y siempre fue de pereza. Y concluyo por hoy confesándote que ha más de tres meses que tengo, como la primera entre mis apuntaciones, el título de este artículo, que llamé: Vuelva usted mañana; que todas las noches y muchas tardes he querido durante este tiempo escribir algo en él, y todas las noches apagaba mi luz diciéndome a mí mismo con la más pueril credulidad en mis propias resoluciones: ¡Eh! mañana le escribiré! Da gracias a que llegó por fin este mañana, que no es del todo malo; pero ¡ay de aquel mañana que no ha de llegar jamás! (I-52.)
Habrán creído muchos tal vez que un orgullo mal entendido o una pasión inoportuna y dislocada de extranjerismo, han hecho nacer en nosotros una propensión a maldecir de nuestras cosas. Lejos de nosotros intención tan poco patriótica; esta duda sólo puede tener cabida en aquellos paisanos nuestros que, haciéndose peligrosa ilusión, tratan de persuadirse a sí mismos que marchamos al frente, o al nivel, a lo menos, de la civilización del mundo; para los que tal creen no escribimos, porque tanto valiera hablar a sordos. (I-63 y 64.)
Los aduladores de los pueblos han sido siempre, como los aduladores de los grandes, sus más perjudiciales enemigos; ellos les han puesto una espesa venda en los ojos, y para usufructuar su flaqueza les han dicho: Lo sois todo. De esta torpe adulación ha nacido el loco orgullo que a muchos de nuestros compatriotas hace creer que nada tenemos que adelantar, ningún esfuerzo que emplear, ninguna envidia que tener... Ahora preguntamos al que de buena fe nos quiera responder: ¿Quién es el mejor español? ¿El hipócrita que grita: «Todo lo sois; no deis un paso para ganar el premio de la carrera porque vais delante», o el que, sinceramente, dice a sus compatriotas: «Aún os queda que andar; la meta está lejos; caminad más a prisa sí queréis ser los primeros»? Aquél les impide marchar hacia el bien, persuadiéndoles de que le tienen; el segundo mueve el único resorte capaz de hacerlos llegar a él tarde o temprano. ¿Quién, pues, de entrambos desea más su felicidad? El último es el verdadero español; el último, el único que camina en el sentido de nuestro buen gobierno. (I-64.)
El joven a la moda debe aprender el arte de tener siempre razón, es decir, la esgrima, porque andan muy en boga los desafíos de algún tiempo a esta parte; de suerte que ya en el día es una vergüenza no haber estropeado a algún amigo en el campo del honor. Es de primera necesidad que se vista de majo y eche un cuarto a espadas en cualquier funcioncilla de toros extraordinaria que entre señoritos aficionados se celebre; que sí se celebrará; con estas dos cosas será una columna de la patria y un modelo del buen tono, según los usos del día. Y aun si pudiera ser tener pantalón kolan y sombrero clac; si pudiera ser, además, que pasase la mañana haciendo visitas y dejando cartoncitos de puerta en puerta; la tarde, haciendo ganas de comer y atropellando amigos en un caballo cuellilargo y sin rabo, que es condición sine qua non; la prima noche, silbando alguna comedia buena, y la madrugada, de ragout en ragout, perdiendo al écarté su dinerillo y el de sus acreedores, sería doblemente considerado de las gentes de mundo y atendido de las personas sensatas del siglo. (I-65.)
En este país..., esta es la frase que todos repetimos a porfía, frase que sirve de clave para toda clase de explicaciones, cualquiera que sea la cosa que a nuestros ojos choque en mal sentido. «¿Qué quiere usted?», decimos. «¡En este país!» Cualquier acontecimiento desagradable que nos suceda creemos explicarle perfectamente con la frasecilla: ¡Cosas de este país!, que con vanidad pronunciamos y sin pudor alguno repetimos.
¿Nace esta frase de un atraso reconocido en toda la nación? No creo que pueda ser éste su origen, porque sólo puede conocer la carencia de una cosa el que la misma cosa conoce; de donde se infiere que si todos los individuos de un pueblo conociesen su atraso, no estarían, realmente, atrasados. Es la pereza de imaginación o de raciocinio que nos impide investigar la verdadera razón de cuanto nos sucede, y que se goza en tener una muletilla siempre a mano con qué responderse a sus propios argumentos, haciéndose cada uno la ilusión de no creerse cómplice de un mal, cuya responsabilidad descarga sobre el estado del país en general. Esto parece más ingenioso que cierto.
Creo entrever la causa verdadera de esta humillante expresión. Cuando se halla un país en aquel crítico momento en que se acerca a una transición, y en que, saliendo de las tinieblas, comienza a brillar a sus ojos un ligero resplandor, no conoce todavía el bien; empero ya conoce el mal, de donde pretende salir para probar cualquiera otra cosa que no sea lo que hasta entonces ha tenido. Sucédele lo que a una joven bella que sale de la adolescencia; no conoce el amor todavía, ni sus goces; su corazón, sin embargo, o la naturaleza, por mejor decir, le empieza a revelar una necesidad que pronto será urgente para ella, y cuyo germen y cuyos medios de satisfacción tiene en sí misma, si bien los desconoce todavía; la vaga inquietud de su alma, que busca y ansía, sin saber qué, la atormenta y la disgusta de su estado actual y del anterior en que vivía; y vésela despreciar y romper aquellos mismos sencillos juguetes que formaban poco antes el encanto de su ignorante existencia. (III-272.)
En el día podemos decir que han desaparecido muchos de los vicios radicales de la educación que no podían menos de indignar a los hombres sensatos de fines del siglo pasado y aun de principios de éste. Rancias costumbres, preocupaciones antiguas, hijas de una religión mal entendida y del espíritu represor que ahogó en España durante siglos enteros el vuelo de las ideas, habían llegado a establecer una rutina tal en todas las cosas, que la vida entera de todos los individuos, así como la marcha del Gobierno, era una pauta de la cual no era lícito siquiera pensar en separarse. Acostumbrados a no discurrir, a no sentir nuestros abuelos por sí mismos, no permitían discurrir ni sentir a sus hijos. La educación escolástica de la Universidad era la única que recibían los hombres; y si una niña salía del convento a los veinte años para dar su mano a aquel que le designaba el interés paternal, se decía que estaba bien criada; era bien criada si sacrificaba su porvenir al capricho o a la razón de estado; si abrigaba un corazón franco y sensible; si, por desgracia, había osado ver más allá que su padre en el mundo, cerrábanse las puertas del convento para ella y había de elegir por fuerza al esposo divino, que la repudiaba o que no la llamaba a sí, por lo menos. Moratín quiso censurar este abuso, y asunto tan digno de él no podía menos de inspirarle una gran composición. De estas breves reflexiones se puede inferir que El sí de las niñas no es una de aquellas comedias de carácter, destinada, como El avaro o El hipócrita, a presentar eternamente al hombre de todos los tiempos y países un espejo en que vea y reconozca su extravío o su ridícula pasión; es una verdadera comedia de época en una palabra, de circunstancias enteramente locales, destinada a servir de documento histórico o de modelo literario. En nuestro entender, es la obra maestra de Moratín, y la que más títulos le granjea a la inmortalidad. (III-314.)
Los filósofos, moralistas y observadores, pudieran muy bien deducir extrañas consecuencias acerca de un pueblo, como el nuestro, que parece huir de toda pública diversión. ¿Tan grave y ensimismado es el carácter de este pueblo, que se avergüenza de abandonarse al regocijo cara a cara consigo mismo? Bien pudiera ser. ¿Nos sería lícito, a propósito de esto, hacer una observación singular, que acaso podrá no ser cierta, si bien no faltará quien la halle ben trovata? Parece que en los climas ardientes del Mediodía el hombre vive todo dentro de sí; su imaginación fogosa, emanación del astro que la abrasa, le circunscribe a un estrecho círculo de goces y placeres más profundos y más sentidos; sus pasiones más vehementes le hacen menos social; el italiano, sibarita, necesita aislarse con una careta en medio de la general alegría; al andaluz enamorado bástanle, no un libro, y un amigo, como decía Rioja, sino, tinos ojos hermosos en que reflejar los suyos y una guitarra que tañer; el árabe impetuoso es feliz arrebatando por el desierto el ídolo de su alma a las ancas de su corcel; el voluptuoso asiático, para distraerse, se encierra en su harem. Los placeres grandes se ofenden de la publicidad, se deslíen; parece que ante ésta hay que repartir con los espectadores la sensación que se disfruta. Nótese la índole de los bailes nacionales. En el Norte de Europa y en los climas templados se hallarán los bailes generales casi. Acerquémonos al Mediodía: veremos aminorarse el número de los danzantes en cada baile. La mayor parte de los nuestros no han menester sino una o dos parejas; no bailan para los demás: bailan uno para otro. Desde este punto de vista, el teatro es apenas una pública diversión, supuesto que cada espectador de por sí no está en comunicación con el resto del público, sino con el escenario. (III-343 y 344.)
Suele decirse que nadie tiene más edad que la que representa, y esta es una de las muchas mentiras que corren acreditadas y recibidas en el mundo con cierto agradable barniz de verdad, y que entran en el círculo de todo aquello que sin ser vero, es, sin embargo, ben trovato. Si una mentira pudiese probar algo, ésta probaría una verdad, a saber, que no hay nada positivo, que no hay nada tal cual es, sino tal cual parece. Por el mismo estilo podría decirse que ciertos pueblos no envejecen, porque para envejecer es preciso vivir. He aquí la razón por qué siempre que yo me paro a mirar con reflexión nuestra España (que Dios guarde de sí misma sobre todo) suelo dirigirle mentalmente aquel cumplimiento tan usual entre gentes que se ven de tarde en tarde: «¡Hombre, por usted no pasan días!» Por nuestra patria efectivamente no pasan días; bien es verdad que por ella no pasa nada: ella es, por el contrario, la que suele pasar por todo. Así es que después de sus años mil, vésela de temporada en temporada aparecer joven y rozagante, como quien empieza a vivir de nuevo. Si la hubiésemos de comparar con algo, la compararíamos con esas viejas verdes que unos días se tiñen las canas y otros no: o con esos seres que pasan el invierno entre dos piedras en una aparente muerte, y que necesitan todo el sol del mes de Julio para empezar de rebullirse; o con la comparsa del célebre Robinsón, silbado años pasados en esta corte, que andaba dos pasos adelante y uno atrás, o con la casta Penélope, que deshacía de noche la tela que tramaba por el día; o con los gatos, en fin, de los cuales se dice que tienen mil vidas; si bien con una notable diferencia: éstos siempre caen de pie, y de la España no nos atreveríamos a decir claramente cómo cae siempre. En una palabra, se la puede comparar con todo y exactamente con nada.
No es esto que queramos hablar mal de España: mala ocasión escogeríamos, sobre todo cuando está casualmente en el día en que se tiñe las canas, en que se despereza y se rebulle, en que da el paso adelante, en que teje la tela, y en que se levanta renqueando de la última caída. Dios nos libre de semejante intención como de un manifiesto; nuestro objeto es retratarla, y aun hacerla favor si cabe. Es el mal que se escapa a la observación como el agua a la presión: piensa usted cogerlo por un lado, deslízase por otro; como esos calidoscopios fatasmagóricos que a cada movimiento presentan una figura distinta a la vista divertida; así nuestra patria ofrece unas veces encima unos colores y otras veces otros.
... ... ... ... ...
Hay quien cree que la felicidad es una de las muchas mentiras ben trovatas, como llevamos dicho, para nuestro consuelo: ya nos guardaremos nosotros de creer esto: y si en ninguna parte la vemos más que escrita, no será, sin duda, porque no exista, sino porque no se ha sabido dar con ella hasta la presente. Siempre resulta de lo dicho que por la España no pasan días: nuestra patria siempre la misma; siempre jugando a la gallina ciega con su felicidad: empeñada en atraparla, por el estilo de aquel loco, maniático por atraparse con la mano izquierda el dedo pulgar de la misma mano que tenía cogido con la derecha; y siempre más convencido la última vez que todas las anteriores.
Intrincado y oscuro laberinto le parecería a cualquiera nuestra felicidad. Habrá quien diga que de no haber hecho nunca las cosas claras y terminantes le viene el mal de haberse de contradecir... Pero, réstanos saber si es un mal el contradecirse; esto no está averiguado: decir siempre la verdad nos obligaría a decir siempre una misma cosa; esto sobre ser una pesadez insufrible nos conduciría a decirla todo de una vez. ¿Y después? No diríamos nada. Figúrese el lector qué vacío en una larga existencia. Decimos por el contrario una cosa hoy y otra mañana. ¡Figúrese el lector qué variedad! Hay tela cortada para toda la vida. Igual consecuencia sacamos respecto a hacer las cosas claras y terminantes. Nosotros estamos por las cosas oscuras: hablamos seriamente. En primer lugar, nadie nos negará una inmensa ventaja que sobre las cosas claras llevan las oscuras, a saber, que éstas se pueden aclarar. Hágalo usted todo de una vez; el día primero del año, por ejemplo. ¿Y los 364 restantes, qué hace usted? Holgar. Dios nos libre: la ociosidad es madre de todos los vicios. Si este es de todos los males el peor, vale más hacer mal y deshacer bien, que no hacer nada.
Para concluir, figurémonos por un momento que lo que vamos a hacer el año 34, porque yo creo que vamos a hacer algo, lo hubiéramos hecho de primeras el año 9, o el 14, o el 20. ¿Qué haríamos el 34? ¿Ser felices? ¡Brava ocupación! Hubiéramos vivido de entonces acá, hubiéramos envejecido en esta felicidad que vamos a atrapar precisamente ahora; en una palabra, hubieran pasado los días y las cosas por nosotros, en vez de pasar nosotros por los días y las cosas, y no estaríamos, como estamos, en los principios. ¡Espantosa perspectiva! Más sabios, por el contrario, nosotros dejamos siempre algo que hacer, algo oscuro que aclarar para mañana. ¡Ay de aquel día en que no haya nada que hacer, en que no haya nada que aclarar! (I-322 y 323.)
...Demasiado poco despreocupados aún, en realidad nos da cierta vergüenza inexplicable de comer, de reír, de vivir en público; parece que se descompone y pierde su prestigio el que baile en un jardín, al aire libre, a la vista de todos. No nos persuadimos de que basta indagar y conocer las causas de esta verdad para desvanecer sus efectos. Solamente el tiempo, las instituciones, el olvido completo de nuestras costumbres antiguas, pueden variar nuestro obscuro carácter. ¿Qué tiene éste de particular en un país en que le ha formado tal una larga sucesión de siglos en que se creía que el hombre vivía para hacer penitencia?... ¿Qué, después de tantos años de gobierno inquisitorial? Después de tan larga esclavitud es difícil saber ser libre. Deseamos serlo, repetimos a cada momento; sin embargo, lo seremos de derecho mucho antes de que reine en nuestras costumbres, en nuestras ideas, en nuestro modo de ser y de vivir, la verdadera libertad. Y las costumbres no se varían en un día, desgraciadamente, ni con decreto, y más desgraciadamente aún, un pueblo no es verdaderamente libre mientras que la libertad no está arraigada en sus costumbres e identificada con ellas. (III-344.)
Muchas cosas me admiran en este mundo; esto prueba que mi alma debe pertenecer a la clase vulgar, al justo medio de las almas; sólo a las muy superiores o a las muy estúpidas les es dado no admirarse de nada. Para aquéllas no hay cosa que valga algo; para éstas no hay cosa que valga nada. Colocada la mía a igual distancia de las unas y de las otras, confieso que vivo todo de admiración, y estoy tanto más distante de ellas cuanto menos concibo que se pueda vivir sin admirar. Cuando en un día de esos en que un insomnio prolongado o un contratiempo de la víspera preparan al hombre a la meditación, me paro a considerar el destino del mundo; cuando me veo rodando dentro de él con mis semejantes por los espacios imaginarios, sin que sepa nadie para qué ni adónde; cuando veo nacer a todos para morir y morir sólo por haber nacido; cuando veo la verdad igualmente distante de todos los puntos del orbe donde se le anda buscando, y la felicidad siempre en casa del vecino, a juicio de cada uno; cuando reflexiono que no se le ve el fin a este cuadro halagüeño, que, según todas las probabilidades, tampoco tuvo principio; cuando pregunto a todos y me responde cada cual quejándose de su suerte; cuando contemplo que la vida es un amasijo de contradicciones, de llanto, de enfermedades, de errores, de culpas y de arrepentimientos, me admiro de varias cosas. Primera, del gran poder del Ser Supremo, que haciendo marchar el mundo de un modo dado, ha podido hacer que todos tengan deseos diferentes y encontrados, que no suceda más que una sola cosa a la vez, y que todos queden descontentos. Segunda, de su gran sabiduría en hacer corta la vida. Y tercera, en fin, y de ésta me asombro más que de las otras todavía, de ese apego que todos tienen, sin embargo, a esta vida tan mala. Esto último bastaría a confundir a un ateo, si un ateo, al serlo, no diese ya claras muestras de no tener su cerebro organizado para el convencimiento, porque sólo un Dios, y un Dios todopoderoso, podía hacer amar una cosa como la vida.
Esto, considerada la vida en general, dondequiera que la tomemos por tipo: en las naciones civilizadas, en los países incultos, en todas partes, en fin. Porque en este punto me inclino a creer que el hombre variará de necesidades y se colocará en una escala más alta o más baja; pero en cuanto a su felicidad, nada habrá adelantado. Toda la diferencia entre el hombre ilustrado y el salvaje estará en los términos de su conversación. Lord Wellington hablará de los whigs; el indio nómada hablará de las panteras; pero iguales penas le acarreará a aquél el concluir con los primeros que a éste el dar caza a las segundas. La civilización le hará variar al hombre de ocupaciones y de palabras; de suerte, es imposible. Nació víctima y su verdugo le persigue enseñándole el dogal, así debajo del dorado artesón como debajo de la rústica techumbre de ramas. Pero si se considera luego la vida de Madrid, es preciso cerrar el entendimiento a toda reflexión para desearla. (III-370.)
En el siglo XIX, siglo harto matemático y positivo; siglo del vapor; siglo en que los caminos de hierro pesan sobre la imaginación como un apagador sobre una luz; en que Anacreonte, con su barba bañada de perfumes, Petrarca, con sus eternos suspiros, y aun Meléndez, con todas sus palomas, harían un triste papel al lado, no de un Rothschild o un Aguado, pero aun de un mediano mecánico que supiese añadir un resorte a cien resortes anteriores; en un siglo en que se avergüenza uno de no haber inventado algún utensilio de hierro, en que no se puede hacer alarde de una pasión caballeresca o de una vida poética y contemplativa, sin ser señalado como un ser de otra especie por cien dedos especuladores; un siglo para el cual el amor es un negocio como otro cualquiera, de conveniencia y acomodo; en un siglo en que no se puede amar sin hacer reír, en que la ciencia está reducida a periódicos, la guerra a protocolos, el valor a disciplina, el talento a manufacturas, la literatura a declamaciones políticas, el teatro a decoraciones y a fioriture, no se nos diga que no hay argumentos nuevos para comedias. Molière no podía haber agotado estos asuntos. Un filarmónico ocupado todo el día en casar armonías y en combinar puntos, un diplomático redactando notas ambiguas, un periodista haciendo párrafos y colocando frases, un mecánico moviendo ruedas, son seres tan ridículos, por lo menos, como un poeta aparcando consonantes que tiren de una idea cual un juego de caballos de un carruaje. En este siglo, pues, Tanto vales cuanto tienes3 prometía una inmensa originalidad. Que el hombre es interesado, ciertamente ya estaba dicho; añadir que cuando tiene dinero todos le hacen buena cara y cuando es pobre todos le llaman pícaro, era verdad sabida en tiempo de Homero, porque está grabada en el corazón del hombre, animal perfecto, por otra parte; es verdad, en una palabra, que tiene olvidada todo rico y que todo pobre tiene presente.
Pero manifestar lo ridículo de un ser racional y poético como el hombre; de un ser espiritual, que se empeña en despojarse a sí mismo de su imaginación para limitar el círculo de sus goces, que se vuelve máquina él mismo a fuerza de hacer máquinas, y que no sabe dejar de creer en una divinidad, en un cielo, en una vida de gloria, de idealismo, sino para creer en lo que toca; de un ser, siempre extremado, que no puede abarcar en uno la imaginación y la habilidad; que ha de ser todo fanático, en el siglo XIV, o todo despreocupado, árido y desnudo, en el siglo XIX; de unos hombres que, como los israelitas, no saben dejar de creer en un Dios, de que son hechura, sino para creer en un becerro de oro, hechura suya; eso es lo que no está dicho ni está hecho; eso es lo que nos atrevimos a esperar de Tanto vales cuanto tienes, y eso, en fin, lo que queda por hacer, si es que hay un ingenio que se salve de la irrupción de las artes y del martilleo de las fábricas. (III-346.)
Es cosa generalmente reconocida que el hombre es animal social; y yo, que no concibo que las cosas puedan ser sino del modo que son; yo, que no creo que pueda suceder sino lo que sucede, no trato, por consiguiente, de negarlo. Puesto que vive en sociedad, social es, sin duda. No pienso adherirme a la opinión de los escritores malhumorados que han querido probar que el hombre habla por una aberración, que su verdadera posición es la de los cuatro pies y que comete un grave error en buscar y fabricarse todo género de comodidades, cuando pudiera pasar pendiente de las bellotas de una encina el mes, por ejemplo, en que vivimos. Hanse apoyado para fundar semejante opinión en que la sociedad le roba parte de su libertad, si no toda; pero tanto valdría decir que el frío no es cosa natural, porque incomoda. Lo más que concederemos a los abogados de la vida salvaje es que la sociedad es de todas las necesidades de la vida, la peor; eso, sí. Esta es una desgracia, pero en el mundo feliz que habitamos casi todas las desgracias son verdad; razón por la cual nos admiramos siempre que vemos tantas investigaciones para buscar ésta. A nuestro modo de ver no hay nada más fácil que encontrarla: allí donde está el mal, allí está la verdad. Lo malo es lo cierto. Sólo los bienes son ilusión.
Ahora bien; convencidos de que todo lo malo es natural y verdad, no nos costará gran trabajo probar que la sociedad es natural, y que el hombre nació, por consiguiente, social; no pudiendo impugnar la sociedad, no nos queda otro recurso que pintarla.
De necesidad parece creer que al verse el hombre solo en el mundo, blanco inocente de la intemperie y de toda especie de carencias, trata de unir sus esfuerzos a los de su semejante para luchar contra sus enemigos, de los cuales el peor es la naturaleza entera; es decir, el que no puede evitar, el que por todas partes le rodea; que busque a su hermano (que así se llaman los hombres unos a otros, por burla sin duda) para pedirle su auxilio; de aquí podría deducirse que la sociedad es un cambio mutuo de servicios recíproco. Grave error, es todo lo contrario; nadie concurre a la reunión para prestarle servicios, sino para recibirlos de ella: es un fondo común donde acuden todos a sacar, y donde nadie deja sino cuando sólo puede tomar en virtud de permuta. La sociedad es, pues, un cambio mutuo de perjuicios recíprocos. Y el gran lazo que la sostiene es, por una incomprensible contradicción, aquello mismo que parecería destinado a disolverla; es decir, el egoísmo. Descubierto ya el estrecho vínculo que nos reúne unos a otros en sociedad, excusado es probar dos verdades eternas, y por cierto consoladoras, que de él se deducen: primera, que la sociedad, tal cual es, es imperecedera, puesto que siempre nos necesitaremos unos a otros; segunda, que es franca, sincera y movida por sentimientos generosos, y en esto no cabe duda, puesto que siempre nos hemos de querer a nosotros mismos más que a los otros.
Averiguar ahora si la cosa pudiera haberse arreglado de otro modo, si el gran poder de la creación estaba en que no nos necesitásemos, y si quien ponía por base de todo el egoísmo, podía haberle sustituido el desprendimiento, ni es cuestión para nosotros, ni de estos tiempos, ni de estos países.
Felizmente no se llega al conocimiento de estas tristes verdades sino a cierto tiempo; en un principio, todos somos generosos aún, francos, amantes, amigos..., en una palabra, no somos hombres todavía; pero a cierta edad nos acabamos de formar, y entonces ya es otra cosa: entonces vemos por la primera vez, y amamos por la última. Entonces no hay nada menos divertido que una diversión; y si pasada cierta edad se ven hombres buenos todavía, esto está sin duda dispuesto así para que ni la ventaja cortísima nos quede de tener una regla fija a que atenernos, y con el fin de que puedan llevarse chasco hasta los más experimentados. (III-382 y 383.)
Habiendo de parapetarme en las costumbres, la primera idea que me ocurre es que el hábito de vivir en ellas y la repetición diaria de las escenas de nuestra sociedad nos impide muchas veces pararnos solamente a considerarlas, y casi siempre nos hace mirar como naturales cosas que en mi sentir no debieran parecérnoslo tanto. Las tres cuartas partes de los hombres viven de tal o cual manera porque de tal o cual manera nacieron y crecieron; no es una gran razón; pero está la dificultad que hay para hacer reformas; he aquí por qué las leyes difícilmente pueden ser otra cosa que el índice reglamentario y obligatorio de las costumbres; he ahí por qué caducan multitud de leyes que no se derogan; he aquí la clave de lo mucho que cuesta hacer libre por las leyes a un pueblo esclavo por sus costumbres. (III-407.)
El hábito de la pena de muerte, reglamentada y judicialmente llevada a cabo en los pueblos modernos con un abuso inexplicable, supuesto que la sociedad al aplicarla no hace más que suprimir de su mismo cuerpo uno de sus miembros, es causa de que se oiga con la mayor indiferencia el fatídico grito que desde el amanecer resuena por las calles del gran pueblo y que uno de nuestros amigos acaba de poner atinadísimamente por estribillo a un trozo de poesía romántica:
|
(III-407 Y 408.)
En los tiempos de Iriarte y de Moratín, de Comella y del abate Cladera, cuando divididas las pandillas literarias se asestaban de librería a librería, de corral a corral, las burlas y los epigramas, la primera representación de una comedia (entonces todas eran comedias o tragedias) era el mayor acontecimiento de la España. El buen pueblo madrileño, a cuyos oídos no habían llegado aún, o de cuya memoria se habían borrado ya las encontradas voces de tiranía y libertad, hacía entonces la vista gorda sobre el Gobierno. Su Majestad cazaba en los bosques de El Pardo, o reventaba mulas en la trabajosa cuesta de La Granja; en la corte se intrigaba, poco más o menos como ahora, si bien con un tanto más de hipocresía; los ministros colocaban a sus parientes y a los de sus amigos; esto ha variado completamente; la clase media iba a la oficina; entonces un empleo era cosa segura, una suerte hecha: y el honrado, el heroico pueblo iba a los toros a llamar bribón a boca llena a Pepe-Hillo y Pedro Romero cuando el toro no se quería dejar matar a la primera. Entonces no había más guerra civil que los famosos bandos y parcialidades de chorizos y polacos. No se sospechaba siquiera que podía haber más derecho que el de tirar varias cáscaras de melón a un morcillero, y el de acompañar la silla de manos de la Rita Luna, de vuelta a su casa desde el teatro, lloviendo dulces sobre ella. En aquellos tiempos de tiranía y de inquisición había, sin embargo, más libertad; y no se nos tome esto en cuenta de paradojas; porque al fin se sabía por dónde podía venir la tempestad, y el que entonces la pagaba era por poco avisado. En respetando al rey y a Dios, respeto que consistía más bien en no acordarse de ambas majestades que en otra cosa, podía usted vivir seguro sin carta de seguridad y viajar sin pasaporte. Si usted quería escribir, imprimía y vendía cuanto a las manos se le viniese, y ahí están sino las obras de Saavedra, las del mismo Comella, las de Iriarte, las de Moratín, las poesías de Quintana, que escritas en nuestros días no podrían probablemente ver en muchos años la luz pública. Entonces ni había espías, ni menos policía: no le ahorcaban a usted hoy por liberal y mañana por carlista, ni al día siguiente por ambas cosas; tampoco había esta comezón que nos consume de ilustración y prosperidad; el que tenía un sueldo se tenía por bastante ilustrado, y el que se divertía alegremente se creía todo lo próspero posible. Y esto, pesado en la balanza de las compensaciones, es algo sin duda.
Había otra ventaja, a saber: que si no quería usted cavar tierra, ni servir al rey en las armas, cosas ambas un si es no es incómodas; si no quería usted quemarse las cejas sobre los libros de leyes o de medicina; si no tenía usted ramo ninguno de rentas donde meter la cabeza, ni hermana bonita, ni mujer amable, ni madre que lo hubiese sido; si no podía usted ser paje de bolsa de algún ministro o consejero, decía usted que tenía una estupenda vocación; vistiendo el tosco sayal tenía usted su vida asegurada, y dejando los estudios como Fray Gerundio, se metía usted a predicador. El oficio en el día parece también haber perdido algunas de sus ventajas.
Por nuestros escritos conocerán nuestros lectores que no debimos nosotros alcanzar esos tiempos bienaventurados. Pero ¿quién no es hijo de alguien en el mundo? ¿Quién no ha tenido padres que se lo cuenten? (III-410.)
En un siglo en que ya se ven las cosas tan claras y en que ya no es fácil abusar de nadie, en el siglo de las luces, una de las cosas sobre que está más fijada la pública opinión es el honor, quisicosa que, en el sentido que en el día le damos, no se encuentra nombrada en ninguna lengua antigua. Hijo este honor de la Edad Media y de la confluencia de los godos y los árabes, se ha ido comprendiendo y perfeccionando a tal grado, a la par de la civilización, que en el día no hay una sola persona que no tenga su honor a su manera: todo el mundo tiene honor. En los tiempos antiguos, tiempos de confusión y de barbarie, el que faltando a otro abusaba de cualquier superioridad que le daban las circunstancias o su atrevimiento, se infamaba a sí mismo, y sin hablar tanto de honor quedaba deshonrado. Ahora es enteramente al revés. Si una persona baja o mal intencionada le falta a usted, usted es el infamado. ¿Le dan a usted un bofetón? Todo el mundo le desprecia a usted, no al que le dio. ¿Le faltan a usted su mujer, su hija, su querida? Ya no tiene usted honor. ¿Le roban a usted? Usted robado queda pobre, y por consiguiente deshonrado. El que le robó, que quedó rico, es un hombre de honor. Va en el coche de usted y es un hombre decente, un caballero. Usted se quedó a pie, es usted gente ordinaria, canalla. ¡Milagros todos de la ilustración!
En la historia antigua no se ve un solo ejemplo de un duelo. Agamenón injuria a Aquiles, y Aquiles se encierra en su tienda, pero no le pide satisfacción; Alcibiades alza el palo sobre Temístocles, y el gran Temístocles, según una expresión de nuestra moderna civilización, queda como un cobarde...
El duelo, en medio de la duración del mundo, es una invención de ayer; cerca de seis mil años se ha tardado en comprender que, cuando uno se porta mal con otro, le queda siempre un medio de enmendar el daño que le ha hecho y este medio es matarle. El hombre es lento en todos sus adelantos, y si bien camina indudablemente hacia la verdad, suele tardar en encontrarla. Pero una vez hallado el desafío, se apresuraron los reyes y los pueblos, visto, que era cosa buena, a erigirlo en ley, y por espacio de muchos siglos no hubo entre caballeros otra forma de enjuiciar y sentenciar el combate. El muerto, el caído era el culpable siempre en aquellos tiempos; la cosa no ha cambiado por cierto. Siguiendo, empero, el curso de nuestros adelantos, se fueron haciendo cabida los jueces en la sociedad, se levantó el edificio de los tribunales con su séquito de escribanos, notarios, autos, fiscales y abogados, que dura todavía y parece tener larga vida, y se convino en que el juicio de Dios (así se había llamado a los desafíos jurídicos, merced al empeño de mezclar constantemente a Dios en nuestras pequeñeces) era cosa mala. Los reyes entonces alzaron la voz en nombre del Altísimo y dijeron a los pueblos: «No más juicios de Dios; en lo sucesivo nosotros juzgaremos.»
Prohibidos los juicios de Dios, no tardaron en prohibirse los duelos; pero si las leyes dijeron: «No os batiréis», los hombres dijeron: «No os obedeceremos» y un autor de muy buen criterio asegura que las épocas de rigurosa prohibición han sido las más señaladas por el abuso del desafío. Cuando los delitos llegan a ser de cierto bulto, no hay pena que los reprima. Efectivamente, decir a un hombre: «No te harás matar, pena de muerte», es provocarle a que se ría del legislador cara a cara; es casi tan ridículo como la pena de muerte establecida en algunos países contra el suicidio; sabia ley que determina que se quite la vida a todo el que se mate, sin duda para su escarmiento.
Se podría hacer la observación general de que sólo se han obedecido en todos los tiempos las leyes que han mandado hacer a los hombres su gusto; las demás se han infringido y han acabado por caducar. El lector podrá sacar de esto alguna consecuencia importante. Efectivamente, al prohibir los duelos en distintas épocas, no se ha hecho más que lo que haría un jardinero que tirase la fruta queriendo acabarla; el árbol en pie todos los años volvería a darle nueva tarea.
Mientras el honor siga entronizado donde se le ha puesto; mientras la opinión pública valga algo, y mientras la ley esté de acuerdo con la opinión pública, el duelo será una consecuencia forzosa de esta contradicción social. Mientras todo el mundo se ría del que se deje injuriar impunemente, o del que acuda a un tribunal para decir: «Me han injuriado», será forzoso que todo agraviado elija entre la muerte y una posición ridícula en sociedad. (III-418 y 419.)
Es cosa que daría que hacer a los etimologistas y a los anatómicos de lenguas el averiguar el origen de la voz calavera en su acepción figurada, puesto que la propia no puede tener otro sentido que la designación del cráneo de un muerto, ya vacío y descarnado. Yo no recuerdo haber visto empleada esta voz como sustantivo masculino en ninguno de nuestros autores antiguos, y esto prueba que esta acepción picaresca es de uso moderno. La especie, sin embargo, de seres a que se aplica ha sido de todos los tiempos. El famoso Alcibiades era el calavera más perfecto de Atenas; el célebre filósofo que arrojó sus tesoros al mar, no hizo en eso más que una calaverada, a mi entender, de muy mal gusto; César, marido de todas las mujeres de Roma, hubiera pasado en el día por un excelente calavera; Marco Antonio, echando a Cleopatra por contrapeso en la balanza del destino del imperio, no podía ser más que un calavera; en una palabra, la suerte de más de un pueblo se ha decidido a veces por una simple calaverada. Si la historia, en vez de escribirse como un índice de los crímenes de los reyes y una crónica de unas cuantas familias, se escribiera con esta especie de filosofía, como un cuadro de costumbres privadas, se vería probada aquella verdad; y muchos de los importantes trastornos que han sembrado la faz del mundo, a los cuales han solido achacar grandes causas los políticos, encontrarían una clave de muy verosímil y sencilla explicación en las calaveradas.
Todos tenemos algo de calaveras, más o menos. ¿Quién no hace locuras y disparates alguna vez en su vida? ¿Quién no ha hecho versos, quién no ha creído en alguna mujer, quién no se ha dado malos ratos algún día por ella, quién no ha prestado dinero, quién no ha debido, quién no ha abandonado alguna cosa que le importase por otra que le gustase, quién no se casa, en fin?... Todos lo somos; pero así como no se llama locos sino a aquellos cuya locura no está en armonía con la de los más, así sólo se llama calaveras a aquellos cuya serie de acciones continuadas son diferentes de las que los otros tuvieron en iguales casos.
El calavera se divide y subdivide hasta lo infinito, y es difícil encontrar en la naturaleza una especie que presente al observador mayor número de castas distintas: tienen todas, empero, un tipo común de donde parten, y en rigor sólo dos son las calidades esenciales que determinan su ser y que las reúnen en una sola especie: en ellas se reconoce al calavera, de cualquier casta que sea.
1.º El calavera debe tener por base de su ser lo que se llama talento natural, por unos; despejo, por otros; viveza, por los más; entiéndase esto bien: talento natural; es decir, no cultivado. Esto se explica: toda clase de estudio profundo, o de extensa instrucción, sería algo demasiado pesado que se opondría a esa ligereza, que es una de sus más amables cualidades.
2.º El calavera debe tener lo que se llama en el mundo poca aprensión. No se interprete esto tampoco en mal sentido. Todo lo contrario. Esta poca aprensión es aquella indiferencia filosófica con que considera el qué dirán el que no hace más que cosas naturales, el que no hace cosas vergonzosas. Se reduce a arrostrar en todas nuestras acciones la publicidad, a vivir ante los otros, más para ellos que para uno mismo. El calavera es un hombre público cuyos actos todos pasan por el tamiz de la opinión, saliendo de él más depurados. Es un espectáculo cuyo telón está siempre descorrido; quítensele los espectadores, y adiós teatro. Sabido es que con mucha aprensión no hay teatro.
El talento natural, pues, y la poca aprensión, son las dos cualidades distintas de la especie: sin ellas no se da calavera. Un tonto, un timorato del qué dirán, no lo serán jamás. Sería tiempo perdido.
El viejo-calavera es planta como la caña, hueca y árida con hojas verdes. No necesitamos describirla, ni dar las razones de nuestro fallo. Recuerde el lector esos viejos que conocerá; un decrépito que persigue a las bellas, y se roza entre ellas como se arrastra un caracol entre las flores, llenándolas de baba; un viejo sin orden, sin casa, sin método... El joven al fin tiene delante de sí tiempo para la enmienda y disculpa en la sangre ardiente que corre por sus venas; el viejo calavera es la torre antigua y cuarteada que amenaza sepultar en su ruina la planta inocente que nace a sus pies; sin embargo, éste es el único a quien cuadraría el nombre de calavera. Vuelvo a pedir perdón; pero queremos hablar del calavera-cura. ¿Quién no conoce en el día algún sacerdote de esos que queriendo pasar por hombres despreocupados y limpiarse de la fama de carlistas, dan en el extremo opuesto; de esos que para exagerar su liberalismo y su ilustración empiezan por llorar su ministerio; a quienes se ve siempre alrededor del tapete y de las bellas en bailes y en teatros, y en todo paraje profano, vestidos siempre y hablando mundanamente; que hacen alarde de...? Pero nuestros lectores nos comprenden. Este calavera es detestable, porque el cura liberal y despreocupado debe ser el más timorato de Dios y el mejor morigerado. No creer en Dios y decirse su ministro, o creer en Él y faltarle descaradamente, son la hipocresía y el crimen más hediondos. Vale más ser cura carlista de buena fe.
La mujer-calavera es la mujer con poca aprensión y que prescinde del primer mérito de su sexo, de ese miedo a todo, que tanto la hermosea, cesa de ser mujer para ser hombre; es la confusión de los sexos, el único hermafrodita de la naturaleza; ¿qué deja para nosotros? La mujer, reprimiendo sus pasiones, puede ser desgraciada, pero no le es lícito ser calavera. Cuanto es interesante la primera, tanto es despreciable la segunda. (III-432 y 433; 437 y 438.)
Considerando detenidamente la construcción moral de un gran pueblo, se puede observar que lo que se llama profesiones conocidas o carreras, no es lo que sostiene la gran muchedumbre; descártense los abogados y los médicos, cuyo oficio es vivir de los disparates y excesos de los demás; los curas, que fundan su vida temporal sobre la espiritual de los fieles; los militares, que venden la suya con la expresa condición de matar a los otros; los comerciantes, que reducen hasta los sentimientos y pasiones a valores de bolsa; los nacidos propietarios, que viven de heredar; los artistas, únicos que dan trabajo por dinero, etc., etc., y todavía quedará una multitud inmensa que no existirá de ninguna de esas cosas, y que, sin embargo, existirá; su número en los pueblos grandes es crecido; y esta clase de gentes no pudieran sentar sus reales en ninguna otra parte; necesitan el ruido y el movimiento, y viven, como el pobre del Evangelio, de las migajas que caen de la mesa del rico. Para ellos hay una rara superabundancia de pequeños oficios, los cuales, no pudiendo sufragar por sus cortas ganancias a la manutención de una familia, son más bien pretextos de existencia que verdaderos oficios; en una palabra, modos de vivir que no dan de vivir; los que lo profesan son, no obstante, como las últimas ruedas de una máquina que, sin tener a primera vista grande importancia, rotas y separadas del conjunto paralizan el movimiento. (III-440.)
...Se puede comparar a la trapera con la muerte; en ella vienen a nivelarse todas las jerarquías, en su cesto vienen a ser iguales como en el sepulcro Cervantes y Avellaneda; allí, como en un cementerio, vienen a colocarse al lado los unos de los otros; los decretos de los reyes, las quejas del desdichado, los engaños del amor, los caprichos de la moda. La trapera, como la muerte, æquo pulsat pede pauperum tabernas regumque turres. Ambas echan tierra sobre el hombre oscuro y nada pueden contra el ilustre; ¡de cuántos bandos ha hecho justicia la primera! ¡de cuántas banderas la segunda! Todo se funde en uno dentro del cesto de la trapera. (III-442.)
¿Conque ha escrito usted en inglés un artículo combatiendo el mío? No dirá usted que no somos en España hospitalarios; ni se quejará usted, por cierto, de la parcialidad del director de El Español, que no contento con admitir artículos en oposición con sus doctrinas y redactores, hasta se los traduce a usted en castellano, ¡y en castellano de El Español! Sin duda, usted no ha querido abusar de su bondad, solicitando que antes de traducir al castellano su respuesta a mi artículo, le tradujeran mi artículo al inglés, con cuya diligencia acaso me hubiera usted entendido y nos hubiéramos ahorrado estas contestaciones; sin que esto sea, por mí parte, presumir de hallarme a la altura de entender a un inglés. La verdad del hecho es que yo escribía para España y no para Inglaterra; que al haber escrito para usted, mucho me hubiera mirado y remirado; y es, por tanto, grave injusticia que se nos venga la Inglaterra a medirnos aquí con el compás de su progreso, a nosotros, pobres neófitos de la libertad. Así es que estoy de acuerdo con el epígrafe de usted, que, sin duda, los traductores no acertaron a traducir -¡tal debe ser él de remontado!-, en el cual he venido a barruntar que se dice que saber poco es peligroso, cosa que había llegado ya a nuestra noticia en España, y que en caso de beber de esa fuente que cita, es preciso beber mucho. Confieso que en punto a beber, donde hay un inglés nos podemos quitar el sombrero los españoles de ambos hemisferios. Digo esto no tanto por ofender a nadie, cuanto porque es verdad reconocida, y desafíos aparte, porque debo confesar a usted que tengo más de hombre del pueblo que de miembro de ninguna Cámara, y me ahorcarían.
Chanzas aparte, debo empezar declarando a usted que respeto la patria de Bacon, de Shakespeare y de Byron, cuanto un demócrata puede respetar la cuna de la libertad política y civil y cuanto un pobre aficionado al saber puede respetar la nación del progreso. Sé poco, es verdad, y de ello no me avergüenzo, porque al fin, ¿qué es el saber humano, si el que más sabe, sabe que no sabemos nada? Y porque ese es mal que trataré de ir remediando todos los días, así movido de mi propia inclinación como de los buenos consejos de usted. Pero seamos claros. ¿Como cuánto tiempo puede hacer que salió de Inglaterra vuestra gracia? (y cuenta que no hablo de la que Dios le ha dado para escribir). Lo digo porque se me figura, por el contexto de su artículo, que no ha salido todavía de las costas de Albión. (XV-892 y 893.)
En España siempre se ha preso y se ha deportado a quien se ha querido. Todavía hace meses se ha encontrado un hombre en las cárceles de Zaragoza que llevaba treinta y seis años de prisión, y para quien reinaba todavía Carlos IV, a pesar de la abdicación de Aranjuez, a pesar de Napoleón, a pesar de la cooperación de nuestra aliada la Inglaterra, a pesar de la Constitución del año 12, a pesar de la primera restauración, de la muerte del rey, de las amnistías, del siglo XIX, y del Estatuto Real. Por nuestras leyes, si un plebeyo saca por el vicario para casarse una hija de un caballero que se ampara, como menor, de la ley contra la tiranía de su padre, éste puede impedir, sin embargo, el matrimonio, por la desigualdad de clases. Ahora, en el tiempo de la libertad, se coge a un hombre del pueblo mendigando y se le mete por fuerza en San Bernardino, donde se le obliga a trabajar, donde está por fuerza. La sociedad puede declarar delito la vagancia y la mendicidad, y puede imponerle penas, siempre que a todo hombre que se presente pidiéndole trabajo, esa sociedad le dé trabajo; si dando trabajo a todo el que lo pida, queda todavía quien mendiga, puede imponerle la pena, pero no puede forzar a nadie a entrar en un establecimiento, porque el hombre tiene hasta el derecho de morirse de hambre y de no trabajar; en sí lleva la pena.
En España, las cárceles, los presidios, son casas de desmoralización y de crimen, donde el que entra una vez inocente o poco culpable, sale salteador de caminos o asesino. Y ¿a quién la responsabilidad sino la sociedad? (XV-893.)
La sociedad se ve forzada a defenderse, ni más ni menos que el individuo, cuando se ve acometido; en esta verdad se funda la definición del delito y del crimen; en ella también el derecho que se adjudica la sociedad de declararlos tales y de aplicarles una pena. Pero la sociedad, al reconocer en una acción el delito o el crimen, y al sentirse por ella ofendida, no trata de vengarse, sino de prevenirse; no es tanto su objeto castigar simplemente, como escarmentar: no se propone por fin destruir al criminal, sino al crimen; hacer desaparecer al agresor, sino hacer la posibilidad de nuevas agresiones: su objeto no es diezmar la sociedad, sino mejorarla. Y al ejecutar su defensa, ¿qué derecho usa? El derecho del más fuerte. Apoderada del sospechado agresor, le es fuerza, antes de aplicarle la pena, verificar su agresión, convencerse a sí misma y convencerle a él. Para esto comienza por atentar a la libertad del sospechado, mal grave, pero inevitable; la detención previa es una contribución corporal que todo ciudadano debe pagar, cuando, por su desgracia, le toque; la sociedad, en cambio, tiene la obligación de aligerarla, de reducirla a los términos de indispensabilidad, porque pasados éstos comienza la detención a ser un castigo, y lo que es peor, un castigo injusto y arbitrario, supuesto que no es resultado de un juicio y de una condenación; en el intervalo que transcurre desde la acusación o sospecha hasta la aseveración del delito, la sociedad tiene, no derecho, pero necesidad de detener al acusado; y supuesto que impone esta contribución corporal por su bien, ella es la que está obligada a hacer de modo que la cárcel no sea una pena ya para el acusado, inocente o culpable: la cárcel no debe acarrear sufrimiento alguno, ni privación que no sea indispensable, ni mucho menos influir moralmente en la opinión del detenido.
De aquí la sagrada obligación que tiene la sociedad de mantener buenas casas de detención, bien montadas y bien cuidadas y la más sagrada todavía de no estancar en ellas al acusado.
Cualquiera de nuestros lectores que haya estado en la cárcel, cosa que le habrá sucedido por poco liberal que haya sido, se habrá convencido de que en este punto la sociedad a que pertenecernos conoce estas verdades y su importancia y en nada las contradice. Nuestras cárceles son un modelo. (III-504.)
No digo nada de la envidia. Francamente. Mirémosnos despacio unos a otros. ¿A quién tener envidia? ¿Qué es ganga aquí? ¿Ser empleado? Un empleado es como camisa de pobre, que tira todo lo más de domingo a jueves. ¿Ser propietario? En España todos tienen su villa a orillas del camino. ¿Tener ejecutorias de nobleza? Es como poseer papel del Estado. ¿Ser liberal? Tal cual, teniendo casa en Canarias4. ¿Ser ministro? Es casi mejor ser liberal. ¿Ser escritor? Es mejor ser ministro, como es mejor ser gato que ratón.
En una palabra: es preciso no tener sentido común para tener envidia en España.
Si estudia usted por seguir carrera, ¡pardiez que me asombra la determinación! ¿Pues tiene usted más que matricularse en la Universidad que a usted peor le parezca, que siempre será la primera que se le ocurra, y marcharse luego a la guerra, que es donde en el día se medra, y a los pocos años de andar siguiendo a Gómez le abonan a usted las campañas por cursos, como está mandado, y queda usted hecho médico o abogado o lo que a usted más le agrade, y mata usted así dos pájaros de una pedrada? ¿Ni qué cartera quiere usted más lucida ni que más se asemeje por lo rápida a una carrera de caballo, que la que ya tiene con tan buenos auspicios empezada? ¿Pues no es usted ya periodista? ¿Qué otra cosa han sido hombres que hemos visto llegar al Ministerio y arrellanarse en la silla, como quien llega a la posada y se acuesta? Apéese usted, santo varón, de esa burra, donde lo ve todo, efectivamente, al revés, y vea las cosas y los libros en este país, claras aquéllas, como yo se las refiero, y claros éstos, como generales y oradores. (III-555.)
Amo la libertad con la misma vehemencia con que aborrezco la estrecha esclavitud del claustro; sí, la amo con frenesí, sin límites. La vida me es menos grata que la libertad; el aire que respiro es menos necesario a mi existencia. Considerad, pues, ahora que, si he podido mentir por gozar de ella en secreto, todos los suplicios del mundo no me harán vacilar para defenderla a viva fuerza. (VIII-695.)
Dícese comúnmente que las mujeres tienen un cuarto de hora en gran manera útil de adivinar, lo cual es compararlas con los leones, que tienen también todos los días su rato de calentura; nosotros las respetamos demasiado para adoptar semejantes vulgaridades, y siempre las preferimos a los mismos leones, aunque se diga de éstos que son los reyes de los animales, pues nosotros creemos que son más bien los animales de los reyes. Son bichos caros para bolsillos comunes, y así sólo las testas coronadas los pueden mantener, único punto en que, a nuestro entender, se parecen a las mujeres. Nosotros también tenemos nuestro cuarto de hora; sólo que nuestro cuarto de hora no es de calentura, como el del león, sino de verdad, como el de la mujer... (III-565.)
El número 24 me es fatal: si tuviera que probarle diría que en día 24 nací. Doce veces al año amanece sin embargo día 24: soy supersticioso, porque el corazón del hombre necesita creer algo, y cree mentiras cuando no encuentra verdades que creer; sin duda por esa razón creen los amantes, los casados y los pueblos, a sus ídolos, a sus consortes y a sus Gobiernos; y una de mis supersticiones consiste en creer que no puede haber para mí un día 24 bueno. El día 23 es siempre en mi calendario víspera de desgracia, y a imitación de aquel jefe de policía ruso que mandaba tener prontas las bombas las vísperas de incendios, así yo desde el 23 me prevengo para el siguiente día de sufrimiento y de resignación, y en dando las doce ni tomo vaso en mi mano por no romperle, ni apunto carta por no perderla, ni enamoro a mujer porque no me diga que sí, pues en punto a amores tengo otra superstición: imagino que la mayor desgracia que a un hombre le puede suceder es que una mujer le diga que le quiere. Si no la cree es un tormento, y si la cree... ¡Bienaventurado aquel a quien la mujer dice no quiero, porque ese a lo mejor oye la verdad!
El último día 23 del año 1836 acababa de expirar en la muestra de mi péndola, y consecuente en mis principios supersticiosos, ya estaba yo agachado esperando el aguacero y sin poder conciliar el sueño. Así pasé las horas de la noche, más largas para el triste desvelado que una guerra civil; hasta que por fin la mañana vino con paso de intervención, es decir, lentísimamente, a teñir de púrpura y rosa las cortinas de mi estancia.
El día anterior había sido hermoso, y no sé por qué me daba el corazón que el día 24 había de ser día de agua. Fue peor todavía: amaneció nevando. Miré el termómetro, y marcaba muchos grados bajo cero; como el crédito del Estado.
Resuelto a no moverme porque tuviera que hacerlo todo la suerte este mes, incliné la frente, cargada como el cielo, de nubes frías, apoyé los codos en mi mesa, y paré tal que cualquiera me hubiera reconocido por escritor público en tiempo de libertad de imprenta, o me hubiera tenido por miliciano nacional citado para un ejercicio. Ora vagaba mi vista sobre la multitud de artículos y folletos que yacen empezados y no acabados ha más de seis meses sobre mi mesa, y de que sólo existen los títulos como esos nichos preparados en los cementerios que no aguardan más que el cadáver; comparación exacta, porque en cada artículo entierro una esperanza o una ilusión. Ora volvía los ojos a los cristales de mi balcón; veíales empañados y como llorosos por dentro: los vapores condensados se deslizaban a manera de lágrimas a lo largo del diáfano cristal; así se empaña la vida, pensaba; así el frío exterior del mundo condensa las penas en el interior del hombre, así caen gota a gota las lágrimas sobre el corazón. Los que ven de fuera los cristales, los ven tersos y brillantes; los que ven sólo los rostros, los ven alegres y serenos...
Haré merced a mis lectores de las más de mis meditaciones; no hay periódicos bastantes en Madrid, acaso no hay lectores bastantes tampoco. Dichoso el que tiene oficina, dichoso el empleado aun sin sueldo o sin cobrarlo, que es lo mismo: al menos no está obligado a pensar, puede fumar, puede leer la Gaceta!
«¡Las cuatro! ¡La comida! -me dijo una voz de criado, una voz de entonación servil y sumisa-; en el hombre que sirve, hasta la voz parece pedir permiso para sonar. Esta palabra me sacó de mi estupor, e involuntariamente iba a exclamar como don Quijote: «Come, Sancho hijo, come, tú que no eres caballero andante y que naciste para comer»; porque al fin los filósofos, es decir, los desgraciados, podemos no comer, pero los criados de los filósofos... Una idea más luminosa me ocurrió: era día de Navidad. Me acordé de que en sus famosas saturnales los romanos trocaban los papeles y que los esclavos podían decir la verdad a sus amos. Costumbre humilde, digna del cristianismo. Miré a mi criado y dije para mí: «Esta noche me dirás la verdad.» Saqué de mi gaveta unas monedas; tenían el busto de los monarcas de España, cualquiera diría que son retratos; sin embargo, eran artículos de periódico. Las miré con orgullo: «Come y bebe de mis artículos, añadí con desprecio: sólo en esa forma, sólo por medio de ese estratagema se pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas gentes.» Una risa estúpida se dibujó en la fisonomía de aquel ser que los naturalistas han tenido la bondad de llamar racional sólo porque lo han visto hombre. Mi criado se rió. Era aquella risa el demonio de la gula que reconocía su campo.
Tercié la capa, calé el sombrero, y en la calle.
¿Qué es un aniversario? Acaso un error de fecha. Si no se hubiera compartido el año en trescientos sesenta y cinco días, ¿qué sería de nuestro aniversario? Pero al pueblo le han dicho: «Hoy es un aniversario»: y el pueblo ha respondido: «Pues si es un aniversario, comamos, y comamos doble». ¿Por qué come hoy más que ayer? O ayer pasó hambre u hoy pasará indigestión. Miserable humanidad, destinada siempre a quedarse más acá o ir más allá.
Hace mil ochocientos treinta y seis años nació el Redentor del mundo; nació el que no reconoce principio, y el que no reconoce fin; nació para morir. Sublime misterio.
¿Hay misterio que celebrar? «Pues comamos», dice el hombre; no dice: «Reflexionemos». El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. El hombre tiene que recurrir a la materia para pagar las deudas del espíritu. ¡Argumento terrible en favor del alma!
Para ir desde mi casa al teatro es preciso pasar por la plaza tan indispensablemente como es preciso pasar por el dolor para ir desde la cuna al sepulcro. Montones de comestibles acumulados, risa y algazara, compra y venta, sobras por todas partes, y alegría. No pudo menos de ocurrirme la idea de Bilbao: figuróseme ver de pronto que se alzaba por entre las montañas de víveres una frente altísima y extenuada: una mano seca y roída llevaba a una boca cárdena, y negra de morder cartuchos, un manojo de laurel sangriento. Y aquella boca no hablaba. Pero el rostro entero se dirigía a los bulliciosos liberales de Madrid, que traficaban. Era horrible el contraste de la fisonomía escuálida y de los rostros alegres. Era la reconvención y la culpa, aquélla agria y severa, ésta indiferente y descarada.
Todos aquellos víveres han sido aquí traídos de distintas provincias para la colocación cristiana de una capital. En una cena de ayuno se come una ciudad a las demás.
¡Las cinco!, hora del teatro: el telón se levanta a la vista de un pueblo palpitante y bullicioso. Dos comedias de circunstancias, o yo estoy loco. Una representación en que los hombres son mujeres y las mujeres hombres. He aquí nuestra época y nuestras costumbres. Los hombres ya no saben sino hablar como las mujeres, en congresos y en corrillos. Y las mujeres son hombres, ellas son las únicas que conquistan. Segunda comedia: un novio que no ve el logro de su esperanza; ese novio es el pueblo español: no se casa con un solo Gobierno con quien no tenga que reñir al día siguiente. Es el matrimonió repetido al infinito.
Pero las orgías llaman a los ciudadanos. Ciérranse las puertas, ábrense las cocinas. Dos horas, tres horas, y yo rondo de calle en calle a merced de mi pensamiento. La luz que ilumina los banquetes viene a herir mis ojos por las rendijas de los balcones; el ruido de los panderos y de la bacanal que estremece los pisos y las vidrieras se abre paso hasta mis sentidos, y entra en ellos como cuña a mano, rompiendo y desbaratando.
Las doce van a dar: las campanas que ha dejado la junta de enajenación en el aire, y que en estar todavía en el aire se parecen a todas nuestras cosas, citan a los cristianos al oficio divino. ¿Qué es esto? ¿Va a expirar el 24, y no me ha ocurrido en él más contratiempo que mi mal humor de todos los días? Pero mi criado me espera en mi casa; como espera la cuba al catador, llena de vino; mis artículos, hechos moneda, mi moneda hecha mosto se ha apoderado del imbécil como imaginé, y el asturiano ya no es hombre; es todo verdad.
Mi criado tiene de mesa lo cuadrado y el estar en talla al alcance de la mano. Por tanto es un mueble cómodo; su color es el que indica la ausencia completa de aquello con que se piensa, es decir, que es bueno; las manos se confundirían con los pies, si no fuera por los zapatos, y porque anda casualmente sobre los últimos; a imitación de la mayor parte de los hombres, tiene orejas que están a uno y otro lado de la cabeza como los floreros en una consola, de adorno, o como los balcones figurados, por donde no entra ni sale nada; también tiene dos ojos en la cara; él cree ver con ellos, ¡qué chasco se lleva! A pesar de esta pintura, todavía sería difícil reconocerle entre la multitud, porque al fin no es sino un ejemplar de la grande edición hecha por la Providencia de la humanidad, y que yo comparo de buena gana con las que suelen hacer los autores: algunos ejemplares de regalo finos y bien empastados; el surtido todo igual, ordinario y a la rústica.
Mi criado pertenece al surtido. Pero la Providencia, que se vale para humillar a los soberbios de los instrumentos más humildes, me reservaba en él mi mal rato del día 24. La verdad me esperaba en él y era preciso oírla de sus labios impuros. La verdad es como el agua filtrada, que no llega a los labios sino al través del cieno. Me abrió mi criado, y no tardé en reconocer su estado.
-Aparta, imbécil -exclamé empujando suavemente aquel cuerpo sin alma que en uno de sus columpios se venía sobre mí. -¡Oiga!, está ebrio. ¡Pobre muchacho! ¡Da lástima!
Me entré de rondón a mi estancia; pero el cuerpo me siguió con un rumor sordo e interrumpido; una vez dentro los dos, su aliento desigual y sus movimientos violentos apagaron la luz; una bocanada de aire colada por la puerta al abrirme, cerró la de mi habitación, y quedamos dentro casi a oscuras yo y mi criado, es decir, la verdad y Fígaro, aquélla en figura de hombre beodo arrimado a los pies de mi cama para no vacilar, y yo a su cabecera, buscando inútilmente un fósforo que nos iluminase.
Dos ojos brillaban como dos llamas fatídicas enfrente de mí: no sé por qué misterio mi criado encontró entonces, y de repente, voz y palabras, y habló y raciocinó: misterios más raros se han visto acreditados: los fabulistas hacen hablar a los animales, ¿por qué no he de hacer yo hablar a mi criado? Oradores conozco yo de quienes hace algún tiempo no hubiera hecho una pintura más favorable que de mi astur, y que han roto, sin embargo, a hablar, y los oye el mundo y los escucha, y nadie se admira.
En fin, yo cuento un hecho: tal me ha pasado: no escribo para los que dudan de mi veracidad: el que no quiera creerme puede doblar la hoja: eso se ahorrará tal vez de fastidio; pero una voz salió de mi criado, y entre ella y la mía se estableció el siguiente diálogo:
-Lástima -dijo la voz, repitiendo mi piadosa exclamación-. ¿Y por qué me has de tener lástima, escritor? Yo a ti, ya lo entiendo.
-¿Tú a mí? -pregunté sobrecogido ya por un terror supersticioso; y es que la voz empezaba a decir verdad.
-Escucha: tú vienes triste como de costumbre; yo estoy más alegre que suelo. ¿Por qué ese color pálido, ese rostro deshecho, esas hondas y verdes ojeras que ilumino como mi luz al abrirte todas las noches? ¿Por qué esa distracción constante y esas palabras vagas e interrumpidas de que sorprendo todos los días fragmentos errantes sobre tus labios? ¿Por qué te vuelves y te revuelves en tu mullido lecho como un criminal, acostado con su remordimiento, en tanto que yo ronco sobre mi tosca tarima? ¿Quién debe tener lástima a quién? No pareces criminal; la justicia no te prende al menos; verdad es que la justicia no prende sino a los pequeños criminales, a los que roban con ganzúas o a los que matan con puñal; pero a los que arrebatan el sosiego de una familia seduciendo a la mujer casada o a la hija honesta, a los que roban con los naipes en la mano, a los que matan una existencia con una palabra dicha al oído, con una carta cerrada, a esos ni los llama la sociedad criminales, ni la justicia los prende, porque la víctima no arroja sangre, ni manifiesta herida, sino agoniza lentamente consumida por el veneno de la pasión, que su verdugo le ha propinado. ¡Qué de tísicos han muerto asesinados por una infiel, por un ingrato, por un calumniador! Los entierran; dicen que la cura no ha alcanzado y que los médicos no la entendieron. Pero la puñalada hipócrita alcanzó e hirió el corazón. Tú acaso eres de esos criminales y hay un acusador dentro de ti, y ese frac elegante y esa media de seda, y ese chaleco de tisú de oro que yo te he visto, son tus armas maldecidas.
-Silencio, hombre borracho.
-No; has de oír al vino una vez que habla. Acaso ese oro que a fuer de elegante has ganado en tu sarao y que vuelcas con indiferencia sobre tu tocador, es el precio del honor de una familia. Acaso ese billete que desdoblas es un anónimo embustero que va a separar de ti para siempre la mujer que adorabas; acaso es una prueba de la ingratitud de ella o de su perfidia. Más de uno te he visto morder y despedazar con tus uñas y tus dientes en los momentos en que el buen tono cede el paso a la pasión y a la sociedad.
Tú buscas la felicidad en el corazón humano, y para eso le destrozas, hozando en él, como quien remueve la tierra en busca de un tesoro. Yo nada busco, y el desengaño no me espera a la vuelta de la esperanza. Tú eres literato y escritor; y ¡qué tormenta no te hace pasar tu amor propio, ajado diariamente por la indiferencia de unos, por la envidia de otros, por el rencor de muchos! Preciado de gracioso, harías reír a costa de un amigo, si amigos hubiera, y no quieres tener remordimiento. Hombre de partido, haces la guerra a otro partido; o cada vencimiento es una humillación, o compras la victoria demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no quieres tener enemigos. ¿A mí quién me calumnia?, ¿quién me conoce? Tú me pagas un salario bastante a cubrir mis necesidades; a ti te paga el mundo como paga a los demás que le sirven. Te llamas liberal y despreocupado, y el día que te apoderes del látigo azotarás como te han azotado. Los hombres de mundo os llamáis hombres de honor y de carácter, y a cada suceso nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vuestros principios. Despedazado siempre por la sed de gloria, inconsecuencia rara, despreciarás acaso a aquellos para quienes escribes y reclamas con el incensario en la mano su adulación: adulas a tus lectores para ser de ellos adulado, y eres también despedazado por el temor, y no sabes si mañana irás a coger tus laureles a las Baleares o a un calabozo.
-¡Basta, basta!
-Concluyo; yo, en fin, no tengo necesidades; tú, a pesar de tus riquezas, acaso tendrás que someterte mañana a un usurero para un capricho innecesario, porque vosotros tragáis oro, o para un banquete de vanidad en que cada bocado es un tósigo. Tú lees día y noche buscando la verdad en los libros hoja por hoja, y sufres de no encontrarla ni escrita. Ente ridículo, bailas sin alegría; tu movimiento turbulento es el movimiento de la llama, que, sin gozar ella, quema. Cuando yo necesito de mujeres, echo mano de mi salario, y las encuentro fieles por más de un cuarto de hora; tú echas mano de tu corazón, y vas y lo arrojas a los pies de la primera que pasa, y no quieres que lo pise y lo lastime, y le entregas ese depósito sin conocerla. Confías tu tesoro a cualquiera por su linda cara, y crees porque quieres; y si mañana tu tesoro desaparece, llamas ladrón al depositario, debiendo llamarte imprudente y necio a ti mismo.
-Por piedad, déjame, voz del infierno.
-Concluyo: inventas palabras y haces de ellas sentimientos, ciencias, artes, objetos de existencia. Política, gloria, saber, poder, riqueza, amistad, amor. Y cuando descubres que son palabras, blasfemas y maldices. En tanto, el pobre asturiano come, bebe y duerme, y nadie le engaña, y si no es feliz, no es desgraciado; no es al menos hombre de mundo, ni ambicioso ni elegante, ni literato ni enamorado. Ten lástima ahora al pobre asturiano. Tú me mandas, pero no te mandas a ti mismo. Tenme lástima, literato. Yo estoy ebrio de vino, es verdad; pero tú lo estás de deseos y de impotencia...
Un renco sonido terminó el diálogo; el cuerpo, cansado del esfuerzo, había caído al suelo; el órgano de la Providencia había callado, y el asturiano roncaba. «¡Ahora te conozco -exclamé-, día 24!»
Una lágrima preñada de horror y desesperación surcaba mi mejilla, ajada ya por el dolor. A la mañana, amo y criado yacían: aquél, en el lecho; éste, en el suelo. El primero tenía todavía abiertos los ojos y los clavaba con delirio y con delicia en una caja amarilla, donde se leía mañana. ¿Llegará ese mañana fatídico? ¿Qué encerraba la caja? En tanto, la noche buena era pasada, y el mundo todo, a mis barbas, cuando hablaba de ella, la seguía llamando noche buena. (III-548, 549, 550, 551 y 552.)