La conquista de Valencia por el Cid
Estanislao de Kotska Vayo
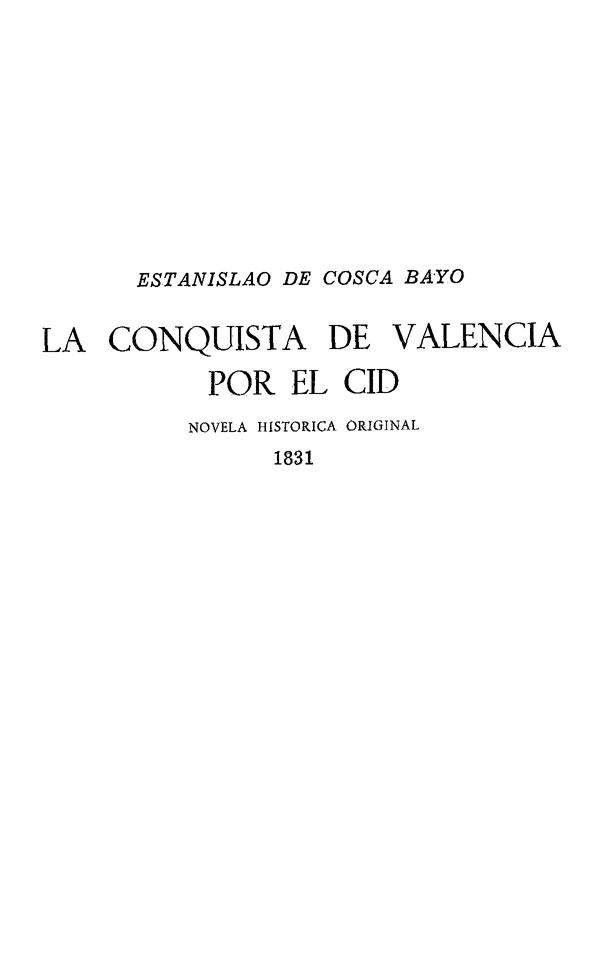
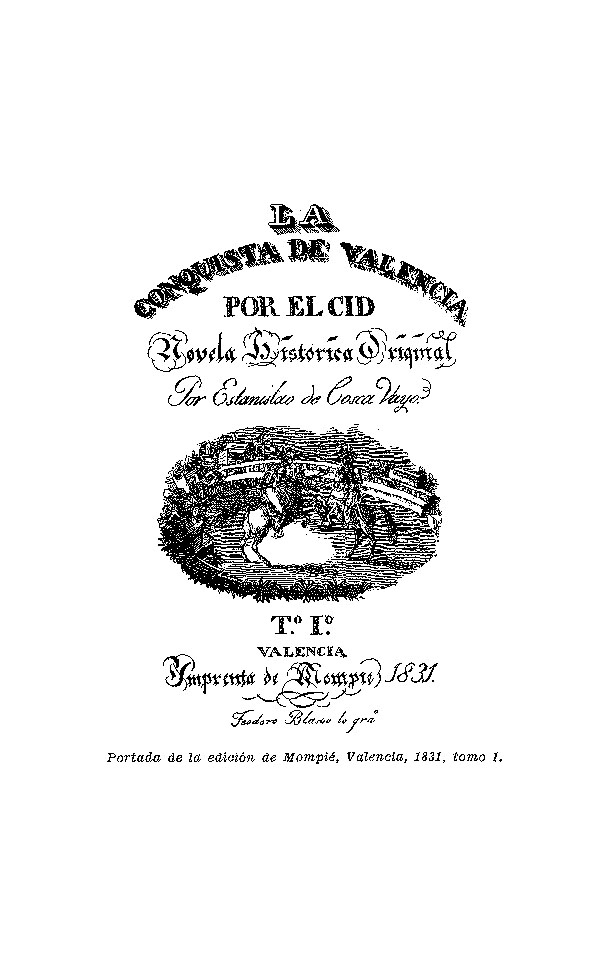
La ciudad de Valencia, donde nació Estanislao de Cosca Bayo, hervía durante su juventud en ideas que por doquier vertían los espíritus jóvenes ansiosos de renovaciones e intercambios de pensamiento. La furia guerrera que dejó tras de sí la guerra de la Independencia no se pierde, sino que se dispersa, desgraciadamente, en luchas fratricidas. Si las ideas políticas hacen surgir la lucha material, otra clase de combate se da a la sombra de las ideas artísticas y literarias, debate intelectual en el que se ventila el predominio de las viejas ideas y de las nuevas. La tendencia a la controversia dio sus frutos en Valencia, como lo diera en Barcelona, produciéndose un resurgimiento literario que tuvo ecos en la literatura española. Las causas de este renacimiento quedaron motivadas por los mismos hechos que la Renaixensa catalana, pero separándose, desde los comienzos, en sus tendencias. El autor extranjero que por excelencia se leyó y veneró en Valencia fue Chateaubriand, como lo fuera Walter Scott en Barcelona. A este renacer corresponde el grupo del que formaba parte Bayo, grupo en el que figuraban José María Bonilla -fundador, director y casi exclusivo director de El Mole, periódico en lengua valenciana, satírico y abiertamente liberal-, Luis Lamarca, Gaspar Bono Serrano, Pedro Sabater, etc., hombres que con sus escritos en prosa y verso contribuyeron a este renacimiento literario regional, que coincidió precisamente con el Romanticismo. No nos olvidemos de Cabrerizo, que contribuyó no poco, con sus publicaciones, al cultivo de la novela y a la lectura, así como otros editores: Orga -que publica Atala en 1803-, Ferrer de Orga, Salvador Faulí, etc.
Arolas vivió en Valencia toda su vida, aunque nació en Barcelona y se distinguió en la literatura castellana. Juan Nicasio Gallego residió en la ciudad de Valencia durante los años 1825 y 1829 y contribuyó con su personalidad a renovar las ideas literarias y estimular el cultivo de las letras.
Arolas, con Vicente Boix y Ricart y José María Bonilla, formaron, además, un grupo espiritual que dio ciertas diferencias al primer romanticismo valenciano, marcado con otros rasgos que el otro romanticismo surgido a la sombra de las letras de los escritores franceses. Su tono era moralizador y lacrimoso, con marcada tendencia al patriotismo, y ponderado en su pesimismo, trataba incluso de razonar estos estados de ánimo. Colaboraron estos tres autores principalmente en las revistas El Liceo Valenciano (1838-1839, 1841-1842), El Fénix y El Cisne. Revista de gran interés para el estudio de este movimiento fue el Diario de Valencia (1834), donde se publicaron reseñas de novelas históricas y versos de Bonilla, Rubio y Ors, Arolas, Pastor Díaz, etc., y testimonia dentro de este movimiento valenciano la admiración que por Walter Scott tuvieron los escritores de esta región.
Por los años 1826 y 1827 formose una Academia literaria, llamada Apolo, que a poco de establecida fue escenario de una enconada contienda literaria entre Estanislao de Cosca Bayo (aquí le encontramos por primera vez en un ambiente muy de época) y Lamarca, a propósito de un ensayo poético que el primero sometió al juicio de la Academia. Acto seguido la contienda trascendió a los componentes de la asociación, y con furia se atacaron los que apoyaban las ideas de un autor o de otro.
Fue Bayo un idealista político; él mismo dice ser amigo de las ideas de libertad: «... alistado en las banderas de la Libertad desde la edad de quince años, y habiendo perdido todo por ella en los dos lustros de proscripción que acaban de expirar [o sea desde 1824-34], tuve ocasión para conocer a los hombres políticos y pintarlos tal como son en realidad»1. Pero su idealismo no se limita al campo de la política; sino que trasciende al de la literatura. En 1826, apenas cumplida su mayoría de edad, publica una colección de anacreónticas, sonetos, idilios, odas y églogas2 ; y en 1827 El Voyleano o exaltación dé las pasiones, obra de carácter psicológico, autobiografía disimulada, cuyo tema gira alrededor de la guerra de la Independencia, una de las primeras novelas históricas que señalan el comienzo de la actividad original española. En 1830 da a la luz La Grecia o La doncella de Missolonghi; en 1831, La conquista de Valencia por el Cid, la mejor de sus obras; en 1832, Aventuras de un elegante y las costumbres de hogaño (novela de aire costumbrista, que tuvo mediana aceptación; en su prólogo la presenta como anticipo de una colección de novelas de carácter moral ilustrativas de las costumbres españolas del siglo XVI; pero en ella se atiene a las costumbres contemporáneas; tiene el mérito de contarse entre los primeros escritos de esta tendencia y es obra de no escaso mérito); en 1834, Los expatriados, que se refiere a la expulsión de los moros de Valencia en el siglo XIII; en 1835, Juan y Enrique, reyes de Castilla, en la cual el campo de acción de extiende desde el Tajo a las serranías de Cuenca y a la huerta valenciana, lo que da pie a bellas exposiciones de paisajes, que pinta con lírico lenguaje. Más romántica que toda su obra anterior, es por ello más acentuada su sensibilidad y melancolía, sin olvidar tampoco el elemento misterioso. Como historiador de Fernando VII, escribe Vida y reinado de Fernando VII; esta última publicada en Madrid (1842), y todas las anteriores en Valencia.
Algo de su actividad literaria la consagró también al teatro. De sus obras sueltas se conserva también un Diccionario de frases castizas de Cervantes.
Como novelista histórico responde a la corriente catalana, que veía siempre como ejemplo a Walter Scott. No obstante, ya las diferencias temperamentales de raza imprimen otro sello en los escritos. Si Bayo no estuvo dotado de ingenio novelístico extraordinario, contribuyó con su aportación al impulso del movimiento valenciano, que lo era español, y con su cuidado lenguaje y esmerada dicción dio frutos legibles.
La mejor de las novelas de Bayo según se consideró en sus tiempos y se puede apreciar ahora, es La conquista de Valencia, novela histórica original; a decir de su autor. Situándonos en su tiempo, leamos el juicio que mereció a Estébanez Calderón y que salió publicado en Cartas Españolas: Si para ser buena novela bastase el estar escrita en muy buen castellano, La conquista de Valencia merecería el mayor encomio. Dicción escogidísima, estilo rico, oriental, sonoro y siempre magnífico; conocimiento de los más íntimos secretos del habla, sabor a bueno, si no hubiese por aquí o por allá algún amago a la afectación; todo, todo se encuentra en estos dos volúmenes. Pero tales dotes tan principales, tan de esencia como son, no alcanzan por sí solas para remontar una novela. Se necesita, además de la nueva invención, el que los personajes se muevan y que se muevan con vida, con espontaneidad y por sí propios, y no por máquina o botarga; en fin, es preciso fraguarlos de sangre y hueso para que la ilusión produzca su efecto. Este es; el mérito de Scott y la cualidad que con otras muchas inmortalizó al celeste Cervantes. Ni por esto debe desanimarse el señor Cosca, pues tal como se lee en su Cid pocas cosas se le pueden igualar en este tiempo, y no dejaremos de insistir en que siga escribiendo así, como encargamos a los aficionados que lean y, sobre todo, que compren esta novela...
Cuando Bayo publica esa obra en 1831, nuestra novela histórica se hallaba en pleno desarrollo. Si es diferenciable un estilo regional, el suyo puede encasillarse en el levantino, o sea valenciano-catalán, coincidente con el florecimiento literario de esta región. Esta obra debería ser, en los proyectos de su autor, la primera de una colección de su género que pusiera de relieve los grandes hechos y costumbres españolas de diversas épocas.

A través de la trama de impetuosidad y rudeza bélica de La conquista de Valencia, se percibe cierta sensibilidad y suave melancolía a lo Chateaubriand. El héroe de la novela, el Cid, aparece enormemente idealizado, es el héroe nacional por excelencia, sin que ningún otro se le pueda parangonar: tal es su figura de gigantesca en valentía, honor e hidalguía. No obstante, Bayo se atiene bastante, en cuanto a hazañas se refiere, a la realidad, ya de por sí alejada de las gestas auténticas del héroe por la leyenda que se fue vertiendo a los romanceros. La magnitud de las empresas guerreras del Cid hacía imposible aunar aquellas en una sola obra, y Bayo tuvo el acierto de elegir la más importante hazaña: la conquista del reino de Valencia, con lo cual tuvo campo para recrearse en la pintura local, que adorna con escenas llenas de color. Hace sencillas pero buenas descripciones de la Naturaleza. Se aprecia cierta desproporción en la narración de los lances guerreros, que recuerdan aquellas exageraciones de las historias caballerescas medievales. Apunta el calor humano en las todavía retóricas conversaciones virtuosas y hallamos un escudero a lo Sancho Panza, la eterna encarnación de lo picaresco, lo real, lo bajo, lo a flor de tierra, el contrapunto de lo heroico y lo sublime. Gusta mucho Bayo, y se complace en ello, de los ambientes moriscos, que aprovecha siempre que puede. El recuerdo de lo medieval, reflejo de aquellas edades heroicas, que Walter Scott trasplantara a las mentes con su concepto íntegro y conservador, positivamente tradicional, se aprecia en Bayo en su reiterada rememoranza de canciones y romances intercalados a lo largo de la novela. Respondiendo a la característica literaria regional, acumula, a veces, incidentes escalofriantes, buscando con ello causar emoción.
Como en todas sus obras, es de apreciar sobre sus condiciones de originalidad el bonito lenguaje y cuidada expresión que en él eran característicos. El diálogo, aunque no de mucha movilidad, trata de evadirse de los largos párrafos retóricos.
El propio autor nos hace constancia de su propia conciencia de originalidad diciendo que «no hay, ni un pasaje ni una palabra copiada de los modelos extranjeros...»
Biografía-Crítica
BAYO, Estanislao de Cosca: Ensayos poéticos. Valencia, 1826.
—— Los expatriados. Madrid, 1834.
BROWN, R. F.: «The Romantic novel in Catalonia», en Hisp. Revue, 1945, XIII, 308-13.
ESTÉBANEZ CALDERÓN, R.: Reseña de La conquista de Valencia, en Cartas Españolas, 1832, IV, 364-65.
Ediciones
La conquista de Valencia por el Cid. Novela histórica original. Valencia, Imprenta Mompié, 1831. 2 vols. en 16.º
Dedicando el célebre Corneille su hermosa tragedia El Cid a la duquesa de Aiguillon, en 1637, le dice: «Llevad a bien que os presente un héroe cubierto de los laureles que tanta fama le han dado. Su vida fue una serie no interrumpida de victorias; su cuerpo, trasladado por el ejército castellano desde Valencia a Burgos, ganó una batalla después de muerto; y su nombre, pasados seis siglos, todavía viene a recibir los homenajes de Francia.»
Así habla el inmortal poeta trágico que difundió por su nación la fama, la gloria y los grandes hechos de armas del paladín más famoso de Europa. Al nombre de Rodrigo de Vivar enmudecen los panegiristas de otros valerosos capitanes, porque todos aparecen en su presencia deslumbrados por su mágico esplendor. Del mismo modo que contemplado un lucero antes que ría el alba, nos mueve a alabarlo con entusiasmo; pero si aguardamos a que el sol muestre su soberana lumbre dorando con ella los cielos, ¡quién no antepone a la belleza del lucero la incomparable hermosura y diáfana claridad del astro del día!
-Inútil fuera buscar en las historias de las naciones más cultas un adalid que reúna el indómito arrojo y las virtudes del tierno esposo de Jimena. En sus manos el pendón de la Cruz vence por todas partes del poder africano; ríndenle parias los monarcas de la Media Luna; lleva atados a su triunfante carroza los reyes que osan medir con él la espada; atónito el soberano de Persia le envía presentes y solicita su amistad; el mundo todo por decirlo así, a excepción de su patria, le proclama Cid, esto es, señor. Arde en sus venas el amor patrio con tal levantado brío, que le obliga a emprender arduas conquistas para libertar a España de los árabes y romper las cadenas con que la tenían oprimida los soberbios vencedores. Su entusiasmo por la tierra que sostuvo su cuna es tan grande, que salta de peligro en peligro, y logra clavar su estandarte en las murallas de Valencia, que era entonces una de las ciudades más ricas y populosas de España.
Parece que este espíritu emprendedor, este guerrero tan entusiasta debía eclipsar sus brillantes cualidades con grandes pasiones, que son comúnmente los lunares que afean las vidas de los héroes. Una imaginación ardiente, un magnánimo corazón abrasado por el ardor de las batallas y de las arduas empresas, producen fácilmente la ambición y el ciego amor de los placeres. Pero el Cid no solamente fue superior a ellas, sino que, por el contrario, resplandecieron en su carácter todas las virtudes domésticas y sociales que muy rara vez campean en los conquistadores. Padre sensible a las caricias de sus hijos, y enamorado esposo de su Jimena, nos presenta un conjunto admible de elevadas prendas y raro talento, tanto más digno de elogio, cuanto más bárbaro era el siglo en que se distinguió el paladín de Castilla.
Es verdad que los romanceros de tal suerte desfiguraron las hazañas de Rodrigo de Vivar que, a fuerza de exagerarlas, casi obligaron a sus lectores a creerlas fabulosas. De aquí tomaron pretexto algunos enemigos de las glorias de España para poner en duda hasta la existencia de este adalid; y por lo menos rebajaron tanto el número de sus proezas, que el que aparecía antes cual un coloso quedó reducido a comunes y ordinarias proporciones. No tuvieron presentes tales censores las costumbres del siglo en que vivió Rodrigo de Vivar: en él se multiplicaban los prodigios y heroicidades por la sencilla razón de que el talento lo podía todo; y cuando estaba acompañado del valor, le era fácil poner en movimiento infinitos resortes. Si hemos de juzgar a los antiguos españoles por nuestros conciudadanos; si hemos de comparar aquellos guerreros con los que viven hoy día, y solo hemos de reputar posible en los primeros lo que sean capaces de ejecutar los segundos, deberemos principiar la historia de España por el reinado de Felipe III, y sepultar en el olvido los nombres de tantos héroes como resplandecieron en las épocas anteriores. Costumbres más sencillas que las nuestras, menos amor a los placeres y el entusiasmo de la caballería, que, en medio de sus extravagancias, es el verdadero origen del prístino heroísmo de los castellanos, distinguen uno y otro siglo con tan señalados caracteres, como diferentes son las tribus salvajes de África de los civilizados y atildados habitantes de las orillas del Támesis y del Sena.
A pesar de las ventajas que presenta al escritor novelista un paladín de las prendas del Cid, ofrécense dificultades al reducir a un solo cuadro tantas y tan levantadas hazañas. El sitio y conquista de una ciudad encierra los personajes en un espacio limitado sin permitir que obren fuera de él; y la falta de variedad en las escenas y descripciones del país han de suplirse por precisión con la pintura de las costumbres, con la hermosura del lenguaje y con inspirar el mayor interés en la narración. Presente hemos tenido esta observación al escribir la novela de la conquista de Valencia por el Cid; y hemos procurado bosquejar con cuanta exactitud nos ha sido posible no solo algunos de los singulares usos de los valencianos, sino también la fertilidad y bellezas de sus campiñas.
Por último, cualquiera que sea la opinión que la indulgencia del público imparcial forme de este escrito, no deberá echar en olvido el lector que esta novela es original española, y que en toda ella no hay ni un pasaje ni una palabra copiada de los novelistas extranjeros.
Lanzado habían de la soberbia Corte de Castilla a Rodrigo Díaz de Vivar, hijo de Diego Laínez, la envidia y la calumnia en el reinado de Alfonso VI. Pero el audaz castellano, cuya invencible espada era terror de Europa, en vez de rendir homenaje a indignos palaciegos para que le tornasen a la gracia del soberano, andaba de pueblo en pueblo y de Corte en Corte forzando con sus inauditos e increíbles hechos de armas a que le rindiesen parias los príncipes de la Media Luna. Colocado al frente de un ejército valeroso y escogido, con las sienes laureadas, y precedido de la fama que le granjearan sus victorias, mostrábase Rodrigo en los combates como un genio destinado a exterminar la raza salida de las montañas del Imao.
Mas ¿por qué se agita mi espíritu al pronunciar el nombre del libertador de mi dulce patria? Paréceme percibir un sordo murmullo en las riberas del Turia: las losas de los sepulcros se levantan y dan salida a las sombras de los héroes edetanos que se apiñan en torno mío para escuchar los rudos acentos de mi lira. No; no es mi cítara la que interrumpe el sueño de los sepulcros; tú, ¡oh Cid inmortal!, tu nombre magnífico vivifica sus muertas cenizas. Cien y cien trovadores han hecho resonar ya con sus arpas de oro tus altas hazañas bajo estos verdes naranjos que llueven oloroso azahar sobre mi cabeza. Pero, ¡ah!, sus pechos no estaban encendidos por el amor patrio y su débil canto expiraba antes de arrancar una lágrima. Venid, héroes de Edeta; venid, vírgenes que habitáis dentro de sus muros: ya hierve en entusiasmo el corazón y vuestros labios deben repetir el himno del trovador.
Calladas estaban las sonantes ondas del Mediterráneo, heridas apenas por la trémula luz de los rayos solares que doraba débilmente la cumbre de los montes, a cuya falda fue un día Sagunto. De un lado, el mar tranquilo y silencioso deslizaba sus blandas olas hacia la playa, donde expiraban unas tras otras con la misma rapidez con que nacen y mueren los pensamientos en la mente humana. De la otra se veían las ruinas de la inmortal ciudad, los pórticos, las calles y las plazas desiertas, y sin muestras de huella humana que en ellas se imprimiese; todo yacía ya casi oscuro, y como esquivando la lumbre del día, que había revelado al mundo la existencia de aquellos escombros. Ni una voz, ni un acento en ellos se percibía; tal vez el ligero céfiro de la tardecilla osaba mover los mimbres y maleza que crecían junto a los sepulcros de tantos héroes. No anunciaban sus nombres pomposas y áureas inscripciones, ni la magnificencia de los túmulos denotaba su heroísmo. Rotas columnas, y destrozados arcos de algún vecino templo habían rodado hasta allí, y removiendo la tierra que los encubría sacaran al aire los blancos huesos de los sepultos guerreros. Más allá permanecían en pie dorados altares que humearon un tiempo con la sangre de las víctimas; y parecía que hasta los dioses mismos que recibieron allí oblaciones los habían abandonado al silencio y a la destrucción. La cabeza de una mutilada estatua ocupaba el lugar que hollaron los pies del sacerdote; y donde este colocara las sagradas ofrendas, era a la sazón morada de indignos reptiles.
Aún aparecía semiasolado el coliseo junto al anfiteatro que el tiempo había respetado de todo punto. El carro de los siglos, rodando por encima de las piedras que le muraban, no había sido poderoso a disputarles su duración. Intactos estaban los asientos desde donde los valientes ciudadanos miraron a los gladiadores ensangrentados en la arena luchar y reluchar en vano para gozar el bárbaro deleite de hacer expirar a sus plantas a las fieras. Mas a aquellos aplausos, a aquel sonoro y alegre clamor había sucedido el tétrico silencio de la muerte. ¿Y quién osaría levantar con sus pisadas aquel polvo ilustre, único resto de cien generaciones que se había tragado la tumba?
El eco de los vecinos montes repite el marcial estruendo de un brioso alazán cubierto de acero desde la frente a las ancas, que levantando su hermosa cabeza y relinchando una y otra vez, entra por la puerta del circo. Con el movimiento del caballo suenan las armas del jinete sobre el pavonado paramento que le cubre, y ondea el viento al pendón de la lanza que descansa en la cuja. Martinetes y garzotas de varios colores coronan el yelmo de oro; y sobre una gorguera de anchos follajes vienen a caer en desaliñados y polvorosos rizos las rubias crenchas del caballero. Lleva pendiente del tiro y sobre el quijote la espada de plata, despojo de un monarca muerto en descomunal batalla; y brilla en su garganta un collar de rica orfebrería. El peto y el espaldar son de bronce, y las manoplas de hierro.
Alza la visera el intrépido guerrero como si intentara medir el palenque, o buscase con los ojos algún objeto; y cerciorado de que ningún viviente le mira, tiene de las riendas el caballo y salta a la arena. Mas hiere súbito sus oídos el sonoro galope de otro caballo que penetra a la liza sosteniendo a su ufano señor, que al pasar golpea con el cuento de la lanza el escudo del caballero, y corre a tomar un buen espacio del anfiteatro. El guerrero del yelmo de oro se pone de un salto sobre su alazán, empuña las riendas, se cala la visera y, afirmándose en los estribos, enristra la lanza.
Dirígense los dos caballeros fieras miradas por entre las barras de la visera, y haciendo sentir las espuelas a los fogosos animales, se encuentran en descomunal y cerrado choque en medio del circo. Una nube de polvo los envuelve, y acometiéndose a todo su poderío, rompen las lanzas contra los fuertes escudos. Desnudan al punto los aceros; descárganse furibundos fendientes que no hacen mella en las fuertes armaduras; y el relincho de los caballos y la espuma con que argentan la tierra muestran que, participan también del coraje en que arden sus señores. Logra, empero, el caballero del yelmo de oro pasar con la punta de su tajante espada el peto de su enemigo, y cae este del caballo teñido en su propia sangre, y expira antes de haber llegado al suelo.
Don García Ordóñez, conde de Nájera, tenía ojeriza ya tiempo a Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid, y era el opuesto de sus grandes hazañas. Después de haber intrigado en la Corte para labrar su desgracia, ansiaba el iracundo campeón sepultar en el olvido un nombre que tanta admiración causaba en todo el orbe. Mas como el Cid cobrara nuevo lustre con las inauditas y recientes victorias que había ganado a los moros, no pudo el conde tener a raya su envidia, y envió desde Burgos un camarero a Rodrigo emplazándole solo y hombre a hombre para este día, y señalando por paleque el circo de Sagunto. Grande gusto dio al Cid el mensajero de Ordóñez, porque ya días que le andaba brincando en el pecho el propio deseo, y era como venirle a ver el cielo. Acudió, pues, de grado a la cita, en la que su acero nunca vencido y siempre vencedor, vengó a la vez tantas injurias como había recibido de su contrario en el espacio de luengos años.
Apeose el Cid de Babieca -este era el nombre de su caballo-, y volviendo a la vaina su ensangrentada tizona, llamó con un pito a su fiel escudero Gil Díaz, que le aguardaba una buena pieza de allí con mucha flema y remanso. Correspondió el criado a la señal de su amo, y viendo tendido en el suelo al conde exclamó:
-Válgame San Lázaro bendito, si no anda a dos dedos de nosotros Satanás cargando con el alma de este judío.
-Calla, Gil -dijo el Cid-, y recoge los despojos de ese malandrín, que mando para el altar -de San Pedro de Cardeña. -Así tocaré yo -respondió el escudero- un solo cabello a ese endemoniado, como con dar un puño en el cielo. Míreme su merced de buen ojo, y no quiera verme entre las garras de los diablos que holgarían conmigo si les usurpara estas alhajas que son suyas.
-Tate, tate -gritó Rodrigo-, ¿diablillos hay en la danza? Date paz y sosiego en eso de creer que te acometan estando yo en tu compañía, pues a buen seguro que no me quedaría en zaga. Vamos, despacha, y despoja ese cadáver, que cierra la noche, y hemos todavía de andar un largo espacio.
-Señor mío -contestó el criado-, si alguna ley me tiene su corazón, si se acuerda que le sirvo desde tamañito, hágame merced y buena obra de excusarme este trabajo. Me tiemblan las carnes de ver un condenado, y llevo traza de no poder levantar de aquí los pies. ¡Pecador de mí!, ¡que dirán que estoy descomulgado, según el pavor que me ponen las cosas del infierno!
¡Vive Dios -exclamó lleno de cólera el Cid- que eres el bellaco más embaído y tonto que hay bajo la capa de los cielos! ¿Es posible que tolere yo por criado a un necio aforrado de cobarde, con más barbas que un gigante, y con más alharacas que una mujercilla? O desnudas al conde de su rica armadura o llueven sobre tus espaldas más palos que estrellas van apareciendo.
La calma que reinaba al principiar el crepúsculo había cesado; salían de las aguas del Mediterránea los hermosos luceros, y las sombras de los montes se precipitaban a los valles, comunicando a aquellas ruinas un aspecto más sombrío y majestuoso. Estrellábanse las olas con estrépito contra la playa, y hacíales consonancia una lejana cascada, que de levantados riscos se despeñaba formando un ruido confuso y horroroso. Atronaba los oídos el derrumbamiento del agua unido al choque de las olas: y el viento que levantaba en remolinos el polvo de los montones de las ruinas de Sagunto, producía confusas nubes que a los ojos del aterrado escudero eran otros tantos espectros. Ya le parecían una procesión de ánimas que vagaban por aquellas tumbas; ya las transformaba en abultados fantasmas, que según la voz común, se ocultaban en los escombros durante el día.
Mas la amenaza de Rodrigo le había puesto en corazón de obedecerle venciendo los temores que asaeteaban su pecho. Levanta, pues, el pesado pie para acercarse al cadáver del conde caído junto al muro del anfiteatro, y por una parte en que estaba derruido sale súbitamente una colosal figura. Mírala el mísero Gil Díaz, y observa la coroza o pirámide que agitada por el viento se empina sobre la cabeza del vestiglo, y advierte también el color rojo de su ropaje.
-¡Santiago me valga! -gritó el escudero, y queriendo poner los pies en polvorosa, tropieza con el muerto caballero, y da de hocicos sobre su cadáver.
La punta del peto de bruñido acero del conde traspasa la almilla de Gil, y enzarzado y preso de este modo queda abrazado el vivo al difunto. Cuanto más pugna y forceja el infeliz por desasirse, tanto más enredado se halla; y los gritos desesperados que lanza se pierden y confunden con el estruendo de las aguas. No quedó santo ninguno en el Cielo a quien no pidiese socorro el criado, bien convencido de que le tenían atraillado los diablos. Y habíasele asentado en la imaginación esta creencia tan de veras, que no extrañaba una mínima el que su señor permaneciese inmóvil sin socorrerle y sacarle de aquel mal paso. Así es que, faltándole de todo punto el espíritu y sofocado con los esfuerzos que ejecutara para alzarse del suelo, se rindió a un mortal desmayo que enteramente le privó del habla y del conocimiento.
Solazábase el Cid con el miedo de su escudero, dándose a entender que todo era efecto de su menguada imaginación, pues no había echado de ver la aparición del vestiglo, que de pie y arrimado a las ruinas, daba unas voces que nadie oía. Mas cuando Rodrigo notó que su escudero no hacía ya movimiento alguno, mal de su grado y todo mohíno por parecerle que traspasaba Gil los límites del natural temor, se acercó a donde estaba, y asiéndole del brazo tiró con tanta fuerza, que rota la almilla, logró levantarle.
-Maldito sea, amén, el hombre cobarde -dijo Rodrigo- a quien ponen pavor los muertos.
Y pronunciando estas palabras dio tal envión al pobre Gil, que le arrojó a una buena lanza de donde yacía el conde. Con el golpe salió el escudero de su parálisis, y triste y magullado se levantó del suelo como mejor supo. Acercose pasito a su señor, y abriendo los ojos que el miedo le multiplicaba, tendió la vista por el circo, buscando con ella a la malhadada visión que tal revuelta le había causado. Tornó, en efecto, a divisar el fantasma que se hacía rajas gritando arrimado a la pared del anfiteatro, de la que no osaba moverse un negro de uña.
Apenas le descubrió Gil Díaz, se agarró con todas sus fuerzas al peto del Cid, y le dijo:
-A fe, amo mío, que esta vez no he de salir mentiroso por malos de mis pecados. Vuelva su merced los ojos hacia esa parte, y verá un diablo tamañito como la Torre de Babel; y si no es así, como digo, caiga yo en mal caso.
Volvióse entonces Rodrigo, y respondió:
-Por Santiago que se divisa un bulto pegado al muro, y que debe de ser algún malandrín de los que andan poniéndose disfraces para aterrar a las gentes crédulas. Mala ventura le mando como no tuerza el camino, y se desvíe del peligro. ¿Fantasmas a mí? ¡Por vida de San Juan, que he de poner como nuevo al malandrín que se atreve a levantar figuras por estos andurriales!
-Señor, señor -gritó el escudero-, ¿estáis en vuestro cabal juicio? ¿No echáis de ver aquella descomunal coroza que se alza sobre su cabeza en forma de pirámide, y que esconde su punta entre las estrellas? ¿Y eso no os da indicios y claras muestras de que la visión es un espíritu hecho y derecho, sin mezcla de cosa humana? Tanto le importa al vestiglo que vuesa merced le acuchille, como que le paladee con miel. No, sino el alba.
-Dígote, Gil -contestó el Cid-, que tu sencillez frisa ya con la ignorancia. Ven acá, descomulgado y mal visto escudero: ¿quién te ha dicho a ti que toda esa máquina de fantasmas, vestiglos, trasgos y demás entes de ese jaez no son invenciones para poner miedo a las gentes sencillas y embaucar a los tontos? ¿No ves que la tal fábrica se levanta sobre los cimientos de la ignorancia y de la credulidad? Pues para que estés en lo cierto de las cosas, y te desengañes por vista de ojos, quiero no dar muerte a ese infeliz encorozado, sino aturdirle de un bote de lanza a fin de reconocerle con la luz del día.
Dicho esto, se dirigió Rodrigo a donde estaba la visión, y sin hablar palabra ni atender a las voces que le daba el vestigio con los brazos abiertos en ademán de abrazarle, le descargó sobre la cabeza tan fuerte porrazo, que el duende dio consigo en el suelo sin señal alguna de vida.
-¿Has visto, Gil -gritó el Cid-, cómo los golpes de mi lanza derriban también a los espíritus? Ya miras tumbado en tierra a ese impávido atleta que tuvo el osado arrojo de poner pavor al pecho del Cid, a quien no hacen fruncir las cejas los ejércitos enteros de la media luna. Yo soy contento de esperar a que el día nos muestre el rostro de este desdichado, no para castigarle y escarmentarle, sino para que tú tengas de hoy en adelante más cuenta contigo mismo, y no salgas un punto de mis órdenes.
-En verdad que debe ser por ensalmo la caída de este vestiglo -respondió el escudero-. ¡Cuerpo de mí, y qué necio anduve en temer a fantasmas que se dejan vencer y despolvorear! Pero ya que hemos de esperar al alba en este sitio, lo que yo haré por bien de paz si lo lleva a bien su merced, es tenderme junto a Babieca, porque el sueño me va cerrando lo s ojos.
-Bien dices, Gil -contestó Rodrigo-, quédese el señor vestiglo tumbado en tierra, y no haya miedo de que se levante. Nosotros descansemos de nuestras fatigas sobre las piedras, que al buen soldado le saben a miel sobre hojuelas.
-Apuesto -replicó Díaz- que duerme su merced más reposado en este lecho que en el de mi señora doña Jimena.
Riose el Cid de la maliciosa pregunta del criado, y sin despojarse de sus armas se tendió con gentil continente entre aquellas ruinas, con tanto sosiego como si nada particular le hubiera acontecido. Acostumbrado a las fatigas militares, y endurecido en los trabajos de la guerra, hacía un mismo rostro a las incomodidades y a las dulzuras de la paz doméstica. Y quizás los peñascos, el cielo raso, la humedad de la noche, el hambre y las heridas eran para él de más solaz y deleite que la blanda pluma, el artesón dorado, el suave calor, los sabrosos manjares, y la vida quieta y sosegada.