
El Excmo. Sr. D. Gaspar de Zúñiga Acevedo y Fonseca, conde de Monterrey, mereció el apodo de Virrey de los milagros, no porque fuese facedor de ellos (aunque no falta panegirista que se los atribuya, atento a su ascetismo, gran caridad y otras ejemplares virtudes), sino porque en su breve período de mando estuvieron de moda las maravillas y prodigios en estos reinos del Perú. Las crónicas se encuentran llenas de sucesos portentosos, tales como la conversión en el Cuzco del libertino Selenque que, como el capitán Montoya de la leyenda de Zorrilla, asistió sin saberlo a sus propios funerales; rarezas del terremoto de 25 de noviembre de 1604 en Arequipa, fenomenales efectos de los rayos, resurrección de muertos, arrepentimiento de un fraile cuya barragana dejaba como las mulas las huellas del herraje, apariciones de almas de la otra vida que venían a dar su paseíto por estos andurriales, y pongo punto a la lista que, a seguirla, sería cuento de nunca acabar. No es que yo, humilde historietista y creyente a macha martillo, sea de los que dicen que ya Dios no se ocupa de hacer milagros y que el diablo nunca los ha hecho, sino que en estos tiempos se realizaron dos, tan de capa de coro y estupendos, que no he podido resistir a la comezón de sacarlos a plaza en pleno siglo XIX, para edificación de incrédulos, solaz de fieles y contentamiento universal.
El conde de Monterrey, cuya hija fue mujer del famoso conde-duque de Olivares, pasó del virreinato de México al del Perú, y entró en Lima el 18 de noviembre de 1604. Su salud hallábase tan quebrantada que poco o nada pudo atender al gobierno político del país; y pasaba las horas en que sus dolencias le permitían abandonar el lecho, visitando las iglesias y repartiendo en limosnas todas sus rentas. Su caridad lo condujo a pobreza tal, que habiendo fallecido en 16 de marzo de 1606, no dejó prenda que valiera algunos roñosos maravedises y fue sepultado, a costa de la Real Audiencia, en la iglesia de San Pedro, poniéndose en su lápida esta inscripción: Maluit mori quam fœdari.
Las armas de la casa de Fonseca son cinco estrellas de gules en campo de oro; y las de los Acevedo, escudo cuartelado, primero y cuarto en oro con un acebo de sinople, segundo y tercero en plata con un lobo de sable, bordura de gules con ocho sautores en oro.
Los únicos sucesos notables de su época fueron la fundación del Tribunal de Cuentas y descubrimiento de la isla de Otahiti, y con él la certidumbre de que existía la parte del globo llamada Australia u Oceanía. Esta empresa marítima, que tuvo éxito desgraciado, fue muy protegida por el conde de Monterrey. Las naves se equiparon en el Callao, y el jefe de la flotilla fue el ilustrado y valeroso marino Quirós.
En este tiempo florecían en Lima Santo Toribio, San Francisco Solano y Santa Rosa, y el padre Ojeda, de la recoleta dominica, escribía los primeros versos de su inmortal poema La Cristiada. No es de extrañar, pues, que los milagros anduviesen bobos y a mantas.
Por entonces -dice un cronista- sucedió aquel célebre milagro del Santo Cristo de la Columna, milagro que yo tengo de contar rápidamente y a mi manera.
Oía un confesor el desbalijo de culpas que le hacía un penitente, y tal rabo tendrían ellas que, escandalizado el buen sacerdote, le dijo en voz alta:
-No te absuelvo.
-Absuelve a ese hombre que no te costó a ti lo que a mí -exclamó el Cristo extendiendo el dedo índice.
Y el milagro está, no en que hablara el Cristo, que sobre eso podría haber su más y su menos, sino en que el dedo no volvió a tomar la posición primitiva.
Pero no es este prodigio, que incidentalmente se me ha venido a la pluma, objeto de mi tradición, sino los que en otros capítulos verá el lector; prodigios a que no osaré asignar año determinado, pues los cronistas que he consultado, aunque uniformes en lo substancial de los hechos, no lo están en cuanto a las fechas.
Pues, señor, in diebus illis vivía una vida perra y de miseria por estos mundos de Dios una señora que había venido a menos por muerte de su marido, quien, al irse al hoyo, la dejó sin un cuarto ni estaca en pared, pero con dos mocetonas de buena estampa, a las que la pobreza ponía en riesgo de echar por la calle de en medio y entrar en camino de perdición. La madre y las hijas se ocupaban en trabajos de aguja; pero antaño, como hogaño, la costura no cunde ni da para fantasías y es amago permanente de tisis y otras dolamas. Vivían, como dice el refrán, boca con rodilla y en la mano la almohadilla.

A las muchachas no les faltaba su respectivo cuyo, oficial de carpintero el uno y covachuelista o aprendiz de escribano el otro, mozos honrados a carta cabal, pero sin blanca ni amarilla. Mientras Dios no mejorase sus horas, el casorio in facie ecclesiœ era punto menos que imposible. El cura de la parroquia no era hombre de gastar saliva leyendo la epístola de San Pablo gratis et amore.
En esta tribulación, ocurriósele a la madre solicitar la protección de un acaudalado comerciante que gozaba fama de generoso y compasivo. fue la viuda al estanco, compró un pliego de papel de hilo, partiolo por mitad, pidió prestados al catalán de la esquina tintero de cuerno y pluma de ganso, escribió la misiva, espolvoreó sobre lo escrito un puñado de tierra, cerrola con migaja de pan, y un chico de la vecindad, adiestrado en el oficio, marchó a las volandas de correo.
Hallábanse a la sazón de tertulia en el almacén o bodega del comerciante varios de sus amigos, gente toda de rumbo y de riñón bien cubierto. Recibió el dueño el billete, y riéndose lo mostró a los demás. La misiva decía ad pedem litterae, y perdonen ustedes la ortografía, que una costurera de tres al cuarto no está obligada a pespuntes gramaticales.
«Muy señor mío y mi dueño de todo mi corazón: doña Juanita Riquelme, la confesada del padre definidor, pide a vuesamerced cuyas Manos Besa que la socorra en una necesidad mandándolo de Limosna lo que pese este papelito y que Dios se lo pague y se lo aumente y no soy más que su humilde criada».
Rieron no poco los tertulios con lo original de la petición, y el vanidoso comerciante puso la carta en un platillo de la balanza, y en el otro una onza de oro. ¡Cosa de brujería! El platillo no se rindió. Maravilláronse los amigos, y a porfía empezaron a echar onzas y más onzas, y... ¡nada!, como si tal cosa. El platillo de la carta no subía.
Aquello era caso de Inquisición o milagro de tomo y lomo.
Por fin, el papelito se dio por vencido tan luego como en la balanza se hallaron depositadas onzas por valor de mil pesos de a ocho reales, con cuya suma dotó la viuda a sus hijas, que tuvieron larga prole y murieron cuando les llegó la hora.
Paréceme que el milagro no es anca de rana. Pues allá va el otro.
Esto sí, esto sí que no pasó en Lima, sino en Potosí.
Y quien lo dude no tiene más que echarse a leer los Anales de la villa imperial, por Bartolomé Martínez Vela, que no me dejarán por mentiroso.
Diz que el sobrino del corregidor Sarmiento, a quien no tuvo el lector la desdicha de conocer ni yo tampoco, era gran aficionado a la fruta de la huerta ajena. ¡Habrá pícaro! Andaba, pues, el tal a picos pardos con la mujer de un prójimo, cuando una noche éste, que estaba ya sobre aviso, llegó tan repentinamente que el galán no tuvo tiempo sino para esconderse, más doblado que abanico, bajo un mueble del dormitorio, mientras su atribulada cómplice, temblando como azogada, exclamaba:
-¡Válganme las ánimas benditas del purgatorio!
Entró Otelo furioso, puñal en mano y daga al cinto, resuelto a hacer una carnicería que ni la del rastro o matadero; y de pronto se detuvo en el dintel de la puerta, se inclinó cortésmente, y dijo:
-Buenas noches, señoras mías.
Y siguió su camino para otra habitación, convencido de que en su honra no había la más leve manchita, y de, que era un vil calumniador el caritativo quídam que le había dado el amargo aviso.
Cuando más tarde se halló a solas con su mujer, la preguntó:
-¿Qué buenas mozas eran las que tenías de visita?
Y la muy zorra contestó sin turbarse:
-Hijo, eran unas amiguitas que me querían mucho, y a quienes yo correspondo su cariño.
Y la señora quedó firmemente persuadida de que debía su salvación a la complacencia de las benditas ánimas del purgatorio, que se prestaron a desempeñar en obsequio suyo el poco airoso papel de terceras. Puso enmienda a sus veleidades amorosas, y se hizo tan devota de las amiguitas del otro mundo que no economizaba agasajarlas con misas y sufragios, para tenerlas propicias, si andando los tiempos volvía a encontrarse en atrenzos idénticos.
Y si éste no es milagro de gran fuste, que no valga y que otro talle; pues lo que soy yo me lavo las manos como Pilatos, y pongo punto final a la tradición.

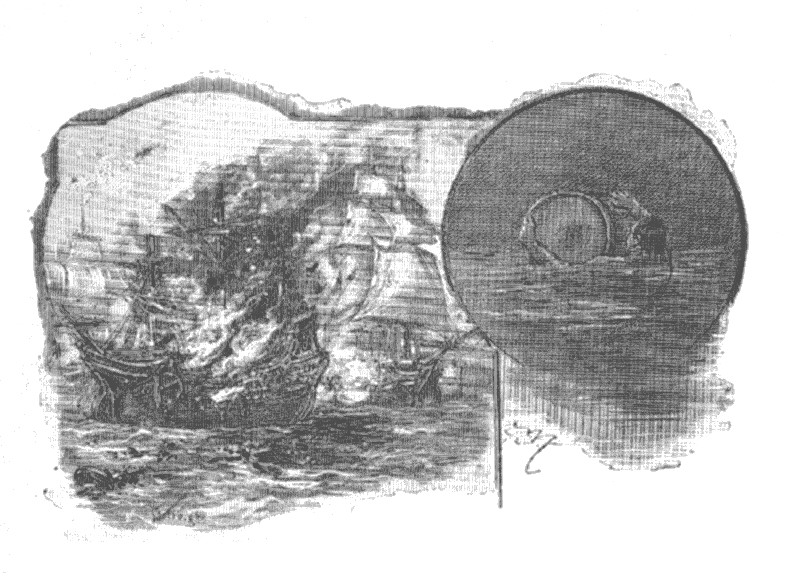
Hablando de cosas que se repelen o de cualidades que no armonizan, se ha dicho siempre: «Esto cuadra tanto como a un crucifijo un par de pistolas o como un tambor a un altar mayor».
Pues el que inventó el segundo refrancito no supo lo que dijo; porque si hubiera vivido en Lima y visitado la iglesia de Santo Domingo, habría visto, hasta principios del siglo pasado, un tambor en el altar de la Virgen del Rosario. Yo no lo vi, por supuesto; pero sí lo vio mi paisano el padre Juan Meléndez, autor de la curiosa Crónica dominica, impresa en Roma en 1681, y a mi paisano me atengo, que fue fraile veraz si los hubo y muy serio y formalote.
Entre los primeros virreyes del Perú fue D. Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros y de Bayuela, señor de las villas de la Higuera de las Dueñas, Colmenar, Cardoso y Valconete, uno de los que más contribuyeron a la organización del virreinato. Trasladado del gobierno de México al del Perú, y habiendo sido antes presidente de la casa de Contratación en Sevilla, hizo su entrada en Lima el 21 de diciembre de 1607.
Eran sus armas las de la casa de Luna. Escudo cortado: en la parte superior, en plata, una luna jaquelada de oro y azur: en la parte inferior, escaques de oro y azur formando un tablero de ajedrez.
Empezó su excelencia consagrándose al arreglo de las oficinas de hacienda, donde las cuentas andaban dadas al diablo; y tanto hincapié hizo en ello que logró enviar fuertes remesas de dinero al soberano, quien estaba siempre en pos de un maravedí para completar un duro. Por esta solicitud llamáronlo los limeños despensero del rey, apodo del que se enorgullecía el buen marqués.
Grande fue la protección que el de Montesclaros dispensó a la industria minera. La producción de Huancavelica sólo alcanzaba a 900 quintales de azogue al año, y en 1615, cuando descendió del poder, excedía de 8.000 quintales.
A pocas leguas del puerto de Chala descubriose una rica mina de oro, de veintitrés quilates, la cual fue bautizada con el nombre de Montesclaros. Trabajose por cuenta del rey de España, y es fama que produjo su laboreo quince arrobas de oro al mes. Un derrumbe destruyó la entrada al socavón.
El comercio tuvo también mucho auge con el establecimiento del tribunal del Consulado, contribuyendo a este prestigio algunos viajes que, por la vía de Magallanes, hicieron buques con mercaderías.
Dispensó el rey gran consideración a los artesanos, y dictó varias ordenanzas en protección de ellos y de sus industrias.
Creó escuelas para niños pobres, impuso el derecho de sisa, y concluyéronse la Alameda de los Descalzos y los puentes de Lima y de la villa de Huaura.
En 1612 hízose en Lima, por el padre Francisco Bejarano, el primer grabado en acero. fue éste una lámina representando el túmulo que se erigió para las suntuosas exequias con que en la capital del virreinato se honró la memoria de Margarita de Austria.
Las costumbres de la época eran un tanto relajadas. Los habitantes de Lima pensaban sólo en la disipación y los placeres. La ciudad, destruida casi por el terremoto de 1609, se levantaba de sus ruinas más arrogante, y construían casas espléndidas.
El de Montesclaros quiso ponerlas a raya y sostuvo cruda lid con las tapadas; pero ellas, que supieron vencer a los graves padres del concilio limense, hicieron en breve cejar al virrey, quien se limitó a encargar a los sacerdotes que influyesen en los maridos para que éstos prohibieran a sus mujeres el uso de la saya y manto. ¡No era malo el modo para apearse de la mula chúcara!
En este tiempo y por informes del marqués se crearon el arzobispado de La Plata y los obispados de Trujillo, Guamanga, Arequipa y La Paz, dándose principio a las misiones del Paraguay por los jesuitas Maceta y Cataldino, sucesores de San Francisco Solano, que acababa de morir en Lima el 14 de julio de 1610.
También se efectuó en Lima un sínodo en el que, por cuestión de asiento, se armó gorda pelotera entre el arcediano y el previsor, que era el favorito del arzobispo Lobo Guerrero.
Gran bromista fue el marqués de Montesclaros, y cuéntase que habiéndose un caballero dormido en la tertulia de palacio, mandó el virrey apagar las luces, y cuando despertó nuestro hombre le hizo creer que repentinamente había cegado.
Relevado con el príncipe de Esquilache, regresose a España el de Montesclaros a principios de 1616, siendo premiado por el rey con el cargo de presidente del Consejo de Aragón.
El extranjero que hubiera llegado a Lima en 1615, habríase sorprendido al encontrar la ciudad en son de guerra y a todo títere barbudo afilando espadas y componiendo mosquetes. Ítem, habría visto muy rodeado de papelotes al oidor Solórzano, el sabio autor de la Política Indiana, quien se ocupaba a la sazón del censo de la capital, resultando empadronadas 25.454 personas. De esta cifra, excluyendo mujeres, ancianos, niños, indios y esclavos, no llegaba a dos mil el número de hombres en actitud de tomar las armas, circunstancia que traía descorazonado al anciano virrey; pues el enemigo con quien tenía que habérselas era formidable, aguerrido y orgulloso por recientes victorias.
Ya sospechará el lector que contra quien se preparaban los vecinos de esta ciudad de los reyes era nada menos que contra el pirata holandés Jorge Spitberg, quien con cuatro galeones y dos pataches bien artillados paseábase en el Pacífico, como Pedro por su casa, acompañado por ochocientos lobeznos, de esos que no temen a Dios ni al diablo.
A fuerza de actividad y sacrificios consiguió el virrey armar en el Callao cuatro buques, tripulándolos con seiscientos hombres. Dio el mando de la escuadrilla a su sobrino D. Rodrigo de Mendoza, caballero del hábito de Calatrava, y las naves se hicieron a la vela en demanda de los piratas, llevando por capellán mayor al franciscano fray Bernardo de Gamarra y ocho religiosos más de las comunidades seráfica y domínica.
Parece que D. Rodrigo de Mendoza no era el hombre que tan peligrosas circunstancias requerían; pues hasta abril de 1615, en que regresó al Callao, se anduvo paseando el mar sin tropezar con los piratas, que seguían haciendo frecuentes desembarcos en la costa y saqueando puertos que era una maravilla.

Súpose con fijeza, a principios de mayo, que los piratas con ocho bajeles hacían rumbo al Callao; y el virrey ordenó a nuestra escuadra salir al encuentro de ellos, trabándose la lid frente a Cañete, a noventa millas poco más o menos de Lima.
El combate duró cinco horas y fue reñidísimo. En cada uno de los cinco buques españoles iban dos o tres frailes que, con una cruz en la mano, exhortaban a nuestros improvisados marinos a no rendirse a pesar de la incuestionable superioridad de los holandeses en número, armas, disciplina y condiciones marineras de sus naves.
Hubo un momento en que la victoria pareció inclinarse a favor de España; porque el navío almirante de Spitberg, buque de mil cuatrocientas toneladas, fue abordado por nuestra capitana al mando de D. Rodrigo de Mendoza y de su segundo Palomeque de Aluendín. Desarbolados ya dos de los buques de nuestra escuadra y yéndose a pique el otro, los del enemigo, aunque bien maltratados, acudieron en socorro do la almiranta, esterilizándolas ventajas que en el abordaje comenzaban a tener los nuestros, que habían acorralado en la popa a los piratas que se batían desesperadamente.
Viendo D. Rodrigo la imposibilidad de hacer frente a los que venían en auxilio de la almiranta, mandó desprender los garfios de abordaje, abandonar la cubierta de la nave holandesa y asilarse en la capitana.
Para colmo de desastre el incendio estalló en ésta, y a fin de salvarse de la explosión de la santabárbara tuvieron nuestros infortunados marinos que arrojarse al agua. De seiscientos hombres de nuestra escuadra perecieron ahogados ciento sesenta, y ciento diez al filo de las hachas de abordaje. El dominico fray Luis Tenorio y el franciscano fray Alfonso Trujillo murieron en el combate.
La célebre doña Catalina de Erauzo, conocida por la monja alférez, se arrojó al mar junto con un fraile franciscano. Los piratas los tomaron prisioneros y al cabo de un mes los desembarcaron en Paita.
Dos días después la escuadra holandesa estaba en el Callao.
En Lima el pánico se había apoderado de los espíritus, y el mismo virrey -dice un historiador- dudaba de encontrar cien hombres dispuestos a morir a su lado; pues razones de política desconfianza le impedían armar a los indios y a los esclavos.
El Sacramento estaba descubierto en los templos invadidos por el pueblo, y la que fue más tarde Santa Rosa de Lima rogaba en Santo Domingo por los hijos del Perú.
Si Spitberg hubiera desembarcado, habría sido muy débil la resistencia que le opusiera el cañón de crujía (pieza única que artillaba el Callao), con el que el padre Hernando Gallardo, de la orden seráfica, hizo algunos disparos, sin causar avería a los buques holandeses.
Pero el pirata cambió repentinamente de propósito y se alejó del Callao, continuando el saqueo de la costa.
El conde de la Granja, en el canto XII de su poema Santa Rosa de Lima, describe con mucha animación y abundancia de pormenores el combate naval de Cañete, nombrando a todas las personas notables que se encontraron a bordo. En ese canto hay octavas cuya entonación es verdaderamente épica.
D. Pedro de Peralta, en su Lima fundada, habla también, aunque con extremado laconismo, del combate, al cual sólo consagra en el canto V esta gongorina octava:
| «Y surcará Spitberg este oceano | |||
| en hombres fuerte, en velas numeroso; | |||
| contra él pronto armamento peruviano | |||
| el gran marqués destinará celoso; | |||
| fluctuante campo a choque más que humano | |||
| dará vecino golfo, en que hazañoso | |||
| cederá el español; mas sin victoria | |||
| se aliará con la pérdida la gloria». |
Palomeque de Aluendín hallábase sobre la cubierta de la almiranta holandesa, batiéndose como un bravo, en el momento en que, reforzados los piratas, obligaron a los nuestros a refugiarse en la capitana, que principiaba a arder. El valeroso Aluendín se vio acosado por tres marineros que le impedían volver a su nave. Entonces retrocedió, cogió un tambor que había en la popa, y encomendándose a la Virgen del Rosario, arrojose al mar, haciendo de la caja de guerra un salvavida.
Llegó la noche, y Aluendín, sosteniéndose en el tambor, nadaba cuanto le era posible, impulsándolo las olas sobre la playa. En ella lo encontraron al día siguiente, privado de sentidos y con las manos crispadas en las cuerdas del tambor holandés.
Palomeque de Aluendín trajo a Lima, como botín de guerra, el tambor que a bordo de la almiranta servía para congregar a los piratas, tambor al que, sea dicho de paso, debía su milagrosa salvación.
Aluendín hizo una suntuosa fiesta a la Virgen del Rosario en la iglesia de los padres dominicos, y en conmemoración del milagro permaneció durante muchos años el tambor a los pies de la dulce Madre del Amor Eterno.
Así eran nuestros abuelos. Nada hacían sin encomendarse a Dios o a la Virgen. Hasta los ladrones y los asesinos fiaban en la protección de algún santo, al que, cuando salían bien librados de su criminal empresa, agasajaban con cirios y misas. ¿Quién ignora que todos los bandidos usaban reliquias al cuello, que recitaban la oración llamada del Justo Juez y que reconocían por abogada y valedora a la Virgen del Carmen?
Entonces se creía. Para el bien y para el mal se buscaba, ante todo, la protección del cielo. Hoy hemos eliminado a Dios, porque nuestra fatuidad nos hace pensar que nos bastamos y nos sobramos para todo y que Dios no pasa de ser un símbolo convencional para embaucar bobos y hacer a los frailes caldo gordo.
¡Es mucho cuento la ilustración de nuestro siglo escéptico, materialista y volteriano!

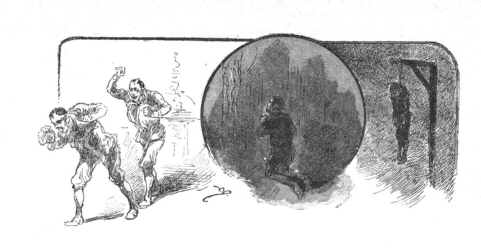
Esta tradición no tiene otra fuente de autoridad que el relato del pueblo. Todos la conocen en el Cuzco tal como hoy la presento. Ningún cronista hace mención de ella, y sólo en un manuscrito de rápidas apuntaciones, que abarca desde la época del virrey marqués de Salinas hasta la del duque de la Palata, encuentro las siguientes líneas:
«En este tiempo del gobierno del príncipe de Squillace, murió malamente en el Cuzco, a mano del diablo, el almirante de Castilla conocido por el descomulgado».
Como se ve, muy poca luz proporcionan estas líneas, y me afirman que en los Anales del Cuzco, que posee inéditos el señor obispo Ochoa, tampoco se avanza más, sino que el misterioso suceso está colocado en época diversa a la que yo le yo le asigno.
Y he tenido en cuenta para preferir los tiempos de don Francisco de Borja y Aragón, no sólo la apuntación ya citada, sino la especialísima circunstancia de que, conocido el carácter del virrey poeta, son propias de él las espirituales palabras con que termina esta leyenda.
Hechas las salvedades anteriores, en descargo de mi conciencia de cronista, pongo punto redondo y entro en materia.
Don Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache y conde de Mayalde, natural de Madrid y caballero de las órdenes de Santiago y Montesa, contaba treinta y dos años cuando Felipe III, que lo estimaba en mucho, lo nombró virrey del Perú. Los cortesanos criticaron el nombramiento, porque don Francisco sólo se había ocupado hasta entonces de escribir versos, galanteos y desafíos. Pero Felipe III, a cuyo regio oído, y contra la costumbre, llegaron las murmuraciones, dijo: «En verdad que es el más joven de los virreyes que hasta hoy han ido a Indias; pero en Esquilache hay cabeza, y más que cabeza brazo fuerte».
El monarca no se equivocó. El Perú estaba amagado por flotas filibusteras; y por muy buen gobernante que hiciese don Juan de Mendoza y Luna, marqués de Montesclaros, faltábanle los bríos de la juventud. Jorge Spitberg, con una escuadra holandesa, después de talar las costas de Chile, se dirigió al Callao. La escuadra española le salió al encuentro el 22 de julio de 1615, y después de cinco horas de reñido y feroz combate frente a Cerro Azul o Cañete, se incendió la capitana, se fueron a pique vanas naves, y los piratas vencedores pasaron a cuchillo los prisioneros.
El virrey marqués de Montesclaros se constituyó en el Callao para dirigir la resistencia, más por llenar el deber que porque tuviese la esperanza de impedir, con los pocos y malos elementos de que disponía, el desembarque de los piratas y el consiguiente saqueo de Lima. En la ciudad de los Reyes dominaba un verdadero pánico; y las iglesias no sólo se hallaban invadidas por débiles mujeres, sino por hombres que, lejos de pensar en defender como bravos sus hogares, invocaban la protección divina contra los herejes holandeses. El anciano y corajudo virrey disponía escasamente de mil hombres en el Callao, y nótese que, según el censo de 1614, el número de habitantes de Lima ascendía a 25.454.
Pero Spitberg se conformó con disparar algunos cañonazos, que le fueron débilmente contestados, e hizo rumbo para Paita. Peralta en su Lima fundada, y el conde de la Granja, en su poema de Santa Rosa, traen detalles sobre esos luctuosos días. El sentimiento cristiano atribuye la retirada de los piratas a milagro que realizó la Virgen limeña, que murió dos años después, el 24 de agosto de 1617.
Según unos el 18, y según otros el 23 de diciembre de 1615, entró en Lima el príncipe de Esquilache, habiendo salvado providencialmente, en la travesía de Panamá al Callao, de caer en manos de los piratas.
El recibimiento de este virrey fue suntuoso, y el Cabildo no se paró en gastos para darle esplendidez.
Su primera atención fue crear una escuadra y fortificar el puerto, lo que mantuvo a raya la audacia de los filibusteros hasta el gobierno de su sucesor, en que el holandés Jacobo L'Heremite acometió su formidable empresa pirática.
Descendiente del Papa Alejandro VI (Rodrigo Borgia) y de San Francisco de Borja, duque de Gandía, el príncipe de Esquilache, como años más tarde su sucesor y pariente el conde de Lemos, gobernó el Perú bajo la influencia de los jesuitas.
Calmada la zozobra que inspiraban los amagos filibusteros, don Francisco se contrajo al arreglo de la hacienda pública, dictó sabias ordenanzas para los minerales de Potosí y Huancavelica, y en 20 de diciembre de 1619 erigió el tribunal de Consulado de Comercio.
Hombre de letras, creó el famoso colegio del Príncipe, para educación de los hijos de caciques, y no permitió la representación de comedias ni autos sacramentales que no hubieran pasado antes por su censura. «Deber del que gobierna -decía- es ser solícito por que no se pervierta el gusto».
La censura que ejercía el príncipe de Esquilache era puramente literaria, y a fe que el juez no podía ser más autorizado. En la pléyade de poetas del siglo XVII, siglo que produjo a Cervantes, Calderón, Lope, Quevedo, Tirso de Molina, Alarcón y Moreto, el príncipe de Esquilache es uno de los más notables, si no por la grandeza de la idea, por la lozanía y corrección de la forma. Sus composiciones sueltas y su poema histórico Nápoles recuperada, bastan para darle lugar preeminente en el español Parnaso.
No es menos notable como prosador castizo y elegante. En uno de los volúmenes de la obra Memorias de los virreyes se encuentra la Relación de su época de mando, escrito que entregó a la Audiencia para que ésta lo pasase a su sucesor don Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar. La pureza de dicción y la claridad del pensamiento resaltan en este trabajo, digno, en verdad, de juicio menos sintético.
Para dar idea del culto que Esquilache rendía a las letras, nos será suficiente apuntar que, en Lima, estableció una academia o club literario, como hoy decimos, cuyas sesiones tenían lugar los sábados en una de las salas de palacio. Según un escritor amigo mío y que cultivó el ramo de crónicas, los asistentes no pasaban de doce, personajes los más caracterizados en el foro, la milicia o la iglesia. «Allí asistía el profundo teólogo y humanista don Pedro de Yarpe Montenegro, coronel de ejército; don Baltasar de Laza y Rebolledo, oidor de la Real Audiencia; don Luis de la Puente, abogado insigne; fray Baldomero Illescas, religioso franciscano, gran conocedor de los clásicos griegos y latinos; don Baltasar Moreyra, poeta, y otros cuyos nombres no han podido atravesar los dos siglos y medio que nos separan de su época. El virrey los recibía con exquisita urbanidad; y los bollos, bizcochos de garapiña, chocolate y sorbetes distraían las conferencias literarias de sus convidados. Lástima que no se hubieran extendido actas de aquellas sesiones, que seguramente serían preferibles a las de nuestros Congresos».
Entre las agudezas del príncipe de Esquilache, cuentan que le dijo a un sujeto muy cerrado de mollera, que leía mucho y ningún fruto sacaba de la lectura: «Déjese de libros, amigo, y persuádase que el huevo mientras más cocido, más duro».
Esquilache, al regresar a España en 1622, fue muy considerado del nuevo monarca Felipe IV, y munió en 1658 en la coronada villa del oso y el madroño.
Las armas de la casa de Borja eran un toro de gules en campo de oro, bordura de sinople y ocho brezos de oro.
Presentado el virrey poeta, pasemos a la tradición popular.
Existe en la ciudad del Cuzco una soberbia casa conocida por la del Almirante; y parece que el tal almirante tuvo tanto de marino, como alguno que yo me sé sólo ha visto el mar en pintura. La verdad es que el título era hereditario y pasaba de padres a hijos.
La casa era obra notabilísima. El acueducto y el tallado de los techos, en uno de los cuales se halla modelado el busto del almirante que la fabricó, llaman preferentemente la atención.
Que vivieron en el Cuzco cuatro almirantes, lo comprueba el árbol genealógico que en 1861 presentó ante el Soberano Congreso del Perú el señor don Sixto Laza, para que se le declarase legítimo y único representante del Inca Huáscar, con derecho a una parte de las huaneras, al ducado de Medina de Rioseco, al marquesado de Oropesa y varias otras gollerías. ¡Carrillo iba a costarnos el gusto de tener príncipe en casa! Pero conste, para cuando nos cansemos de la república, teórica o práctica, y proclamemos, por variar de plato, la monarquía, absoluta o constitucional, que todo puede suceder, Dios mediante y el trotecito trajinero que llevamos.
Refiriéndose a ese árbol genealógico, el primer almirante fue don Manuel de Castilla, el segundo don Cristóbal de Castilla Espinosa y Lugo, al cual sucedió su hijo don Gabriel de Castilla Vázquez de Vargas, siendo el cuarto y último don Juan de Castilla y González, cuya descendencia se pierde en la rama femenina.
Cuéntase de los Castilla, para comprobar lo ensoberbecidos que vivían de su alcurnia, que cuando rezaban el Avemaría usaban esta frase: Santa María, madre de Dios, parienta y señora nuestra, ruega por nos.
Las armas de los Castilla eran: escudo tronchado; el primer cuartel en gules y castillo de oro aclarado de azur; el segundo en plata, con león rampante de gules y banda de sinople con dos dragantes también de sinople.
Aventurado sería determinar cuál de los cuatro es el héroe de la tradición, y en esta incertidumbre puede el lector aplicar el mochuelo a cualquiera, que de fijo no vendrá del otro barrio a querellarse de calumnia.
El tal almirante era hombre de más humos que una chimenea, muy pagado de sus pergaminos y más tieso que su almidonada gorguera. En el patio de la casa ostentábase una magnífica fuente de piedra, a la que el vecindario acudía para proveerse de agua, tomando al pie de la letra el refrán de que «agua y candela a nadie se niegan».

Pero una mañana se levantó su señoría con un humor de todos los diablos, y dio orden a sus fámulos para que moliesen a palos a cualquier bicho de la canalla que fuese osado a atravesar los umbrales en busca del elemento refrigerador.
Una de las primeras que sufrió el castigo fue una pobre vieja, lo que produjo algún escándalo en el pueblo.
Al otro día el hijo de ésta, que era un joven clérigo que servía la parroquia de San Jerónimo, a pocas leguas del Cuzco, llegó a la ciudad y se impuso del ultraje inferido a su anciana madre. Dirigiose inmediatamente a casa del almirante; y el hombre de los pergaminos lo llamó hijo de cabra y vela verde, y echó verbos y gerundios, sapos y culebras por esa aristocrática boca, terminando por darle una soberana paliza al sacerdote.
La excitación que causó el atentado fue inmensa. Las autoridades no se atrevían a declararse abiertamente contra el magnate, y dieron tiempo al tiempo, que a la postre todo lo calma. Pero la gente de iglesia y el pueblo declararon ex comulgado al orgulloso almirante.
El insultado clérigo, pocas horas después de recibido el agravio, se dirigió a la Catedral y se puso de rodillas a orar ante la imagen de Cristo, obsequiada a la ciudad por Carlos V. Terminada su oración, dejó a los pies del juez Supremo un memorial exponiendo su queja y demandando la justicia de Dios, persuadido que no había de lograrla de los hombres. Diz que volvió al templo al siguiente día, y recogió la querella proveída con un decreto marginal de Como se pide: se hará justicia. Y así pasaron tres meses, hasta que un día amaneció frente a la casa una horca y pendiente de ella el cadáver del excomulgado, sin que nadie alcanzara a descubrir los autores del crimen, por mucho que las sospechas recayeran sobre el clérigo, quien supo, con numerosos testimonios, probar la coartada.
En el proceso que se siguió declararon dos mujeres de la vecindad que habían visto un grupo de hombres cabezones y chiquirriticos, vulgo duendes, preparando la horca; y que cuando ésta quedó alzada, llamaron por tres veces a la puerta de la casa, la que se abrió al tercer aldabonazo. Poco después el almirante, vestido de gala, salió en medio de los duendes, que sin más ceremonia lo suspendieron como un racimo.
Con tales declaraciones la justicia se quedó a obscuras, y no pudiendo proceder contra los duendes, pensó que era cuerdo el sobreseimiento.
Si el pueblo cree como artículo de fe que los duendes dieron fin del excomulgado almirante, no es un cronista el que ha de meterse en atolladeros para convencerlo de lo contrario, por mucho que la gente descreía de aquel tiempo murmurara por lo bajo que todo lo acontecido era obra de los jesuitas, para acrecer la importancia y respeto debidos al estado sacerdotal.
El intendente y los alcaldes del Cuzco dieron cuenta de todo al virrey, quien después de oír leer el minucioso informe le dijo a su secretario:
-¡Pláceme el tema para un romance moruno! ¿Qué te parece de esto, mi buen Estúñiga?
-Que vuecelencia debe echar una mónita a esos sandios golillas que no han sabido hallar la pista de los fautores del crimen.
-Y entonces se pierde lo poético del sucedido -repuso el de Esquilache sonriéndose.
-Verdad, señor; pero se habrá hecho justicia.
El virrey se quedó algunos segundos pensativo; y luego, levantándose de su asiento, puso la mano sobre el hombro de su secretario:
-Amigo mío, lo hecho está bien hecho; y mejor andaría el mundo si, en casos dados, no fuesen leguleyos trapisondistas y demás cuervos de Temis, sino duendes, los que administrasen justicia. Y con esto, buenas noches y que Dios y Santa María nos tengan en su santa guarda y nos libren de duendes y remordimientos.

Gran animación reinaba en la plaza mayor de Lima el domingo 27 de abril de 1625. El Cabildo quería festejar con una corrida de toros y juego de cañas y alcancías la llegada al Perú y posesión de palio del ilustrísimo señor arzobispo D. Gonzalo de Ocampo.
Los aleros que tres cuartos de siglo más tarde debían convertirse en elegantes portales, ostentaban multitud de andamios, sobre los que se alzaban asientos, forrados en damasco, para las principales señoras, caballeros y comunidades religiosas que no hallaran cabida en los balcones lujosamente encortinados.
Eran las tres de la tarde, y la corrida, anunciada para las dos, no llevaba visos de dar principio. Ni su excelencia el virrey, ni los oidores, ni el ayuntamiento se presentaban en sus balcones. Las damas se abanicaban impacientes; los galanes, por hacer algo, las atendían con refrescos y confitados; el pueblo murmuraba, y los bichos se daban de cabezadas contra las trancas del toril, situado en la esquina de la pescadería.
Entretanto, oidores y cabildantes iban y venían del palacio del virrey al palacio del arzobispo.
De pronto cuatro hombres empezaron a quitar el dosel levantado en el balcón de la casa arzobispal; y a la vez, por la puerta de ésta, salía a gran escape la carroza de su ilustrísima. Llegada a la esquina del portal de Escribanos detúvola el cochero, esperando acaso que algunos oficiosos quitasen las tablas que servían de barrera; mas, viendo que nadie atendía a separar estorbos, asomó D. Gonzalo la cabeza y comunicó órdenes al fámulo. Entonces éste volvió bridas, penetró el coche por la puerta principal del palacio de gobierno y, saliendo por la de la cárcel de corte, enderezó por el puente al convento de los Descalzos.
Antes de que sepamos lo que impulsó al arzobispo a inferir tamaño desaire al Cabildo de la muy leal y tres veces coronada ciudad de los reyes y a tomar por vía pública la casa de gobierno, será bien que hagamos conocimiento con el Excmo. Sr. D. Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar, conde de Posadas, y decimotercio virrey del Perú por S. M. D. Felipe IV.
Sabido es que para los virreyes de México fue siempre un ascenso el gobierno del Perú, y tanto que durante dos siglos fue el sueldo de éstos mayor que el de aquéllos. Así entre los cuarenta virreyes que nos rigieron, habían hecho en tierra de Motezuma el aprendizaje del mando los marqueses de Mondéjar, de Alcañices, de Salinas, de Montesclaros y de Guadalcázar, así como los condes de Alba, de Salvatierra y de la Monclova.
Guadalcázar disfrutaba en México de veinte mil ducados al año, recibiendo en el Perú un aumento de diez mil.
El de Guadalcázar vino, pues, de México a reemplazar al príncipe de Esquilache, haciendo su entrada en Lima en julio de 1622; y en verdad que Felipe IV no pudo dar al virrey poeta más digno sucesor.
En los libros del Cabildo de Lima se encuentra una minuciosa relación del magnífico recibimiento que hizo la ciudad a su excelencia y a sus hijas doña Mariana y doña Brianda, la que fue más tarde en España condesa de Casa Palma.
La eficacia de sus medidas extirpó en Potosí el bando de los Vicuñas que durante algunos años había traído revuelto y ensangrentado el mineral; y sólo el genio y el valor del marqués pudieron impedir que se apoderase de Lima el pirata Jacobo L'Heremite, que por cinco meses bloqueó el Callao con una escuadra de trescientos cañones y mil setecientos hombres de desembarco. A la vez los araucanos se rebelaron, y su excelencia envió contra ellos con muy buen éxito una expedición, dándola por general a su hermano D. Luis Fernández de Córdova.
Dependiendo Panamá del virreinato del Perú, suscitábanse con frecuencia cuestiones a las que el virrey, por la distancia, no podía poner término inmediato. Parece que su majestad reconvino una vez al de Guadalcázar porque no trataba con severidad a ciertos señores del istmo, reconvención a la que por escrito contestó el marqués: «Señor, como desde aquí sólo alcanzo con las puntas de los dedos a las justicias de Panamá, no les puedo, aunque la ambiciono mucho, apretar la mano».
Ya que hemos exhibido al virrey soldado, vamos al gobernante sostenedor de las regalías del patronato.
A la una del día en que iba a efectuarse la fiesta con que la ciudad agasajaba a su arzobispo, asomose el virrey por una ventana de palacio para contemplar los adornos de la plaza; y viendo que, en contravención a reales cédulas, se ostentaba un dosel de terciopelo carmesí en el balcón arzobispal, llamó al licenciado Ramírez, que había sido camarero y maestro de ceremonias del arzobispo Lobo Guerrero, y le dijo:
-Aquel dosel está en la plaza y a vista del virrey y de la Real Audiencia; y pues el señor arzobispo no ha de ver los toros de pontifical, no sé a qué título ha de sentarse de igual a igual con quien representa a la corona. Por eso, Sr. Juan Ramírez, he llamado a vuesamerced para que le diga en mi nombre a su ilustrísima que siendo yo tan su servidor y para evitarle el sonrojo de que esto se trasluzca y ande en lenguas venga a mi palacio a gozar de la función. Así estando a mi lado y en buena conformidad, se bajará sin escándalo el dosel que, contra ceremonial y derecho, ha puesto, y que tenga por entendido que yo no he de cejar un punto en vilipendio de la dignidad regia y de los fueros del soberano.
El licenciado salió a cumplir su comisión, y en breve regresó con una respuesta airada de D. Gonzalo. Entonces el prudente virrey puso el caso en conocimiento de la Audiencia y de los regidores más notables, que, aplaudiendo la conducta del marqués, no desesperaron traer a buen acuerdo al arzobispo. Pero D. Gonzalo, según dice el erudito quiteño Villarroel, que fue obispo de Arequipa y de Santiago de Chile, en su curioso libro Los dos cuchillos, impreso en 1657, tenía muchas ayudas de costas para errar en la cuestión del dosel: «ser muy rico, muy engreído, muy reciente prelado y no disimular sus puntas de colérico».
Por eso, sin aceptar transacción alguna, mandó quitar en el acto el dosel y todo adorno de sus balcones, cerrar puertas y ventanas, y aparejada su carroza, tomó el partido de que ya hemos hablado.
Ni antes ni después de D. Gonzalo han usado más los arzobispos, cuando han querido presenciar algún festejo, que un almohadón de terciopelo carmesí sobre el antepecho del balcón, adornado éste con una cortina recamada de franjas de oro.
El pueblo llegó al fin a imponerse de lo que acontecía; mas no por eso desmayó la animación de la fiesta. Sólo las comunidades y algunas damas devotas y muy encariñadas por el arzobispo se retiraron de los tablados y balcones.
El sesudo virrey no alteró en nada el programa de la función; y como era de estilo, salió a caballo con una lucida comitiva a recorrer la plaza, regresando luego a ocupar su asiento bajo el dosel de la galería de palacio.
La corrida fue buena. Los bichos eran bravos, despanzurraron caballos, aporrearon jinetes e hirieron chulos. Hubo sangre, en fin, sine qua non de una buena corrida.
La danza de gigantes parlampanes y papahuevos, los grupos de pallas, y las cofradías de congos, bozales, caravelís, angolas y terranovas, fueron suntuosas. Cada señora de Lima se había encargado de vestir y adornar con sus más ricas alhajas a uno de los farsantes. En las danzas lucía la competencia del lujo.
El arzobispo regresó por la noche a su palacio, imaginándose que con su ausencia había aguado la función.
D. Gonzalo de Ocampo, natural de Madrid, fue el cuarto arzobispo de Lima. El 19 de octubre de 1625 tuvo la honra de consagrar la catedral, en cuya construcción se habían empleado ochenta y nueve años y gastádose seiscientos mil pesos. La ceremonia religiosa principió a las siete de la mañana y terminó a las nueve de la noche, y aún existen medallas de plata que se acuñaron para conmemorar el acto. Casi destruida por el terremoto de 1746, se procedió inmediatamente a reedificarla, verificándose su estreno el jueves de Corpus, 29 de mayo de 1753, siendo virrey el conde de Superunda.
Desde 1604, en que se edificó, hasta 1625 fue la iglesia de la Soledad, situada en la plazuela de San Francisco, la que sirvió de catedral limeña.
Las torres de la catedral se construyeron en 1797, miden cuarenta varas de altura y son de maderas incorruptibles. En la torre del Norte se colocó la campana Cantabria o Mari-Angola, que pesa trescientos diez quintales, y en la torre del Sur la campana bautizada con el nombre de la Purísima, y cuyo peso era de ciento cincuenta quintales.
Obsequiado en 1850 por el arzobispo Luna Pizarro, tiene la catedral, entre otros notables, un magnífico lienzo de Murillo, La Verónica, que los canónigos cuidan como un tesoro, y que ya en dos ocasiones han visto en peligro de ser robado.

Volvamos a D. Gonzalo. Desde el día de la cuestión del dosel vivió en lucha abierta con el virrey. De ilustrísima cuna, opulento, educado cerca del Padre Santo Clemente VIII, de quien fue camarero secreto con poderosas influencias en Roma y en Madrid, todas las probabilidades del triunfo estaban en su favor. En México hacía poco que un arzobispo había puesto preso a un virrey y despojádolo del mando, conducta que mereció el aplauso del monarca, y D. Gonzalo de Ocampo se hallaba en camino de seguir el ejemplo. Los galeones que llegaron de Cádiz en los últimos meses de 1626 traían la noticia de que era punto resuelto en la corte nombrar por virrey al arzobispo; pero que Felipe IV buscaba la manera de dorar la píldora para no agraviar al marqués. Tal es la gratitud de los grandes.
Sin duda que el arzobispo habría visto lograda su ambición si la muerte no lo estorbase. Recorriendo su diócesis fue envenenado en Recuay por un cacique, a quien había reprendido severamente desde el púlpito, y murió en 19 de diciembre de 1626, de cincuenta y cuatro años de edad.
En su tiempo tuvo lugar la famosa querella de los barberos. El arzobispo había promulgado un edicto, prohibiendo que afeitasen en días festivos. Los rapabarbas pusieron el grito en el cielo, y apelaron ante el juez eclesiástico de Guamanga; mas habiéndoles negado la apelación, ocurrieron a la Audiencia, la cual falló contra el edicto. Sus señorías los oidores no podían pasar el domingo sin hacerse jabonar la cara, ¡Pues no faltaba más sino que su Ilustrísima legislase contra las navajas!
Tengo para mí, conociendo el templo de alma de D. Gonzalo y su influencia en las cortes de Roma y Madrid, que si lo hubiera pretendido habría alcanzado el capelo cardenalicio. La primera vez que se intentó crear un cardenal en América, y que éste fuese el arzobispo de Lima, fue en 1816. El 15 de octubre de ese año D. José Antonio de Errea, del orden de Calatrava, y D. Francisco Moreira y Matute, que eran los alcaldes de la ciudad, sometieron a la aprobación del Cabildo la idea de solicitar de su majestad que impetrase del Padre Santo la investidura del capelo en la persona de D. Bartolomé María de las Heras, arzobispo de Lima. El marqués de Casa Dávila, que era el procurador general de la ciudad, habló con tanta elocuencia en apoyo de la proposición que ella fue aprobada. En uno de los códices del Archivo nacional he leído copia del acta del Cabildo y del memorial enviado al rey. Claro es que la pretensión tuvo en Roma el mismo resultado que otra que en 1871 elevó a Su Santidad el presidente Balta, pidiendo el capelo para el arzobispo Goyeneche, que era entonces el decano de los obispos de la cristiandad, pues contaba más de medio siglo de ejercer funciones episcopales. Fío en Dios que a la tercera irá la vencida, y que tendremos cardenal arzobispo en casa. No siempre ha de estar el Papa con el humor negro, alguna vez nos ha de dar gusto.
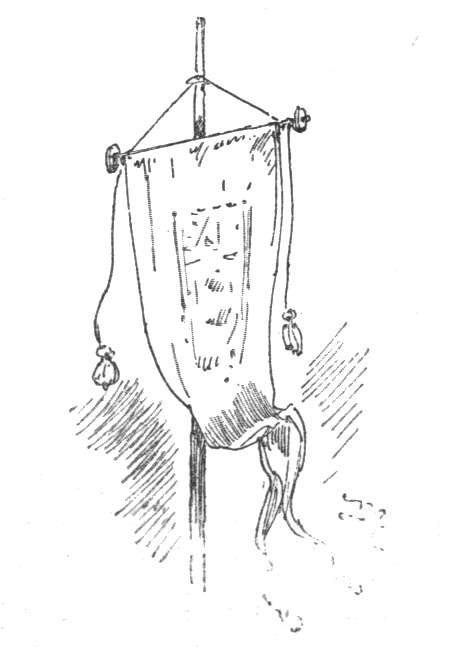
(Al doctor Ignacio La-Puente)

En una tarde de junio de 1631 las campanas todas de las iglesias de Lima plañían fúnebres rogativas, y los monjes de las cuatro órdenes religiosas que a la sazón existían, congregados en pleno coro, entonaban salmos y preces.
Los habitantes de la tres veces coronada ciudad cruzaban por los sitios en que sesenta años después el virrey conde de la Monclova debía construir los portales de Escribanos y Botoneros, deteniéndose frente a la puerta lateral de palacio.
En éste todo se volvía entradas y salidas de personajes más o menos caracterizados.
No se diría sino que acababa de dar fondo en el Callao un galeón con importantísimas nuevas de España, ¡tanta era la agitación palaciega y popular!, o que como en nuestros democráticos días se estaba realizando uno de aquellos golpes de teatro a que sabe dar pronto término la justicia de cuerda y hoguera.
Los sucesos, como el agua, deben beberse en la fuente; y por esto, con venia del capitán de arcabuceros que está de facción en la susodicha puerta, penetraremos, lector, si te place mi compañía, en un recamarín de palacio.
Hallábanse en él el Excmo. Sr. D. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera Bobadilla y Mendoza, conde de Chinchón, virrey de estos reinos del Perú por S. M. D. Felipe IV, y su íntimo amigo el marqués de Corpa. Ambos estaban silenciosos y mirando con avidez hacia una puerta de escape, la que al abrirse dio paso a un nuevo personaje.
Era éste un anciano. Vestía calzón de paño negro a media pierna, zapatos de pana con hebillas de piedra, casaca y chaleco de terciopelo, pendiendo de este último una gruesa cadena de plata con hermosísimos sellos. Si añadimos que gastaba guantes de gamuza, habrá el lector conocido el perfecto tipo de un esculapio de aquella época.
El doctor Juan de Vega, nativo de Cataluña y recién llegado al Perú, en calidad de médico de la casa del virrey, era una de las lumbreras de la ciencia que enseña a matar por medio de un récipe.
-¿Y bien, D. Juan? -le interrogó el virrey más con la mirada que con la palabra.
-Señor, no hay esperanza. Sólo un milagro puede salvar a doña Francisca.
Y D. Juan se retiró con aire compungido.
Este corto diálogo basta para que el lector menos avisado conozca de qué se trata.
El virrey había llegado a Lima en enero de 1639, y dos meses más tarde su bellísima y joven esposa doña Francisca Henríquez de Ribera, a la que había desembarcado en Paita para no exponerla a los azares de un probable combate naval con los piratas. Algún tiempo después se sintió la virreina atacada de esa fiebre periódica que se designa con el nombre de terciana y que era conocida por los incas como endémica en el valle del Rimac.
Sabido es que cuando en 1378 Pachacutec envió un ejército de treinta mil cuzqueños a la conquista de Pachacamac, perdió lo más florido de sus tropas a estragos de la terciana. En los primeros siglos de la dominación europea, los españoles que se avecindaban en Lima pagaban también tributo a esta terrible enfermedad, de la que muchos sanaban sin específico conocido y a no pocos arrebataba el mal.
La condesa de Chinchón estaba desahuciada. La ciencia, por boca de su oráculo D. Juan de Vega, había fallado.
-¡Tan joven y tan bella! -decía a su amigo el desconsolado esposo-. ¡Pobre Francisca! ¿Quién te habría dicho que no volverías a ver tu cielo de Castilla ni los cármenes de Granada? ¡Dios mío! ¡Un milagro, Señor, un milagro!...
-Se salvará la condesa, excelentísimo señor -contestó una voz en puerta de la habitación.
El virrey se volvió sorprendido. Era un sacerdote, un hijo de Ignacio de Loyola, el que había pronunciado tan consoladoras palabras.
El conde de Chinchón se inclinó ante el jesuita. Este continuó:
-Quiero ver a la virreina, tenga vuecencia fe y Dios hará, el resto.
El virrey condujo al sacerdote al lecho de la moribunda.
Suspendamos nuestra narración para trazar muy a la ligera el cuadro de la época del gobierno de D. Luis Jerónimo Fernández de Cabrera, hijo de Madrid, comendador de Criptana entre los caballeros de Santiago, alcaide del alcázar de Segovia, tesorero de Aragón y cuarto conde de Chinchón, que ejerció el mando desde 14 de enero de 1629 hasta el 18 del mismo mes de 1639.

Amenazado el Pacífico por los portugueses y por la flotilla del pirata holandés Pie de palo, gran parte de la actividad del conde de Chinchón se consagró a poner al Callao y la escuadra en actitud de defensa. Envió además a Chile mil hombres contra los araucanos y tres expediciones contra algunas tribus de Puno, Tucumán y Paraguay.
Para sostener el caprichoso lujo de Felipe IV y sus cortesanos, tuvo la América que contribuir con daño de su prosperidad. Hubo exceso de impuestos y gabelas, que el comercio de Lima se vio forzado a soportar.
Data de entonces la decadencia de los minerales de Potosí y Huancavelica, a la vez que el descubrimiento de las vetas de Bombón y Caylloma.
Fue bajo el gobierno de este virrey cuando en 1635 aconteció la famosa quiebra del banquero Juan de la Cueva, en cuyo banco -dice Lorente- tenían suma confianza así los particulares como el gobierno. Esa quiebra se conmemoró, hasta hace poco, con la mojiganga llamada Juan de la Cova, coscoroba.
El conde de Chinchón fue tan fanático como cumplía a un cristiano viejo. Lo comprueban muchas de sus disposiciones. Ningún naviero podía recibir pasajeros a bordo, si previamente no exhibían una cédula de constancia de haber confesado y comulgado la víspera. Los soldados estaban también obligados, bajo severas penas, a llenar cada año este precepto, y se prohibió que en los días de Cuaresma se juntasen hombres y mujeres en un mismo templo.
Como lo hemos escrito en nuestros Anales de la Inquisición de Lima, fue esta, la época en que más víctimas sacrificó el implacable tribunal de la fe. Bastaba ser portugués y tener fortuna para verse sepultado en las mazmorras del Santo Oficio. En uno solo de los tres autos de fe a que asistió el conde de Chinchón fueron quemados once judíos portugueses, acaudalados comerciantes de Lima.
Hemos leído en el librejo del duque de Frías que en la primera visita de cárceles a que asistió el conde se le hizo relación de una causa seguida a un caballero de Quito, acusado de haber pretendido sublevarse contra el monarca. De los autos dedujo el virrey que todo era calumnia, y mandó poner en libertad al preso, autorizándole para volver a Quito y dándole seis meses de plazo para que sublevase el territorio; entendiéndose que si no lo conseguía, pagarían los delatores las costas del proceso y los perjuicios sufridos por el caballero.
¡Hábil manera de castigar envidiosos y denunciantes infames!
Alguna quisquilla debió tener su excelencia con las limeñas cuando en dos ocasiones promulgó bando contra las tapadas; las que, forzoso es decirlo, hicieron con ellos papillotas y tirabuzones. Legislar contra las mujeres ha sido y será siempre sermón perdido.
Volvamos a la virreina, que dejamos moribunda en el lecho.
Un mes después se daba una gran fiesta en palacio en celebración del restablecimiento de doña Francisca.
La virtud febrífuga de la cascarilla quedaba descubierta.
Atacado de fiebres un indio de Loja llamado Pedro de Leyva, bebió para calmar los ardores de la sed del agua de un remanso, en cuyas orillas crecían algunos árboles de quina. Salvado así, hizo la experiencia de dar de beber a otros enfermos del mismo mal cántaros de agua en los que depositaba raíces de cascarilla. Con su descubrimiento vino a Lima y lo comunicó a un jesuita, el que, realizando la feliz curación de la virreina, hizo a la humanidad mayor servicio que el fraile que inventó la pólvora.
Los jesuitas guardaron por algunos años el secreto, y a ellos acudía todo el que era atacado de tercianas. Por eso, durante mucho tiempo, los polvos de la corteza de quina se conocieron con el nombre de polvos de los jesuitas.
El doctor Scrivener dice que un médico inglés, Mr. Talbot, curó con la quinina al príncipe de Condé, al delfín, a Colbert y otros personajes, vendiendo el secreto al gobierno francés por una suma considerable y una pensión vitalicia.
Linneo, tributando en ello un homenaje a la virreina condesa de Chinchón, señaló a la quina el nombre que hoy le da la ciencia: Chinchona.
Mendiburu dice que al principio encontró el uso de la quina fuerte oposición en Europa, y que en Salamanca se sostuvo que caía en pecado mortal el médico que la recetaba, pues sus virtudes eran debidas a pacto de los peruanos con el diablo.
En cuanto al pueblo de Lima, hasta hace pocos años conocía los polvos de la corteza de este árbol maravilloso con el nombre de polvos de la condesa2.


Doña Claudia Orriamún era por los años de 1640 el más lindo pimpollo de esta ciudad de los reyes. Veinticuatro primaveras, sal de las salinas de Lima y un palmito angelical han sido siempre más de lo preciso para volver la boca agua a los golosos. Era una limeña de aquellas que cuando miran parece que premian, y cuando sonríen parece que besan. Si a esto añadimos que el padre de la joven, al pasar a mejor vida en 1637, la había dejado bajo el amparo de una tía sesentona y achacosa, legándole un decente caudal, bien podrá creérsenos, sin juramento previo y como si lo testificaran gilitos descalzos, que no eran pocos los niños que andaban tras del trompo, hostigando a la muchacha con palabras de almíbar, besos hipotéticos, serenatas, billetes y demás embolismos con los que, desde que el mundo empezó a civilizarse, sabernos los del sexo feo dar guerra a las novicias y hasta a las catedráticas en el ars amandi.
Parece que para Claudia no había sonado aún el cuarto de hora memorable en la vida de la mujer, pues a ninguno de los galanes alentaba ni con la más inocente coquetería. Pero, como cuando menos se piensa salta la liebre, sucedió que la niña fue el Jueves Santo con su dueña y un paje a visitar estaciones, y del paseo a los templos volvió a casa con el corazón perdido. Por sabido se calla que la tal alhaja debió encontrársela un buen mozo.
Así era en efecto. Claudia acertó a entrar en la iglesia de Santo Domingo, a tiempo y sazón que salía de ella el virrey con gran séquito de oidores, cabildantes y palaciegos, todos de veinticinco alfileres y cubiertos de relumbrones. La joven, para mirar más despacio la lujosa comitiva, se apoyó en la famosa pila bautismal que, forrada en plata, forma hoy el orgullo de la comunidad dominica; pues, como es auténtico, en la susodicha pila se cristianaron todos los nacidos en Lima durante los primeros años de la fundación de la ciudad. Terminado el desfile, Claudia iba a mojar en la pila la mano más pulida que han calzado guantecitos de medio punto, cuando la presentaron con galantería extremada una ramita de verbena empapada en el agua bendita. Alzó ella los ojos, sus mejillas se tiñeron de carmín y... ¡Dios la haya perdonado! se olvidó de hacer la cruz y santiguarse. ¡Cosas del demonio!
Había llegado el cuarto de hora para la pobrecita. Tenía por delante al más gallardo capitán de las tropas reales. El militar la hizo un saludo cortesano, y aunque su boca permaneció muda, su mirada habló como un libro. La declaración de amor quedaba hecha y la ramita de verbena en manos de Claudia. Por esos tiempos, a ningún desocupado se le había ocurrido inventar el lenguaje de las flores, y éstas no tenían otra significación que aquella que la voluntad estaba interesada en darla.
En las demás estaciones que recorrió Claudia, encontró siempre a respetuosa distancia al gentil capitán, y esta tan delicada reserva acabó de cautivarla. Podía aplicarse a los recién flechados por Cupido esta conceptuosa seguidilla:
| «No me mires, que miran | |||
| que nos miramos; | |||
| miremos la manera | |||
| de no mirarnos. | |||
| No nos miremos, | |||
| y cuando no nos | |||
| miren nos miraremos». |
Ella, para tranquilizar las alarmas de su pudibunda conciencia, podía decirse como la beata de cierta conseja:
| «Conste, Señor, que yo no lo he buscado; | |||
| pero en tu casa santa lo he encontrado». |
D. Cristóbal Manrique de Lara era un joven hidalgo español, llegado al Perú junto con el marqués de Mancera y en calidad de capitán de su escolta. Apalabrado para entrar en su familia, pues cuando regresase a España debía casarse con una sobrina de su excelencia, era nuestro oficial uno de los favoritos del virrey.
Bien se barrunta que tan luego como llegó el sábado y resucitó Cristo y las campanas repicaron gloria, varió de táctica el galán, y estrechó el cerco de la fortaleza sin andarse con curvas ni paralelas. Como el bravo Córdova en la batalla de Ayacucho, el capitancito se dijo: «¡Adelante! ¡Paso de vencedores!».
Y el ataque fue tan esforzado y decisivo, que Claudia entró en capitulaciones, y se declaró vencida y en total derrota, que
| «Es la mujer lo mismo | |||
| que leña verde; | |||
| resiste, gime y llora | |||
| y al fin se enciende». |
Por supuesto, que el primer artículo, el sine qua non de las capitulaciones, pues como dice una copla:
| «Hasta para ir al cielo | |||
| se necesita | |||
| una escalera grande | |||
| y otra chiquita». |
fue que debía recibir la bendición del cura tan pronto como llegasen de España ciertos papeles de familia que él se encargaba de pedir por el primer galeón que zarpase para Cádiz. La promesa de matrimonio sirvió aquí de escalerita, que la gran escalera fue el mucho querer de la dama. Eso de largo noviazgo, y más si se ha aflojado prenda, tiene tres pares de perendengues. El matrimonio ha de ser como el huevo frito: de la sartén a la boca.
Y corrían los meses, y los para ella anhelados pergaminos no llegaban, hasta que, aburrida, amenazó a D. Cristóbal con dar una campanada que ni la de Mariangola; y estrecholo tanto, que asustado el hidalgo se espontaneó con su excelencia, y le pidió consejo salvador para su crítica situación.
La conversación que medió entre ambos no ha llegado a mi noticia ni a la de cronista alguno que yo sepa; pero lo cierto es que, como consecuencia de ella, entre gallos y media noche desapareció de Lima el galán, llevándose probablemente en la maleta el honor de doña Claudia.
Mientras D. Cristóbal va galopando y tragándose leguas por endiablados caminos, echaremos un párrafo de historia.
El Excmo. Sr. D. Pedro de Toledo y Leyva, marqués de Mancera, señor de las Cinco Villas, comendador de Esparragal en el orden y caballería de Alcántara y gentilhombre de cámara de su majestad, llegó a Lima para relevar al virrey conde de Chinchón en 18 de enero de 1639.
Las armas del de Leyva eran castillo de oro sobre campo de sinople, bordura de gules con trece estrellas de oro.
Las fantasías y la mala política de Felipe IV y de su valido el condeduque de Olivares se dejaban sentir hasta en América. Por un lado los brasileños, apoyando la guerra entre Portugal y España, hacían aprestos bélicos contra el Perú; y por otro, una fuerte escuadra holandesa, armada por Guillermo de Nassau y al mando de Enrique Breant, amenazaba apoderarse de Valdivia y Valparaíso. El marqués de Mancera tomó enérgicas y acertadas medidas para mantener a raya a los vecinos, que desde entonces, sea de paso dicho, miraban el Paraguay con ojos de codicia; y aunque los corsarios abandonaron la empresa por desavenencias que entre ellos surgieron y por no haber obtenido, como lo esperaban, la alianza con los araucanos, el prudente virrey no sólo amuralló y fortificó el antiguo Callao, haciendo para su defensa fundir artillería en Lima, sino que dio a su hijo D. Antonio de Toledo el mando de la flotilla conocida después por la de los siete viernes. Nació este mote de que cuando el hijo de su excelencia regresó de Chiloé sin haber quemado pólvora, hizo constar en su relación de viaje que en viernes había zarpado del Callao, arribado en viernes a Arica para tomar lenguas, llegado a Valdivia en viernes y salido en viernes, sofocado en viernes un motín de marineros jugadores, libertádose una de sus naves de naufragar en viernes, por fin, fondeado en el Callao en viernes.
Como hemos referido en nuestros Anales de la Inquisición, los portugueses residentes en Lima eran casi todos acaudalados e inspiraban recelos de estar en connivencia con el Brasil para minar el poder español. El 1º de diciembre de 1640 se había efectuado el levantamiento del Portugal. El Santo Oficio había penitenciado y aun consumido en el brasero a muchos portugueses, convictos o no convictos de practicar la religión de Moisés.
En 1642 dispuso el virrey que los portugueses se presentasen en palacio con las armas que tuvieran y que saliesen luego del país, disposición que también se comunicó a las autoridades del Río de la Plata. Presentáronse en Lima más de seis mil; pero dícese que consiguieron la revocatoria de la orden de expulsión, mediante un crecido obsequio de dinero que hicieron al marqués. En el juicio de residencia que según costumbre se siguió a D. Pedro de Toledo y Leyva, cuando en 1647 entregó el mando al conde de Salvatierra, figura esta acusación de cohecho. El virrey fue absuelto de ella.
Los enemigos del marqués contaban que cuando más empeñado estaba en perseguir a los judíos portugueses, le anunció un día su mayordomo que tres de ellos estaban en la antesala solicitando audiencia, y que el virrey contestó: «No quiero recibir a esos canallas que crucificaron a Nuestro Señor Jesucristo». El mayordomo le nombró entonces a los solicitantes, que eran de los más acaudalados mercaderes de Lima, y dulcificándose el ánimo de su excelencia, dijo: «¡Ah! Deja entrar a esos pobres diablos. Como hace tanto tiempo que pasó la muerte de Cristo, quién sabe si no son más que exageraciones y calumnias las cosas que se refieren e los judíos!». Con este cuentecillo explican los maldicientes el general rumor de que el virrey había sido comprado por el oro de los portugueses.
Bajo el gobierno del marqués de Mancera quedó concluido el socavón mineral de Huancavelica; y en 1641 se introdujo para desesperación de los litigantes el uso del papel sellado, con lo que el real tesoro alcanzó nuevos provechos.
Una erupción del Pichincha en 1645, que causó grandes estragos en Quito y casi destruyó Riobamba, y un espantoso temblor que en 1647 sepultó más de mil almas en Santiago de Chile, hicieron que los habitantes de Lima, temiendo la cólera celeste, dejasen de pensar en fiestas y devaneos para consagrarse por entero a la vida devota. El sentimiento cristiano se exaltó hasta el fanatismo, y raro era el día en que no cruzara por las calles de Lima una procesión de penitencia. A los soldados se les impuso la obligación de asistir a los sermones del padre Alloza, y en tan luctuosos tiempos vivían en predicamento de santidad y reputados por facedores de milagros el mercedario Urraca, el jesuita Castillo, el dominico Juan Masías y el agustino Vadillo, A santo por comunidad, para que ninguna tuviese que envidiarse.
Este virrey fue el que en 1645 restauró con gran ceremonia el mármol que infama la memoria del maestre de campo Francisco de Carbajal.
Gobernaba la imperial villa de Potosí, como su decimoctavo corregidor, el general D. Juan Vázquez de Acuña, de la orden de Calatrava, cuando a principios de 1642 se lo presentó el capitán D. Cristóbal Manrique de Lara con pliegos en que el virrey le confería el mando de milicias que se organizaban para guarnición del Tucumán, y a la vez recomendaba mucho a la particular estimación de su señoría.
Era esta una de las épocas de auge para el mineral pues el bando de los vicuñas había celebrado una especie de armisticio con la parcialidad contraria y la gente no pensaba sino en desentrañar plata para gastarla sin medida. Tal era la opulencia, que la dote que llevaban al matrimonio las hijas de minero rara vez bajaba de medio milloncejo, y lecho nupcial hubo al que el suegro hizo poner barandilla de oro macizo. Si aquello no era lujo, que venga Creso y lo diga.

Tenemos a la vista muchos e irrefutables documentos que revelan que la riqueza sacada del cerro de Potosí desde 1545, fecha del descubrimiento de las vetas argentíferas, hasta 31 de diciembre de 1800, fue de tres mil cuatrocientos millones de pesos fuertes, y un pico que ni el de un alcatraz, y que ya lo querría este sacristán para cigarros y guantes. Y no hay que tomarlo a fábula, porque los comprobantes se hallan en toda regla y sin error de suma o pluma.
Sólo una mina conocemos que haya producido más plata que todas las de Potosí. Esa mina se llama el Purgatorio. Desde que la iglesia inventó o descubrió el Purgatorio, fabricó también un arcón sin fondo y que nunca ha de llenarse, para echar en él las limosnas de los fieles por misas, indulgencias, responsos y demás golosinas de que tanto se pagan las ánimas benditas.
El juego, las vanidosas competencias, los galanteos y desafíos formaban la vida habitual de los mineros; y D. Cristóbal, que llevaba el pasaporte de su nobleza y marcial apostura, se vio pronto rodeado de obsequiosos amigos que lo arrastraron a esa existencia de disipación y locura constante. En Potosí se vivía hoy por hoy, y nadie se cuidaba del mañana.
Hallábase una noche nuestro capitán en uno de los más afamados garitos, cuando entró un joven y tomó asiento cerca de él. La fortuna no sonreía en esa ocasión a D. Cristóbal, que perdió hasta la última moneda que llevaba en la escarcela.
El desconocido, que no había arriesgado un real a la partida, parece que esperaba tal emergencia; pues sin proferir una palabra le alargó su bolsa. Hallábase ésta bien provista, y entre las mallas relucía el oro.
-Gracias, caballero -dijo el capitán aceptando la bolsa y contando las cincuenta onzas que ella contenía.
Con este refuerzo se lanzó el furioso jugador tras el desquite; pero el hombre no estaba en vena, y cuando hubo perdido toda la suma, se volvió hacia el desconocido:
-Y ahora, señor caballero, pues tal merced me ha hecho, dígame, si es servido, donde está su posada para devolverle su generoso préstamo.
-Pasado mañana, al alba, espero al hidalgo en la plaza del Regocijo.
-Allí estaré -contestó el capitán, no sin sorprenderse por lo inconveniente de la hora fijada.
Y el desconocido se embozó la capa, y salió del garito sin estrechar la mano que D. Cristóbal le tendía.
Hacía un frío siberiano capaz de entumecer al mismísimo rey del fuego, y los primeros rayos del sol doraban las crestas del empinado cerro, cuando D. Cristóbal, envuelto en su capa, llegó a la solitaria plaza del Regocijo, donde ya lo esperaba su acreedor.
-Huélgome de la exactitud, señor capitán.
-Jáctome de ser cumplido, siempre que se trata de pagar deudas.
-¿Y eslo también el Sr. D. Cristóbal para hacer honor a su palabra empeñada? -preguntó el desconocido dando a su acento el tono de impertinente ironía.
-Si otro que vuesamerced, a quien estoy obligado, se permitiese dudarlo, buena hoja llevo al cinto, que ella y no la lengua diera cabal respuesta.
-Pues ahórrese palabras el hidalgo sin hidalguía, y empuñe.
Y el desconocido desenvainó rápidamente su espada y dio con ella un planazo a D. Cristóbal antes de que éste hubiera alcanzado a ponerse en guardia. El capitán arremetió furioso a su adversario que paraba las estocadas con destreza y sangre fría. El combate duraba ya algunos minutos, y D. Cristóbal, ciego de coraje, olvidaba la defensa, cuidando sólo de no flaquear en el ataque; pero de pronto su antagonista le hizo saltar el acero, y viéndolo desarmado, le hundió la espada en el pecho, gritándole:
-¡Tu vida por mi honra! Claudia te mata.
El poeta Juan Sobrino que, a imitación de Peralta en su Lima fundada, escribió en verso la historia de Potosí, trae una ligera alusión a este suceso.
Bartolomé Martínez Vela en su curiosa Crónica potosina dice: «En este mismo año de 1642, doña Claudia Orriamún mató con un golpe de alfanje a D. Cristóbal Manrique de Lara, caballero de los reinos de España, porque la sedujo con varias promesas y la dejó burlada. Fue presa doña Claudia, y sacándola a degollar, la quitaron los criollos con muchas muertes y heridas de los que se opusieron; y metiéndola en la iglesia mayor, de allí la pasaron a Lima. Ya en el año anterior había sucedido aquella batalla tan celebrada de los poetas de Potosí y cantada por sus calles, en la cual salieron al campo doña Juana y doña Lucía Morales, doncellas nobles, de la una parte, y de la otra D. Pedro y D. Graciano González, hermanos, como también lo eran ellas. Diéronse la batalla en cuatro feroces caballos con lanzas y escudos, donde fueron muertos miserablemente D. Graciano y D. Pedro, quizá por la mucha razón que asistía a las contrarias, pues era caso de honra».
Que las damas potosinas eran muy quisquillosas en cuanto con la negra honrilla se relacionase, quiero acabar de comprobarlo copiando de otro autor el siguiente relato: «Aconteció en 1663 que riñendo en un templo doña Magdalena Téllez, viuda rica, con doña Ana Rosen, el marido de ésta, llamado D. Juan Salas de Varea, dio una bofetada a doña Magdalena, la cual contrajo a poco matrimonio con el contador D. Pedro Arechua, vizcaíno, bajo la condición de que la vengaría del agravio. Arechua fue aplazando su compromiso y acabó por negarse a cumplirlo, lo cual ofendió a doña Magdalena hasta el punto de resolverse una noche a asesinar a su marido; y agrega un cronista que todavía tuvo ánimo para arrancarle el corazón. Ella fue encarcelada y sufrió la pena de garrote, a pesar de los ruegos del obispo Villarroel, que fueron rechazados por la audiencia de Chuquisaca, lo mismo que la oferta de doscientos mil pesos que los vecinos de Potosí hicieron para salvarle la vida.
¡Zambomba con las mujercitas de Potosí!
Concluyamos con doña Claudia.
En Lima el virrey no creyó conveniente alborotar el cotarro, y mandó echar tierra sobre el proceso. Motivos de conciencia tendría el señor marqués para proceder así.
Claudia tomó el velo en el monasterio de Santa Clara, y fue su padrino de hábito el arzobispo D. Pedro Villagómez, sobrino de Santo Toribio.
Por fortuna, su ejemplo y el de las hermanitas Morales no fue contagioso; pues si las hijas de Eva hubieran dado en la flor de desafiar a los pícaros que, después de engatusarlas, salen con paro medio, fijamente que se quedaba este mundo despoblado de varones.


Por el mes de noviembre del año 1651 era preciso estar curado de espantos para atreverse a pasar, después del toque de queda, por el callejón de San Francisco. Entonces, como ahora, una de las aceras de esta calleja, larga y estrecha como la vida del pobre, la formaban casas de modesto aspecto, con fondo al río, y la fronteriza era una pared de gran altura, sin más puerta que la excusada del convento de los padres seráficos. En esos tiempos, en que no había gas ni faroles públicos, aumentaba lo sombrío y pavoroso de la calle un nicho, que aún existe, con la imagen de la Dolorosa, alumbrada por una mortecina lamparilla de aceite.
Lo que traía aterrorizados a los vecinos era la aparición de un fantasma, vestido con el hábito de los religiosos y cubierta la faz con la capucha, lo que le daba por completo semblanza de amortajado. Como el miedo es el mejor anteojo de larga vista que se conoce, contaban las comadres del barrio a quienes la curiosidad, más poderosa en las mujeres que el terror, había hecho asomar por las rendijas de las puertas, que el encapuchado no tenía sombra, que unas veces crecía hasta perderse su cabeza en las nubes y que otras se reducía a proporciones mínimas.
Un baladrón, de esos que tienen tantos jemes de lengua como pocos quilates de esfuerzo en el corazón, burlándose en un corrillo de brujas, aparecidos y diablos coronados, dijo que él era todo un hombre, que ni mandado hacer de encargo, para ponerle el cascabel al fantasma. Y ello es que entrada la noche fue a la calleja y no volvió a dar cuenta de la empresa a sus camaradas que lo esperaban anhelantes. Venida la mañana, lo encontraron privado del sentido bajo el nicho de la Virgen, y vuelto en sí, juró y perjuró que el fantasma era alma en pena en toda regla.
Con esta aventura del matón, que se comía cruda la gente, imagínese el lector si el espanto tomaría creces en el supersticioso pueblo. El encapuchado fue, pues, la comidilla obligada de todas las conversaciones, la causa de los arrechuchos de todas las viejas gruñonas y el coco de todos los muchachos mal criados.
Muchas son las leyendas fantásticas que se refieren sobre Lima, incluyendo entro ellas la tan popular del coche de Zavala, vehículo que personas de edad provecta y duros espolones nos afirman haber visto a media noche paseando la ciudad y rodeado de llamas infernales y de demonios. Para dar vida a tales consejas necesitaríamos poseer la robusta y galana fantasía de Hoffman o de Edgard Poe. Nuestra pluma es humilde y se consagra sólo a hechos reales e históricamente comprobados como el actual, que ocurrió siendo decimosexto virrey del Perú por S. M. D. Felipe IV el Excmo. Sr. conde de Salvatierra.
D. García Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra, marqués del Sobroso y caudillo mayor del reino y obispado de Jaén, fue, como virrey de México, el más poderoso auxiliar que tuvieron los jesuitas en su lucha con el esclarecido Palafox, obispo de Puebla. El rey, procediendo sagazmente, creyó oportuno separar a D. García de ese gobierno, nombrándolo para Lima, donde hizo su entrada solemne y en medio de grandes festejos el día 20 de septiembre de 1648.
En su época aconteció en Quito un robo de Hostias consagradas y el milagro de la aparición de un Niño Jesús en la custodia de la iglesia de Eten. Los jesuitas influyeron también en el Perú, como lo habían hecho en México, sobre el ánimo del anciano y achacoso virrey, que les acordó muchas gracias y protegió eficazmente en sus misiones de Maynas y del Paraguay.
Bajo este gobierno fue el famoso terremoto que arruinó el Cuzco. Hablando de esta catástrofe, dice Lorente «que un cura de la montaña, que regresaba a su parroquia, se halló suspendido sobre un abismo y sin acceso posible al terreno firme, y que siendo inútiles los esfuerzos para salvarle, murió de hambre a los cinco días de tan horrible agonía».
En 1650 hizo el conde de Salvatierra construir la elegante pila de bronce que existe en la plaza mayor de Lima, sustituyéndola a la que en 1578 había hecho colocar el virrey Toledo. La actual pila costó ochenta y cinco mil pesos.
En 1655 vino el conde de Alba de Liste a relevar al de Salvatierra; mas sus dolamas impidieron a éste regresar a Europa, y murió en Lima el 26 de junio de 1656.
Las armas de la casa de Sotomayor eran: escudo en plata, con tres barras de sable jaqueladas de doble barra de gules y oro.
Por el año de 1648 vivía en una casa del susodicho callejón de San Francisco, vecina a la que hoy es templo masónico, un acaudalado comerciante asturiano, llamado don Gutierre de Ursán, el cual hacía dos años que había encontrado la media naranja que le faltaba en una linda chica de veinte abriles muy frescos. Llamábase Consuelo la niña, y los maldicientes decían que sabía hacer honor al nombre de pila.

Imagínense ustedes una limeñita de talle ministerial por lo flexible, de ojos de médico por lo matadores y de boca de Periodista por el aplomo y gracia en el mentir. En cuanto a carácter, tenía más veleidades, caprichos y engreimientos que alcalde de municipio, y sus cuentas conyugales andaban siempre más enredadas que hogaño las finanzas de la república. Lectora mía, Consuelito era una perla, no agraviando lo presente.
El bueno de D. Gutierre tenía, entre otros mortalísimos pecados, los más arriba de la coronilla, ser celoso. como un musulmán y muy sentido en lo que atañe a la negra honrilla. Con cualidades tales, D. Gutierre tenía que oler a puchero de enfermo.
En ese año de1648 recibió cartas que lo llamaban a España para recoger una valiosa herencia, y después de confesado y comulgado, emprendió el fatigoso viaje, dejando al frente de la casa de comercio a su hermano D. Íñigo de Ursán y encomendándole muy mucho que cuidase de su honor como de cosa propia.
Nunca tal resolviera el infeliz; pero diz que es estrella de los predestinados hacer al gato despensero. Era D. Íñigo mozo de treinta años, bien encarado y apuesto, y a quien algunas fáciles aventurillas con Dulcineas de medio pelo habían conquistado la fama de un Tenorio. Con este retrato, dicho se está que no hubo de parecerle mal bocado la cuñadita, y que ella no gastó muchos melindres para inscribir en el abultado registro de San Marcos al que iba por esos mares rumbo a Cádiz.
Dice San Agustín, que si no fue santo entendido en materia geográfica (pues negó la existencia de los antípodas), lo fue en achaques de hembras: «Día llegará en que los hombres tengan que treparse a los árboles huyendo de las mujeres». Demos gracias a Dios porque, salvo excepciones, la profecía no va en camino de cumplirse en lo que resta de vida al siglo XIX.
En España se encontró D. Gutierre, que había creído no tener más que hacer que llegar y besar, envuelto en un pleito con ocasión de la herencia, y Dios sabe si habría tenido que enmohecer en la madre patria esperando la conclusión del litigio; pues segura cosa es que mientras haya sobre la tierra papel del sello, escribas y fariseos, un pleito es gasto de dinero y de tiempo y trae más desazones que un uñero en el dedo gordo.
Llevaba ya casi dos años en España cuando el galeón de Indias le trajo, entre otras cartas de Lima, la siguiente en que, sobre poco más o menos, le decía un amigo, de esos que son siempre solícitos para dar malas nuevas:
«Sr. D. Gutierre de Ursán. Muy señor mío y mi dueño: Malhadada suerte es que, tratándose de tan cumplido caballero como vuesa merced, todos se hagan en Lima lenguas de lo mal guardado que anda su honor y murmuren sobre si le apunta o no le apunta hueso de más en la frente. Con este aviso, vuesa merced hará lo que mejor estime para su desagravio, que yo cumplo como amigo con poner en su noticia lo antedicho, añadiéndole que es su mismo hermano quien tan felonamente lo ultraja. Que Dios Nuestro Señor dé a vuesa merced fortaleza para echar un remiendo a la honra, y mande con imperio a su amigo, servidor y capellán Q B. S. M. Críspulo Quincoces».
No era D. Gutierre de la pasta de aquel marido cuyo sueño interrumpió un oficioso para darle esta nueva: «A tu mujer se la ha llevado Fulano». «¡Pues buena plepa se lleva!» contestó el paciente, se volvió al otro lado del lecho y siguió roncando como un bendito.
El 8 de diciembre de 1658 era el cumpleaños de Consuelo, y por tal causa celebrábase en la casa del callejón de San Francisco un festín de familia en el que lucían la clásica empanada, la sopa teóloga con menudillos, la sabrosa carapulcra y el obligado pavo relleno, y para remojar la palabra, el turbulento motocachi y el retinto de Cataluña. Los banquetes de esos siglos eran de cosa sólida y que se pega al riñón, y no de puro soplillo y oropel, como los de los civilizados tiempos que alcanzamos. Verdad es que antaño era más frecuente morir de un hartazgo apoplético.
Por miedo al fantasma encapuchado, las casas de ese barrio se cerraban a tranca y cerrojo con el último rayo del crepúsculo vespertino. (¡Tonterías humanas!) Las buenas gentes no sospechaban que las almas del otro mundo, en su condición de espíritus, tienen carta blanca para colarse, como un vientecillo, por el ojo de la llave.
Los amigos y deudos de Consuelo estaban en el salón con una copa más de las precisas en el cuerpo, cuando a la primera campanada de las nueve, sin que atinasen cómo ni por dónde había entrado, se apareció el encapuchado.
Que el espanto hizo a todos dar diente con diente, es cosa que de suyo se deja adivinar. Los hombres juzgaron oportuno eclipsarse, y las faldas no tuvieron otro recurso que el tan manoseado de cerrar los ojos y desmayarse, y ¡voto a bríos baco balillo! que razón había harta para tamaña confusión. ¿Quién es el guapo que se atreve a resollar fuerte en presencia de una ánima del purgatorio?
Cuando pasada la primera impresión, regresaron algunos de los hombres y resucitaron las damas, vieron en medio del salón los cadáveres de Íñigo y de Consuelo. El encapuchado los había herido en el corazón con un puñal.
D. Gutierre, después de haber lavado con sangre la mancha de su honor, se presentó preso ante el alcalde del crimen, y en el juicio probó la criminal conducta del traidor hermano y de la liviana esposa. La justicia lo sentenció a dar mil pesos de limosna al convento de la orden, por haberse servido del hábito seráfico para asegurar su venganza y esparcido el terror en el asustadizo vecindario. Todo es ventura, dice el refrán, salir a la calle sano y volver rota la mano.
Satisfecha la multa, D. Gutierre se embarcó para España, y los vecinos del callejón de San Francisco, donde desde 1848 funciona el Gran Oriente de la masonería peruana, no volvieron a creer en duendes ni encapuchados.


El templo y el convento de los padres agustinos estuvieron primitivamente (1551) establecidos en el sitio que ahora es iglesia parroquial de San Marcelo, hasta que en 1573 se efectuó la traslación a la vasta área que hoy ocupan, no sin gran litigio y controversia de dominicos y mercedarios que se oponían al establecimiento de otras órdenes monásticas.
En breve los agustinianos, por la austeridad de sus costumbres y por su ilustración y ciencia, se conquistaron una especie de supremacía sobre las demás religiones. Adquirieron muy valiosas propiedades, así rústicas como urbanas, y tal fue el manejo y acrecentamiento de sus rentas, que durante más de un siglo pudieron distribuir anualmente por Semana Santa cinco mil pesos en limosnas. Los teólogos más eminentes y los más distinguidos predicadores pertenecían a esta comunidad, y de los claustros de San Ildefonso, colegio que ellos fundaron en 1606 para la educación de sus novicios, salieron hombres verdaderamente ilustres.
Por los años de 1656, un limeño llamado Jorge Escoiquiz, mocetón de veinte abriles, consiguió vestir el hábito; pero como manifestase más disposición para la truhanería que para el estudio, los padres, que no querían tener en su noviciado gente molondra y holgazana, trataron de expulsarlo. Mas el pobrete encontró valedor en uno de los caracterizados conventuales, y los religiosos convinieron caritativamente en conservarlo y darle el elevado cargo de campanero.
Los campaneros de los conventos ricos tenían por subalternos dos muchachos esclavos, que vestían el hábito de donados. El empleo no era, pues, tan despreciable, cuando el que lo ejercía, aparte de seis pesos de sueldo, casa, refectorio y manos sucias, tenía bajo su dependencia gente a quien mandar.
En tiempo del virrey conde de Chinchón creose por el cabildo de Lima el empleo de campanero de la queda, destino que se abolió medio siglo después. El campanero de la queda era la categoría del gremio, y no tenía más obligación que la de hacer tocar a las nueve de la noche campanadas en la torre de la catedral. Era cargo honorífico y muy pretendido, y disfrutaba el sueldo de un peso diario.
Tampoco era destino para dormir a pierna suelta; pues si hubo y hay en Lima oficio asendereado y que reclame actividad, es el de campanero; mucho más en los tiempos coloniales, en que abundaban las fiestas religiosas y se echaban a vuelo las campanas por tres días lo menos, siempre que llegaba el cajón de España con la plausible noticia de que al infantico real le había salido la última muela o librado con bien del sarampión y la alfombrilla.
Que no era el de campanero oficio exento de riesgo, nos lo dice bien claro la crucecita de madera que hoy mismo puede contemplar el lector limeño incrustada en la pared de la plazuela de San Agustín. Fue el caso que, a fines del siglo pasado, cogido un campanero por las aspas de la Mónica o campana volteadora, voló por el espacio sin necesidad de alas, y no paró hasta estrellarse en la pared fronteriza a la torre.
Hasta mediados del siglo XVII no se conocían en Lima más carruajes que las carrozas del virrey y del arzobispo y cuatro o seis calesas pertenecientes a oidores o títulos de Castilla. Felipe II por real cédula de 24 de noviembre de 1577 dispuso que en América no se fabricaran carruajes ni se trajeran de España, dando por motivo para prohibir el uso de tales vehículos que, siendo escaso el número de caballos, éstos no debían emplearse sino en servicio militar. Las penas señaladas para los contraventores eran rigurosas. Esta real cédula, que no fue derogada por Felipe III, empezó a desobedecerse en 1610. Poco a poco fue cundiendo el lujo de hacerse arrastrar, y sabido es que ya en los tiempos de Amat pasaban de mil los vehículos que el día de la Porciúncula lucían en la Alameda de los Descalzos.
Los campaneros y sus ayudantes, que vivían de perenne atalaya en las torres, tenían orden de repicar siempre que por la plazuela de sus conventos pasasen el virrey o el arzobispo, práctica que se conservó hasta los tiempos del marqués de Castel-dos-Ríus.
Parece que el virrey conde de Alba de Liste, que, como verá el lector más adelante, sus motivos tenía para andar escamado con la gente de iglesia, salió un domingo en coche y con escolta a pagar visitas. El ruido de un carruaje era en esos tiempos acontecimiento tal, que las familias, confundiéndolo con el que precede a los temblores, se lanzaban presurosas a la puerta de la calle.
Hubo el coche de pasar por la plazuela de San Agustín; pero el campanero y sus adláteres se hallarían probablemente de regodeo y lejos del nido, pues no se movió badajo en la torre. Chocole esta desatención a su excelencia, y hablando de ella en su tertulia nocturna, tuvo la ligereza de culpar al prior de los agustinos. Súpolo éste, y fue al día siguiente a palacio a satisfacer al virrey, de quien era amigo personal; y averiguada bien la cosa, el campanero, por no confesar que no había estado en su puesto, dijo: «que aunque vio pasar el carruaje, no creyó obligatorio el repique, pues los bronces benditos no debían alegrarse por la presencia de un virrey hereje».
Para Jorge no era este el caso del obispo D. Carlos Marcelo Corni, que cuando en 1621, después de consagrarse en Lima, llegó a Trujillo, lugar de su nacimiento y cuya diócesis iba a regir, exclamó: «Las campanas que repican más alegremente, lo hacen porque son de mi familia, como que las fundió mi padre nada menos». Y así era la verdad.
La falta, que pudo traer grave desacuerdo entre el representante del monarca y la comunidad, fue calificada por el definitorio como digna de severo castigo, sin que valiese la disculpa al campanero; pues no era un pajarraco de torre el llamado a calificar la conducta del virrey en sus querellas con la Inquisición.
Y cada padre, armado de disciplina, descargó un ramalazo penitencial sobre las desnudas espaldas de Jorge Escoiquiz.
El Excmo. Sr. D. Luis Henríquez de Guzmán, conde de Alba de Liste y de Villaflor y descendiente de la casa real de Aragón, fue el primer grande de España que vino al Perú con el título de virrey, en febrero de 1655, después de haber servido igual cargo en México. Era tío del conde de Salvatierra, a quien relevó en el mando del Perú. Por Guzmán, sus armas eran escudo flanqueado, jefe y punta de azur y una caldera de oro, jaquelada de gules, con siete cabezas de sierpe, flancos de plata y cinco arminios de sable en sautor.
Magistrado de buenas dotes administrativas y hombre de ideas algo avanzadas para su época, su gobierno es notable en la historia únicamente por un cúmulo de desdichas. Los, seis años de su administración fueron seis años de lágrimas, luto y zozobra pública.
El galeón que bajo las órdenes del marqués de Villarrubia conducía a España cerca de seis millones en oro y plata y seiscientos pasajeros, desapareció en un naufragio en los arrecifes de Chanduy, salvándose únicamente cuarenta y cinco personas. Rara fue la familia de Lima que no perdió allí algún deudo. Una empresa particular consiguió sacar del fondo del mar cerca de trescientos mil pesos, dando la tercera parte a la corona.
Un año después, en 1656, el marqués de Baides, que acababa de ser gobernador de Chile, se trasladaba a Europa con tres buques cargados de riquezas, y vencido en combate naval cerca de Cádiz por los corsarios ingleses, prefirió a rendirse pegar fuego a la santabárbara de su nave.
Y por fin, la escuadrilla de D. Pablo Contreras, que en 1652 zarpó de Cádiz conduciendo mercancías para el Perú, fue deshecha en un temporal, perdiéndose siete buques.
Pero para Lima la mayor de las desventuras fue el terremoto del 13 de noviembre de 1655. Publicaciones de esa época describen minuciosamente sus estragos, las procesiones de penitencia y el arrepentimiento de grandes pecadores; y a tal punto se aterrorizaron las conciencias que se vio el prodigio de que muchos pícaros devolvieran a sus legítimos dueños fortunas usurpadas.
El 15 de marzo de 1657 otro temblor, cuya duración pasó de un cuarto de hora, causó en Chile inmensa congoja; y últimamente, la tremenda erupción del Pichincha, en octubre de 1660, son sucesos que bastan a demostrar que este virrey vino con aciaga estrella.
Para acrecentar el terror de los espíritus, apareció en 1660 el famoso cometa observado por el sabio limeño D. Francisco Luis Lozano, que fue el primer cosmógrafo mayor que tuvo el Perú.
Y para que nada faltase a este sombrío cuadro, la guerra civil vino a enseñorearse de una parte del territorio. El indio Pedro Bohorques, escapándose del presidio de Valdivia, alzó bandera proclamándose descendiente de los incas, y haciéndose coronar, se puso a la cabeza de un ejército. Vencido y prisionero, fue conducido a Lima, donde lo esperaba el patíbulo.
Jamaica, que hasta entonces había sido colonia española, fue tomada por los ingleses y se convirtió en foco del filibusterismo, que durante siglo y medio tuvo en constante
alarma a estos países.

El virrey conde de Alba de Liste no fue querido en Lima por la despreocupación de sus ideas religiosas, creyendo el pueblo, en su candoroso fanatismo, que era él quien atraía sobre el Perú las iras del cielo. Y aunque contribuyó a que la Universidad de Lima, bajo el rectorado del ilustre Ramón Pinelo, celebrase con gran pompa el breve de Alejandro VII sobre la Purísima Concepción de María, no por eso le retiraron el apodo de virrey hereje que un egregio jesuita, el padre Alloza, había contribuido a generalizar; pues habiendo asistido su excelencia a una fiesta en la iglesia de San Pedro, aquel predicador lo sermoneó de lo lindo porque no atendía a la palabra divina, distraído en conversación con uno de los oidores.
El arzobispo Villagómez se presentó un año con quitasol en la procesión de Corpus, y como el virrey lo reprendiese, se retiró de la fiesta. El monarca los dejó iguales, resolviendo que ni virrey ni arzobispo usasen de quitasol.
Opúsose el de Alba de Liste a que se consagrase fray Cipriano Medina, por no estar muy en regla las bulas que lo instituían obispo de Guamanga. Pero el arzobispo se dirigió a media noche al noviciado de San Francisco, y allí consagró a Medina.
Habiendo puesto presos los alcaldes de corte a los escribanos de la curia por desacato, el arzobispo excomulgó a aquéllos. El virrey, apoyado por la Audiencia, obligó a su ilustrísima a levantar la excomunión.
Sobre provisión de beneficios eclesiásticos tuvo el de Alba de Liste infinitas cuestiones con el arzobispo, cuestiones que contribuyeron para que el fanático pueblo lo tuviese por hombre descreído y mal cristiano, cuando en realidad no era sino celoso defensor del patronato regio.
D. Luis Henríquez de Guzmán tuvo también la desgracia de vivir en guerra abierta con la Inquisición, tan omnipotente y prestigiosa entonces. El virrey, entre otros libros prohibidos, había traído de México un folleto escrito por el holandés Guillermo Lombardo, folleto que en confianza mostró a un inquisidor o familiar del Santo Oficio. Mas éste lo denunció, y el primer día de Pascua de Espíritu Santo, hallándose su excelencia en la catedral con todas las corporaciones, subió al púlpito un comisario del tribunal de la fe y leyó un edicto compeliendo al virrey a entregar el libelo y a poner a disposición del Santo Oficio a su médico César Nicolás Wandier, sospechoso de luteranismo. El virrey abandonó el templo con gran indignación, y elevó a Felipe IV una fundada queja. Surgieron de aquí serias cuestiones, a las que el monarca puso término reprobando la conducta inquisitorial, pero aconsejando amistosamente al de Alba de Liste que entregase el papelucho motivo de la querella.
En cuanto al médico francés, el noble conde hizo lo posible para libertarlo de caer bajo las garras de los feroces torniceros; pero no era cosa fácil arrebatarle una víctima a la Inquisición. En 8 de octubre de 1667, después de más de ocho años de encierro en las mazmorras del Santo Oficio, fue penitenciado Wandier. Acusáronlo, entre otras quimeras, de que con apariencias de religiosidad tenía en su cuarto un crucifijo y una imagen de la Virgen, a los que prodigaba palabras blasfemas. Después del auto de fe, en el que felizmente no se condenó al reo a la hoguera, hubo en Lima tres días de rogativas, procesión de desagravio y otras ceremonias religiosas, que terminaron trasladando las imágenes de la catedral a la iglesia del Prado, donde presumimos que existen hoy.
En agosto de 1661, y después de haber entregado el gobierno al conde de Santisteban, regresó a España el de Alba de Liste, muy contento de abandonar una tierra en la que corría el peligro de que lo convirtiesen en chicharrón, quemándolo por hereje.
Es probable que a Escoiquiz no se le pasara tan aína el escozor de los ramalazos, pues juró en sus adentros vengarse del melindroso virrey que tanta importancia diera a repique más o menos.
No había aún transcurrido una semana desde el día del vapuleo, cuando una noche, entre doce y una, las campanas de la torre de San Agustín echaron un largo y entusiasta repique. Todos los habitantes de Lima se hallaban a esa hora entre palomas y en lo mejor del sueño, y se lanzaron a la calle preguntándose cuál era la halagüeña noticia que con lenguas de bronce festejaban las campanas.
Su excelencia D. Luis Henríquez de Guzmán, sin ser por ello un libertino, tenía su trapicheo con una aristocrática dama; y cuando dadas las diez no había ya en Lima quien se aventurase a andar por las aceras, el virrey salía de tapadillo por una puerta excusada que cae a la calle de los Desamparados, muy rebujado en el embozo, y en compañía de su mayordomo encaminábase a visitar a la hermosa que le tenía el alma en cautiverio. Pasaba un par de horitas en sabrosa intimidad, y después de media noche se regresaba a palacio con la misma cautela y misterio.
Al día siguiente fue notorio en la ciudad que un paseo nocturno del virrey había motivado el importuno repique. Y hubo corrillos y mentidero largo en las gradas de la catedral, y todo era murmuraciones y conjeturas, entre las que tomó cuerpo y se abultó infinito la especie de que el señor conde se recataba para asistir a algún misterioso conciliábulo de herejes; pues nadie podía sospechar que un caballero tan seriote anduviese a picos pardos y con tapujos de contrabandista, como cualquier mozalbete.
Mas su excelencia no las tenía todas consigo, y recelando una indiscreción del campanero hízolo secretamente venir a palacio, y encerrándose con él en su camarín, le dijo:
-¡Gran tunante! ¿Quién te avisó anoche que yo pasaba?
-Señor excelentísimo -respondió Escoiquiz sin turbarse-, en mi torre hay lechuzas.
-¿Y qué diablos tengo yo que ver con que las haya?
-Vuecencia, que ha tenido sus dimes y diretes con la Inquisición y que anda con ella al morro, debe saber que las brujas se meten en el cuerpo de las lechuzas.
-¿Y para ahuyentarlas escandalizaste la ciudad con tus cencerros? Eres un bribón de marca, y tentaciones me entran de enviarte a presidio.
-No sería digno de vuecencia castigar con tan extremo rigor a quien como yo es discreto, y que ni al cuello de su camisa le ha contado lo que trae a todo un virrey del Perú en idas y venidas nocturnas por la calle de San Sebastián.
El caballeroso conde no necesitó de más apunte para conocer que su secreto, y con él la reputación de una dama, estaba a merced del campanero.
-¡Bien, bien! -le interrumpió-. Ata corto la lengua y que el badajo de tus campanas sea también mudo.
-Lo que soy yo, callaré como un difunto, que no me gusta informar a nadie de vidas ajenas; pero en lo que atañe al decoro de mis campanas no cedo ni el canto de una uña, que no las fundió el herrero para rufianas y tapadoras de paseos pecaminosos. Si vuecencia no quiero que ellas den voces, facilillo es el remedio. Con no pasar por la plazuela salimos de compromisos.
-Convenido. Y ahora dime: ¿en qué puedo servirte?
Jorge Escoiquiz, que como se ve no era corto de genio, rogó al virrey que intercediese con el prior para volver a ser admitido en el noviciado. Hubo su excelencia de ofrecérselo, y tres o cuatro meses después el superior de los agustinianos relevaba al campanero. Y tanto hubo de valerle el encumbrado protector, que en 1660 fray Jorge Escoiquiz celebraba su primera misa, teniendo por padrino de vinajeras nada menos que al virrey hereje.
Según unos, Escoiquiz no pasó de ser un fraile de misa y olla; y según otros, alcanzó a las primeras dignidades de su convento. La verdad quede en su lugar.
Lo que es para mí punto formalmente averiguado es que el virrey, cobrando miedo a la vocinglería de las campanas, no volvió a pasar por la plazuela de San Agustín, cuando le ocurría ir de galanteo a la calle de San Sebastián.
| Y aquí hago punto y rubrico, | |||
| sacando de esta conseja | |||
| la siguiente moraleja: | |||
| que no hay enemigo chico. |
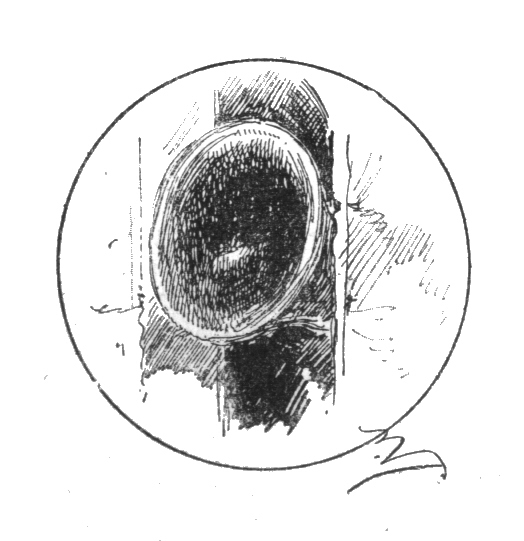

Doña Teresa de Castro, esposa del virrey D. García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, llegó a Lima en 1590, acompañándola muchas damas, parientas y amigas suyas, la mayor parte solteras, y que, a poco hacer, encontraron maridos acaudalados en esta ciudad de los reyes, Ateniéndonos al testimonio de un cronista, pasaron de quinientas las personas que se embarcaron en Cádiz para seguir la suerte que Dios deparase a la virreina.
Fue D. García el primer virrey a quien se permitió venir al Perú con su esposa. Entró ésta en Lima un día antes que su marido, en una litera tapizada de terciopelo carmesí, acompañada de doña Magdalena de Burges, mujer del caballero a quien traía por secretario el marqués. Tras la litera venían lujosos carruajes y en ellos la camarera mayor doña Ana de Zúñiga y quince dueñas y meninas. Las criadas de éstas, que ascendían a cuarenta mujeres españolas y todas jóvenes, llegaron a la ciudad por la noche. La recepción de doña Teresa fue para Lima una verdadera y espléndida fiesta. Con la virreina vino también de España una banda de música.
Minuto más minuto menos, doña Teresa frisaba por entonces en los veinticinco años, y a rancios cuarteles de nobleza unía gran fortuna y deslumbradora beldad. Ella fue la primera que estableció en los salones de palacio la etiqueta aristocrática de una pequeña corte y la galantería de buen tono.
Hablábase mucho, a la sazón, del descubrimiento de poderosas minas de Plata en uno de los distritos de Huancavelica, y no era escaso el número de españoles que, soñando con un nuevo Potosí, abandonaban el templado clima de la capital para aventurarse en esos riscos, cuyas entrañas escondían el precioso metal.
Una mañana presentose un indio en el patio de palacio, seguido de varios llamas cargados de barras de plata, solicitando la merced de hablar con la virreina. Acogiolo ella con su genial bondad; y el indio, después de obligarla a aceptar, como si fuesen bizcochuelos, las consabidas barras y excusarse por la mezquindad del agasajo, la pidió que sacase de pila una hija que en su pueblo le había nacido. Doña Teresa, por más honrar al futuro compadre, no quiso conferir poder para que otra persona la representase como madrina y prometió que antes de quince días se pondría en camino para la sierra. Loco de orgullo y de gusto salió el indio de palacio y sin pérdida de tiempo regresó a sus hogares para preparar un recibimiento digno de comadre de tanto fuste.
Cinco o seis semanas después, doña Teresa de Castro, con varias señoras de Lima, un respetable oidor de la Audiencia, tres capellanes, gran séquito de hidalgos y cincuenta soldados de a caballo, hacía su entrada en el miserable pueblecito del indio. Este había tapizado con barras de plata el espacio que mediaba entre el sitio donde se apeó la virreina y la puerta de su choza.
Al siguiente día tuvo efecto la ceremonia bautismal y con ella la formación de una nueva villa.

Así cuenta la tradición popular el origen de Castrovirreina, y a falta de otra fuente histórica a que atenernos, aceptamos el relato del pueblo, que si non è vero è ben trovato.
Castrovirreina se encuentra situada en una altura y es riguroso el frío que en ella se experimenta. Las minas están esparcidas en los cerros inmediatos. Se halla a cuarenta leguas poco más o menos del mar, y a diez y ocho de Huancavelica. Tuvo un convento de franciscanos, iglesias, hospital y capillas.
La nueva villa progresó mucho con la abierta protección que le dispensara el virrey D. García, quien, para impulsar el laboreo de las minas, la señaló dos mil mitayos o peones indígenas. No creemos que fuese tan fabulosa como la de Potosí y otros asientos la riqueza de Castrovirreina; pues en los tiempos del marqués de Salinas se pensó el abandonar el trabajo «porque -dice un historiador- aunque de ley razonable, los metales eran pocos y muy duros de labrar, necesitando de quema, con grave daño de los indios y dando las minas a pocos estados en agua».
Sin embargo, en los tiempos del virrey príncipe de Esquilache (1615 a 1621) la producción anual de Potosí era de cinco mil quilates de plata, la de Oruro de setecientos y la de Castrovirreina de doscientos; «bien entendido -añade el mismo historiador- que todas esas cifras reposan sobre datos y apreciaciones oficiales, que la extensión del contrabando dejaba a gran distancia de la verdad».
Este dato nos hace presumir que en la época de su fundación debió ser verdaderamente alucinadora la riqueza de Castro virreina.
Hoy las minas están casi abandonadas, la población ha disminuido muchísimo y la villa no es sombra de lo que fue. Veamos lo que produjo esta desolación, sujetándonos siempre al relato popular.
El Excmo. Sr. D. Diego de Benavides y de 1a Cueva, conde de Santisteban del Puerto, comendador de Monreal en el hábito de Santiago y que había sido virrey de Navarra, entró en Lima el 31 de julio de 1661. «Fue el conde -dice Peralta- de grandes virtudes, sobresaliendo en las de piedad, devoción y liberalidad, y adornado de alto ingenio, erudición y poesía, como lo justifica su libro titulado Las horas sucesivas, volumen de versos latinos que existe en la Biblioteca Nacional».
La ordenanza de obrajes en protección de los infelices indios y la habilidad con que administró las rentas públicas, llegando a tener el Tesoro en vez de déficit un sobrante de medio millón, bastan para hacer la apología de este virrey.
Amagos piráticos, un terremoto que en 1664 arruinó a Ica pereciendo más de cuatrocientas personas, epidemias de tifus y viruela y los primeros disturbios de los hermanos Salcedo afectaron el ánimo del anciano y bondadoso virrey, ocasionándole la muerte en 1666. Su cadáver fue depositado en la iglesia de Santo Domingo.
Las armas de los Benavides eran: escudo cortado con un bastón de gules y león linguado y coronado: bordura de plata con ocho calderas de sable.
Por entonces, los ricos mineros de Castrovirreina quisieron imitar el lujo, los caprichosos dispendios, las vanidosas fantasías y la manera de ser de los de Potosí y Laycacota. Las procesiones eran un incentivo para ello; y aquel año, que no podemos determinar con fijeza, eran grandes los preparativos que se hacían para la fiesta del Corpus.
Disputábanse el alferazgo o prerrogativa de llevar el guión y de hacer los gastos de la fiesta y del banquete dos de los mineros más poderosos, criollo el uno y español el otro. Llegado el día de hacer la elección en Cabildo triunfó el español por mayoría de un voto, y celebró su victoria con música y cohetes, exasperando así más si cabía al partido desairado.
La procesión fue suntuosa. Arcos formados de barras de plata se ostentaban en todo el tránsito, y las familias españolas se habían echado encima todo el baúl de alhajas y los mejores trapitos de cristianar.
El alférez con la insignia de su cargo iba más orgulloso que la mitad y otro tanto. Vestía jubón y calzón corto de finísimo terciopelo azul, capa de caballero de Alcántara y sujeta al cuello por una cadena de oro una espléndida cruz de brillantes.
A poco andar de la procesión, asomó por una esquina el vencido criollo con un grupo de sus parciales, y se lanzó a arrebatar el guión de manos del alférez. Los españoles estaban prevenidos para el lance, y por arte de encantamiento salieron a relucir espadas, puñales y mosquetes. Los indios, igualmente armados, acudieron por las bocacalles, y empezó entre ambos partidos un sangriento combate. Claro es que todos peleaban alentados por
| los tres reyes del Oriente, | |||
| vino, chicha y aguardiente. |
Aun en nuestros republicanos tiempos han tenido lugar idénticas escenas en las fiestas religiosas de algunos pueblos, y aquí viene a cuento una historia auténtica y contemporánea.
No hace mucho que en Huancavelica, y para la fiesta de San Sebastián, se dividían los indios en dos partidos, y después de un combate a palos y de las víctimas consiguientes, el bando vencedor se llevaba la imagen del santo y atendía a su culto durante el año. Los vencidos guardaban su enojo para el año próximo, reforzaban sus filas, y casi siempre en la batalla salían vencedores. Hubo al fin un prefecto bastante ilustrado y enérgico, que prohibió la procesión. Los indios llevaron pocos días después ante el prefecto a San Sebastián con un recurso en la mano. El memorial estaba escrito en papel sellado, llevando por sumilla esta cuarteta:
| «San Sebastián ante usía, | |||
| con el debido respeto, | |||
| pide revoque el decreto | |||
| que promulgó el otro día». |
Diz que el prefecto estuvo tentado de proveer, para escarmiento de santos demagogos: San Sebastián a la cárcel; pero, pensándolo mejor, hizo regresar la efigie al templo y poner en chirona a los cabecillas. El decreto prefectual subsistió, y parece que no se han repetido los escándalos antiguos.
Este memorial de San Sebastián nos trae a la memoria el que dirigieron a un obispo dos mujeres, a quienes el nuevo cura de la parroquia suprimió de improviso el pago de una pensión alimenticia, que su antecesor, para apartarlas de pecadero, les había asignado sobre el producto del cepillo de las ánimas. Decía así el memorial:
| «Ilustrísimo señor: | |||
| Era el cura anterior un agnus Dei; | |||
| pero puesto que el nuevo es un qui tollis | |||
| y no es posible ya peceata mundi, | |||
| señor obispo, miserere nobis». |
Volvamos a la procesión del Corpus en Castrovirreina.
Algunos muertos y heridos contábanse ya de ambos bandos, sin que la ventaja de la lucha se pronunciase por ninguno. De pronto, el sacerdote que llevaba el Santísimo cayó al suelo, mortalmente herido en el pecho. Una bala, destrozando un rayo de oro de la custodia, lo había atravesado.
La consternación fue general, el espanto se apoderó de los ánimos, cesó el combate y los indios se dispersaron.
Y como si un anatema del cielo hubiera caído sobre Castrovirreina, empezó la desolación del asiento. Unas minas se derrumbaron, otras dieron en agua, y para colmo de desdichas una epidemia que los naturales llamaron ferro-chucco, y que presumimos fue el tifus, arrebató dos tercios de la población.
Bajo el gobierno del virrey conde de Castellar se decretó la traslación de las cajas reales y mitayos de Castrovirreina al mineral de Otoca, en la provincia de Lucanas.
Carlos IV, en los primeros años del presente siglo, encomendó mucho al intendente Vives que procurase restablecer los trabajos en Castrovirreina y devolver al mineral su pasada importancia. Pero los esfuerzos de Vives fueron estériles.
La custodia, con el rayo de oro roto por la bala, se conservaba en la iglesia hasta la época de la Independencia, en que desapareció robada por unos soldados de la división del general Arenales.
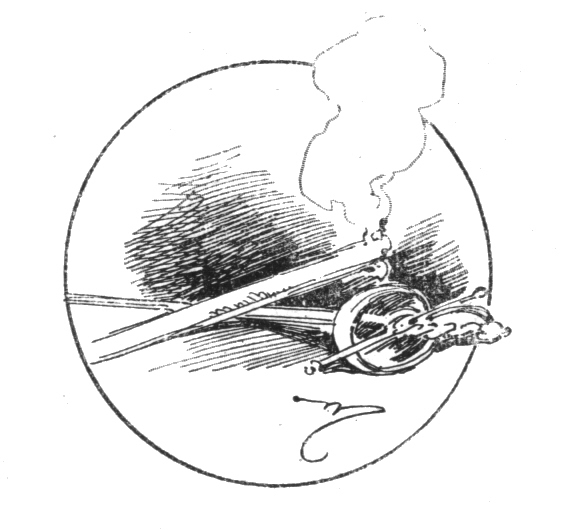
(Al doctor D. José Mariano Jiménez)
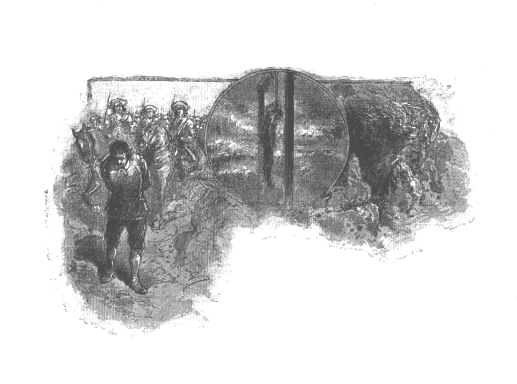
En una serena tarde de marzo del año del Señor de 1665, hallábase reunida a la puerta de su choza una familia de indios. Componíase ésta de una anciana que se decía descendiente del gran general Ollantay, dos hijas, Carmen y Teresa, y un mancebo llamado Tomás.
La choza estaba situada a la falda del cerro de Laycacota. Ella con quince o veinte más constituían lo que se llama una aldea de cien habitantes.
Mientras las muchachas se entretenían en hilar, la madre contaba al hijo, por la milésima vez, la tradición de su familia. Ésta no es un secreto, y bien puedo darla a conocer a mis lectores, que la hallarán relatada con extensos y curiosos pormenores en el importante libro que, con el título Anales del Cuzco, publicó mi ilustrado amigo y compañero de Congreso D. Pío Benigno Mesa.
He aquí la tradición sobre Ollantay:
Bajo el imperio del inca Pachacutec, noveno soberano del Cuzco, era Ollantay, curaca de Ollantaytambo, el generalísimo de los ejércitos. Amante correspondido de la de las ñustas o infantas, solicitó de Pachacutec, y como recompensa a importantes servicios, que le acordase la mano de la joven. Rechazada su pretensión por el orgulloso monarca, cuya sangre, según las leyes del imperio, no podía mezclarse con la de una familia que no descendiese directamente de Manco Capac, el enamorado cacique desapareció una noche del Cuzco, robándose a su querida Cusicoyllor.
Durante cinco años fue imposible al inca vencer al rebelde vasallo, que se mantuvo en armas en las fortalezas de Ollantaytambo, cuyas ruinas son hoy la admiración del viajero. Pero Rumiñahui, otro de los generales de Pachacutec, en secreta entrevista con su rey, lo convenció de que, más que a la fuerza, era preciso recurrir a la maña y a la traición para sujetar a Ollantay. El plan acordado fue poner preso a Rumiñahui, con el pretexto de que había violado el santuario de las vírgenes del Sol. Según lo pactado, se le degradó y azotó en la plaza pública para que, envilecido así, huyese del Cuzco y fuese a ofrecer sus servicios a Ollantay, que viendo en él una ilustre víctima a la vez que un general de prestigio, no podría menos que dispensarle entera confianza. Todo se realizó como inicuamente estaba previsto, y la fortaleza fue entregada por el infame Rumiñahui, mandando el Inca decapitar a los prisioneros3.
Un leal capitán salvó a Cusicoyllor y su tierna hija Imasumac, y se estableció con ellas en la falda del Laycacota, y en el sitio donde en 1669 debía erigirse la villa de San Carlos de Puno.
Concluía la anciana de referir a su hijo esta tradición, cuando se presentó ante ella un hombre, apoyado en un bastón, cubierto el cuerpo con un largo poncho de bayeta, y la cabeza por un ancho y viejo sombrero de fieltro. El extranjero era un joven de veinticinco años, y a pesar de la ruindad de su traje, su porte era distinguido, su rostro varonil y simpático, y su palabra graciosa y cortesana.
Dijo que era andaluz, y que su desventura lo traía a tal punto, que se hallaba sin pan ni hogar. Los vástagos de la hija de Pachacutec le acordaron de buen grado la hospitalidad que demandaba.
Así transcurrieron pocos meses. La familia se ocupaba en la cría de ganado y en el comercio de lanas, sirviéndola el huésped muy útilmente. Pero la verdad era que el joven español se sentía apasionado de Carmen, la mayor de las hijas de la anciana, y que ella no se daba por ofendida con ser objeto de las amorosas ansias del mancebo.
Como el platonismo, en punto a terrenales afectos, no es eterno, llegó un día en que el galán, cansado de conversar con las estrellas en la soledad de sus noches, se espontaneó con la madre, y ésta, que había aprendido a estimar al español, le dijo:
-Mi Carmen te llevará en dote una riqueza digna de la descendiente de emperadores.
El novio no dio por el momento importancia a la frase; pero tres días después de realizado el matrimonio, la anciana lo hizo levantarse de madrugada y lo condujo a una bocamina, diciéndole:
Aquí tienes la dote de tu esposa.
-La hasta entonces ignorada, y después famosísima, mina de Laycacota fue desde ese día propiedad de don José Salcedo, que tal era el nombre del afortunado andaluz.
La opulencia de la mina y la generosidad de Salcedo y de su hermano don Gaspar atrajeron, en breve, gran número de aventureros a Laycacota.
Oigamos a un historiador: «Había allí plata pura y metales, cuyo beneficio dejaba tantos marcos como pesaba el cajón. En ciertos días se sacaron centenares de miles de pesos».
Estas aseveraciones parecerían fabulosas si todos los historiadores no estuviesen uniformes en ellas.
Cuando algún español, principalmente andaluz o castellano, solicitaba un socorro de Salcedo, éste le regalaba lo que pudiese sacar de la mina en determinado número de horas. El obsequio importaba casi siempre por los menos el valor de una barra, que representaba dos mil pesos.
Pronto los catalanes, gallegos y vizcaínos que residían en el mineral entraron en disensiones con los andaluces, castellanos y criollos favorecidos por los Salcedo. Se dieron batallas sangrientas con variado éxito, hasta que el virrey don Diego de Benavides, conde de Santisteban, encomendó al obispo de Arequipa, fray Juan de Almoguera, la pacificación del mineral. Los partidarios de los Salcedo derrotaron a las tropas del obispo, librando mal herido el corregidor Peredo.
En estos combates, hallándose los de Salcedo escasos de plomo, fundieron balas de plata. No se dirá que no mataban lujosamente.
Así las cosas, aconteció en Lima la muerte del de Santisteban, y la Real Audiencia asumió el poder. El gobernador que ésta nombró para Laycacota, viéndose sin fuerzas para hacer respetar su autoridad, entregó el mando a don José Salcedo, que lo aceptó bajo el título de justicia mayor. La Audiencia se declaró impotente y contemporizó con Salcedo, el cual, recelando nuevos ataques de los vascongados, levantó y artilló una fortaleza en el cerro.
En verdad que la Audiencia tenía por entonces mucho grave de que ocuparse con los disturbios que promovía en Chile el gobernador Meneses y con la tremenda y vasta conspiración del inca Bohorques, descubierta en Lima casi al estallar, y que condujo al caudillo y sus tenientes al cadalso.
El orden se había por completo restablecido en Laycacota, y todos los vecinos estaban contentos del buen gobierno y caballerosidad de la justicia mayor.
Pero en 1667, la Audiencia tuvo que reconocer al nuevo virrey llegado de España.
Era éste el conde de Lemos, mozo de treinta y tres años, a quien, según los historiadores, sólo faltaba sotana para ser completo jesuita. En cerca de cinco años de mando, brilló poco como administrador. Sus empresas se limitaron a enviar, aunque sin éxito, una fuerte escuadra en persecución del bucanero Morgan, que había incendiado Panamá y a apresar en las costas de Chile a Enrique Clerk. Un año después de su destrucción por los bucaneros (1670), la antigua Panamá, fundada en 1518, se trasladó al lugar donde hoy se encuentra. Dos voraces incendios, uno en febrero de 1737 y otro en marzo de 1756, convirtieron en cenizas dos terceras partes de los edificios, entre los que algunos debieron ser monumentales, a juzgar por las ruinas que aún llaman la atención del viajero.
El virrey conde de Lemos se distinguió únicamente por su devoción. Con frecuencia se le veía barriendo el piso de la iglesia de los Desamparados, tocando en ella el órgano, y haciendo el oficio de cantor en la solemne misa dominical, dándosele tres pepinillos de las murmuraciones de la nobleza, que juzgaba tales actos indignos de un grande de España.
Dispuso este virrey, bajo pena de cárcel y multa, que nadie pintase cruz en sitio donde pudiera ser pisada; que todos se arrodillasen al toque de oraciones; y escogió para padrino de uno de sus hijos al cocinero del convento de San Francisco, que era un negro con un jeme de jeta y fama de santidad.

Por cada individuo de los que ajusticiaba, mandaba celebrar treinta misas; y consagró, por lo menos, tres horas diarias al rezo del oficio parvo y del rosario, confesando y comulgando todas las mañanas, y concurriendo al jubileo y a cuanta fiesta o distribución religiosa se le anunciara.
Jamás se han visto en Lima procesiones tan espléndidas como las de entonces; y Lorente, en su Historia trae la descripción de una en que se trasladó desde palacio a los Desamparados, dando largo rodeo, una imagen de María que el virrey había hecho traer expresamente desde Zaragoza. Arco hubo en esa fiesta cuyo valor se estimó en más de doscientos mil pesos, tal era la profusión de alhajas y piezas de oro y plata que lo adornaban. La calle de Mercaderes lució por pavimento barras de plata, que representaban más de dos millones de ducados. ¡Viva el lujo y quien lo trujo!
El fanático don Pedro Antonio de Castro y Andrade, conde de Lemos, marqués de Sarriá y de Gátiva y duque de Taurifanco, que cifraba su orgullo en descender de San Francisco de Borja, y que, a estar en sus manos, como él decía, habría fundado en cada calle de Lima un colegio de jesuitas, apenas fue proclamado en Lima como representante de Carlos II el Hechizado, se dirigió a Puno con gran aparato de fuerza y aprehendió a Salcedo.
El justicia contaba con poderosos elementos para resistir; pero no quiso hacerse reo de rebeldía a su rey y señor natural.
El virrey, según muchos historiadores, lo condujo preso, tratándolo durante la marcha con extremado rigor. En breve tiempo quedó concluida la causa, sentenciado Salcedo a muerte, y confiscados sus bienes en provecho del real tesoro.
Como hemos dicho, los jesuitas dominaban al virrey. Jesuita era su confesor el padre Castillo, y jesuitas sus secretarios. Las crónicas de aquellos tiempos acusan a los hijos de Loyola de haber contribuido eficazmente el trágico fin del rico minero, que había prestado no pocos servicios a la causa de la corona y enviado a España algunos millones por el quinto de los provechos de la mina.
Cuando leyeron a Salcedo la sentencia, propuso al virrey que le permitiese apelar a España, y que por el tiempo que transcurriese desde la salida del navío hasta su regreso con la resolución de la corte de Madrid, lo obsequiaría diariamente con una barra de plata.
Y téngase en cuenta no sólo que cada barra de plata se valorizaba en dos mil duros, sino que el viaje del Callao a Cádiz no era realizable en menos de seis meses.
La tentación era poderosa, y el conde de Lemos vaciló.
Pero los jesuitas le hicieron presente que mejor partido sacaría ejecutando a Salcedo y confiscándole sus bienes.
El que más influyó en el ánimo de su excelencia fue el padre Francisco del Castillo, jesuita peruano que está en olor de santidad, el cual era padrino de bautismo de don Salvador Fernández de Castro, marqués de Almuña e hijo del virrey.
Salcedo fue ejecutado en el sitio llamado Oroca-Pata, a poca distancia de Puno.
Cuando la esposa de Salcedo supo el terrible desenlace, convocó a sus deudos y les dijo:
-Mis riquezas han traído mi desdicha. Los que las codician han dado muerte afrentosa al hombre que Dios me deparó por compañero. Mirad cómo le vengáis.
Tres días después la mina de Laycacota había dado en agua, y su entrada fue cubierta con peñas, sin que hasta hoy haya podido descubrirse el sitio donde ella existió.
Los parientes de la mujer de Salcedo inundaron la mina, haciendo estéril para los asesinos del justicia mayor el crimen a que la codicia los arrastrara.
Carmen, la desolada viuda, había desaparecido, y es fama que se sepultó viva en uno de los corredores de la mina.
Muchos sostienen que la mina de Salcedo era la que hoy se conoce con el nombre del Manto. Este es un error que debemos rectificar. La codiciada mina de Salcedo estaba entre los cerros Laycacota y Cancharani.
El virrey, conde de Lemos, en cuyo periodo de mando tuvo lugar la canonización de Santa Rosa, murió en diciembre de 1673, y su corazón fue enterrado bajo el altar mayor de la iglesia de los Desamparados.
Las armas de este virrey eran, por Castro, un sol de oro sobre gules.
En cuanto a los descendientes de los hermanos Salcedo, alcanzaron bajo el reinado de Felipe V la rehabilitación de su nombre y el título de marqués de Villarrica para el jefe de la familia.
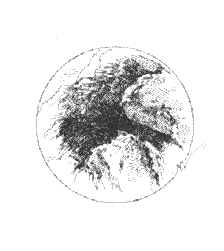
(A la distinguida escritora Clorinda Matto de Turner)

Dama de mucho cascabel y de más temple que el acero toledano fue doña Ana de Borja, condesa de Lemos y virreina del Perú. Por tal la tuvo S. M. doña María Ana de Austria, que gobernaba la monarquía española durante la minoría de Carlos II; pues al nombrar virrey del Perú al marido, lo proveyó de real cédula, autorizándolo para que, en caso de que el mejor servicio del reino le obligase a abandonar Lima, pusiese las riendas del gobierno en manos de su consorte.
En tal conformidad, cuando su excelencia creyó indispensable ir en persona a apaciguar las turbulencias de Laycacota, ahorcando al rico minero Salcedo, quedó doña Ana en esta ciudad de los Reyes presidiendo la Audiencia, y su gobierno duró desde junio de 1668 hasta abril del año siguiente.
El conde de Bornos decía que «la mujer de más ciencia sólo es apta para gobernar doce gallinas y un gallo». ¡Disparate! Tal afirmación no puede rezar con doña Ana de Borja y Aragón que, como ustedes verán, fue una de las infinitas excepciones de la regia. Mujeres conozco yo capaces de gobernar veinticuatro gallinas... y hasta dos gallos.
Así como suena, y mal que nos pese a los peruleros, hemos sido durante diez meses gobernados por una mujer... y francamente que con ella no nos fue del todo mal, el pandero estuvo en manos que lo sabían hacer sonar.
Y para que ustedes no digan que por mentir no pagan los cronistas alcabala, y que los obligo a que me crean bajo la fe de mi honrada palabra, copiaré lo que sobre el particular escribe el erudito señor de Mendiburu en su Diccionario Histórico: «Al emprender su viaje a Puno el conde de Lemos, encomendó el gobierno del reino a doña Aña, su mujer, quien lo ejerció durante su ausencia, resolviendo todos los asuntos, sin que nadie hiciese la menor observación, principiando por la Audiencia, que reconocía su autoridad». Tenemos en nuestro poder un despacho de la virreina, nombrando un empleado del tribunal de Cuentas, y está encabezado como sigue: «Don Pedro Fernández de Castro y Andrade, conde de Lemos, y doña Ana de Borja, su mujer, condesa de Lemos, en virtud de la facultad que tiene para el gobierno de estos reinos, atendiendo a lo que representa el tribunal, he venido en nombrar y nombro de muy buena gana, etc., etc.».
Otro comprobante. En la colección de Documentos históricos de Odriozola, se encuentra una provisión de la virreina, disponiendo aprestos marítimos contra los piratas.
Era doña Ana, en su época de mando, dama de veintinueve años, de gallardo cuerpo, aunque de rostro poco agraciado. Vestía con esplendidez y nunca se la vio en público sino cubierta de brillantes. De su carácter dicen que era en extremo soberbio y dominador, y que vivía muy infatuada con su abolorio y pergaminos.
¡Si sería chichirinada la vanidad de quien, como ella, contaba entre los santos de la corte celestial nada menos que a su abuelo Francisco de Borja!
Las picarescas limeñas, que tanto quisieron a doña Teresa de Castro, la mujer del virrey don García, no vieron nunca de buen ojo a la condesa de Lemos, y la bautizaron con el apodo de la Patona. Presumo que la virreina sería mujer de mucha base.
Entrando ahora en la tradición, cuéntase de la tal doña Ana algo que no se le habría ocurrido al ingenio del más bragado gobernante, y que prueba, en substancia, cuán grande es la astucia femenina y que, cuando la mujer se mete en política o en cosas de hombre, sabe dejar bien puesto su pabellón.
Entre los pasajeros que en 1668 trajo al Callao el galeón de Cádiz, vino un fraile portugués de la orden de San Jerónimo. Llamábase el padre Núñez. Era su paternidad un hombrecito regordete, ancho de espaldas, barrigudo, cuellicorto, de ojos abotagados, y de nariz roma y rubicunda. Imagínate, lector, un candidato para una apoplejía fulminante, y tendrás cabal retrato del jeronimita.
Apenas llegado éste a Lima, recibió la virreina un anónimo en que la denunciaban que el fraile no era tal fraile, sino espía o comisionado secreto de Portugal, quien, para el mejor logro de alguna maquinación política, se presentaba disfrazado con el santo hábito.
La virreina convocó a los oidores y sometió a su acuerdo la denuncia. Sus señorías opinaron por que, inmediatamente y sin muchas contemplaciones, se echase guante al padre Núñez y se le ahorcase coram populo. ¡Ya se ve! En esos tiempos no estaban de moda las garantías individuales ni otras candideces de la laya que hogaño se estilan, y que así garantizan al prójimo que cae debajo, como una cota de seda de un garrotazo en la espalda.
La sagaz virreina se resistió a llevar las cosas al estricote, y viniéndosele a las mientes algo que narra Garcilaso de Francisco de Carbajal, dijo a sus compañeros de Audiencia: «Déjenlo vueseñorías por mi cuenta que, sin necesidad de ruido ni de tomar el negocio por donde quema, yo sabré descubrir si es fraile o monago; que el hábito no hace al monje, sino el monje al hábito. Y si resulta preste tonsurado por barbero y no por obispo, entonces sin más kiries ni letanías llamamos a Gonzalvillo para que le cuelgue por el pescuezo en la horca de la plaza».
Este Gonzalvillo, negro retinto y feo como un demonio, era el verdugo titular de Lima.
Aquel mismo día la virreina comisionó a su mayordomo para que invitase al padre Núñez a hacer penitencia en palacio.
Los tres oidores acompañaban a la noble dama en la mesa, y en el jardín esperaba órdenes el terrible Gonzalvillo.
La mesa estaba opíparamente servida, no con esas golosinas que hoy se usan y que son como manjar de monja, soplillo y poca substancia, sino con cosas suculentas, sólidas y que se pegan al riñón. La fruta de corral, pavo, gallina y hasta chancho enrollado, lucía con profusión.
El padre Núñez no comía... devoraba. Hizo cumplido honor a todos los platos.
La virreina guiñaba el ojo a los oidores como diciéndoles:
-¡Bien engulle! Fraile es.
Sin saberlo, el padre Núñez había salido bien de la prueba. Faltábase otra.
La cocina española es cargada de especias, que naturalmente despiertan la sed.
Moda era poner en la mesa grandes vasijas de barro de Guadalajara que tiene la propiedad de conservar más fresca el agua, prestándola muy agradable sabor.
Después de consumir, como postres, una muy competente ración de alfajores, pastas y dulces de las monjas, no pudo el comensal dejar de sentir imperiosa necesidad de beber; que seca garganta, ni gruñe ni canta.
-¡Aquí te quiero ver, escopeta! -murmuró la condesa.
Esta era la prueba decisiva que ella esperaba. Si su convidado no era lo que por el traje revelaba ser, bebería con la pulcritud que no se acostumbra en el refectorio.
El fraile tomó con ambas manos el pesado cántaro de Guadalajara, lo alzó casi a la altura de la cabeza, recostó ésta en el respaldo de la silla, echose a la cara el porrón y empezó a despacharse a su gusto.
La virreina, viendo que aquella sed era como la de un arenal y muy frailuno el modo de apaciguarla, le dijo sonriendo:
-¡Beba, padre beba, que le da la vida!
Y el fraile, tomando el consejo como amistoso interés por su salud, no despegó la boca del porrón hasta que lo dejó sin gota. Enseguida su paternidad se pasó la mano por la frente para limpiarse el sudor que le corría a chorros, y echó por la boca un regüeldo que imitaba el bufido de una ballena arponada.
Doña Ana se levantó de la mesa y saliose al balcón seguida de los oidores.
-¿Qué opinan vueseñorías?
-Señora, que es fraile y de campanillas -contestaron a una los interpelados.
-Así lo creo en Dios y en mi ánima. Que se vaya en paz el bendito sacerdote.
¡Ahora digan ustedes si no fue mucho hombre la mujer que gobernó el Perú!


Mi buen amigo y alcalde D. Rodrigo de Odría:
Hanme dado cuenta de que, en deservicio de su majestad y en agravio de la honra que Dios me dio, ha delinquido torpemente Juan de Villegas, empleado en esta Caja real de Lima. Por ende procederéis con la mayor presteza y cuidando de no ser apercibido ni dar margen a grave escándalo a la prisión del antedicho Villegas, y fecha que sea y depositado en la cárcel de corte, me daréis inmediato conocimiento.
Guarde Dios a vuesa merced muchos años.
El conde de Castellar
Hoy 10 de septiembre de 1676.
Sentábase a la mesa en los momentos en que, llamando a coro a los canónigos, daban las campanas la gorda para las tres, el alcalde del crimen D. Rodrigo de Odría, y acababa de echar la bendición al pan, cuando se presento un alguacil y le entregó un pliego, diciéndole:
-De parte de su excelencia el virrey y con urgencia.
Cabalgó las gafas sobre la nariz el honrado alcalde, y después de releer, para mejor estimar los conceptos, la orden que dejamos copiada, se levantó bruscamente y dijo al alguacil, que era un mozo listo como una avispa:
-¡Hola, Güerequeque! Que se preparen ahora mismo tus compañeros, que nos ha caído trabajo y de lo fino.
Mientras se concertaban los alguaciles, el alcalde paseaba por el comedor, completamente olvidado de que la sopa, el cocido y la ensalada esperaban que tuviese a bien hacerles los honores cotidianos. Como se ve, el bueno de D. Rodrigo no era víctima del pecado de gula; pues su comida se limitaba a sota, caballo y rey, sazonados con la salsa de San Bernardo.
-Ya me daba a mí un tufillo de que este D. Juan no camina tan derecho como Dios manda y al rey conviene. Verdad que hay en él un aire de tuno que no es para envidiado, y que no me entró nunca por el ojo derecho a pesar de sus zalamerías y dingolodangos. Y cuando el virrey que ha sido su amigote me intima que le eche la zarpa, ¡digo si habrá motivo sobrado! A cumplir, Rodrigo, y haz de ese caldo tajadas, que quien manda manda y su excelencia no gasta buenas pulgas. Adelante, que no hay más bronce que años once ni más lana que no saber que hay mañana.
Y plantándose capa y sombrero y empuñando la vara de alcalde, se echó a la calle, seguido de una chusma de corchetes, y enderezó a la esquina del Colegio Real.
Llegado a ella, comunicó órdenes a sus lebreles, que se esparcieron en distintas direcciones para tomar todas las avenidas e impedir que se escapase el reo, que a juzgar por los preliminares debía ser pájaro de cuenta.
D. Rodrigo, acompañado de cuatro alguaciles, penetró en una casa en la calle de San Ildefonso, que según el lujo y apariencias no podía dejar de ser habitada por persona de calidad.
D. Juan de Villegas era un vizcaíno que frisaba en los treinta y cinco años, y que llegó a Lima en 1674 nombrado para un empleo de sesenta duros al mes, renta asaz mezquina aun para el puchero de una mujer y cuatro hijos, que comían más que un cáncer en el estómago. De repente, y sin que le hubiese caído lotería ni heredado en América a tío millonario, se le vio desplegar gran boato, dando pábulo y comidilla al chichisbeo de las comadres del barrio y demás gente cuya ocupación es averiguar vidas ajenas. Ratones arriba, que todo lo blanco no es harina.
D. Juan dormía esa tarde y sobre un sofá de la sala la obligada siesta de los españoles rancios, y despertó rodeado de esbirros a la intimación que le dirigió el alcalde.
-¡Por el rey! Dese preso vuesa merced.
El vizcaíno echó mano de un puñal de Albacete que llevaba al cinto y se lanzó sobre el alcalde y su comitiva, que aterrorizados lo dejaron salir hasta el patio. Mas Güerequeque, que había quedado de vigía en la puerta de la calle, viendo, despavoridos y maltrechos a sus compañeros, se quitó la capa y con pasmosa rapidez la arrojó sobre la cabeza del delincuente, que tropezó y vino al suelo: entonces toda la jauría cayó sobre el caído, según es de añeja práctica en el mundo, y fuertemente atado dieron con él en la cárcel de corte, situada en la calle de la Pescadería.
-¡Qué cosas tan guapas -murmuraba D. Rodrigo por el camino- hemos de ver el día del juicio en el valle Josafat! Sabios sin sabiduría, honrados sin honra, volver cada peso al bolsillo de su legítimo dueño, y a muchos hijos encontradizos del verdadero padre que los engendró. Algunos pasarán de rocín a ruin. ¡Qué bahorrina, Señor, qué bahorrina! Bien barruntaba yo que este D. Juan tenía cara de beato y uñas de gato... ¡Nada! Al capón que se hace gallo, descañonarlo; que como dice la copla:
| «Árbol tierno aunque se tuerza | |||
| recto se puede poner; | |||
| pero en adquiriendo fuerza | |||
| no basta humano poder». |
Tres meses después, Juan de Villegas, que previamente recibió doscientos ramalazos por mano del verdugo, marchaba en traílla con otros criminales al presidio de Chagres, convicto y confeso del crimen de defraudador del real tesoro, reagravado con los de falsificación de la firma del virrey y resistencia a la justicia.
Cuando el virrey conde de Castellar, que a la sazón contaba cuarenta y seis años, vino a Lima, trajo en su compañía, entre otros empleados que habían comprado sus cargos en la corte, a D. Juan de Villegas. Durante el viaje tuvo ocasión de frecuentar el trato del virrey, que le tomó algún cariño y lo invitaba a veces a comer en palacio... Pero caigo en cuenta que estoy hablando del virrey sin haberlo presentado en forma a mis lectores. Hagamos, pues, conocimiento con su excelencia.
D. Baltasar de la Cueva, conde de Castellar y de Villa-Alonso, marqués de Malagón, señor de las villas de Viso, Paracuellos, Fuente el Fresno, Porcuna y Benarfases, natural de Madrid, hijo segundo del duque de Alburquerque, caballero de Santiago, alguacil mayor perpetuo de la ciudad de Toro, alfaqueque de Castilla y vigésimo virrey del Perú, entró en Lima el 15 de agosto de 1674, ostentando -dice un historiador- en acémilas lujosamente ataviadas la opulencia que solían sacar otros virreyes. El pueblo pensó, y pensó juiciosamente, que D. Baltasar no venía en pos de logros y granjerías, sino en busca de honra, y lo acogió con vivo entusiasmo.
Sus primeros actos administrativos fueron organizar la escuadra, en previsión de ataques piráticos, artillar Valparaíso, fortificar Arica, Guayaquil y Panamá, y reparar los muros del Callao, aumentando a la vez su guarnición.

En el orden civil y en el orden religioso dictó acertadísimas disposiciones. Dio respetabilidad a los tribunales; fue celoso guardián del patronato, sosteniendo graves querellas con el arzobispo; reformó la Universidad; creó fondos para el sostenimiento del hospital de Santa Ana, y promulgó ordenanzas para moderar el lujo de los coches y túmulos, para impedir los desafíos y mejorar otros ramos de policía.
En Hacienda realizó varias economías en los gastos públicos, castigó con extremo rigor los abusos de los corregidores y practicó minuciosa inspección de las cajas reales. Por resultado de ella marcharon al presidio de Valdivia varios empleados fiscales, se ahorcó al tesorero de Chuquiavo, y confiscados los bienes de los culpables, recuperó el tesoro algunos realejos. Ningún libramiento se pagaba si no llevaba el cúmplase de letra del virrey y con su firma al pie. Muchos de estos documentos fueron falsificados por Villegas.
Hablando de tan ilustre virrey, dice Lorente:
«Oía a todos en audiencias públicas y secretas, sin tener horas reservadas ni porteros que impidieran hablarle, y daba por sí mismo decretos y órdenes, con admiración de los limeños, que ponderaban no haber observado actividad igual en el trabajo ni forma semejante de administración en ninguno de los virreyes anteriores».
Pocos años hace que un prestidigitador (Paraff) ofreció sacar del cobre oro en abundancia. Estableciose en Chile, donde organizó una sociedad cuyos accionistas sembraron oro, que fue a esconderse en las arcas de Paraff, y cosecharon cobre de mala ley.
Algo parecido sucedió en tiempo del conde de Castellar, sólo que allí no hubo bellaco embaucador, sino inocente visionario. Sigamos a Mendiburu en la relación del hecho.
D. Juan del Corro, uno de los principales azogueros de Potosí, expuso al gobierno que había encontrado un nuevo método de beneficiar metales de plata, dando de aumento en unos la mitad, en otros la tercera o cuarta parte, y en todos un ahorro de azogue de cincuenta por ciento, solicitando en pago de su descubrimiento mercedes de la corona. El presidente de Charcas, el corregidor, los oficiales reales de Potosí y muchos mineros y azogueros informaron favorablemente. El virrey puso en duda la maravilla, y envió a Potosí comisionados de su entera confianza para que hiciesen nuevos experimentos prácticos.
Tres o cuatro meses después llegaba una tarde a Lima un propio conduciendo cartas y pliegos de los comisionados. Estos informaban que el descubrimiento de D. Juan del Corro no era embolismo, sino prodigiosa realidad.
Entusiasmado el virrey se quitó la cadena de oro que traía al cuello y la regaló, por vía de albricias, al conductor de las comunicaciones. En seguida mandó repicar campanas y que se iluminase la ciudad.
Esto produjo general alboroto, Tedeum en la catedral, misa solemne de gracias celebrada por el arzobispo Almoguera, lucidas comparsas de máscaras y otros regocijos públicos. No paró en esto. Castellar dispuso se llevasen a la catedral las imágenes de la Virgen del Rosario, Santo Domingo y Santa Rosa en procesión solemne, que atravesó muchas calles ricamente adornadas y en las que había altares y arcos de mucho coste. Hízose un novenario suntuoso, costeando de su propio peculio la devota virreina doña Teresa María Arias de Saavedra los gastos de tan magníficas fiestas.
El virrey mandó imprimir y distribuyó entre los mineros del Perú la instrucción escrita por el autor del nuevo método. En todas partes fue objeto de prolijos ensayos que probaron mal e hicieron ver que los provechos eran tan pequeños y aun dudosos, que no merecían la pena. El virrey creía, hasta cierto punto, desairado su amor propio con este resultado; y D. Juan del Corro no se daba por vencido, atribuyendo su desventura a ardides de enemigos y envidiosos. Castellar, acompañado de todos los funcionarios y gente notable de Lima, presenció, al fin, un ensayo, y quedó convencido de que eran nulas las ventajas y soñadas las utilidades del nuevo sistema que a tantos había alucinado; pero quedó memoria -bien risible, por cierto- del entusiasmo y fiestas con que fue acogido.
Su intransigencia con arraigados abusos le concitó poderosísimos enemigos, que gastaron su influjo todo y no economizaron expediente para desquiciar al virrey en el ánimo del soberano.
El 7 de julio de 1678, cuando tenía lugar en Lima una procesión de rogativa, a consecuencia de un terrible terremoto que en el mes anterior dejó a la ciudad casi en escombros, recibió el conde de Castellar una real orden de Carlos II, en que se lo intimaba la inmediata entrega del mando al orgulloso y arbitrario arzobispo D. Melchor de Liñán y Cisneros. Este lo sujetó a un estrecho juicio de residencia, y durante él tuvo la mezquindad de mantenerlo, por cerca de dos años, desterrado en Paita.
Cuando en 1681 reemplazó el excelente duque de la Palata al arzobispo Cisneros, D. Baltasar de la Cueva, absuelto en el juicio, presentó su Relación de mando, fechada en el pueblecillo de Surco, inmediato a Chorrillos, que es una de las más notables entre las Memorias que conocemos de los virreyes.
El conde de Castellar trajo al Perú gran fortuna, cuya mayor parte pertenecía a la dote de su esposa, dama española que se hizo querer mucho en Lima por su caridad para con los pobres y por los valiosos donativos con que favoreció a las iglesias. De él se decía que entró rico al mando y salió casi pobre.
Las armas del de la Cueva eran: escudo cortinado; el primero y segundo cuartel en oro con un bastón de gules; el tercero en plata y un dragón o grifo de sinople en actitud de salir de una cueva; bordura de plata con ocho aspas de oro.
En 1682, Carlos II, en desagravio del desaire que tan injustamente le infiriera, lo nombró consejero de Indias; desempeñando este cargo falleció D. Baltasar en España tres o cuatro años después.
El conde de Castellar acostumbraba todas las tardes dar un paseo a pie por la ciudad, acompañado de su secretario y de uno de los capitanes de servicio; pero antes de regresar a palacio, y cuando las campanas tocaban el Ángelus, entraba al templo de Santo Domingo para rezar devotamente un rosario.
Era la noche del 10 de febrero de 1678.
Su excelencia se encontraba arrodillado en el escabel que un lego del convento tenía cuidado de alistarle frente al altar de la Virgen. A pocos pasos de él y de pie junto a un escaño se hallaban el secretario y el capitán de la escolta.
A pesar de la semiosbcuridad del templo, llamó la atención del último un bulto que se recataba tras las columnas de la vasta nave. De pronto, la misteriosa sombra se dirigió con pisada cautelosa hacia el escabel del virrey; y acogotando a éste con la mano izquierda, lo arrojó al suelo, a la vez que en su derecha relucía un puñal.
Por dicha para el virrey, el capitán era un mancebo ágil y forzudo, que con la mayor presteza se lanzó sobre el asesino y le sujetó por la muñeca. El sacrílego bregaba desesperadamente con el puño de hierro del joven, hasta que, agolpándose los frailes y devotos que se encontraban en la iglesia, lograron quitarle el arma.
Aquel hombre era Juan de Villegas.
Prófugo de presidio, hacía una semana que se encontraba en Lima; y desde su regreso no cesó de acechar en el templo al virrey, buscando ocasión propicia para asesinarle.
Aquella misma noche se encomendó la causa al alcalde D. Rodrigo de Odría, y tanta fue su actividad que, ocho días después, el cuerpo de Villegas se balanceaba como un racimo en la horca.
-¡Lástima de pícaro!-decía al pie del patíbulo D. Rodrigo a su alguacil-. ¿No es verdad, Güerequeque, que siempre sostuve que este bellaco había de acabar muy alto?
-Con perdón de usiría -contestó el interpelado-, que ese palo es de poca altura para el merecimiento del bribón.
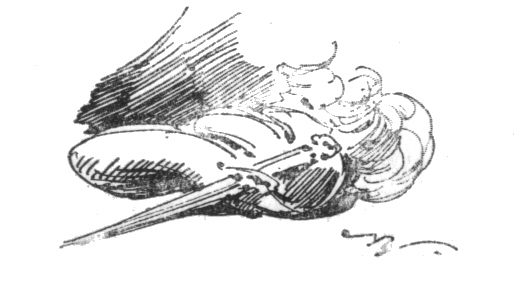

Confieso que, entre las muchas tradiciones que he sacado a luz, ninguna me ha puesto en mayores atrenzos que la que hoy traslado al papel. La tinta se me vuelve borra entre los puntos de la pluma, tanto es de espinoso y delicado el argumento. Pero a Roma por todo, y quiera un buen numen sacarme airoso de la empresa, y que alcance a cubrir con un velo de decoro, siquier no sea muy tupido, este mi verídico relato de un suceso que fue en Lima más sonado que las narices.
Doña Verónica Aristizábal, no embargante sus treinta y cinco pascuas floridas, era, por los años de 1688, lo que en toda tierra de herejes y cristianos se llama una buena moza. Jamón mejor conservado, ni en Westfalia.
Viuda del conde de Puntos Suspensivos -que es un título como otro cualquiera, pues el real no se me antoja ponerlo en letras de molde-, habíala éste, al morir, nombrado tutora de sus dos hijos, de los cuales el mayor contaba a la sazón cinco años. La fortuna del conde era lo que se dice señora fortuna, y consistía, amén de la casa solariega y valiosas propiedades urbanas, en dos magníficas haciendas situadas en uno de los fertilísimos valles próximos a esta ciudad de los reyes. Y perdóname, lector, que altere nombres y que no determine el lugar de la acción, pues, al hacerlo, te pondría los puntos sobre las íes, y acaso tu malicia te haría sin muchos tropezones señalar con el dedo a los descendientes de la condesa de Puntos Suspensivos, como hemos convenido en llamar a la interesante viuda. En materia de guardar un secreto, soy canciller del sello de la puridad.
Luego que pasaron los primeros meses de luto y que hubo llenado fórmulas de etiqueta social, abandonó Verónica la casa de Lima, y fue con baúles y petacas a establecerse en una de las haciendas. Para que el lector se forme concepto de la importancia del feudo rústico, nos bastará consignar que el número de esclavos llegaba a mil doscientos.
Había entre ellos un robusto y agraciado mulato, de veinticuatro años, a quien el difunto conde había sacado de pila y, en su calidad de ahijado, tratado siempre con especial cariño y distinción. A la edad de trece años, Pantaleón, que tal era su nombre, fue traído a Lima por el padrino, quien lo dedicó a aprender el empirismo rutinero que en esos tiempos se llamaba ciencia médica, y de que tan cabal idea nos ha legado el Quevedo limeño Juan de Caviedes en su graciosísimo Diente del Parnaso. Quizá Pantaleón, pues fue contemporáneo de Caviedes, es uno de los tipos que campean en el libro de nuestro original y cáustico poeta.
Cuando el conde consideró que su ahijado sabía ya lo suficiente para enmendarle una receta al mismo Hipócrates, lo volvió a la hacienda con el empleo de médico y boticario, asignándole cuarto fuera del galpón habitado por los demás esclavos, autorizándolo para vestir decentemente y a la moda, y permitiéndole que ocupara asiento en la mesa donde comían el mayordomo o administrador, gallego burdo como un alcornoque, el primer caporal, que era otro ídem fundido en el mismo molde, y el capellán, rechoncho fraile mercedario y con más cerviguillo que un berrendo de Bujama. Éstos, aunque no sin murmurar por bajo, tuvieron que aceptar por comensal al flamante dotor; y en breve, ya fuese por la utilidad de servicios que éste les prestara librándolos en más de un atracón, o porque se les hizo simpático por la agudeza de su ingenio y distinción de modales, ello es que el capellán, mayordomo y caporal no podían pasar sin la sociedad del esclavo, a quien trataban como a íntimo amigo y de igual a igual.
Por entonces llegó mi señora la condesa a establecerse en la hacienda, y aparte del capellán y los dos gallegos, que eran los empleados más caracterizados del fundo, admitió en su tertulia nocturna al esclavo, que para ella, aparte el título de ahijado y protegido de su difunto, tenía la recomendación de ser el D. Preciso para aplicar un sedativo contra la jaqueca, o administrar una pócima en cualquiera de los achaques a que es tan propensa nuestra flaca naturaleza.
Pero Pantaleón, no sólo gozaba del prestigio que da la ciencia, sino que su cortesanía, su juventud y su vigorosa belleza física formaban contraste con la vulgaridad y aspecto del mercedario y los gallegos. Verónica era mujer, y con eso está dicho que su imaginación debía dar mayores proporciones al contraste. El ocio y aislamiento de vida en una hacienda, los nervios siempre impresionables en las hijas de Eva, la confianza que para calmarlos se tiene en el agua de melisa, sobre todo si el médico que la propina es joven, buen mozo e inteligente, la frecuencia e intimidad del trato y... ¡qué sé yo!..., hicieron que a la condesa le clavara el pícaro de Cupido un acerado dardo en mitad del corazón. Y como cuando el diablo no tiene que hacer, mata moscas con el rabo, y en levas de amor no hay tallas, sucedió... lo que ustedes sin ser brujos ya habrán adivinado. Con razón dice una copla:
| «Pocos eclipses el sol | |||
| y mil la luna padece; | |||
| que son al desliz más prontas | |||
| que los hombres las mujeres». |
Lector: un cigarrillo o un palillo para los dientes, y hablemos de historia colonial.
El señor don Melchor de Liñán y Cisneros entró en Lima, con el carácter de arzobispo, en febrero de 1678; pero teniendo el terreno tan bien preparado en la corte de Madrid que, cinco meses después, Carlos II, destituyendo al conde de Castellar, nombraba a su ilustrísima virrey del Perú; y entre otras mercedes, concediole más tarde el título que el arzobispo transfirió a uno de sus hermanos.
Sus armas eran las de los Liñán: escudo bandado de oro y gules.
El virrey conde de Castellar entregó bien provistas las reales cajas, y el virrey arzobispo se cuidó de no incurrir en la nota de derrochador. Sino de riqueza, puede afirmarse que no fue de penuria la situación del país bajo el gobierno de Liñán y Cisneros, quien, hablando de la Hacienda, decía muy espiritualmente que era preciso guardarla de los muchos que la guardaban, y defenderla de los muchos que la defendían.
Desgraciadamente, lo soberbio de su carácter y la mezquina rivalidad que abrigara contra su antecesor, hostilizándolo indignamente en el juicio de residencia, amenguan ante la historia el nombre del virrey arzobispo.
Bajo esta administración fue cuando los vecinos de Lima enviaron barrillas de oro para el chapín de la reina, nombre que se daba al obsequio que hacían los pueblos al monarca cuando éste contraía matrimonio: era, digámoslo así, el regalo de boda que ofrecían los vasallos.
Los brasileños se apoderaron de una parte del territorio fronterizo a Buenos Aires, y su ilustrísima envió con presteza tropas que, bajo el mando del maestre de campo don José de Garro, gobernador del río de la Plata, los desalojaron después de reñidísima batalla. La paz de Utrecht vino a poner término a la guerra, obteniendo Portugal ventajosas concesiones de España.
Los filibusteros Juan Guarín (Warlen) y Bartolomé Chearps, apoyados por los indios del Darién, entraron por el mar del Sur, hicieron en Panamá algunas presas de importancia, como la del navío Trinidad, saquearon los puertos de Barbacoas, Ilo y Coquimbo, incendiaron la Serena, y el 9 de febrero de 1681 desembarcaron en Arica. Gaspar de Oviedo, alférez real y justicia mayor de la provincia, se puso a la cabeza del pueblo, y después de ocho horas de encarnizado combate, los piratas tuvieron que acogerse a sus naves, dejando entre los muertos al capitán Guarín y once prisioneros. Liñán de Cisneros equipó precipitadamente en el Callao dos buques, los artilló con treinta piezas y confinó su mando al general Pantoja; y aunque es verdad que nuestra escuadra no dio caza a los piratas, sus maniobras influyeron para que éstos, desmoralizados ya con el desastre de Arica, abandonasen nuestros mares. En cuanto a los once prisioneros, fueron ajusticiados en la Plaza mayor de Lima.
Fue esta época de grandes cuestiones religiosas. Las competencias de frailes y jesuitas en las misiones de Mojos, Carabaya y Amazonas; un tumultuoso capítulo de las monjas de Santa Catalina, en Quito, muchas de las cuales abandonaron la clausura, y la cuestión del obispo Mollinedo en los canónigos del Cuzco, por puntos de disciplina, darían campo para escribir largamente. Pero la conmoción más grave fue la de los franciscanos de Lima, que el 23 de diciembre de 1680, a las once de la noche, pusieron fuego a la celda del comisario general de la Orden fray Marcos Terán.
Bajo el gobierno de Liñán de Cisneros, vigésimo primo virrey del Perú, se recibieron en Lima los primeros ejemplares de la Recopilación de leyes de India, impresión hecha en Madrid en 1680; se prohibió la fabricación de aguardientes que no fuesen de los conchos puros del vino, y se fundó el conventillo de Santa Rosa de Viterbo para beatas franciscanas.

El mayor monstruo los celos, es el título de una famosa comedia del teatro antiguo español, y a fe que el poeta anduvo acertadísimo en el mote.
Un año después de establecida la condesa en la hacienda, hizo salir de un convento de monjas de Lima a una esclavita, de quince a diez y seis abriles, fresca como un sorbete, traviesa como un duende, alegre como una misa de aguinaldo y con un par de ojos negros, tan negros que parecían hechos de tinieblas. Era la predilecta, la engreída de Verónica. Antes de enviarla al monasterio para que perfeccionase su educación aprendiendo labores de aguja y demás cosas en que son tan duchas las buenas madres, su ama la había pagado maestros de música y baile; y la muchacha aprovechó tan bien las lecciones que no había en Lima más diestra tañedora de arpa, ni timbre de voz más puro y flexible para cantar la bella Aminta y el pastor feliz, ni pies más ágiles para trenzar una sajuriana, ni cintura más cenceña y revolucionaria para bailar un bailecito de la tierra.
Describir la belleza de Gertrudis sería para mí obra de romanos. Pálido sería el retrato que emprendiera yo hacer de la mulata, y basta que el lector se imagine uno de esos tipos de azúcar refinada y canela de Ceylán, que hicieron decir al licencioso ciego de la Merced, en una copla que yo me guardaré de reproducir con exactitud:
| «Canela y azúcar fue | |||
| la bendita Magdalena... | |||
| quien no ha querido a una china | |||
| no ha querido cosa buena». |
La llegada de Gertrudis a la hacienda despertó en el capellán y el médico todo el apetito que inspira una golosina. Su reverencia frailuna dio en padecer de distracciones cuando abría su libro de horas; y el médico boticario se preocupó con la mocita a extremo tal que, en cierta ocasión, administró a uno de sus enfermos jalapa en vez de goma arábiga, y en un tumbo de dado estuvo que lo despachase sin postillón al país de las calaveras.
Alguien ha dicho (y por si nadie ha pensado en decir tal paparrucha, direla yo) que un rival tiene ojos de telescopio para descubrir, no digo un cometa crinito, sino una pulga en el cielo de sus amores. Así se explica que el capellán no tardase en comprender y adquirir pruebas de que entre Pantaleón y Gertrudis existían lo que, en política, llamaba uno de nuestros prohombres connivencias criminales. El despechado rival pensó entonces en vengarse, y fue a la condesa con el chisme, alegando hipócritamente que era un escándalo y un faltamiento a tan honrada casa que dos esclavos anduviesen entretenidos en picardihuelas que la moral y la religión condenan. ¡Bobería! No se fundieron campanas para asustarse del repique.
Probable es que si el mercedario hubiera podido sospechar que Verónica había hecho de su esclavo algo más que un médico, se habría abstenido de acusarlo. La condesa tuvo la bastante fuerza de voluntad para dominarse, dio las gracias al capellán por el cristiano aviso, y dijo sencillamente que ella sabría poner orden en su casa.
Retirado el fraile, Verónica se encerró en su dormitorio para dar expansión a la tormenta que se desarrollaba en su alma. Ella, que se había dignado descender del pedestal de su orgullo y preocupaciones para levantar hasta su altura a un miserable esclavo, no podía perdonar al que traidoramente la engañaba.
Una hora después, Verónica, afectando serenidad de espíritu, se dirigió al trapiche e hizo llamar al médico. Pantaleón se presentó en el acto, creyendo que se trataba de asistir a algún enfermo. La condesa, con el tono severo de un juez, lo interrogó sobre las relaciones que mantenía con Gertrudis, y exasperada por la tenaz negativa del amante, ordenó a los negros que, atándolo a una argolla de hierro, lo flagelasen cruelmente. Después de media hora de suplicio, Pantaleón estaba casi exánime. La condesa hizo suspender el castigo y volvió a interrogarlo. La víctima no retrocedió en su negativa: y más irritada que antes, la condesa lo amenazó con hacerlo arrojar en una paila de miel hirviendo.
La energía del infortunado Pantaleón no se desmintió ante la feroz amenaza, y abandonando el aire respetuoso con que hasta ese instante había contestado a las preguntas de su ama, dijo:
-Hazlo, Verónica, y dentro de un año, tal un día como hoy, a las cinco de la tarde, te cito ante el tribunal de Dios.
-¡Insolente! -gritó furiosa la condesa, cruzando con su chicotillo el rostro del infeliz-. ¡A la paila! ¡A la paila con él!
¡Horror!
Y el horrible mandato quedó cumplido en el instante.
La condesa fue llevada a sus habitaciones en completo estado de delirio. Corrían los meses, el mal se agravaba, y la ciencia se declaró vencida. La furiosa loca gritaba en sus tremendos ataques:
-¡Estoy emplazada!
Y así llegó la mañana del día en que expiraba el fatal plazo, y ¡admirable fenómeno!, la condesa amaneció sin delirio. El nuevo capellán que había reemplazado al mercedario fue llamado por ella y la oyó en confesión, perdonándola en nombre de Aquel que es todo misericordia.
El sacerdote dio a Gertrudis su carta de libertad y una suma de dinero que la obsequiaba su ama. La pobre mulata, cuya fatal belleza fue la causa de la tragedia, partió una hora después para Lima, y tomó el hábito de donada en el monasterio de las clarisas.
Verónica pasó tranquila el resto del día.
El reloj de la hacienda dio la primera campanada de las cinco. Al oirla, la loca saltó de su lecho, gritando:
-¡Son las cinco! ¡Pantaleón! ¡Pantaleón!
Y cayó muerta en medio del dormitorio.
