—55→
El menor de los Cardozo, Antonio, y el último de los Villalba, de cuyo nombre nadie se acuerda, partieron juntos para el otro mundo cierta noche de Pascua. Oriundos de Loma Verde, eran cuchilleros de méritos y guapos cañicultores provenientes de dos conocidas familias que, a pesar de un odio politiquero tan absurdo como antiguo y de la desgracia de tener que poblar de cruces la comarca, compartían las tierras de cultivo, la única carretera practicable para el transporte de las cañas, y aun las escasas horas dispuestas por el ingenio azucarero para la admisión de las cargas. Allá, como en el trayecto o en los plantíos, los Cardozo y los Villalba debían verse las caras así no lo desearan, así prefirieran evitarse y prolongar un trajín que fatalmente había de concluir al tope de los puñales.
Los de Loma Verde, macerados a ramalazos de la mala fortuna, solían mitigar el cotidiano padecer paladeando males peores acontecidos a otros prójimos, generalmente con sal y pimienta agregados a gusto. Así, el suceso de la Pascua de Resurrección, suscitado entre un Cardozo y un Villalba, mantuvo por largo tiempo su vigencia de última sensación en las penumbrosas pláticas lugareñas. Antonio, según la más corriente versión, adolescente todavía, zurraba sin piedad a las cansadas yuntas, siempre ansioso de ser el primero en las arenas del famoso Paso Pé, primero en ganar la cuesta de la loma y, principalmente, primero en arribar al ingenio. Villalba, manso en apariencia y con mayor madurez, lo dejaba adelantarse, haciendo como si no lo viera, si bien se mordía por dentro. Pero, en vísperas de aquella Semana Santa, haciendo el sempiterno camino de las cañas, inadvertidamente —56→ pararon las carretas una junto a la otra. Y ambos, enemigos por imposición de una oscura ley de venganzas con raíces en el ancestro, no pudieron resignar el malhadado odio que los volvía un par de bestias riñeras, cuya sangre, naturalmente precipitada, elevaba la presión ante el solo hecho de hallarse frente a frente.
El encuentro se produjo precisamente en la explanada de Paso-Pé, lugar de forzoso descanso para luego emprender la subida. El felinamente ágil Antonio Cardozo, al percatarse de la presencia enemiga, saltó de la carreta, centelleante en la mano la descogolladora «Toledo», en tanto Villalba, más atemperado, acariciaba con aparente sangre fría la funda de un treinta-y-ocho-largo acabado de adquirir con el importe de su primera entrega de caña dulce, «por precaución».
Cardozo se arremangó nerviosamente hasta arriba del codo y le gritó:
-¡Bajate, Villalba!
Pero Villalba, de pronto remiso al verlo un adolescente con pantalones cortos, moviendo la cabeza, indicó: «No». Y al cabo rezongó:
-Dejate de joder, mita-í, no quiero coempuercarme matando criatura...
Cardozo, lívido de ira, le replicó:
-¡So cobarde catú, nde carajo!
Probablemente, con la vulgar expresión quería significar que el ser un adolescente poco importaba, que su corazón vestía pantalón de hombre.
No obstante, Villalba volvió a menear la cabeza indicando: «No».
Cardozo insistió con súplicas y lágrimas de odio:
-Bajate pue, chamigo, te vía dar un tiro de ventaja, sacá pue tu revolve, así te vía mostrar lo que vale el macho que tengo adentro...
El machetín «Toledo» tajaba la arena trazando cruces en —57→ siniestra danza. Pero, para decepción de Cardozo, se empecinaba Villalba oponiéndole:
-No pue, che hijo; andate a crecer un poquito má, y cuando quiera arreglar la cuenta, ponete pantalón largo...
Y, quizás en un supremo esfuerzo por romper el macabro destino que asolaba a sus familias, ese hombre, que soportaba como escupitazo en el rostro el humillante reto de Cardozo, resueltamente picó las yuntas y se alejó, dejando plantado al retador con furiosas maldiciones en la boca.
Los demás carreros de la columna paralizada ante el desafío recuperaron el aliento y se largaron detrás del que partía. Aunque mudos de espanto y enfermos de un premonitorio mal que les dañaba las vísceras, se apresuraron a cubrir una extensa brecha entre los enemigos. Así, intencionalmente, empurpurando a picanazos las ancas de los bueyes, dejaban a Cardozo en el extremo trasero, alejándolo de ese modo, por algún dudoso tiempo, de una muerte a todas luces estúpida.
Eran los últimos días de la cuaresma. La pascua, gran ocasión para resarcirse de abstinencias y contriciones, estaba próxima. Un baile tradicional, el de los Careaga, ya se anunciaba. Las invitaciones circulaban de viva voz, de casa en casa, de boliche en boliche y en las pláticas camineras rumbo al mercado, anticipándose a la fiesta el entusiasmo dicharachero de la gente joven.
La familia anfitriona, de reconocida solvencia en materia de simpatía y generosidad, dedicaba a la actividad agrícola-artesanal un importante predio enclavado al pie de la loma, a escasa distancia del centro.
Al caer la noche del domingo de Pascua, el enorme portón de la casa daría entrada no a los carreros y jinetes de la diaria rutina sino a perfumadas parejas llegadas desde remotos lugares de Loma Verde.
Todo estaba dispuesto para la fiesta. Todo listo, salvo un —58→ detalle; un leve percance debía ser allanado antes de la fecha. Y era que Juan Careaga, un pariente lejano de la familia y músico principal del conjunto contratado, había roto el arpa en cierto minúsculo entrevero, quedándole como único recurso convencer a su amigo Manuel Segovia, hijo del finado Mauricio, famoso músico ciego, de que le prestara el instrumento, invalorable reliquia, según Manuel, heredada del padre muerto.
Mauricio había fallecido poco antes de que su hijo regresara de la guerra, manco. A Manuel Segovia, la guerra le resultó particularmente larga, pues debió seguir luchando contra la gangrena durante mucho más que el tiempo imaginable. Y si al cabo de infinito padecimiento la ganó, fue al costo de perder la mano diestra. Alguien, surgiendo de un delirio, le había anunciado:
-Te la cortaremos; luego te pondremos una mano de oro...
Se supone que fuera un cirujano quien de ese modo le arrojaba la noticia. Y, aunque Manuel Segovia, dado su estado, no pudo haberla entendido cabalmente, aún así, encogiéndose de piernas, las descargó en una brutal patada al doctor. Minutos después llegaban los camilleros, y el fin de la guerra comenzaba para él.
La derruida casa paterna, otrora escenario de interminables arpeadas, recuperó de pronto, con la visita de Juan Careaga, su ya olvidado clima. Esa noche, todavía en cuaresma, puesto a tocar en el arpa del ciego muerto, el visitante descubría sonoridades prodigiosas. Y al nostálgico son de los arpegios, Manuel Segovia lloraba de alegría. Desde su regreso, con frecuencia había llorado, pero esta vez era diferente. Habiendo aprendido de niño a tañer, ahora venía comprobándose absolutamente inhábil para la única ocupación que le agradaba. Y el arpa, bohemia en derrumbe, se enmohecía muda en el rincón donde Mauricio la dejara. De tanto en tanto, el manco se le aproximaba, la desempolvaba, se disponía tembloroso —59→ en actitud de tañerla, templaba las bordonas con la torpe mano izquierda, imitaba las primas con la boca, y acababa empapando las cuerdas con lágrimas de sublime derrota. La maldita guerra había tronchado en él al artista.
Esa noche, sin embargo, inverosímilmente, la falta de la mano lo condujo a descubrir ignoradas condiciones que tenía para el canto. Fue Careaga quien lo obligó a probar y acabó convenciéndolo de ello, justa razón para que Manuel Segovia llorase de placer al son de los arpegios.
Esta vez, pues, era diferente. La maldita guerra no había conseguido anularlo por entero.
Fue así como Juan Careaga logró asegurarse el arpa, y el manco un impensado oficio de cantor.
Y, por fin, la Pascua.
-¡Felice Pascua, ña María La Pa!
-¡Felicidade mante, che mi hijo!
-¡Felice Pascua, Micaelita!
-¡Felicidade, Villalba!
Los faroles esplendían y el baile entraba en su faz de entusiasmo. Era casi medianoche. La mistela corría generosamente. Juan Careaga vibraba y hacía vibrar a la muchedumbre con las maravillas que arrancaba al arpa de Mauricio, el ciego. Y Manuel Segovia, en tren de estreno, se deshacía en gestos emocionados, viviendo los estribillos como un consumado cantante. Las caras enardecidas y las expansivas risas patentizaban una alegría caliente. Ni el rocío de la madrugada, ni una llovizna, si viniera, hubiesen sido capaces de alterar el ambiente. Pero, de pronto, de la penumbra surgió el adusto semblante de alguien a quien no se lo esperaba: Antonio Cardozo. Como señal aclaratoria de que venía listo para satisfacer a Villalba, lucía un negro y novísimo traje de hombre. Y el ambiente se heló.
La concurrencia se abrió instintiva mente. Y, como Antonio Cardozo no mostraba ganas de danzar con música, ésta cesó.
—60→En las caras más resaltantes del mudo montón, un anticipado terror amarilleaba, en tanto Villalba, erguido en un extremo de la pista, aguardaba tenso. En el charco de luz, ancho cuanto la techumbre permitía, ambos, irremediablemente poseídos, acechaban prontos a replicar el más leve movimiento. Una voz quebrada, la de Cardozo, rasgó el silencio:
-Te llegó tu día, Villalba; tené que rezar...
-Eso, asigún -contestó discreto el otro-; no hay que decir güen día a medianoche...
-Te digo que te llegó tu día, Villalba; sacá tu revolve y vas a ver...
-Quién sabe; también puede ser el tuyo; lástima, todavía so muy mita-í.
Quién podía saber, en efecto, ni tan siquiera pensar a cual de los dos llegaba el día. Pero, en las mentes y en los corazones allí penantes, sí punzaba la certeza de que otra Pascua no de resurrección sino de muerte les esperaba esa noche.
Un ademán apenas perceptible se le notó a Cardozo, y ya el puñal brilló magnético en su diestra, generando un murmullo de desconsuelo. Mas, nadie osaba intervenir. Entre dos marcados por la sangre de dos familias cuyos muertos exigían el tributo de otras muertes, era inútil hacerlo. Y, al dar Cardozo el primer paso, la reacción del otro fue fulminante. Mientras el retador avanzaba a la carga, cinco disparos fulguraron uno tras otro sin poder abatirlo. Aún giraba el tambor vacío del treinta-y-ocho-largo, cuando ya el puñal abría en cruz, de parte a parte, el abdomen de Villalba, quien finalmente rodó hecho un revoltijo de trapos, intestinos y heces, en el cual sólo unos ojos inmensamente abiertos y vueltos al infinito revelaban su naturaleza humana.
Consumado el duelo, Antonio Cardozo, con cinco proyectiles en el cuerpo y ante el espanto general, aún halló fuerzas para abrirse paso y correr hasta el portón de entrada, donde lo encontraron férreamente agarrado, todavía de pie, puñal en mano y muerto.
—61→Ambos habían nacido para vivir cien años, pero, víctimas de la iniquidad, cayeron en la trampa del odio. Una abominable pesadumbre permaneció cubriendo luego Loma Verde durante largo tiempo. Ningún Cardozo quedaba vivo en la comarca; ningún Villalba.
El arpa del ciego Mauricio, testigo de muchas macabras riñas anteriores y de la última, debió tornar a su rincón de olvido. Habladurías irremediables le atribuían la culpa de la desgracia en serie. Algún endemoniado le habría pegado el maleficio, de suerte que, doquier sonaran sus cuerdas, alguien resultase cadáver.
Y el novel cantor Manuel Segovia también debió regresar a su cruel silencio, tronchada la voz a pólvora y cuchillo como su mano diestra.
—62→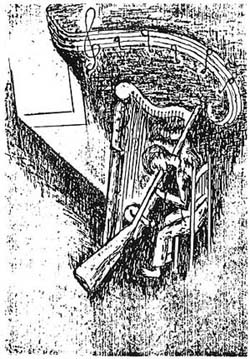
—63→
Fue en una de sus tantas noches de guitarra que Manuel Fernández la raptó a Encarnación, la chusca morocha de Bolascuá, hija de Juandé González, anciano aborigen mentado por payesero, por haber hallado en un cubil de la quebrada la talla del Niño de Praga esculpida en pétreo guayacán, y por ser él mismo quien cargara fierón días con las piedras hasta formar la gruta, recibiendo desde entonces generosas caravanas de promeseros cada feliz diciembre.
En cuanto a Manuel Fernández, apenas apareado con la morocha, clavó un rancho no muy lejos ni tan cerca de Bolascuá, en un soleado extremo del monte, donde el arroyo, tras corcoveos entre fósiles raíces y rocas averdinadas, quedábase un tanto arremansado al pie de los laureles negros antes de largarse al campo.
Y noches y días de pura polca transcurrieron en la nueva morada. Gran tesón ponía Manuel Fernández en su arte, por el arte en sí, que amaba, y por el sustento que debía ganar haciendo vibrar a las cuerdas y a la gente.
Luego llegó el primer venturoso diciembre. Como todos los años, los promeseros vinieron en caravanas, pero ahora, en vez de dirigirse a la gruta, apeáronse en el rancho de Encarnación y Juandé González, a orillas del remanso. Bajo el musical influjo, aquellos olvidaron sus cuitas y sus preces y vaciaron sus gurupas y caramañolas al pie de los laureles negros, y quedáronse bailando y cantando en homenaje a los encantos de la morocha. Así ése y otro año, y la gruta y su mentado niño de madera fueron quedándose desolados como tumba de indio en la gris ladera del cerro. La —64→ yeta había comenzado para Juandé con el apareo de la fogosa Encarnación con el pícaro guitarrero, diestro en caricias y encantamientos, y clavado que fuera el rancho donde la polca y el amor cobrarían particular embrujo, mucho más que los milagros, calmando la pesadumbre de la gente atribulada.
Tal la causa de que aquel padre aborigen acabara arrojando la maldición sobre su propia hija antes de marcharse y desaparecer.
Entraba el año de la gran sequía, año aquel que nadie quiere recordar. Juandé se marchó sin siquiera despedirse de Encarnación. A partir de la noche en que ésta se amancebara, el monte le traía un endiablado son de guitarra, ajenjo que le amargaba la sangre, en tanto el Niño de madera permanecía impasible en la gruta, y sus ojos enmohecidos lo miraban sin mirar. Los ojos de Juandé, en cambio, amanecían mirando unas estrellas bañadas en salmuera. Y del monte, desde el líquido arrullo del torrente, a cuyo borde Encarnación vibraba en brazos del guitarrero, llegaba el son.
Un año entero transcurrió desde aquél en que lo vieran corvo montando el desmirriado rosillo rumbo a las quebradas. La tapera y la gruta se habían poblado de avispas. Todo erial era el patio donde danzas y carreras de sortija disfrazaban otrora de fiesta al pobrerío.
Ni los yuyos crecieron durante el año de la gran sequía. Arriba, un cielo lúgubre tendía su abanico de fuego. Y llegó el mes del Dios Niño -¡diciembre amargo aquel!-, y arrastrando un largo sofocón, pasó. Y pasó todo el verano sin que nada se supiera de Juandé. Finalmente, cosa casi increíble, cuajarones de nubes pasaron escupiendo calientes gotas en los atardeceres, y un resuello verde salpicó los montes. Ya por entonces, Encarnación vagaba rondando la tapea, clavando los mortecinos ojos a lo lejos, hacia algún punto perdido a través del campo. Y cansada al cabo, raptada por la angustia y dolorida de tanto atalayar en vano, —65→ metíase en la gruta, y allí, suplicante, raspando con las uñas el moho de los ojos del niño de madera, mascullaba un sin fin de padrenuestros, y muerta al fin de desconsuelo, corría irremediablemente en busca de los brazos de Manuel.
El año de la gran sequía, ningún promesero llegó con gurupas y caramañolas a la sombra de los laureles negros. La vida y hasta el amor perdían todo encanto. Una noche, no pudiendo aguantar más, Encarnación suplicó a su hombre, empapándolo con gruesas lágrimas:
-Vamo na mudarno otra ve a la casa de Taitá..., che Manú...
La tristeza la atosigaba. Ni los arrumacos de la guitarra, ni la magia del canto, ni la rutina incesante del sexo podían aliviar el duelo de su corazón. Manuel la escuchaba irritado. Sus ojos cargados de penumbra perforaban el vasto erial nocturno. Ya ni el arroyo dejaba oír su líquido susurro entre las piedras. A las cansadas, habló:
-Para qué pio queré ir... Pai-Juandé ya se jué, ya se jué té voí. Su rancho catu ya no e ma rancho. Un vientito, y adió...
Luego, como hablando consigo mismo, agregó:
-Malicio catú que ese lecayá echó de ida su mba-e cuaá sobre nosotro.
Manuel Fernández aborrecía el recuerdo de Juandé. Lo culpaba de arruinarle el gozo con su maldición y su partida. Soportaba la amarga creencia de que la brujería del viejo era la causante de la creciente frigidez de la mujer que yacía a su costado, sobre cuyo vientre inapetente se agitaba la negrura de su decepción. No obstante ello, empezó a tocarla. Le tocó la cara, los pechos, y nada. Estaría dormida. Le acarició el sexo, y ella se dio la vuelta. No dormía. Abatida, masticaba y tragaba pura hiel. Tenía quemados los labios por los ácidos frutos del verano, y anegada el habla por la progresiva lluvia que inundaba el arroyo, obstruía la única senda practicable y aislaba el rancho cada día más. De repente, desde su hondura mártir emergió una voz entrecortada por los sollozos:
—66→-Va mo na mu dar no, che Ma nú, por si a ca so che taitá Ni ño Je sú me ha ce un mi la gro mba é... -tartajeó vehemente.
Al rato cantaban los cardenales en el matorral del arroyo. Era otro día. Al promediar la mañana, una increíble bandada de loros hambrientos invadió el paraje, arracimándose en los naranjos agrios y guayabos del bosque, cuyos magros frutos más tiraban a pudrirse que a madurar. Para compañeros de infortunio, los huéspedes exageraban la nota. El guitarrero tuvo que darse mañas armando cimbras, donde uno que otro quedaba atrapado. Puro grito, cada caído se debatía desesperado hasta destrozarse y hacer del plumaje un trapo. Los malditos peleaban como demonios, pero el hambre del cristiano desconocía miedo y piedad. Manuel les arrancaba la cabeza como un botón. Aventadas las verdes y amarillas galas, daba pena verlos. Tan pequeños y tristes lucían ensartados en el asador.
Ese atardecer, el crepúsculo se adelantó debido a la mayor negrura del temporal. Junto al fuego, Manuel y Encarnación se miraban como gatos tiznados de ceniza, en tanto los goterones estallaban sobre el rescoldo.
-Hay nga-u ra-é un poquito de sal siquiera... -suspiró Manuel.
Desde el último diciembre, que pasó sin que llegasen promeseros, no veían la sal. La presa que Encarnación lamía, sí, estaba salada. De sus párpados amoratados caían destellos pequeños y salobres. Ella suspiraba por otra cosa, no por sal.
Afuera, el agua inútil crecía. Las alimañas ganaban el amparo del rancho. De pronto, un pajarraco graznó sobre el matorral, anunciándoles la hora de acostarse. Manuel soltó los huesos, y sus ojos buscaron el globoso vientre de la mujer, saliente de un lienzo de color luciérnaga, reventado por la constante presión de sus piernas acuclilladas. Un surco oscuro lo dividía entre el ombligo y la parte pudenda. Él, suavemente, tímidamente, lo cubrió con la mano.
—67→La jerga donde dormían estaba a dos pasos del fuego. Cuando se acostaron y comenzaron a copular, Encarnación lloró, y a Manuel se le cortaron las ganas. Les sucedía todas las veces, desde hacía mucho tiempo.
Finalmente quedaron dormidos. Cuando pudieron despertarse a la mañana, estaban sobresaltados. Creían que la pesadilla, consecuencia de haberse comido un par de loros cada uno, continuaba. Creíanse atacados de algún endemoniado mal en la cabeza, o que se habían quedado sordos. Era que un silencio alarmante reinaba en el bosque. O los loros habían enmudecido de pronto, o ellos estaban privados de sus facultades. El guitarrero salió a la lluvia luego de escrutarla detenidamente, y anduvo zancajeando por los alrededores hasta el cansancio. Los guayabos y naranjos del monte alzaban al aire sus esqueletos embadurnados de bosta. Los loros los habían pelado hasta el suelo, y acabado todo, se fueron.
Manuel regresó arrastrando los pies a través de los charcos, molida la moral como a palos. Ni una naranja, ni una sola guayaba volverían a tener en muchos años.
Entró, descolgó la guitarra, la pulsó, y acariciándola tembloroso como lo hiciera con alguien muerto, lloró calladamente. La guitarra tenía hinchada la madera y anegado el son. Abrazado a ella, se acostó, quedando dormido en plena mañana durante largo rato, y despertándose luego en medio de la insoportable calma. Los loros lo habían vencido. Buscó a la mujer y le dijo:
-Vamo mudarno mba-e na, Canachó...
Y ella sonrió.
En aquel tiempo, mudar un catre y unos trapos no le complicaba la vida a nadie. Pero la lluvia persistía y tuvieron que desnudarse, hacer hatos con la ropa, cruzar el arroyo fuera de madre y el inmenso esteral.
Pronto se daría cuenta Encarnación que Manuel Fernández estaba en lo cierto cuando le decía que mudarse a la tapera no valía la pena. Todo estaba lleno de víboras, tarántulas y deposiciones —68→ que la mujer pensaba eran de pomberos. El minúsculo mandiocal estaba muerto y podrido. Ni pizca de rama verde quedaba para tentar nueva siembra. Yuyos y más yuyos, altos hasta el cielo, ávidos de más y más lluvia, dominaba el patio.
Y en medio del tétrico panorama, pensando solamente en la vuelta de Juandé, Encarnación fijó los ojos a partir de entonces y en todo momento hacia un punto perdido en el lejano extremo del campo, donde esperaba verlo aparecer montando corvo su desmirriado rosillo de vuelta al rancho. Pero pasaron días y meses, y poco a poco sus ojos fueron quedando secos en las grises cuencas. Su boca, otrora bella y fragante, ahora sin una palabra ni una sonrisa, devenía una oscura herida. Y Manuel Fernández, que la había querido casi como a su guitarra, sentía que algo se le secaba dentro, y sus manos, prontas para la caricia y la pulsación de una nota instintiva, crispábanse ateridas y reumáticas. Su amargura no tardó en estallar.
-Vo nio no me queré ma, Canachó. Yo ya me voy...
Tras de sus pasos se cerraron el yuyal y la completa soledad.
Promediaba mayo, época en que solían madurar naranjas y chirimoyas. En la tapera, el yuyal alcanzaba el techo. La maldición de Juandé parecía presente en todo. Encarnación decidió sepultarse en la gruta. Pero esa misma noche, ante la insufrible tiesura del Niño de madera, incapaz de una mínima expresión que la consolara, abandonó el socavón de piedras y corrió sin rumbo hasta quedar exhausta. Y sumergida entonces en la insondable noche de su desamparo, sintió enroscársele al cuerpo la culebra del miedo, rompiendo la roquiza quietud de Bolascuá con un espeluznante alarido.
Entre tanto, sin poder alejarse del paraje debido a la maldición, Manuel Fernández rondaba en círculo arrastrando tras de sí el cadáver de su guitarra y viendo de tanto en tanto a su mujer, cuero y hueso, correr desnuda de maraña en maraña. La oía, además, lamentarse y reír estremeciendo la vastedad del bosque. —69→ Entrado el invierno, a la desolada Encarnación le crecieron dentro el hambre y el frío hasta ocuparla entera, dejándola sin aliento. Fue cuando, ante sus ojos inmóviles, petrificáronse los árboles, el aire, el agua y la luz, y Bolascuá devino un inerte paisaje de piedra.
Por último, el inverosímil y vanamente suplicado milagro se hizo. Encarnación perdió la razón y la sensación de todo. Pero cuando Juandé -cara de viejo Niño de madera- regresó, ella pudo verlo, y pudo percibir la sombra de Manuel reapareciendo con su guitarra hacia mitad del alba, aunque bien pudiera ser todo ello sólo la burda trama de un sueño descomunal.
Sin embargo, Manuel Fernández, cuya piltrafa de mendigo solitario todavía ronda el lugar con su inseparable guitarra, la que siempre seguiría sonando sola pese a tener todas las cuerdas rotas y descolada la madera, consciente de que todo se debía al embrujo de Juandé, volviose al Niño de madera en la esperanza de que, algún milagro mediante, pudiera quitarle el maleficio.
Naturalmente, cuando Manuel Fernández cuenta su historia, la buena gente que lo escucha se desconcierta, y no sabe si reír o llorar.
—[70]→ —71→
Ahora puedo explicarme por qué mataron a mi padre.
Éramos los de la tierra grande. Él la había comprado con todo lo clavado y disponía de la hacienda y la gente. Me refiero a varones y mujeres que prestaban su completo servicio, recibiendo en pago desde alimento y ropa usada hasta uno que otro padrinazgo de bautismo, supletorio de reconocimientos más compromisivos. La austeridad, según decía, era debida a la guerra.
Mi padre habría llegado a gran señor si no fuese aquella guerra, no por haber participado físicamente en ella sino por las aviesas consecuencias de la contienda para los hijos y entenados de Perulero, que así se llamaba el lugar que ocupaba la hacienda. Aunque la guerra era un sucio juego sólo para mayores, sus efectos los alcanzamos todos, hasta los niños.
Y hablando de niños, los hijos y entenados de Perulero éramos felices a nuestra manera, pese a todo. Corríamos por los mismos cañadones, persiguiendo pobres perdices inofensivas, nos desfogábamos en comunes aguadas no siempre muy aptas para los chapuzones, y lucíamos parejamente oscuros merced a la mugre, no obstante ser nosotros los niños de la tierra grande y entenados sin tierra los demás. Hablábamos la común jerga terrígena, nosotros con cierta envidia, con propiedad los otros. Probábamos el ardor de la canícula recorriendo los cocotales, y sangrábamos con frecuencia en feroces peleas disputándonos los frutos de la miseria. Paladeábamos el hambre, nosotros porque así jugábamos al sacrificio escapando al tedio de sentarse a la mesa tres veces por día, los otros por mala estrella.
—72→Éramos como la parte dulce de las frutas amargas. Habíamos declarado nuestra propia guerra a la naftalina y al almidón, camuflándonos entre la paja brava y los moscardones. Nuestros firmes aliados, los entenados, eran los veteranos.
La otra guerra, la de los adultos, acerca de la cual mi padre comentaba sabrosamente en la mesa, ésa llegaba a la hacienda semanalmente, envuelta en un periódico oliente a pólvora, y nos hacía sentir su violencia cada vez que hombres uniformados, montando briosos caballos del ejército, llegaban en busca de emboscada.
Se trataba de una dura guerra, cruel como la peor, librada en un territorio inhóspito pero rico en promesas petrolíferas y ambiciones encontradas. Nuestra inefable curiosidad nos llevaba a indagar y obtener, si bien precariamente, las informaciones que nos ayudaban a tejer nuestros formidables conflictos de fantasías. Así supimos de los emboscados y sus impenetrables escondites del Ybytyryzú. Y era que se negaban a volver al frente de batalla, se rehusaban a dejar allá la sangre y la vida en defensa de las tierras que a ellos les negaban por ser ajenas. No lo hacían a sabiendas, claro está, mas no por eso era menos atroz el drama que afrontaban. Sus huesos todavía suelen aparecer entre los pedregones, bajo estratos de tiempos derrumbados.
Era ésa la guerra de los adinerados contra los adinerados, pero, según podíamos los niños colegir y entender, en ella peleaban en primera fila los pobres, los sin vela en el entierro.
Había en la espesura de las quebradas moscas verdes y tábanos que desangraban a los vivos y los llenaban de sarnas y gusanos. Los que no podían seguir aguantando y caían eran atendidos por presurosos buitres. Pero los emboscados preferían todo eso a la guerra. Los que estuvieron en el frente y regresaron heridos o enfermos vivían obsesionados por la muerte masiva del campo de batalla, por la muerte con morteros y metrallas; vivían espantados por las mutilaciones y la desesperación de los moribundos; —73→ vivían huyendo de la espantosa muerte del infeliz que muere de sed; huían de la absurda pelea contra desconocidos, tan paupérrimos, analfabetos e ignorantes de todo, obligados como ellos mismos, infelices a quienes debían matar, matar para no morir, para que la patria viva, matarlos.
Una vez llegaron a la hacienda de Perulero los perseguidores de emboscados, y mi padre, en homenaje a los huéspedes, faenó un toro. Desde entonces, la visita se hizo rutina. A la cabeza del grupo, un ceñudo gruñía como en su propia casa. Le decían «el yagua peró en jefe». ¡Cuánto lo odiábamos!
El método que utilizaban para la caza de emboscados consistía en capturar un vecino cualquiera de la localidad, habitante sin tierra y padre de familia con preferencia, amarrarlo desnudo contra una ovenia de la hacienda y azotarlo hasta que suelte la lengua. El hombre se desvanecía ante los ojos aterrados y el corazón deshecho de las mujeres y los niños. Los pequeños nos escondíamos para llorar debajo de las camas, reproduciendo mentalmente desgarradoras imágenes, las llagas abiertas por el látigo, rojas, amoratadas y vueltas a enrojecer, la cara delirante de la víctima, la boca contraída en espantosas muecas. ¡Y cómo lloraba el látigo! ¡Cómo sangraban las correas trincadas en la ovenia! Allí estaba un campesino sin tierra, un hombre manso, bracero, a menudo utilizado en la hacienda, y allí los implacables indagadores. Y estaba también mi padre.
Así, la sesión duraba cuatro o cinco horas, hasta que luego la partida se iba. Mi padre se encargaba de soltar al que fuera amarrado contra la ovenia. Le echaba tinas enteras de agua con sal. Todos lo veíamos después alejarse trastabillando, borracho de dolor.
Los amarrados y azotados jamás hablaron. No los mataban porque mi padre se oponía a ello. Pero no se oponía a que los torturasen bárbaramente. Sus hijos o amigos, los perseguidos, continuaban en el monte como echando raíces. De tanto en tanto —74→ le robaban a mi padre algún ganado y secuestraban de la hacienda una que otra mujer en las noches, la que regresaba algún tiempo después, hueso, piel y barriga.
Aunque mansos, los capturados, poco a poco, se volvieron fieras. Y seguían allí, al borde de la tierra grande, la tierra donde las ovenias crecían con heridas de látigos. Y allí seguía mi padre, un hombre que siempre hablaba de respeto; nunca de amor.
Cierta noche, en el portón de la hacienda relinchó su caballo. Traía las riendas trizadas a pisotones y la montura manchada de sangre. A la mañana se alborotaron los buitres. Gracias a ellos pudo ser encontrado el cadáver. Todavía guardo un recorte de diario donde se decía: «Han asesinado a don Fulano Tal, un hombre que prosperó con honor e hizo del deber y el respeto los signos de su vida. No se explica quiénes pudieron matarlo y por qué».
Ahora, reproduciendo los hechos al correr de la vida, yo sí, puedo explicármelo.
—75→
—[76]→ —77→
Tranquera Cué, 1936; post guerra. La violencia desatada en aquella antigua localidad, ausente en el mapa, la habían traído en sus mochilas los sobrevivientes que regresaban con la sangre en los ojos.
Habiendo aprendido a matar por no tener alternativa, aquello, sin embargo, acabó resultándoles tan increíblemente fácil y agradable, que finalmente parecían dispuestos a continuarlo por el resto de sus vidas. Por eso, con la paga que recibieron por tres años de patriótica matanza, se compraron no ropas ni alimentos sino revólveres, y arribaron al terruño exhibiéndolos como si fueran trofeo de la homérica hazaña o envidiables condecoraciones.
Desde entonces, Tranquera Cué y sus adyacencias destacáronse entre los lugares más renombrados por sus continuas balaceras. Milicos improvisados y de oscuras connotaciones, expertos en abusos de toda índole, llegaron todos juntos y de golpe, engrosando peligrosamente la escasa población y conformando allí cierto poder espúreo. Y en ese medio humano harto inhóspito se generó esta historia. Sus protagonistas, además de los ex-combatientes ahítos de belicosidad, fueron aquellos verídicos héroes de la sufrida retaguardia existencial, en su mayoría ancianos y adolescentes, mujeres y varones atesados de sol en las chacras, gente respetuosa frente a los milicos, aunque no siempre sumisa.
Magdalena, una joven y bonita morena, tenía la mala suerte de ser la más acosada de las muchachas del lugar. Desde el comisario de la vecina Loma Guazú hasta el último sargento de Potrero Rojas, pasando por varios de mayor o menor peligrosidad, —78→ competían en procura de sus favores, si bien sin éxito. Tan es así que aquella noche, en aquel memorable baile que don Braulio, su padre, permitió se hiciera en la casa, ella, tal vez buscando romper el acoso de los verdeolivos, dio su palabra de compromiso a Julián Centeno, joven civil bien parecido y trabajador de la tierra, méritos estos no tan ponderables, por cierto, en opinión de los arrogantes uniformados.
Así las cosas, esa noche había de marcar para la pareja el comienzo de un curioso cambio en sus vidas. Julián pensaba que a sus rivales aquello no les haría mucha gracia, pero no llegó a imaginar que lo tomarían tan a la tremenda como sucedió después. Cuando los milicos cayeron en la cuenta de que el muchacho les había ganado el tirón, la ira se les anudó en el gaznate, y no faltó quien profiriera a viva voz la amenaza de vengarse contra él y la dama.
Esa noche, el baile terminó antes de lo previsto porque así lo dispuso el dueño de casa en previsión de algún fatal desenlace. Al retirarse los músicos, también se fueron los invitados. Julián se despidió de su prometida con un discreto beso, y ya con el pie en el estribo, le dijo en susurrante guaraní:
-Hacia el alba, te traeré una serenata.
Magdalena aceptó con un gracioso mohín. Él partió y ella entró a la casa pensando. Se daba cuenta de que esa serenata, además de precipitar la relación entre ambos, había de causar un largo reconcomio en la vecindad, la cual parecía no perdonarle su mejor apariencia personal ni el hecho de que ella tuviera su casa siempre tan limpita y adornada de flores. Las demás muchachas, lejos de emularla, vivían en el abandono, unas por suma pobreza, otras por desidia. A Magdalena no le importaba tanto el murmurio hostil de sus vecinas como el posible saldo positivo de aquella serenata. «Candidato que empieza con música siempre acaba casándose», dijo para sí, contenta, y se fue a la cama.
A la madrugada, su sorpresa fue tanta que debió levantarse —79→ y espiar por la ventana para creer lo que oía. No una serenata estaba presente allí, sino dos. Era que el pretendiente más contrariado por la decisión de Magdalena, un sargento de Potrero Rojas, convecino de Julián, se había armado de gran coraje, yéndose a despertar a un trío de músicos, y conducirlo casi a la fuerza hasta la casa de su pretendida, en la esperanza de convencerla con la ayuda de las polcas. Pero, cuánta había de ser su decepción cuando, a su llegada, ya los músicos de Julián Centeno iniciaban su melódica ofrenda. ¡Vaya crucial encuentro! El sargento no podía echarse atrás sin sentirse tristemente derrotado. Ordenó a sus músicos entrar en acción apenas finalice la pieza que se veían forzados a escuchar. Y así, ambos grupos sucediéronse una y otra vez en ejecuciones, hasta que Magdalena, dándose cuenta que aquello amenazaba no tener fin, resolvió intervenir, apareciendo en el patio a la luz de una hermosa luna campesina. Julián Centeno y su oponente se dispusieron a recibirla. Y un instante de crítico suspenso se produjo. Pero la muchacha, decidida a dar un corte al contrapunto, claramente pronunció el nombre de su elegido, a quien dirigía las «muchas gracias». Y el otro, sin nada más que hacer allí, giró su cabalgadura y se retiró gruñendo, seguido de sus hombres. Al borde del boscoso Yhacaguazú, riacho distante media legua de Potrero Rojas, el milico sofrenó su montado. Sin mucho esfuerzo, logró que sus músicos le ayudaran a tender allí una celada. Julián Centeno debía pasar por ese lugar, y no tardarían en hacerlo. Concluido el trabajo -pensaba para sí el sargento-, arrojaría los despojos al agua, y las pirañas harían el resto. En contados minutos, nada quedaría de aquel que le estaba haciendo sombra. Sin embargo, no siempre las malas ideas logran un final feliz. Así fue que un presentimiento indujo a Centeno a preferir cierto prudente atajo. Cabalgaría tres leguas en vez de dos, pero evitaría la posible emboscada. Días más tarde pudo comprobar que, efectivamente, la intentona había tenido lugar. Habladurías de los mismos participantes en ella lo hicieron saber.
—80→Y bien, esa noche nada grave había sucedido, pero, en la atmósfera, quedó tensa la amenaza contra Centeno y su agreste romance. Magdalena alertó al padre acerca de la situación creada. Don Braulio visitó al comisario local, que por feliz excepción era un civil proveniente de tiempos anteriores y se llamaba Cástulo Sosa. Informole sobre el caso, y el viejo Cástulo, que conocía al visitante y su familia tanto como a Centeno, le prometió su intervención ante cualquier emergencia. Julián, por su parte, decidió precautelarse. Entre otras prevenciones, vendió un caballo y se compró un Smith y Wasson novísimo y refulgente. Entre tanto, aún bajo las constantes amenazas, continuaba sus visitas a la prometida. El sargento buscó la amistad y el respaldo de un tal Pánfilo Giménez, señor de la violencia, teniente por méritos de guerra y comisario de la ya mencionada Loma Guazú, que compartiera el desaire de la linda Magdalena.
Centeno había dejado de frecuentar las fiestas, evitando de ese modo cualquier enfrentamiento con aquel que se consideraba su enemigo. Pero, a pesar de los cuidados, en cierto cruce inevitable, toparon frente a frente.
-Así que vos sos el mita-í que quiere acaparar a Magdalena -comenzó el sargento con sorna-, pero esa mujer ha de ser para este cuimba-é que probó sus agallas en el Chaco.
-Eso habías que decirle a la dama. Ella es la que decide a quien quiere pertenecer -contestó con calma el joven Centeno-. Y, por si acaso te desprecia, no pierdas el tiempo encaprichándote por ella. Mujeres hay muchas... para elegir. Búscate otra y listo.
-Ya estás avisado. Mita-í -insistió el otro-. Mejor dejás la cancha libre si no querés que vean viuda a Magdalena.
-Así no habla un hombre derecho, Sargento -replicó aún Centeno-; te puede traer mala suerte. Yo no pienso dejar a la muchacha ni ahora ni nunca.
Picando los ijares para alejarse, todavía el sargento gruñó:
-Eso veremos. En el próximo encuentro, el que vive se quedará con ella.
—81→Y pasaron los días. En casa de Magdalena no se hablaba de otra cosa. Los padres estaban a punto de presentar una acusación formal contra el sargento por amenaza de muerte. Los detenía Centeno, quien sostenía que eso aumentaría el encono de los milicos.
A poco, una pariente de Magdalena que vivía en Potrero Rojas, invitó a la familia para su boda. La asistencia resultaba de rigor por tratarse de alguien que mucho estimaban. Don Braulio preparó tres buenos caballos. Los bañó, los rasqueteó y los sometió a dieta de adelgazamiento. Llegado el día, los ensilló. Debajo del sobrepuesto del montado que era para él, colocó disimuladamente un recortado, su arma predilecta.
Eran las diez de un bello sábado cuando el cortejo de jinetes dejó la iglesia de Ñumí, la más próxima, de regreso a Potrero Rojas. Todos lucían sedas, algunos, cachemires, y unos pocos, charol. Los hombres arrojaban salvas y emprendían carreras persiguiendo limetas de aguardiente en riesgosas competencias de arrojo y destreza. Los caballos se entornaban y empinaban en cabriolas y vistosos esguinces festejados con gritos y estruendos.
Ínterin, en la casa de la novia, sobre una larga fogata metida en tierra, se doraban lentamente las carnes a la estaca. Y sobre mesas tendidas a la sombra de los laureles negros se distribuían los cubiertos y botellones de vino, todo ello comprado con el producto de la última cosecha de algodón.
A las doce en punto del mediodía, los novios se apearon. Estallaron los últimos cohetes del cortejo, arrancó la orquesta e irrumpió el vals con sus aires de buenos augurios, tal la costumbre venida del ancestro. Los sones del arpa, las guitarras y el bandoneón daban el condimento especial a una alegría que prometía prolongarse por lo menos hasta el alba del día siguiente. Los invitados comieron, bebieron el contenido de varias damajuanas, y el baile arreció. Mientras, desde atrás del alambrado, rompiendo la timidez que impone la pobreza, los no invitados de siempre, los —82→ rotosos entenados de la tierra, tendían bolsos y latas vacías en procura de la condigna sobra. Los elegantes invitados bailaban en los corredores y debajo de los árboles. A los vinos sucedían mistelas. Y ya todos se veían un tanto mareados. Afuera del alambrado, gritos y súplicas de una muchedumbre que crecía, en su mayoría huérfanos, resacas de la guerra.
Una temperatura ideal, de entrada de primavera, daba su toque propicio para que la fiesta cobrase cabal dinamismo. Al anochecer, los faroles entraron a destellar y la música ganó nuevos bríos bajo el influjo de la luz y el relente.
Y llegó la medianoche. De repente, los acordes del «Chopí» vibraron en los ámbitos de la casa, e inmediatamente, en la cancha que abrió la concurrencia, ahora compuesta más de infiltrados que de invitados, diez parejas se alistaron.
Un vozarrón resonó de pronto, y echaron a volar polleras y pañuelos, y sacudieron la atmósfera zapateos y batir de palmas. El bullicio se agolpó en torno a los danzarines. La excitación encendió los rostros ansiosos por ver quién mejor hacía su papel. Y allí avanzó briosa la mejor pareja, cuando en medio de la algazara, alguien bastante borracho y colado en la fiesta, en quien de inmediato reconocieron al sargento, intentó separar a los bailarines más calificados que resultaron ser Magdalena y Centeno. Pero éste reaccionó con violencia y rechazó al intruso. Intervinieron entonces varios contertulios y lo alejaron de la fiesta. Los ánimos se calmaron, aunque la danza se había interrumpido, y quedaba en el ambiente una sensación de intranquilidad que causó la retirada de numerosos invitados. Los improperios y amenazas escuchados durante el incidente enfriaron el entusiasmo. En pocos minutos, el baile había terminado.
De vuelta a la casa, la pareja y miembros de la familia comentaban preocupados el suceso. Don Braulio, terciando en la conversación, aseveró:
-A ese individuo hay que ponerle freno.
—83→-Deje eso a mi cargo -repuso Centeno-. Yo sé cómo se hace.
Centeno, casi adolescente, aparentaba asaz pacífico. De voz baja y tímidos gestos, aunque muy expresivos, no gastaba palabra de más. Parecía medir lo que decía. Por eso, todos quedaron callados al oírlo. A su manera, estaba prometiendo poner freno al sujeto más agresivo de leguas a la redonda.
Días más tarde, un martes, poco propicio para la buena suerte, cabalgaba rumbo a la casa de Magdalena. Pensando en ella y algo distraído, pasó frente a la vivienda del sargento. Éste lo vio y profirió en voz alta:
-¡Carajo!
Y quedó mirándolo. Centeno lo saludó con naturalidad.
-Buen día -le dijo-. ¿Cómo está, Sargento?
-¿Cómo estoy? Como guste y donde quiera -le replicó.
Adrede, malinterpretaba el saludo, tal vez pensando que Centeno caería en la provocación. Pero éste guardó silencio y continuó su camino. Pocos minutos después, ya llegando a los montes del Yhacaguazú, sintió el traqueteo de varios de a caballo que venían tras él. Palpó el revolver como asegurándose de su compañía, buscó un sitio apropiado, desvió del camino y se apostó. Era ése un monte alto y espeso. Sus seguidores pasaron de largo sin verlo. Eran el sargento y cinco más. Dejó que anduvieran algún trecho y se largó tras ellos. Al dejar el monte vio que tomaban rumbo directo hacia la casa de Magdalena. Centeno pensó que aquellos sujetos bien podrían cometer una tropelía. Tomó por un atajo y apresuró la marcha, adelantándoseles considerablemente. Llegó a la casa diciendo:
-Seis tipos vienen hacia acá, con el sargento de Potrero a la cabeza. No sé qué intenciones traerán, pero creo mejor estar preparados.
Condujo su caballo al fondo, lo ató a un árbol y tornó al corredor, donde ya un farol anunciaba el crepúsculo.
-Si notamos que vienen a atacar, tendremos que adelantarnos —84→ -le dijo don Braulio con voz pausada, y se levantó de su asiento para ir en busca del recortado-. No hay otro camino -concluyó.
-No creo que vengan a pelear -opinó Centeno-, pero si eso hacen, se llevarán una sorpresa.
En ese momento llegó de visita Juan Ramón, hermano mayor de Magdalena, hombre casado y ex-combatiente de méritos. Sobre la camisa de trabajo lucía una pequeña cruz de hierro. Rápidamente informado del problema, también retiró su caballo hacia el fondo. Cuando volvió, el sargento y sus acompañantes acababan de atropellar la tranquera. Un tiro de máuser sonó en el aire. Lo disparaba don Braulio, presto a luchar. Los advenedizos detuviéronse en línea a unos quince metros de la casa.
-Venimos a llevar a Centeno -farfulló el sargento- para averiguación.
-Yo soy el que buscan -salió diciendo el aludido- pero me entregaré solamente si traen una orden de arresto. Y si no, mejor se van despacito por donde vinieron.
Juan Ramón y don Braulio a su lado, escoltándolo. Los visitantes, sin una palabra de respuesta, sacaron a relucir sus armas. Y entonces, alguien, con rapidez de rayo, disparó cinco tiros, impactando en tres de las manos armadas y en los brazos de otros dos, que soltaron el arma, mientras el único no afectado huía primero que todos. Detrás, los otros, chorreando sangre, también largáronse a campo traviesa.
Fue desde esa noche que la versión corrida de boca en boca dio notable fama a Julián Centeno. Amigos y enemigos que le atribuían la hazaña de haber desarmado a cinco ex-combatientes con sólo cinco disparos, le endilgaron el apodo «Centella».
Los heridos se presentaron ante Pánfilo Giménez, denunciando a Julián como agresor. Y el comisario anduvo buscándolo durante días por toda la comarca. Donde quiera preguntaba si han visto al sujeto culpable de semejante fechoría, invariablemente le respondían: «Y..., ha de estar en el monte del Alto Paraná; allá pues es el refugio de los malhechores...».
—85→Tonterías. Julián no se había movido del lugar. Vivía protegido por la simpatía de gran parte de los pobladores. Pero una vez, cierto lenguaraz -que nunca falta alguno-, preguntado si había visto al prófugo, contestó que sí, que en varias ocasiones, en la casa de Magdalena.
Y a la noche de ese mismo día, el tal Comisario Giménez, varios agentes, el sargento y un agregado más, sorpresivamente se presentaron en momentos en que la familia se disponía a cenar. Don Braulio invitó al comisario a apearse. Mas éste, de mal talante, contestó:
-No venimos para cenar, don. Venimos por Julián Centeno. Vamos a desplumar al gallito ese para que se deje de hacer el chusco.
Don Braulio no tuvo tiempo de hablar. Se le adelantó Julián en persona, dando unos pasos al frente.
-Pancho Giménez -dijo-, discúlpeme, pero usté no me va atropellar y llevar como a un animal. Si viene a tratar conmigo en son de paz, no tendrá problema. Pero así, ¡claro que lo va a tener! Mande a sus capangas que se vayan de aquí si quiere tratar conmigo.
Los referidos, un tanto agazapados hasta entonces, surgieron de la oscuridad disparando. Fue cuando una voz tronante prorrumpió:
-¡Altooo!
Era la de Cástulo Sosa, que aparecía con sus agentes por un flanco de la casa. Rondaba los alrededores en previsión de lo que precisamente estaba aconteciendo. Al escuchar voces furibundas y ver gente rara invadiendo, avanzó a la carga. Su voz paralizó el ataque.
-Ustedes están en mi jurisdicción -dijo-. Así que, ¡manos arriba, todos!
El sargento desobedeció la orden, abrió fuego e hirió al dueño de casa. Fue la chispa que desencadenó la refriega. Cinco hombres resultaron muertos, entre ellos el comisario Giménez y el —86→ sargento. La herida que recibió don Braulio no era de gravedad, tanto que pudo continuar disparando. Centeno, luego de atenderlo, llevándolo alzado hasta el interior de la casa, se largó en seguimiento de los fugitivos, acompañando a Cástulo Sosa y sus agentes. Todos los participantes del atropello fueron muertos o aprehendidos. Y concluido el trabajo, Cástulo encaró a Julián, diciéndole:
-Le felicito, che ra-y, por su acción decidida y valiente. Sin usted no hubiera podido resolver el problema. Yo, personalmente, le agradezco. Pero hay otros que no le van a perdonar. Y, creo yo, que antes que vivir matando y tener que afrontar la cárcel, mejor es que se vaya por un tiempo. En diez años más o menos, las cosas suelen olvidarse. Váyase a la Argentina o al Brasil. En fin, usted sabrá.
Julián Centeno se detuvo pensando: «Diez años es mucho tiempo». No quería perder a Magdalena. Y no pudiendo casarse legalmente con ella por temor a ser apresado, resolvió proponerle huir juntos y casarse después. Así, entre el susurro de las hojas mecidas por una brisa de media noche, se lo dijo. Y ella, aunque dolorida, contestó:
-Sí, me iré contigo.
Y esa misma noche, con ella montada en ancas, abriose paso entre las brumas con rumbo desconocido. Desde entonces, nadie volvió a tener noticias de la pareja. Sus nombres entraron en la leyenda y continúan en ella pese a los muchos años.
—87→
—[88]→ —89→
En cierto país increíble vivía Domingo Franco, un joven admirable. Habiendo terminado el bachillerato con promedios excelentes, viose ante el obvio propósito de elegir carrera. Si por él hubiese sido, se haría ingeniero. Deseaba ser útil y realizar obras de relevancia. La madre, doña Jacinta, por su parte, soñaba con un hijo doctor. Pero el padre, que no ocultaba su incurable fervor castrense, logró imponer su opción. Don Alejandro, coronel retirado y muy amigo del jefe de policía, ex-camarada suyo, gestionó y obtuvo, con la ayuda de éste, una plaza para el hijo en la academia militar. Así comenzó la triste historia del que luego fuera Alférez Franco, nombre muy difundido después por los periódicos del país y del extranjero debido a un extraño sino nunca del todo aclarado. La versión más coherente de lo acontecido con él parecía ser la de la propia madre, quien solía narrarla hasta donde podía, antes de verse ahogada por los sollozos.
Ya en la academia, Domingo Franco había pasado a pertenecer a un grupo selecto encabezado por el instructor gimnástico, capitán Bertolino. Por su aplicación y buen comportamiento, se hizo merecedor de cierto grado de amistad brindádale por el superior. A él le confiaba el capitán cualquier trabajo o misión de alguna importancia. Y solamente a él lo enviaba a su domicilio por menesteres particulares, mostrándole de esa manera una significativa confianza. En la casa estaba la joven esposa, conversadora y muy atractiva, y estaba la pequeña hija, traviesa y cariñosa, sumándose ambas a las motivaciones del alférez, que encontraba ese ambiente sumamente grato.
El país, por entonces, vivía una suerte de estabilidad basada —90→ en las armas, con todas las actividades políticas y culturales reducidas a lo mínimo. La época de los sucesivos golpes de estado que le había dado notoriedad, estaba superada. El régimen vigente, producto del último y más drástico golpe, era en extremo celoso de la seguridad, y se mostraba muy proclive al mandoble contra quienes osaran amenazar tan sólo un ápice de su poder absoluto.
Al anochecer de un miércoles santo, comienzo de una larga festividad, Domingo llegó a la casa visiblemente exhausto. No había podido cumplir con la tarea que le encomendara el capitán Bertolino por no encontrar a la persona indicada pese al empeño puesto en buscarla, decidiendo entonces retirarse a dormir unas horas y luego volver al intento. Demás está señalar cuán delicada sería la tarea.
Su comportamiento causó extrañeza en su casa. Cuando llegaba, el muchacho acostumbraba pasearse por el amplio patio arbolado, como buscando reencontrarse consigo mismo. Contemplaba las estrellas detenidamente como reconociéndolas, y se llenaba los pulmones con el aire puro y aromado del agreste ambiente. Luego de tomarse un baño, cenaba y poníase a leer un par de horas antes de dormir. Esa vez, en cambio, llegó y se metió en la cama. Doña Jacinta lo observaba. El silencio del hijo le dolía. ¿Cuál sería el drama que empezaba a vivir? Difícilmente había de conformarse con ver cambiado a su soñado doctor por un adusto militar más en la familia.
Acomodaba las ropas del hijo dormido abandonadas en una silla cuando, imprevistamente, topó con un sobre asegurado con alfileres de gancho en el bolsillo interior de la chaqueta, resultándole aquello asaz llamativo. Y llevada de una desmedida suspicacia, propia del clima familiar de los uniformados de aquel país, no pudo pasar por alto el hallazgo, y se las arregló para abrir la carta sin destruir el sobre. «Total, pensó, lo dejaría después como estaba». Pero, poniéndose a leerla, le fue imposible entender el contenido. La misiva estaba escrita en clave y firmada con seudónimo. —91→ «¡Bah! Tal vez sea cualquier cosa y no lo que estoy pensando», se dijo llena de dudas. A punto de cerrar la carta y volverla a su sitio, lo reconsideró: «Es que..., una carta cualquiera no se asegura con alfileres de gancho en el fondo de un bolsillo interior». Tal vez, al ser el portador, su hijo estaría corriendo un grave peligro. Tal vez... hasta pudieran matarlo. Mejor era mostrársela a su marido. Él sabrá cómo proceder para salvaguarda del muchacho. Y así, con la mejor de las intenciones, fue a buscarlo.
-Mira esto -le dijo con la inocultable intriga en el rostro.
Don Alejandro, tras el primer susto, abrió la carta y la analizó con la lupa del miedo reforzado por su absoluta lealtad al gobernante. Y al no poder descifrar ni una coma del texto, pensó un instante y resolvió ir a lo seguro. De inmediato, mientras el hijo todavía estaba dormido, llevará la carta a su amigo de mayor confianza, don Benigno Santacruz, el jefe de policía.
-Debemos evitar que compliquen a Domingo en alguna sucia conspiración -dijo a su esposa-. Una vez todo aclarado, desde luego, te devolveré la carta, y tú la pondrás de vuelta donde corresponde. Y no pasará nada. Quédate tranquila.
Ella, contrariamente, entró a dudar aún más y a ponerse nerviosa. ¿No habría cometido una irreparable imprudencia?
Eran las ocho de la noche cuando sonó el teléfono en la casa del coronel Santacruz. Acababa éste de llegar del despacho. Atendió personalmente.
-¡Hola! ¡Caramba! ¡Qué sorpresa oír tu voz después de tanto tiempo! ¿A qué se debe, mi gran amigo y correligionario?
-Necesito verte con urgencia. ¿Podrías recibirme ahora mismo?
-Uhm, bueno, puedes venir. Tomaremos un trago por Semana Santa... Te espero.
Cortó. Don Alejandro corrió hasta la parada de taxis. Felizmente había uno que todavía esperaba pasajeros. Al dar la dirección al conductor, notó que éste lo espiaba intrigado por el —92→ retrovisor. Por cierto, la dirección le resultaba conocida. Por decir algo, don Alejandro comentó:
-Es sólo una visita de cortesía. El jefe es mi amigo. Me ofrece un trago por Semana Santa.
El conductor, por toda respuesta, volvió a mirarlo por el retrovisor.
Y bien, llegaron. El anfitrión estaba en la puerta. Había doble guardia. Previo apretón de manos y grandes frases de circunstancia, se apresuró a preguntar:
-¿Y mi recomendado? ¿Cómo anda en el estudio?
-Bien, bien -contestó el visitante, obviando la gentileza-. A propósito de él, esta noche le está pasando algo extraño. Apenas llegó a casa, se metió en la cama, cosa que nunca había hecho. Se le notaba cansado y preocupado... -y le narró la forma en que le fue hallada la carta que ahora traía y que él reputaba sospechosa-. Yo no la puedo interpretar debidamente -le dijo- y necesito tu ayuda. Por eso vengo a molestarte tan a deshora.
Don Alejandro hablaba precipitadamente, evidenciando su grave preocupación. El jefe de policía tomó la carta y, antes de leerla, miró escrutadoramente al amigo.
-No pierdas la calma -le dijo-. No creo que tu muchacho se meta en problemas.
Comenzó a leer deletreando. Al llegar al tercer párrafo, volvió atrás y comenzó de nuevo. Don Alejandro le observaba el semblante, notándolo gradualmente cambiado. De pronto, don Benigno lo miró nervioso y le dijo con gesto de consternación:
-Creo que me equivoqué con tu hijo.
Suspiró y continuó deletreando. La carta era relativamente breve, de menos de una carilla. Al término del texto farfulló alterado:
-Es la tercera vez que aparece este seudónimo. Pero ahora el tipo caerá.
Sin más comentario, tomó el teléfono y llamó a dos de sus guardias personales.
—93→-Ustedes se van con este señor hasta la casa y traen detenido al hijo, el alférez Domingo Franco -les ordenó secamente.
Don Alejandro temblaba. Ya no se despidió. Estaba de más hacerlo. Ya no se trataba del amigo a quien él recurriera buscando ayuda. Aquél sólo era un jerarca policíaco del régimen, renombrado por su ferocidad, en cuyas manos él mismo, coronel Alejandro Franco, entregaba la suerte de su propio hijo. Quería llorar. Y seguramente lloraba, aunque muy adentro, de rabia, de odio a sí mismo, de odio a su imperdonable estulticia.
Sin lugar a dudas, el mensaje era subversivo. Domingo, con seguridad, tendría que confesar quién se lo había entregado y a quién se dirigía. Y suponiendo que se comportara como un entero varón ante las amenazas y se negara a abrir la boca, pues sería torturado. Lo sería hasta que se pusiera a «cantar» o hasta que muriera.
Don Alejandro conocía perfectamente los métodos utilizados por ese sistema del cual fuera irrestricto servidor, sin que nunca se detuviera a pensar que tal vez un día la macabra maquinaria pudiera estrangular a su propio hijo. ¿Qué hacer? ¿Recurrir al ridículo expediente de pedir clemencia para un traidor al gobierno de su genuina parcialidad? Y si no, ¿cómo rescatar a Domingo de ese antro de barbarie donde él mismo lo acababa de arrojar?
Entraron en la casa, levantaron al muchacho de la cama y se lo llevaron. La madre, al verlo en ropas de dormir, metido a empellones en el carro policíaco, se arrancaba los cabellos de consternación. Ella pudo haberlo evitado. Sólo ella, con su sólo silencio. Un minuto de enfermiza suspicacia, de miedo culpable, de miserable obsecuencia, la llevó a proceder como lo hizo, haciendo partícipe a su recalcitrante marido.
Domingo, incomunicado y sumido en total desconcierto, no podía imaginar quiénes hicieron posible su caída. Jamás hubiera podido aceptar la idea de que la obsecuencia y el miedo convirtieron a sus padres en miserables entregadores.
—94→Durante tres días sufrió varias crisis cardíacas debidas al alto voltaje de la picana eléctrica. Al cabo de la última y peor descarga, falleció. Minutos antes, ya privado del dominio de la voluntad, balbuceó algo como «Bertolino». Aún en la inconciencia, bastó una palabra para condenar al amigo.
La mala suerte del capitán no fue tanta, sin embargo, como la del subalterno. Ya en prisión, amén de los tormentos imprescindibles, fue obligado a transportar a cuestas el cadáver de Domingo Franco hasta cierto malezal de extramuros, y colgarlo allí, de un árbol, dejando sus huellas digitales en el cuerpo y la ropa del occiso. De ahí en más, el capitán Bertolino pasaba a ser el indiscutible ahorcador del alférez. Pero esa acusación no venía sola. Además de confirmarla, Bertolino debía confesar a quién iba destinada la muy subversiva carta. Y como nadie había logrado descifrarla debidamente, tenía que hacerlo él. Por cierto, estas cuestiones continuarían exigiendo la intervención de la picana eléctrica, la pileta con excrementos y todo lo demás. Y sus respuestas a esas interrogantes eran tan fundamentales como necesaria su verbal y literal confesión reconociéndose asesino del alférez. Sin embargo, un hecho insólito vino a complicar el curso de la tramoya. El capitán se volvió de golpe mudo. Su silencio se hizo total pese a todos los tormentos. Su mirada fija en un solo punto era la de alguien que había perdido la razón. Sus torturadores no lo mataban, aunque ganas no les faltaban. Pero la orden de mantenerlo con vida era rotunda. Tarde o temprano tenía que confesar y así salvar la muy dudosa reputación del régimen, ya que las noticias trascendían y se filtraban al dominio público. Pasaron luego un par de meses, y en vista de la mudez inconmovible del sujeto, la superioridad se vio forzada a ordenar la incomunicación en un hermético calabozo, más tumba que prisión, para ser sometido quizás indefinidamente a nuevos y brutales interrogatorios.
Los rumores crecieron en las calles a pesar del terror. Entonces, antes de que el descrédito desbordara y provocara denuncias —95→ internacionales, el juicio arrancó. Inmediatamente, el juez de la causa dispuso el nombramiento de un defensor para el reo, formalidad necesaria dadas las circunstancias. Curiosamente, la designación recayó en el más modesto y silencioso miembro del gremio forense.
Todo se tramitaba por escrito. Sólo por escrito. El juicio oral había sido proscripto, el poder judicial sólo era poder de nombre, y el otro poder, el legislativo, ni siquiera de nombre. El fiscal acusador presentó su libelo: «Vistos los abundantes testimonios arrimados por la investigación policial, resulta por demás evidente que el acusado Fausto Bertolino ha cometido asesinato en primer grado contra el alférez Domingo Franco. De ello son pruebas irrefutables las numerosas huellas dactilares encontradas en las ropas y en el cuerpo del occiso, las que coinciden íntegramente con las impresiones del acusado, según prontuario obrante en el departamento de identificaciones de la policía. También son pruebas, entre otras muchas, la facilidad y perfección con que el acusado reconstruyó su propio crimen, y la inhumana sangre fría demostrada al hacerlo, todo lo cual se halla debidamente documentado.
»Las motivaciones del homicida fueron dos: 1) Domingo Franco mantenía frecuentes relaciones sexuales con la esposa de Fausto Bertolino, en su propia casa, hecho del cual éste se enteró por boca de los vecinos. 2) Domingo Franco, siendo portador de una carta sumamente confidencial dirigida a otro camarada, hizo posible que ella cayera en manos de la policía. La carta contenía instrucciones para una acción subversiva a producirse en breve plazo. Felizmente, la misiva cayó y se pudo impedir el golpe.
»Ambos motivos indujeron al sujeto Bertolino a vengarse de Domingo Franco, ultimándolo en la forma que es de público conocimiento.
»Por todo lo expuesto, y en reparación de tan alevoso crimen, frío y premeditado, que lesiona todos los principios y leyes de —96→ convivencia social, así como los altos preceptos éticos y morales del ejército nacional, el Estado y las FF. AA., por mi intermedio, solicita a ese Honorable Tribunal, la aplicación, al reo Fausto Bertolino, de la pena de muerte por fusilamiento, conforme a lo determinado por el código penal militar...».
Días más tarde, el defensor diose por enterado del libelo, y a su turno contestó el escrito de la siguiente manera: «Considero justa la preocupación del señor Fiscal Acusador en lo referente a la salvaguarda de los principios y leyes de convivencia social, así como de los altos preceptos éticos y morales del ejército nacional, pero disiento y me opongo al pedido extemporáneo de la máxima pena para mi defendido, sin previa declaración indagatoria ni comparecencia alguna ante los jueces, negándosele de ese modo el derecho a deponer en su descargo. Y disiento, además, en que con solamente los testimonios de la policía, se dé por concluida la investigación de un caso tan delicado, que involucra no sólo al occiso y al supuesto asesino, pudiendo ser partícipes los familiares de cada uno de ellos y la propia policía. No se puede proceder a la condena de un hombre cuya única probable culpa es, hasta ahora, la de haber conspirado contra el gobierno, delito político, para cuyo castigo no existe una clara jurisprudencia».
Hasta aquí leyó el juez de la causa el escrito presentado por la defensa, y al encontrarlo desfavorable a la condena, lo desechó por ofensivo y ajeno a las normas jurídicas militares.
El juicio quedó en suspenso. El defensor fue intimado a renunciar, y seguidamente detenido y confinado.
En aquel extraño país, los sucesos más horrendos solían quedar cubiertos a través del tiempo, por la tolvanera de otros peores. En el presente caso, los medios de comunicación se hicieron eco del oscuro asunto durante un corto lapso, hasta que otras novedades atrozmente parecidas echaron su sombra sobre el drama de la familia Franco. La madre de Domingo, entre bisbiseos temblorosos, refería lo sucedido hasta donde los sofocos le permitían. —97→ Nunca dejó de inculparse. El esposo, por su parte, murió intoxicado de silencio. Desde la desgracia, nunca más habló, hasta su muerte. El silencio fue en él una forma de gritar, denunciar, condenar y condenarse.
Un día, cuando ya nadie se acordaba de Bertolino, los diarios lo salvaron del olvido total. Por una gracia del superior gobierno, se lo eximía de la pena máxima, siendo condenado solamente a cadena perpetua.
Tal como dijéramos al comienzo, el capitán era casado y tenía una hija pequeña. Dada la confianza depositada en el alférez Franco, éste era ocupado a su domicilio con frecuencia, dando lugar a que recibiera muestra de aprecio y simpatía por parte de la mujer. Los vecinos, que lo veían introducirse en la casa en ausencia del marido, dieron razón de ello, tal cual lo vieron e imaginaron, cuando la policía indagó en busca de elementos que enriquecieran la trama argumental de la acusación. Y fue aquél un testimonio probatorio más, de gran utilidad para el señor Fiscal.
La sentencia se produjo inesperadamente. Ya el reo no tenía defensor (porque todo eso puede darse en un país tan extraño como aquél). Pero aún así, la condena no llegó a la máxima solicitada por el acusador. Bastaba con que Bertolino fuera excluido del contacto con la sociedad. Por eso, su reclusión continuó en el mismo hermético calabozo.
Y el tiempo pasó. Cierto día de diciembre, la corta familia Bertolino amaneció de fiesta. La hija del capitán cumplía veinte años, y la fecha coincidía con su colación de grados. Ese día, al atardecer, había de recibir su título de maestra de manos del «Señor Presidente», invitado para la grata entrega. E informado el mandatario, gracias a los periódicos, de que la maestra mejor egresada, además de recibir su diploma de honor y el título, ese día festejaba su cumpleaños, mandó a encargar deprisa su presente para ella. Mas, cuánta sería la sorpresa cuando, en el momento de la entrega, la sobresaliente nueva educadora, digna de admiración y encomio, le rechazaba el obsequio, diciéndole:
—98→-No, señor Presidente. El único obsequio que recibiría de usted de todo corazón sería la libertad de mi padre.
-¿Su padre?
-Sí, señor; el capitán Bertolino, aquél a quien usted, tan injustamente mandó sepultar de por vida, en un negro calabozo, hace diez y seis años.
El presidente, lleno de estupor, se retiró del acto, buscando a quien culpar por no haberle avisado. Y, lejos de conceder a la brillante egresada la gracia que le pedía, ordenó la vigilaran estrechamente.
Huelga decir que a la Bertolino jamás le dieron cargo alguno en escuelas públicas. Entre tanto, el padre continuaba en total encierro, siendo en el país el único preso a perpetuidad. Sin embargo, se cree que la petición de la hija afectó, aún ínfimamente, la conciencia del presidente ya que, pasado un corto tiempo, al condenado se le redujo la pena a veinticinco años. Vivía sin ver la luz, y se había vuelto blanco como un papel. Lo manifestó la madre, a quien le permitieron visitarlo por única vez, al cumplir veinte años de prisión.
La noticia trascendió. Los comentarios menudearon. Un médico amigo que visitó a la madre hizo su deducción: Si Bertolino estaba blanco como un papel, era porque alguna grave enfermedad lo aquejaba. Entonces, no viviría cinco años más para verse libre.
En tal caso, los cálculos de sus punidores no estaban errados. En la práctica, la pena continuaba siendo perpetua.