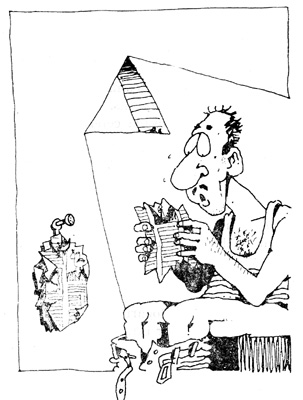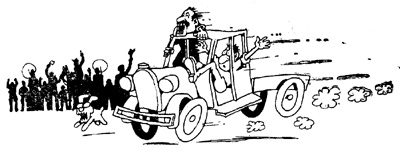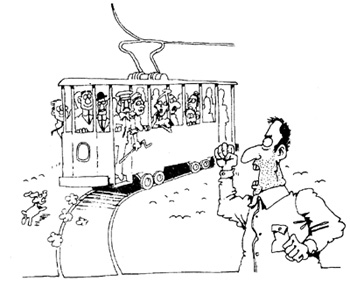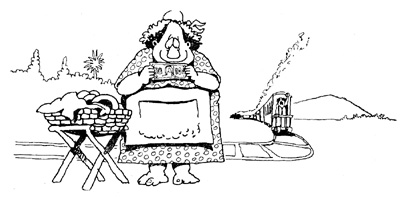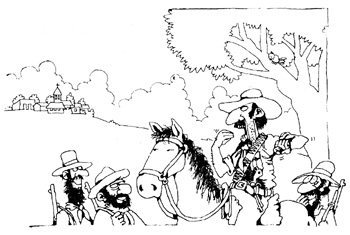Bellè Epoquè y otras hodas
José María Rivarola Matto

a Marquito
a Mamacha
| Konrad Lorenz | ||
—11→
Con este nombre se conoce un período dorado de Europa anterior a la primera Guerra Europea. El viejo continente disfrutaba de paz, la mayor parte de la riqueza y la superficie de la tierra, y el ancho mar. Claro, entonces no se daba cuenta de esa suma de bienes.
Como la simetría es propia del pensamiento, no he podido dejar de buscar similitud o contraste con esa época anterior a la Guerra del Chaco, que aún con turbulencias tenía sus encantos. Ya se sabe que la búsqueda de la felicidad nos lleva con frecuencia hacia tiempos perdidos.
—12→En aquellos días, la ciudad era chica; se le atribuía cien mil habitantes que nadie había contado. Terminaba poco más allá de la calle Brasil; se llegaba a Quinta por barrancos y caminitos; la Av. Carlos A. López era esquema esfumado en varias partes de su trayecto. Esa estrechez no era mala, porque fácilmente se la podía cruzar a pie, o colado en los ruidosos tranvías de la C. A. L. T.
Estos eran salones sociales; los caballeros cedían de buena gana sus asientos a las damas, y aún les pagaban el pasaje. Iba el guarda a entregar el boleto a la agraciada; ésta volvía la cabeza simulando sorpresa; el otro; le rendía un galerazo. Empezaba la charla, a gritos, de extremo a extremo, en la cual con frecuencia intervenían los otros pasajeros, o festejaban las ocurrencias con alegres risotadas. Los hombres se precipitaban a dar dos timbrazos cuando las señoras hacían señales de querer bajar, y a esas de real importancia o encanto singular, se les rendía el supremo homenaje de parar aún a media cuadra. ¡Olé!
Los niños de la clase media usaban gorras; los pocos de primera, pajillas; todos medias largas y botines de caña alta. Pero el ideal común era andar descalzo, cosa que se lograba generalmente, pues tener más de un par de zapatos, era lujo de solemnidad.
Aquellos eran empedrados para machos, todo lo que hace Corposanja para empeorar las calles no se le puede comparar. Las piedras se tiraban casi al azar para que fuesen acomodadas por los raudales y los tropezones. La suprema ventaja era que se podía jugar a —13→ las bolitas en una orografía llena de sorpresas. Cuando los absortos participantes oían venir traqueteando un auto allá a lo lejos, echando vapor, y truenos por el escape, a gritos se alertaban. Los chicos corrían a las aceras como bandadas de gorriones. Pasado el peligro volvían a la diversión, ya que el próximo vehículo se haría esperar, o tal vez fuese una carreta carbonera, de famosa deshonestidad comercial.
Se iba al cine, no por calidad, sino por cantidad. Los mitaí acudían al ruidoso matiné de la siesta, a sudar raudales, prefiriendo una a otra sala, por el número de actos que ofreciese. Si aquí daban 35, y en la otra 40, acá se venían, total todo era entre el detective, el bandido bigotito de cara rufianesca y la muchacha. Y soquí, soquí. No ha cambiado la substancia.
Se jugaba al fútbol con pelotas de trapo; las de cuero eran sueños de rico. De allí el famoso «pelota yara», a pesar de que entonces aún regía la regla con las de trapo.
Los vigilantes usaban cascos coloniales con una punta de bronce sobre la coronilla. No tenían otras armas que una cachiporra, y les costaba una barbaridad correr tras los mitaí embutidos en sus fieros zapatones, pobrecitos. Para lograr cierto orden callejero estaban los «particú» -bosquejo primitivo del refinado pyragué- que aparecían de golpe detrás de las esquinas sembrando el pavor en la chiquilinada que buscaba refugio en cualquier casa del vecindario y allí quedaba aterrada, a esperar que se alejase el disfrazado polizonte.
—14→En aquella época ir preso implicaba, además del ñaquyrá y el acá peró, deshonra para el implicado y su familia. ¿Qué vergüenza!
Las económicas distracciones se hacían visitándose recíprocamente los vecinos que se sentaban a conversar en las veredas. Había hielo, pero aún como lujo difícil y costoso. Los sibaritas bajaban una canasta con botellas de caña y de cerveza a la profundidad de los pozos de agua, y de allí los izaban una a una para ser gustadas y celebradas por su incomparable frescura. ¡Delicioso!
Las tertulias se prolongaban en las noches calurosas, silenciosas, saturadas de perfumes de azahar y jazmines, que embriagaban, y la brisa traía ráfagas de orquestas de bailes que había por otros barrios. Los galanes al despedirse de sus compromisos, rumbeaban hacia la música, sin importarles el motivo de la celebración, ni quien fuese el dueño del jolgorio. La coladura era institucional, y además, siempre se daba con algún pariente o conocido que saliese valedor.
¡Qué tiempos! Había unos masiteros que vendían unas bombas doradas de crema polvoreadas con azúcar, tan sabrosas que sus deleitados gustadores las llamaban «bolas» que clerecía. Y una suerte de merengues conocidos como «suspiros de monja», o gases de ídem, licor benedictino, etc. Entonces lo excelente estaba cerca de Dios.
Los italianos siempre han considerado sagrado su medio de ganarse la vida, sea el que fuese. Uno de ellos —15→ se honraba descargando letrinas. Era el terror de serenatas y otras aves románticas que revoloteaban por allí. Cuando Celauro estaba de faena en una casa, nadie del barrio podía dormir afuera. ¡Adiós la luna y sus estrellas! Aparecía con sus barriles en mitad de la noche y los cargaba metiendo uno o dos borrachos en el pozo colector. Alguien de la familia debía quedarse a controlar si la carga era cumplida, pues era truco de la empresa decir que había llevado seis o diez barriles, cuando en realidad se portaban cargas medias. ¡Ladrones!
Cuando regresaba con sus carros desolaba zonas enteras de la ciudad, disolvía tertulias, amargaba casorios, y hacía correr a cuanto peatón trajinase por sus rutas.
Pasó el tiempo, y la empresa fue tentada por los adelantos de la civilización. Importó un camión atmosférico, casi inodoro, que podía operarse noche y día. De inmediato la gerencia advirtió la debilidad del mercado. El camión quedaba ocioso por días y sus cuotas proyectadas para una masiva producción, se hacían muy duras de pagar.
Fue entonces cuando Celauro, empinándose sobre sí mismo, lanzó esa exhortación que después corrió por el mundo entero repetida hasta el cansancio por estadistas, demagogos, oradores, economistas, hombres de empresa. Hablando a la ciudad y el orbe, dijo: «¡Hay que obrar!».
Pasó a la historia.
¡Qué bella época aquella!
—[16]→ —17→
Con motivo de las remembranzas publicadas de aquellos buenos tiempos anteriores a la contienda del Chaco, han surgido críticos que me han imputado omisiones imperdonables. Trataré de remediarme aún a riesgo de pesar a los demás.
Entró la furia de la melena a la garsón. Las señoras hacían arrumacos y gambetas a sus perplejos padres y maridos para que les permitiesen cortarse las tradicionales trenzas, que se peinaban por horas, y se despiojaban recíprocamente con notorio placer y graciosa —18→ urbanidad. Algunas esperaban viajes o ausencias para presentar el hecho consumado. De regreso, unos gritos, otras burlas, y después, ¡qué comodidad!
También entró la moda de los colores Tut ank amón, inspirados en la tumba del famoso faraón egipcio, por entonces descubierta. Muchos creían que se trataba de la camiseta deportiva de un equipo japonés.
Agotados los aljibes y depósitos de agua de lluvia, los aguateros hacían de la sequía su negocio. Se la compraba por baldes para ponerla en cántaros en algún lugar umbrío. Ya pocos usaban calabazas para beber, substituida por el jarro enlozado que servía en común a la familia, siervos y arrimados. El cántaro se sacaba de noche a la luz de las estrellas que se hundían en la obscura y fresca cavidad una a una, en su constante camino sideral, dejando sabor de misterio incomparable. No era infrecuente que un viandante golpease a pedir de beber. Si era educado se sacaba el sombrero, sostenía el jarro con el dedito levantado, y al terminar, arrojaba la sobra contra la pared. Los más higiénicos destinaban el primero o el último sorbo a un enérgico buche que expelían de media vuelta, secándose con la manga. Muchas gracias.
La gente cultivaba la virtud de la abstinencia; había reparo de tomar licor en público. Cuando venía un campesino a visitar al procurador por sus pleitos infinitos de filiación y tierras, se convidaban a un sifón de soda water. Los gases consiguientes eran signos de bienestar, ¡qué prosperidad!
—19→Las modernas chiquilinas creen que fumar es señal presente de liberación femenina; ¡pavadas!, sus abuelas aspiraban furiosos poguazús capaces de espantar mangas de langostas, y para hacerlos aún más fuertes, los guardaban en puchos por ventanas y rincones. Jamás tuvieron mal aliento, ni precisaron mentas.
No había llegado la teoría de la sociedad de consumo; no se presionaba a la gente para que compre, no había agencias publicitarias que inventaban el día del padre, la madre, la abuela y tutti quanti, que abruman al aturdido paisano con más obligaciones. Entonces lo único celebrado con estrenos era el 14 de mayo, cuando se iba a cantar el himno a la Plaza Independencia. Se caminaba duro de cosas almidonadas y nuevas, con la banderita en la mano y la escarapela tricolor.
Se usaba leer en voz alta para la audiencia menuda. Entusiasmaban los relatos de las hazañas de la Guerra Grande. Cierto día un oyente más agudo notando que cada batalla se peleaba como nunca y se perdía como siempre, preguntó: «¿Pero quién al fin ganó la guerra?». Mi tía -que Dios la tenga en su Gloria- vaciló un momento, y contestó: «¡Pata!», y agregó con lógica de hierro, «porque nosotros peleamos como leones y ellos como gallinas». Esta clase de patriotismo sólido, valdría por divisiones en la guerra que vino después, pero a mí me dejó desconfiado de las verdades de la historia.
La medicina adelantaba rápidamente: el sebo de vela tenía general aplicación para callos o pulmonías; ponerse ventosas era ver sacar el mal; purgas y enemas lo dejaban a uno lustroso por dentro. Para casos supremos estaba el orín de impúberes que intercambiaban —20→ vecinos sin dificultad, pues eran de uso común los vasos nocturnos, algunos con adornos, para damas, que ciertos depravados llamaban «el dichoso», por lo que podían ver.
Los burros aún no tenían polcas, pero sí una numerosa comunidad. El municipio urgido por sermones y ataques de prensa, debió tomar medidas para limitar atropellos de los que andaban sueltos revolviéndolo todo y consumando ruidoso libertinaje. Pagaba cinquí a los chicos que entregasen al corralón los cogidos en infracción, o estacionados en doble fila. La gran diversión era arrear de madrugada cuantos se hallasen por la calle, libres o liberados. No era tan fácil; con frecuencia se daba con la dueña que furiosa atizaba un mandiocazo, o lo que tuviese a mano al diligente funcionario, que debía escapar por el rabo o las orejas. Recobraba al compañero intercambiando pequeños grititos, palabrejas y explosivas demostraciones de recíproco afecto. ¡Siempre ha habido el mbareté!
El ejecutivo del corralón municipal pagaba presto por uno o dos infractores entregados, pero cuando los mitaí llegaban con una tropita, el muy ladrón empezaba a negociar. Sabía que en esos casos ya se habían organizado carreras, saltos y otros inocentes pasatiempos, y aun a veces, mal aconsejados por grandulones y chóferes de parada, unas sesiones de trasnoche para burros, que hacían chillar a las comisiones de moralidad. ¡Qué vergüenza!
—21→Era entendido que los mozos y las señoritas bien, jamás iban de cuerpo, como garrapatas sociales. Si un galán estaba de visita, no podía pedir que le dejasen pasar a desahogarse, así se retorciese de ansiedad. Había razones; como no era una posibilidad general el baño moderno, cada cual acomodaba lo que tuviese allá lejos. Para llegar a eso, había que cruzar toda la casa, sus vergonzantes pobrezas, alborotar familia, hacer correr sucios y desvestidos, espantar gatos, alarmar perros, para terminar la abrumada travesía con un terrible cabezazo contra la baja puerta del fondo sumida en la obscuridad. Al comedido convenía despedirse con alguna aparatosa mentira, aunque estuviese lívido de apremios; y traspuesto el portón, salir de estampida a tirarse de cabeza en el primer baldío, donde lo dejamos reventando y suspirando de placer.
¡Qué bella época aquella!
—[22]→ —23→
En aquellos deliciosos años de los veinte, así como las damas usaban sombreros, los caballeros se ponían pantalones obscuros, sacos de fantasía, o al revés, con pajillas, bastones y polainas. Las medias se tiraban para arriba con una liga triangulada, y hacia abajo, con un discreto pial. Se evitaba sacarse el saco, por etiqueta, y por razones de solidaridad pues había dignos ciudadanos de pulcra pechera, y nada atrás.
Cuando por alguna razón de solemnidad había que ir de etiqueta, toda la ciudad cooperaba en un frenético —24→ intercambio, reconstrucción y préstamos de prendas. Un elegante vestía pantalones achicados, o agrandados, de cualquier abuelo contertulio de don Carlos, el frac de un ministro difunto o diferido y la camisa que se hallase en complicadas y ansiosas pesquisas. La aparatosidad de aquellos patriarcas, la pausada ceremonia con que se movían, mucho tenía que ver con el temor de reventar hilvanes o manifestar parches humillantes. En esos actos no había perfume ni tormenta capaz de aventar el olor a guardado y naftalina.
Los mancebos tomaban muy en serio el matrimonio, tanto, que lo meditaban por años, décadas y más. Venían los frutos, y los frutos de los frutos, y muchos seguían cavilosos. Había razones: no se resignaban a perder su libertad, ni tenían suficientes medios para la fiesta de la boda. Monseñor Bogarín salía de cruzadas y expediciones para regularizar estas irredimidas situaciones. Usaba de su oratoria más pujante para tratar de convencer; en algunos casos, cuando las dificultades parecían superadas con la ayuda de toda la progenie y se estaba a pique del casorio, salía el muy bribón a exigir virginidad. ¡Descarado!
La vida era contemplada con espíritu espartano. Todos los sufrimientos e incomodidades había que soportar con estoicismo. Un paraguayo, hijo y nieto de guerreros, debía aguantar en silencio el hambre, los golpes, las heridas, los dolores del ánima, sin queja, ni decir un ay. Los dentistas abusaban de esta mística. Cuando un paciente sudando frío, se sentaba abriéndole la boca a discreción, empezaban a pedalear el torno, y al grito de «Viva el Paraguay», le metían su —25→ aterrador taladro hasta el esófago. Será por eso que hasta ahora no puedo mirar ni sumergido en su vaso de agua un paladar sin sentir un estremecimiento de pavor.
En aquellos buenos tiempos ya se había sobrepasado la barrera del avatí-ygué para dar fin a las descargas corporales. Se había entrado en la gloriosa época de la prensa libre y cada uno llevaba su periódico al fondo para discutir con él la opinión y expresarle la suya: Así iban quedando recortes sueltos en clavos, hendijas y soleras, que la parroquia iba usando con metódica economía en días venideros.
Para mucha gente ocupada era la oportunidad de ilustrarse, y así se iba acumulando una enjundiosa cultura de excusado de insospechada diversidad y hondura.
Eso me fue descubierto cierto día -pasado el charlestón, la falda corta, la cintura baja, cuando ya habían regresado los movilizados del veintiocho- que un compañero de juegos venido de la Cordillera entró a servirse de la biblioteca. Salió de pronto con los ojos afuera, un amarillento pedazo de diario en la mano, ajustándose el pantalón, para comunicarnos a gritos «¡Lo mitá!, ¡lo mitá!, ¡se acabó la Guerra Europea!». Si no hubiese dado con esta oportuna información, seguía creyendo en la dinastía del Kaiser. Por eso siempre he creído que la introducción del papel higiénico fue un rudo golpe a la cultura popular.
Por más que se conocían todos y un gran parentesco legítimo y del otro entrecruzaba el ambiente social, no era fácil arrimarse a una señorita ni con las mejores —26→ intenciones. Había un complicado protocolo para vencer la timidez y los cuidados de padres y parientes.
Primero la pasada; los pudientes o quienes querían parecerlo, la hacían en autos de alquiler. Contratado el servicio por dos o tres veces, el interesado se sentaba en el asiento trasero con la paquetería disponible y anunciado por bocinazos y traqueteos, saludaba al cruzar con un respetuoso pajillazo. La otra, ¡ni cinco! Vuelta a insistir al día siguiente. Allá cuando el pretendiente estaba devorado por la usura para pagar el transporte chapa blanca, tal vez se percibiese una sonrisita alentadora. Eso permitía más confiados encuentros, siempre simuladamente casuales al son de las retretas, más económicos paseos de la calle, ya sin auto, y para corroborar la voluntad, firmes plantones en la esquina. Había otros azares: podía ocurrir que los muchachos del barrio no gustasen del galán, por celos o arbitrario espíritu de tribu. En tales casos se ponía a prueba el empeño: caían naranjas desde obscuros patios, perros azuzados, cuchufletas, abierto desafío y hasta vergonzosas retiradas. Pero hasta los burros saben que peores cosas se soportan por amor, cuando se persigue esa quimera.
Para combatir el calor de la siesta, estaba la clásica hamaca, y el abusivo decreto contra los mitaí disponiendo que hamacasen hasta que el despótico mayor se durmiese. Los chicos cumplían la orden hasta percibir el primer sólido ronquido. Entonces sigilosamente trataban de escapar. Muchas veces lo lograban, pero otras, —27→ cuando habían errado el momento oportuno, eran ásperamente retenidos. Afuera la siesta luminosa llamaba como la pura libertad.
A la noche los catres al patio. No se fabricaban espirales contra mosquitos; para ahuyentarlos había que juntar más concretos desechos de vaca para el humo. Y uno quedaba con la luna a soñar en compañía de las mismas constelaciones que ya guiaron a los argonautas a buscar vellocinos encantados, en el seno de la noche y sus misterios donde un viento cósmico empuja siempre mas allá, hacia un camino eterno e infinito, como el vuelo del espíritu atrevido.
—[28]→ —29→
Fui a pescar en estas vacaciones. Tiré un anzuelo lleno de artera sabiduría, en el lugar más aconsejado. Al cabo de una buena hora empecé a oír extrañas risotadas. Fijándome, pude ver un enorme surubí dándole vueltas a la carnada. Se retorcía el maldito. Se reía a carcajadas de la ineficacia del ingenio. De sus enormes ojos asombrados por la estupidez humana -representada por mí- manaban lágrimas de hilaridad. El bicharraco creía que quería pescarlo a él. En realidad, en todo ese tiempo, estaba revolviendo en las evanescentes —30→ imágenes de aquella época de la pajilla, el bigotito y la melena a la garsón. Aunque no se lo pueda hacer saber, quisiera que conste que sólo por eso se ha librado de mi olla el insolente animal.
Una de las piezas principales de esa brumosa remembranza estuvo relacionada con una distinguida dama de la brillante Lutecia llamada Madame Poulet, que regenteaba una muy exclusiva casa de divertimiento en las afueras de la ciudad. Sólo iban allí personas distinguidas que sabían comportarse y gustar de lo mejor. Con una vitrola, valses y tangos de mi flor, champagne del muy bueno y la compañía de Frufrú, Lilí, Rirí, Bibí, Dodó, se evocaba Pigalle, el Follies-Bergère, más conocidos por la literatura y los cuentos de Madame, que dejaba creer en un pasado de gran cocotte empobrecida por amor, a lo Margarita Gautier, ¡Mon Dieu, encantador!
Aún cuando el contrabando del whisky no se había normalizado, en la calle Gral. Díaz al quinientos y tantos -numeración de la época- funcionaba una célebre whiskería de abolengo nacional. Allí las flores de la noche se llamaban Vitó, Sinfó, Teó, Nicó, Conché, legítimo folklore. La policía invadía constantemente el lugar para asegurar la convivencia pacífica y para verificar que los contertulios tuviesen los derechos conferidos por la mayoridad. Cualquier individuo de pantalones cortos que fuera hallado, era enérgicamente confinado a limpiar letrinas en la comisaría, y si parecía disfrazado, por tragarse ansioso la nuez, se le requería libreta de baja. Solamente los que habían servido a la Patria tenían acceso a los encantos del pecado. Los menores quedaban segregados a las imaginaciones de la soledad.
—31→Poco después, con la influencia anglosajona que venía del cine las chicas empezaron a tomar como nombre de guerra los de Mary, Nancy, Betty, Fany. ¡What a guiso!
Ya que hablamos de influencia extranjera, nadie podrá olvidar a ese caballero teutón llamado Herr Arno. Clases y clases de conscriptos le deben la iniciación. Ya que murió infecundo, sin hijos que le perpetúen la fama, tal vez sea oportuno imaginar alguna clase de recordatorio. No digo que una calle lleve su nombre, pero acaso merezca alguna estatua en las plazas frecuentadas: delgado, gallardo, erguido, con el saco en el brazo, soplándose con la pajilla, rodeado de jóvenes soldados y marineritos. Una fáustica congregación familiar.
Estas alegres expansiones tenían amarguras. Un joven amigo que se iniciaba en la negocijada vida, cierto día advirtió con horror que una enfermedad había clavado en él sus injustas garras. Presa del pavor, fue a pedir un urgente milagro a la Inmaculada Concepción. Hincado, en cruz, lívido, ferviente de religiosa sinceridad, propuso: «Si me sacás de ésta Virgencita, te juro que nunca más he de tocar una mujer; y si llego a faltar a mi promesa, que ahí me quede muerto y me condene». ¡Este inconsciente, allí no más, y en seco, se mandó un voto perpetuo de castidad!
Corrió tiempo, permanganato, y se cumplió el pedido; el honrado mozo se vio contra las cuerdas de su conciencia y el temor al infierno. Sus vacilantes intentos quedaban frustrados entre miedos y remordimientos; los sucedáneos, lejos de calmarle, daban mayor pique a la imaginación.
—32→Cuando un teólogo le dijo que las promesas imposibles se podían reemplazar le pareció que un trato justo con la Virgencita -dada la enormidad redimida- sería ir a pie al santuario de Caakupé, pero no desde Ypacaraí o Asunción, sino caminando desde Formosa.
En aquellos tiempos esas trochas del Chaco estaban cruzadas por tigres y salvajes. Descubrió luego que por rescatar un atributo, ponía en dramático riesgo al propio sujeto. Abrumado, inició una laboriosa negociación con varios consultores espirituales hasta que alguno le dio una solución que nunca quiso confiarme, sospechando falsamente que la llegase a publicar.
Lo cierto es que cuando se vio libre de impedimento, se precipitó incontenible con el empuje de aguas embalsados rompiendo diques. Por vía legal y paralelas reconoció catorce hijos vivos. Gimiendo bajo esas cargas le he visto suspirar, tal vez añorante de aquel voto de castidad.
Cuando una persona de la familia debía viajar a Buenos Aires, el proyecto se trataba con meses de anticipación. Se aprontaban grandes baúles para el equipaje donde se incluían desde los remodelados trajes de vestir según figurines de París, hasta sólidos rollos de tabaco para mascar y fumar, pues ninguna persona de pro se permitiría cambiar de gustos o sufrir escasez por unas pocas semanas de permanencia en el extranjero. Tampoco se podían omitir las copiosas encomiendas que incluían quesos, chipas, caña, yerba, chicharó y hasta maní pisado con azúcar. Las familias paraguayas tenían un pobre concepto de los medios de subsistencia de sus vástagos que habían ido a estudiar o a —33→ radicarse al exterior. ¡Pobrecitos!, cuánto preocupaban a mamá.
El paquete anclaba a unos metros del muelle de madera de la Aduana; el embarque se hacía en botes como lo harían los abuelos de la conquista en sus bergantines. El barco daba dos o tres pitazos para apresurar y abreviar despedidas. Besos muy discretos, en las manos, la frente, las mejillas; nada de apasionamiento de película. Lágrimas y pañuelos que se agitaban al viento hasta esfumarse en la distancia. Los que quedaban poco a poco se disolvían en la plazoleta con una apretada tristeza en el corazón.
Esta fue mi pesca de aquella vez, en lugar de ese presuntuoso surubí.
—[34]→ —35→
Como en aquella época acercarse a una señorita era un procedimiento complicado lleno de riesgos para la convicción de conquistadores que muchos tenían, un buen amortiguador insensible al chasco y la humillación, era la carta de amor.
Claro, no todos eran poetas y podían convertir las palabras en canaletes para hacer fluir emociones; para redimir estos casos se publicaba por entregas un Epistolario Amoroso, con fórmulas para todas las situaciones imaginables: «De joven a joven»; «De joven a señorita de edad»; a viuda, con o sin hijos, pobre, de recursos, —36→ rica, culta, de pocos estudios, humilde, necesitada de consejos, de amparo, administrador, etc. Y las respuestas. Era cuestión de definir el propio caso y buscar el formulario. Había un problema: como el folletín era muy popular, podía darse que la destinataria conociese el origen de la tirada y se riese de los arrebatos.
Para eludir el riesgo se acudía a un plumista que disfrazase la copia con adecuadas substituciones. Supe de un hacendado del interior que puesto en el trance decidió que nadie más apto que el señor Juez de Paz para lograr el cometido. Previa explicación, convino con Su Señoría el trabajo por razonables honorarios. Ya en la obra, el escritor asumió el papel con tal entusiasmo que allí donde el modelo presentaba al pretendiente como hombre de campo laborioso, aunque modesto, le pareció de más efecto decir que era un caballero ilustrado que se dedicaba a labores del campo por modestia. Y lanzada la fantasía hasta incluyó unas sentencias latinas de abismal profundidad jurídica.
Puesta en limpio, ponderada, releída y aceptada la carta, al venir el momento de firmar se encontró con que el comitente era analfabeto y no tenía dígito pulgar porque entonces los ganaderos formaban parte de la propia hacienda vacuna. No se arredró el Magistrado, hizo suscribir al Secretario a ruego por no saber firmar, ante testigos, firmó él mismo y le puso el sello del Poder Judicial.
Llevó la carta un vigilante armado con fusil; la pobre doncella que leía o tropezones, se pegó tal susto ante el folio y su aparato, que se le frunció el entendimiento, pues se creyó en las garras de la justicia. Corriendo fue —37→ por el cura, quien enterado, advirtió perspectivas de una rica boda; en el acto asumió el papel de consejero y mediador poniendo la vela de su autoridad a favor del posible sacramento, que al fin se realizó y fue feliz, sin necesidad de muchas letras. Sorpresas del azar y de la vida.
Las niñas de entonces no tenían la menor gana de quemarse; por el contrario, usaban mangas largas y ceñido cuello de día, no por especial recato, sino porque no querían perder su blanco inmaculado. Los grandes sombreros y las sombrillas tenían idéntico fin. El colorcillo que se traía de nacimiento se trataba de disimular con polvos y blanqueadores. Tanto era el prurito de la albura que aun enfermas, en cama, a más de las purgas, ayunos y enemas del tratamiento, que las ponía transparentes las damas se agregaban otras blanqueadas.
Cuando el médico les fregaba el brazo para aplicar una inyección, era como quitar revoque a una pared.
Uno se recibía de pantalones largos; no es que se los tenía o los iba a tener. El pobre grandullón, con los pelos de las piernas que parecían alambres, descomunales patas, la cara granujienta, la barba que trataba de ocultar o depilar, suplicaba, lloraba a su mamá con la voz quebrada por los gallos que le pusiera pantalones largos. La madre, que siempre ve en su hijo a su bebé, descartaba el pedido una y otra vez llamándolo chiquilín cara sucia. Cuando al fin llegaba la hora, o el pobrecito iba al cuartel, adquiría el derecho de fumar en público, salir de noche, ir a bailes, colarse en whiskerías, y hasta podía tener una noviecita de lejos, alguna mucamita, de cerca, y soledad, con sofocadas imaginaciones.
—38→Cuando don José Gallego llevó el primer camión al pueblo, fue lo más sensacional desde que el mundo se escapó por un pelo de chocar con la cola del cometa Halley. Llegó el vehículo hasta la plaza principal tirado por dos yuntas de bueyes con picadores y guías para que fuese con todo cuidado por el mejor lado del camino. A pesar de ello, don José al volante, debió despedir mil cuernos y otras maldiciones para prevenir las desatenciones del personal.
No era cuestión de echarle una de las latas de nafta que había traído, y darle a la manija que colgaba al frente; había que encontrar un chauffeur, como entonces se llamaba. Se acudió a un tal Vicentito, quien por ser mecánico de un corto aserradero, se suponía que había de entender el artefacto. Él, fundado en su ignorancia, osadamente afirmó que podía hacer caminar un camión, un vapor o un aeroplano; que exigía únicamente que se le hiciera cancha para probar y evolucionar tranquilo. Vino gente de a pie, a caballo, en carretas. Esfuerzo costó mantener despejado el lugar de la prueba. Al volante Vicentito y a su lado don José, empezó el diestro a mover aceleradores a bigotes, palancas y pedales, mientras un robusto negrazo le daba a la manija. De pronto se produjo una explosión, una convulsión y el ingenio saltó adelante aplastando a medias al que tenía enfrente.
Un griterío de exaltación resonó en la plaza y muchos expresaron su entusiasmo vaciando al aire su revólver. El camión fue adelante dando horribles barquinazos fuera de camino; el gentío se lanzó detrás queriendo observar de cerca. Vicentito había soltado la dirección —39→ y buscaba aterrado cómo hacer parar la máquina desbocada, tocando todo lo que tenía a mano. Como no podía conseguirlo, sacó el cuarenta y cuatro, y descargó seis tiros hacia el motor; pero nada, éste no se dejó matar ni intimidar. No se supo si don José se refirió a Vicentito o al vehículo, el caso es que sacando medio cuerpo, lívido de angustia, se puso a gritar «Atajadlo, atajadlo, cabrones».
Los que se atrevieron tiraron de lo que podían sujetar, pero no se paró la maldita, hasta que unos troperos de a caballo lanzaron sus lazos cruzados, y reventando radiador y faros, la pudieron contener como a potro furioso en una nube de polvo, alaridos, contusos y un infierno de perros. Don José colmó de misas a la Virgen y le donó mamonas en acción de gracias por haber escapado con vida. Vicentito huyó al monte, de susto, no de vergüenza, pues la burla y la risa vinieron años después. Dramático destino de los precursores.
—[40]→ —41→
La C. A. L. T. era la empresa que estaba en contacto directo con el público usuario de luz eléctrica y el transporte tranviario. Los orilleros y ranchos infiltrados seguían con la vela de sebo y el tatayvavá. Como el proletariado industrial era escaso, la única forma de aplicar las teorías anarco-sindicalistas, era lanzar andanadas contra esa empresa negrera que chupaba la sangre del pueblo. Claro, éste también se tomaba desquites haciendo ingeniosas maniobras con el medidor de corriente. Los procedimientos se llamaban en general «la mula» —42→ y consistían en paralizar el aparato o hacerlo caminar hacia atrás. Su inconveniente; esos malditos de la compañía enviaban inspectores en fechas y horas imprevistas, y si lo observaban quieto o en camino al bolsillo del cliente, venía el corte, la multa, y el humillante pedido de reconexión con cantata de mea culpa, y aun declaración de propósito de enmienda. Como entonces los medidores se instalaban dentro de las casas, había cierto tiempo de hacer un arreglo de último momento. Si el inspector golpeaba la puerta, la persona que recibía lo demoraba desesperadamente y empezaba a hacer visajes a los de adentro para que retiraran el alambre acusador. ¡Vaya susto!
También estaban los muleros empedernidos que no tenían remedio moral ni judicial. A esos la compañía les instalaba el medidor en el tope de la columna más próxima y para tocarlo o leerlo había que subir con escaleras en plena calle a la vista del vecindario. Ni así, había tipos tan porfiados que de noche enganchaban el cable aéreo del alumbrado para conseguir el flujo necesario. Total, dos o tres foquitos, nada de heladeras, planchas o ventiladores; ¡qué era eso para los miserables de la empresa!
La compañía daba luz en la calle hasta media noche, pasada esa hora quedaban los vigilantes tocando la ronda con el pito, los fantasmas, pomberos y aparecidos que eran una realidad. Una de las fechorías de la época era aterrorizar viandantes y tahachís colgando sábanas y objetos espantosos de palos en lugares imprevistos que se agitaban en momento oportuno con quejidos y lamentos draculianos. El esforzado paraguayo que ya —43→ venía silbando para acompañarse, repitiéndose a sí mismo que era un macho bragado y rezando benditos por lo bajo, advertía de pronto formas horrorosas que además lloraban o aullaban. Salía como alma que lleva el diablo a buscar refugio en los brazos de su abuela.
Ni siquiera los tranvías estaban inmunes de estos desalmados. En la Avenida Colombia había una larga muralla blanca con una puertecita de madera por el medio. Unos malhechores la pintaron del mismo color que el muro simulándola parte de él. Cuando venían los últimos tranvías de la noche cruzaban fantasmales la calle vestidos de ultratumba y parecían desaparecer en la pared. El motorman que al principio había frenado brusco viendo pasar el bulto, sentía de pronto un choque eléctrico que le ponía la gorra contra el techo. Cuando volvía en sí, se había pasado como un bólido rugiente cinco paradas en perjuicio de enfurecidos pasajeros.
La gente solía pasear en tranvía. Por las tardes una buena vuelta por la ciudad era barata y placentera. Algunas señoras vestían bien a sus hijas y las exhibían en las iluminadas vidrieras de los coches. Pero como en el transporte público siempre hay infiltración de ordinarios, de vez en cuando aparecía un prepotente que exigía derechos reales o fingidos provocando al motorman con quien no se debía hablar. Si la mansedumbre de éste quedaba desbordada desprendía la manija de conducir, un robusto hierro como de medio metro con una cabezota de pesados argumentos. Con esto por lo común el bravo trotaba a prudente distancia a seguir la brega desde lejos. Pero cuando había real empuje —44→ guerrero y el tumultuario no se dejaba amilanar, o hacía lucir algún puñalito, el guarda acompañante blandía la palanca cambiavías y le buscaba la retaguardia. Cierta vez que esto ocurrió, el maniobrado ciudadano debió retirarse apresuradamente a regular distancia por una calle transversal. Cuando se vio seguro, se puso a gritar «¡Veni pues, peé cobarde, con tu tranguai entero!». Puesto que era imposible resolver los problemas logísticos, se siguió viaje con gran pesar de los mirones gratamente interesados.
Muchos conocedores que leyeron el artículo en que me refería a las whiskerías de la época me imputaron groseras omisiones que debían ser remediadas a la brevedad. Como estas esclerosadas remembranzas se hacen al fluir de la pluma, no con fichas ni archivos, me excuso, y pido perdón a las distinguidas madames olvidadas. Hago excepción con el famoso don Juan cuyo establecimiento florecía cerca del puerto. El inconveniente de la casa no eran las desaveniencias entre sus exclusivos clientes de los barcos, la estiba y la burocracia menuda sino las disputas de jurisdicción entre policías y marineros. Un parroquiano estaba disfrutando pacíficamente el importe de sus quince pesos en una confortable habitación con palangana, balde, jabón de lavar, toalla peladita, frente a una reverenciada imagen de la Virgen Purísima y otros abogados matriculados en el cielo con devotos cirios y florecillas de papel cuando de improviso estallaba en la calle la batalla con gritos, corridas, recios portazos, traqueteo de fierros y multitud de tiros. Una inhibición instantánea hacía que cada cual cortara regodeos y tratara de escapar como rata, atajándose los calzoncillos para saltar murallas, escalar techos, afrontar enfurecidos perros y cuanto obstáculo —45→ saliese al paso, hasta alcanzar la calle Montevideo donde solía comenzar la retaguardia. Muchos huyeron sin pagar, y otros tantos debieron negociar en los subsiguientes días la recuperación de abandonadas prendas. Sabían que la disputa no solía terminar entre contendientes; algunas veces, como remate, los vencedores invadían los recintos reservados a la sagrada intimidad para celebrar la victoria, y para acallar la competencia, no se les ocurría nada mejor que llevar presos a los compungidos rezagados, con publicación de nombres al otro día, cínica y calumniosamente cargados por escándalo.
Fue por entonces cuando don Juan implantó la ley del pago previo, pues muchos se querían librar alegando que se les había aflojado el ánimo con motivo del combate, y que el contrato debía liquidarse sin cargos por fuerza mayor. Las casas que después siguieron la regla, abusan, pues aún se quieren cubrir del riesgo de fuerza menor.
¡Qué buenos tiempos aquellos!
—[46]→ —47→
En aquel tiempo -como dice el Evangelio- la Iglesia se hacía sentir con sus campanas. Para la primera misa de las cuatro, empezaba a repicar a las tres y media. Seguía dándole al badajo, si era domingo, hasta las nueve o diez; sonaba de nuevo al mediodía, a la tarde para la oración, y a cualquier hora se ponía a doblar por los difuntos. La faena campanil era apreciada por los mitaí, primero por la farra de hamacarse y tironear de esas largas cuerdas, o subir a las torres, y después por las pequeñas propinas de los aburridos sacristanes.
—48→Cuando moría un hombre de posición y la familia quería que a todo el mundo le pesase, distribuía moneditas para que el redoble fuese substantivo.
No siempre el sonoro mensaje caía bien; más de una vez iracundos vecinos que deseaban dormir fuera o con ventanas y puertas abiertas, y habían sido impedidos por preocupaciones y pesadillas, montaban en cólera e iban a reducir pistola en mano las piadosas convocaciones. ¡Herejes! Descalzos, en ropas menores, estos perdularios iban a exigir reposo, la paz espiritual que ya se les ofrecía ostentosamente. Hay que convenir que en aquel los olvidados silencios el retintín cotidiano servía a la parroquia para hacer saber la hora. El reloj era artefacto costoso, raro, lujo no común, y por tanto poco útil para convenir el tiempo. La gente que había de levantarse temprano lo hacía al primer o tercer repique de alguna misa o al canto de los gallos, y las citas se hacían con señorial imprecisión. Al fin y al cabo, ¡para qué nadie había de molestarse en ser paraguayo si debía ser puntual!
El pijama era prenda de vestir, lucirse y salir a la calle. Con un buen saco pijama y pañuelo al cuello mucha gente iba por sus trajines. ¡Cuánta racionalidad! Los hombres dormían en calzoncillos que se iban modificando a medida que se olvidaba el chiripá. Los conservadores usaban el mbocá, atados a los tobillos; los jóvenes de tradición el mbocaí, sueltos por debajo de las rodillas; la generación nueva y rebelde por el muslo; también estaban los que no los usaban en absoluto: eran los hippies de la época. Era frecuente leer en la crónica militar o policial que alguien, perseguido, huyó en calzoncillos. —49→ Con eso se quería decir que se lo sorprendió acostado y debió escapar sin tiempo para ponerse el pijama.
La Semana Santa era muy solemne y respetada. Se debía caminar despacio, nada de gritos e incontenciones. Todo lo que se hacía había de repercutir en el cuerpo lacerado de Cristo. Las palizas quedaban relegadas para la Pascua, los repiques enmudecían y salían las matracas a transitar por los barrios en manos de los mitaí más formales para anunciar los pasos del culto. Las procesiones se sucedían en todas las parroquias hasta muy tarde, alumbradas por farolitos. Los sermones se gritaban a puro pulmón en las iglesias y plazas puesto que no habían esos infernales parlantes. Las parejas se miraban desde lejos, no se tocaban, para no pecar ni con el pensamiento; los que osaban y aún lo consumaban de hecho, asumían riesgo terrible. Podía darse de que quedasen acoplados, sin posibilidad de separación por horas, pudiendo ser descubiertos in peccato. ¡Pavoroso para ilegales!
El lawn tennis era un deporte muy exclusivo practicado sólo por la gente, en francés, très bien; muy bien, en español, era insuficiente. Los jugadores debían vestir de punta en blanco. Gorras o viseras blancas, camisas, pantalones largos; medias y zapatos blanco. Las señoras, ¡cuándo no!, se tomaban alguna libertad: faldas largas tableadas sobre medias de algodón y otras bajas para mullir las zapatillas. Con la blusa se permitían franjas horizontales obscuras, sombreros vacinillas o con alas moderadas y cintas de discreto color. Las de entonces deseaban aparecer robustas. La idea de la piel lustrosa tenía mucho que ver con la pella —50→ ganadera, y las damas querían dejar gruesas, profundas huellas en los cojines que les servían de asiento, según lo admiraba la audaz Scheherazada. Por las tardes antes de los partidos, al borde de la cancha se hacía una selecta reunión donde los jugadores se ponían al día con las novedades de la alta sociedad alrededor de una taza de té. Cuando el sol se doblaba sobre los árboles descendían al field para un elegante peloteo y algunos sets colmados de atildada distinción.
Mientras el trato urbano y la charla amena se cumplía, los que no formaban parte del reducido círculo: podían divertirse un rato intercambiando algunos tiros, mas, al llegar la hora, se les hacía decir con el refinado pasapelotas que se retiraran, que iban a jugar los señores. El pueblo de pelo overo se alejaba respetuosamente, reconociendo un indudable privilegio.
Todo seguía cultivado, fino, inamovible, hasta que una tarde oprobiosa, después del five o’clock tea, los caballeros hicieron decir a los vulgares que se fueran. El pasapelotas vestido de punta en blanco, se aproximó a uno de ellos y con actitud cortesana, le dijo: «Les hacen decir los señores, que hagan el favor, please, de dejar la cancha porque ellos van a jugar, sorry». «¿Cómo dijo?», le preguntó un individuo, que por el solo hecho de ser socio del Club se creía con los mismos derechos que los verdaderos tenistas. El pasapelotas, con sumo respeto, volvió a repetir. Entonces, el otro hizo replicar con increíble osadía: «Dígale a esos señores que se vayan a la banda», e inesperadamente agregó un toque de refinamiento: «sorry».
—51→Cuando llegó la respuesta al elegante grupo, de inmediato se punteó la necesidad de un duelo, pero raquetazos, puesto que los supercaballeros no irían a descender hasta el sable o la pistola. Se nombró un tribunal de honor para examinar el caso y sobre todo para expedirse sobre el significado objetivo e intencional de la palabra «banda». Luego de laboriosas deliberaciones se llegó a la conclusión de que había sido usada con tal finura, y aún repulida por el rutilante sorry, que la frase era delicadamente snob, aceptable en el mejor círculo del tenis. Se consagró la paz rodeando una perfumada cup of tea.
Desde entonces la categoría social de este aristocrático deporte ha decaído mucho; he tenido noticias de reuniones concertadas al son de sonoros chupetazos de ordinarios tererés. ¡Qué vergüenza!
—[52]→ —53→
Pocas veces hice la rabona, no por falta de ganas, sino de coraje. Había quienes la hacían con frecuencia; yo palidecía de envidia. Hoy, pasado el tiempo, no me arrepiento de ninguno de aquellos pecados, y hasta me reprocho de no haberme tomado más de aquel fuerte e inolvidable licor de clandestina libertad. Tenía un compañero más crecido a quien llamábamos Lepé por aculturación galo-guaranítica (le, él en francés, y pé, chato). La traducción sería; el chato, pero para mí, —54→ era un gigante. Tenía más aplomo que su pelo duro; cuando se le antojaba venía con unos pantalones largos en la cartera de útiles, se los ponía a escondidas e iba al próximo café a jugar al billar. «La comesaría ssstá hecha pa los maachos!», decía haciéndose contemplar por la basura infantil. Si le daba la gana, se iba más lejos a nadar al Bajo o al Pasito. Fumaba cigarrillos Mauser, y en la calle si algún «pendejo» se animaba, le permitía una chupada, que le saltaba los ojos y pulmones.
¡Jesús!, ¡qué admiración le tenía!, ni Fleitas Solich, Víctor Hugo, Tom Mix o Fu-Man-Chú se le podían comparar. Todo lo que hacía me parecía perfecto, incluida su sólida ignorancia de estudiante. Un día en plena clase un maestro le quiso echar afuera porque había dicho una palabrota. Él se paró y preguntó: «¿Yo, maestro?». «¡Sí, usted!» Lepé exclamó «isch», y se sentó de nuevo. El otro gritó, levantó el dedo, la regla, se puso rojo, pero terminó diciendo: «Le perdono, pero que sea la última vez». A nadie se le escapó que el maestro «afinó» vergonzosamente. Poco tiempo después abandonó la carrera desanimado por riesgos laborales.
Porque entonces la enseñanza exigía músculos. Por ejemplo le decían a uno: conjugue tal o cual verbo. Los que habían acertado con las foráneas eses, podían sentarse a disfrutar de su triunfo en paz; los otros pasaban al frente a formar una apabullada fila. El maestro les demostraba su cretinismo, y como recordatorio todos se ponían firmes y recibían una equitativa bofetada, un tirón de patilla a contrapelo, o un reglazo en la palma de la mano. Hay que convenir que estos métodos ya eran refinados, pues había quienes más primitivos, aplicaban sin mayor perorata un brioso puntapié en el trasero.
—55→Nunca olvidaré a un maestro que empezó el año con este batallador desplante: «¿Quién de ustedes se anima a pelear conmigo?». Todos quedamos callados, los grandullones se pusieron lívidos, se les veía erizados de bigotes. El maestro, un morenito bragado, se paseó entre los bancos. De pronto, «permiso maestro», gritó uno, poniéndose de pie. «¿Usted quiere pelear conmigo?», preguntó el moreno blanqueado como el borrador del pizarrón, dando un reculón para ponerse en guardia. «No, maestro, quiero pasar al servicio». «Pase», se le permitió, y una carcajada general rompió todos los hielos.
En el Pasito que conecta los bajos del Banco San Miguel con la Bahía, se ahogaron muchas promesas de la patria. Como entre tierra firme y el islote del bañado no hay más que unos veinte metros, cualquiera creía que lo podía cruzar de cuatro brazadas. Pero era profundo, con márgenes barrosas, y la corriente que entraba o salía según bajase o subiese el río. Muchos niños buenos empezaron a pedir socorro antes de llegar al medio, en tanto que los vagos, bribones, raboneros salían victoriosos. Aquí quedaba la ropa, o parte, al otro lado estaba la aventura, el riesgo, el Curupí, el Yasy Yateré, todos los caminos de la imaginación.
Cierto día que habíamos hecho la travesía y disfrutábamos para nosotros de todo el banco, sin interferencias previsibles, surgió de pronto el pavoroso grito: «¡Lo mitá, se robó nuestra ropa!». Un pérfido particú había husmeado el yuyal donde se la había ocultado y se alzó con ella. Ir por el rescate era entregarse en la comisaría de la Chacarita, de oprobiosa fama, fórmula inaceptable para quienes escamoteaban estos excesos de liberación Pero ¿cómo regresar a casa? Pues como ratones que escapan de un incendio, más desnudos que cubiertos con —56→ recursos desesperados, haciendo afligidas postas de por tal a postes y naranjitos, suspirando por las demoradas sombras del atardecer.
De pronto, uno menos duro se deshizo en llanto. Fue cuando Lepé en actitud señorial se despojó del rotoso bombachón de juego que le había quedado, se lo dio al lloroso para calmarlo, y para cubrir sus propias vergüenzas recogió de la calle una cáscara de sandía. ¡Nde sy! Ante la exaltada admiración de todos se constató que apenas le era suficiente. ¡Y nunca había hecho un alarde, ni aceptado competencias, ni provocado apuestas! También tenía la virtud de la modestia.
Cuando debimos cursar aritmética razonada, fuimos a ver a Kostia, que entonces era un esforzado estudiante de ingeniería. Nuestro profesor en lugar de iniciarnos en el misterio de los números, nos descubrió las más interesantes combinaciones del ajedrez. Eso fue como una quemazón con viento norte. Nos apasionó tanto que para eludir los controles del hogar nos agrupábamos en cafés o cualquier parte donde hubiese una mesa para los contendores y muchas sillas para mirones. Apenas terminaba de comer, tomaba mis cuadernos y anunciaba en casa: «Voy a clase de matemáticas». La materia tenía un misterioso prestigio. Cuando regresaba a las ocho o nueve de la noche, y me pedían razón, decía: «¡Ufa!, vengo de estudiar mate». Y para reponerme de tan abrumadora tarea, tomaba el tablero y estaba con él las horas perdidas, hasta que me intimaban alarmados que hiciese descansar mi fatigada cabeza.
Mi madre que no tenía pizca de tonta, empezó a mirar de través esta súbita inclinación por la ciencia. Hasta que un día ocurrió lo inevitable: se detuvo a —57→ echar un vistazo a mis gruesos cuadernos de estudio, y allí se encontró con unas perdidas hojitas de «mate», y una caudalosa transcripción y comentarios de salidas, variantes, defensas y problemas de ajedrez, así como las inmortales partidas de Capablanca y Lasker. Yo, por razones geográficas y de tribu, era un fanático del cubano, a quien alentaba ardientemente en mis apuntes «¡Bien, Capa!»; «¡Muy buena!»... «Así me gusta, Capita!».
Pero no todas eran flores; llegó el momento en que el antipático ruso Alekhine, empezó a sacar de la manga taimadas combinaciones, y se puso a batirle el cuero a mi ídolo, dale que dale, hasta ponerlo en un rincón. Pero eso no sucedía por falta de advertencia; en mis notas quedaba asentado: «¡No!, ¡no hagas eso, Capa!», ¡Cuidado ese alfil, Capa!», hasta que al fin escribía para la historia: «Te dije, Capa, otro día haceme caso».
Mi madre que no quiso entender este tipo atemporal de cooperación telepática me mandó al campo con viento fresco, para que readquiriese la simplicidad de las vacas. Lo consiguió muy a medias, pues ya había comido el fruto del árbol de la ciencia.
A pesar de todo, eran buenos tiempos aquellos.
—[58]→ —59→
En las estaciones del ferrocarril por donde pasaba el tren del atardecer, se congregaba lo más granado y bonito del pueblo a pasearse, hacer sociabilidad, lucir paqueterías, a dejarse ver y comprometer los filos oficiales, no encubiertos. Los solapados se seguían mediante el audaz mimetismo lagartuno llamado yacaré. Tal vez no sin razón, se ha perseguido masivamente a este reptil. Puede ser algo sicoanalítico: un oculto desquite de la costosa y aburrida legalidad, contra la barata y divertida ilegalidad.
—60→Las estaciones y los puertos tienen siempre algo que contar. Se producían ruidosos encuentros, abrazos, besos, intercambio de novedades y mensajes:
-¿Qué dice mi compadre, el doctor Quiñónez?
-Te hace decir si querés prestarle tu hijo Juancito para presentarlo como hijo natural de don Miguel.
-¡Mi Dios, qué va a decir mi compañero!
-Plata en mano, sin calzón en tierra.
-¡Agua, agua fresca!
Uno de esos ricachones que podían darse el lujo de estudiar en París, porque cientos de toros y miles de vacas le parían libras, se enamoró locamente de una deliciosa muñequita de Francia y la convenció de que lo siguiera a su feudo, donde sería su esposa, su reina, y todo lo demás. Le describió sus tierras como un Versailles mejorado, donde las vacas se paseaban por los campos para hacer ejercicio y vida social y entraban en los pesebres en el invierno para ayudar en los nacimientos.
Rirí que no tenía la «repugnancia salutífera» que aborrecía Baudelaire, sino esa delicada languidez de refinada mujer de alcoba, se decidió a seguirlo, pues a pesar de todo, le venía por la sangre una fuerte inclinación por el lujo que da «de l’argent».
Una vez en Asunción quiso ver sus predios; su marido se mostraba renuente. Que las lluvias, que el camino, que el paso del estero. Pero Rirí sólo de apariencia era débil, sobre todo en el capítulo de los bienes, y tenía sobre su par medios de rotunda compulsión. Todo fue bien hasta donde les dejó el tren; el vía crucis empezó con los caballos, las carretas, el camino interminable acribillado de puñados de mosquitos, sol, calor, molestias, las ásperas comidas, las paradas para —61→ dormir y descansar en descampado, tolerables para un veterano de Napoleón, pero agobiadoras para madame. Cuando llegaron a la casa, un torcido rancho de mala muerte, invadido por la hacienda, los perros, las ratas, las víboras, murciélagos y otras alimañas; cuando la maleza reemplazó los jardines prometidos; los rudos charques y cecinas como sacados de caronas se hicieron el tiránico menú; cuando las pulgas y los piques manifestaron su presencia; y cuando Rirí debió ir al yuyal armada de una rama que agitaba furiosamente por delante y por detrás, mientras saltaba de aquí para allá, para hurtar su dorada colita a las acometidas de moscardones y tábanos que atacaban en picada como enjambres de «stukas» y «kamikazes», ella se rindió, pidió la paz. Urgió a su marido que la llevase a la ciudad, pues de fantasías ganaderas ya tenía bastante.
Regresó la pobre apabullada y granujienta, con todas las carachas que reserva el campo para las visitas delicadas. Apenas contenía las lágrimas al regreso; a su esposo le decretó punitiva abstinencia y no le ahorró quejas ni mortificaciones. Al llegar a destino, se echó en brazos de una amiga que la esperaba en la estación, y rompió a llorar, resumiendo en una frase toda su amargura: «A madame -decía- quelle différance entre Paris et l’estance!»
Llevar animales en los coches de pasajeros, estaba estrictamente prohibido; los perros inocultables viajaban amarrados en un vagón de carga desde donde partían el corazón de sus dueños con lastimero aullar y ladridos cantarinos. Los de menor cuantía, lulúes, falderos, chorizos y morcillas, así como gatos, loros, gallos y riñeros, y otras especies del porte, se disimulaban en cajas, valijas y canastas que sus propietarios trataban —62→ de ocultar debajo de asientos y otros sitios donde les pudieran acallar mientras pasaban los severos inspectores. Un mocito que llevaba un querido michino a pasar sus vacaciones, no pudiendo dejarlo solo pues se inquietaba, se fue con el animal al comedor para retener el cesto entre las piernas mientras comía forcejeando el gato sacó la cabeza de la cubierta. Su azorado dueño resolvió «desmayarlo» como veía en el cine, pegándole, lleno de lástima, un golpe moderado en la cabeza. Tomó una cuchara y le dio con ella como se hace para partir galletas. Con horrible maullido saltó el afectado de su escondite a la mesa vecina, y de esta a otras, aterrado por más gritos y estropicios de los empavorecidos pasajeros. Con acrobacias increíbles sobre lomos y cabezas tratadas a garrazos buscó vertiginoso escape hasta dar con una ventanilla por donde se fue al infinito. Jamás se supo de quién era el animal; su propietario perdió el habla por varios días.
Había que tener cuidado; el arte de embalar era primitivo. La mayoría de las cosas sólidas o gelatinosas se liaban simplemente en diarios viejos puesto que botellas y frascos eran de costosa importación. Una señora que subió en cierta estación intermedia, acomodó su paquete en el portaequipajes sobre un pacífico y pulcro alemán propiamente de Alemania, que venía muy interesado en el paisaje. Con el traqueteo empezó a deshacerse el bulto del cual chorreó a través de la rejilla un espeso coserevá, que así se llama el dulce de miel y cáscara de naranja o sidra. ¡Jesús!, cuando el concernido advirtió el desastre que le corría de la cabeza, por el cuello, el pecho y la espalda, empezó a rugir como Hitler cuando amenazaba a los rusos en Nuremberg. —63→ ¡Qué bárbaro! Felizmente nadie entendió lo que decía porque si no, además iba preso por gringo e insultar las sencillas costumbres de la mujer paraguaya de trenzas floridas.
Al llegar el tren a la Asunción, que se llamaba y se escribía con artículo por señorial y única, un desorden de autos, carros, changadores, pasajeros, amigos, mirones y parientes se revolvía excitado.
Muchos campesinos emprendían a pie, con sus líos, un trajinar hacia las zonas suburbanas, que estaban allí cerquita; otros preguntaban por las casas de sus parientes u hospedadores pues no era infrecuente que algunos los iban a conocer, o si era muy tarde, se acostaban a dormir en los corredores de la estación, cuyo imponente edificio victoriano figuraba en el circuito turístico de la ciudad, y era reproducido en álbumes y postales. En la Plaza Uruguaya Herr Arno y su lobopé, esperaban ayudar a los mocetones extraviados, ofreciéndoles posada. Poco después llegaba deprisa el sosiego; se apagaban las luces de las calles, aparecía la luna. Drácula, y algunos poras; los pobres vigilantes hacían sonar sus silbatos para continuar la ronda y alejar el miedo. Si algún bulto se meneaba y resultaba ser un caco, siempre alegaba estar en secretas diligencias de amor. A los gauchos todo les estaba permitido.
—[64]→ —65→
El Ferrocarril Central del Paraguay era motivo de legítimo orgullo; desde las obscuras campiñas adormecidas en arrullos forestales, donde apenas una lámpara de tubo ennegrecido, o el cansado fogón -como perro acostado que bostezase- disputaban unos retazos a las noches, ver pasar el torrente de luces de los trenes con su volante capa de clavelinas de oro, era empinarse sobre un reino de hadas y bullente fantasía. ¡Vaya velocidad! Se le podía correr de a ratos con un buen caballo —66→ parejero, y algunos se sacaban las ganas en lugares más o menos llanos; en las cuestas, donde los fierros sentían el corazón, los arrieros se lucían con un chusco galopar. Sólo automóviles tipo voiturette -que eran de carrera- podían con firmeza aventajarle. Pero estos eran bólidos costosos; sólo podían tenerlos los patrones de la más alta plutocracia ganadera, y además, se veían impedidos por los truculentos empedrados, o los caminos carreteros trazados por raudales y la sosegada ingeniería de los bueyes recostados a los yugos.
Si ver pasar el tren era mirar a ocultas un puñado de deseos imposibles, viajar de verdad podía ser la avasallante ebriedad de la aventura. La primera clase tenía real comodidad: derroche de luces y espejos, mullidos asientos de cuero o esterilla, incomparables con los austeros bancos y silletas de entre casa; lavatorios e inodoros que hasta eran mal mirados por poner de manifiesto la impudicia. La gente bien, bien, invariablemente era cuando menos estreñida.
Corrían uno o dos coches dormitorios donde embarcaban los afortunados que aún trasponían las fronteras, y desde luego el vagón comedor donde se servía con cubiertos de plata, mozos de smoking con guantes de blanco servil.
El menú era famoso por sus exquisitas carnes; en lugar de ablandarlas a golpes como hace el vulgo ignaro, el ingenioso chef las extendía sobre las vías y las hacía pisar con el tren, con óptimos resultados. También servían un consomé glorioso con unos fideos exclusivos marca «El rulo», que se fabricaba especialmente en los talleres de la empresa con una máquina cepilladora que se hacía pasar sobre pan añejo, recuperado de viajes anteriores.
—67→Al final de cada turno, después del café, el pago y la propina, se entregaba a cada comensal un palito de dientes que le habilitaba a repetir gratuitamente lo que había comido, y además, a pasearse por todo el convoy haciendo saber a las personas con menos suerte, que estaba harto, y de lo bueno.
También trajinaban pobretones presumidos que tentados por el demonio de la vanidad querían hacer creer que habían compartido el festín. Traían ocultos desde casa unos labrados palillos o las pajas de la escoba, que sacaban a lucir con insolencia en las comisuras de los labios cuando aparecían de vuelta los primeros turnos. Algunos ni tenían boletos; andaban por detrás y por delante de guardas e inspectores como la ola y la resaca de la mar, calculando las paradas para correrse a otros vagones, y no dejarse abatir contra los farallones de la punta o de la cola. En caso de cálculos errados, o sorpresivos controles convergentes, se metían de a dos o cinco en los servicios a esperar que pasase la inspección. Si el guarda llamaba, dejaban oír de adentro unos quejidos angustiosos con otros aditamentos adecuados al efecto. El representante de la empresa escuchaba aproximándose a la puerta; si en su opinión experta el caso olía mal, apremiaba con golpes y palabras de urgimiento. Esto era muy mal visto, pues ya se sabe que estos lugares, por derecho consuetudinario, son de tregua y tranquilidad. Con razón, diz que decía San Mateo: «¡Ya ni en la paz de los retretes creo!».
También estaba la gente con sentido práctico que llevaba de avío una gallina asada con la sopa tradicional, que desliaba de grasientos diarios atados en pañuelos paraí. A la hora del buen tiempo cuando los señores iban al comedor, las damas forcejeaban por separar —68→ las presas de las fibrosas aves, que la ahorrativa ama de casa por obsolencia para el gallo y para el huevo, destinaba al sacrificio. Era de buen tono un amical intercambio de viandas: mandió mimoi, contra galleta sai; chícharo contra cecina asada, queso fresco contra mazamorra, o maní pisado con almendra de coco, maíz y azúcar, de efecto electrizante para la prodigalidad genética de los varones de esos tiempos cuya misión esforzada era repoblar la patria.
Estos almuerzos y meriendas en el propio asiento, tenían además su razón de vigilancia, pues mientras algunos iban al señorial comedor, otros aprovechaban el tumulto de las estaciones para descender con las mejores valijas o envoltorios, aquellos de contenido más prometedor. Cuántos estremecidos pasajeros no advirtieron tarde, que sus selectas pertenencias de pijamas de seda cruda -racional vestimenta de salir- calzoncillos mbocá, vestigio del chiripá, pañuelos blancos, negros o de político color, pantalones de montar, polainas, revólveres de diversos calibres, ya que el uso era constante y cotidiano, con sus cajas de balas, desaparecían para siempre en obscuros matorrales. Los más enfurecidos y letrados promovían demandas al Ferrocarril, que tenía un pelotón de expertos abogados que mataban los pleitos por cansancio, como terminan las riñas de las vacas viejas.
Estaban también los aprovechados en las estaciones compraban a las mujeres sus comestibles, y mientras buscaban el dinero para la paga, empezaban a consumir; tocaba el pito, se movía el tren y los compradores aún no habían dado con la forma de efectuar el pago. Entonces, para demostrar honestidad, devolvían la mercadería a medio comer. Con repetir la escena en tres o —69→ cuatro estaciones, ya se habían nutrido para todo el día. ¡Bribones! Pero dábase el caso inverso; cuando las vendedoras asían un buen billete, se ponían a buscar y revolver, se iba el tren, y ellas, entre afligir la conciencia o el activo, se inclinaban por este último. El damnificado con medio cuerpo fuera de la ventanilla gritaba por sus derechos como un agitador anarquista. Quien a hierro mata, a hierro muere.
—[70]→ —71→
Joseí era un muchachito trigueño, llenito, de pelo duro, alegre y saltarín como un gorrión. Se vino de no sé qué pueblo aporreando el castellano e hiriendo el guaraní con todo desenfado. A quienes estaban interesados les contaba que su papá y él eran estancieros. Exhibía su propia marca dibujándola en la tierra con el pie descalzo; decía que debía regresar para controlar los trabajos de la tierra; que para entonces le harían llamar con un propio. A quienes le caían simpáticos hasta les prometía marcarles algún ternero y criarlo después en sus campos.
—72→Como buen hacendado, por instinto era conservador -de las derechas- no quería subvertir, ni alterar el orden establecido. Como tampoco era un apocado, deseaba encontrar su nivel sin dejarse relegar a un marginal status de campesino parvener. La situación la fue resolviendo con laboriosa precisión: cuando veía a uno de su porte, más o menos aislado, se le iba resueltamente y con un pechazo le decía, «che nde ru». Si el otro se asustaba o retrocedía sorprendido, confirmaba en el acto su ascendiente pisándole el pie, mojándole la oreja, mirándole duro y carraspeando bronco, como un machote. Si el agredido reaccionaba con un empellón poniéndose en guardia para ir al soquí, el hacendado daba marcha atrás, y con afabilidad concedía: «a javy, nde che ru, che nde ra’y». Pacientemente se dejaba pisar, tocar la oreja, y aún festejaba con forzado buen humor y voz aflautada de pajarito, algunos acá peté. Toda la sociedad menuda estaba así clasificada con relación a Joseí en padres e hijos, pero él jamás lo resolvió en los hechos con alguna riesgosa y poco elegante confrontación.
Como sus administradores y capataces nunca le remesaban sus ganancias, nadie podía explicarse el modo en que había logrado entrar tres o cuatro veces consecutivas en funciones caras del Gran Circo Cubano, recién instalado en la Ciudad, que era la fascinación de los mitaí, con sus animales, espeluznantes pruebas y lacrimosos sainetes. Pero cuando don Vitó, el carnicero, empezó a quejarse del extravío de su gordo perrazo Mariscal, harto de achuras, como del gremio, se abrió paso la sospecha de que Joseí lo había llevado a vender al circo para alimento de las fieras, crimen que entonces cometían los impíos e indigentes que sucumbían —73→ a la tentación de algunas entraditas para el espectáculo circense. Sólo con esta innoble acción de cuatreraje se podía entender aquella súbita prosperidad. Cuando la barruntó don Vitá montó en cólera, amenazando públicamente que así como pusiera la mano sobre el malhechor lo iría a capar. ¡Gente drástica aquella! Joseí se perdió del barrio; tal vez fue a refugiarse en las selvas de su ganadería en pos de olvido e integridad.
Los caudillos militares, sobre todo en la época que las batallas se decidían en encuentros de una crítica jornada, trataban de enfervorizar a sus soldados con una encendida arenga que les tocase las fibras más íntimas para que fueran al combate ebrios de energía y agresividad. Son famosas las de Demóstenes que arrastraba atenienses a morir en Queronea, la de Nelson en Trafalgar y, desde luego, las de Napoleón, que si no hubiera ganado un imperio, hubiera desfallecido de hambre como un buen literato.
Pero de todas las proclamas que conozco, ninguna más vital e impulsiva, como el detonador de un arma, que la atribuida a un montonero paraguayo de aquellos bravos tiempos, famoso por sus correrías tras confusas banderas e indefinidos idearios. No la quiero traducir para no hurtar a nuestro acervo cultural terrígena una inestimable joya de la literatura castrense. Cuéntase que José Gill salía de una selva con su famélica partida maltrecha, enferma, unos montados, los más a pie, cuando llegaron a la vista de un poblado. El jefe reunió a sus hombres, y resuelto a elevarles la moral, les dijo: «¡Lo mitá, ja jagarráta amoa. Upepe ja karuta, ja mhohirúta ha ja poro’úta!». ¡Piiipu!, gritó la gente, en un asalto incontenible pusieron en fuga a —74→ «la juerza» y conquistaron el pueblo. Aún hay quienes aseguran que ni siquiera se pronunciaron esas expresiones sino que José, con la mano en alto sólo las indicó con parquedad clásica y rica mímica: «¡Lo mitá, amo ko’ata, pé’ata, ha kó’ata!». Eso se llama entender la naturaleza humana.
Pues allá en el fondo del misterioso abismo, los hombres bregan por comer y gozar del amor; la ambición del botín es forma demorada de buscar las mismas cosas. Aún las marmóreas palabras de Bonaparte antes de la batalla de las Pirámides -cien veces plagiadas- no son sino matices rebuscados de idéntico fin. Pizarro y Cortés fueron más directos, pero no tan claros como nuestro paisano.
Ya lo asentó el seráfico Arcipreste en cuaderna vía, ca es gran maestría:
|
«Como dice Aristóteles, cosa es verdadera / por dos cosas el mundo trabaja, la primera / por haber mantenencia, la otra cosa era / por tener juntamiento con fembra placentera». |
Por ello rindo a este obscuro montonero mi homenaje como a uno de los auténticos conductores de hombres que malgastaron su talento en baldíos, con pelotas de trapo, cuando pudieron pretender el glorioso laurel de los juegos de Olimpia.
—75→
El Mercado Guazú era un gran centro de atracción turística. Los porteños venían con sus máquinas a fotografiar burreritas. Las paraban, las ponían elegantes con su cigarro poguazú en la comisura de los labios, les componían el ángulo del manto negro y del paraguas para que no quitasen luz, y hasta lograban el interés del pensativo burro. Algunas que se sentían disminuidas por estas impertinencias, se negaban a ponerse en pose, o en el momento de apretar el disparador soltaban un escupitazo tipo catarata con neblinas e irisados.
—76→Como en todo negocio formado en muchedumbre, se criaban los traficantes que sacaban provecho financiando el menudeo. Había uno de estos, famoso en el ambiente, llamado don Nicario, a quien decían -no sé con qué intención- don Sicario. Era un vejete seco y entrasado como una cecina, que tenía su escritorio en un reducto de cajones, que era su Casa Matriz. Otorgaba financiaciones al interés corriente del 10% por día, y si descubría sobrerriesgos, llegaba al 15, el 20, o más. Se pasaba el día y la noche merodeando el mercado para olfatear el curso de sus complicadas inversiones; si veía que un montón de yuyos corriales o purgantes no disminuía con proporcionada rapidez al transcurso de las horas, empezaba a maquinar precauciones para evitar los efectos de la falencia o fuga del implicado; si la carga de mandioca o naranja salía deprisa, se solazaba con la bondad del adelanto. Era hombre duro; totalmente inútil salirle con el cuento de las enfermedades y las defunciones de la parentela. Para él había una sola serie de razones: la comisión, el interés, el pago, la garantía y la ganancia. Con decir que tenía un loro que no se llamaba Pancho, ni Perico, como todos los del género, sino «Retroventa», con personalidad. Que no decía: «¡Buen Día!», al ver entrar la gente, sino «¡Pónete al día!»; repetía el estribillo de un tango de moda, pero en vez de «sufra y no llore», estaba programado para hacer oír: «Pague y no llore», ¡qué organización! Tenía un perrazo que no se llamaba Napoleón o Sultán, como estilan los canes de enjundia, sino «Cara de Perro», para que el visitante se hiciera cargo. Tenía una gallina que al poner gritaba: «¡Ja, ja, ja!, te salvaste un huevo!, ¡te salvaste un huevo!, ¡ja, ja, ja!, ¡te salvaste un huevo!», mientras batía las alas con —77→ servil cortesanía. Su gato le pagaba alquiler por hospedar en casa: una rata por día. La mitad se la comía el michino, la otra se la daba al perro. Era un expoliado aparcero.
Contaban que tenía un procurador que había estudiado derecho para regenerarse, en la cárcel pública. Tan consustanciado estaba con el gobierno, y sus persuasivos recursos, que jamás compraba un papel sellado daba un puñetazo a un pliego cualquiera, y de sus íntimas fibras surgían los estigmas de la imposición y la tragada fiscal. Este ciudadano, cuando iba a ver al juez, no usaba el honesto portafolios, sino usurpaba un ambiguo uniforme guerrero que le justificaba botas, espuelas, y un enorme sable de caballería que arrastraba por el piso como arado de reja. Para hacer una petición disponía su impedimenta sobre el despacho de Su Señoría, y con atildamiento le decía: «Como entiendo poco, vengo a pedirle que me aclare el caso, señor Juez», con lo cual persuadía al comprensivo magistrado que se ingeniase en buscarle adecuados incisos en la ley.
Don Sicario diversificaba inversiones como base para balancear riesgos. Había desarrollado con riguroso sentido comercial una cadena de cañerías, que explotaba con puntilloso cuidado. Para aclarar, debo decir que como entonces el whisky no había sido santificado por el contrabando, las hoy llamadas whiskerías eran conocidas como folclóricas cañerías, aunque el vulgo ordinario y mal hablado le pusiese otros depresivos nombres.
El negocio estaba montado para satisfacer diversos estratos sociales: servicio con cama, sábana y funda, quince pesos; sin sábana ni funda, diez pesos; pirí en el piso, cinco pesos; parados, dos pesos.
—78→También había fundado la primera cadena de tereré shops, de que se tenga noticias. Dispuso en gradas de la Recoba, y en bancos de la tumultuaria Plaza Independencia, unos pares de latas de agua con hielo, y otras a temperatura natural, para refrigerio de sedientos y poco capacitados. A dos pesos se servía un recipiente de agua helada de dos litros con yerba en jarro, y bombilla de lata. A tres pesos con refresco de yuyos. Se reconocía una adecuada bonificación a favor de los desvalidos que aceptaban yerba usada, así como en pro de los menguados de incisivos quienes ahorraban utensilios al no mordisquear la bombilla, ¡maldita costumbre!
Como se proponía firmemente conservar y gozar de sus bienes después de fallecido, los consejos de abogados y escribanos le eran gravosos e inservibles. Buscó el asesoramiento de un su par a quien aborrecía por la competencia, y de quien desconfiaba, pero con profesional respeto. Concertó una cita. Acudió al encuentro al cerrar la noche -la discreción está en el alma financiera- y después de verse mirado y sopesado por rendijas y agujeros, escuchó apreciativamente el removido de los fierros, cerrojos y cadenas que guardaban la puerta inexpugnable.
Llevole el huésped a un ascético despacho alumbrado por una vela, y al enterarse de que no venía por negocios lucrativos, sino por inquietantes problemas físico metafísicos, sabiendo que sería comprendido, dijo: «Economicemos». De un soplo apagó la lumbre quedando a obscuras. Ambos, silenciosamente, se bajaron los pantalones y calzoncillos antes de tomar asiento, para no desgastar inútilmente los fondillos contra silla y nalgas. Planteada la cuestión, como no atinaban con solución —79→ alguna, optaron por un hermético silencio por un par de horas. Al fin, cuando se hubieron satisfecho de ahorrar palabras, arrojándolas en sus respectivas alcancías de mutismo, aprovecharon el paso de un farol callejero para despedirse, reponiéndose los pantalones. Puesto que ambos repelían dar lo que fuere, no se pasaron la mano, ni rompieron la mudez con improductivas expresiones de deseos, sino se despidieron a la japonesa con una sola reverencia de concisa sobriedad, pues harto sabían que el ser locuaz, es de ratonil deudor; parco, de imponente acreedor.
—[80]→ —81→
Por aquella época surcaba con gallardía las aguas del río epónimo el paquebote «Tembey» rumbo a la fabulosa Buenos Aires, que entonces no estaba al alcance de cualquier camión. Un enérgico hombre de negocios, pionero de la industria del turismo, organizó y vendió pasajes para la brillante excursión cuadruplicando la capacidad del buque. El boleto era barato, pues el negocio estaba planteado según el conocido lema: cada cual se arregle como pueda. La astuta empresa calculaba que el paquete podría parar en los puertos donde los —82→ pasajeros habrían de comprar chipa, butifarra, banana, naranja, chicharó, tortilla, mbeyú, aloja y otras exquisiteces para completar la dieta de a bordo. Allí el acceso al menú estaba estrictamente reglamentado: los de primera tenían derecho a seco y caldo, la clase turista, caldo en seco; la primera, mesa y mantel, turistas, fila cuartel; primera, cuchara y cuchillo, turistas, cuchara yeré; primera, galleta saí, turistas, pirón nandí; primera, palitos de diente, turistas, gárgara y buche.
Las comodidades también estaban muy ordenadas: primera, colchoneta y sábana; turistas, manta peró. Los camarotes habían sido negociados con fuerte recargo en cuatro turnos de seis horas cada uno, mujeres por aquí, hombres por allá, mitaí mezclado. Al terminar su turno, el interesado debía abandonar su cama llevándose su sábana, almohada, cepillo de dientes, peine, toalla y el restito de jabón, pues no faltaban abusivos que los emplearan con clandestina disipación. Eso sí, los vasos nocturnos eran de uso común, con obligación de botar la carga por la borda para el exquisito que no la soportase.
Como la empresa tenía agudo interés en fomentar la afición al mate y tereré para distraer la mirada de otros consumos más gravosos, distribuyó varias sartas de jarros y bombillas de lata, que además podían servir para el consomé y el nutritivo cocidete. Para evitar congestiones y facilitar los desahogos derivados de las infusiones repetidas, se explicó al pasaje que para conseguir un buen efecto debía expansionarse a sotavento, pues de hacerlo a barlovento peligraba el decoro común y el respeto.
Puesto que la dieta del pasaje era muy escueta, la nave no había previsto más baños y dispensaderos, en —83→ la esperanza de que las necesidades pronto se espaciarán con frecuencia decreciente. Pero no fue así al principio; siempre surge lo imprevisto que turba los mejores planes. A poco andar algunos dieron en sacar avíos con gallinas asadas, queso, miel, dulce de maní, sopa, pasteles, croquetas, cecina seca y otras delicadezas que al rato produjeron las temidas congestiones. De ello se percató al Capitán cuando el mismo día de la partida recibió en la cabina de mando una delegación de pasajeros que con auténtica aflicción le impusieron de los sucesos, suplicando que el paquete se arrimase a una barranca para alivio general de temblorosos y estremecidos. Haciendo lugar al pedido, apenas se tocó tierra, la desordenada turba se lanzó a reforestar esa ribera.
Cuando al cabo de unas horas se vinieron con un nuevo planteamiento, la empresa rehusó de plano. Jamás llegarían a destino si la nave iba haciendo esas escalas. Se discutió tumultuariamente sobre diversas soluciones: habilitar nuevos lugares especiales, o embicar varias veces al día. Como ambas tenían contrarios y obstinados expositores, no había manera de llegar a un acuerdo. Por fin un vejete experimentado y estreñido, con explicable objetividad propuso.
-¿Por qué no aplicamos la solución de Don Juan de Ayolas?
Como nadie sabía de qué cosa se trataba, explicó «Cuando los españoles remontaron el río Paraguay las comodidades sanitarias consistían en una cuerda atada a las cuadernas. El interesado se la pasaba por debajo de los sobacos, y apoyando los pies sobre la defensa que corre debajo de la borda, aún tenía oportunidad de leer la vida de los santos o una novela de caballería».
-¡Jesús!, ¡Jesús! -protestaron las damas- ¿y la vergüenza?
—84→Para cubrir la vergüenza basta levantarse la falda o ponerse un trapo sobre la cabeza; desde arriba todos somos casi iguales.
Pese a gritos y recriminaciones, como el vapor no paraba, al cabo de un rato los más apretados ya ponían en práctica esta solución de abolengo.
Dicen que al pasar la costa correntina, dos pescadores que veían de lejos bajar el buque comentaron:
-Mirá, chamigo, ese vapor ¡qué enormes zapallos que lleva!
-Pero que van a ser zapallos, chamigo, son bolones de soga para que no golpee el barco al arrimarse al muelle.
Te digo que son zapallos; ¡cómo quiero la semilla para criar chanchos!
Jamás se pusieron de acuerdo. Sin embargo, a medida que pasaban los días, el dietético régimen hizo desaparecer la colección de calabazas por extinción de causas.
Para bañarse instalaron espacios separados con carpas por el lado de la popa: una para damas, otra para el resto. Allí cada parte, en común sacaba agua del río en baldes, y se los zampaban los unos a los otros con general griterío. El primer día, un individuo que no sabía cómo se saca agua desde un barco en marcha, sufrió tal tirón que lo recogieron entre los camalotes.
El jabón era lujo de la plutocracia; el pueblo lo substituía con unos pedazos de ladrillo que se usaban por riguroso turno. Los apurados podían traer una leña y refregarse con ella con mediocre resultado.
La comunidad de peripecia había desarrollado notable camaradería; la gente distraía el hambre con interminables partidas de barajas, en las cuales algunos —85→ hasta arriesgaban la ración del día. Los tantos de maíces y porotos pasaban de mano en mano como si fuera moneda corriente. Mas un día ominoso, agotados los bastimentos, se ordenó que se entregaran con destino a la olla, todas las fichas. Hubo airadas protestas, hasta que se prometió -promesa jamás cumplida- que en el próximo puerto se substituiría unidad por unidad, poroto o maíz por arroz partido.
Cuando el buque arribó a destino, el pasaje exigió que se surtiera la despensa so pena de bloquear la salida con amparos judiciales y reventar de una vez la quebrada empresa. Luego de arduas negociaciones, con los buenos oficios de compatriotas residentes, se consiguió que un comerciante temerario enviase a bordo unas bolsas y cestas para alentar las ilusiones del regreso. Zarpó el paquete, pero aguas arriba el tiempo de viaje se duplica. Antes de hacer un tercio del camino ya había vuelto la escasez. Estalló el motín. El empresario fue apresado y recluido en un receptáculo para caballeros que ya nadie usaba. Una fórmula de renovación y saneamiento fue a destituir al Capitán, pero este logró entrar en plática y para ganar tiempo, aseguró que en la próxima escala debían recibir la asistencia del Cónsul del Paraguay, instruido por el Superior Gobierno para hacerse cargo del paquete. Ante la perspectiva de comer del Estado, vieja aspiración del pueblo, volvió la calma, hicieron vivas al Capitán y atribuyeron todos los males a la empresa negrera que los puso en tal aprieto. Al aproximarse al puerto, efectivamente, oh milagro, se vino una lancha con un par de señores de gran empaque e imponentes portafolios cuya función diplomática era evidente.
—86→Un prolongado grito de emocionada euforia se levantó de aquellos afligidos vientres: «¡Viva el señor Cónsul!»; «¡Tres hurras a Su Excelencia!»; algunos trepadores ya aprovecharon la ocasión para sacar partido: «¡Que viva el señor Presidente de la República que se acuerda de los turistas!».
Se arrimó la lancha, subieron los diplomáticos que respondían a las salutaciones del pueblo con ceremoniosa cortesía.
-Adelante, señor Cónsul... por aquí, señor Cónsul... cuidado con esa caja, se va a ensuciar, señor Cónsul.
Por fin uno preguntó: «¿Quién de ustedes es Su Excelencia, el señor cónsul del Paraguay?».
-¡Ma que Cónsul -respondió el interrogado- nosotro semo Oficiale de Justicia; semo; venimos a secuestrar los vívere que no pagaron, venimo!
Adelante, otros más débiles desertaron para venir por tierra. Fueron criticados por su corto arresto. Para peor llenaron de declaraciones la prensa con expresiones poco patrióticas, ventilando trapos sucios de entrecasa.
Cuando el paquete llegó a destino, asmático y taquicárdico, había vendido bancos, camas, toldos, cocina, menajes, anclas, cadenas, cabos, molinetes, mástil, y el macilento pasaje había bajado varias veces a hacer leña para seguir, en riberas patrias y extranjeras. Al cruzar la boca de la Bahía exhaló un pitido que le desintió del pecho a los ijares y le sacó el aliento para arrimarse —87→ al muelle mas eran así de pesados los embargos e hipotecas que traía encima, que fondeó sin dificultad y para siempre. Los excursionistas regresaban tan sutiles y espiritados que al bajar en el primer bote, una ráfaga de viento tiró al agua tres de ellos, pero quienes les siguieron, aunque muy débiles, después de un vibrante y duplicado bife con huevos en la retoba del Puerto, manifestaron estar muy contentos de haber conocido Buenos Aires en el apogeo del tango y los goles de Erico.
—[88]→ —89→
—[90]→ —91→

 Innovaciones en el
Tribunal-í1
Innovaciones en el
Tribunal-í1
Hace pocos días la prensa destacó con fotografías y encomiásticos comentarios los tres mullidos bancos de lapacho aserrado que fueron inaugurados en el complejo del Tribunal-í. El cronista enviado omitió dar cuenta del acto de corte de la cinta y discurso programático allí dicho, que fue justamente celebrado por los concurrentes, distinguidos miembros del Foro nacional. Hoy se salva la omisión.
—92→Aprovechándose la hora de mayor afluencia de abogados, procuradores, procesados, guardias y otros convocados o atraídos por la gestión tribunalicia, para crear ambiente se hizo actuar un conjunto de arpas y guitarras formado con recluidos por ebriedad y escándalo en whiskería, que fueron traídos bajo fuerte custodia policial de una comisaría capitalina.
Después de unas canciones folclóricas y patrióticas, un orador de empaque, en representación de los realizadores, se levantó y dijo: «Excelentísimo Señor Presidente del Tribunal; Excelentísimos Señores Dignatarios, representantes de naciones extranjeras, y de este propio país; Señores Magistrados, y abnegados miembros del foro; Señores empleados de menor cuantía, ujieres, dactilógrafos, pasantes, ordenanzas, custodios, y materia prima de procesados, condenados, prófugos y otros disimulados delincuentes. Distinguidas damas y caballeros: es para mí un altísimo honor dirigir la palabra a tan calificada concurrencia con motivo de la inauguración de estas comodidades que hoy se habilitan para el uso del público concurrente a nuestra Casa de Astrea».
«Esta obra se ha llevado a cabo por iniciativa de la Superioridad, que sensible, ha podido constatar el cansancio de los concurrentes a nuestras oficinas, por esperar de pie, con explicable nerviosismo, las tramitaciones judiciales. De hoy en más, podrán esperarlas sentados».
«Además, esta obra tiene profunda derivación social. Estando sentados, los lustrabotas podrán realizar sus servicios, y llevar a sus hogares la asistencia económica que les es tan necesaria; los vendedores de diarios tendrán mayor oportunidad de colocar sus ejemplares; las —93→ chiperas y pasteleras mercarán más fácilmente, pues es obvio que el ocio confortable es proclive a ser distraído con alguna leve disipación».
«Por otra parte, estos recios bancos que aquí veis, resistentes al sol, el mal trato y la intemperie, son apenas el comienzo de las obras de buena política y sanas realizaciones que con la ayuda de las naciones amigas y hermanas, se han de hacer y llevar adelante».
«Cumpliendo expresas instrucciones de mis principales, me place anunciar que todas las oficinas de un ala de este edificio serán trasladadas y reorganizadas en la otra, mediante un adecuado aprovechamiento de los espacios, de acuerdo a los adelantos de la técnica, y un más científico embolsamiento y estiba de expedientes y papeles».
«El amplio lugar así ganado se usará para brindar funcionales comodidades a los señores miembros del Foro. En primer término, se habilitará una peluquería y barbería, de manera tal que mientras se realizan tramitaciones, se pueda ocupar el entretiempo en atender la higiene personal y mejor apariencia. Este servicio tendrá una sección de manicuría y otra de pedicuría, además de una subsección de masajes de modo que el gremio luzca optimista, sin lacras de ardorosos callos, juanetes u ojos de gallo, reduciendo también en lo posible, las malsanas adiposidades. Por otro lado, a los testigos campesinos que concurran descalzos, se les podrá brindar recortes y tratamientos de dureza, como el pytá-jeka, sin olvidar el pulido y pintura uni o bicolor de las uñas pediculares. Así, estos honestos ciudadanos tendrán ocasión de mirar otra cosa más divertida que el mero piso mientras hagan sus laboriosas deposiciones».
—94→«Otro sí: se montará asimismo una surtida biblioteca que incluirá no más que un código penal y otro de procedimientos; habrán sí, lo anuncio y lo veréis cumplido, surtidas colecciones de revistas de historietas, novelas policiales, fotonovelas, diarios, crucigramas, y otros ítems adecuados para matar el tiempo, sin preocupaciones».
«Otro sí más: se pondrán también, en sala separada, varios juegos de damas, ajedrez, ludo, dominó, ta-te-tí, bingo, dados; quedarán incentivados el rummy y la canasta, por ser juegos de amical divertimiento. El truco, por ruidoso, quedará excluido; aquellos de envite, como el poker, el monte, el siete y medio, etc., también se prohibirán por provocar tensiones».
«Otro si aún más: se habilitará amplio dormitorio, que para su óptimo aprovechamiento se dotará de hamacas superpuestas, donde los interesados podrán pasar a esperar entregándose al pacífico sueño, a la par que sus asuntos. Para quienes quieran hamacarse, se asegurará un piolín con equidistantes nudos a una pared lateral, de manera que usando indiferentemente la mano o los entrededos del pie, los somnolientos, sin turbarse, puedan arrullarse rítmicamente con un plácido y fresco vaivén. En este salón se guardará un estricto silencio; a las personas que emitan ronquidos, tengan inquietas pesadillas, o expelan ruidosas expansiones gaseosas, sin distinción de sexo, religión o partido, se les aplicará la Acordada institucional N.º 5 casándoles la matrícula».
«Otro sí todavía agregó: se pondrá a disposición de los abogados una sala de tejer para hacer calcetas, tricotas, fajas, ponchos, manteles y diversas artesanías con —95→ crochet, punto cruz y otros, por ser este entretenimiento una milenaria y comprobada forma de apaciguar la espera. Lo probó la fiel Penélope cuando aguardaba a su esposo Ulises por más de veinte años. Se facilitarán diversos modelos a los profesionales todavía inexpertos, y se les ofrecerá asesoramiento con antiguas pupilas del Buen Pastor, de habilidad reconocida, para asegurar primorosas confecciones».
«Con estos cambios, la justicia espera calmar la impaciencia del gremio forense que suele quejarse de la lentitud, pobreza e infuncionalidad de nuestras modernas instalaciones. La idea es aprovechar el clima de sopor y aburrimiento orientándolo por la buena senda, y no irritarlo por falta de comodidades. Para terminar debo decir que éste es un plan piloto que se extenderá a otras dependencias, según la evaluación que se haga de su comportamiento socio-político-económico-psico-bio-jurídico. He dicho».
El orador fue ruidosamente aplaudido por los asistentes. De inmediato se pasó a cortar la cinta simbólica y a descubrir una placa adherida a una de las patas del banco principal, con el nombre de los auspiciadores de tan laudable iniciativa, mientras un sacerdote de la Congregación de la Santa Paciencia impartía la bendición ritual.
Acto seguido se sirvió una ronda de tereré en artísticas guampas labradas en la Penitenciaría con abundantes bocaditos de pastel mandió, mbejú aramiró, pajaguá mascada, chicharó trenzado, lampreado y otras exquisiteces, en tanto que el conjunto proseguía con sus briosas melodías, adecuadamente animado con picanillas eléctricas adornadas con lacitos de variado color.
—[96]→ —97→
En Europa la gente, por frío, escasez de agua o hábito, o se baña poco, o nada. Se desinfecta por dentro con saludables ajos, chukruts embutidos, cervezas y licores; por fuera con económicas fricciones de alcohol perfumado o desodorantes populares.
No sin alguna base, aunque sin pruebas concluyentes, se ha dicho que la conquista de América no se hizo con la espada ni la cruz, sino con el tufo irresistible de la axila. Dicen que al levantar los soldados la tizona y dar escape a los gases comprimidos entre bajo el brazo, —98→ la armadura y la ropilla de lana, caían fulminados los pobres indiecitos aturdidos e impotentes. Con los santos padres ocurría lo propio: elevar la mano para dar la bendición, ocasionaba tal penuria al pueblo nativo, que incapaz de otro examen aceptaba sin disputa la doctrina nueva, inclusive los misterios duros como el de la trina unidad y derivados. (Tal vez se trate de calumniosas especies de resentidos nativistas).
Volviendo a nuestros días, aun los que progresan en civilización y riquezas, equivocan la mecánica de una buena ducha; insisten en lavarse con lo que llamamos el teléfono -yo diría la manija- impropia e incómoda, puesto que debe sostenerse con una mano el chorro y enjabonarse con la otra. ¿O no lo hacen? Puede que sea una buena conjetura de lo que sucede en esa aborrecida intimidad, a la que debe sumarse el desuso del bidé, a pesar del abolengo francés de la palabra.
Puede también que esta retención de los aromas de la piel humana sea un refinamiento afrodisíaco inaccesible para las rudezas de nuestro primitivismo; se sabe que Napoleón no queriendo privarse de las exquisiteces a que tenía derecho como esposo, enviaba por delante a Josefina estafetas militares mata caballos con ardorosas misivas anticipatorias que decían: «¡No te bañes que allá voy!».
Mas, el Emperador no inventaba; ya los griegos vedaban el agua por varios días a las dulces doncellas que habían de llevar al himeneo; con lo cual queda demostrado que los talentosos habitantes de la Hélade, que propusieron una o más hipótesis brillantes en todos los campos de las ciencias y las artes, también concibieron la aromática sopa-suflé de bacalao.
—99→Encontré a las francesas exquisitas; para resistirlas es recomendable un balancete mental de situación; las inglesas, divinas, parecidas a actrices de cine, y cuando hablan, a profesoras de inglés; las italianas hacen alarde de una sabiduría de regreso de toda la rosa de los vientos, inclusive los serrallos turcos y los cautiverios de Túnez o de Argel. Las españolas no te miran aunque les guiñes los dos ojos y les muevas las orejas; es hábito, no timidez que han perdido con una estruendosa explosión de pornografía. El desnudo está en todos los géneros y escenas del picaresco o lo que sea; muy bien dotadas de arriba, y aún poblados entrepisos, tanto, que un guasón, decía: «se ha abierto una industria pa la peluca de ahí».
Los guías se largan macanazos con la mayor desvergüenza, en la confianza de que cada turista quiere conocer la mayor cantidad de maravillas posibles, auténticas o de las otras. En Sevilla fuimos conducidos por un ancianito aún muy bien dispuesto que después de decirnos su nombre, se declaró judío sefardita no converso. «Y este monumento representa el momento en que la reina Isabé le daba sus joya a Colón para que fuera a empeñarlas... Vean ustedes, fue aquí mismo, en Seviya. Colón fue a empeñarla en el barrio de San Cruz que es el barrio de la judería. Consiguió los doblones, compró las carabela y descubrió América. Pero no trajo el oro y los judío quisieron cobrá, entonce Isabé los expulsó de España».
«Y esta es la Virgen de la Macarena que le dicen, y con razón, la má bonita de España. Son tanto los milagro que realiza que la gente agradecida la llenan de regalo. Vean, este era er manto más antiguo; este otro tampoco ya se usa en la procesión, y ahora se está haciendo —100→ uno nuevo. ¿Saben ustedes cuánto kilos de oro tienen los manto?, ¡pues 400 kilo! Y estos candelabro de plata pura, y este docel y este angarillas valen un dineral, sin contá los zarcillo, las corona y otras joya que los devoto le traen como prueba de reconocimiento». «Pero, ¿no es una tentación que alguno robe esta riqueza?», pregunté. «No, aquí en Seviya nunca sucede eso». «Pero podrían venir de otras partes». «Nada, son tanto los milagro y tanta la devoción, que er má maldito cambia y se endereza». «Pero, dígame -le pregunté por lo bajo- ¿no era usted judío sefardita no converso?». «Sí, hombre -me contestó con un guiño- ¡pero también soy de Seviya, y tengo 80 año!». Y me aplicó un codazo de complicidad, que estoy seguro lo vio la Macarena. ¡Qué falta de respeto!
En Pisa había un italiano tan exagerado como el de Sevilla: «Aquí, mirando esta lámpara que está aquí, Galileo Galilei descubrió la ley del péndulo, el principio de la rotación de la tierra alrededor del sol, el de la gravitación universal y la relatividad. La inquisición lo condenó, pero después tuvo que reivindicarlo porque comprendió que de nada valían las condenas ante el hecho eppur si muove.
Este audaz explotador de la ignorancia, en cuatro frases se había cargado los currículos universitarios de Copérnico, Kepler, Newton, y nuestro cuasi contemporáneo don Alberto. Escandalizado quise protestar en nombre del prestigio científico de nuestra Universidad Nacional cuya ciudadanía ostento, pero recordé a tiempo que por esos días se había sentado la sonada jurisprudencia del Consejo Superior y el profesor Balansá al que —101→ también escamotearon precedentes, y que este guía agudo y temerario podía haber captado alguna onda de expansión cósmica, con grave riesgo de que la emplease para abrumarme en tierra extraña, sin el socorro de emergencia de esos autóctonos argumentos mberú de fuerte validez local, que aquí se esgrimen al compás de los porongos y el dulce son del gualambau.
Metí violín en bolsa y lo dejé con su faena.
—[102]→ —103→
Yo no sé por qué la gente hace tanto ruido por la repartija del 50% del mercado musical del país; nada más justo, la mitad para lo mitä, y la otra mitad para el resto del mundo. Un piky y una ballena, miti-miti, lo primero es la igualdad. El 50% para la tradición musical creada por dos millones de hombres desde hace unos cien años, contra la que han formado alrededor de mil millones en uno o dos millones de años de elaboración cultural. Nada más justo.
—104→Igual cosa habrá de hacerse con la literatura. Quien compre un libro extranjero, tendrá que comprar uno de autor paraguayo. Si no encuentra un título diferente, pues que compre dos o diez del mismo autor, y que lo lea diez veces. Así, en una biblioteca de dos mil volúmenes deberá haber cien ejemplares de Yo, el Supremo, cincuenta o cien de Hijo de hombre, treinta de La babosa, etc., para tener derecho a adquirir, usar y leer otros libros exóticos. Además, para enterarse de lo que trae Selecciones, deberá leerse primero Ñandé; si se quiere leer después Condorito o Tarzán de los monos, habrá de leerse otra vez Ñandé; si se insiste con Nocturno u otra, deberá leerse una vez más Ñandé, y así sucesivamente con todos los libros y publicaciones, lo cual incentivará también todas esas revistas que editan las oficinas públicas como única manera de promocionar a sus jefazos.
Las bibliotecas habilitadas deberán hacer lo propio, y si no hay en plaza tantos libros nacionales para hacer la equivalencia, habrán de hacerse nuevas ediciones, para lo cual se solicitarán créditos de los países amigos y hermanos que no hagan cuestiones por picaduras de mosquitos ni derechos humanos.
Como en este asunto el arte no tiene nada que ver, sino la repartición del mercado, la idea se extenderá a los diversos ramos de importación: por cada automóvil que se compre un individuo habrá de adquirir un burro; por cada bicicleta, un cavajú yvyrá; por cada ventilador, una pantalla caranday; si se casa con una extranjera, tendrá que casarse también con una autóctona nacional; y recíprocamente, toda paraguaya casada con un foráneo deberá conseguirse con toda urgencia, como contraprestación folclórica, un sombrero kaá.
Lo primero la justicia, y abajo la legión.
—105→

 La turbulenta Plaza Independencia2
La turbulenta Plaza Independencia2
En aquellos tiempos pasaba horas contemplando fascinado la reproducción de la estatua de Carli, importada de París, que enseña la impotencia de la fuerza bruta contra la inalterable serenidad del espíritu. Una tía vieja muy capaz en historias patrióticas me repetía mirando a lo lejos con sus grandes ojos azules, fatigados de ver pobreza, que aquel ángel con su apostura inconmovible representaba al Paraguay, y que el musculoso —106→ gigante que trataba de tumbarlo, el poder ineficaz de los aliados que le habían traído la guerra. Me pasaba rodeando la estatua, tratando de descifrar las paradojas de su significado, referidas a los hechos que conocía como una llaga ambulante que estaba en todo lo que mirase, cristal manchado de lentes vencidos. Las arruinadas calles, las desnudas casas, la indigente escuela, la gente toda tenía en un pedazo inmediato al corazón, un hondo residuo de amargas penas, que afloraba en la palabra, el canto, y una vencedora apatía.
Pero quedaba el ángel inamovible enseñando arriaba el mar de las estrellas, donde navega a luz lo humanamente abstracto y absoluto, con las velas morales del osado pensamiento. Mucho tiempo pasé haciendo preguntas inconscientes, como las que inspiran la enigmática sonrisa de la Gran Esfinge, desde la profundidad del tiempo, a la Gioconda, por esa grieta visible del oculto sentimiento, o los mansos horizontes que nacen muriendo al atardecer. Estas son las obras de arte que día y noche actúan dilatando la dimensión del hombre. Tal vez por ello, al pie de esa estatua, sobre las gradas que hacen su pedestal, el pueblo depositó una cajita de plata llena de fortuitas gemas, de eso que se llama la libertad. Por horas sucesivos oradores las sacaban a relucir diciendo sus verdades, mistificaciones o simples disparates, ante un público paciente, interesado y alguna vez enardecido, que se detenía generalmente de paso a escuchar florilegios verbales que les interesaban, y comprendían menos que más, más o menos.
Entonces existía el convencimiento que del «choque de las ideas nace la luz», y que «hablando se entiende la gente». No se había observado que «los simios viven en paz porque no hablan».
—107→Aunque había unos cuantos que usaban la tribuna con particular intención política, vengo a creer que la oratoria era más pose, más búsqueda de lucimiento, integración de personalidad. Un anarquismo ingenuamente libertario, que proclamaba nada menos que la abolición del estado, trataba de buscar cualquier bandera para su expresión, y el ejercicio de la verba. Protesta, cuestiones sociales, antimilitarismo, lopizmo y antilopizmo, catolicismo y anticatolicismo, anticlericalismo, agnosticismo, y aun los heroicos discursos pacíficos del Ejército de Salvación.
Había uno de estos oradores que leía los libros no para enterarse de su contenido, sino para buscar frases para sus citas. Al magnánimo Víctor Hugo le hacían decir el pro, y el contra de cualquier cosa; Vargas Vila estaba siempre a mano como una Biblia, Lamartine, Marat, Dantón, Robespierre, eran traídos y llevados de las pelucas o levitas, sin olvidar a Cicerón, Demóstenes, Castelar y otros famosos verbadores. Como nadie iba a controlar las citas, todo era cuestión de atreverse y zampar.
Una tarde alguien descubrió a Bakunin, el conocido anarquista ruso, y desde que trepó a la tribuna, sin sacarse el sombrero en señal de rebeldía, se puso a citarlo y a repetir frases en su nombre. No había quien conociese al personaje, aun cuando el nombre fuese redondo y sonoro. La audiencia respetuosa se dejaba abrumar. De pronto un atrevido, preguntó: «Pero, ¿quién es Bakunin?» El interrogado vaciló un segundo, pero reaccionando con audacia genial, replicó: «Bakunin, señores, es un gran sabio francés descubridor de la vacunaaaa!», y no bajó el crescendo de la voz, ni abatió el brazo guiado por la rigidez del dedo, hasta ver totalmente dominado el auditorio.
—108→Para tener un mejor derecho al uso de la palabra, además del chambergo alerudo de reminiscencias mosqueteras, había que usar corbata de moño bohemio. La rúbrica del buen porte era la tenencia de bastón, y lo supremo, una capa negra de ancho vuelo. En realidad, un individuo de capa y bastón, adquiría tanta superioridad que podía vestir igual en verano e invierno, y aun decir cualquier cosa. Estaba consagrado como intelectual y poeta.
No se crea que todas las reuniones tenían un desarrollo académico. Las disputas doctrinarias, aun cuando se hiciesen a nombre de Aristóteles, Platón o Sacco y Vancetti, algunas veces se trasladaban a niveles de tongazos, que así se usaban los puños, con el dedo mayor sobresalido en ángulo agresivo, o a bastonazos, modo elegante del vil garrote.
Uno de los temas frecuentemente tratados era el anticlericalismo y la terminante reprobación de la Iglesia a la masonería. Yo creía que los masones tenían cuando menos rabo, y eran todos chuecos. Una vez estos herejes importaron de Chile a un sacerdote apóstata que no sólo había colgado la sotana, sino que prometía revelar los secretos de los conventos en públicas conferencias sabrosamente escandalosas. Claro, el lugar elegido fue la Plaza Independencia, y allá se fueron todos los maliciosos que esperaban oír reproducidos y aumentados los cuentos de il Bocaccio con la sal del entonces prohibido, Arcipreste de Hita.
Pero la Iglesia también se aprestaba al combate; días antes de que llegara el satánico, desde todos los púlpitos se tronaba, y los alarmados feligreses creían que tendríamos un auténtico embajador de Satanás. Además —109→ de eso, organizó diversas fuerzas de choque. Alumnos de los colegios religiosos, y simpatizantes, habían de ir en rigurosa formación a meter bulla para evitar que las palabras se oyesen, ya que entonces se usaba como altavoces los simples pulmones, o a lo más, bocinas de latón.
«¡A-de-lan-te, Cris-to Rey!», gritaban rítmicamente los muchachos, o «¡Cris-to Rey, o-tro gol!», «¡Cris-to Rey tu pa-pá!», cubriendo así las infames palabras del disertante. Pero éste era un hábil corcel de guerra, y ayudado por el demonio lograba deslizar párrafos enteros en los oídos y alma del público.
«¡Chu-pa-ci-rios!», «¡Tra-ga os-tias!» «¡Silencio, Cristo Rey, respete al orador!», gritaba alguno, o «¡Cambiá de entrenador, Cristo Rey!»; ¡qué sacrílega falta de respeto!
Uno de los adolescentes que estaba en la formación, empezó a sentir los apremios de Lucifer, y en lugar de gritar trataba de escuchar con creciente interés las mentiras del renegado. La vez siguiente, que ya no vino con el colegio por razones desconocidas, ay, se allegó solo. Veneno derretido se le metía en la conciencia. No pudo dormir, y el día posterior eludiendo la comunión -primer error- para no confesarse, se puso en cruz ante la imagen del Salvador, y le rogó: «Oh, Dios mío, ayúdame, te pido tu colaboración contra la terrible tentación del demonio que me quiere hacer afiliar a su partido». La otra tarde volvió a la conferencia, y la otra, y otra, hasta que vencidas las resistencias de su atribulado espíritu, firmó la papeleta roja.
Poco después cuando fue convocado al sagrado sacramento de la confesión, se negó en redondo, aduciendo discrepancias. Escandalizados le dijeron que eso era intolerable. Se justificó alegando que ardientemente había pedido ayuda al Cielo, y que éste no le había enviado —110→ ni un monaguillo de segunda para luchar a su lado en sus dramáticas agonías. Cuando menos, no se le pudo acusar de bajo oportunismo, pues en aquella buena época, el malo era un pobre diablo que militaba en la maltratada e indigente oposición; el otro bando -con toda justicia- gozaba y abusaba de los arrogantes y despóticos privilegios del poder.
Plaza Independencia, o como quiera hoy te llames, cuando paso bajo tu umbría arboleda, el viento me susurra sones de sentimentales marsellesas, por venir acaso de saltarinas burbujas, desvanecidas, del champaña de la libertad.
—111→
Mirando las cosas con perspectiva y razonable ecuanimidad, admito que Almeida tenía razón para vengarse. Pasé años burlándome de él; no podía esperar que indefinidamente me siguiera poniendo la otra mejilla.
Era -ya murió- un abogado de más categoría, más años, saber jurídico, relaciones, patrimonio y don de gentes que yo. Sus clientes estaban siempre en el cielo azul de la burguesía, constelado por las hipotecas, garantías y cajas fuertes, en el selecto grupo de los que —112→ ya no luchan por adquirir, sino por conservar sus bienes de la rapaz voracidad del dilatado pobrerío y los astutos proponentes de negocios, donde estos ponen la entusiástica verba, y el otro el sagrado capital.
Cuando debimos litigar, él estaba del lado bueno que respalda sus razones con metálico y con cheques, y yo del que lo hace con promesas y velas a los santos. Yo era un jovencito que pasaba por las horcas caudinas del famélico idealismo; él estaba de vuelta de cualquier exceso, conocía a fondo el cambio de cualquier ley y sus incisos a la cotización del día.
Mi cliente me dijo que debía viajar con él a Buenos Aires para hacer un esfuerzo final de conciliación en un enredo, en tratativas con las partes. No me sentí tranquilo, pero tenía entonces el optimismo irracional de la juventud y una fe inocente en los derechos. Le llamé por teléfono para ajustar el día del viaje y del encuentro en el extranjero, pues daba por seguro que él iría en avión, y yo por alguna polvorienta combinación de ómnibus que partiese de Clorinda, para reducir los costos.
-No permitiré eso, doctor -me replicó exaltado-. Diré a mi cliente que anticipe al suyo una suma de la que desde luego reconoce que le debe, para cubrir sus gastos y viáticos con suficiencia. Doctor -agregó con fervor gremial- ¡nosotros los colegas tenemos que ayudarnos!
Me sentí halagado, ensoberbecido, y se lo dije. Caramba, que este conspicuo miembro del alto foro me tratase de colega y aún hiciese fuerza por darme mi lugar, me resultaba envanecedor. Cumplió cabal; ese mismo día me hizo llegar mis pasajes, un cheque y un recibo que debía conformar mi mandante, quien al ver la suma por poco no se pone a llorar, para que le dejase —113→ la mitad, o una tercera, cuarta y hasta quinta fracción que le calmase el apetito extremo hasta mi vuelta.
Nos encontramos en el aeropuerto a la noche. Su equipaje de marroquinería importada estaba saturado de elegancia; en mi valijita de cuero de chancho adquirida en almacén de campaña, iban mis papeles, y unas pobres mudas. Él vestía un combinado deportivo, llevando al brazo un pesado sobretodo; yo viajaba con mi traje azul de los domingos y apuñaba un pilotín de seda con el que esperaba torear, no el frío, sino tal vez, la lengua de la gente. Era junio, pero en Asunción hacía calor.
Viajamos en Pan-Am, en primera clase.
-Doctor -me dijo-, le cedo el asiento de la ventanilla. Así tendrá oportunidad de ver las luces de una gran ciudad desde arriba, de noche. Es un espectáculo hermoso, parece la cueva del tesoro de Alí Babá. Yo que viajo a cada rato, ya lo he visto muchas veces.
Vino la azafata, una hermosa joven, ¡y se reconocieron! Cada minuto crecía mi admiración.
-Aquí todos me conocen. Voy con mucha frecuencia, a Buenos Aires donde tengo una cantidad de clientes. Ahora no les hice saber que iba porque me vuelven loco con invitaciones para comer y salir; quieren consultarme. ¡No, no, no!, esta vez me dedico a nuestro asunto.
-Yo calculo que estaremos cinco días, pero por las dudas le dije a mi señora que ejecutara la lista H-6-8. ¡Ja, ja!, ¿te extraña? (empezaba a tutearme). Como yo viajo muy de seguido, estoy organizado. Por ejemplo, si tengo que ir a Encarnación por tres días, llamo a casa y digo: C-6-3. Eso significa: Encarnación, junio, tres días. Mi señora toma el cuaderno y hace la valija adecuada —114→ con la ropa exacta para tres días de invierno. No hay nada más desagradable que llegar al hotel y encontrarse con que uno ha olvidado el pijama, la zapatilla, el dentífrico o la máquina de afeitar. Además, en la tapa de la valija va prendida la lista de las cosas que llevo para traerlas todas de vuelta. Ya sabés las cosas que uno va dejando en los hoteles. Y así con Villarrica, o Nueva York, lo mismo.
-Este avión es un DC7C con cuatro motores a pistón, los de mayor alcance en el mundo, con 10 a 12 mil caballos cada uno. Ahora viene de Miami, viaja a unos 600 kilómetros por hora; llegaremos a Buenos Aires en dos horas y cuarenta minutos más o menos, según el viento.
Y así sucesivamente. Aunque entonces aún no se habían difundido las computadoras, este paradigma de la planificación y el método, era una anticipación asombrosa de la más depurada cibernética electrónica. Al promediar el viaje predijo el menú y me sugirió algunas bebidas exquisitas. Entonces, no sólo me tuteaba, sino que había pasado a llamarme afectuosamente «mi hijo», otorgándome su protección, y yo hacía desesperados esfuerzos por salvar mi independencia de juicio de los destellos de este genio del orden que conocería en detalle las últimas rendijas de la ley y sus incisos, con quien para mayor preocupación, debía competir. Me sentía una laucha acorralada.
Me dejó admirar las luces de Buenos Aires. Todavía me indicó los barrios, no sé con qué veracidad, tal vez con el deseo de aplastarme más en lo moral.
-Mirá -agregó después- ahora van a decir qué temperatura tenemos en Ezeiza. En esta época aquí hace mucho frío.
—115→En efecto, a los pocos minutos por los altavoces decían que la marca mercurial era de dos grados bajo cero.
-¡Ahhh!, ¡ya decía yo! Pero a mí no me joden (juro que empleó la palabreja); ya venía preparado-. No sé de qué bolsillo sacó una gorra que se la puso, y un pulverizador de garganta con esencia de eucaliptos con el que se hizo cinco o seis profundas fumigaciones en la boca y la nariz. Como el cambio de tiempo es tan brusco, uno se quiere resfriar, y no es el caso de llegar aquí y estarse en cama en el hotel.
Aterrizamos; él se fue hasta el perchero, descolgó su regio sobretodo y desfilamos hacia la escalerilla de bajada. Afuera hacía realmente un frío acuchillador, porque además, un viento infame me liaba el cebolluno pilotín al cuerpo como cáscara de hielo. El doctor Almeida se levantó las solapas del abrigo y con reposado andar caminaba hacia los reparadores edificios, ignorando que yo me mantenía a su vera invocando el numen de mis heroicos antepasados y entonando por lo bajo las estrofas más vibrantes del Himno Nacional.
Cuando nos habíamos alejado unos veinte metros del aparato y aún faltaba un largo trecho para encontrar refugio, bajó apresuradamente el Comisario de a bordo quien nos alcanzó gritando:
-¡Doctor Almeida!... ¡Doctor Almeida!
-¿Qué pasa, Comisario?
-Usted se trajo equivocadamente el sobretodo del señor Ferreira.
-¿Qué?, ¿qué?, y el mío?
- Parece que usted lo dejó en el aeropuerto de Asunción porque vi que entregaban uno como éste en el mostrador de la Compañía.
-¡Y por qué no me avisaron!
-No se sabía de quién era, y había mucho tráfico.
—116→Almeida se balanceó como si hubiera recibido un mazazo en la pelada coronilla. Por mi parte, me adelanté deprisa para disimular la maligna carcajada que liberó mis nuevos complejos como las burbujas de una botella de champaña. Corriendo al portón de entrada; me seguía el jurisconsulto al trote vivo, embutido en su gorra, calentándose las heladas manos con el aterido aliento, desde luego sin abrigo.
Al día siguiente discutimos; pero ya lo trataba de che a che, y aún soltaba largas parrafadas en irreverente e igualitario guaraní. Le gané el pleito, y llevé a mi cliente una bonita suma, oportunísima, porque ya subsistía con estricta dieta de tereré y sostenía su status sicosocial ostentando un mordido escarbadientes con la ilusión de hacer creer que había comido.
De Almeida me burlé sangrientamente. Conté mi cuento, y lo representaba, ante quienes me querían oír. Los que lo conocían lo festejaban con interminables carcajadas. Pero el afectado llegó a saberlo; ¡y de mi propia boca! Unos años después, con unas copas, le hice a él mismo el relato rebajando en su homenaje las pullas más picantes. ¡Pero el hombre tenía calidad! Lo aceptó con buen humor sin acusar impacto, aunque a mí me pareció ver una sombra de rencor en sus ojos achicados por la risa. Sentí preocupación por haber herido, acaso, a este letrado poderoso con formidables conexiones, sin necesidad alguna. Mucho tiempo anduve con cuidado, hasta que un día lo encontré en el obituario encabezando una imponente lista de avisos mortuorios. Suspiré aliviado, pero fui a su entierro con pesar contradictorio. Y aun cuando coincidía con la parte —117→ substantiva de las pompas y el ampuloso elogio de los oradores, no dejé de sonreír so capa al recordar nuestro famoso encuentro primerizo.
Algún tiempo después tuve ocasión de visitar Europa. Como el viaje había de ser por varios países, por un par de meses, planeé cuidadosamente el itinerario, la variedad de ropa que debía llevar, las cartas de presentación, los sitios que quería ver, y desde luego, calculado con reservas, el dinero que tenía que llevar, en billetes, cheques viajeros y órdenes de pago.
Todo lo estudié y prescribí a lo Almeida, minuciosamente, meticulosamente. No quería tener tropiezos, ni improvisar en tierras tan lejanas, y si esto debiera de ocurrir por causa de la imposibilidad de preverlo todo, que ello fuese contra el firme parapeto de los pesos que en ordenadas filas iban conmigo, como soldados de un disciplinado regimiento.
Una semana antes de la fecha de partida empezaron las despedidas, almuerzos, aperitivos, cenas, así como antes se hacía cuando los señores debían «bajar» a Buenos Aires. Un día antes estaban mis valijas hechas al detalle, mis citas en Europa confirmadas, el dinero contado y recontado, a mano, en la inmediata caja fuerte.
Como partía en verano, en medio de la tarde, y tenía que arribar de noche, en crudo invierno, llevaba al brazo un pesado abrigo. Aunque no extremé la similitud con el pulverizador de garganta, llevaba sí una gorra.
Abrazos, besos interminables, recomendaciones, despedidas. Ya en el aire me sentí liberado de las preocupaciones previas flotando en alas de la aventura. Buen ambiente, suavemente perfumado, temperatura climatizada, relajamiento. A los pocos minutos vino una camarera —118→ a ofrecer champaña que acepté gustoso. Las nubes pasaban por debajo con sus ángeles, santos, conjuntos folclóricos celestes, poniéndome en las puertas del infinito y de los sueños. Pero cuando sentía en las venas el grato cosquilleo de las burbujas del vino de los fastos, ¡me acordé de pronto! ¡No había traído mi dinero! ¡Lo había dejado íntegro entre los fierros de la caja fuerte!
Un sentimiento de furor y pánico me estalló en las vísceras. ¡Cruzar el mar con moneditas! Levantándome a medias, grité hacia el cielo con ahogada voz: «¡Almeida, hijo de puta, te estás vengando!»
Dejé caer la copa, y como un marinero vencido por los imprevisibles tumbos del naufragio, avancé a brazadas por el pasillo hacia un tripulante a quien me impuse terminantemente: «¡Haga parar el avión!».
Habrá visto en mi cara derrumbada que no era un pirata aéreo, sino una presa enloquecida del terror y del destino. Sin alterarse, me siguió la corriente: «Ya paramos, aquí en Foz». Lo hicieron, urgí que bajaran mi equipaje, lo arrojé en un taxi, me hice repasar el Paraná y tomé el primer ómnibus para Asunción con mis últimos recursos. Ni con dos fuertes pastillas calmantes pude apaciguarme, ni admitir que cuando menos también tenía alguna culpa. «¡Almeida, sos un cerdo!», repetía y masticaba, pesaroso de que este cobarde se guardase detrás de su sepulcro. Bajé en lugar indebido, no pude conseguir transporte y debí cargar bolsones y valijas hasta mi casa donde llegué arrastrado, bañado de sudor y humillación, casi a la media noche del mismo día de mi aparatosa despedida.
Se hizo un alboroto; todo el mundo tenía que ver con mi regreso: perros, servicio, vecinos, hijos, parientes.
—119→-¿Qué pasó? ¿de dónde venís? -me preguntó mi esposa.
-De Europa -respondí-, dejándome caer en un sillón que gimió hasta en sus últimas astillas, y suspiré profundo a partir de la verija, antes que empezaran las inminentes, odiosas e inevitables carcajadas.
—[120]→ —121→
En la estación todo eran urgentes preparativos para salvar las complejidades de la expedición musical de Wally Keiderling, que daba órdenes y disponía la carga como un bucanero que fuese por la presa y la conquista a una ignota isla de la libertad. A ese tren le faltaba una bandera; en cambio le pusieron nueve sombrillas sobre una plataforma que hiciese de escenario. Y era el cuarto viaje, ya había oficio para todo. Alguien disponía micrófonos, parlantes, generadores, despensa y vituallas, cajas y cajas de instrumentos; pasaban músicos —122→ con pantalones de vaquero -obsequio de un patrocinador- mujeres y chicos que iban de aquí para allá, cada uno con sus particulares impedimentas, puesto que había que viajar largo, y en el mismo tren habilitado por don Carlos A. López. Atraso en la partida, pero a quién le importa, no vamos por negocios, sino en procura de emoción.
El pasaje y la tripulación hacen un clima especialísimo: la comunidad de los iniciados. Por aquí alguien pulsa una guitarra, y quienes escuchan, lo hacen con inusual atención; por allá otros tratan de escribir música, están quienes consultan y conciertan versiones de una canción. Por allí se sienta Luis Cañete que modela en el acordeón como Jehová en los días del génesis. ¡Sus acordes exactos apagan las guitarras aunque entre ellas suene la de Kuky Rey!
«No es cuestión de tocar, dice Cañete, eso cualquiera hace, hay que hacer surgir el contenido poético de la frase musical».
«Es uno de los grandes maestros, dice Kuky, él me enseñó armonía».
«Kuky es el director artístico del tren -proclama Wally- es maravilloso, hace lo que quiere con la guitarra, sin perder nunca el compás», -y agrega- «En Ypacaraí nos alcanza la princesa del arpa paraguaya, María Cristina Gómez». Por allí aparece Papi Vera de melodiosa voz, que tiene el complejo del sombrero, no se lo saca ni para bañarse; y el retraído Óscar Gómez, que va valiendo lo que pesa, y va pesando cada día más. Iba también un tal Stanichevsky, de abolengo hispano guaraní, que estudia ingeniería para llevar adelante su proyecto de comer, y pulsa la guitarra como un ángel —123→ para volar y vivir. Viajan Enrique Samaniego, de larga tradición musical llena de logros, Los folkloristas de América, Los Triunfadores y otros tapados por la modestia, secretos oficiantes de arpegios y tímidas bellezas.
¡Qué ambiente!, también van un par de loros, propiedad de tres encantadores hippies, dos de ellos músicos, y un tercero de habilidad desconocida. Él y ella usan unos guitarrones tipo mexicano con que se acompañan, él con positiva buena voz, ella con discreta evanescencia. No sé cómo se hicieron populares; la gente pedía por el barbudo. Cantaba temas americanos, y a pesar de la opresión de los pelos, una sonrisa de cálida simpatía le nacía de los ojos y las greñas. Se hizo aplaudir a rabiar; rimó chica con Villarrica, y entre rima y rima ponía el ripio ¡ho, ho, ho!, al compás del rock. Fácil de recordar. Eran llanos y amistosos, creo que nadie les invitó a venir, pero se colaron como polizones oriundos de la isla de la libertad. Trataron de aprender todas las canciones; quisieron y buscaron ser amigos de todos, con la sencilla naturalidad del agua fluente, sin orgullo ni adulación, y se fueron ganando un buen trozo del afecto general.
Diría, un tren con personalidad; María Cristina no apareció en Ypacaraí; alguien la vio al pasar Pirayú, y se puso a gritar que allí estaba. Retrocedimos mil quinientos metros felices para recuperarla; llegó corriendo y fue recibida con abrazos y besos.
Su hijito, para quien se instaló un catre entre dos asientos, era el hijo de todos, así como las nenas de Wally que dormían por turno en una hamaca que cruzaba el vagón. Todo quien iba o venía tenía que pasar por debajo de esas horcas caudinas. Pero lo hacía riendo, porque allí todo era cordialidad.
—124→Mi señora, dijo: «Este tren y sus estaciones se parecen a Rogelio». «¿Por qué?», pregunté. «Claro, la misma estación, la misma pintura, la misma campana, la misma puerta, la misma vereda, el mismo vagón...». Soltamos la carcajada. «Pero aquí Rogelio envejece; no en la canción». A la mayoría de los pueblos se llegó en las rudas horas de la mañana, el mediodía y la tarde, con ambiente húmedo y sol inclemente. Esperaba un público sólido y firme. Una hora de plantón para escuchar excelencias de nuestra música. En años no irían a tener la visita de una agrupación de esta calidad. Era una muestra de indudable apreciación, mucho más rotunda que los aplausos que promovía Coco Urdapilleta con empuje arrollador e incontenible verba.
Los músicos trabajaron duro, se ganaron arduamente el pasaje que nadie les pagó, pues ha de aclararse que esta notable empresa convocada por Wally, hecha en su homenaje, se llevó a cabo por el gusto de estar y tocar juntos, por la íntima apreciación del arte recíproco, por el placer de compartir una aventura espiritual de calidad excelente. Todo lo recaudado fue para gastos, ni siquiera quedó salvada la comida, a no ser en la moneda de emisión íntima, con respaldo de oro espiritual. Es la ambigua fragilidad de la música: sólo vive en el tiempo mientras es ejecutada. Se pierde con cada compás, y alguien debe hacer que nazca de nuevo, como una irresistible tentación inmortal.
Cuando el tren dejó Tebicuary al caer la tarde, había un placentero cansancio general, y un hollín y polvo no placentero juntado en el día de camino. Se resolvió detener el convoy antes del puente para un baño de todo el mundo. Así se hizo: todos los que habían tenido la precaución de llevar una malla fueron a zambullirse —125→ en el río. Los descuidados quedaron en la orilla remojándose los pies y las fuertes axilas. A Papi Vera que no llevó malla se le sugirió que usase el sombrero como hoja de parra, pero se negó porque tenía más pudor en la cabeza que en otros lugares. Los hippies que no tenían mallas ni calzoncillos fueron a buscar un oculto recodo. Al maquinista se le invitó a que bajara al jolgorio, pero gritó que prefería el sauna; por fin, cansado el tren de esperar por sus pasajeros, se sacó la chimenea y bajó también a lavarse la cabeza. Un relajamiento lleno de placer, crepúsculo apenas embriagado con un licor de irrealidad.
Wally sugirió ir a comprar carne para hacer un asado de antología sobre las planchas de la caldera. Se le objetó que era muy riesgoso, que en esos lugares, en protección de la ganadería no se permitía matar novillos que no fueran mayores de edad. «Lo de menos, dijo Wally, ponemos la carne en la vía y hacemos que el tren le pase encima dos o tres veces, queda tierna como de nonato». ¡Son inteligentes estos gringos!
Al ser reintegrado el último bañista, se siguió viaje. Para sorpresa de todos, se encendieron las luces del coche, cuando ya sacaban sus faroles y velas los prevenidos. En un pueblecito del atardecer de equilibradas campiñas, y religioso sosiego, un público cariñoso y turbulento impuso una actuación fuera de programa; se llegó al triunfal destino de Villarrica donde una multitud aguardaba excitada por la radio y el diario. ¡Música, música!, parloteo por la novedad, archílocuos animadores, aplausos, y una fatiga larga, que se diluía entre el sueño y la sonrisa.
Aunque no hubiera tocado una nota -ni jamás me lo hubieran permitido, ni por amigo, ni por nada- me —126→ sentía feliz por haber compartido esta generosa aventura en que un conjunto tan calificado hubiera llevado sus creaciones a comunidades tan pequeñas y apartadas que no podrían conocer estos espectáculos en años. Satisfecho de haberme dejado arrastrar por Wally, alma inspiradora y capitán del buque. Nunca hubiera llegado a realizarse el original viaje sin su empuje, sin su talento organizador, y sin su raudal de humana simpatía que incluye a su señora e hijos, que absorbe a quienes se le aproximan. Cualquiera puede hacer una gira de extensión cultural tan fructífera y profunda como ésta, con fuerte apoyo del Estado, la Municipalidad, la banca y el comercio, más un buen cúmulo de peleas y recriminaciones. Wally la hace con la ayuda de unos pocos auspiciadores, su balalaica, su inspiración, el apoyo y el contento de todos los participantes que aún aportan en efectivo su tiempo, del que viven.
De regreso a la madrugada -a medio viaje del tren- hacía el balance de la actividad del día transcurrido; me sentía asombrado del recuento de tantos pueblos visitados, tanta gente conocida, tanta cantidad de aplausos, tanta emoción vertida, recogida, derramada en la apreciativa quietud de estos pequeños grandes lugares; el intenso contacto con gente excelente del espíritu que convivía la amistad. Ya dormido y descansado, me llamó un amigo para recriminarme la ausencia; «Dónde estuviste, te busqué ayer por la mañana y por la tarde».
«Hombre, le repliqué riendo, falté solamente un día, pero tengo la impresión de haber ido muy lejos». «¿Adónde?», insistió extrañado.
«A una perdida isla libre, sin angustias, llamada Buena Voluntad».