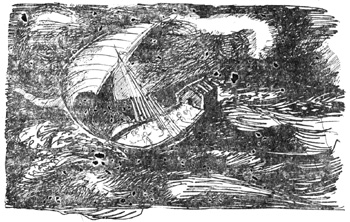—73→
| Cogolludo | ||
Entonces Zuhuy Kak anudó la conversación con estas palabras.
-Para entretener agradablemente el tiempo, te contaré los amores de mi madre con el caballero cristiano, que has manifestado deseos de conocer.
-En tu compañía, hermosa itzalana -dijo con efusión el español-; las horas me parecen minutos, porque tu vista me encanta y me seduce tu voz. Cuenta esa historia que dices, que si la madre que te dio el ser poseía las gracias de su hija, no extrañaré que un caballero cristiano hubiese renunciado a su patria en cambio de su amor.
Las mejillas de la joven indígena adquirieron ese rojo purpúreo, que el rubor hace subir al semblante de las mujeres de su raza. Recogiose un instante, como para evocar sus recuerdos, y comenzó así:
-Mi madre recibió en su cuna el nombre de Kayab, que así se llama en nuestra lengua el mes en que vienen las lluvias a refrescar la tierra ardiente de nuestro clima. Los autores de sus días habían deseado su nacimiento con tanta ansia, como el labrador las lluvias del cielo; y al nacer exclamaron ambos que los dioses habían escuchado sus votos y les habían mandado su Kayab. Con tal motivo, bajo aquel nombre la presentaron en el templo de Kunab-Kú, el mayor de los dioses.
Su padre se llamaba Ahau-Kupul, era el cacique de Zací y pertenecía a la estirpe real que gobierna en todos los pueblos de la provincia de Conil. Así es que mi madre, desde la primavera de su vida se vio asediada de multitud de pretendientes, hijos todos de nuestra primera nobleza, que solicitaban sucesivamente su mano. Kayab los miraba a todos con indiferencia, su corazón no se inclinaba a ninguno, y su padre despedía con sentimiento a todos los pretendientes.
—74→Entretanto, Kayab crecía en hermosura y llenaba de admiración a cuantos tenían la dicha de verla. Cuando yo la conocí, a pesar de que los años y las penas empezaban a surcar su piel con las primeras arrugas, todavía era una hermosa matrona que descollaba entre las bellezas de Maní, como la palma descuella entre los arbustos de los arenales de nuestras costas. Por aquel tiempo empezó a correr por todo el país de los mayas una noticia asombrosa, que helaba la sangre en las venas. Ni la memoria de Ocná Kuchil, en que los cuervos entraban en las casas a comer los cadáveres. excitaba tanto terror en los ánimos, como aquel acontecimiento tan extraordinario.
Decíase que acababan de aparecer en el país, como llovidos del cielo, diez de esos extranjeros terribles que empezaban a difundir el pavor en los lugares poco remotos del nuestro. Contábanse mil consejas extrañas sobre aquellos y se les atribuían cualidades sobrenaturales. Ignorábase el país de que venían; pero se aseguraba que caminaban sobre el mar en unos grandes edificios de madera, que hendían las embravecidas olas con la facilidad de un pájaro que hiende los aires para volar. Añadíase que traían unas bocas de fuego que despedían truenos y relámpagos, como las noches tempestuosas de Zeec, y que arrojaban la muerte a grandes distancias. Decíase, además, que su piel era tan blanca como el algodón, que sus rostros estaban tan poblados de barbas, como de raíces la cepa de un árbol, y que cabalgaban sobre monstruos de extraordinaria grandeza, cuyo grito era más terrible que el rugido de la tempestad, y que ahuyentaba los escuadrones de los defensores de la patria. Agregábase a todo esto, pero en voz baja para que no lo oyesen los sacerdotes, que eran más poderosos que los dioses mismos, porque los arrojaban impunemente de sus altares y demolían sus templos; y todos vacilaban en llamarles hijos del cielo o hijos del averno. Recordábase que algunos sacerdotes antiguos, de vida austera y recogida, habían profetizado su venida, y se hacían ofrendas y sacrificios a los dioses para implorar su protección.
Los extranjeros se habían aparecido después de una tormenta por la costa oriental, cerca de la gran ciudad de Tulúm. El señor de aquella provincia reunió un ejército numeroso y cayó una mañana sobre los diez extranjeros. A pesar de la fama de invencibles que disfrutaban, no pudieron defenderse del valor de los macehuales, y cayeron todos prisioneros. Se dijo que los encontraron débiles y extenuados, y que no traían las horribles bocas de fuego que arrojaban el rayo, porque su gran canoa había naufragado en la tormenta.
Sucedía esto por el mes de Kan Kin, hace treinta y ocho años (por abril de 1511).
Una mañana despertó mi madre al sonido de los tunkules de una embajada que entraba en Zací. Era enviada por el cacique de Tulúm, que como vecino mandaba invitar a su padre y a los nobles principales de su corte para que asistiesen a una ceremonia importante. Los extranjeros debían ser inmolados en los altares para implorar contra ellos la protección de los dioses. El sacrificio debía tener lugar la tarde del día siguiente en ocho —75→ de los extranjeros, porque dos se hallaban tan heridos y extenuados, que los dioses no hubieran estimado la muerte de dos hombres tan escasos de sangre y de vida.
No te horrorices, ¡oh español!, de este lenguaje, que era el de los sacerdotes de Tulúm. Toda la corte de Ahau-Kupul, lo encontró muy natural, y solo el corazón de mi madre lo repugnó. Pero era tan grande la curiosidad que excitaban los hombres de semblante barbado, que a trueque de saciar en ellos su vista, Kayab consintió en ver el espectáculo de la sangre. Aquella misma mañana, acompañada de su padre y de algunos nobles y sacerdotes, emprendió su marcha para Tulúm.
Pero era ya cerrada la noche del día siguiente cuando llegaron a la ciudad, y el sacrificio había tenido lugar a la hora prefijada por sus verdugos. Los sacerdotes maldijeron la lentitud de la marcha y la prisa que se habían dado los sacrificadores; pero la tierna Kayab se alegró. Exigieron que a lo menos se les llevase a la presencia de los dos españoles que quedaban vivos, para tener siquiera el placer de llamar sobre sus cabezas la cólera de los dioses.
El Batab accedió a su demanda, mandó encender teas de juncos, y llevó a los implacables sacerdotes junto a una jaula de madera, puesta a la intemperie, que servía de prisión a uno de los extranjeros. Kayab, que había seguido a los curiosos, vio al pobre español echado sobre una manta sucia y despedazada, que estaba tendida en el suelo. Contempló por un instante su barba negra y crecida, su rostro macilento y sus ropas ensangrentadas, y sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos, mientras los sacerdotes murmuraban imprecaciones y maldecían al extranjero en nombre de los dioses.
A cuarenta pasos de aquel lugar se hallaba otra jaula de la misma especie, que encerraba entre sus barras al segundo español. Este fue visitado a su vez por los curiosos, y si al contemplar al primero había derramado lágrimas Kayab, a la presencia del segundo sintió que una emoción desconocida invadía su corazón. A la claridad de las teas, cuya llama vacilaba con la brisa nocturna, pudo analizar una por una sus facciones, alentada por un sentimiento algo más vivo que la curiosidad.
El extranjero demostraba en su semblante que aun se hallaba en el verdor de sus años. Su barba no era tan espesa como la del otro cautivo, su rostro, descolorido por el sufrimiento, enseñaba la frescura adolescente de su cutis, y un ademán de imponente fiereza parecía derramado en su abatida actitud. Cuando los curiosos cercaron la jaula, se incorporó sobre un codo en su duro lecho y paseó una mirada desdeñosa sobre todos los semblantes. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Kayab, se fijaron por un instante en sus amoratadas órbitas, y poco a poco fueron cambiando de expresión, hasta que degeneraron en esa tierna mirada con que dos tórtolos amantes se acarician en las ramas de un bosque solitario. Mi madre lo advirtió todo con placer, y en vez de llorar, como al ver al otro español, sintió subir a sus mejillas la dulce vergüenza del amor.
Aquella misma noche, mientras los sacerdotes y los nobles discutían —76→ acaloradamente sobre el género de sacrificio que debían sufrir los dos extranjeros cuando se restableciesen de sus heridas, Kayab tuvo oportunidad de hablar a solas con el cacique de Tulúm, en el propio salón del palacio en que tenía lugar aquella discusión.
-Galante Batab -le dijo con la graciosa sonrisa que poseía mi madre-; en nombre de los dioses te suplico que me concedas la oferta, con que voy a tentar tu generosidad y tu poder.
-Graciosa flor de los Kupules -respondió alegremente el cacique-, ¿qué puedes exigir de mí que no consiga tu hermosura? Antes de oír tu demanda te juro acceder a ella por el nombre Itzamatul.
El señor de Tulúm no era viejo todavía, y aunque nunca había expresado su deseo de obtener la mano de la hermosa Kayab, era fama, que se hallaba locamente prendado de sus gracias, y que si no se había presentado como pretendiente, era porque temía recibir un desaire como los demás. Kayab, que lo sabía, comprendió la ventaja de su posición y la supo aprovechar.
-Batab -le dijo-; sabes que en Zací tenemos un anciano h’men (médico o hechicero) a quien Citbolontún (el dios de la medicina) ha revelado todos los secretos de su ciencia. Tú no tienes en Tulúm un hombre diestro que cure pronto las heridas de los extranjeros cautivos, para ofrecerlos en holocausto a la venganza de los dioses. Permíteme llevar a Zací al más joven, que cuando se restablezca te lo devolveré.
El rostro del señor de Tulúm se cubrió de palidez.
-Kayab -le dijo, dejando traslucir su disgusto en lo balbuciente de sus palabras-: los sacerdotes, los nobles y hasta los esclavos, se van a conjurar para asesinarme si accedo a tu demanda.
-Y bien -dijo Kayab con desdeñosa entereza-; si prefieres tu vida a la deshonra que te va a resultar de haber negado una gracia a Kayab y a la venganza de Itzamatul por el perjurio que acabas de cometer, quédate enhorabuena con tu cautivo español.
Y lanzando al cacique una mirada de desprecio, le volvió resueltamente la espalda y fue a incorporarse al grupo de los sacerdotes para ocultar su despecho.
Esta retirada produjo en el espíritu del Batab el efecto que hace en el pecho de la víctima la cuchilla del pontífice. Vaciló un instante sobre sus piernas, como si la bebida del balché hubiese entorpecido sus miembros, y llamó a Kayab con una mirada.
Mi madre, que le observaba de reojo, acudió al llamamiento con la lentitud que creyó necesaria para disimular la vehemencia de su deseo.
-Kayab -le dijo el cacique-; temo mucho la cólera de los dioses, pero me arredra más el desdén de tus ojos. Llévate al español cuando quieras, pero cuida de que sea en las tinieblas de la noche para que no te lo arrebate mi pueblo.
-Te prometo -exclamó Kayab, disimulando mal su regocijo-; que cuando el dios de la luz salga mañana a calentar las copas de los árboles, el español y yo estaremos ya a media jornada de Tulúm.
—77→-Y en cambio -repuso el cacique, devorando a la hermosa con su mirada-; ¿podré esperar una sonrisa de tus labios cada vez que tenga la dicha de fijar los ojos en tu hermoso semblante?
-El reconocimiento y la gratitud -respondió Kayab-, sacan una santa sonrisa a los labios del que recibe el beneficio, y aun en la agonía de mi hora postrera, la verás siempre en mis labios.
Kayab cumplió escrupulosamente su palabra. A presencia de Ahau-Kupúl y de los nobles de su corte, sacó en la madrugada al español de su encierro, y contenta de la buena acción que acababa de llevar al cabo, emprendieron todos juntos la vuelta a Zací.
Apenas se encontró Kayab en el palacio de su padre, colocó al extranjero en la mejor pieza que pudo hallar y mandó llamar al hechicero. Este vino, reconoció al doliente, invocó la sabiduría de sus dioses, murmurando salmos ininteligibles, y aseguró que en el mes siguiente de Xul estaría ya dispuesto para caminar al altar del sacrificio. Kayab le ofreció veinte mantas de algodón ricamente bordadas, si cumplía su pronóstico. El h’men le dio las gracias con hipócrita humildad, y desde aquel día se instaló en una choza de guano contigua a la pieza en que se hallaba el español.
Pero no fue ciertamente el viejo hechicero el que cuidó con más asiduidad de la curación. Kayab se pasaba horas enteras sentada en un banco de madera a la cabecera de la hamaca de cordeles en que el extranjero sufría, sin quejarse, sus dolores.
-Español -dijo Zuhuy Kak interrumpiendo por un instante su narración, mientras el color de la vergüenza inundaba su semblante-: tú eres joven, tienes buen corazón y debes comprender que siendo hermosa mi madre y agradecido el cristiano, aquellas horas que pasaban el uno junto al otro, les parecían dulces como la miel, y alegres como el canto del ruiseñor. Los ojos del extranjero, debilitados por el sufrimiento, adquirían un brillo extraordinario cuando se fijaban en los de la donosa itzalana. El dios del amor sopló su divino aliento sobre sus cabezas y encendió en sus corazones una pasión.
Al principio no se hablaban palabra, porque el idioma del cristiano era tan desconocido y misterioso, como la lengua en que los dioses comunicaban su voluntad a los sacerdotes. Pero el amor es un maestro consumado, y el español no tardó en empezar a balbucir algunas palabras del idioma del hombre rojo.
Entonces Kayáb oyó pronunciar su nombre por la vez primera.
Se llamaba Gonzalo Guerrero: había visto la luz primera en un puerto de tu patria, que si la memoria no me engaña, se llama Palos, y su oficio era el de conducir sobre las aguas del gran Kaanab esos soberbios templos de madera, en que los dioses empujaron a los hijos del cielo a nuestras costas para probar nuestra fe y nuestro valor. Él también había salido de su patria para la gran matanza del hombre rojo; pero en una querella que tuvieron los cristianos entre sí sobre el poder que querían ejercer en el suelo extranjero conquistado, uno de los capitanes a quien siguió Guerrero fue metido en una gran canoa vieja, desprovista de lo más necesario, y arrojado —78→ al mar a la ventura. Después de muchos días de innumerables padecimientos naufragaron una noche de tormenta entre el santuario de Cozumel y la ciudad de Tulúm, y de diez y ocho que eran, solo diez sobrevivieron a la destrucción de su canoa, alcanzando un punto de la costa de los macehuales.
Pocos días después, una muchedumbre de guerreros los hizo cautivos, sacrificaron a ocho, como te he dicho, y el español que juntamente con Guerrero se había salvado del fanatismo de los sacerdotes, se llamaba Jerónimo de Aguilar.
Tal fue la explicación que el extranjero hizo a Kayab tan luego como pudo darse a entender en el idioma de los mayas. Pero no fue este el único ensayo que hizo su lengua en el curso de su enfermedad. Rebosaba demasiado el amor en sus ojos para que no lo expresasen sus labios, y la bella itzalana, que había rehusado la mano de los nobles y de los caciques de su país, dio su palabra al extranjero de arrostrar la cólera de los dioses, la maldición de su padre y el furor de los sacerdotes, antes que olvidar la pasión que devoraba su pecho.
Muy pronto se ofreció a Kayab la ocasión de poner a prueba el cumplimiento de su promesa. Las heridas del español se habían cerrado completamente, y noticioso del hecho el cacique de Tulúm, mandó reclamar a su prisionero. Kayab se puso en camino para Tulúm, previo el consentimiento de su padre; deslumbró media hora al Batab con el fuego de sus miradas, pidió la vida del cautivo para que más tarde fuese inmolado en los templos de Zací; y el cacique no supo negarse a una demanda pedida con tanta gracia. Kayab volvió al lado del cautivo y le comunicó tan fausta noticia, derramando lágrimas de placer.
Pero estaba dispuesto por la fatalidad que no había de ser aquel, ni el último, ni el más cruel de sus padecimientos.
Los sacerdotes aguardaban el momento en que se les entregase la víctima para inmolarla en el gran cerro de los sacrificios, los nobles que le veían habitar el mismo palacio de Ahau-Kupul y los caciques que habían solicitado la mano de la hermosa Kayab, se conjuraron entre sí para perder al extranjero y repartieron mantas de algodón entre el pueblo para promover un motín en que se pidiese su muerte.
Una mañana amaneció alborotada la corte de Ahau-Kupul. Una inmensa muchedumbre armada de arcos, flechas y lanzas, recorría las calles, pidiendo a gritos que el español fuese inmolado en desagravio del culto. Los nobles, vestidos de gala, se hallaban prontos a contemplar el espectáculo en los terrados de sus casas, y los sacerdotes, ataviados con sus blancas túnicas, aparecían en el gran cerro de los sacrificios enseñando la cuchilla de pedernal y la serpiente de madera. Entretanto, en las afueras de la población había un ejército extranjero, pronto a invadir la población, en el inesperado caso de que el motín fuese sofocado.
Kayab, anegada en lágrimas y trémula de espanto, entró en el aposento en que el español esperaba su última hora, le tomó de la mano sin hablar, le arrastró en pos de sí y le condujo a presencia de Ahau-Kupul.
-Padre mío -dijo la joven, arrojándose a los pies del cacique-; tu —79→ pueblo se ha sublevado para arrancar de tu palacio al extranjero cautivo. Mi corazón ama a ese extranjero, como te amó mi madre, y si permites que se le lleve al altar del sacrificio, iré a encerrarme para siempre con las sacerdotisas que cuidan del fuego sagrado, si antes no acaba con mi desdichada existencia la vehemencia de mi dolor.
Ahau-Kupul retrocedió de espanto, arrastrando en pos de sí a su hija que tenía abrazadas sus rodillas. Un grito terrible como la voz del huracán, se escapó de su pecho y exclamó:
-Kayab: ¿cómo te atreves a amar al enemigo de los dioses? Sin duda Xibilbá (el demonio) tiene poseído tu cuerpo, y será necesario que te exorcice un sacerdote.
Las lágrimas empañaban la vista de Kayab, pero no ofuscaban los ojos de su espíritu. En aquel instante formuló un plan en su imaginación y lo puso en planta sin reflexionar.
-El español no es enemigo de los dioses -repuso con entereza-. Él ama a Kunab-Kú -el gran padre-, del mismo modo que nosotros, y mis exhortaciones le enseñarán pronto a conocer y amar a todas las divinidades de los macehuales.
-Si su boca ratifica lo que ha insinuado la tuya -respondió el cacique-, te prometo defenderlo con todo mi poder.
Después de muchos días de innumerables padecimientos naufragaron una noche de tormenta entre el santuario de Cozumel y la ciudad de Tulúm...
Kayab vaciló un instante. Conocía demasiado la fortaleza del extranjero para esperar que apostatase de la religión de sus mayores. —80→ Pero como el cuerpo de la víctima no se detiene en la pendiente a que le han arrojado los sacerdotes, sino hasta llegar al pie del cerro del sacrificio, Kayab no quiso detenerse en medio de la pendiente en que le había colocado la necesidad. Se volvió, pues, al extranjero, le enseñó con un ademán sus facciones trastornadas por el dolor y las lágrimas que inundaban su semblante, y poniendo la mano en su corazón que sentía despedazado, le preguntó como pudo, en el idioma de Castilla, que el amor le estaba enseñando:
-¿Has entendido lo que he hablado con mi padre?
-Sí -respondió el extranjero-.
-¿Y me amas?
-Más que a la memoria de mi madre.
-Pues si me amas así, haz enmudecer por un instante tu corazón y tu conciencia, y repite a mi padre, con los labios solamente, lo que acabo de decirle.
-Olvida a este ingrato y deja que le sacrifiquen en aras de tus dioses, porque un soldado cristiano no sabe negar con los labios la fe que tiene en su corazón.
-Me conformo con tu decisión -repuso con entereza Kayab-. Solo te pido que en recompensa del amor que te profeso, me permitas subir antes que tú al altar del sacrificio. La itzalana que ha amado a un enemigo de su fe, debe rociar con la sangre de su corazón la faz de los dioses para aplacar su venganza.
El extranjero conocía demasiado a mi madre para dudar un instante de que llevaría al cabo su resolución.
-Kayab -le dijo-; pongo por testigo al Dios de los cristianos de que solo por conservar tu vida voy a pronunciar esa promesa que jamás me obligará a renegar de mi Dios.
Y adelantándose sin ostentación ni humildad a la presencia de Ahau-Kupul, le dijo con voz solemne:
-Por el Grande Espíritu, creador de todas las cosas, a quien dais el nombre de Kunab-Kú, prometo escuchar las exhortaciones de Kayab. Ahau-Kupul estrechó la mano del extranjero, y para prepararse a la lucha mandó doblar la guardia de su palacio.
La muchedumbre, al apercibirse de esta precaución, lanzó un aullido de rabia y pidió a Kinich-Kakmó que arrojase sus rayos de fuego sobre la cabeza del sacrílego Ahau-Kupul.
Los sacerdotes bajaron del gran cerro de los sacrificios y pidieron ser admitidos a la presencia del cacique. Se les franquearon las puertas del palacio y entraron en la estancia en que Ahau-Kupul discutía con su hija y con el extranjero mismo, los medios de sofocar el motín.
-Poderoso Batab -le dijo el sumo sacerdote con los brazos cruzados sobre el pecho y la vista clavada en el suelo-: Kinchachauhabán está irritado contra ti, porque proteges al enemigo de los dioses. Él ha alentado a tu pueblo para que se subleve contra tu poder; él ha conducido un ejército extranjero a las puertas de tu ciudad, y Kakupacat les concederá pronto la victoria para castigar tu temeridad.
—81→-El extranjero no es enemigo de los dioses, -dijo Ahau-Kupul-, y pronto le verás quemar el copal en nuestros altares.
-Su piel es blanca y su rostro barbado -repuso el implacable pontífice-; y los dioses solo quieren ser adorados del hombre rojo.
-¿Y qué puedo hacer? -preguntó Ahau-Kupul con voz ahogada por la cólera-; ¿qué puedo hacer para aplacar a los dioses y satisfacer a mi pueblo?
-Entregar al español en nuestras manos para que sea inmolado en la piedra de los sacrificios.
-Y tú, extranjero -preguntó el cacique, volviéndose al español-; ¿qué crees que deba hacer para vencer a mis enemigos?
-Atar de pies y manos a esos rebeldes sacerdotes -respondió el cristiano con entereza-; colocarlos luego en el terrado de tu palacio y enseñarlos desde allí a la plebe enfurecida. De este modo verá todo tu pueblo que no dejas hollar impunemente tu dignidad, y no tardarán en venir a pedirte perdón de su rebeldía.
Los sacerdotes lanzaron un grito de horror, sacudieron sus incultas melenas y con salmos incomprensibles invocaron la venganza de los dioses.
-¡Ahau-Kupul! -gritó el pontífice-; ¿permites que de esa manera se blasfeme en tu presencia?
Ahau-Kupul, por toda respuesta, se llevó un caracol a la extremidad de los labios, y al ronco sonido que produjo, se presentó en la estancia un capitán de sus guardias.
-Ata de pies y manos a estos sacerdotes, y condúcelos al terrado de mi palacio, para que mi pueblo vea los efectos de mi cólera.
A una voz del capitán entraron doce guerreros en la estancia y cumplieron con las órdenes de su señor.
Enseguida, y siempre bajo la dirección del extranjero, Ahau-Kupul mandó llamar a su palacio a los nobles principales, y cuando se hallaron en su presencia les mostró a los sacerdotes a quienes el pueblo, viéndolos maniatados, compadecía y apostrofaba simultáneamente, y les dijo con la cólera pintada en el semblante:
-Encabezad a mis guerreros y sofocad la sublevación que vosotros mismos habéis provocado. No volváis a mi presencia, sino con la noticia de la victoria, porque al que se deje derrotar le juzgaré como a enemigo. Obedeced en todo las órdenes de este extranjero, a quien nombro desde hoy capitán de todas mis tropas, porque me consta su experiencia en el arte de la guerra.
Y empujando suavemente al español, le puso al frente de los nobles, y salieron todos juntos de la estancia.
Algunos momentos después, a despecho del pronóstico de los sacerdotes, Kakupacat concedió la victoria a las tropas de Ahau-Kupul. La muchedumbre desahogó su cólera en gritos de furor y se apresuró a ocultarse en los bosques. El ejército extranjero corrió la misma suerte, y el español entró victorioso en Zací; conduciendo ricos despojos.
Dos meses después de esta victoria, Kayab daba su mano de esposa —82→ al venturoso español. Al día siguiente el h’men dibujaba en sus brazos, pechos y piernas, con una lanceta de pedernal, las insignias de su dignidad y nobleza. Como hijo del cacique y general de sus tropas, enseñó desde entonces en su cuerpo, el águila como reina de las aves y la serpiente como el más terrible de los reptiles. Sus vestidos se cayeron a pedazos y tuvo que adoptar el traje de algodón de los macehuales. Tiñó, además, su piel con los colores de los kupules para que se le reconociese a donde quiera que viajase; en una palabra, adoptó todos los usos y costumbres de su nueva patria, con excepción del culto de sus kúes, porque llevó siempre grabada en el corazón la memoria de su Dios.
Kayab fue completamente feliz con el español. Los dioses bendijeron su unión, concediéndoles tres hijos hermosos, que viven todavía en Zací en compañía de su abuelo. Solamente experimentaron una inquietud durante su vida.
Siete años después de su matrimonio, Kayab vio entrar una mañana en la casa de su esposo, un hombre, que aunque vestía como los macehuales, demostraba que era español en la blancura de su piel y en las barbas que adornaban su semblante.
Su esposo fijó los ojos en él, le consideró un instante con curiosidad y alegría y corrió luego a abrazarle.
-¡Válgame Dios! -le dijo, mientras le estrechaba en sus brazos-. ¿Con que vivís todavía, Jerónimo de Aguilar?
-Sí, vivo, por la merced de Dios -respondió el extranjero-, aunque no han sido pocos los peligros en que me he visto de perder la existencia.
-Confiadme todo eso, por vuestra vida, amigo Aguilar, que luego os contaré yo también cómo no todo ha sido tortas y pan pintado para mí.
-Dejemos para luego esa conversación, pues ahora os traigo una nueva, que por grandes que hayan sido vuestros sufrimientos, no tardaréis en olvidarlos al instante.
-¡Pero cómo! -repuso el esposo de Kayab-. ¿Tan agradable es?
-Oíd y juzgad -respondió Jerónimo de Aguilan-. Unos indios que volvieron hace ocho días de Cuzamail3, de una romería que emprendieron, me han dicho que hay en las costas de la isla once buques españoles, cargados de gente de armas.
Kayab vio brillar un relámpago de alegría en el semblante de su esposo.
-¡Once buques de españoles! -exclamó con regocijada voz-. ¿Quién pudiera recrear a lo menos su vista con esos recuerdos de nuestra patria?
-Algo más que eso podemos hacer -repuso Aguilar-. ¿Se os acuerda leer, hermano?
-Poco debo recordar -respondió Gonzalo-, pero holgaría mucho en hacer la prueba.
-Pues tomad y leed este papel, que los indios de que acabo de hablaros me han traído de Cuzamail en nombre del jefe de la armada.
—83→Y descubriendo su cabeza, Jerónimo de Aguilar, arrancó del fondo del sombrero de guano que traía, un papel plegado en varios dobleces que presentó a Gonzalo.
Entre los recuerdos que Kayab conservó siempre en memoria de su esposo, se encuentra ese papel que Aguilar regaló a su compañero, y que después de la muerte de mi madre pasó a mis manos.
-Y ese papel -añadió Zuhuy Kak, interrumpiendo su relación-, lo vas a ver al instante.
Y la bella narradora, desdoblando un paño de algodón ricamente bordado de varios colores que traía en la mano, descubrió un papel de amarillenta antigüedad, que puso entre los dedos de Benavides.
El joven lo desplegó con curiosidad, y a la luz de la rústica lamparilla que alumbraba la prisión, leyó lo siguiente:
«Señores y hermanos: aquí en Cozumel he sabido que estáis en poder de un cacique, detenidos. Yo os pido por merced que luego os vengáis aquí en Cozumel, que para ello envío un navío con soldados, si lo hubiéredes menester, y rescate para dar a esos indios con quien estáis; y lleva el navío ocho días de plazo para os aguardar. Veníos con toda brevedad: de mí seréis bien mirados y aprovechados. Yo quedo aquí en esta isla con quinientos soldados y once navíos. En ellos voy mediante Dios, la vía de un pueblo que se dice Tabasco o Potonchán... De Cozumel a 20 de febrero de 1519 años. Hernán Cortés».
-¡Ah! -exclamó Benavides, concluida la lectura de la carta-. ¿Conque era el gran Hernán Cortés el que llamaba a los españoles? Has de saber, donosa Zuhuy Kak, que el nombre de ese guerrero cristiano, desconocido entonces, vuela hoy por todo el universo en lenguas de la fama.
Y devolvió a la joven macehual aquel precioso documento que por un instante tuvo tentaciones de echar en su faltriquera.
-Cuando el esposo de Kayab hubo leído ese papel -continuó Zuhuy Kak, anudando el hilo de su narración-, mi madre vio brotar en sus ojos dos lágrimas que corrieron un instante por sus mejillas.
-Y ese navío de que habla la carta -dijo con voz conmovida a Aguilar-, ¿nos está esperando efectivamente?
-A pocas brazas de las playas de Tulúm -respondió Aguilar-, según me han informado los mensajeros de tan fausta noticia.
-¿Y vos qué tratáis de hacer, hermano?
-He pagado mi rescate a mi amo Tahmay con los dijes que me envió el bondadoso Cortés, y si no me he embarcado todavía, es porque me acordé de vos, y queriendo haceros partícipe de mi dicha, os vengo a buscar.
-¿Tanto habéis padecido en esta tierra que la deseáis abandonar tan presto?
-Mi primer amo me quiso sacrificar a sus dioses, y me recargó de trabajo, pero Tahmay, mi segundo señor, me quiere como a un hermano; tengo asiento en su consejo, y me ha brindado las mujeres más hermosas de su corte.
—84→-¿Y las habéis rehusado?
-Soy diácono; y la misericordia del Señor me ha dado fuerzas para no quebrantar mis votos.
-Pero si lo pasáis muy bien, como decís, ¿por qué os apresuráis; tanto en dejar esta tierra?
-Me asombráis, con vuestras preguntas, hermano Gonzalo; ¿acaso vos no tratáis de partir conmigo?
Este diálogo pasaba en español; Jerónimo de Aguilar se figuraba que mi madre no lo comprendía y hablaba con toda libertad. Pero Guerrero, que sabía todo lo contrario, lanzaba de cuando en cuando miradas rápidas sobre su esposa, y en la actitud con que escuchaba, comprendió que no perdía una sola palabra de la conversación.
A la última pregunta de Aguilar, mi madre, que no quería mezclarse en el diálogo, para no impedir que este pudiese desenvolver todo su pensamiento, ocultó entre sus manos su hermoso semblante, a fin de que no se viesen las lágrimas que la emoción arrancaba de sus ojos.
-Hermano Aguilar -dijo el sensible español que comprendía lo que pasaba en el corazón de su esposa-; mucho siento que os hubieseis incomodado por mí, porque os protesto a fe de cristiano que no me es posible acompañaros.
-¿Estáis loco, hermano? -exclamó Aguilar-. ¿Se os proporciona ocasión de abandonar esta tierra de gentiles y despreciáis un favor tan manifiesto del cielo?
-Os repito que a fe de cristiano me pesa mucho no poder acompañaros. Tengo una esposa a quien varias veces he debido la vida. Tengo tres hijos, a quienes amo como a las niñas de mis ojos. Mirad.
Y Gonzalo se acercó a su esposa, le echó los brazos al cuello y besó sus mejillas.
-Mirad, hermano Aguilar -dijo el español-, si me será posible abandonar a una mujer tan linda y tan amante de su marido...
Y abandonando a Kayab que se ruborizaba bajo sus lágrimas, alzó entre sus brazos al más pequeño de sus hijos, que andaba de cuatro pies en la estancia, y presentándolo a Aguilar, le dijo con acento conmovido:
-Ved este pequeñuelo, cuya lengua no se ha desatado todavía. Mirad su sonrisa, sus ojos, su boca, sus manecitas; y decidme si el corazón de un padre se atrevería a abandonar tanta belleza.
Y acercando a su boca al hermoso niño que se sonreía con la ignorancia de su edad, estampó cien veces sus labios en la tierna piel de su cuerpo.
El semblante del amoroso padre estaba arrasado en lágrimas, Kayab apretaba sus labios para no prorrumpir en gemidos, y el mismo Aguilar sintió que sus ojos empezaban a humedecerse.
Pero todavía no desesperó de lograr el intento que traía. Metió una mano entre sus vestidos y sacó algunas cuentas de vidrio, que hizo brillar a los rayos del sol que entraba en el aposento.
—85→-Mirad, Gonzalo -le dijo-, este es el rescate que os traía para pagar a vuestro amo.
-Yo no tengo amo -repuso orgullosamente Guerrero-. Soy casado con la hermosa Kayab, hija del cacique de Zací, y los colores de los kupules resaltan en mi piel. Cuando a mi padre le promueven guerras sus vecinos, me da el mando de sus tropas y me cede una parte de los despojos de la victoria. Disfruto de los honores debidos a los miembros de su familia y las insignias grabadas en mi piel me dan en todas partes la autoridad correspondiente.
Y descubriendo sucesivamente sus piernas, sus brazos y su pecho a los ojos del atónito Aguilar, le enseñó la serpiente y el águila que la cuchilla del h’men había dibujado en su cuerpo.
-Mirad -añadió-, si en este estado podré presentarme a los españoles sin que se burlen de mí.
-Os suplico -dijo Aguilar-, que no sea ese el motivo que os retraiga de acompañarme. Los castellanos comprenderán que os marcasteis y pintasteis el cuerpo, urgido por la necesidad y os recibirán con los brazos abiertos. Vamos, pues, hermano Guerrero. ¿Por esa india con quien estáis casado, osaríais quedaros aquí para perder vuestra alma?
El acento desdeñoso y despreciativo con que habían sido pronunciadas estas últimas palabras, hirió en lo más vivo el corazón de Kayab y no pudo contener por más tiempo su impaciencia. Se levantó violentamente del asiento que ocupaba, irguió con arrogancia su hermosa cabeza, y adelantándose a Jerónimo de Aguilar, con mal disimulado encono, le dijo:
-¡Esclavo de Tahmay! Vuélvete al instante al lado de tu amo, si no quieres que avise a mi padre de que vienes a corromper la fidelidad de mi esposo, para que haga castigar tu osadía.
Aguilar retrocedió lleno de asombro a este ataque repentino; pero queriendo desarmar a mi madre y tentar a la vez el último esfuerzo:
-Hermosa Kayab -la dijo con dulzura-; yo no he venido precisamente a corromper la fidelidad de tu esposo. Carga a tus preciosos niños y sigue con ellos a Gonzalo. La tierra de España es hospitalaria y mucho se holgará de contar entre sus hijos al modelo de las esposas y de las madres.
-Yo amo a mi padre tanto como a mi marido -respondió Kayab-, y nunca me resolveré a abandonarle en su ancianidad.
-Amigo Aguilar -dijo a esta sazón Gonzalo-; os cansáis de balde en arrancarme de Zací. Regaladme algunas de esas cuentas que traéis en la mano para que se adornen mi mujer y mis hijos, y os daré el abrazo de despedida.
Aguilar comprendió que no podía hacerse más. Regaló a Gonzalo todas las cuentas que traía y al estrecharse en el último abrazo, confundieron ambos españoles sus lágrimas y sus sollozos.
El extranjero se quedó al lado de su esposa y de sus hijos; pero desde aquel día empezó a marchitarse como las hojas de los árboles en el ardiente estío de nuestro país. El recuerdo de la patria, principalmente cuando se tiene —86→ esperanza de volverla a ver, es muy triste y doloroso en una tierra extranjera, por grandes que sean los goces que nos proporcione.
El español quería ocultar su dolor; pero las lágrimas que derramaba a solas le vendían; intentó ocultar el cáncer que devoraba su corazón; pero la palidez de su piel y la extenuación de su semblante hicieron comprender a todo el mundo su enfermedad.
Kayab mandó llamar al hechicero y le ofreció todo lo que poseía para que salvase a su esposo; pero los salmos y las hierbas del h’men nada pudieron contra la profunda dolencia del español. Dos años después de la partida de Aguilar, bajaba al sepulcro, invocando el nombre de su Dios y de su patria.
Kayab quedó viuda; y nunca se hubiera vuelto a casar, si el recuerdo del español, grabado en cada uno de los lugares de Zací, no le hubiese obligado a abandonar la corte de su padre. Se vino a Maní, donde vivía una parienta suya, y Tutul Xiú se prendó de su hermosura. Supo captarse su voluntad hablando siempre bien de los españoles, y Kayab contrajo con poca repugnancia un segundo matrimonio. Yo fui el único fruto de su unión, pero el grande amor que me profesaba mi madre no fue bastante para hacer curar el dolor que la consumía lentamente.
Hace seis años, ¡oh extranjero!, que fue a encontrar en la mansión de los dioses el premio de sus virtudes, y yo no he cesado todavía de derramar lágrimas a su memoria.
...¿Por esa india con quien estáis casado, osaríais quedaros aquí, para perder vuestra alma?
—87→
|
| Rioja | ||
Zuhuy Kak no mentía, porque al concluir su narración tuvo necesidad de enjugarse sus ojos con la extremidad de su toca de algodón.
-Tu historia es tan hermosa como tu semblante -dijo el español-, y veo que he sido tan afortunado al encontrarte en mi camino, como lo fue Guerrero al caer en las manos protectoras de la hermosa Kayab.
-Y yo espero en los dioses -repuso la joven indígena-, que me darán el valor y la prudencia de mi madre para salvarte del peligro que te amenaza. Pero ya es hora de marchar, extranjero, y preciso es poner aquí un punto a nuestra conversación.
Benavides y Zuhuy Kak se levantaron. El joven recogió su capa y la colocó sobre sus hombros. La itzalana se acercó a despertar a su compañera que se había dormido sentada junto al dintel de la puerta, y con una blanca manta de algodón que tomó de sus manos, envolvió la parte superior de su cuerpo para precaverse del frío que empezaba a apretar demasiado. Enseguida abrió la puerta, que era la misma por donde dos horas antes había entrado con su compañera y la plácida y argentada claridad de la luna inundó al punto el interior del edificio.
-Extranjero -dijo Zuhuy Kak en voz baja para que no la sintiesen los guerreros que velaban en la puerta opuesta de la prisión-; las horas pasadas en sabrosas pláticas vuelan con la celeridad de las aves que presagian la tempestad. La noche ha avanzado más de lo que yo creía; pero me entretengo tanto en recordar las virtudes de mi madre... Apresuremos el paso. La luna ha declinado lo suficiente para hacerme temer que nos sorprendan las tinieblas antes de llegar al término de nuestro camino.
-¿Qué aguardamos, pues? -preguntó Benavides.
-Una advertencia, extranjero -respondió Zuhuy Kak-. Los guerreros que custodiaban esta puerta y que han sido alejados por mí, son de la guardia del palacio de mi padre. Si alguien te viese bajar el cerro por este lado, comprendería quién es, tu salvador y comprometerías la tranquilidad de Tutul Xiú. Ruégote, pues, que te valgas de toda clase de precauciones para —88→ producir el menor ruido posible, a fin de no llamar la atención de los guerreros que vigilan en el lado opuesto.
Y al terminar estas palabras, Zuhuy Kak, tomando la delantera, salvó el umbral de la puerta. Benavides la siguió y en pos de este salió la anciana aborigen. En este orden bajaron la escalera del montículo, que por aquel lado era bastante inclinada, y tomaron una callejuela que en breve los condujo fuera de la población.
Ningún ruido, ningún busto humano, ninguna luz siquiera causó la menor inquietud a los fugitivos en su tránsito por la ciudad. Cuando la sombra de la última choza de guano se hubo desvanecido tras el espeso ramaje de la arboleda de los suburbios, entraron en un sendero tortuoso y estrecho, practicado tan imperceptiblemente en el corazón de la selva, que solo un ojo bastante ejercitado hubiera podido distinguirlo aun en la mitad del día.
Era una noche serena y bella, más propia para inspirar dulces placeres a los amantes, que para proteger con sus sombras a una víctima de la barbarie. La luna, asentada como un círculo de plata en el azulado firmamento, mostraba su diadema de luz en medio de una atmósfera limpia de celajes y diáfana como un cristal. Una brisa suave y perfumada, como el balsámico aliento de la mujer que amamos, movía imperceptiblemente las hojas de los árboles y hacía flotar el pintoresco vestido de la joven itzalana. Esos ruidos de la noche y de la soledad de los bosques, que tienen una armonía desconocida y que encierran una poesía tan peculiar como seductora, sellaban los labios del español y de las dos mujeres, que sólo de tarde en tarde dejaban oír algún monosílabo para hacer al fugitivo una indicación importante.
Benavides contemplaba con sincera admiración a la joven aborigen que sin parar ni vacilar ni un instante seguía su camino, como si tuviera ante sí una ancha senda conocida de años atrás. Pero lejos de esto, la tierra hojosa y calcárea que sustentaba los árboles del bosque, no presentaba indicio alguno de sendero practicado, como si jamás hubiese sido hollada por la planta del hombre, y parecía que Zuhuy Kak caminaba guiada de alguna señal misteriosa, que existía en las ramas o en el cielo.
Esta admiración crecía por grados a medida que se dilataba la marcha, y empezaba a participar de un interés voluptuoso que hería vivamente la imaginación del español. De cuando en cuando apartaba involuntariamente los ojos de la hermosa cabeza de Zuhuy Kak para contemplar el principio de una pierna graciosa y torneada que las espinas de un arbusto o alguna rama caída descubría indiscretamente. Entonces Benavides se apresuraba a desembarazar el blanco vestido de aquel estorbo, la joven le ayudaba, se ruborizaba sonriendo, y continuaba su marcha, como si nada hubiese acaecido.
Hacía algún tiempo que el español se dirigía interiormente y con inquietud una pregunta singular. La joven aborigen que le guiaba a través de los bosques, no se parecía en nada a la novicia de Sevilla, que había dejado en la madre patria en la ocasión más angustiosa de su vida. ¿Y por qué al mirar a Zuhuy Kak, que caminaba delante de él, la confundía algunas veces —89→ en su pensamiento con Beatriz? ¿Qué analogía mediaba entre la hermosura salvaje de la itzalana y la delicada belleza de la doncella española?
Como se ve, la imaginación del caballero andaluz iba completamente ocupada. Aquel viaje en medio de la espesura de una selva desconocida; aquel sendero imperceptible, seguido como por milagro; aquellas dos mujeres cuyo rostro y vestiduras singulares las hacían asemejarse a los entes fantásticos de una leyenda; aquella luna pálida y serena, cuyos rayos se abrían paso trabajosamente entre el follaje, tenían para el extranjero un encanto indefinible que aspiraba con todas sus facultades; y muchas veces se preguntaba si no era presa todavía de aquel sueño, precursor de la muerte, que había creído interrumpido con la presencia de Zuhuy Kak.
Sentíase tan satisfecho y complacido de esta situación extraña, que no pudo menos que experimentar un sentimiento de desagrado, cuando vio detenerse a sus dos conductoras en medio de la selva.
-¿Qué hacéis? -preguntó mirando en derredor.
-Hemos llegado -respondió Zuhuy Kak.
-¿Pero a dónde?
-Mirad -repuso la joven.
Y haciéndole dar un rodeo, le enseñó una choza pequeña de paja, tan escondida en la espesura, que no la había podido divisar a ocho pasos de distancia.
El exterior de la casaucha era de apariencia verdaderamente salvaje. Su figura casi redonda, su techumbre triangular de paja ennegrecida por el tiempo, sus paredes bajas formadas de troncos, tierra y zacate y su puerta de mimbres rústicamente entretejidos, la hubieran hecho aparecer como la mansión de una bruja, al que no estuviese acostumbrado a la vista de esta clase de construcciones.
De súbito la puertecilla de mimbres de la casucha se abrió silenciosamente, y apareció en el interior el busto de una figura humana, vestido un ropaje talar, oscuro como la noche.
Benavides retrocedió instintivamente sin apartar sus ojos de la visión.
-Extranjero -dijo a esta sazón la armoniosa voz de Zuhuy Kak-: ya estás en salvo. El lucero del alba no tardará en aparecer, y el día no debe sorprenderme en el camino. Hasta la próxima noche.
Y después de empujar suavemente al español hacia el interior de la choza, Zuhuy Kak y su silenciosa compañera desaparecieron por el estrecho sendero que las había conducido.
Benavides vaciló un instante.
-¿Por qué no entráis? -preguntó en español una voz grave y paternal a la vez, que salía de los labios de la negra aparición-. ¿Desconfiáis, acaso, de un pobre monje franciscano que se encuentra fugitivo como vos?
El joven español se avergonzó de su debilidad y penetró en el interior de la choza. Era que acababa de acordarse del sacerdote cristiano, a quien Zuhuy Kak había salvado la vida, y que, en cambio, le había enseñado el idioma español.
El franciscano estrechó fuertemente a Benavides entre sus brazos, —90→ haciendo resonar en sus oídos el dulce nombre de hermano.
El interior de la casucha era tan rudo y salvaje como el exterior. Las paredes y la techumbre, sostenida por una confusa armazón de rústicos maderos, estaban ennegrecidos por el humo; el piso solo se diferenciaba del de la selva en que no tenía piedras ni árboles; dos hamacas de henequén colgaban en el estrecho recinto; y un banco formado de troncos sin pulir, tal como habían salido de los bosques, completaba el modesto y rústico mueblaje de la choza.
Iluminaba la estancia un fogón, colocado en el centro, compuesto de algunos trozos de leña, que levantaban su vacilante llama, entre tres piedras irregulares, cuarteadas y calcinadas en parte por el ardor del fuego. A la dudosa claridad de esta lumbre pudo Benavides examinar a su huésped.
Era un anciano que rayaba probablemente en los doce lustros de edad. Su alta estatura, aun no encorvada por los años, su barba blanca y crecida, sus grandes ojos azules, un tanto hundidos en sus órbitas, su ancha frente surcada por nobles arrugas, la parte anterior de su cabeza encalvecida por el tiempo y la meditación, y el cabello blanco que conservaba en el resto de su cráneo, daban a su fisonomía esa grave belleza, peculiar de la ancianidad, y esa majestuosa presencia, que sienta bien en la apostura de un sacerdote.
Vestía el hábito azul de la orden religiosa de San Francisco, y sobre sus anchos pliegues resaltaba el nudoso y blanco cordón con que lo sujetaba a su cintura. Por los muchos remiendos y zurciduras que enseñaba el santo ropaje, conocíase que había sufrido mucho de las injurias del tiempo. Calzaban los pies del sacerdote dos alpargatas aborígenes, que sin duda a causa de los azares de la fortuna, habían sucedido a las sandalias de la orden.
El joven y el anciano se contemplaron por algunos instantes en un mudo y respetuoso silencio, que no carecía de solemnidad.
-Padre mío -dijo Benavides descubriendo involuntariamente su cabeza-; no tengo palabras para explicaros el asombro que me causa vuestra presencia en este lugar, a pesar de que estaba advertido por la hermosa joven que me ha salvado la vida.
-Esa misma joven, a quien también debo la existencia -respondió el franciscano-, me había advertido que llegaríais a hospedaros esta noche en mi cabaña, y sin embargo, confieso que, como vos, experimento a vuestra presencia un asombro singular mezclado, no obstante, de indefinible alegría.
-Es tan dulce para dos compatriotas poderse hablar y abrazar en un país que se halla a inmensa distancia del lugar en que nacieron...
-Y especialmente para mí, que hace más de tres años que no veo en derredor mío un solo recuerdo de la patria. Sentaos, joven, en ese lecho preparado para vos de antemano por vuestra protectora y si el sueño no os incomoda en hora tan avanzada, escuchad el relato de mis padecimientos.
Y sentándose el anciano en una de las hamacas colgadas en medio de la habitación, señaló la segunda a Benavides, quien la aceptó, ocupándola al instante.
—91→-Hablad, padre mío -dijo el joven-. El interés que ha excitado en mí vuestra presencia, ha alejado hace tiempo el sueño de mis párpados.
-¿Habéis oído hablar -preguntó el anciano-, de los cuatro religiosos que vinieron con el padre fray Jacobo de Testera a predicar la ley evangélica en este país el año de 1535?
-Los indios de Potonchán conservan todavía memoria de vosotros -respondió Benavides-, y no pocas veces me han hablado de vuestro celo y virtudes.
-¡Ay! -exclamó el franciscano-. Yo no era digno de figurar en la compañía de tan ardientes misioneros, que cerraron los ojos a todo peligro para llevar al cabo su objeto. Ya sabréis ¡oh joven!, que a pesar del expreso mandato de Su Majestad el rey de España, don Francisco de Montejo no trajo ningún religioso a Yucatán en su primera invasión a esta tierra, que tan mal resultado obtuvo. La autoridad real, teniendo presente que el principal objeto de las conquistas del nuevo mundo era la conversión de los naturales a la santa ley de Jesucristo, mandó practicar una información para aclarar la conducta del Adelantado, y entretanto el virrey de la Nueva España resolvió proveer en lo posible el remedio de aquella falta. El padre fray Jacobo de Testera, a pesar del honroso destino que obtenía en México, se ofreció a ser el jefe de tan peligrosa como santa expedición, y se puso en camino para Potonchán, acompañado únicamente de algunos indios mexicanos y de cuatro religiosos escogidos por él mismo, entre los cuales venía vuestro servidor, fray Antonio de Soberanis.
Los pobres indios de Yucatán, avisados de nuestra llegada y seguros de que no traíamos gente de armas, por noticias que adquirieron de los mexicanos que mandamos por delante, nos dejaron desembarcar en Champotón el 18 de marzo de aquel año y nos alojaron en cómodas viviendas. Desde el día siguiente comenzaron nuestras tareas. Animados por el inquebrantable celo del padre Testera, nos aplicamos con ardor a estudiar el idioma de los naturales. El cielo bendecía nuestros esfuerzos, y pronto empezaron a verse los frutos de nuestra aplicación. Aprendíamos y enseñábamos a la vez. Recogíamos de los macehuales cuantas palabras podíamos y les predicábamos la palabra de Dios.
Ciertos de que no finos acompañaban gentes de armas, como les habíamos prometido, nos rodeaban puestos de cuclillas en nuestras casas o en las plazas públicas y escuchaban nuestras pláticas con tanta atención como respeto. Parecía que un rayo del cielo había descendido a alumbrar su entendimiento. No eran únicamente los indios de Potonchán los que se agrupaban a escuchar la palabra divina. Invitados por nosotros, empezaron a acudir los de las poblaciones vecinas, encabezados por sus respectivos caciques.
-Joven, la religión de Jesucristo tiene una atracción maravillosa, que seduce insensiblemente el corazón. Cuando no la acompaña el estampido de los mosquetes, la grita feroz y ensordecedora de los combates y los ayes del moribundo; cuando, en vez de imponerla por la fuerza y por la sangre, se la impone por el convencimiento y la persuasión, se introduce dulce e insensiblemente por todos los poros del pecador más empedernido, como la tierra —92→ abierta por el calor de la primavera absorbe deliciosamente en la primera lluvia el agua que cae de las preñadas nubes.
No tardé en experimentar esta verdad en Champotón.
Cuarenta días después de nuestra llegada, el agua regeneradora del bautismo, empezó a bañar las cabezas de los idólatras. Hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños; nobles, guerreros y esclavos, todos corrían a afiliarse en la nueva religión.
No tardamos en empezar a recibir pruebas diversas que nos persuadían de la sinceridad de su conversión. Los mentidos dioses que anteriormente habían adorado, fueron arrancados de sus inmundos altares y puestos de buena voluntad en nuestras manos, para que los entregásemos al furor de las llamas.
La casa que habitábamos era muy incómoda por su pequeñez y nos proporcionaron otra tan amplia y tan capaz, que hubiéramos podido alojar en ella a un número de religiosos doble que el nuestro. Enseguida nos construyeron un templo en que muy pronto celebramos a su vista las imponentes ceremonias del culto católico.
Los señores principales de la tierra se despojaron de las prendas más queridas de su corazón, entregándonos un día a sus hijos para que les enseñásemos los dogmas de la religión que acababan de abrazar, y nos ayudasen en el cuidado de nuestro pequeño templo.
Pero pronto ocurrió un suceso más extraordinario que los otros anteriores, y que probaba la impotencia de las armas y el poder de la persuasión. Lo que el Adelantado no había podido alcanzar en siete años de batallas, nosotros lo conseguimos en algunos meses de predicación. Unos quince caciques, señores de inmensas tierras y numerosos vasallos, vinieron con el consentimiento de sus pueblos a prestar en manos de los misioneros, entera obediencia y pleito homenaje a la corona real de Castilla. El padre Testera les redactó un documento en que constaba su espontáneo y solemne compromiso, que ellos firmaron de su puño, con los jeroglíficos que acostumbraban para tales casos.
Aumentábase cada día el amor que nos profesaban los indios. Nuestro santo hábito era para ellos un objeto de veneración, y desde el momento en que le divisaban se descubrían la cabeza de sus sombreros de guano. Siguiendo las exhortaciones y el piadoso ejemplo del padre Testera, procurábamos que nuestras costumbres enseñasen tanto como nuestra palabra, y los naturales al compararnos con los soldados del Adelantado, bendecían interiormente a la Providencia.
No es mi ánimo, joven, inculpar a don Francisco de Montejo, ni vanagloriarme de méritos imaginarios.
El hombre debe huir así de la vanagloria como de la hipocresía, y cuando lo exija la ocasión debe confesar sus defectos y hablar sencillamente de algún mérito que posea, pues no hay hombre tan desdichado que no pueda preciarse de alguno. Las costumbres de cinco sacerdotes pacíficos necesariamente se habían de diferenciar de las de algunos centenares de —93→ conquistadores, orgullosos con su fuerza y desesperados por la resistencia que encontraban. Tal ha sido el verdadero sentir de mis palabras.
La conversión de los indios iba tan adelantada que parecía que dentro de poco tiempo toda la tierra debía abrazar el cristianismo. Pero por aquella época sobrevino uno de esos escandalosos acontecimientos que la Providencia permite sin duda para probar la fe de los pueblos.
Diez y ocho soldados españoles de a caballo y veinte de a pie -que nadie supo de dónde venían y por dónde habían desembarcado-, se presentaron súbitamente en el país a ejercer el comercio más infame que hubiera podido inventar el enemigo del género humano. Traían consigo una muchedumbre de ídolos robados en tierras lejanas: penetraban en las poblaciones más pequeñas de la costa, donde no pudiesen encontrar resistencia y tener fácil retirada; convocaban a los sacerdotes y a los principales del pueblo y les obligaban a que les comprasen sus nefandos ídolos, no por algodón, cera, copal, ni cualquier otro fruto de la tierra, sino por indios o indias jóvenes, que reducían a la esclavitud para venderlos algún día. Los padres y las madres entregaban llorando a sus hijos por un ídolo de barro; los malvados extranjeros los apremiaban, so pena de incendiar sus chozas de paja y derramar su sangre, y apenas conseguían su objeto salían apresuradamente de la población.
En tan terrible conflicto, los pobres indios acudieron a los religiosos de Champotón antes que a sus caciques, y les manifestaron las depredaciones cometidas por aquellos hijos espúreos de España.
-Hijos míos -dijo el padre Testera-; siento mucho lo que me decís; pero yo no tengo relación alguna con esos malvados, ni poder para reprimir sus crímenes.
Los indios que se habían agrupado en nuestra casa para formular esta acusación, dejaron oír un murmullo de amenaza a la conclusión de las palabras del franciscano.
-Nos has dado palabra de que no entrarían guerreros en nuestras poblaciones, y treinta y ocho extranjeros están saqueando hace muchos días nuestras chozas y robando a nuestros hijos para hacerlos esclavos.
Tal fue la respuesta que obtuvo el padre Testera de una voz amenazadora que salió entre la multitud.
-Y si no han venido con tu consentimiento -añadió otra-, ¿por qué tú que eres sacerdote de su culto no les amonestas que se retiren?
-Y si la religión que nos han enseñado es la única verdadera, ¿por qué tus compatriotas, que se apellidan cristianos como tú, nos obligan a comprar a tan exorbitante precio los mismos dioses que has quemado por tus manos?
Este argumento que con enérgica voz presentó un antiguo sacerdote, acabó de decidir al padre Testera.
-Hijos míos -les dijo-; voy a tentar con esos malos cristianos un medio de conciliación. Rogad a Jesucristo y a su bendita madre que me dé acierto en mi empresa, y mañana nos volveremos a ver.
El franciscano pidió que se le condujese al lugar en que se hallaban —94→ los españoles, me previno que le siguiese y dejando nuestros tres compañeros al cuidado del templo, emprendimos la marcha en busca de aquellos desalmados.
Algunos indios nos siguieron por curiosidad, y al cabo de tres horas de camino, en una aldea insignificante encontramos lo que buscábamos. El padre Testera preguntó por el capitán de aquella gente, le enseñaron una choza de paja, y seguido de mí y del guía penetramos en el interior.
En una pequeña hamaca de henequén se veía tendido un soldado español con el vestido rasgado y cubierto de sangre. A cuatro pasos de distancia, sentada sobre una piedra, se encontraba una joven india que le servía de enfermera.
Al mirar el color azul de nuestro hábito, el español se medio incorporó en su lecho, y mirándonos alternativamente nos dijo:
-¿Quién os ha hablado de la gravedad de mis heridas?
-Nadie -respondió el padre Testera.
-¿Luego no venís a administrarme los sacramentos?
-No es ese el objeto que me ha traído, pero si necesitáis, hermano, de los auxilios de la religión, pronto estoy a proporcionaros cuantos queráis.
-Es inútil -dijo el español, volviéndose a recostar en su lecho.
-Dios os tenga de su mano -repuso el padre Testera-. Los auxilios de la religión nunca son inútiles, principalmente para hombres que como vos, se hallan en peligro de muerte.
El español dirigió una mirada rencorosa al sacerdote a través de los cordeles de su hamaca y le dijo con acento amenazador:
-Explicad el objeto de vuestra visita, y no os entrometáis en lo que no os importa.
-Hermano mío -le dijo el franciscano con toda la moderación de que pudo armarse su virtud-; he sabido que con escándalo de la religión y mengua de las armas españolas, se emplea vuestra gente en un comercio tan infame como pagano, vejando a la vez las poblaciones indefensas.
-¿Habláis, padre, de esos ídolos de gesto diabólico que cambiamos por gallardos mancebos y hermosas doncellas?
-Me admira la franqueza con que habláis de un asunto tan odioso.
-¡Odioso! ¿Y por qué?... Figuraos, padre mío, que mis compañeros y yo, hace más de diez años que andamos dando tajos y reveses en estas tierras de gentiles y matando más paganos que todos los caballeros andantes juntos, y sin embargo maldita la ganancia que hemos sacado, porque todo el botín que se hace y todo el oro que se recoge, se lo absorben el jefe de la expedición y la cámara del rey.
-El premio del soldado está en la victoria, y el del cristiano en abrir con sus armas el camino a los misioneros católicos.
-Nunca nos llenamos con palabras, y solo abandonamos el viejo mundo para recoger a manos llenas en el nuevo el oro que produce. No habiéndolo conseguido, como os he dicho, a pesar de que hemos trabajado, como Colón y Cortés, y considerándonos con tanto derecho como ellos a los productos de la tierra que hemos regado con nuestra sangre, hemos robado —95→ en Tabasco algunas cargas de ídolos y los venimos a vender a Yucatán por robustos esclavos, que luego convertiremos en oro en los mercados más próximos.
-Ese es el colmo de la iniquidad -exclamó el franciscano sin poder contener su indignación-, y en nombre del Dios a quien represento por mis sagradas órdenes, os conjuro a que abandonéis tan sacrílego comercio.
-¡Sacrílego! -repitió el soldado con sardónica sonrisa-. ¿Es acaso un sacrilegio cambiar un pedazo de barro o de piedra por el cuerpo de un perro gentil, que vale tanto como cualquiera de sus abominables dioses?
-Las gentes de esta comarca no son ya gentiles ni paganos, porque con la ayuda de Dios y de cuatro padres de la seráfica orden de nuestro padre San Francisco, los estoy trayendo al conocimiento de la religión verdadera. Y aunque fueran idólatras, ¿es acaso una razón para convertirlos en esclavos? ¿Creéis que cometiendo en ellos los cristianos semejantes tropelías podrán persuadirse nunca de la bondad de nuestra santa religión?
-Yo no entiendo esas retóricas. Lo único que entiendo es que conviene a mis intereses hacer esclavos hasta donde me sea posible y los he venido a hacer en estos rebeldes, que resistieron a las armas del Adelantado don Francisco de Montejo. Las Leyes de Indias permiten reducir a la esclavitud a los indios rebeldes y hago uso de mi derecho.
-¡Lo que estáis haciendo es prenderos en las redes de Satanás!
-Os repito que solo entiendo del negocio de mis esclavos. Ved una muestra de ellos en esa hermosa joven sentada a cuatro pasos de vos. Está robusta, bella y saludable. Buen número de escudos me debe dar por ella el que la desee para que me desprenda de tan preciosa joya. ¿Os gusta, padre mío?... Tomadla, si queréis, pero no... no; sois demasiado ascético, y os atreveríais a devolverle la libertad.
Y soltó una carcajada tan cínica como ruidosa, al ver la señal de la cruz que el santo franciscano hacía sobre su frente.
-Ven acá, Lol -añadió en el idioma de los macehuales, llamando a la joven esclava-. Coloca esta almohada bajo mi cabeza, porque no acierto a levantar mis brazos sin experimentar agudos dolores.
Lol se levantó para obedecer a su amo, y al tiempo de inclinarse sobre la cabeza de este para colocar la almohada que había resbalado bajo su espalda, el español se incorporó ligeramente y estampó un beso impúdico en los labios de la esclava. Lol palideció en lugar de ruborizarse y fue tal la prisa con que huyó, que al retirarse tropezó con una carga envuelta en un saco de henequén, que se hallaba bajo la hamaca.
-¡Cuidado, Lol! -le gritó el soldado-. Has tropezado con la única carga de ídolos que me queda y sabe Dios si habrás quebrado los de barro, que son tan delicados. ¡Cuidado!, te repito. Estos ídolos componen hoy mi principal tesoro. Si me llego a morir, como puede suceder de un instante a otro, cuida de ellos hasta que venga mi teniente, que es el único a quien deberás entregarlos.
-¡Desdichado! -exclamó el padre Testera-. ¡Estáis casi en las convulsiones de la agonía y persistís en vuestros crímenes!
—96→-¡Viejo loco! -gritó el español, sentándose en su lecho con un impulso de cólera-. Si no salís en este instante de mi choza os mando apalear por mis soldados.
Y dirigiéndose enseguida a algunos indios que desde afuera contemplaban silenciosamente la escena a dos pasos del umbral de la puerta, les dijo, señalándonos con el dedo:
-¿Véis estos dos sacerdotes, a quienes habéis entregado vuestros ídolos para quemar? Pues yen lugar de quemarlos me los han entregado a mí, y esos son los que vendo en vuestras aldeas a precio de esclavos. Todo se ha hecho con su consentimiento y parten con mi gente las ganancias de la venta.
Un grito de indignación salió de la boca de todos los espectadores. Nos enseñaron los puños con un gesto amenazador, y allí mismo nos hubieran despedazado, a no temer que los mismos españoles acudiesen a nuestra defensa. Nos volvieron las espaldas y tomaron apresuradamente el camino de Champotón.
-Corramos a avisar a nuestros hermanos -me dijo el padre Testera-, porque si estos pobres indios cuentan en Champotón lo que ha pasado en este lugar, van a sacrificarlos en sus sangrientos altares, sin que podamos impedirlo.
El padre Testera y yo salimos de la choza en que ya agonizaba el falso cristiano, y tomamos aceleradamente el camino de Champotón.
Era ya cerrada la noche cuando llegamos.
Había una agitación extraordinaria en la población. Algunos hombres armados de chuzos vagaban en las puertas de las casas y empezaban a encenderse candeladas en las calles.
Cuando entramos en nuestra habitación encontramos a los tres religiosos orando de rodillas frente a un crucifijo de marfil pendiente de la pared.
-¿Qué hacéis, hermanos? -les preguntó el padre Testera.
-Hemos sabido cuanto os ha pasado en vuestra entrevista con esos malvados españoles, a quienes Dios perdone, porque los indios nos lo han gritado desde la calle; y nos estamos preparando para merecer la palma del martirio.
-La palma del martirio -repuso el padre Testera-, solo debe arrostrarse cuando no hay un medio cristiano de salvar la vida, porque habiéndolo, se comete un suicidio verdadero. Y es más meritorio conservar una existencia que debe emplearse en la conversión de los infieles, que sufrir una muerte, heroica quizá, pero de seguro inútil.
-¿Luego creéis que podemos salvarnos?
-Seguidme, hermanos; pero no dejéis de orar, como si de un momento a otro fuerais a sufrir el martirio.
El padre Testera nos hizo salir por una puerta excusada, opuesta a la que daba a la calle en que ya empezábamos a oír el murmullo de la muchedumbre; nos encontramos en un patio, saltamos sus ligeros muros de albarrada, la calle en que nos vimos estaba solitaria, y sin ningún peligro aparente y próximo, emprendimos la fuga.
—97→No habíamos andado quinientos pasos, cuando en dirección opuesta a la que llevábamos, vimos levantarse una llama viva y compacta que iluminaba gran parte de la población. Era que los indios estaban incendiando la casa que algunos meses antes nos habían construido de tan buena voluntad.
-Apresuraos -dijo el padre Testera a sus compañeros-. Cuando vean los indios que no salimos de la casa para escapar de las llamas, comprenderán que nos hemos fugado y saldrán a darnos caza, como a bestias feroces.
Apresuramos el paso; pero se cumplió tan presto el pronóstico del bendito padre, que empezamos a temer que hubiese sido inútil la advertencia. Comenzamos a oír a nuestras espaldas un rumor tumultuoso que se iba aproximando por grados. Media hora después los indios se nos aproximaron tanto, que oíamos perfectamente la conversación que traían. Levantamos, nuestro hábito a la altura de las rodillas y emprendimos la carrera de la liebre perseguida por una jauría amenazadora.
Creímos que nos protegiese la oscuridad de la noche. Pero oyeron, sin duda, el ruido de nuestra carrera, y tal vez sin comprender lo que pasaba, lanzaron un diluvio de flechas en aquella dirección. Las saetas pasaron sobre nuestras cabezas, silbando fatídicamente, y nos obligaron a doblar la velocidad de nuestra carrera. Pero ¡ay! yo era el más anciano de los padres y pronto me sentí imposibilitado de seguirlos. Aflojé mi marcha y pronto perdí de vista a mis compañeros, que sin advertir que me quedaba atrás, continuaban precipitadamente su fuga.
Me detuve un instante para respirar con libertad y rogué a Dios que me iluminase en tan peligroso trance. De súbito experimenté un golpe doloroso en la pierna derecha, que me hizo caer sobre la hierba que alfombraba el camino. Una nueva multitud de flechas que los indios habían disparado a la ventura acababa de herirme y derribarme. Los salvajes estaban tan próximos que comprendí el grave peligro que corría, si no tomaba una pronta determinación. Me arrastré como pude a la derecha del camino y me escondí tras el espeso ramaje del primer arbusto a que pude llegar.
Cinco minutos después los indios pasaban delante de mi escondite, gritando diabólicamente y agitando sus teas en el aire.
Entonces extendí la vista en derredor de mí, y como a sesenta pasos de distancia vi brillar una lucecilla, que sin saber por qué, hizo palpitar alegremente mi corazón. Sufriendo dolores indecibles y apoyándome en las piedras y en los troncos de los árboles, me arrastré en aquella dirección, y no tardé en advertir que el rayo de luz que había herido mis pupilas, salía de una ancha rehendija abierta en las rústicas paredes de una choza de paja.
Me detuve un pensamiento por algunos instantes. Aquella casa debía estar habitada por un indio que probablemente participaría de las ideas de los vecinos de Potonchán. Pero mi herida exigía un techo hospitalario y resolví exponerme a todas las consecuencias. Di una voz pidiendo socorro, la puertecilla de mimbres se abrió y una joven indígena apareció en el umbral.
-Hija mía -le dije en el idioma del país-; un anciano herido y perseguido injustamente por los macehuales ha llamado a tu choza para que le concedas asilo y contengas la sangre que brota de su herida.
—98→La joven se acercó a mí y a la claridad de las estrellas me contempló un instante en silencio.
-Eres tú -me preguntó con ingenua admiración-, uno de esos sacerdotes que han predicado en Potonchán la religión del hombre blanco?
-Sí, hija mía -le respondí-. ¿Crees que por esto merezca la flecha, con que se me acaba de herir?
La joven, en lugar de contestarme, me ofreció el apoyo de sus hombros, me hizo entrar en la choza y juró que allí estaría tan seguro como en el seno de mi patria.
Mi salvadora era la hermosa Zuhuy Kak, que sabedora de nuestra presencia en Champotón y guiada de su afición a los españoles, había llegado aquel mismo día de Maní, acompañada de un hermano suyo, y se había alojado en la choza que me servía de asilo.
Al día siguiente supimos por boca de su hermano que los cuatro religiosos habían logrado escaparse de la persecución de los indios, y que estos habían desatado su cólera en nuestro templo y en nuestras imágenes y ornamentos sagrados, entregándolo todo al furor de las llamas.
Ocho días después, merced a los cuidados de Zuhuy Kak, mi herida se encontraba en un estado de notable convalecencia. La joven me hizo conducir a Maní en un koché perfectamente cubierto, y como los indios de Champotón estaban persuadidos de que todos los religiosos se habían salvado juntos, no concibieron ninguna sospecha. Cerrado unas veces en una choza que me tiene destinada en Maní y otras en esta casita escondida en el fondo de la selva, en que disfruto de alguna libertad, he pasado hasta aquí desapercibido de los macehuales y sus sacerdotes, que seguramente no me perdonarían la vida si me encontraran4.
—99→-Padre mío -dijo Benavides cuando el franciscano hubo concluido su narración-; ¿no ha llegado a vuestra noticia que hace más de dos años que se hallan establecidos en Champotón buen número de soldados españoles?
-Sí, hijo mío -respondió él sacerdote-. Pero no he podido aprovecharme de esa noticia. Champotón se halla de aquí a una distancia considerable, y un pobre viejo que no tiene ningún conocimiento del país y carece de fuerzas para defenderse, sería mil veces inmolado en las aras de los ídolos antes que lograse conseguir su deseo. Zuhuy Kak es la única que podría proporcionarme un medio seguro de emprender tan peligroso viaje; pero me estima demasiado para permitir que me aleje de la corte de su padre.
-Esa joven es tan buena como una santa -dijo Benavides, sintiendo latir agradablemente su corazón-. ¿No habéis procurado, padre mío, convertirla al cristianismo?
-¡Y lo dudáis! -repuso el franciscano-. Las oraciones más fervientes que dirijo al cielo son para suplicar a Dios que toque su corazón con un rayo de su divina gracia. Porque hasta aquí todas mis exhortaciones, mis pruebas y mis argumentos, no han hecho mella alguna en su espíritu. A todo me responde que no la obligue a despreciar el culto de sus padres, porque desea morir en la fe que le enseñaron a venerar.
Pero, hijo mío -añadió el sacerdote-; habéis pasado una noche agitada y tendréis necesidad de reposar. Verdad es que se aproxima la hora en que vuestros verdugos empezarán a buscaros tal vez por todas partes, cuando no os encuentren en la prisión en que os encerraron. Pero además de que esta choza se escapa a toda investigación por la espesura en que está situada, yo, que permaneceré despierto, os avisaré en caso de que ocurra alguna novedad. Dormid, pues, que yo velaré.
Benavides dio las gracias al franciscano y cinco minutos después roncaba tranquilamente en su hamaca.
En aquel momento, los primeros albores de la mañana empezaron a iluminar las innumerables rehendijas de la puertecilla de mimbres que cerraba la choza.
—[100]→ —101→
|
| Jovellanos | ||
Han transcurrido once meses.
En un cuarto bajo del palacio del Señor de Maní se encuentra sentado un anciano en una hamaca, sujeta por ambas extremidades en dos trozos de madera, sembrados en la pared.
Su aspecto es venerable. Cuenta doce lustros de edad y, sin embargo, apenas son perceptibles las arrugas de su piel y las pocas canas que brillan en su poblada cabellera. El hombre rojo que vive en las selvas muy próximo al estado natural, no envejece tan temprano como el hombre blanco, a quien enervan los placeres de la civilización.
En los delgados labios del anciano, en la profunda mirada de sus ojos y en la anchura de su frente, se lee una de esas inteligencias superiores acostumbradas a dominar las de los demás hombres que le rodean. Pero en ese rostro inteligente, se halla derramada, por decirlo así, la expresión de un dolor tan hondo como incurable, que a la primera mirada descubriría en él el ojo más indiferente.
Sobre su camisa de algodón, hecha de la tela más fina que tejen los manufactureros del país, se encuentra ceñida una manta ricamente bordada de jeroglíficos, que por medio de un nudo se halla sujeta en la parte anterior de su cuello. Sus alpargatas, de corteza de árboles, se ven aseguradas en la garganta de su pie con unos cordeles de henequén que, dando vueltas simétricas alrededor de las piernas, desaparecen bajo los anchos pliegues los calzones de finísimo algodón.
En sus brazos, en sus piernas y aun en el semblante, se notan negras figuras de animales, grabadas indeleblemente en su piel, y así estas figuras como los jeroglíficos de la manta, son otros tantos distintivos de la antigüedad de su estirpe y de su regia dignidad. Porque el anciano que bosquejamos —102→ imperfectamente, no es otro que el venerable Tutul Xiú, Cacique de Maní y descendiente en línea recta de los señores de Mayapán, que antiguamente dominaron todo el país.
En el momento en que le presentamos a nuestros lectores, acababa de despertar de un sueño triste y agitado, y elevaba a los dioses su oración matutina, más larga y fervorosa de lo que acostumbraba ser en tiempos más venturosos. Hacía una hora que el sol se había levantado sobre el horizonte y, uno de sus rayos, tibio y dorado, entraba por la puerta baja del dormitorio. De súbito resonaron los pasos de un hombre en la galería inmediata y un guerrero se presentó en el umbral de la puerta.
Tutul Xiú le interrogó con una mirada.
-Magnífico señor -dijo el guerrero en el gutural idioma del país-; el más joven de los capitanes que componen la embajada del poderoso Nachi Cocom, Señor de Sotuta, que llegó ayer a tu corte, desea hablarte privadamente, antes que se celebre el recibimiento público ante tu consejo.
Tutul Xiú elevó los ojos al cielo con dolorosa expresión y lanzó un suspiro imperceptible.
-Hazle entrar al instante, Xul Can -dijo con voz tranquila al guerrero.
Xul Can desapareció, y medio minuto después, otro guerrero pisaba el umbral de la misma puerta y adelantaba desembarazadamente algunos pasos en el interior del dormitorio.
A la primera mirada, Tutul Xiú quedó prendado de su gallardía, alta estatura, robustos miembros, ojos de fuego, regularidad en las facciones, cabello corto, continente marcial: he aquí el conjunto varonil de la belleza salvaje que adornaba al joven guerrero.
Cuando estuvo a poca distancia de la hamaca en que reposaba Tutul Xiú, se detuvo para hacer el saludo acostumbrado entre los macehuales. Se inclinó profundamente, tocó el suelo con sus manos y enseguida las besó.
Tutul Xiú se levantó, apretó cordialmente su mano y le hizo sentar en una silla de madera rústicamente esculpida y adornada con flecos de henequén. El anciano volvió a ocupar la hamaca, y haciendo asomar a sus labios la sonrisa más agradable que pudo, preguntó al joven guerrero:
-Kan Cocom, tu gallardo semblante no se ha borrado todavía de mi memoria. ¿Cómo se halla tu anciano padre?
-Nachi Cocom, mi padre -respondió el joven-, disfruta de salud, y me encarga decirte en su nombre que te desea la protección de los dioses.
-Bien la necesito, ¡oh joven!, en este triste katún (época o edad) preñado de tantas desgracias para los valientes macehuales.
-La embajada que te envía mi padre es precisamente para conjurar esas desgracias con la ayuda de Kakupacat.
-¿Y tú eres el jefe de esa embajada?
-Nachi Cocom pudo enviarte por jefe a alguno de los ancianos, de los sabios o de los sacerdotes de Sotuta, que le iluminan con sus consejos, o le explican la voluntad de los dioses. Pero como en los asuntos de la embajada hay uno que me concierne personalmente, se ha dignado colocarme —103→ a la cabeza de sus embajadores para explicarte sus deseos.
-Esa elección me agrada sobremanera, Kan Cocom, y espero que no quedarás disgustado del modo con que te reciba.
-Antes que tenga lugar públicamente ese recibimiento -repuso el joven Cocom con acento algo embarazado-, he querido tratar a solas contigo el asunto personal de que acabo de hablarte. Ante los nobles y ancianos de tu consejo, cuyas graves tareas han embotado quizá su corazón, como el pedernal del hacha de los guerreros se aboya a fuerza de golpes en los combates, no podría discutir con la suficiente libertad la parte más delicada de mi misión. Ruégote, pues, disculpes mi visita y me escuches con benevolencia.
-Habla, joven -respondió Tutul Xiú con bondadosa sonrisa.
-Poderoso Batab -dijo Kan Cocom-; bien sabes el profundo disgusto que causó a mi padre la fuga de aquel español, que yo mismo, acompañado de cien guerreros, hice prisionero en las cercanías de Potonchán, Nachi Cocom no cesa de recordar que la fuga acaeció en tu corte, y que los soldados de la guardia de tu palacio, eran los que custodiaban una de las puertas de la prisión.
Una sonrisa de desdeñosa indiferencia cruzó por los labios del anciano.
-¿Y no tú mismo presenciaste, Kan Cocom, los esfuerzos que hice para hallarle, los guerreros que envié por todas direcciones en su persecución y los presentes de maíz, algodón y miel que ofrecí al que me presentase, vivo o muerto, al extranjero?
Kan Cocom se sonrió, a su vez. Pero esta sonrisa era de incredulidad. Tutul Xiú, que no apartaba la vista de su semblante, añadió al momento:
-Puedo jurar, ¡oh joven!, en nombre de Kunab Kú, que en la fuga del extranjero no hay nada que remuerda mi conciencia.
Tutul Xiú que, merced a su buen corazón, abominaba, como Zuhuy Kak, los sacrificios humanos, conocía muy bien que no cometía un perjurio al expresarse de aquella manera.
Pero Kan Cocom, que ignoraba esta circunstancia, prosiguió con la misma sonrisa:
-Los consejeros de Nachi Cocom, y principalmente los sacerdotes, le han asegurado que tú mismo protegiste la fuga del español y no cesan de instigarle a que te declare la guerra.
-Sabía todo eso, Kan Cocom -repuso el anciano frunciendo los labios con orgulloso desdén-; y la flor de mis guerreros está dispuesta para el día que silben en mis campos las primeras flechas de los escuadrones de Sotuta.
-Mi padre conoce el valor y el arrojo de tus guerreros, y aunque no estima en menos la fuerza de los suyos, desea la amistad y la alianza de un vecino tan poderoso como tú, y por eso ha cerrado los oídos a los consejos de los ancianos y a las predicciones de los sacerdotes.
-De suerte que la embajada de que eres jefe, se reducirá a proponerme una alianza con el Batab de Sotuta.
—104→-Así es, magnífico señor. Pero esa alianza debe tener lugar bajo una de dos condiciones, que te dignarás escoger por ti mismo, antes de dar parte de ellas a tus consejeros.
-¿Y cuáles son esas condiciones?
El joven se recogió un instante y luego respondió:
-Las malas nuevas, Tutul Xiú, se propagan como el estampido del rayo, que en un instante recorre el ancho ámbito de la morada de los dioses. No necesito, pues, decirte, que los españoles de Potonchán, reforzados últimamente con algunos guerreros de su nación y tres grandes canoas que los han auxiliado por mar, ha llegado a Campech en los últimos días del mes de Leec, a pesar de los esfuerzos de nuestros hermanos que han embarazado su marcha y derramado su sangre por impedirlo.
Un profundo suspiro se escapó del pecho del anciano.
-No es eso solo -continuó Cocom-. Los extranjeros se han dividido en Campech y un puñado de esos hijos de Xibilbá ha penetrado atrevidamente en el corazón de nuestros bosques, y a pesar del esfuerzo de los pobres macehuales que no han economizado sangre ni fatigas, tres días hace que insultan nuestro poder y el de los dioses en el pueblo de Thóo, donde han asentado sus reales.
Tutul Xiú bajó la cabeza y dejó escuchar un gemido.
-Kan Cocom -dijo con voz apagada-; las profecías de Chilam Balam empiezan a cumplirse.
El joven Cocom irguió orgullosamente la cabeza y un rayo de fuego brilló en la negra pupila de sus ojos.
-Aun tenemos armas en nuestras manos y sangre en nuestras venas -exclamó con energía-, para impedir que se cumplan tan pronto las predicciones de los profetas.
-La sabiduría de los dioses inspiraba el espíritu de esos grandes sacerdotes, y harto están diciendo los reveses de los macehuales que supieron descifrar claramente los jeroglíficos del porvenir. Nuestros guerreros son tan numerosos como los árboles de nuestros bosques; acometen con la furia del huracán que derriba nuestras cabañas; hacen oración a los dioses, queman copal y sacrifican víctimas en sus altares; no descansan ni de día ni de noche para perseguir al enemigo; incendian sus tiendas, ciegan los pozos y le esconden los bastimentos; y a pesar de su número, de su valor, de sus oraciones, de sus ofrendas, de sus fatigas y de sus ardides, el extranjero los derrota en cada encuentro, pasa sobre sus cadáveres, boga su sangre, se burla de los dioses, y sufriendo el hambre, la sed y la desnudez, avanza con planta segura, ocupa nuestras ciudades más populosas y se fija en el corazón del país. Desde Potonchán a Campech se les persiguió sin descanso; pero peleando de día y de noche y sin cesar un instante, llegaron triunfantes a Campech y se fijaron allí. Desde Campech hasta Thóo se les persiguió con igual o mayor encarnizamiento, en Pocboc les redujeron a cenizas cuanto llevaban; ...pero en vano. La mano de la fatalidad los empuja y han llegado victoriosos a Thóo. ¿Qué quiere decir esto, Kan Cocom? Que se ha llegado la época en que se cumplan las profecías de Nahau Pech, de Ah Kukul Chel —105→ y de Chilam Balam. La hora del fin de nuestro poder ha sonado, y vano serían nuestros esfuerzos para aplacar la cólera de los dioses.
-Soy joven -repuso Kan Cocom-, y los pocos años que cuento los he empleado únicamente en los ejercicios del cuerpo y en las fatigas de la guerra. Respeto tu inteligencia y admiro tu sabiduría. Pero joven, como soy, quiero obedecer a mis instintos naturales y a la voz de mi corazón, que me manda derramar la última gota de mi sangre en defensa del país de mis mayores; y si quisiera encontrar una razón para refutar las predicciones de los profetas, te diría que en la edad anterior entraron trescientos españoles en nuestra patria por las bocas de Conil, ocuparon a Chichén Itzá y Bakhalal; permanecieron ocho años en nuestros bosques y ciudades, haciendo prodigios de valor y difundiendo el terror entre nuestros hermanos. Y, sin embargo, llegó un día en que los valientes macehuales se indignaron de tal manera, que los echaron completamente de su suelo.
-Kan Cocom, eso consistió en que no había llegado la época designada por las predicciones de los profetas. Siembra el maíz en el mes de Mac (marzo), y los gusanillos de la tierra se lo comerán antes que llegue a hacerlo germinar la primera lluvia del cielo. Los españoles que desembarcaron por las bocas de Conil sembraron antes de tiempo y por eso no recogieron entonces el fruto. Pero ahora vienen a resembrar, y siendo esta la edad designada por los profetas, la planta germinará mañana.
Tutul Xiú volvió a inclinar su venerable cabeza y enjugó disimuladamente con el dorso de su mano derecha algunas lágrimas que acababan de brotar por debajo de sus párpados.
-Veo -dijo Kan Cocom-; que no te hallas dispuesto a aceptar la alianza de mi padre bajo la primera de las condiciones que en su nombre vengo a proponerte.
-¿Cuál es, pues, esa condición?
-Los Kupules del Oriente han levantado un numeroso ejército para exterminar a los españoles en Thóo y han invitado a Nachi Cocom para que, invitando a su vez a los caciques vecinos, levanten otro ejército tan numeroso como aquel, a fin de que unidos ambos, pueda contarse indudablemente con la victoria de los macehuales.
-Y si rehúso tomar parte en esa alianza a causa de un juramento sagrado; si rehúso pelear con los españoles a no ser que invadan mis dominios, ¿cuál es la otra condición que debes proponerme para contar con la amistad del poderoso Nachi Cocom?
-Los sacerdotes y los ancianos de Sotuta aconsejaron a mi padre que si rehusabas contribuir con tus guerreros al exterminio de los españoles, el ejército de los Kupules y de los Cocomes, antes de marchar a Thóo, viniese a Maní para reducir a escombros tu capital, a fin de no dejar a sus espaldas un macehual indiferente o traidor al partir a pelear con los extranjeros.
Tutul Xiú ocultó su rostro entre sus manos.
-¿Eso dijeron los sacerdotes y los ancianos de Sotuta? -preguntó con voz apagada.
-Eso -respondió el joven Cocom-; y si me atrevo a repetírtelo, es —106→ porque quiero que conozcas la animosidad que existe contra ti en la corte de mi padre, y porque un corazón de veinte y cinco años no sabe disfrazar la verdad a los grandes ni adular a los poderosos.
-Eres un joven honrado, Kan Cocom -dijo el anciano, apretando la mano del hermoso guerrero; y estoy seguro que tú fuiste el primero, acaso el único, que me defendió a la presencia de Nachi Cocom.
-Recordé que otra vez habías rehusado ayudar a los mayas con tus guerreros en una empresa semejante, y que, sin embargo, habías conservado tus antiguas relaciones de amistad con el señor de Sotuta. En tal virtud le supliqué a mi padre que acudiese a otra prueba de amistad, que le asegurase de la continuación de esas relaciones.
-¿Y esa prueba?
-Es casar a una hija tuya con el heredero de su dignidad. Un rayo de alegría cruzó por los ojos del anciano cacique.
-¿Tú quieres casarte con alguna de mis hijas? -preguntó al guerrero, alentándole con una mirada paternal.
-Cuando traje a tu corte al prisionero español -respondió el joven, inclinando por primera vez la vista ante la mirada de Tutul Xiú-, mis ojos se fijaron con grato asombro en la hermosura de Zuhuy Kak, y desde entonces su imagen vive indeleblemente en mi corazón.
Oyose en aquel momento un ligero grito tras la puerta opuesta a la que servía de entrada al dormitorio, y enseguida los pasos de alguna persona que se alejaba aceleradamente:
-¿Has oído? -preguntó Tutul Xiú.
-Sí -respondió el joven guerrero-. Alguien nos escuchaba allí. Tutul Xiú se levantó de la hamaca, corrió a la puerta acusadora, la abrió cuidadosamente para que el eje de madera no rechinase sobre su quicio de piedra y exploró con una mirada el interior de la pieza a que correspondía la puerta. Pero nada vio en ella que confirmase sus sospechas.
-Nos habremos engañado -dijo.
-Por el nombre de Itzamatul -exclamó Kan Cocom-, me atrevería a jurar que he oído distintamente la carrera de alguna persona.
Una sonrisa de agradable jovialidad se pintó en el semblante del anciano.
-Kan Cocom -le dijo, tocándole familiarmente en el hombro con la palma de la mano-; la última proposición de tu embajada me gusta sobremanera. La hermosura y las virtudes de Zuhuy Kak son dignas de tu valor y de tu gallardía. Porque aunque sea mi hija, ¿no es verdad que puedo decirlo?... ¡Oh! sí... Zuhuy Kak es hermosa como la luna que brilla en el cielo en una noche serena de primavera... es más hermosa todavía que la pobre Kayab.
Tutul Xiú llevó la mano a sus ojos para enjugar una lágrima que le había arrancado simultáneamente su regocijo y sus recuerdos.
-Kan Cocom -prosiguió al cabo de algunos instantes-; ahora, cuando —107→ el sol se halle a la mitad de su carrera, reuniré a mi consejo para explicarle los asuntos de tu embajada y mañana te oiremos públicamente. Pero, antes de todo, quiero consultar la voluntad de mi hija. La amo demasiado para intentar violentarla... Pero ¿qué digo? ¿Acaso es necesario violentar a una muchacha para que ame a un mancebo de tus prendas?
-Plegue a los dioses -dijo Kan Cocom- que sea Kunab Kú el que te inspire esas palabras, porque sería el más feliz de los macehuales.
Y el joven guerrero se levantó de la silla que ocupaba.
Tutul Xiú le estrechó en sus brazos y le despidió con estas palabras:
-Hacía mucho tiempo que la risa no acudía a mis labios. Tu presencia y tus palabras han hecho penetrar la alegría en mi corazón después de muchos días de llanto y de dolores. Hasta mañana, mi joven amigo.
Kan Cocom salió del dormitorio, y Tutul Xiú, creyendo sentir en sus piernas la ligereza de la juventud, corrió todas las habitaciones de su palacio, buscando a su hija y llamándola a voces. Pero no tardaron en informarle que Zuhuy Kak acababa de salir acompañada de su vieja confidenta...
—[108]→ —109→
|
| Peón Contreras | ||
No habrán olvidado los lectores aquella choza escondida en la espesura de la selva, donde Benavides había encontrado refugio seguro contra la sana de sus perseguidores.
La mañana en que Tutul Xiú recibía privadamente en su dormitorio al jefe de la embajada que le había enviado el cacique de Sotuta, el joven español se hallaba sentado sobre una piedra a la sombra de un bosquecillo, situado a pocos pasos de distancia del asilo protector de la choza.
Verdad era que el bosquecillo era un asilo tan bueno como aquel o acaso mejor. Formado por un círculo de esos árboles indígenas de completa espesura, a que la botánica no ha dado todavía un nombre conocido en este país de ayer, que no cultiva el importante ramo de las ciencias naturales, dejaba ver interiormente una especie de rústico cenador de quince pies en circunferencia, cuyas paredes y bóvedas de compacta verdura le daban un aspecto de agreste y selvática belleza. La enredadera silvestre y las ramas de los árboles que lo cubrían, negaban completamente la entrada a los oblicuos rayos del sol de la mañana, e impedían que una mirada indiscreta pudiese sorprender desde fuera lo que pasaba en el interior.
Para mitigar la dureza de la piedra en que se hallaba sentado. Benavides había colocado entre su cuerpo y el asiento su capa plegada en varios dobleces. Tenía asentados los codos en las rodillas y la cabeza en las palmas de la mano. Su actitud era la de un hombre absorbido enteramente en un pensamiento profundo.
¿Cuál era este pensamiento? ¿Absorbíale, acaso, el grato aroma de las flores silvestres que inundaban el bosque, el gorjeo de las aves que habitaban aquel palacio de la naturaleza, o la dulce sombra que le prestaba —110→ el follaje? Pero el hombre embriagado por los placeres de la soledad y del campo, dilata sus pupilas para ver mejor, levanta la cabeza para respirar con mayor libertad la perfumada brisa y enseña en su semblante esa santa alegría que inspiran al hombre las obras sublimes de la creación. Y Benavides tenía clavados los ojos en la tierra, y la meditación pintada en las arrugas de su rostro.
¿Cuál era, pues, aquel pensamiento encerrado en ese libro que se llama corazón humano, y cuyas páginas son legibles solo para Dios, porque el Creador se quiso reservar tan precioso privilegio?
Por fortuna, el novelista, que es el creador de su héroe, casi como Dios lo es del hombre, puede penetrar en el corazón de aquel y responder a la pregunta que acaba de hacerse.
Once meses hacía que Benavides se hallaba encerrado, ora en una casita de los suburbios de Maní, ora en aquella choza sepultada en el corazón de un bosque. Prefería esta última mansión, porque allí al menos podía ver los árboles, el cielo, el sol o las estrellas. Pero por agradable que sea la vista de las estrellas, del sol, del cielo y de los árboles, no basta, seguramente, para satisfacer al hombre que por fortuna ha nacido para algo más que para la contemplación muda e impasible de la naturaleza.
El espíritu humano, naturalmente dinámico, repugna la inacción y la ociosidad. El mayor tormento que encuentra un prisionero en su estrecho calabozo es no saber en qué ocupar las largas horas que transcurren con tan dolorosa lentitud.
Verdad era que Benavides podía disfrutar, cuando quería, de la sociedad del anciano religioso. Pero cuando ambos habían hablado de la fatalidad de su suerte y de las esperanzas que tenían de que avanzasen en el país los españoles de Champotón, no tenían ya cosa alguna que comunicarse, y se fastidiaban tanto como cuando se hallaban aislados.
Entonces todos los placeres del joven empezaron a concentrarse en la visita diaria que le hacía la segunda y última persona que constituía su sociedad. Y aquella persona era tan joven, tan bella y tan amable, que no es en verdad muy difícil de comprender el regocijo que dilataba el corazón de Benavides cada vez que Zuhuy Kak se ponía en su presencia.
¿Qué nombre tenía aquel regocijo? ¿Amaba el español a la joven itzalana? Zuhuy Kak se hubiera visto atada, si se le hubiese obligado a responder a esta pregunta.
Las miradas de fuego con que devoraba sus encantos, la animación que se pintaba en su semblante desde el momento en que se presentaba, el ardor con que algunas veces había apretado su mano, toda su persona, en fin, parecía indicar que aquel amor vivía en el fondo de su corazón.
Pero ¿por qué sus labios no lo habían expresado jamás? Benavides no era el tímido doncel que se ruboriza ante la mujer que ha herido por primera vez su corazón y cuya sola presencia basta para enmudecerle como una tumba: no tenía el santo pudor que inspira la virginidad del alma en los años dichosos de la adolescencia.
Por el contrario: se hallaba en esa edad en que, sea por haber perdido —111→ las primeras ilusiones de la vida, o por la confianza que tiene en sí mismo, el hombre prodiga las palabras de amor, aunque el corazón no repita el eco producido por los labios.
Cuando adolescentes, por lo regular, amamos mucho y hablamos poco o nada; algún tiempo después, amamos poco o nada; pero en cambio hablamos mucho.
Benavides, como sucede muchas veces, tampoco comprendía muy bien lo que pasaba en su corazón. Ciertamente las visitas de Zuhuy Kak tenían un encanto indecible, una embriaguez deliciosa que le hacía olvidar todos sus padecimientos; ciertamente, su espíritu caballeresco y aventurero encontraba un placer inexplicable en comunicar con aquella mujer tan distinta de cuantas habían visto en su vida y cuyo traje, color y belleza, armonizaban tanto con la salvaje ciudad en que vivía y el bosque que limitaba su horizonte; ciertamente era un romance en acción que halagaba su poética naturaleza, ser visitado en su encierro por la hija del príncipe de un imperio desconocido, que distaba centenares de leguas de la madre patria.
Pero cuando acalorada la imaginación por esos pensamientos, cuando embriagada el alma por la mirada de la joven aborigen, cuando el rubor encendido en las mejillas de la mujer hacía hervir en las venas la sangre del caballero; cuando las rodillas estaban próximas a doblarse ante el imperio de la belleza; cuando el corazón, por decirlo así, se subía a la garganta y los labios rebosaban palabras de amor, alzábase entre el ardiente español y la ruborosa itzalana el espectro de una virgen, blanca y pálida como una estatua de mármol, inmóvil y severa como el ángel acusador, vestido el hábito de las novicias concepcionistas de Sevilla, enseñando con una mano la bóveda de los cielos y con la otra el cadáver sangriento de un anciano, iluminado por la luz de un relámpago.
Entonces el español se enderezaba con la palidez pintada en el semblante, las palabras próximas a salir de sus labios se anudaban en su garganta y caía desfallecido sobre el primer asiento que encontraba. La joven itzalana ahogaba un suspiro en su pecho, enjugaba una lágrima y se despedía balbuciente del supersticioso extranjero.
Muchas veces se había repetido esta escena en el transcurso de los once meses. Benavides pedía perdón de su infidelidad al espectro de Beatriz, como se pide a una santa el perdón de una ofensa, y prometía no volver a tener la debilidad de amar a la doncella aborigen.
Pero no suelen ser las promesas de amor, las que el hombre cumple con la más escrupulosa lealtad. La imagen de la novicia de Sevilla era adorada en la soledad; pero apenas se presentaba Zuhuy Kak, la escena del corazón cambiaba completamente; la española ausente era olvidada por la presencia de la virgen itzalana.
Un corazón de veinte y cinco años que experimenta la necesidad de amar, no puede vivir de un simple recuerdo, por poético y seductor que sea.
Benavides, pues, amaba a Zuhuy Kak por la necesidad que tenía de amar algún objeto en su inactiva soledad, y porque ningún objeto podía llenar con mayores ventajas esta necesidad que la hermosura de la itzalana.
—112→Y Benavides se hubiera entregado hacía largo tiempo a los transportes de este amor si no le hubiese contenido el remordimiento de borrar de su corazón la adorada imagen de Beatriz.
Él comprendía muy bien lo que significaba el espectro de la española que se alzaba entre el infiel amante y la ruborosa itzalana. Aquel fantasma, que señalaba con una mano la bóveda del cielo y con la otra el sangriento cadáver de un anciano, tenía un ademán elocuente que podía traducirse en estas palabras:
-El amor que te profeso te precipitó a asesinar a mi padre: a pesar de tu delito, ni te acuso ni te aborrezco, pues protegí tu fuga; ¿y osarás olvidar a la mujer que por tu amor ahoga en su pecho los sentimientos naturales de la sangre? ¡Cuidado!... el cielo es bastante justo y poderoso para castigar el asesinato y el olvido.
Tales eran los pensamientos que abismaban al joven español. El remordimiento luchaba con una necesidad del corazón: el recuerdo con la realidad. La más ligera circunstancia que se pusiese de un lado de aquella balanza, debía decidir muy pronto la cuestión.
Continuaba Benavides con los ojos clavados en tierra. De súbito creyó oír que las hojas de los árboles se movían a poca distancia del lugar en que se hallaba y levantó instintivamente la cabeza.
Zuhuy Kak penetraba en el rústico cenador. Mas allí, casi oculta entre el ramaje, acababa de sentarse sobre un tronco caído, la vieja confidenta que la acompañaba siempre.
Benavides dio un grito de alegría, sus tristes recuerdos se evaporaron, y radiante de placer corrió al encuentro de la joven. Pero se detuvo repentinamente. Zuhuy Kak se le había presentado siempre con la alegría en el semblante y el rubor en las mejillas. Ahora se le presentaba pálida, temblorosa, con las facciones trastornadas, con el asombro o el dolor pintados en la mirada.
El joven español sintió erizársele el cabello a esta muda aparición y apenas tuvo fuerzas para preguntar:
-Zuhuy Kak ¿por qué me miras así?
Por toda respuesta, Zuhuy Kak pasó una mano por su frente bañada en sudor, señaló al joven con los ojos la piedra en que estaba sentado y ella se dejó caer sobre la fina y menuda hierba que ocultaba la tierra. Benavides obedeció a aquel ademán y volvió a tomar la palabra:
-Zuhuy Kak: tu marcha ha sido muy precipitada. Tus miembros tiemblan, tu respiración es fatigosa, el sudor inunda tu piel.
La joven inclinó la cabeza y no respondió: parecía entregada a una meditación triste y dolorosa, de que no acertaba a salir.
Benavides la miraba lleno de ansiedad y de asombro.
-Hermosa itzalana -añadió con voz conmovida-; el dolor aparece pintado en tu rostro. ¿Tan pequeño es el amor que te merezco que no quieres confiar tus penas en el seno de un amigo?
Zuhuy Kak exhaló un suspiro, contenido largo tiempo en su pecho, y un torrente de lágrimas inundó sus mejillas.
—113→El asombro y la pena del español crecían por instantes.
-Extranjero -dijo por fin Zuhuy Kak, mirando a Benavides a través de sus lágrimas-: vengo a comunicarte una nueva muy dolorosa... a lo menos para mí.
-¿Y crees que siendo dolorosa para ti, sea para mí indiferente?
Zuhuy Kak movió tristemente la cabeza en ademán de dudar.
-Escúchame español; y si la pobre itzalana que hace mucho tiempo toma parte en tus penas, es digna de aspirar a tu amistad, derrama siquiera una lágrima que se confunda con el mar de las que yo derramo,
-Zuhuy Kak, pongo al cielo por testigo de que antes de conocer tu pena, tomo más parte en ella, que si fuera mía.
La joven se detuvo un instante, como si vacilara todavía.
-Por todo el camino -dijo al fin-; he estado discurriendo y dudando. Pero me resuelvo ya. La separación ha de tener lugar tarde o temprano, y debía despedirme de ti, siquiera para designarte la persona a quien voy a recomendarte.
Benavides miró con sorpresa a su interlocutora.
-Anoche llegaron a Maní unos embajadores de Nachi Cocom.
-Y por temor de que me vean me hiciste conducir a esta choza.
-Mi padre acaba de recibir privadamente al jefe de esa embajada.
-¿Y qué...?
-El jefe de esa embajada es el joven Kan Cocom, hijo y heredero del cacique de Sotuta.
-Hasta aquí no veo motivo alguno que justifique tu alarma.
-Yo sí lo miraba, extranjero, desde el momento en que vi a la cabeza de los embajadores un joven que apenas contará los mismos años que tú. Los sacerdotes inspirados por los dioses y los ancianos educados por la experiencia, son los que regularmente se escogen para esas altas funciones, en que el agraciado representa el poder de su señor.
Parecía que Zuhuy Kak se complacía en dar estos pormenores para no abordar tan pronto la cuestión principal que tanto la embarazaba.
-¿Por qué, pues -preguntó Benavides-, ha sido puesto el joven Cocom a la cabeza de los embajadores?
-Esa pregunta que yo misma me hacía -respondió Zuhuy Kak-, me obligó a cometer una falta de que me avergüenzo todavía. Algunas palabras que Cocom me había dirigido la primera vez que estuvo en Maní, me hacían sospechar vehementemente el objeto de la embajada.
Y el rubor y la palidez se pintaron súbita y sucesivamente en el semblante de la doncella aborigen. Benavides empezó a escuchar con mayor atención.
-Cuando supe que Cocom había solicitado una audiencia particular, corrí a ocultarme tras de la puerta que comunica mi habitación con el dormitorio de mi padre, y allí... allí lo escuché todo -añadió la joven después de un momento de interrupción.
-Pero tú me haces desesperar de intento, Zuhuy Kak -dijo Benavides con impaciencia-. ¿Qué fue lo que escuchaste?
—114→-Nachi Cocom propone a mi padre una alianza para exterminar de una vez a los españoles, pero como por razones poderosas que tiene Tutul Xiú, está resuelto a no atacar a los extranjeros, sino en el caso de que invadan su territorio, se ha negado completamente a entrar en aquella alianza.
-¿Y qué más?
-Nachi Cocom, que preveía la negativa de mi padre antes de enviar a sus embajadores, le anuncia que si se niega a contribuir al exterminio de los extranjeros, todos los caciques de Itzá reunirán sus fuerzas para reducir a escombros los dominios de Tutul Xiú.
-¡Miserables! -exclamó Benavides.
-A no ser que... -balbució la doncella.
-¿Qué?
Zuhuy Kak inclinó la cabeza y puso la mano sobre su corazón.
-A no ser -continuó con voz apagada-, que Tutul Xiú conceda al hijo de Nachi Cocom la mano de su hija Zuhuy Kak.
Benavides sintió correr por sus venas el calofrío de los celos.
Zuhuy Kak, espantada ella misma del esfuerzo que acababa de hacer, no osó levantar los ojos para juzgar el efecto que habían producido sus palabras en el semblante del español.
Pasó un horrible minuto de ansiedad y de silencio.
La joven itzalana creía escuchar los latidos precipitados de su corazón; sentía que las lágrimas se agolpaban a sus párpados, y necesitaba de todo el dominio que sabía ejercer sobre sí misma, para no prorrumpir en gritos y para no soltar el torrente contenido entre sus ojos. Parecíala que cada segundo que duraba el silencio del español la arrebataba un año de existencia. Cansada, en fin, de aquella lucha interior que sostenía en su pecho, y conociendo que la era necesario alejarse para dar rienda suelta a su dolor:
-Extranjero -exclamó con un acento que revelaba toda su emoción-: mi padre ha oído con placer la demanda de Cocom; Zuhuy Kak va ser la prenda de reconciliación entre dos estados, y antes de partir con su esposo, te viene a decir el último adiós.
Zuhuy Kak se levantó, y sin despegar los ojos de la hierba extendió en silencio su mano al joven español. Pero Benavides no veía nada. Sufría también en su interior un combate y parecía buscar la decisión en el verde ramaje de los árboles que le rodeaban.
-¡Adiós! -repitió Zuhuy Kak sin acertar a reprimir un sollozo.
Benavides extendió su mano. La itzalana la apretó ligeramente, un gemido ronco se escapó de su pecho y corrió a ocultar entre los árboles su dolor y su vergüenza.
Pero el español levantó súbitamente su cabeza, lanzó una mirada en derredor de sí, y extendiendo la mano, detuvo por el brazo derecho a la fugitiva.
-No -exclamó-; mil veces no: tú no tomarás por esposo a ese hombre que no conoces... No, no...
-¡Que no!... ¿y por qué? -preguntó balbuciente la joven, clavando ansiosamente los ojos en las pupilas del extranjero.
-Porque... ¡porque yo te amo!
—115→-¡Tú! -gritó la itzalana en un éxtasis de dicha suprema-. Tú... ¿tú me amas?
Y el torrente de lágrimas contenido entre sus ojos, inundó en un instante sus mejillas; una sonrisa de inefable placer se pintó en sus labios y una llama divina pareció iluminar su semblante.
-Sí -respondió el extranjero que devoraba con sus miradas aquella súbita y hermosa transfiguración-. Sí: yo te amo... ¿no te lo han dicho mil veces mis ojos... mi sonrisa... mi semblante todo?
Zuhuy Kak, profundamente religiosa, como toda hija de la naturaleza, sintió en aquel momento una necesidad suprema de dar un voto de gracias al cielo por la inmensa dicha que dilataba su corazón, y cayó instintivamente de rodillas sobre la hierba. Levantó por un instante los ojos al firmamento, y un himno misterioso brotó de su elocuente mirada.
Hondamente conmovido Benavides por aquella pasión tan pura, tan sencilla, y tan profunda a la vez, se acercó a la joven y le presentó sus manos para levantarla. Pero la enamorada itzalana rechazó aquellas manos y con el candor y la pureza de una niña, se arrojó a los brazos del español y estrechó suavemente su cuello.
-¡Ah! -exclamó loca de alegría-. ¡Conque tú me amabas!... ¿y por qué no me lo decías?... ¿es tan poco expresivo mi rostro, que no adivinabas en él el inmenso amor que te tengo? Cuando una mirada tuya encendía la sangre de mis venas, ¿no veías el fuego que coloreaba mi piel?... ¿Cómo aman, ídolo de mi corazón, las mujeres de tu país para hacer conocer la pasión que las devora?... ¿Por qué no notabas la mía?... ¿Por qué esperaste el ardor de los celos para descubrir tu corazón? ¡Ah! si antes me lo hubieras dicho, ¡cuántos días de angustia me hubieras ahorrado!
Zuhuy Kak, educada en un pueblo de pasiones ardientes y salvajes, se entregaba sin temor alguno a todos los transportes de su alegría. Derramando lágrimas de placer y bebiendo la embriaguez a torrentes en los ojos de su amado, continuaba enlazada en sus brazos, le hablaba con voluptuosidad, amenazaba, interrogaba, reprendía, y no se cuidaba de esperar una respuesta alguna disculpa.
El amor comprimido largo tiempo en su corazón, estallaba en un instante como la lava encerrada en un volcán. Abrigaba el pudor innato en la mujer; pero su naturaleza salvaje, como el país en que había nacido, ignoraba el disimulo; sus acciones reflejaban, como un espejo, su corazón.
De súbito, su turbulento lenguaje quedó cortado bajo la presión de dos labios ardientes que se posaron sobre los suyos.
-¡Insensato! -exclamaba Benavides-: ¿qué venda fatal cerraba mis ojos para no ver el tesoro que encierra tu corazón?
Zuhuy Kak se desprendió suavemente de los brazos del español y volvió a sentarse sobre la hierba.
—116→-Amado mío -dijo a Benavides-; en un solo día he experimentado la mayor pena y el placer más grande de mi vida. Cuando oí al joven Cocom pedirme por esposa y el júbilo conque mi padre dio su consentimiento, sentí en mi pecho un dolor agudo que me hizo prorrumpir en un grito. Pero te he visto, me has dicho que me amas y he olvidado todos mis padecimientos. Tu voz ha correspondido al deseo más grato de mi corazón; y en presencia de ese sol que nos alumbra, de estas ramas que nos cubren con su sombra, por el aire que respiramos, por el aroma de las flores que llega hasta nosotros, por los dioses protectores de mi patria, por el Dios que la tuya adora en sus altares, te juro que ese amor que vive hace mucho tiempo escondido en mi espíritu, y que hoy ha brotado por primera vez en mis labios, no será nunca profanado ni con el pensamiento; me dará fuerzas para ablandar el corazón de mi padre, y valor para resistir a las más seductoras pretensiones, como se resistió mi madre, la hermosa Kayab.
-Acepto ese juramento, donosa itzalana -respondió el español-; y no quiero preguntarte, porque te conozco demasiado, de qué medios te valdrás para oponerte a la voluntad de tu padre y a los intereses de su pueblo que ve tu matrimonio con el hijo del Señor de Sotuta, como una prenda inevitable de la armonía que debe reinar entre dos pueblos vecinos.
-Los dioses que me han inspirado el amor que te profeso -repuso la joven aborigen-, me inspirarán, también, el modo de conciliar mi dicha con la voluntad de mi padre y los intereses de su pueblo.
—117→
|
| P. I. Pérez | ||
La noche de aquel mismo día el anciano religioso fray Antonio de Soberanis, se hallaba orando de rodillas en su desmantelado aposento. El lector recordará que el franciscano habitaba ordinariamente con Benavides una choza situada en el suburbio más apartado y solitario de Maní. Esta choza se hallaba dividida en dos compartimientos por una serie de esteras de palma que servían de tabique. En el primero tenía su habitación el joven, en el segundo el anciano.
Aquella noche, fray Antonio se hallaba solo, porque Benavides continuaba escondido en la selva.
La claridad de un pequeño fogón, encendido en medio del aposento, iluminaba con sus pálidos y vacilantes reflejos las paredes de tierra, el tabique de palmas y la techumbre de guano. No se veían otros muebles que un largo banco de madera sin pulir, una hamaca de cordeles, teñida de varios colores y un enorme cántaro de barro. En el rincón más obscuro del aposento se hallaba fijada en la pared una cruz de madera, rústicamente labrada, ante la cual se encontraba arrodillado el anciano religioso.
Hacía una hora que la noche había extendido su manto de tinieblas sobre la populosa capital de Tutul Xiú. El silencio más profundo reinaba en el apartado barrio en que habitaban los dos españoles.
Pero este silencio se interrumpió repentinamente por dos golpes ligeros que resonaron en la puerta de madera de la choza. El religioso apartó la vista de la cruz, sus labios cesaron de moverse y se puso en actitud de escuchar con mayor atención. Los golpes no tardaron en repetirse. El franciscano se levantó entonces, se acercó de puntillas a la puerta, y después de acechar por una de las rendijas, preguntó en el idioma del país:
-¿Quién llama?
-Abre, sacerdote -respondió en el mismo idioma una voz que se colaba por las aberturas de la puerta-: abre; soy el cacique de Maní.
—118→El franciscano se apresuró a quitar el madero que atrancaba la puerta y abrió la única hoja que la formaba, el espacio suficiente para que pudiese entrar un hombre. Tutul Xiú arrojó sobre el banco de madera la manta de algodón en que venía embozado, y se echó a los brazos del franciscano.
-Sacerdote cristiano -le dijo desprendiéndose de su cuello y sentándose en el banco de madera-; tu sabiduría y tu experiencia me han iluminado muchas veces en los cuatro años de residencia que has llevado en mi capital, y vengo ahora a buscar la luz de tu espíritu para que alumbre mi camino en la tribulación más grande que he experimentado en mi vida.
-Habla, señor -respondió el sacerdote, tomando asiento al lado de Tutul Xiú-; y tal vez el Dios de los cristianos para mostrar su poder, se dignará indicarte el buen camino por medio de mi palabra.
Tutul Xiú contó entonces al religioso el objeto de la embajada que le había enviado Nachi Cocom y concluyó su discurso con estas palabras:
-Es muy antiguo el odio que existe entre mi familia y los Cocomes de Sotuta. Para que puedas conocer la fuerza de este odio, quiero contártelo desde su origen, si es que no temes que te canse mi relación.
-Mucho placer recibiré en escucharte -respondió el franciscano-; porque acaso de tu misma relación sacaremos el remedio que necesitas.
-Escúchame, pues -repuso el cacique.
Y encendiendo en las brasas del fogón uno de esos cigarrillos de hoja de maíz, que heredamos de los indios, comenzó su narración.
-Cinco edades hace que todo este gran país de los macehuales, estaba sujeto a un solo señor que residía en la populosa ciudad de Mayapán. Los dioses habían escogido para gobernar a tan inmenso territorio a la familia ilustre de los Xiús, de que desciendo en línea recta. A la sazón, el gran cacique de los mayas era el anciano Kabah Xiú, tan querido como venerado de todos sus vasallos.
Mayapán era una ciudad privilegiada, como residencia de tan gran señor. Los que vivían dentro de sus muros estaban exentos de toda clase de tributos. Todos los nobles, los guerreros más famosos, los sabios, los sacerdotes más acreditados por sus virtudes, tenían casas y palacio en la ciudad. Quizás algún día, ¡oh sacerdote!, pasarás sobre el antiguo asiento de Mayapán, cubierto ahora de árboles y malezas, y entre los escombros de la ruina total a que la redujo la venganza de un vasallo traidor, encontrarás notables vestigios de su antigua grandeza.
Kabah Xiú, era adorado de todos sus vasallos. Los tributos de maíz, cera, miel, algodón, mantas y aves, que estaban obligados a pagar todos los que vivían fuera de la gran capital, acababan de ser reducidos a la menor proporción posible, y todo el extenso país de los macehuales resonaba con las alabanzas tributadas a tan magnánimo emperador.
Kabah Xiú no se guiaba únicamente para gobernar a su pueblo de lo que le dictaba su razón. Tenía consejeros públicos y privados, escogidos entre los ancianos y los sacerdotes más conocidos por su sabiduría. Apenas sabía que existía un hombre notable en el rincón más oscuro de su reino, le llamaba a su corte, le proporcionaba casa para vivir, le daba asiento en su —119→ consejo y le colmaba de honores. Así es que Mayapán era el emporio de todos los macehuales, que brillaban por su valor, por su sabiduría o por sus virtudes.
Entre los edificios más notables que daban tan grandioso aspecto a la ciudad, existía adherida al Kú (templo o adoratorio principal), una extensa fábrica de piedra, en que habitaban las vírgenes consagradas a los dioses. Estas santas mujeres retiradas del mundo y entregadas de continuo a la oración y a la penitencia, tenían a su inmediata vigilancia el fuego sagrado; y no comunicaban con más hombres que los sacerdotes empleados en el templo vecino.
La Ixnacán Katún (abadesa o superiora) de esta santa prisión, era una hija de Kabah Xiú, menos notable por su extraordinaria belleza que por sus grandes virtudes. Tenía apenas tres lustros de edad cuando solicitó y obtuvo de su anciano padre, el permiso de encerrarse para toda su vida en aquel santuario, después de haber despreciado las más brillantes proposiciones que se le hicieron para contraer matrimonio.
Cinco años hacía que la joven Ixnacán asombraba a todo el país de los macehuales con la pureza de su vida y la rigidez de sus costumbres. Todas las mañanas, al salir el sol, reunía a las jóvenes sometidas a su cuidado, y aunque de tan corta edad como ellas, les daba los más sabios y saludables consejos en sus pláticas diarias. Les recordaba que la que violase su castidad o dejase apagar el fuego sagrado, tenía la pena de morir flechada en la plaza pública. Pero considerando cuán natural es el amor en el corazón de la mujer, les recordaba también que la que tuviese enajenada su voluntad por esta pasión, podía salir del santo asilo para casarse con el esposo que hubiese escogido, previa la licencia del pontífice de Mayapán.
Entre los nobles que formaban la corte del anciano Xiú, se distinguía por su valor y su astucia, un guerrero llamado Cocom, que a pesar de contar treinta años de edad, no había fijado nunca los ojos en ninguna de las hermosas doncellas que brillaban en Mayapán. Parecía absorbido por una tristeza profunda, y llegó un día en que no pudiendo soportar el bullicio de la corte, se encerró en el templo principal y pidió ser instruido para consagrarse al sacerdocio. Ninguno extrañó la resolución de Cocom, porque la nobleza de su sangre le daba derecho para aspirar al pontificado. Y como todos conocían su inmoderada ambición, se creyó que aquel era el único motivo que le había inducido a inscribirse entre los sacerdotes.
Pero la ambición de Cocom aspiraba a mayor altura.
Apenas vistió el traje sacerdotal, tuvo licencia de entrar en el santuario de las vírgenes, contiguo al templo en que vivía. El primer cuidado que tuvo, fue el de presentarse en la celda de la joven superiora.
-Santa Ixnacán -le dijo bajando hipócritamente la vista, pero mirándola de reojo-; la fama de tus virtudes vuela por toda la tierra de los macehuales. Se dice que aunque por tu edad eres tierna como la última hoja que ha brotado del tallo de una rama, por tu discreción y tu conciencia eres tan fuerte como el tronco del árbol que desafía el huracán.
Ixnacán sintió subir a sus mejillas los colores de la vergüenza.
—120→-Y te suplico -continuó el astuto Cocom-, que me permitas visitar a menudo tu celda para beber la santidad en tan preciosa fuente.
-Ayer ha muerto el sacerdote a quien comunicaba mis pecados -respondió la joven-; y te escojo a ti para que le sustituyas.
Esta era la primera vez que la sabiduría y la prudencia abandonaban a Ixnacán. Ella pudo conocerlo en el rayo de diabólica alegría que cruzó por los ojos de Cocom, pero su misma pureza le ponía una venda ante su vista.
Nuestro culto exige que el sacerdote oiga al pecador en silencio, y Cocom entraba todas las tardes en la celda de Ixnacán, donde sin testigos escuchaba la confesión de la bella pecadora.
El temor de precaver a Ixnacán y la misma sencillez que demostraba en todas sus palabras y acciones, contuvieron por mucho tiempo al astuto sacerdote; pero llegó un día en que no pudiendo resistir el ímpetu de sus deseos, resolvió llevar al cabo la obra preparada desde muchos años atrás.
-Ixnacán -le dijo una tarde, después de haber escuchado su confesión-; hace mucho tiempo que hay escondida en mi pecho una pasión perenne y devoradora, como el fuego que alimentas en este santuario, y se ha llegado el día en que debo dejarle salir para que no queme mis entrañas. Ese fuego ha sido engendrado por tu extremada belleza, y si no correspondes al profundo amor que te profeso, mañana me arrojaré desde el gran altar de los sacrificios para que mi cuerpo quede mutilado en los innumerables peldaños de la escalera principal.
Ixnacán se levantó indignada del asiento que ocupaba y mostró su semblante pálido, como una bellota de algodón.
El sacrílego sacerdote se levantó también, se arrojó a los pies de la joven y osó abrazar sus rodillas.
-Tú me amarás como yo te amo -le dijo con voz enronquecida-; porque es imposible que los dioses dejen consumirse inútilmente en mi corazón la llama ardiente que me devora. Diez años hace que tu sombra me persigue en la vigilia y en el sueño, en la ciudad y en las selvas, en las discusiones del consejo, en el fragor del combal, y en la pompa de las ceremonias del culto. Por ti he mirado siempre con absoluta indiferencia a las más hermosas mujeres, por ti dejé la flecha de guerrero y los placeres de la ciudad; por ti he vestido el hábito talar del sacerdote y dejado crecer mi cabellera. Si no son estos títulos suficientes para merecer tu amor... habla... guiado de la luz de tus ojos y alentado por tu hermosura, me atreveré a luchar con el poder de los dioses para satisfacer un capricho de tu belleza.
-¡Indigno ministro de los dioses! -exclamó Ixnacán, exasperada por el lenguaje impuro y blasfemo del sacerdote-: ¿olvidas que hablas con una virgen, cuyos votos le impiden escuchar tu profano lenguaje?
-El pontífice de Mayapán puede dispensar tus votos para que contraigas matrimonio con el hombre que te adora.
-¿Ignoras, por ventura, que antes de consagrar mi virginidad a los dioses, desprecié cuantas proposiciones se me hicieron para encadenarme a un hombre toda mi vida?
-Pero si en lugar de encadenarte a mí, que siempre seré el esclavo —121→ de tu voluntad, te elevase mi amor al lugar más brillante que puede ocupar una mujer en Mayapán...
-¡Insensato! ¿Qué misterio encierran tus palabras?
-¿No me comprendes? ¡Es que no te he explicado todavía cuánto puede hacer por ti la inmensidad de mi amor!... Escúchame, Ixnacán. Tu anciano padre no tiene más que un hijo varón, heredero de su dignidad. Muerto este, el imperio de los macehuales te pertenece por nuestras leyes. Pues bien, corresponde a mi amor, haz que el sumo sacerdote dispense tus votos, dame la mano de esposa y te prometo que el hijo de Kabah Xiú morirá de una flecha en la primera batalla. Entonces a la muerte de tu padre en lugar de mandar sobre quince o veinte doncellas, tendrás derecho de vida y de muerte sobre todos los vasallos de Itzá.
-¡Miserable! -gritó Ixnacán en el colmo de la indignación-. Si no te apartas al instante de mi vista voy a llamar sin demora a los sacerdotes que están orando en el templo para que denuncien a mi padre tus criminales pensamientos. Aléjate de mi presencia: ¡no profanes por más tiempo este santuario!
Y la joven, con un ademán imperioso y una mirada llena de dignidad, señaló con un dedo la puerta de la celda al impúdico sacerdote.
El astuto Cocom inclinó la cabeza y salió humildemente del aposento. Pero cuatro horas después, cuando la luna hubo escondido su faz tras de las paredes de los edificios más bajos de la ciudad, Cocom salió del templo, disfrazado bajo una manta, y se encaminó a la casa de un viejo hechicero, situada en el arrabal más apartado de Mayapán.
El h’men tomó de su patio una flor amarilla, la colocó sobre un pequeño altar de piedra en que se veía la imagen de Xibilbá (el demonio), murmuró sobre ella algunas palabras cabalísticas, quemó un poco de copal en un incensario de barro, y presentándola luego al sacerdote, le dijo:
-Basta que aspire un instante el perfume de esta flor, para que quede sumergida media noche en un sueño tan profundo como la muerte.
-¿No correrá peligro su existencia?
-Despertará del éxtasis como de un sueño natural.
El sacerdote arrojó a los pies del hechicero la manta en que había venido embozado, y salió precipitadamente de la choza.
La tarde del día siguiente se presentó en la celda de Ixnacán a la hora acostumbrada. Apenas vio a la joven se prosternó de rodillas, y clavando en su rostro una mirada humilde y suplicante, la dijo con melosa voz:
-Ixnacán; soy un miserable y no merezco tu perdón. Voy a alejarme para siempre de Mayapán a fin de no encontrarme nunca con tu mirada, y solo vengo a suplicarte que ruegues algunas veces a los dioses que perdonen mi crimen. Tú eres una santa y tus oraciones deben subir al cielo, como el humo del copal que se quema en los altares.
-Tu súbito arrepentimiento me enajena de placer -respondió la sencilla Ixnacán-, y no dudes que uniré mis oraciones a las tuyas para conseguir el perdón del mal pensamiento que dominó un instante tu corazón.
-Mira esta flor que acabo de tomar del templo de Zuhuy Kak, la —122→ protectora de las vírgenes consagradas a los dioses. ¿Te dignarás aceptarla para que la conserves siempre en memoria de mi arrepentimiento?
Y le presentó una flor amarilla, algo ennegrecida y marchita por el humo del copal. Ixnacán la tomó entre sus dedos diciendo:
-Aun conserva las huellas del humo que recibió en el altar.
-Y el perfume también -añadió el sacerdote con voz balbuciente. Y Cocom siguió con una mirada llena de avidez el movimiento del brazo de Ixnacán que describió lentamente una curva para aspirar por un instante el perfume de la flor. Los ojos del miserable despidieron un rayo de impureza y se levantó violentamente del suelo para disimular su emoción. Pero cuando levantó la cabeza para contemplar otra vez a su víctima, la encontró completamente demudada.
Ixnacán empezó a sentir súbitamente un entorpecimiento inconcebible en todos sus miembros; las fuerzas le faltaban como si hubiese perdido toda su sangre; extendió las manos en derredor de sí para buscar un apoyo, y no encontrando ninguno, cayó pesadamente sobre una estera de palmas. Al día siguiente, a la misma hora, volvió a presentarse Cocom en la celda de Ixnacán.
-¡Infame! -le gritó la joven-; ¿te atreves aun a ponerte en mi presencia?
Cocom levantó, lentamente los ojos para mirar a la que le hablaba. El dolor, la cólera y la vergüenza estaban pintados al mismo tiempo en el semblante de Ixnacán.
El miserable se encogió de hombros, y con voz tranquila y pausada, que contrastaba notablemente con la ira de que se hallaba poseída la joven:
-Ixnacán -le dijo-: vengo a verte, no por mí, sino por ti misma. Escúchame. Ha sido violada la castidad que habías jurado guardar; mereces la pena de muerte, solo hay un remedio para evitarla: casarte lo más pronto posible con el causador de tu deshonra.
-¡Hipócrita! ¡miserable! -exclamó Ixnacán, dejando vagar en sus labios una sonrisa de dolorosa satisfacción-. Aunque tuviera cien vidas las perdería todas sin murmurar, con tal de no casarme contigo para que asesines a mi hermano y ocupes un día la dignidad de mi padre. ¡Ah! ¡cuando tu infame cabeza concibió el plan que has consumado, creíste, sin duda, que la debilidad de la mujer se doblaría ante la muerte, como la caña azotada por la tempestad! Pero se ha hundido el criminal proyecto. La mujer no ha sido débil y prefiere la muerte a unirse con un miserable.
Y se escapó de su boca una risa sardónica que contrastaba horriblemente con la palidez de su rostro, la extenuación de sus mejillas y el hundimiento de sus ojos.
El sacerdote comprendió que era inmutable la resolución de Ixnacán y se retiró a maquinar un nuevo proyecto.
Adivinó que la joven, contenida más bien por el pudor que por el miedo, no divulgaría la infamia que había empleado para perderla. Pero el crimen dejaría quizás una huella que con el tiempo haría imposible ocultar su perpetración. Y tan pronto como se divulgase, la muerte alcanzaría más temprano al verdugo que a la víctima.
—123→Era, pues, necesario, precaverse con tiempo. Cocom después de haber reflexionado maduramente sobre el partido más seguro que convenía tomar, entró una mañana en el palacio de Kabah Xiú y pidió, el cacicazgo de Sotuta que acababa de quedar vacante. Kabah Xiú no titubeó un instante en acceder a su demanda. Su nobleza, su valor y su astucia eran prendas muy suficientes para alegar un derecho a tan honorífico encargo.
Kabah Xiú gobernaba su dilatado imperio por medio de caciques que colocaba en cada una de las ciudades principales. Estos caciques, como súbditos suyos, obedecían al menor de sus deseos, y todo el extenso país de los macehuales gozaba de una paz envidiable.
Únicamente Cocom, el nuevo cacique de Sotuta, parecía presagiar una desgracia. Todas las poblaciones sujetas a aquel cacicazgo estaban en continua agitación para reunir el mayor número posible de guerreros, que se iban concentrando en la cabecera por orden del nuevo señor. No se limitaron a esto sus extrañas precauciones. Envió embajadas secretas a todos los caciques del Oriente y de las costas, cuyo objeto no pudieron alcanzar, sino los interesados inmediatamente en el asunto.
En medio de estos preparativos empezó a divulgarse por todo el país una noticia espantosa. Decíase que Ixnacán Katún, la virtuosa hija de Kabah Xiú, encerrada casi desde su niñez en un santuario, estaba próxima a ser madre. Sus jóvenes compañeras estaban escandalizadas; el pueblo sonreía con desprecio y los sacerdotes invocaban la cólera de los dioses.
Un día llegó a Sotuta un correo de Kabah Xiú. El Gran Señor llamaba a Mayapán al cacique Cocom. Pero este, en lugar de obedecer, enseñó al enviado de Kabah Xiú cuatro mil guerreros reunidos en la plaza de Sotuta y le dijo que si a pesar de lo que miraba, su señor insistía en tenerle a su lado en la corte, tendría que pasar sobre cuatro mil cadáveres para conseguir su objeto.
Un grito de indignación resonó en todo Mayapán cuando se supo la respuesta del rebelde Cocom. Kabah Xiú se decidió entonces a publicar la deshonra de su hija y el crimen del impuro sacerdote, para que sus pueblos se persuadiesen de la justicia con que iba a castigar al malvado.
Reunió diez mil hombres de armas y prohibió a todos los caciques de la tierra, bajo pena de muerte, que se prestasen auxilios al sacrílego traidor. Mandó publicar además que daría un premio de dos mil mantas de algodón al que presentase vivo al rebelde a fin de que fuese flechado públicamente en la plaza principal de Mayapán, para cumplir con las leyes del país y aplacar la cólera de los dioses.
Avanzaban entretanto con dirección a Sotuta los diez mil guerreros del Gran Señor, a las órdenes del general más acreditado de su corte. Entonces fue cuando empezó a decirse en voz alta el objeto de las embajadas secretas que Cocom había enviado a los caciques del Oriente y —124→ de la cosa, antes de la divulgación de su crimen. Comprendiendo que no podía escapar del severo castigo que merecía, sino negando la obediencia al irritado padre de su víctima, y que las fuerzas de su cacicazgo no eran suficientes para resistir al poder de tan gran señor, excitó a todos aquellos caciques a que se rebelasen contra este, tentando su ambición con grandes y halagadores resultados. Díjoles que Kabah Xiú era un tirano que cargaba de onerosos tributos a todas las poblaciones de los macehuales, mientras Mayapán, única ciudad exceptuada de esta carga, nadaba en los placeres e insultaba con su opulencia a todas las demás. Manifestoles que les bastaba su voluntad para hacerse independiente cada uno del gran señor; que para conseguir este importante objeto reuniesen todas sus fuerzas a las de Sotuta y que después de derrotado el tirano, cada uno sacudiría su yugo y se haría supremo señor de los pueblos de su cacicazgo.
Todos los caciques invitados a la rebelión, aceptaron estas proposiciones.
Cuando los diez mil hombres de Kabah Xiú llegaron a las inmediaciones de Sotuta, se encontraron con un ejército de más de veinte mil guerreros procedentes de los pueblos rebelados. Trabose una sangrienta batalla, que a pesar de los conocimientos del general de Mayapán, dio la victoria a la superioridad numérica de los aliados de Cocom.
Kabah Xiú rasgó sus vestiduras cuando vio entrar por las puertas de Mayapán los dispersos y mutilados restos de su ejército. Mandó hacer preces públicas por la salvación de la Patria, y millares de aves y de cuadrúpedos regaron con su sangre los altares de los dioses.
Convocó enseguida a los ancianos, a los sacerdotes y a los guerreros de su consejo y les manifestó la conflagración general en que iba a verse envuelto todo el país de los macehuales. Teníase noticias de que el ejército de los rebeldes se iba engrosando por momentos y de que entre pocos días debía presentarse ante los muros de Mayapán. No había más que un remedio: reconcentrar en la capital todas las fuerzas de que se pudiese disponer.
Las provincias del Sur y todas las poblaciones de la costa occidental, desde Chuburná hasta Champotón, acababan de despreciar las tentadoras proposiciones que los rebeldes les hicieron después de su victoria. Kabah Xiú les previno que le enviasen cuanta gente de armas les fuese posible reunir, y algunos días después la ciudad de Mayapán contenía en su ancho recinto más de cincuenta mil guerreros.
Entretanto, los rebeldes enviaban nuevas embajadas a los caciques que se habían negado a entrar en la rebelión. Cocom les prevenía por última vez que si cada uno de ellos no ponía dos mil guerreros a la disposición de sus embajadores, sus capitales serían reducidas a cenizas, del mismo modo que iban a hacer con Mayapán, y que todos sus habitantes quedarían reducidos a la esclavitud. Veinte y cinco ciudades despreciaron esta amenaza y esperaron tranquilamente las consecuencias. Todo el país de los macehuales —125→ estaba movido por una terrible agitación. Los pueblos fieles enviaban sus hombres de guerra a Mayapán y los amotinados a la capital de Cocom. Los rebeldes fueron los primeros en mover sus fuerzas con dirección a la corte de Kabah Xiú. Era un ejército de ochenta mil guerreros que ensordecían la tierra con solo el ruido de sus pisadas. Cocom, el rebelde cacique e impuro sacerdote, marchaba a su cabeza. Los caciques de Zací, de Itzmal, de Tulúm y de Conil, conducían en sus hombros al dios de la guerra. Cuatro días después, las legiones rebeldes acampaban en los arrabales de Mayapán. Los muros estaban henchidos de guerreros, y en aquel mismo instante se empeñó la primera batalla.
Cuarenta días duró el sitio de la ciudad. En el espacio de aquel tiempo habían muerto quince mil de sus defensores y veinte mil de los rebeldes. Las piedras, los árboles, los edificios y los muros estaban inundados de sangre. Muchos cadáveres permanecían insepultos y el aire estaba cargado de miasmas desagradables. Declarose dentro del recinto de la gran metrópoli una peste desconocida hasta entonces en el país y empezó a matar a sus defensores con mayor voracidad que la guerra. ¡Era ya imposible la defensa de la ciudad!
En el primero de los cinco días aciagos del mes de Ulobol Kin, se empeñó el último y más desastroso combate de aquella lucha sangrienta. Los guerreros de Kabah Xiú, pálidos por el insomnio y las fatigas, y extenuados por el hambre y las privaciones, se presentaron en los muros al rayar el alba, como las almas de los condenados que asisten al consejo de Xibilbá. El sol empezaba a declinar todavía en la bóveda del cielo, cuando las puertas de la ciudad cayeron hechas pedazos bajo las armas de los sitiadores.
Un horrible grito arrojado simultáneamente por sesenta mil bocas saludó el triunfo de Cocom. Las legiones rebeldes se precipitaron en tropel por las calles y las plazas de la profanada metrópoli y empezaron la obra de una horrible destrucción. Los hombres y las mujeres, los niños y los ancianos, eran reducidos a prisión o degollados sin misericordia. Las chozas de paja y de madera fueron reducidas a cenizas, y cuando ya no vagó por las calles y plazas ninguno de sus antiguos habitantes, los sesenta mil guerreros se convirtieron en sesenta mil demonios de la destrucción, y empezaron a demoler uno por uno los soberbios edificios de la suntuosa capital.
En medio de aquella lúgubre escena se vio subir a una mujer joven y hermosa a la torre más alta del templo principal, arrojarse desde aquella elevación, lanzando un grito de dolor, y destrozarse sus miembros en la gradería de piedra que había delante de la puerta. Era Ixnacán Katún, que prefería la muerte a caer con vida en manos de su verdugo.
Por su parte, el viejo Kabah Xiú había cumplido hasta el fin con su deber de soldado y de emperador. Su cadáver quedaba enterrado bajo los escombros de su capital.
—126→A la mañana siguiente se representó el último cuadro del sangriento espectáculo. Los prisioneros de guerra fueron inmolados de uno en uno en el altar de los sacrificios, y el agua de las lluvias aun no ha podido borrar las impresiones de la sangre derramada aquel día en las aras de los dioses. Los sacerdotes empaparon sus manos en aquella sangre y las estamparon en todos los escombros de la ciudad en señal de maldición.
Dos meses después, las veinte y cinco ciudades que se negaron a auxiliar a los rebeldes habían corrido la misma suerte que Mayapán. Sus habitantes estaban muertos o reducidos a la esclavitud, y sus escombros se hallaban, señalados con la impresión de la mano roja.
Un solo habitante de Mayapán se escapó de la carnicería. El hijo de Kabah Xiú, aquejado de una grave dolencia, se hallaba por aquel tiempo en Maní, curándose en la casa del h’men más afamado del país. Cuando recobró la salud se encontró con que todos los caciques, antiguos delegados de su padre, se habían hecho independientes a la conclusión de la guerra.
Lloró en secreto la imposibilidad en que se hallaba de vengar a su padre y castigar a los rebeldes y se contentó con el cacicazgo de Maní que había logrado permanecer neutral durante la contienda. Cocom, viendo a cuán pequeña parte se había reducido la herencia de Kabah Xiú, dejó disfrutar en paz a su hijo de estos dominios, que apenas eran iguales a los suyos y a los de sus criminales aliados.
Desde entonces la estirpe real y sacerdotal de Mayapán gobierna únicamente en el territorio de Maní, que no es sino la centésima parte de los antiguos dominios de Kabah Xiú.
—127→
| M. Duque de Estrada. | ||
Tutul Xiú concluyó su narración con estas palabras:
-Juzga ahora, sacerdote cristiano, si mi familia tendrá motivo para aborrecer a la de los Cocomes. Pero este odio hereditario ha causado innumerables desventuras a nuestros pueblos. Los guerreros de Maní y de Sotuta se han encontrado muchas veces en los campos de batalla, y la sangre que se ha derramado en ellos, va formando un lago que cada día nos separa más de la amistad. Nuestras ciudades y aldeas están pagando las consecuencias de un odio de que no tienen la culpa y de que no sacan ninguna ventaja; y preciso es poner un término a tan continuas desgracias.
-Ese es un pensamiento muy digno de un emperador -dijo con entusiasmo el anciano sacerdote.
-Ahora bien -repuso Tutul Xiú-, para alcanzar ese grandioso objeto que ha merecido tu aprobación, necesito abrazar uno de los dos extremos que me propone Nachi Cocom. ¿He de enviarle dos mil guerreros para ayudar al exterminio de tus compatriotas?
-Varias veces me has permitido que te explique los santos dogmas de la religión de Cristo, y no pocas te has manifestado dispuesto a abrazarla.
-Sí; tu voz me ha conmovido y tus virtudes me han admirado. Mas no es esta la única razón que me retrae. Sacerdote: voy a abrirte mi pecho para que leas en él todos mis secretos. La naturaleza me grita que debo defender el suelo de mis mayores; la necesidad me hace palidecer ante esa lucha y cierra mis oídos al grito de la patria. La fatalidad me escogió para hacerme una víctima de su ceguedad y quiero explicarte los caminos por donde me ha conducido a este término para tranquilizarme a mí mismo.
—128→-Tutul Xiú, quizá eso que llamas fatalidad es la providencia de Dios que te ha escogido para salvar a tu pueblo.
-Era yo joven todavía, cuando vino a habitar en mi corte una hija del cacique de Zací, llamada Kayab. Acababa de enviudar de un caballero español, arrojado casualmente a nuestras costas por una tempestad, y no pudiendo soportar la presencia de los lugares en que había sido tan dichosa, resolvió abandonar a Zací. La gran hermosura de Kayab y el tinte de melancolía extendido en todo su semblante, hicieron tan profunda impresión en mi pecho, que no vacilé en ofrecerle mi mano. Kayab me respondió que deseaba ser fiel a la memoria del español, y se negó a mi demanda. No desmayé por esto, y tanto hice por alcanzar mi deseo, que al fin Kayab consintió en darme su mano, pero bajo una condición. Los españoles empezaban a aparecerse de tarde en tarde en nuestras costas, y ella que los amaba tanto, como a compatriotas de su primer esposo, me hizo jurar que nunca les llevaría la guerra y que solo me defendería de ellos en el caso de que invadiesen mis dominios. Tal fue el precio a que adquirí la mano de la hermosa Kayab. ¡Cuántas lágrimas me ha hecho derramar después aquel juramento, arrancado a la debilidad de mi amor!
-Tutul Xiú -dijo el sacerdote-, los hombres a quienes Dios escoge para regenerar a sus pueblos son empujados por caminos misteriosos, que desgarran muchas veces sus plantas con los guijarros y las espinas; pero que de seguro los conducen al término que les señala. Kayab, la hermosa itzalana, viuda de un caballero español, fue el primer guía que la Providencia puso ante tus ojos para hacerte entrar en el camino de sus designios.
-No es eso todo -continuó Tutul Xiú-, como si no hubiese escuchado los comentarios del religioso. Cuando hace doce años penetraron los españoles por primera vez en nuestro país, toda la tierra se puso en movimiento para resistir al empuje de los atrevidos extranjeros. Solo yo, el descendiente de la estirpe real de Kabah Xiú, no me moví de mi capital ni di un soldado para salvar a la patria.
-Era sin duda que Kayab, el ángel que velaba a tu cabecera, le recordaba a cada instante tu juramento.
-Todo contribuía para sujetarme en aquella mísera inacción. Había por aquel tiempo en Maní un anciano agorero, que sabía leer el porvenir en la luz de las estrellas y en los frutos de la tierra. Había yo prometido no combatir a los españoles sino cuando atacasen mis dominios. Creía que se acercaba el momento del combate porque los extranjeros avanzaban atrevidamente. De la costa habían pasado a Conil, de Conil a Choacá, de Choacá a Aké, de Aké a Chichen Itzá. De un día a otro podían llegar hasta Maní.
Una noche hice venir al viejo agorero a mi palacio. Extendió ante mi vista una piel de venado, cubierta de jeroglíficos incomprensibles. Sacó de los pliegues de su manta una figurilla de barro que colocó sobre la piel. Pidió luego granos de maíz y frijoles que se puso a contar repetidas veces de dos en dos, murmurando palabras misteriosas en que acaso invocaba a Xibilbá.
Yo sentí que el sudor inundaba mi frente, y sin embargo mis miembros temblaban como en una noche de Yaax (enero).
—129→Al cabo de algunos instantes el viejo h’men metió por segunda vez su mano bajo la manta y sacó una culebra roja que asentó también sobre la piel. Yo retrocedí involuntariamente por un movimiento de horror. El agorero se sonrió de mi debilidad, y para tranquilizarme sin duda, pasé varias veces su mano sobre el redondo cuerpo del inofensivo reptil.
Enseguida, se puso de rodillas, pegó sus labios a la cabeza del idolillo de barro, murmuró algunas palabras a voz baja y soltó la culebra. El animalillo empezó a arrastrarse sobre la piel. De súbito sacó la lengua, delgada y aguda como una espina, y picó ligeramente con ella uno de los jeroglíficos pintados con tinta roja en la piel de venado. El anciano h’men, que contemplaba atentamente los movimientos del reptil, lo tomó entonces entre sus dedos, volvió a esconderlo bajo su manta, hizo lo mismo con el idolillo y arrolló la piel de venado. Había concluido.
A pesar de la impaciencia con que había aguardado el fin de la ceremonia, no me atreví a preguntarle nada en aquel momento, porque me pareció ver pintada una siniestra impresión en las arrugas de su rostro.
-Tutul Xiú -me dijo con voz conmovida-, el aguijón de la culebra roja acaba de levantar la espesa manta que cubre los secretos de la fatalidad.
Yo estaba mudo con el silencio del terror.
-Batab -continuó el agorero-, la estrella de la estirpe real de Mayapán empieza a oscurecerse. La culebra que ha mordido la última figura pintada en la piel de venado, dice que los extranjeros morderán en el corazón a tus pueblos para dominarlos, y que tú serás el último cacique de tu familia.
Yo incline mi cabeza, gimiendo interiormente, ante aquella voz de la fatalidad. Cuando la levanté un instante después, el h’men había desaparecido.
A la luz del fogón que alumbraba la choza, pudo ver el franciscano dos lágrimas que brotaban de los ojos del anciano cacique.
-Tutul Xiú -le dijo-, si la religión cristiana llega un día a iluminar tu espíritu, conocerás que esas predicciones de los agoreros son fábulas y mentiras groseras, inventadas por el enemigo del género humano. Dios ama demasiado al hombre para que le haga penetrar en las tinieblas del porvenir. ¿Qué sería de nosotros si llegáramos a saber el instante de nuestra muerte? No tendríamos valor para mover un pie ni para llevarnos un pedazo de pan a la boca.
-Sí -dijo el anciano cacique-; comprendo lo que me dices. La ciencia del porvenir solo puede ser conveniente a los dioses porque son inmorales. El hombre que tiene contados los días de su vida, desesperaría con esa ciencia. Y sin embargo, ningún deseo nos punza tan vehementemente en las tribulaciones de nuestra existencia, como el de conocer la suerte que nos depara la fatalidad.
-¡Ah! Es que el hombre se precipita con mucha frecuencia en la desgracia por su propia voluntad.
-Ese deseo me obligó a consumar mi desventura. No contento con la predicción del agorero, quise consultar la voluntad de los dioses. Con el beneplácito —130→ de Kayab y de mi consejo, marché a Itzmal una mañana para oír la voz del gran oráculo de los macehuales. Como mi nombre era odiado ya por la inacción en que permanecía la mayor tribulación de la patria salí disfrazado para que no se me conociese, acompañado únicamente de tres sacerdotes. Cuando llegué al gran templo de Itzamatul, coloqué sobre el altar las ofrendas de algodón, cera y flores que llevaba, y enseguida me arrodillé ante las gradas de su pedestal.
-«Gran Itzamatul -le dije en mi oración-, tú que cuando peregrinaste en la tierra, fuiste señor de innumerables vasallos y conociste las amarguras de los caciques; tú que eres un dios poderoso y sabio que tiene en su mano las pieles y las cortezas, en que están escritos los anales del porvenir, mírame humillado ante tu altar, lee en mi pecho las penalidades que afligen mi corazón y descúbreme las desgracias que me guarda un porvenir preñado de nubes, como la tempestad».
-«Cacique de Maní -me respondió una voz cavernosa que salía de los labios inmóviles del oráculo-; el hombre blanco y barbado ha caído sobre el país de los macehuales, como el rayo que desgaja los árboles e incendia las cabañas de palmas. Tú, como todos los batabes, perderás tu gobierno, y serás como todos los macehuales, esclavo de los extranjeros. Las predicciones de los profetas van a cumplirse, y los dioses van a ser derribados de sus altares al soplo de la cruz».
-¿Eso dijo el oráculo? -exclamó lleno de asombro el franciscano.
-Sí -respondió tristemente Tutul Xiú.
-Cacique de Maní -repuso el religioso-; Dios no necesitaba hablar al hombre para comunicarle su voluntad. Hay colocado en nuestro corazón una voz interior, llamada conciencia, que es el guía más seguro que nos ha suministrado para dirigir nuestras acciones. Por medio de este guía nos comunica su voluntad, haciendo que se oprima cuando obramos mal y que se dilate cuando practiquemos el bien. Ni el Dios verdadero ni el falso pudieron hablarte en el templo de Itzamatul. Los sacerdotes que viven de las preocupaciones de los pueblos, se encargarían de responderte por la boca del oráculo. ¿Cómo, pues, los sacerdotes tuvieron valor para predecirte la ruina de los dioses, que hacen hablar a su voluntad, y el ensalzamiento de la cruz, que acabará con su poder?
-Siempre los dioses han respondido a las consultas de sus devotos. Y aunque respondieran por ellos los sacerdotes, que son los intérpretes de su voluntad, saben demasiado las predicciones de los profetas para conocer que ha llegado la época en que se cumplan. Porque has de saber, oh sacerdote cristiano, que en el discurso de las seis últimas edades, han existido en los pueblos mayas varios profetas, que han vaticinado vuestra conquista y vuestra nueva religión.
Durante el gobierno de mi padre, y cuando yo era muy niño, existió en Maní un sacerdote llamado Chilam Balam. Sus costumbres eran austeras, su vida ejemplar, y hacía cuantiosas limosnas a los pobres. Todos le amaban y respetaban mucho. Cuando alguno sentía cualquiera tribulación del cuerpo o del alma, iba al templo en que habitaba el santo sacerdote. Chilam Balam —131→ curaba las enfermedades del cuerpo con yerbas y con resinas, y los dolores del alma con las sabias advertencias que llovían de sus labios. Cuando el escogido de los dioses estuvo próximo a su último fin, se hizo llevar a la plaza principal, y ante el numeroso concurso convocado para oírle descubrió los secretos del porvenir. Dijo que de los países de donde nace el sol, vendrían hombres blancos y barbados que dominarían la tierra de los itzalanos, que el culto de los dioses sería destruido y que la señal de la cruz aparecería en las alturas. Añadió que las voluntades estarían divididas cuando se viese la santa aparición, que los que en ella creyesen serían alumbrados, y que los que la desechasen permanecerían en las tinieblas. Concluyó diciendo que el Dios verdadero le había ordenado hablar de aquella manera, mandó tejer una manta de algodón para mostrar a los macehuales la clase de tributo que había de pagarse a los hombres barbados y previno a mi padre que hiciese una cruz de piedra para que fuese adorada en los templos.
No fue Chilam Balam el único profeta que vaticinó vuestra venida. En tiempos anteriores Patzin Yaxun Chan, Nahau Pech, Hkukil Chel y Hná Pue Tun, hablaron casi en los mismos términos a los macehuales de otros pueblos5.
-Los arcanos de la Providencia son incomprensibles -dijo el franciscano-. Acaso Dios que previó vuestra resistencia, os hizo prevenir por vuestros mismos sacerdotes para preparar vuestro corazón.
-De cualquier modo que sea -repuso Tutul Xiú-, lo cierto es que han enervado mis fuerzas y debilitado mis sentimientos los vaticinios de esos profetas, el juramento hecho a Kayab, la predicción del agorero y la respuesta de Itzamatul. Por eso te decía que las desgracias que la fatalidad ha amontonado sobre mi cabeza, me impiden obedecer al llamamiento de la patria. Por eso también me he negado a enviar a Nachi Cocom los dos mil guerreros que me pide. ¡Ah! Plegue a los dioses que esta negativa no ahogue en un piélago de desventuras a mi pueblo de Maní.
-Dios se ha compadecido de tu tribulación -dijo el religioso-, y ha puesto el remedio al alcance de tu mano. ¿No me has dicho que en caso de que no pudieses enviar a la guerra tus hombres de armas, Nachi Cocom se contentaría conque tu hija Zuhuy Kak se casase con su joven heredero?
-¡Ah! -exclamó Tutul Xiú-. Ciertamente si ese matrimonio pudiera verificarse me quitaría un grave peso del corazón.
-¿Y hay algo que lo impida?
-Sí; la voluntad de mi hija.
-¡Cómo! ¿Zuhuy Kak se niega a dar su mano al joven Cocom?
-Apenas volvió hoy de su paseo matutino, la llamé a un lugar apartado, y le expuse la demanda de Cocom; Zuhuy Kak se puso pálida, lloró luego —132→ y al fin se arrojó a mis brazos suplicándome no forzase su voluntad. Le manifesté que si se resistía a aquel enlace exponía a mi pueblo a grandes desgracias, ya hiciese alianza con Nachi Cocom para exterminar a los españoles, o ya rehusase reunir mis fuerzas a las de todos los macehuales.
-Y entonces...
-Solo pude arrancarle la promesa de que aguardaría ocho días para tomar una resolución definitiva. Pero conozco poco el corazón de mi hija, o lo puedo asegurar que al vencimiento del término, dará la misma respuesta que la de esta mañana. Ha mirado con visible repugnancia este matrimonio, y estoy seguro de que nunca cambiará su corazón.
-¿Y acertáis el motivo de esa repulsa?
-Cocom es un gallardo mozo dotado de excelentes prendas, que no pueden menos que cautivar la atención de las mujeres. Además, Zuhuy Kak comprendo cuan útil sería ese matrimonio para apagar el odio antiguo que existe entre las dos familias, y su buen corazón debe inclinarla a querer ser la prenda de unión entre dos pueblos que están próximos a despedazarse. ¿Por qué entonces se resiste? Hay, sin duda, alguna causa muy poderosa que es mayor que todas las demás. ¿La sospechas tú, sacerdote?
-Tutul Xiú -respondió el religioso-, los votos que hacemos los sacerdotes católicos, nos retiran de la dulce sociedad de la mujer, y nos impiden leer en su pecho los secretos del amor.
-Pues había venido -repuso el anciano cacique-, para que apartases la venda de mis ojos y me ayudases en mis investigaciones.
-¿Y cómo quieres que te ayude?
-Escúchame. Solamente otro amor puede impedir al corazón de mi hija admitir la oferta del joven Cocom.
-¿Y bien?
-Zuhuy Kak vive a mi lado y nunca he visto que sus ojos se fijen en ningún hombre.
-Cada vez te comprendo menos.
El único joven con quien creo que habla a menudo mi hija, es el caballero español, librado por ella de la saña de los Cocomes, y que según me ha dicho, ordinariamente habita contigo en esta cabaña.
-¡Ah! -exclamó el franciscano-. Ya comprendo. ¿Crees que tu hija esté enamorada del caballero español?
-Sí -respondió Tutul Xiú-. Y para cerciorarme he venido a preguntártelo.
-No siempre he estado presente a sus frecuentes entrevistas -repuso el religioso con embarazado acento-. Quien podría informarte mejor, es la anciana que viene siempre acompañando a Zuhuy Kak.
-La he llamado y examinado escrupulosamente; pero aunque me ha confesado la frecuencia con que se ven el español y mi hija, me ha dicho que no ha podido entender lo que conversan, porque hablan un idioma extranjero.
-No son mejores los informes que puedo darte. Si ellos se aman, si se lo han dicho alguna vez en sus conversaciones, ya comprenderás que se han guardado de mí para ocultar su felicidad.
—133→-Lo comprendo perfectamente. ¿Pero nunca has sorprendido ni por descuido alguna palabra, alguna señal que pueda servir de luz a tu amigo?
-Nunca.
Tutul Xiú inclinó la cabeza y reflexionó un instante.
-Y bien, sacerdote -dijo enseguida a su interlocutor-, a pesar de la seguridad que tengo de que nada has descubierto, abrigo la convicción de que ese amor debe existir siquiera por la frecuencia de las visitas de Zuhuy Kak. Perdona si insisto en este punto, porque el interés inmenso que tengo en el matrimonio de mi hija con Cocom, me hará ir, si es preciso, hasta a interrogar a los dioses.
-Comprendo la necesidad que te impele -repuso el franciscano-, y para demostrarte cuánto me intereso yo también por la felicidad de tu pueblo, te prometo interrogar al mismo español.
-Me harás en ello un gran beneficio. Y en caso de que exista ese amor, tomaremos una medida infalible para cortarlo.
-¿Cuál?
-Una ausencia eterna. Te he dicho que los españoles están acampados hace algunos días en el pueblo de Thóo6.
-Sí, y también me has contado las penalidades que han sufrido para llegar hasta allí. Tutul Xiú, Dios empuja al español y le hace triunfar de millares de enemigos, para que la religión de Jesús sea exaltada y dedicada por todo el país de los macehuales.
-Pues bien, Thóo dista de aquí menos de dos jornadas de camino, y en una noche y una mañana se puede trasladar un viajero de la una a la otra población. Examina el corazón del español, y si existe el amor que tememos, la primera noche oscura que haya, ambos os podéis marchar a Thóo a reuniros con los hombres blancos, vuestros compatriotas.
-¡Gran Dios! -exclamó el sacerdote, brillando en su rostro una súbita alegría-. ¿Serás tan generoso, Tutul Xiú, que nos concedas lograr así el voto más querido de nuestro corazón?
-Y para que no corráis en el camino el riesgo de ser otra vez aprisionados -añadió-, os daré un centenar de guerreros que os escolten hasta los suburbios de Thóo.
-¡Gran cacique de Maní! -repuso el sacerdote-. El Dios de los cristianos ilumine tu espíritu por la buena obra que acabas de practicar.
-No me des las gracias, porque solo me ha ocurrido este pensamiento al considerar que así tal vez lograré casar a mi hija con Cocom para hacer la felicidad de mi pueblo. Entre cuatro días nos volveremos a ver.
Tutul Xiú se levantó, volvió a cubrirse con la manta de algodón y salió de la cabaña, después de estrechar cordialmente la mano de su interlocutor.
El franciscano, luego que se quedó solo, cayó de rodillas ante la rústica cruz de madera, derramando lágrimas de gratitud.