Mburuvichá
Novela
Félix Álvarez Sáenz

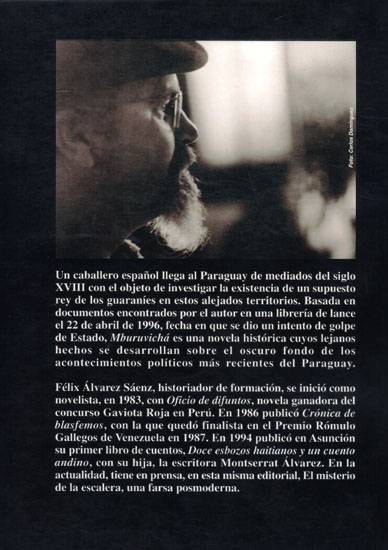

A José María Blasco Sánchez,
«Chepito».
A Alfonso López-Perona y Juan Martínez
de Velasco.
A Iñaki y Pilar.
A Vicky, siempre.
|
Sólo la ausencia de la sabiduría hace la vida tolerable. |
| Sófocles | ||
—9→
El nombre de mi padre fue, mientras vivió, León de Aduna. El padre de mi padre también se llamó León, y mi hermana mayor carga consigo -y con orgullo- el nombre de Leona. Desde que tenemos memoria en la familia, todos los mayorazgos de la casa Aduna han sido Leones. Procedo de Samaniego, pueblo cercano a La Guardia, junto al Ebro, en el que los Aduna se asentaron hace poco más de un siglo y medio escapando de una familia poderosa, a la que, cuando aún pastoreaba sus ovejas por las asperezas de la sierra y era ignorada por las veleidades de la fortuna, mis antepasados privaron de rentas, ganados y tierras acusando a sus miembros ante la Inquisición de Logroño de practicar la brujería. Tres de los Euba, que así se apellidaban los del caserío Surrutenea que entonces heredamos, acabaron con sus cenizas barridas por el cierzo en un mentado proceso del que se guarda memoria en los archivos del Santo Oficio. Quizá fuera cierto lo de la brujería, que en aquel tiempo más eran los aldeanos que se entregaban a los oscuros cultos de Satanás que los que le temían como a cruel enemigo de todo lo creado, y mis antepasados debieron de ser, según yo ahora entiendo, celosos guardianes de nuestra fe católica entre los rústicos. Cambió de signo la suerte de los Euba en tiempos de nuestro señor —10→ Felipe IV gracias a uno de sus hijos que se enriqueció en las Indias y que se engalanó con un título de muchas campanillas y con un despacho de coronel de los guardias reales de la Almudena. Ignoro los méritos de quien obtuviera tanto valimiento, pero sí puedo decir que se vieron por entonces forzados mis abuelos a dejar el verdor de sus montañas por mejor preservar su salud y por guardar en buen estado los corruscos de su despensa. No llegaron muy lejos, sin embargo, que no es grande la distancia que separa la feracidad de las huertas riojanas de las que se despeñan entre los hayedos por las faldas del Zizayeta hacia las nieblas del Bidasoa, si bien mis mayores supieron en aquel tiempo poner secretos de por medio para que en ellos no se cumpliera la venganza tan temida. Llegué a este mundo sin sospechar venganza alguna un doce de noviembre de tibio sol otoñal, al decir de mi madre, que fue quien, con el cura de nuestra parroquia, que me asentó en su libro como feligrés, decidió que llevara el nombre del eremita de la Cogolla por la mucha devoción que ambos guardaban a este santo y por ser su día. Corría el año de 1720, habían sido ya casi olvidados en mi familia los viejos temores de venganza y encontrábanse las Españas agitadas por las secuelas de la guerra, que sólo diez años antes habían sido los de la sucesión al trono vacante del desdichado don Carlos asuntos de la mayor enjundia para todos.
Nací, pues, bajo el signo de Marte en una tierra que, desde antiguo, se ha visto sometida a los caprichos de su divinidad. Hasta el nombre de mi santo protector sugiere el oficio de la guerra, que a San Millán se le representa, cual otro Santiago, montado a caballo y blandiendo su espada flamígera contra la morisma. Mi otro signo de nacimiento fue el de Némesis, diosa aún más temida que el propio Marte, si bien no perturbó su imagen en ningún momento las fantasías de mi infancia. Corrían éstas río —11→ abajo, hacia el mar que baña y une las costas de los más antiguos países de Europa, y atraíanme más en aquel tiempo los olivos y viñedos que suavizan los tonos ocres y calizos de las colinas entre las que el padre Ebro se abre paso hacia el oriente que el verde montaraz de los valles norteños, del que sólo tenía noticia por las informaciones, no siempre merecedoras de crédito, de mi padre, quien, a su vez, habíalas recibido de mi abuelo. Volaba mi imaginación hacia las tierras del Gran Turco, en las que, según nos repetía en sus sermones don Sixto Trevijano, cura y beneficiado de Samaniego, los cristianos vivían como esclavos, sujetos a su férula, por conservar sus esperanzas de salvación eterna. Veíame en mi imaginación como un nuevo San Jorge luchando lanza en ristre contra el dragón de la herejía, y no eran pocas las ocasiones en las que, refugiado con mis seguidores en las asperezas del Líbano, lograba edificar, bajo el amparo de la justicia y con el apellido de la libertad, un reino que, aunque pequeño, era independiente y que satisfacía mis naturales inclinaciones a la grandeza. Imaginábame cubierto de armiño y terciopelos paseando por jardines en los que el susurrar de sus fuentes y el piar de sus aves deleitaban los sentidos e invitaban a seguir soñando. En otras ocasiones eran las cortes del Preste Juan o del rey Arturo las que ocupaban mis pensamientos, y siempre, guerras y batallas, lides, justas, emboscadas y escaramuzas, que en nada se complacía tanto mi imaginación de infante como en verme cubierto de hierro de la cabeza a los pies, aunque bien sabía, por los soldados que había visto pasar por mi pueblo siendo muy chiquillo, que semejantes armaduras habían sido olvidadas para siempre en los viejos libros de caballerías y que a las grandes espadas, escudos, mazas, petos, rodelas, yelmos, quijotes y lanzas de fresno habían sustituido hacía ya un buen tiempo los sables, mosquetes y pistolones.
—12→Nunca supe de dónde me venían tales inclinaciones a la grandeza y a la milicia, pues los míos siempre fueron, aunque hidalgos sin tacha, modestos en sus aspiraciones y muy pacíficos, que con tener asegurado el respeto de sus vecinos se contentaban. No recuerdo hombres ni nombres que se hayan destacado en mi familia paterna como capitanes en Indias, en Flandes o en Italia, aunque sí sé decir que mi padre callaba al respecto más de lo que hubiera sido menester y que escapa por completo a mi conocimiento si su memoria tenía, o no, mayores alcances, aunque sospecho que me ocultaba cosas que para mí habrían sido, en aquel tiempo, de la mayor importancia. Más les interesó siempre a mis mayores otra fanega de tierra en sus viñedos que el teñir de gules los áridos campos del ruinoso escudo de piedra que decoraba el frontis de nuestra casa en Samaniego. Todas sus conversaciones rodaban sobre los mismos tópicos, que, si no era el precio del celemín de trigo en el mercado de La Guardia, era el de la cántara de vino en el de Haro y hasta en el de Torrecilla en Cameros, pueblo serrano del que procedía mi santa madre doña María Engracia y al que destinábamos una buena parte de las cosechas. Veíase por esta razón mi padre obligado a hacer viajes largos y por caminos poco frecuentados en los que siempre existía algún motivo para recelar. En ello se echaba de ver tanto su ambición como su coraje, que a la primera le debíamos todas las comodidades que proporciona la riqueza (que no son pocas ni de poca monta) y al segundo, el haber podido mantenerlas. Disponía para estos menesteres de una mula de paso; mansa y alegre como unas castañuelas, por la que siempre profesé, mientras fui niño y vivió ella, un profundo afecto. Llamábamosla Castaña por su color y, por el mucho cariño que le teníamos, Pequeña, y, cuando el viaje así lo exigía, halaba de nuestra tartana con un paso tan alegre y saltarín que hacía sonar los cascabeles de su cabestro con ritmo de fiesta por aquellos ribazos, mientras, arrastradas por —13→ el cierzo, cerníanse sobre nuestras cabezas nubes tan negras y tan espesas que tornaban el día en noche en un santiamén. Así cruzábamos los campos del Ebro hasta Logroño y, desde allí, siguiendo un camino que bordea el bosquecillo del Espolón y que conduce a Lardero, por el valle del Iregua, pasando por Nalda, donde nos deteníamos en casa de unos familiares, llegábamos a Torrecilla, pueblo en el que, no teniendo todavía diez años y todos los dientes en su sitio, pasé en compañía de mis tíos y mis abuelos maternos las más alegres vacaciones de que guardo memoria, libre de las ataduras de la escuela y suelto con mis primos en los montes a mi entera satisfacción y contentamiento. Tendría por aquel entonces no más de nueve años, apenas había aprendido las primeras letras y ya me sentía capaz de ponerme el mundo por montera.
Aquellos viajes abrieron mi mente a muchas otras fantasías. La diversidad de los paisajes y la variedad de los tipos humanos y los temperamentos que yo hallaba en tales recorridos hacían que imaginara la posibilidad de circundar el mundo, recorrer las más exóticas islas y penetrar en las tupidas selvas en las que los grandes animales que, en mi infancia, habían ocupado mis pesadillas representábanseme a lo vivo, como si siempre los hubiera conocido y tratado sin temor. En aquel tiempo aún no conocía el mar y las grandes selvas veíalas en mi imaginación como una maraña de árboles en los que se enroscaban grandes serpientes siempre al acecho. Imaginaba éstas tan largas y gruesas como un chopo, con dientes enormes y afilados y largas lenguas bífidas a través de las cuales emitían silbidos terroríficos y perturbadores. Océanos, mares, junglas, ciénagas, acantilados, arrecifes, abismos y desiertos: todos los accidentes de la naturaleza que yo desconocía acompañaban mi vigilia, cuando, bien arropado y a punto de dormir, íbaseme la imaginación hacia aquellas lejanísimas tierras en las que navegantes —14→ y conquistadores aventurábanse en busca de tesoros siempre magnificados en mis sueños. Los trópicos y el Oriente, palabras mágicas que sonaban a música celestial en mis oídos, abrían en mi espíritu un amplio espacio en el que daba rienda suelta a mi imaginación y en el que vivía con más intensidad y apasionamiento que en las calles, plazuelas y campos de mi villa. Había nacido, según creía por aquel entonces, para algo más que para llevar las riendas de la tartana por los campos y los caminos que con mi padre recorría y que tan bien comenzaba a conocer. Los viajes que hiciera siendo aún niño fueron para mí el claro anuncio de otros viajes más aventurados y sabrosos, y veía en cada nuevo accidente de la naturaleza, en cada nueva curva y recodo del camino, en cada lugar que visitaba por vez primera, un anticipo de lo que habría de ser mi vida en el futuro.
Acabo de adquirir estos viejos papeles por un poco más de cien mil guaraníes de un librero de viejo que los tenía arrinconados en lo alto de un estante apolillado. Es un estante de madera oscura, algo antiguo, y ocupa la esquina mal iluminada de un tabuco entre paredes de ladrillo humedecidas por los siglos. Los aprieto bajo el brazo mientras salgo de la librería y camino hacia el paradero de taxis, frente a la Plaza de la Democracia. Ya está cayendo la noche, y hay muy poca gente en la calle. Las puertas del Hotel Guaraní permanecen abiertas a una clientela que, no por ser extraña a cuanto sucede (o se supone que sucede) en el país, debe de estar menos preocupada que quienes, nerviosos, esperan en las esquinas el autobús o el milagro de que llegue un amigo en su automóvil y los lleve a casa, junto a los suyos, en esta noche en la que los rumores que han circulado por la ciudad durante todo el día sitúan la probabilidad del golpe, el regreso de la dictadura encarnada en un generalote de opereta. El taxista es un hombre moreno, —15→ delgado, de mediana edad, que me comenta en un español de parvulario las históricas palabras del autor del pronunciamiento. «Que se meta mi destitución por el culo», parece que ha dicho el energúmeno, refiriéndose al presidente. Y que ha añadido, mezclando algunas blasfemias españolas con suaves interjecciones en yopará: «Los tanques los tengo yo, chamigo, como los huevos». Ramplona jerga cuartelera de la más baja ralea. El taxista celebra estas salidas a carcajadas. Quizá las inventa. No lo sé. No estoy seguro de nada. «Es demasiado macho este mi general Oviedo», dice subrayando la palabra macho con un dejo de amenaza, mientras me observa a través del espejo retrovisor y yo sigo apretando los papeles bajo el brazo y me pierdo en las imágenes que su lectura, apenas iniciada, ha ido creando en mi mente. Quiero llegar a mi casa antes de que sea demasiado tarde. No es ésta la mejor noche para recorrer las calles del centro de Asunción. En la mirada del librero de viejo he adivinado un cierto temor cuando estábamos regateando el precio de los legajos y hemos comentado los hechos recientes. Debe de tener motivos para ello. Quizá por eso me ha dejado el paquete a un precio tan bajo. Una ganga: apenas cincuenta dólares, y, por lo que he podido leer en el rápido vistazo que les he echado, un verdadero tesoro. Aprovecharé estos días de incertidumbre, bombas, corridas y tiroteos para revisar los papeles a mi gusto. Me pregunto ahora quién sería este Millán de Aduna y qué papel representaría en el Paraguay de su tiempo.
Acababa de cumplir los doce años, cuando mi padre; que ya había logrado reunir una más que mediana fortuna en el comercio de vinos y cereales, decidió que viviera como caballero la vida de regalo que a él no le cupo en suerte por haberse visto obligado a lidiar desde muy joven con la fortuna. Descubrí que mis inclinaciones a la grandeza venían de lejos y que, si bien mi padre y mis —16→ abuelos no habían podido ver que se cumplieran en ellos sus esperanzas, jamás habían olvidado que podían cumplirse en sus descendientes. Recuerdo que fue una fría y oscura noche de enero de 1733 cuando, siempre con Castaña halando de nuestra tartana, partimos de Samaniego hacia Logroño, en cuyo colegio de jesuitas me internaban mis padres para que en él cumpliera con mis obligaciones de escolar. Viajé dormido hasta La Puebla de la Barca, pueblo más grande que Samaniego, en el que nos detuvimos, mediada la mañana, a comer en un mesón antes de hacer nuestra entrada a Fuenmayor, desde donde, por el camino de Castilla, llegamos a Logroño. Aún me parece estar viendo el rostro de la joven mesonera, una cara redonda con una postilla oscura en el labio inferior y una profunda tristeza reflejada en sus ojos. No sé por qué, pero pensé que estaba triste por mí y que lamentaba mi suerte. Siempre he guardado un grato recuerdo de aquella mirada, que me acompañó durante las dos primeras semanas de mi internado y a la que vuelvo cada vez que alguna cosa me enternece. La mirada de la joven mesonera de La Puebla de la Barca me acompaña siempre.
Hacía meses que el curso se había iniciado, y los escolares correteaban alegres por el claustro de piedra cuando llegamos aquella fría tarde de invierno al colegio de los jesuitas. El padre Montenegro, que entonces era el prefecto de estudios, una vez que dejé mis cosas en el sitio que me asignó en el dormitorio, al que me acompañaron tres alumnos de mi edad de los que, después de tantos años, no me acuerdo en absoluto, me invitó con una sonrisa a despedirme de mi padre y a integrarme en los corros de jugadores. Todos los chicos corrían y gritaban, y, bajo los arcos apuntados del claustro, volaban las pelotas de trapo sobre nuestras cabezas, rodaban sobre el empedrado los cinchos de los toneles y los muchachos caían una y otra vez al suelo en batallas campales imaginarias. Besé —17→ a mi padre en sus dos mejillas sin rasurar y lo abracé por vez primera, recibí su bendición y, cuando ya estaban mis lágrimas a punto de saltar, un chico de mi edad de apellido Ceniceros, natural de Alesanco y cuyo padre era amigo del mío, me empujó hasta un corro de muchachos en el que se jugaba al pelotazo. No recuerdo mucho más de aquel día. Recuerdo haber jugado al marro y a la pelota hasta casi caer rendido. Recuerdo haber cenado aquella noche un plato de arroz blanco con un pedazo de tocino rancio, un chusco de pan duro y una pequeña jarra de agua. Recuerdo que conocí a Ramón Iruzubieta, de Huércanos, que se sentaba a mi lado en la mesa del comedor, a Miguel Ángel Pidal, de Bernedo, a Elizondo, de Funes de Navarra, a otro compañero de mesa natural de Oyón y cuyo nombre he olvidado tal vez para siempre, y poco más. También recuerdo que en la noche, ya en mi cama, arrebujado entre las mantas que conmigo había traído, no lograba conciliar el sueño y que todo me resultaba extraño y amenazador. Era la primera vez que dormía lejos de los afectos familiares.
Ahora que, desde la ventana de mi celda, observo la bahía de Asunción y las pequeñas casas de indios y españoles pobres que se amontonan junto a la Chacarita, pienso que toda mi vida ha transcurrido como si jamás hubiese salido de aquel primer encierro. Lo fue extremado, que los santos padres de la Compañía, entregados por entero a la salvación de la humanidad, se daban con harta frecuencia a la tortura de sus miembros, más aún si los tenían a mano y sometidos para que en ellos pudiera cumplirse aquel saludable principio latino de «ad augusta per angusta», que nosotros, como adolescentes que recién despiertan a la vida, traducíamos tan libremente como podíamos acordándonos de cierta señora Augusta Eguíluz, esposa de un boticario manco y mal encarado, ya bastante entrada en carnes según recuerdo, que vivía a un tiro de piedra de —18→ nuestro colegio y con cuyas angosturas y estrecheces soñábamos y hacíamos en nuestra fantasía una a manera de alfombra floral de las que se preparan por Corpus Christi sobre la que correteábamos a nuestra entera satisfacción. Cada quien ponía en estos húmedos ejercicios lo mejor de su inventiva. Y es que quedábanos entre aquellas cuatro paredes de cal y canto tan sólo la libertad de nuestra imaginación, que en todo lo demás estábamos tan amarrados y presos a la ajena voluntad de los santos padres como los galeotes a su banco. Los domingos y fiestas de guardar solían nuestros profesores llevarnos de paseo a las orillas del Ebro o del Iregua, en el antiguo barrio de Varea, y había ocasiones en las que llegábamos al Sotillo de la Isla por el Camino de San Gregorio o, cruzando el viejo puente de piedra que cierra la ciudad hacia Navarra, al molino que había en la otra orilla o a Cantabria, en cuyas cumbres, según era fama por entonces, había existido antaño una ciudad fortificada y en cuyos ribazos aún existían unas grandes cuevas excavadas por sus antiguos habitantes que nosotros explorábamos ávidos de encontrar los tesoros que imaginábamos escondidos por los gentiles. En ocasiones, solía yo quedarme en la explanada de la iglesia de Santiago contemplando desde su altura las caprichosas formas del León Dormido y soñando con los meses de verano en los que volvería a Samaniego con mi familia y mis amigos a ser de nuevo libre entre las mieses y bajo el sol. Después, corría a lo largo de la Rúa Vieja hasta alcanzar a mis compañeros, que se me adelantaban en la excursión. Solían esperarme a la puerta de la pequeña ermita de San Gregorio, donde los padres obligábannos a detenernos y a rezar padrenuestros y ave marías antes de reiniciar nuestro paseo.
Ahora, a la distancia de tantos años transcurridos, parécenme aquellos paseos maravillosos, y pienso que jamás fui tan libre como cuando fui esclavo en el colegio de los jesuitas, que si lo último éralo por —19→ voluntad ajena, lo primero lo fui a pesar de quienes pretendían atenazarme y en ello me complací siempre. Ninguno de mis torturadores pudo entonces robarme el sueño o la sonrisa, ni pudo sujetar mi fantasía encerrándola entre las cuatro paredes del dormitorio en el que descansaba con mis condiscípulos, pues, en cuanto caía la noche, cerradas todas las puertas y ventanas de la casa, volvía yo contento a los campos de Samaniego o a los montes de Torrecilla, en los que siempre encontraba compañeros de juegos y de aventuras que se arriesgaban conmigo a ejecutar hazañas aún más meritorias que las de los caballeros antiguos en las lejanas tierras que habían nutrido, desde temprano, las fantasías de mi infancia.
Pesábanme, no obstante, las clases de latín del padre Emilio García como una gran losa sobre mis débiles espaldas. Era este padre un hombre pequeño, chupado, seco, canoso y natural de un pueblo cercano a Soria, a donde volvía los meses de verano a reponer las fuerzas perdidas durante el curso. Seseaba como un indiano, y, no teniendo más méritos como dómine que su autoridad de clérigo, torturábanos a todos con una palmeta hecha de madera de nogal cuyos golpes acompañaba con la cantaleta de «la letra con sangre entra», traducción libre de aquel «ad augusta per angusta» que tanto nos regocijaba por otros motivos y hecha a lo bestia, como de quien procedía la versión vernácula. Otro mucho más terrible era el padre Santiago Barranco, de Agreda como la famosa monja del pasado siglo, que había sustituido en el cargo de prefecto de estudios al padre Montenegro pocos meses después de que hiciera mi ingreso en el internado. Tenía el padre Barranco la mirada esquiva y los labios marcados por un rictus de lujuria y crueldad y disfrutaba las puñadas que solía darnos por cualquier insignificancia, dibujando en su rostro una fea sonrisa que nos helaba. Decíase en los corrillos del colegio que tenía sus favoritos entre los más pequeños —20→ y que a éstos solía llevarlos a su celda para premiarlos con golosinas y confites que hurtaba de la cocina. Ayudábanle sus favoritos como monaguillos a celebrar la misa de las siete de la mañana, misa a la que estábamos obligados a asistir a diario, congelándonos en aquella capilla de piedra por cuyos ventanales, jamás bien cerrados, penetraba a hurtadillas el cierzo matinal como un cuchillo que nos cortara las orejas. Cubríamonos éstas con bufandas de gruesa lana o nos las restregábamos con las manos para que fluyera la sangre por ellas y se calentaran. En los primeros días del verano, a punto ya de salir de vacaciones, la capilla se volvía, por el contrario, un sitio grato y muy fresco al que acudíamos para mitigar los sofocos y del que el padre Santiago Barranco, haciendo gala de su inagotable crueldad, nos expulsaba a coscorrones y bofetadas.
No fueron ellos los únicos torturadores que conocí mientras duró mi internado en la casa de los padres jesuitas. Hubo otros de los que mis condiscípulos guardan, tal vez, peor memoria, y a los que yo, por ahorrarme el disgusto de su mal recuerdo, no quiero ni mencionar. Que el olvido cubra sus nombres para siempre y que los tiempos futuros sepulten su iniquidad. No todos los padres, sin embargo, eran como el padre Barranco, ni todas las clases como las de latín del padre García. Recuerdo con gratitud al padre Zabalza, alto, cetrino y buen músico, y al padre Guardia, quien, a diferencia del padre García, sí sabía latín y hacía de su aprendizaje algo placentero e interesante. A ellos y al padre Valverde debo algunos de los conocimientos que todavía guarda mi memoria. Este último me enseñó a usar -y a abusar- de la excelente biblioteca de los padres, pues él creía, como yo creo ahora con firmeza gracias a él, que en la lectura de los buenos libros encuentra el hombre, si no la dicha (que ésta, tal vez, jamás llega a conocerla), el camino que puede conducirlo a la verdad. También me enseñó a —21→ dudar de las apariencias, a desconfiar de los poderosos, a honrar la amistad y a acercarme a los débiles y tullidos, que en ellos se halla, si en alguna parte está, el mesías que habita entre nosotros.
Pienso, mientras leo, que no fue muy diferente la vida de colegial que tuviera Millán de Aduna en el siglo XVIII de la que hube de sufrir yo durante mi infancia en los altos cincuenta del siglo XX y en la misma ciudad. También conozco a los García y a los Barranco. También los he sufrido, aunque confieso que su mal recuerdo no me acompaña. Pienso que los García, los Barranco y los Oviedo son todos, sin que importe su oficio (curas o militares, burócratas o empresarios), de la misma calaña y que con mucha frecuencia esta clase de hombres inicuos se ha impuesto sobre los demás. Con demasiada frecuencia. Todavía se impone. No sé qué pueda estar ocurriendo ahora en las calles de Asunción mientras leo estos papeles y duerme a mi lado, con sueño inquieto, mi mujer. Hace unas horas, aparecían en televisión hombres y mujeres que esperaban en los jardines de Mburuvicharoga, donde vive el presidente, a que él les diera alguna señal de su repudio al intento golpista. Eran de partidos distintos, cantaban para darse ánimos y coreaban consignas libertarias. Temo por ellos. Temo por mí. Temo por mi mujer y temo por mis hijos. Temo por mis amigos y por todos esos hombres buenos que no conozco y que, en este momento, estarán como yo: inquietos en sus camas, con los oídos atentos a los sucesos del día, siendo, a su pesar, actores de un drama que se repite una y otra vez y que una y otra vez, también con demasiada frecuencia, se resuelve en tragedia para los inocentes.
Acabo de ver, hace apenas unos minutos, la cara del general golpista por televisión. Estaba en su cuartel, esperando, al parecer, la decisión del presidente. Éste ha acudido a la gran plaza del Congreso, —22→ en la que le esperaban miles de manifestantes que repudian el golpe. Siguen ahí después de los largos discursos, de los vivas y de los mueras. El presidente ha hablado y sus palabras han sido confusas, pero los manifestantes están decididos esta vez a no dejar que los aplasten, que se burlen de ellos. Hay hombres y mujeres de toda clase y condición, de todas las edades, pero abundan sobre todo los jóvenes con las caras pintadas y el furor de hombres libres reflejado en sus ojos. No le va a ser fácil al general golpista acabar con ellos. Ayer, en la oficina, me contaban que Oviedo, el patético gorila golpista, estaba loco. Tal vez sea cierto. También me dijeron que era un hombre inteligente y muy valiente, y hasta un comentarista de Canal 9, un periodista gordo con cara de niño, se ha dirigido a él, en una especie de editorial, y le ha pedido que deponga su actitud y que entre a la Historia (así, con mayúscula ha leído la palabra poniendo énfasis en la hache) del país como lo que en realidad es: como un héroe. ¿Quién es el loco?
Durante las primeras semanas en el colegio hube de hacer grandes esfuerzos para alcanzar a mis compañeros de estudios. Habían iniciado el curso a mediados de octubre y me llevaban casi tres meses de ventaja. La razón por la que ingresé en enero es, para mí, todavía oscura, aunque algunos años más tarde mi padre me dijo algo sobre una deuda que los padres tenían con él y sobre el acuerdo al que habían arribado para cancelarla. El acuerdo comprendía mi educación con todos los costos del internado por cinco años. Yo sabía que mi padre surtía al colegio de vinos y cereales y que había venido haciéndolo durante los últimos diez o quince años, sin que sospecháramos en nuestra casa que los ricos jesuitas sufrían, como los demás mortales, los estragos de la situación desastrosa a la que la guerra nos había condenado a los españoles. No hay que olvidar que con la famosa Paz de —23→ Utrecht, por la que tantos lamentos se elevaron al cielo en aquella época, perdimos muchas de las posesiones que teníamos en Europa y que las malas cosechas, que tan rico habían hecho a mi padre en tan pocos años, habían acabado con el lujo excesivo de no pocas casas nobles y con las esperanzas de los más necesitados. A éstos sólo les cabía escapar a Indias, entrar en un convento o echarse a pedir en la puerta de alguna iglesia, extendiendo la mano encallecida por el trabajo. Pocos fueron los que, como mi padre, sacaron ventaja de la necesidad, que los únicos que en aquellos años podían lucir batistas y terciopelos en sus trajes eran los extranjeros o los mineros recién llegados del Perú. España languidecía, y los españoles se sustentaban, como nosotros en el colegio de Logroño, de arroz con tocino, sopas de trigo y poco más, que en todo se echaban de menos los buenos tiempos, aquellos en los que, al decir de nuestros abuelos, se ataban los perros con longaniza. Si yo sufrí el arroz con tocino y las lentejas aguadas que a diario decoraban las negras mesas de madera del triste comedor de los jesuitas, también es cierto que pude hacerlo gracias a que mi precavido padre, cada vez que llegaba a visitarme con la tartana en alguno de sus viajes, traíase consigo grandes tasajos, lonjas de jamón, chorizos y, en ocasiones, hasta mazapanes, manzanas y castañas, golosinas todas con las que borraba de mi mente, por algunos días o algunas semanas, los prolongados ayunos a los que la piedad jesuítica nos condenaba a todos. Mis mejores amigos estaban tan atentos a la llegada de mi padre como lo estaba yo mismo, y, cuando sus visitas se espaciaban por motivos que todos ignorábamos, no eran menores sus lamentos que los míos, y todos juntos contábamos los días y semanas transcurridos desde la última vez que viéramos la estampa de nuestra Pequeña en la puerta del colegio.
—24→Quizá se debiera a ello mi progreso en los estudios, pues a mediados de abril había alcanzado a mis compañeros y hacia finales de mayo, en puertas de los exámenes, ya se me consideraba un estudiante aventajado. Cuando en junio abandoné el colegio y volví a Samaniego a pasar las vacaciones con mi familia, traíame conmigo mis buenas referencias de estudiante, algunas anécdotas que contarle a mi hermana Leona, que ya había sido prometida al hijo de un médico de Logroño, la amistad de José Luis Gil, Ricardo Ceniceros, los dos primos Javier Blanco y Javier Arrillaga, de Villar de Torre, y el navarro César Burguete y unas ganas locas de comer hasta hartarme unos buenos huevos fritos con pimientos, que de todos los platos a los que la habilidad de mi madre habíame aficionado era el que más había echado en falta en mis largas jornadas de colegial. Desde entonces, quizá sea el de los huevos fritos con pimientos el plato que más me gusta, en especial cuando los pimientos son de la bendita especie que en mi tierra decimos de Santo Domingo, por criarse en La Calzada mejor que en ninguna otra localidad de La Rioja. Los huevos puedo cambiarlos en cualquier momento por escalopes y hasta por lo que en las Indias llamamos un churrasco. También me gustan los pimientos con pescado. Por desgracia, carecen los locotes paraguayos de la calidad de los pimientos de mi tierra, si bien, en ocasiones, los mejores pueden llegar a compararse.
Aquel verano de 1733 fue para mí realmente estupendo. Me levantaba tarde en las mañanas e iba en busca de mis amigos. Muchos de ellos trabajaban ayudando a sus padres en las tareas del campo. Era mucho lo que había que hacer: segar, acarrear, trillar y guardar el trigo en los graneros. El sol brillaba en todo lo alto cuando los viejos trillos, atados a los correajes de las acémilas, giraban en la era y nosotros montábamos en ellos sintiendo, con los ojos cerrados, —25→ que navegábamos hacia las lejanas islas de los mares del sur en busca de aventuras. Otahiti, la isla que descubriera Fernández de Quirós, era nuestro destino final. En los últimos días de agosto, cuando los labradores cargaban hacia los trojes los sacos de cereal, Javier Arrillaga pasó dos días en mi pueblo, camino a La Guardia, donde vivían sus abuelos. Fuimos juntos de paseo hasta Ábalos y San Vicente y pasé con él momentos muy divertidos, pero aún más divertidos y emocionantes fueron los que pasé con mi primo Anastasio Sádaba en un viaje que hicimos a Nájera acompañando a mi padre. Visitamos el convento de Santa María, subimos por el monte hasta el castillo en ruinas, exploramos las cuevas que se levantan sobre el Najerilla, tratamos de pescar truchas protegidos por la sombra de los chopos en la ribera, saltamos, corrimos, cantamos y jugamos hasta casi quedarnos sin voz y sin fuerzas y, cuando ya habíamos iniciado el retorno a Samaniego, en el camino de Torremontalvo, junto a la antiquísima torre de los condes de Hervías, la vieja tartana se volcó sin que ninguno de los cuatro, incluida nuestra Castaña, sufriéramos otro disgusto que el susto que nos produjo tan imprevisto accidente. Con la ayuda de unos labradores de Cenicero que arañaban con sus azadas unas tablas de garbanzos en una huerta cercana, pudimos dar la vuelta a la tartana y proseguir el viaje, que concluyó con fortuna cuando ya el sol se había ocultado y las calles de Samaniego se protegían en la penumbra.
Aquel verano leí mucho, porque, de pronto, me di cuenta de que tenía tiempo para todo. Iba a misa en las mañanas para complacer a mi madre, jugaba con mis amigos, y mi hermana y yo paseábamos hasta bien entrada la tarde, cuando, a lo lejos, oíamos la campana que llamaba al rosario, pero, sobre todo, leía los viejos libros que conservábamos en casa desde la época de un bisabuelo mío que había sido muy aficionado a pasar el tiempo entre novelas —26→ y vidas de santos. La lectura es una cuestión de costumbre, y yo la adquirí para siempre ese verano. Ya me lo había dicho el padre Valverde.
-Lee, hijo mío, que, cuanto más leas, más querrás leer y en pocas cosas encontrarás más satisfacción que en la lectura.
-¿Y qué he de leer, padre? -le había preguntado.
-Todo y de todo, aunque a tu edad hay cosas que se te prohíben, no porque sean malas en sí mismas, sino porque pueden sembrar la duda en una mente que todavía no está preparada para enfrentarla.
Para muchos otros padres, sin embargo, la lectura era un hábito peligroso. También lo era en opinión de mi madre, que imaginaba que el estar con un libro entre las manos debilitaba a los hombres y podía enfermarlos. Creía, en su bondad, que lo más sano y adecuado para alguien como yo era correr por el campo, ir de caza con la escopeta al hombro, aprender de mi padre el oficio de comerciante, bañarme con agua fría y comer hasta reventar. Eran de temer los platos que me ponía debajo de las narices, y todavía más el gesto de disgusto que dibujaba en su rostro cuando, por no tener suficiente apetito para devorarlos, dejaba algo en ellos.
-¡Te vas a quedar más flaco que una lamia! -me reprochaba.
-Es que no tengo hambre.
-¿Cómo vas a tener hambre, si te pasas todo el día leyendo y sin hacer nada de provecho?
Y, diciendo esto, me servía un vaso colmado de vino espeso y dulce que, según ella, habría de devolverme las fuerzas que se me habían consumido en la lectura.
—27→-Nada bueno ha de salir de saber tanto, que mi tío Jerónimo, siendo lo listo que es y sabiendo tanto por haber leído, está hace más de dos años en cama sin poder levantarse.
Para mi buena madre, la salud y la lectura eran incompatibles.
-No sé -me dijo en una de esas ocasiones en las que mi falta de apetito llegó a exasperarla- para qué te metió tu padre en ese colegio de la ciudad. Jamás he conocido a un solo letrado que goce de buena salud.
Por fortuna, mi padre pensaba exactamente lo contrario.
-No digas tonterías, Engracia. El chico crecerá tan fuerte como cualquiera -le dijo, un tanto malhumorado, en aquella ocasión.
Mi madre no volvió a insistir sobre el tema hasta tres o cuatro días más tarde. Sus quejas me sonaban, para entonces, como las gotas de la lluvia sobre el tejado: repetidas, monótonas e inofensivas: una cantaleta vacua que no había más remedio que aguantar y que me obligaba a esbozar, de vez en cuando, una sonrisa. Aquella sonrisa exasperaba aún más a mi madre, y hubo un día en el que me persiguió por toda la casa con un trapo de cocina a manera de látigo hasta que me arrinconó contra un armario en su habitación. Tan indefenso debió de verme en ese momento que, dejando caer el trapo al suelo, rompió a reír sin poder contenerse y terminó por abrazarme y acariciarme como sólo ella sabía hacerlo.
Aquel verano fui también muy feliz. Y no sólo por las cosas que cuento de mi madre y que en el recuerdo me enternecen hasta sacarme lágrimas, sino porque, junto a mis juegos y lecturas, creo —28→ que también disfruté, a mi manera (la manera de un niño que apenas despierta a la vida), del amor. Lo disfruté como se disfruta de un vino prohibido cuyas gotas apenas nos rozan los labios y lo sufrí por no haber podido beber de su copa. Había en Samaniego, pasando sus vacaciones, una niña rubia de Vitoria de ojos grandes del color del caramelo, mejillas rosadas y boca pequeña, que en la misa del domingo y en el rosario de la tarde se sentaba con unas primas mías de las que se decía muy amiga. Su padre, comerciante en género que importaba telas de Holanda y se había hecho rico en el comercio de las Indias, era un hombre pequeño y grueso, calvo y mal encarado que venía a casa con su esposa todos los días al atardecer, cuando los labradores volvían de las eras con sus alforjas al hombro y la satisfacción que sólo el trabajo honesto sabe dibujar pintada en el rostro. Se decía en el pueblo que su madre era muy bonita (flamenca, decían con admiración las pueblanas) y, según mi hermana Leona, bastante más joven que su esposo. Era una mujer alta y de un gesto altivo y distante que, empero, la nimbaba de majestad. Lo que los esposos se traían entre manos era precisamente el futuro de mi hermana, que, como ya dije antes, había sido comprometido con el hijo de un médico de Logroño cuya casa frecuentaba mi padre cada vez que viajaba a la ciudad. El comerciante de Vitoria quería que se rompiera el compromiso, y mi padre, que había dado palabra de conservarlo, no accedió jamás, aunque, como le decía por entonces a mi madre, una unión semejante nos habría convenido a todos. Años más tarde, estando ya casada Leona con el logroñés, supimos que la casa Amunategui, que éste era el apellido de los padres de mi amada de aquel verano, se había arruinado, aunque, por fortuna, Cecilia había logrado unirse en santo matrimonio unos meses antes con un caballero irlandés sobrino de un canónigo de la catedral de Burgos que la llevó a su isla, donde tenía puesta casa y gozaba de buena hacienda. Quizá todavía, si —29→ vive, me recuerde. Yo la imagino alzando con su mano los visillos de una pequeña ventana a través de cuyos cristales ve caer la lluvia sobre la hierba.
Cecilia Amunategui fue mi amor de aquel verano. Cada vez que la veía, me quedaba sin voz y comenzaban a temblarme las piernas. Debía de poner cara de tonto en su presencia, porque la niña rubia de Vitoria no podía evitar, al verme, llevarse la mano hasta la boca para apagar con ella la risa que la invadía. Con mis primas y autorizada por don Sixto, subía en las tardes al coro de la iglesia donde tocaba el viejo órgano con gran habilidad y maestría. Se decía que en su casa de la ciudad tenía un clavicordio y que a este instrumento sabía arrancarle sonidos aún más afinados y sugerentes que los que le arrancaba al órgano de la iglesia con tan delicados dedos. Yo la escuchaba escondido a oscuras dentro de un confesionario, temeroso de que me descubrieran. Así escondido pasé muchas tardes, y, cuando ya calculaba próxima la llegada de don Sixto, salía con todo sigilo de que era capaz al pórtico y esperaba al cura para besarle la mano y pedir, contrito, su bendición. Jamás se lo confesé. Estoy casi seguro de que jamás se dieron cuenta mis primas, ni Cecilia, ni el buen párroco don Sixto, que ya era viejo, de lo que hacía. Después, cuando venían mis amigos, jugábamos al trompo esperando la tercera llamada del rosario o nos entreteníamos en el pórtico contándonos historias de aparecidos para meternos miedo. También nos entreteníamos, en ocasiones, lanzando nuestras gorras al aire para cazar murciélagos.
Aquellas tardes eran extraordinarias, y yo las esperaba durante todo el día. Los atardeceres se prolongaban y las noches eran claras y festivas. Olían a heno y a flores del campo. Tenían los aromas de la felicidad. Una noche, volviendo yo de casa de un amigo en cuyo —30→ portal habíame entretenido después del rosario tropecé, de manos a boca y sin que mediara aviso alguno, en una esquina, con la niña rubia de Vitoria. Ella casi cayó al suelo del susto, y yo me apresuré a sujetarla. La tomé de un codo con toda mi fuerza (el temor de haberle hecho algún daño me ha acompañado el resto de mi vida) levantándola y atrayéndola hacia mí, y tan cerca ambos estuvimos por unos segundos que sentí junto a mí su respiración agitada y el atolondramiento que le impedía pronunciar palabra. No pude decir nada y quedé como paralizado. Cuando, al fin, pude reaccionar, me aparté de ella como quien aparta su mano de un hierro candente. Después, cuando imaginé que no me vería, eché a correr hasta mi casa a toda la velocidad que daban mis piernas. Aquél fue quizás el momento más feliz del verano. Estaba ya a punto de cumplir los trece años y sentía que el mundo entero me pertenecía. ¿Quién no se ha sentido a los trece años un hijo predilecto de los dioses?
El maestro del pueblo me llamó un día a su casa porque quería conversar conmigo de asuntos que él consideraba de la mayor importancia. Comenzó preguntándome por mis estudios, las calificaciones obtenidas, la organización del colegio y el carácter de los jesuitas.
-¿Es cierto que todos son muy inteligentes? -me preguntó con aire de misterio.
-No lo sé -le respondí.
La verdad es que no lo sabía. Tenía, al respecto, las ideas muy confundidas. En el colegio vivía un sacerdote muy anciano, alemán de nacimiento, pequeño, regordete y sonrosado, del que se aseguraba que era un sabio. Yo lo había visto tan sólo una mañana paseando después de la misa por los jardines del claustro con el breviario abierto entre unas manos pequeñas, blanquísimas y delicadas. —31→ Parecía ensimismado en sus oraciones. En ese momento me dio la impresión de que era un anciano bondadoso. Ese mismo día por la tarde, a la hora del recreo, le pregunté a Ricardo Ceniceros por el sabio teutón.
-Es hijo de un príncipe alemán -me respondió-, y, si él quisiera, sería cardenal.
Nunca más lo había vuelto a ver. A veces pasaba a posta debajo de la ventana de su celda, pero jamás le vi tan siquiera la sombra. El padre Pedro Pablo Bunsen, que así se llamaba, pasó a ser el misterioso personaje de muchas de mis fantasías más logradas de aquel tiempo. En aquellas mis primeras vacaciones de verano traté de escribir algo sobre él y comencé una historia que no pasó de unas cuantas líneas mal emborronadas y llenas de tachaduras. Quería hacerlo misionero en las lejanísimas islas del Pacífico, descubridor de misteriosas plantas y árboles extraordinarios, pero pronto me di cuenta de que las islas de los mares del lejano sur seguían siendo para mí un misterio y que sólo sabía de ellas que existían y que algunos osados navegantes habían logrado hollar sus orillas con sus botas de cuero. No sabía más. Con todo, sentíame un escritor y tanto gusto le tomé al simple hecho de tener la pluma entre mis manos que, en lo posible, procuraba que no pasara un día de la semana sin hacerlo. Así escribí muchas y muy malas silvas, sonetos totalmente prescindibles y no pocas décimas cuyas rimas martillaban en ocasiones mi memoria durante días. Con mis amigos, dábamelas de poeta inspirado y, como en aquel primer año de estudiante algún rudimento había recibido de ergotista, también me las daba de lógico y de dialéctico, que éstos mirábanme con los ojos desorbitados cuando comenzaba a ensartar sorites sin orden ni concierto sobre cualquier tema que saliera a colación.
—32→Por fin llegó el momento de volver al colegio: llegó octubre. Las clases comenzaban una vez pasadas las fiestas de San Mateo, patrón de la ciudad. Entre el día central del santo y el inicio oficial de las clases había algo más de una semana, que los logroñeses, de carácter festivo y alegre, alargaban hasta el primer domingo del mes, dedicando los días festivos a toda clase de diversiones, incluidas las grandes comilonas y unas corridas de toros en la plaza del Coso a las que deben de seguir siendo aficionados. En total, eran entre dos y tres semanas de fiestas ininterrumpidas en las que todos se esforzaban por ser felices. Tomaban las cuadrillas de mozos el camino del Cortijo y, una vez pasada la Aguardentería, deteníanse en una pradera junto al Ebro en la que las dulzainas levantaban las sayas de las muchachas, invitando a todos a continuar la verbena hasta bien entrada la noche. Solían ser frescas ya en ese tiempo tan próximo a las vendimias. En los primeros días de clase, los padres jesuitas nos hablaban siempre del mal ejemplo que daban los mozos en las verbenas y de las medidas que deberían tomar las autoridades de la ciudad para prohibir las fiestas o, cuando menos, reducirlas, pero lo cierto es que a todos nos cosquilleaban los pies cuando escuchábamos los tamboriles desde el dormitorio. Como, pese a los años transcurridos y a las canas, me siguen cosquilleando ahora, cuando escucho, a lo lejos, el rasgueo de una guitarra.
Así comenzaba el año escolar: con fiestas. Y también con fiestas terminaba, que San Bernabé, el otro patrón de la ciudad, se festejaba el 11 de junio, cuando el estío estaba a punto de meter sus soles en las hojas del almanaque. El que lo hiciera así me complacía en extremo, pues se me hacía menos penoso el iniciar el curso con San Mateo y endulzar sus postrimerías con las danzas de San Bernabé, amén de los peces y el vino que a todos nos alcanzaban los regidores del cabildo.
—33→Parece que no ha ocurrido nada. O que ha ocurrido todo. El presidente ha hablado. El pueblo lo ha escuchado. El presidente ha dicho que Oviedo será ministro de Defensa y que ha pasado al retiro como general. Ahora es un general en retiro y un político en activo muy peligroso. Los jóvenes caraspintadas siguen en la plaza del Congreso, la antigua plaza Mayor, la plaza de armas de la ciudad colonial. No se mueven. No quieren que el general golpista ostente cargo alguno. No les falta razón: ha atentado contra la libertad del pueblo, contra su soberana voluntad. Gritan consignas cargadas de fuerza. Y de rencor. Es lógico: quieren arrancarles de los labios la copa de una libertad que apenas han paladeado. Las palabras son gruesas y los gestos foscos. Se levantan los puños y se corean consignas. Los jóvenes se multiplican. La ciudad sigue esperando.
Los viejos papeles crujen en mis dedos, como si se quejaran del roce. Los dejo sobre la mesa y me traslado mentalmente a Logroño, paseo por el Espolón, recorro Portales, desciendo por las escalerillas donde están los hornos en los que se asan los corderos, huelo su carne tierna y crocante, camino por las viejas calles de la ciudad. Silba el viento en la placita que está junto a las murallas, frente al convento de La Merced, la antigua fábrica de tabacos convertida en edificio del Parlamento Riojano. Hay en ella una casa pintada de rojo que me gusta y un café recoleto en el que me gustaría estar en este momento con mi mujer. Trato de imaginarme cómo sería Logroño a comienzos del siglo XVIII, cuando Millán de Aduna recorría sus calles y soñaba, quizá, con senderos abiertos en la selva y sombreados por los lapachos que, en tres meses más, extenderán sobre el cielo de Asunción la maravilla cromática de sus flores. En el Logroño imaginado por mí la nieve comienza a caer con pausa sobre sus tejados.
—34→Durante los cinco años que permanecí como colegial de los jesuitas jamás me sentí mejor que en el último. Habíame olvidado de la niña rubia de Vitoria, y mi hermana Leona, ya casada, vivía en la ciudad, en la calle Erventia, a unos cuantos pasos del colegio. Algunos domingos, los padres me autorizaban a visitarla, y Leona me recibía con fiestas y golosinas. Íbamos a la iglesia de la Redonda, inacabada y rodeada de andamios, a escuchar la misa y, a la salida, paseábamos por las calles como cuando éramos niños en Samaniego, tomados de la mano. Recuerdo que aquel año hablamos mucho del amor, de las chicas casaderas que ella conocía y de la necesidad de encontrar algún buen partido, pues, siendo, como lo era, segundón, era también necesario que mirara por mi futuro. Bien que lo sabía, pero en aquel tiempo no me sentía aún capaz de fijar mi pensamiento en lo que para mí no pasaban de ser cálculos mezquinos. A los diecisiete años recién cumplidos, nadie que esté en sus cabales piensa en semejantes tonterías.
-La hacienda de padre queda en mis manos -me dijo un día Leona-, y Domingo la administrará, según imagino. A ti te queda una renta de poco más de tres mil reales al año. Lo que quiero es que sepas que no me importa pelearme con mi marido y que, siempre que lo necesites, puedes disponer de la hacienda como si fuese tuya. Si tomaras partido...
Domingo Herranz era su marido, el hijo del médico logroñés. Sentía gran inclinación por los negocios y había abierto con su propio peculio una oficina en los altos de su casa en la que, con la ayuda de un escribiente apellidado Arróniz, llevaba al día todos los asuntos y cuentas de mi padre. Éste estaba muy satisfecho de su yerno y solía decir que, tanto o más que un hijo, había ganado un socio al casarlo con Leona. Cuando podía, acompañaba a mi padre en sus —35→ periplos y se los veía a ambos con frecuencia recorriendo con la tartana los caminos de La Rioja. A veces, se llegaban hasta Burgos y hasta Vitoria, donde Domingo tenía el proyecto de montar una sucursal de sus negocios. Los pensamientos que ocupaban mi mente en aquella época eran, sin embargo, de naturaleza muy diferente. No sentía las mismas inclinaciones de mi cuñado, y el amor no era para mí algo que se pudiera comprar y vender en la plaza como si fuese un retal de género, sino algo que yo debía conquistar con mi esfuerzo, un verdadero tesoro oculto a mis sentidos y que algún día me sería dado conocer. Yo tenía hecho el firme propósito de no casarme hasta encontrarlo.
-Soy demasiado joven para pensar en esas cosas -le respondí a mi hermana en esa ocasión.
Mi padre había decidido que continuara estudios de leyes en Alcalá o en Oñate, pueblo mucho más cercano y al que había prometido ir a visitarme al menos una vez al año. Si iba a Alcalá, sólo vería a mi familia durante los meses de verano, pero a mí se me antojaba mejor vivir lo más lejos posible de los jesuitas de Logroño y lo más cerca que pudiera de los placeres de la corte. Se hizo mi voluntad y partí para Alcalá una buena mañana de septiembre a lomos de un caballo que mi padre me comprara y en compañía de unos arrieros a los que conocíamos bien y en uno de los cuales tenía puesta mi padre toda su confianza. Corría el año 1738. Cargaban los arrieros piezas de género hasta Almazán, y el amigo de mi padre, que se llamaba Ismael, se había comprometido a acompañarme hasta Alcalá, si es que en Almazán no encontraba un buen guía y de su confianza. Desde Logroño a Torrecilla el camino me era conocido, pero, al salir de este pueblo, abríanseme los ojos en el camino que va a Ortigosa pasando por Nieva y El Rasillo. De Ortigosa de Cameros —36→ pasamos a Villanueva, Villoslada y Lumbreras y, desde ahí, atravesando Piqueras, llegamos a La Poveda de Soria. Parábamos en cada aldehuela para comer alguna cosa, descansar y calentarnos. El frío cortaba la respiración. El blanco sudario de la nieve cubría el paisaje en pleno septiembre, y no se veía un alma en muchas leguas a la redonda. A lo lejos, veíamos algún pastor con su rebaño, pero eran pocos, porque la mayoría de ellos ya estaba haciendo el camino de las cañadas reales hacia las Extremaduras. Cuando llegamos a Soria ya no nevaba, pero, como seguía haciendo mucho frío y ninguno decía tener demasiada prisa, nos quedamos como tres días en un mesón divirtiéndonos con las gracias y ocurrencias de unos estudiantes de leyes que pasaban de Zaragoza a Valladolid por no querer sufrir las rigideces de un catedrático de aquella famosa universidad, que, según comentaban, habíase quedado bizco cuando le alcanzó el ojo la base o la raíz (que en esto no se ponían de acuerdo los futuros golillas) de uno de los cuernos que le ponía su mujer.
-Digo yo -argüía uno de ellos, alto, flaco y con trazas de dialéctico- que ha de ser base, pues la materia querática es de tal naturaleza que crece sin raíz que se incruste en parte alguna.
-Confunde vuesa merced, señor bachiller -respondíale otro, no menos flaco, pero menos aventajado en el talle-, raíz y rizoma, palabras ambas de similar origen, pero de muy distinta significación por el uso que de ellas hacen los físicos en sus tratados y por ser de lenguas también distintas en su etimología más aceptada. Convengo con vuesa merced en que no hay rizo o rizoma, como prefieren decir algunos estudiosos, mas no puedo jamás convenir en que una tal carencia suponga carencia de raíz, pues ésta está en la base de todas las cosas que en este mundo que conocemos tienen existencia, pues ha de saber, señor bachiller, que raíz también significa —37→ génesis y principio de algo, y así viene a ser, por principio, base y raíz, o raíz y base, lo que cegó a nuestro maestro, aunque a vuesa merced se le antoje tan sólo base y no raíz, como si tales cosas fuesen distintas y aun opuestas. Importa poco si la materia de la raíz en cuestión es querática, xylónica o más simplemente dendrítica, que todas se ajustan por igual a las leyes universales del ser.
Por detenerse en la raíz, se olvidaron de los cuernos del catedrático, y jamás supimos cómo y con quién se los había puesto su mujer. Tampoco supimos cuál era la cátedra de la que él disfrutaba en la universidad y en la que tantos obstáculos había puesto a la carrera de aquellos estudiantes. Los galimatías en los que estos últimos fundaban sus extraordinarios argumentos hacían reír a los arrieros y a mí me hacían soñar con un futuro en el que pudiera disfrutar de tan bellas y caballerescas amistades, que se me hacía que todos los estudiantes habrían de ser tan despiertos como los que entonces disputaban con tanta pasión y por tan poca cosa. Tenía yo por entonces de los estudiantes en general y de la vida estudiantil una imagen en la que, a la acumulación del saber, que a mí se me antojaba deseable, se unían la diversión, la fiesta, la broma y la vida disipada y libre, que aún se me antojaban éstas más apetecibles que el saber mismo.
Salimos de Soria cuando a septiembre sólo le quedaban dos hojas en el almanaque. Hacía sol aquella mañana. Los estudiantes habían partido el día anterior hacia el Burgo de Osma, cuyo anciano obispo era tío de uno de ellos y del que esperaban obtener posada y pitanza durante algunas semanas. Dejaron una parte de su cuenta sin pagar en el mesón y a una criada de la casa llorando a moco tendido por un desaguisado de los que sólo arreglan las celestinas más experimentadas. La mujer del mesonero, una señora de mucha —38→ edad y pocas palabras, habíale dicho delante de todos a uno de los estudiantes el día anterior una antigua conseja de la que hasta ahora no me olvido: «Estudiante, tunante, deja a esa niña, que, aunque va por el monte, no va perdida». Con todas estas novedades crecían en mí las ganas de ser estudiante, y en todo el trayecto que separa Soria de Almazán di en pensar en las mil y una aventuras galantes que, a no dudar, tendría en Alcalá, pues me consideraba a mí mismo no mal parecido y con sobradas dotes de conquistador.
En Almazán nos despedimos todos, y yo partí con un corto grupo de clérigos que se dirigía a Sigüenza. Eran tres canónigos de la catedral de esa ciudad del Henares y cinco beneficiados de algunas de sus parroquias. Traían consigo tres hombres armados hasta los dientes y cuatro mulas de carga que llevaban unos bultos tan grandes que habrían de levantar las sospechas de todos los ladrones de la comarca. A mí me aceptaron con ellos con la condición de que les sirviera en todas aquellas cosas de que hubieren necesidad.
-Con nadie podrás estar más seguro que con ellos -me dijo al despedirme el amigo de mi padre-, pero guarda bien tu bolsa, que nadie sabe rapar mejor las bolsas en España que los canónigos de la catedral de Sigüenza. Si rezan, reza, pero no te muestres chupacirios, que, en notando que lo haces, fácil les será entrar al asalto y dejarte sin blanca en nombre de todos los santos de la corte celestial.
Llegamos a Medinaceli al día siguiente, tras haber descansado en Alcubilla de las Peñas, una pequeña aldea ligeramente desviada de nuestro camino, de donde era natural uno de los curas beneficiados que nos acompañaban. La familia del cura hízonos en este pueblo toda suerte de regalos en forma de comidas suculentas, que a los asados de cordero, de los que disfruté con largueza, añadieron algunos —39→ frutos de huerta que hicieron mis delicias y unos chorizos rojos y picantes que bien merecían haber sido hechos en mi tierra de lo sabrosos que se encontraban. Regaláronme, además, cama caliente en un pajar, que a los canónigos y a los beneficiados los distribuyeron en las casas de la vecindad para que descansaran a su gusto sobre colchones de lana. Cuando salimos de aquel pueblo hacia Medinaceli, el tiempo era otra vez bueno, y así continuó hasta que llegamos a destino. Despedime de ellos en Sigüenza, pedí la bendición del que imaginé más viejo y de más autoridad, busqué una posada y, a la mañana siguiente, antes de que apuntara el alba, salí solo al camino que conduce a Alcolea del Pinar, donde esperaba encontrar compañía para proseguir mi viaje hasta Alcalá de Henares. Envolvime en la capa y apuré el paso de mi caballería, pues soplaba el cierzo y, en el horizonte, veíanse los campos nevados y desiertos.
A pesar de que sólo había pasado poco más de una semana desde que había dejado mi casa de Samaniego, tenía la impresión de que habían transcurrido años desde que besé por última vez a mi madre. También tenía la impresión de haber envejecido, de haber crecido de repente. Me sentía un hombre y no tenía miedo en aquellos andurriales. Lo que sí tenía era mucho frío y unas ganas locas de llegar a Alcolea del Pinar y guarecerme en alguna de sus posadas. Todos mis compañeros de viaje habíanme asegurado que en esta zona de Alcolea no hace calor ni en pleno agosto y que lo mejor es cruzarla lo antes posible, pues, al frío, añade la pobreza de sus campos, que, por carecer, carecen hasta de malos árboles bajo los que pueda refugiarse el viajero desprevenido. Cuando llegué al fin a Alcolea, como al mediodía, me dijo la posadera en cuya casa paré que, al día siguiente, partían hacia Alcalá unos estudiantes de Aragón con los que, sin duda, podría viajar sin contratiempos. Yo tomé su consejo por acertado, me puse en contacto con ellos, que dormían —40→ en la misma posada, y quedamos en que, al romper el día, todos nos habríamos puesto en camino hacia nuestra meta. Comí bien y en abundancia, tuve una buena conversación de sobremesa con mis nuevos compañeros, paseamos, más tarde, un poco por el pueblo, dormimos todos lo mejor que pudimos y, al día siguiente, estábamos a la puerta de la posada con nuestras acémilas y caballos dispuestos a reemprender el viaje. Los estudiantes aragoneses eran cinco y traíanse consigo dos criados y dos acémilas cargadas con sus bultos y maletas. La mía colgaba de mi caballo.
-Debe saber vuesa merced -díjome uno al que llamaban Longaniza por su estatura, de cabello oscuro y muy delgado- que, aunque hace sólo unas pocas horas que nos hemos conocido, ya lo tenemos por uno de los nuestros y que, mientras viaje y viva con nosotros, contará con los favores de nuestra amistad.
Eran tenidos entonces en España los aragoneses por hombres cabales, nobles y sin dobleces, y mis compañeros de viaje respondían, sin duda, a la bien ganada fama de los nacidos en esta tierra, como me lo demostraron mientras duró nuestro trato en la universidad. Hicimos juntos el camino hasta Guadalajara y, desde allí, hasta Alcalá sin contratiempos. Parábamos en las ventas, liberábamos nuestro estómago de las torturas del hambre, dormíamos a pierna suelta, robábamos algún que otro beso a las venteras más hermosas, bebíamos lo que nos pedía el cuerpo y, a la mañana siguiente, bien temprano, continuábamos nuestro camino, cantando y contando historias, hasta que nos encontrábamos con otra venta, donde volvíamos a repetir nuestras hazañas. Llegamos a nuestro destino el seis de octubre por la mañana, cuando ya las clases estaban a punto de iniciarse, y, como ninguno de nosotros gozaba de beca alguna y estábamos condenados al manteísmo y sus penalidades —41→ mientras duraran nuestros estudios, buscamos posada y nos matriculamos en los cursos y cátedras que más convenientes parecieron a nuestros propósitos. El Longaniza, cuyo verdadero nombre era Miguel Blasco, fue -y lo sigue siendo en mi recuerdo- mi mejor amigo. Ambos teníamos idénticas aficiones por la lectura, las tertulias prolongadas, el vino y las mujeres, y, desde el momento mismo en que trabamos amistad, prometimos pasar juntos, de ser posible, la mayor parte del tiempo. A los cinco meses de haber llegado a Alcalá de Henares, tres de nuestros compañeros buscaron otro alojamiento en el otro extremo de la ciudad, más cercano que el nuestro a la universidad, y en la posada en la que estábamos alojados sólo quedamos Miguel, Simón, un pelirrojo que había tenido, desde muy temprano, inclinaciones al sacerdocio, y yo. Los tres estrechamos entonces una amistad que ha durado para siempre.
Mis mejores recuerdos de aquellos años están unidos a mis amigos: las largas, interminables charlas nocturnas en las que, so capa de estudio, quedábamonos hasta altas horas de la noche a la luz de una vela y un lejano candil discutiendo sobre las cosas más peregrinas y soñando imposibles, los paseos a orillas del río, las locuras de Simón, la prudencia de Miguel Blasco y su afición a la música popular. ¡Cuánto echo de menos aquellas tertulias y aquellos paseos! ¡Qué no daría yo en este momento, cuando me ahoga Asunción con sus calores de trópico, por volver, siquiera media hora, a las tabernas de Alcalá y resucitar los viejos amores, los fenecidos sueños! ¡Qué no daría yo por encontrarme de nuevo con Miguel y estrecharlo entre mis brazos! Pasábamos horas en las tabernas y abandonábamos, como jóvenes inadvertidos, nuestros estudios. Más nos interesaban las comedias y las canciones que el maldito Digesto que estábamos obligados a aprendernos de memoria. Más nos —42→ interesaba el saber del pueblo que destilaban las conversaciones de taberna que los infatuados exordios latinos de nuestros catedráticos y maestros: más Quevedo que Ulpiano y más los escritos satíricos de Villarroel y las agudas observaciones de fray Benito que las recopilaciones de Solórzano y Pereyra. En fin, que si bien estudiábamos para leguleyos y estábamos destinados a acabar nuestras vidas como abogados de las reales audiencias, si otra cosa no disponían los poderosos colegiales, más se inclinaba nuestra afición a cualquier cosa que a las mismas leyes y a los ergos siempre prestos de nuestros colegas, que la aridez de estos últimos, la estolidez de nuestros maestros y su inflexibilidad hacían que las mismas leyes fueran impenetrables a nuestras inteligencias. No pudo ser mucho lo que aprendimos, porque tampoco era demasiado el saber de nuestros maestros, que más se dedicaban a sus negocios y granjerías particulares que a formar a los jóvenes que, para su desgracia, habían caído inadvertidamente en sus cátedras. Todo se reducía, en aquel tiempo, a memorizar algunas fórmulas latinas de rigor y a repetirlas como papagayos de los que traen de las Indias. Con todo, hubimos con frecuencia de esforzarnos en comprender las leyes y lecciones y, al fin, acabamos los tres de licenciados y con empleo.
Miguel Blasco y Simón Martí volvieron a Zaragoza y se integraron a la vida de su ciudad. Yo, por mi parte, regresé a Logroño, donde Leona habíame conseguido una pasantía en el despacho de un abogado de mi tierra que gozaba en aquel tiempo de justa fama de honesto y generoso. Si me hubiese quedado en aquel despacho, tal vez sería ahora un hombre feliz, casado y con hijos, disponiendo de una más que medrada renta, una bonita tartana como la de mi padre y un caballejo de tiro con el que podría viajar a Samaniego y a las demás aldeas de la región. Estaría haciendo la vida de un provinciano rico, feliz y despreocupado, sosegado, cauto, cazurro, tragaldabas, borrachín —43→ y un poco aburrido, un hombre, en fin, que seguiría soñando con los lejanos trópicos y el oriente de su infancia, con los caballeros del Rey Arturo y con las maravillas de la corte del Preste Juan.
Los primeros meses entre los míos fueron para mí realmente estupendos. Mi hermana Leona tenía cinco hijos, y Domingo, su marido, era ya mucho más rico de lo que nunca había sido mi padre en sus mejores tiempos. Entre los dos habían logrado multiplicar la hacienda que heredaran y adquirían tierras en el valle del Najerilla para asegurar el futuro de sus vástagos. Mis sobrinos, tres muchachos y dos niñas encantadoras y preciosas, la menor de las cuales era una muñequita cachetona y risueña de apenas un año, crecían con el pan seguro bajo el brazo, y mis padres, ya mayores y retirados de negocios y preocupaciones en Samaniego, esperábanlos cada verano como esperan los labradores las lluvias de abril. Estas novedades me hacían dichoso. Pasábame las horas muertas jugando con mis sobrinos, cargaba en mis brazos a las pequeñas y les hacía toda clase de fiestas y jamás me cansaba de viajar una y otra vez a Samaniego y pasarme semanas enteras con mis padres, contemplando la bien ganada felicidad reflejada en sus rostros. Un tío mío de San Vicente de la Sonsierra, que un año antes había enviudado y cuyos hijos lo habían dejado solo en el pueblo, vivía ahora con ellos. Era sólo dos años más joven que mi padre y entre los tres se hacían buena compañía. Nuestra vieja casa de piedra, antaño tan llena de ruidos, gritos y fiestas de todas clases, ahora sólo se animaba durante el verano, cuando llegaban mis bulliciosos sobrinos con su alegría infantil a cuestas. A mi padre se le llenaba la boca cuando hablaba con sus convecinos de su hijo el licenciado, y a mi tío Martín, que sufría en silencio la indiferencia y el abandono de mis primos, se le llenaban, a su pesar, los ojos de lágrimas porque, al recordarlos, dábase cuenta de su abandono. Mi padre tomaba —44→ entonces a su hermano por el hombro y se retiraba con él a una parte de la casa en la que existían unas escaleras que bajaban a una bodega de pequeño calado. Allí se encerraban durante una, dos y hasta tres horas, tomaban unos vasos de clarete y volvían a subir más animados. Yo los acompañaba en ocasiones. Los domingos y fiestas de guardar, después de la misa, íbamos todos a la bodega que la familia tenía a las afueras del pueblo, asábamos unas buenas chuletas de cordero al sarmiento, nos tomábamos unas jarras de clarete y nos quedábamos conversando y cantando hasta que se hacía de noche. Entonces, volvíamos a la casa caminando a la luz de la luna, mi madre preparaba algo para la cena y todos nos íbamos a dormir.
La vida no podía ser más apacible, pero llegó un momento en el que comencé a aburrirme. En Logroño había comenzado mi trabajo de pasante, pero los asuntos que llegaban al despacho del doctor Pujadas, el ilustre magistrado con quien trabajaba, eran todos litigios de aldeanos por tierras y linderos y para mí carecían de interés. Perdí el entusiasmo inicial y ya me veía en mi propio despacho, rodeado de escribientes y sumergiéndome en asuntos sin importancia, envuelto en pleitos de poca monta con gente rencorosa, defendiendo por algunas monedas de vellón causas mezquinas que ni siquiera eran realmente justas. Comenzaba a echar de menos a mis amigos, sus conversaciones y su compañía y un día de enero de 1746, cuando ya de noche y con el cierzo cortándome las orejas caminaba por la calle del Mercado en dirección a la casa de mi hermana, donde me alojaba, decidí aceptar una invitación que me había hecho apenas unos meses antes, en una de sus cartas, mi amigo Miguel Blasco para que lo visitara en Zaragoza. Recuerdo que la oscuridad de la noche, tan cerrada y fría, hacía aún más negros mis pensamientos y que a las puertas de la iglesia de la Redonda, abiertas de par en par, había un mendigo de mediana edad, tuerto y tullido, —45→ que me extendió la mano derecha para que le alcanzara unas monedas. Se las di sin siquiera quitarme el embozo de la capa. En el interior de la iglesia, un canónigo de la colegiata dirigía el rezo del rosario, como lo hacía, siendo yo niño, don Sixto Trejivano en Samaniego: de una manera monótona y aburrida, con el escaso fervor que la repetición de los actos pone en ellos. Las avemarías y los padrenuestros salían a borbotones, como rachas de viento frío, por las puertas abiertas hasta mis orejas y se perdían después, para siempre, en el aire quieto de la plaza. Cuando llegué a la casa de mi hermana, tenía los pies helados, las orejas calientes y el corazón vacío. Cené con escaso apetito unos huevos escalfados y unos higos secos, di las buenas noches a mis anfitriones, me encerré en mi cuarto y, cuando me desperté a la mañana siguiente, le comuniqué a Leona que, en cuatro días más, dejaría Logroño para siempre y me trasladaría a Zaragoza a probar suerte en mi profesión.
Los cuatro días se convirtieron en una semana durante la cual me despedí, agradeciendo sus atenciones, del doctor Pujadas, que lamentó el que me fuera de su lado, viajé a Samaniego a abrazar a mis padres una vez más, paseé despreocupado las calles de la capital de La Rioja, recreé mi vista en los paisajes de mi tierra, compré unas cuantas chucherías para llevar a mis amigos aragoneses y lloré por lo que dejaba atrás, porque sabía, por una de esas raras intuiciones que no se pueden explicar, que me despedía de mi tierra para siempre.
La situación de mi amigo en la capital aragonesa no era mucho mejor que la mía en Logroño: se veía envuelto en los mismos pleitos y litigios, en asuntos muy semejantes y en idéntica monotonía. El hombre es, según mi experiencia, igual en todas partes: soberbio e ignorante cuando es poderoso, envidioso de la suerte ajena si no la tiene, ávido de riquezas y siempre ambicioso de poder y avaro; —46→ en una palabra, el hombre es en todas partes mezquino. El 29 de enero, día en el que los zaragozanos festejan a su patrón San Valero, hallábame en la capital aragonesa dispuesto a ver qué me deparaba la suerte en ella.
Pienso que, desde entonces, mi vida ha sido marcada por la inconformidad y, quizá, por un poco de misantropía. No me gustó la suerte que me reservaba el futuro en Logroño y no me gustó la que me reservaba en Zaragoza: no me gustó mi suerte de manteísta obligado a ganar un puesto en la sociedad con trabajos que los colegiales tan injustamente se ahorraban gracias a sus privilegios. No estábamos nosotros menos ni peor capacitados que ellos para ejercer el magisterio de las leyes, pero los colegiales de Alcalá y Salamanca acaparaban los puestos más apetecidos y nos obligaban a seguir una vida de incertidumbre que no sabíamos dónde podría acabar. En la noche, conversábamos Miguel y yo sobre éste y otros asuntos semejantes. Si nos aburría el tema, tomábamos nuestras capas, nos embozábamos y partíamos a beber vino por las tabernas para, juntos, en silencio, ir hundiéndonos en una profunda melancolía.
-Fíjate -le decía yo- en la suerte que nos espera: hacernos ricos, si podemos, con la desgracia ajena.
-No es tan mala -me respondía con una sonrisa-. Mucho peor será igualarnos en la pobreza.
Yo sabía que Miguel no pensaba así, que, como yo, veía en cada pleito una muestra más de la mezquindad humana y que habría dado cuanto poseía por volar a alguna parte del planeta en la que nadie lo conociera, en la que no existieran audiencias, jueces ni abogados y en la que los más desafortunados tuvieran lo suficiente para no envidiar la suerte de los poderosos. Esa isla soñada, esa —47→ utopía que describiera el inglés Moro, no existía en ninguna parte. Utopía: lugar que no existe. No existía en Logroño, ni en Zaragoza. No existía en Alcalá. No existía en Madrid. No existía en ninguno de los continentes conocidos del planeta. Él y yo sabíamos que no podía existir y que, de existir en algún territorio aún desconocido por estar perdido en la inmensidad de los océanos, en algún momento llegaríamos nosotros, los cristianos, y, con nuestros cañones, espadas y arcabuces, con nuestras bombas, reduciríamos la isla a polvo y la dejaríamos sepultada para siempre en el olvido, abandonada a la voracidad de las alimañas.
-Cada quien debe conformarse con su suerte -me dijo en cierta ocasión, mientras comíamos en el piso que ambos teníamos alquilado-. Mira, si no, a Simón. Ya tiene entrada en el palacio de los Fuenclara y está a punto de casarse con una de las herederas más ricas de la comarca.
-Simón ha sido siempre diferente a nosotros -le respondí-. Él ha nacido para ser obispo o abogado de las reales audiencias. Como no pudo ser lo primero, sin duda llegará a ser lo segundo. Le gusta el poder, y estoy seguro de que en algún momento llegará a rico.
-¿Y a quién no le gusta el poder?
-A todos nos gusta, pero no todos estamos dispuestos a pagar el mismo precio. Ni tú ni yo vamos a poder pagar jamás lo que se nos exige para disfrutarlo.
-Mejor sería entonces -me respondió- que nos metiéramos a ermitaños o que nos encerráramos para siempre en la cartuja del Aula Dei.
Confieso que, por entonces, pese a no haber sido jamás un espíritu religioso, una posibilidad semejante no me resultaba del todo desagradable. A veces, hasta la tomaba en consideración. También creo que le tentaba a Miguel Blasco, aunque jamás se atrevió a confesármelo. —48→ Los ejemplos de fray Benito Feijóo y fray Martín Sarmiento, monjes sabios que salían poquísimo de sus conventos, pero cuyas obras pasaban de mano en mano y eran leídas por todos, eran atractivos para personas como nosotros, pero tenían estos frailes, aun cuando muchos no se la reconocían, una dedicación religiosa al estudio que exigía de quien la siguiera una fe y una devoción que yo, tan entregado a los placeres de este mundo, no poseía y que, aunque por razones muy distintas, tampoco poseía mi amigo Miguel. Éste era callado en extremo y muy prudente y, pese a la gran confianza que ambos nos teníamos, guardaba sus secretos bajo siete llaves, como se dice. Había dos cosas que me impedían tomar en serio la resolución de hacerme fraile: mi afición por las mujeres, que jamás ha decrecido, y las dudas sobre la naturaleza y hasta sobre la existencia misma de Dios, que me siguen corroyendo el alma: el demonio, el mundo y la carne, los grandes enemigos del alma de los que hablan los teólogos. Ocultaba muy bien estas dudas, que habían comenzado con la temprana lectura del Tractatus de Spinoza y que se habían ido acentuando en los últimos años acompañando mis momentos de melancolía, y me encontraba entonces en una situación que consistía en que abandonarme a la suerte me producía terror y aprovechar las oportunidades que la fortuna me ofrecía me parecía indigno y profundamente inmoral. ¿Qué puedo hacer?, me preguntaba, y no podía encontrar una respuesta. Si hubiera tenido el auxilio de la fe, si hubiera tenido mi propio camino de Damasco, como lo tuvo San Pablo, quizá muy otro habría sido mi destino. Tal vez habría tenido fuerzas para acallar mis dudas y contener mi inclinación a los placeres. Es muy tarde para todo ello. Mi suerte ya está echada.
Traté de aturdirme con el vino y las aventuras galantes. Miguel y yo vivíamos en ese tiempo en el antiguo barrio del Temple, cerca de la iglesia de San Felipe, junto a la Torre Nueva, en una casa tan —49→ vieja y apuntalada con vigas y tablones que la gente huía de sus proximidades con disimulo y los caballos relinchaban asustados al acercarse a ella y se negaban a seguir tirando de sus calesas. Nos atendía una vieja de Bañón que había sido criada, desde chiquita, en casa de los abuelos o de los bisabuelos de Miguel y que a mí me cuidaba con solicitudes de madre, y Bonifacio, un alegre muchacho de mi tierra que me acompañaba desde mi época de estudiante en Alcalá de Henares y por el que Miguel Blasco sentía una enorme simpatía. Los domingos acudíamos los tres hombres a la misa mayor de la catedral de la Seo, que generalmente celebraba el señor arzobispo con alguno de sus canónigos. Terminada la misa, Bonifacio regresaba a la casa a atender sus tareas y nosotros íbamos a tomar vino por las tabernas hasta pasado el mediodía. Después del almuerzo, terminábamos en las choperas del Arrabal disfrutando de los bailes y verbenas que los mozos celebraban a las orillas del Ebro. Un domingo de octubre, soleado y brillante, pasadas las fiestas del Pilar, nos fuimos solos Miguel y yo caminando, por estirar las piernas, a escuchar la misa a la vieja iglesia de Santa Engracia, en cuya cripta se conservaban las reliquias de las santas masas. Bonifacio había ido solo a escuchar misa a la iglesia de San Pablo, en el barrio del Gancho, y Daría, la criada, a la del Pilar, como solía hacer devotamente todos los domingos y fiestas de guardar. Al salir de la iglesia, el día se había tornado, repentinamente, lluvioso y frío, cosa no tan infrecuente en esas primeras fechas del otoño. Las nubes se amontonaban sobre un cielo bajo cubierto de tenebrosidades, el cierzo del Moncayo, como lo llaman en Zaragoza, soplaba rasante y el día se tornaba oscuro y desapacible. Corrimos Miguel y yo bajo el aguacero, protegiéndonos en los portales, hasta una pequeña taberna de la calle San Gil, en la que nos refugiamos. La lluvia caía con fuerza y nos golpeaba la cara. Cuando ingresamos al local, nos arrimamos a una mesa pequeña y paticoja cubierta con —50→ un mantel a cuadros pequeños desteñidos por el uso, pedimos unas jarras de vino y unas aceitunas aliñadas y nos dispusimos a observar tras los visillos mugrientos del ventanuco a los viandantes que, como nosotros algunos minutos antes, chapoteaban ahora bajo la lluvia, ensuciándose las medias y los calzones de fiesta. Una mujer joven trataba de salvar los charcos a saltitos menudos. La taberna era un tabuco sucio, pequeño y frío, y sus paredes rezumaban humedad de siglos por sus cuatro esquinas. Había una tristeza esencial flotando en el ambiente. Miguel y yo permanecíamos en silencio, perdidos en nuestros pensamientos.
También en Asunción está lloviendo. Pese a estar bien entrado el otoño, la que cae es una lluvia de verano, una lluvia intensa cuyas gotas penetran con fuerza bajo la tierra y forman sobre su superficie ríos que se desbordan en las partes bajas de la ciudad, en los bañados que están cerca del río. «No es buena esta lluvia», me dicen los taxistas, que todavía conservan intacta su alma de campesinos. Ayer se celebró por vez primera en todo el mundo el Día Internacional del Libro. Un libro y una rosa. Aquí, la celebración de este día, proclamado por la Unesco, ha pasado desapercibida entre tantos acontecimientos funestos. Yo recordé, en la mañana, a Cervantes y a Shakespeare, muertos casi a la misma hora de un 23 de abril de 1616. Recordé un cuento de Anthony Burgess que hace que ambos genios coincidan en una taberna española de la época, se sienten juntos, beban, conversen de cosas sin importancia y no se reconozcan. También recordé al Inca Garcilaso de la Vega, que murió y vivió con ellos en aquel mundo lejano que ha dejado de tener existencia para casi todos los hombres de esta época. La posmodernidad está acabando con nuestra memoria, con la memoria de todos los hombres, está acabando con la historia. Los jóvenes y los obreros que están en la plaza no celebraron el Día Internacional del —51→ Libro. Los jóvenes y los obreros que están en la plaza del Congreso del Paraguay, en Asunción, no están celebrando nada. No celebran. No recuerdan. No conmemoran. Nada del pasado les importa. Sólo quieren que no regrese. Por eso luchan. Los jóvenes y los obreros que están en la plaza se están mojando, pero no se mueven de sus puestos. Uno de ellos, echado sobre el frío piso de asfalto, trata de dormir mientras las gotas de lluvia golpean su cabeza. No se mueve. Todos están quietos. Nadie se mueve. Cervantes y Shakespeare duermen en las páginas de unos libros que nadie abre ni hojea. «Y no podrán matarlo», me vienen a la memoria estas palabras del poema de Alejandro Romualdo sobre Túpac Amaru. Es un buen poema, un poema fuerte, un poema de carácter, casi un grito de guerra. La lluvia continúa cayendo. Quienes están en la plaza del Congreso vigilando que ningún generalote les robe la libertad conquistada saben que ésta es una oportunidad única y que, si la pierden, volverá de nuevo el pasado, que volverán las viejas estructuras de poder semifeudal, que volverá el clientelismo político y que volverán las prácticas mafiosas del mbareté. No quieren que esto ocurra. Por eso no se mueven. «No podrán matarlos». No quieren que el país pierda la oportunidad de ingresar dignamente al siglo XXI, de iniciar el milenio con esperanza. Por eso permanecen en la plaza calándose hasta los huesos mientras el río crece, encienden hogueras sobre el asfalto, cantan, bailan y se dan ánimos para seguir adelante, y nosotros, cómodamente instalados en nuestras casas, leemos viejos y amarillentos legajos de antaño o dormimos junto a nuestras mujeres. Como a Túpac Amaru, aunque los maten, «no podrán matarlos». Nadie puede matar en los hombres el deseo de ser libres. Nadie puede matar la libertad. Ellos están defendiendo nuestro futuro. Sobre las calles y las casas de Asunción del Paraguay la lluvia sigue cayendo, y yo me voy quedando lentamente dormido. No sé qué sueños tendré esta noche, pero quizá sean sueños de esperanza.
—52→Desde entonces, los días en Zaragoza comenzaron a pasar con lentitud. Había veces que me sentía tentado a tomar mis bártulos y petacas y volver a Logroño, pero, por alguna razón, no me movía de la capital aragonesa. Zaragoza me atraía, me gustaban sus calles y sus gentes, me gustaban el Ebro y sus riberas, me gustaba hasta su viento, frío y cortante en invierno y sofocante en los meses de verano. Me gustaban las callejuelas que iban desde el Portillo hasta el palacio de los Luna, en cuya enorme portada dos titanes amenazaban a los viandantes con sus garrotes de piedra, y me gustaban sus iglesias mudéjares, sus casas de ladrillo macizo y blanco, los enrejados de sus balcones y celosías, sus tabernas y sus paseos. Me sentía bien, pese a la desazón que me invadía y que mi amigo Miguel trataba de apaciguar con su bondad y amena charla. Pero mi desazón crecía. Mi hermana, que me escribía con más frecuencia que mis ancianos padres, insistía en que volviera a La Rioja, que las cosas en Aragón no podrían estar nunca tan bien como en Castilla, pues, como decía Domingo, su marido, el rey no guardaba simpatía alguna a los aragoneses, catalanes, valencianos y mallorquines que, desde el primer momento, se habían opuesto tan tenazmente a su causa, razón por la que no habría de perdonar jamás a quienes, además de súbditos, seguía considerando sus enemigos. Era una palabra dura la de enemigo, pero mi hermana tenía razón en ésta como en otras muchas cosas, y en Zaragoza se echaba de ver el abandono en que la corona tenía al antiguo reino de Aragón. Peor todavía debía de ser la situación en el campo. Se comentaba en los mentideros de Zaragoza que las torres estaban abandonadas, los campos de cereales yermos y las huertas invadidas por las malas hierbas y las alimañas. Junto a la puerta del Portillo, en el Arrabal, en Las Tenerías, o en Torrero, se apostaban, con frecuencia, los campesinos hambrientos a los que las malas cosechas habían arrojado de sus villas y sus aldeas. Venían de todas partes, del norte —53→ y del sur, del este y del oeste, y formaban enormes campamentos que en la noche las hogueras iluminaban. Llegaban en pleno invierno al pie de las viejas murallas de la ciudad con los pies en vueltos en trapos y las alforjas vacías colgando de sus hombros. Se cubrían con mantas negras para mejor vivir a la intemperie. Las mujeres iban y venían de un lado a otro en una actividad ininterrumpida y febril, pero sus niños no jugaban. Eran niños tristes y delgados, niños que tenían dibujada el hambre en su mirada. Atisbaban todos a través de sus puertas abiertas y prohibidas las fabulosas riquezas que en su imaginación atesoraba la ciudad. Era para ellos la tierra prometida, pero las picas y mosquetones de los guardias la ponían lejos de su alcance. Parecían ejércitos de bárbaros a punto de iniciar el asalto.
Durante el día, los hombres entraban a la ciudad en busca de un jornal, por magro que fuera. Por algo más de cien maravedíes al día entresacaban las hortalizas de un convento de monjas o levantaban una pared de argamasa y ladrillo en un hospital de pobres cuya sopa ellos no estaban llamados a disfrutar, mientras sus hijos y sus mujeres buscaban afanosos entre los matorrales raíces y bayas que llevarse a la boca. Algunos se arriesgaban a mendigar en las plazas de las iglesias, pero eran los menos. En el barrio del Gancho, los artesanos mirábanlos con desconfianza. La mayoría caminaba por la ciudad, y, a veces, se podía ver a tres o cuatro hombres arrimados a una pared en una esquina con la actitud de quien está esperando un milagro o una orden. Había verdadero orgullo en estos hombres y mujeres que caminaban por la ciudad y ofrecían su trabajo a cambio de un poco de pan y una sopa caliente. Orgullo, demasiado orgullo. Ellos no eran mendigos, sino labradores a los que las sequías arrojaban a los caminos para que invadieran las ciudades. Podían destruirlas, si se lo proponían, y estaba —54→ muy claro para mí que todos les temíamos y que su presencia nos era incómoda porque nos recordaba lo injusta que puede ser con sus hijos la fortuna. A veces los imaginaba armándose con piedras y palos para asaltar Zaragoza y reducirla a cenizas y sabía entonces que aquellas murallas de piedra habían detenido en muchas otras ocasiones a ejércitos semejantes llegados de sabe Dios dónde, ejércitos de furia. Bajo los mugrientos pañuelos que cubrían las cabezas de aquellos hombres y mujeres debían de bullir, como en una caldera calentada a fuego lento, incandescentes ideas de muerte y de venganza.
Con las primeras lluvias de primavera, los campesinos hambrientos volvían a sus aldeas. Se movían en grupos pequeños, y un domingo de mayo Miguel y yo descubrimos, de repente, que apenas quedaba una docena de campesinos en la explanada de la Aljafería.
-Se fueron -le dije.
-Ya ves que no habían perdido del todo la esperanza -me respondió.
Corría el año de 1749 y en Madrid el nuevo rey amenizaba sus veladas con los gorgoritos de Farinelli. Aquel fue el año en el que leímos y comentamos con Simón y su grupo de amigos aristócratas la Poética de Luzán, en el que, estimulado por estas lecturas, reinicié mi fracasada carrera de escritor y en el que, sobre todo, me enamoré. Como el verano de mi infancia en el que conocí a Cecilia Amunategui, 1749 es un año marcado con fuego en mi memoria. Todo parecía salirme a pedir de boca: ya no me aburría el trabajo que realizaba en el despacho que compartía con Miguel y hasta me parecía que estimulaba mi imaginación y mi ingenio. Había vuelto a tener ambiciones y preparaba unas oposiciones a la audiencia de —55→ Zaragoza que estaba seguro de ganar. En las tardes, minutos antes de la caída del sol, paseaba con mi amada por la alameda o por la plaza de las catedrales o tomábamos el chocolate con sus padres y sus hermanos (nueve en total) en su casita de la calle San Jorge. Todo se volvió entonces trabajo, estudio y amor; todo era fuego y entusiasmo. Mi hermana, siempre pendiente de mí y atenta a cuanto me sucedía, enviábame al comienzo de cada año los tres mil ciento veinte reales de mi renta que, por algunos días o algunos meses, me convertían en un potentado y me permitían vestir a la moda, comprar libros, gastar en sedas y collares para Eloísa, que éste es el nombre que le di a mi amada, y disfrutar con Miguel de cenas abundantes y bien regadas en las mejores fondas de la ciudad. Pese a mis reiterados fracasos en materia literaria, tan sólo sentidos por mí (pues a nadie comunicaba mis intenciones de convertirme en escritor), era, a mi manera, bastante feliz y pensaba que en mí la vida habría de cumplir todas sus promesas. En 1749, con apenas veintiocho años de edad, un despacho de abogado, una renta aunque modesta más que segura, una enamorada envidiable y muchas esperanzas, no parecía haber en el firmamento de mi vida ninguna nube negra que lo oscureciera. Las viejas dudas, si bien no habían terminado de disiparse, ya no me martirizaban con la intensidad de antaño y la melancolía no ocupaba en mi ánimo lugar alguno, aunque bien es cierto que en ocasiones mi pensamiento se detenía en imaginar morbosamente que lo perdía todo y para siempre.
Cada vez que me acuerdo de aquella mujer a la que he llamado Eloísa, me invade la tristeza. Su verdadero nombre no importa, y lo callo. Tampoco importa su apellido. No importan sus padres, ni su casita de la calle San Jorge en la que tomábamos chocolate. Nada importan los bucles negros que descolgaban sobre sus hombros, —56→ ni sus enormes y brillantes ojos, ni su sonrisa. Quizá, pienso desde Asunción ahora que han pasado tantos años, no hayan existido jamás ni ella, ni sus bucles, ni sus ojos, ni su sonrisa. Tal vez todo haya sido una mágica figura alimentada por mi fantasía durante estos difíciles años. Tal vez, sólo un sueño. Lo que recuerdo (o sueño que recuerdo) con más intensidad es la tristeza que me causó su desamor. Recuerdo aquella mañana de noviembre, dos o tres días después de mi santo (mi memoria no precisa la fecha, pero recuerdo que acababa de volver de Borja, a cuyos campos me había llevado mi obligación por dos semanas), en la calle de Predicadores. Recuerdo el frío y el viento helado del Moncayo. Recuerdo a algunos viandantes (pocos) saludándome al paso, el humo que salía por la puerta de una tahona, a una vieja arrojando las inmundicias en el arroyo fuera de hora y el mal olor de las mismas y recuerdo que, en un momento, tal vez a causa del mal olor, sentí, de repente, una especie de vahído. Recuerdo muchas otras cosas de aquella mañana, pero, sobre todas ellas, recuerdo a mi amigo Simón Martí viniendo a mi encuentro, su gesto de circunstancias y el modo en que se descubrió para saludarme. Parece como si ahora lo estuviera viendo: su tartamudeo inicial, su mirada fija en mí, el movimiento nervioso de su mano derecha.
-¿A dónde tan temprano? -me preguntó.
-Al despacho le respondí.
-¿Me permites que te acompañe?
-Nada me sería más grato, pero ¿no tienes nada que hacer?
-No. Hoy sólo quiero pasear.
-¿Con este tiempo? -le pregunté, sorprendido.
-Ya me conoces -me dijo sonriendo-. Los días más desapacibles son los mejores para mí. Me agrada tener el viento contra la cara.
—57→Era cierto. Cuando estudiábamos en Alcalá, Simón siempre salía a pasear los días de lluvia o cuando más frío hacía. A veces, lo miraba desde la ventana de mi cuarto paseando a cuerpo gentil en los días más desapacibles mientras me estremecía de frío junto al brasero. Salimos a la iglesia de San Juan de los Panetes y, de ahí, a paso ligero, a la plaza del Pilar. Miguel y yo teníamos nuestro despacho en la plaza de la catedral, frente a la antigua lonja de Zaragoza, al lado mismo del palacio episcopal. Al llegar a mi destino, Simón se detuvo.
-¿Puedo subir contigo? -me preguntó.
-Naturalmente -le respondí-, ¿pero no querías pasear en un día desapacible?
Se rió, me tomó de un brazo e inició la subida de las escaleras a mi lado. El despacho estaba en el tercer piso, y ambos, ya separados, fuimos subiendo con lentitud y en el más absoluto silencio. En el estrecho rellano del segundo piso mi amigo se detuvo jadeante como si tuviera dificultades para respirar. Me paré también y me quedé mirándolo. Me pareció extraño que, a su edad, jadeara como lo hacía. Simón se pasó un pañuelo por la frente, volvió a tomarme del brazo como al comienzo y me dijo:
-Quería hablar contigo. Lo del paseo ha sido una disculpa.
Algo noté en el tono de su voz que no me gustó nada. Llegamos al tercer piso, abrí la puerta y ambos ingresamos al despacho. Miguel había salido a hacer una diligencia y estábamos solos. Yo tomé asiento en mi escritorio. Simón se quedó parado unos cuantos minutos y, de pronto, se puso a pasear a grandes zancadas por la pieza, como si tuviera la obligación de medirla. Yo lo miraba con sorpresa. —58→ Ninguno de los dos hablaba. Pasó como un cuarto de hora de mutismo total por ambas partes. Al cabo, escuchamos que la puerta se abría, y entró Miguel. Se guardó la llave en un bolsillo de su casaca, se levantó los faldones y se sentó mientras nos saludaba. Simón y yo lo miramos.
-¡El grajo está volando bajo! -dijo Miguel a modo de comentario de circunstancias y se frotó sus largas y blanquísimas manos, acentuando lo que acababa de decir-. ¡Qué a gusto me tomaría una jícara de chocolate!
Ni Simón ni yo dijimos nada, y Miguel se nos quedó mirando entre sorprendido y curioso. Simón continuaba sus paseos por el cuarto sin despegar los ojos del suelo, reconcentrado.
-¿Qué pasa? -preguntó Miguel-. ¿He llegado en mal momento? ¿Interrumpo algo importante? ¿Contra quién conspiran, oh pérfidos enemigos de la república? ¿Contra el amor, contra la virtud o contra la belleza?
-Lo ignoro -le respondí-. Creo que el licenciado don Simón Martí, aquí presente, está a punto de comunicarme algo muy importante, pero aún ignoro de qué se trata. Si algún conspirador hay en este despacho, es él.
-Está bien -dijo de pronto Simón, interrumpiendo su paseo-. Lo diré. Diré todo lo que tenga que decir.
-¿Y qué tienes que decir? -le pregunté.
-Algo que te va a doler y que te va a doler mucho. No quiero decirlo, pero tengo que decirlo. Es mi obligación.
-Si no quieres decirlo, no lo digas, pero, si tienes que decirlo, dilo. Lo vas a decir de todas maneras, así que explícate.
-No sé por dónde comenzar...
—59→-Comienza por el comienzo, hombre de Dios -recuerdo que le interrumpió Miguel.
-El comienzo es largo.
-Pues abrévialo -le dije-. ¿De qué trata la historia?
-De los amores de Millán y Eloísa.
-¿De los amores de quién? -recuerdo que dije en son de chanza, mas preocupado por el cariz que tomaba la conversación-. Parece el título de una novela moderna -traté de bromear, mientras me ponía de pie sin darme cuenta de lo que hacía.
-Quédate mejor sentado, que lo que tengo que contarte no es para que lo escuches de pie. Sabrás -me dijo, mirándome fijamente a los ojos- que, si bien conozco a Eloísa sólo desde que sale contigo, por lo que jamás te he hablado de ella, sus padres fueron siempre de los míos muy allegados en razón de una gran amistad que todavía dura. Tienes que saber también que ésta es una familia honorable, aunque de escasos recursos, y que la perspectiva de casar a su única hija con un hombre como tú, si bien ha de complacerles por la calidad de la persona, no les satisface por entero por no garantizarles que su hija haya de gozar en el futuro de la posición que ellos esperan conquistarle.
-Abrevia, abrevia -le interrumpí.
-El caso es que sus padres, que por cierto te tienen en gran estima, han considerado prudente encomendarme la misión de decirte que tu compromiso con Eloísa es irrealizable y que la chica está ya destinada a un caballero valenciano que, en menos de un mes, la desposará y llevará a su tierra para siempre. Comprenderás que para mí este compromiso ha sido difícil de tomar, pero he dado a los padres de Eloísa mi palabra y no me queda más remedio que cumplir con mi obligación.
-¿Y cómo se llama ese caballero valenciano? -pregunté.
-Termes -me respondió-. Jacinto Termes.
—60→Me acuerdo muy bien del nombre que me dio y que escuché por primera vez, puesto que con él ha de estar casada, si todavía no ha muerto, mi Eloísa. Si me hubiesen golpeado la cabeza con un martillo pilón, no habría sido mayor mi sorpresa, ni mi dolor, ni mi disgusto. Algo pesado y duro, algo seco y rugoso como un bloque gigante de granito, me oprimía el pecho y me impedía respirar. Debía de presentar muy mal aspecto, pues vi cómo Miguel tomaba su pañuelo, lo mojaba en el agua de una jarra que siempre tenía llena para el caso de necesitar hacer mis abluciones y me lo ponía en la frente, mientras me desabotonaba el chaleco y dejaba libre el cuello de mi camisa. Simón me miraba con los ojos muy abiertos, como si no diera crédito a lo que veía. Ambos habían temido en un momento que me desmayara, según supe más tarde. Así pasó como una hora hasta que pude reponerme. No creía lo que Simón me había dicho. Me lo repetía una y otra vez como entre sueños y me decía a mí mismo que no podía ser sino la pesada broma de un amigo inconsciente y desconsiderado. Pero no. Si bien inconsciente en muchas ocasiones, apresurado y lleno de desmesura, Simón no era, en absoluto, un desconsiderado. Él conocía bien el dolor que una noticia así podía producirme y a él no le gustaba producir dolor a nadie y, menos aún, a un buen amigo. La noticia era tan real como la sensación de ahogo que había tenido al escucharla de sus labios, tan estruendosa en mi imaginación como un cañonazo, tan terrible como un terremoto, tan definitiva, casi, como la misma muerte.
La muerte, la presencia de la muerte, era lo que la noticia me anunciaba. Era yo el condenado, pero imaginaba que también Eloísa sentiría de igual modo. Se lo pregunté a Simón, casi entre lágrimas.
-Y Eloísa, ¿lo sabe?
-Lo sabe y lo sufre. Como tú -fue su respuesta.
—61→Algún consuelo debieron de traerme estas palabras, pues, de inmediato, sentí que me volvían los pulsos y, con los pulsos, la esperanza.
-Si ella me quiere, el caballero valenciano ya puede volverse a Játiva.
-Recuerda a sus padres -me dijo Simón.
-¿Acaso no cuenta el amor? -le pregunté.
-Sólo en las novelas.
A los tres días de esta conversación, supe que mi amigo Simón estaba en lo cierto. Durante los dos días siguientes no me moví de mi casa. Miguel volvía del despacho al atardecer y me informaba de las novedades. Estaba más bromista que de costumbre, chanceaba por cualquier cosa y hacía chistes y divertidos juegos de palabras tratando de animarme. En silencio, yo se lo agradecía, pero, echado en mi cama, sin ganas de hacer absolutamente nada, abandonado a la abulia, no podía salir de aquel pozo profundo y negro en el que habíame hundido mi ánimo melancólico. Como al tercer día me animé a salir, busqué el rastro de Eloísa por las calles sin encontrarlo y, finalmente, en horas de la tarde, a través de Ricardina, una amiga común que siempre había estado de parte de nuestro amor y en la que ambos confiábamos plenamente, le envié un billete en el que le anunciaba que aquella misma noche iría a su casa a verla como siempre. Ricardina regresó, como a las dos horas largas, con la respuesta. En ella Eloísa me comunicaba que, si bien siempre había sentido gran afición (no hablaba de amor, cuando ésta era la palabra que con más frecuencia salía de nuestras bocas) por mi persona, sus padres le habían prohibido, desde hacía algo más de una semana, que frecuentara mi compañía, pues no la consideraban la más apropiada para alguien que estaba a punto de contraer matrimonio con un caballero de conducta honorable y que —62→ merecía todo su respeto. El billete terminaba diciendo que, muy a su pesar, se hallaba dispuesta a acatar en todo la voluntad de sus padres, que, en esto como en otras cosas, sabían muy bien lo que hacían. Aquel discurso me parecía ajeno al modo de ser de mi Eloísa. Así que, sin decir nada a Ricardina, ni a Miguel, decidí cumplir mi palabra y visitar aquella misma noche, como si nada hubiese ocurrido, la casita de la calle San Jorge, de la que tan buenos recuerdos guardo todavía en mi memoria.
Como a las cinco de la tarde, me vestí lo mejor que pude. Púseme calzones de paño discretos y una casaca marrón que combinaba muy bien con un chaleco de seda bordado y una camisa de hilo blanquísima que la buena Daría acababa de almidonarme. Llevaba sombrero amplio, una capa negra y lustrosa, un bastón con empuñadura de plata y zapatos de hebilla a la moda francesa. Yo mismo, al observarme en el espejo, me sentí un perfecto currutaco. La peluca tenía el extraño brillo de los objetos recién estrenados, y el sombrero caía con garbo sobre los bucles dorados de la peluca, sombreándolos. Caminé, dándome un paseo, hasta la casita de la calle San Jorge, llegué al zaguán, encontré la puerta bien cerrada, la golpeé con el puño del bastón y esperé a que alguien me abriera. Pasaron varios minutos. Golpeé de nuevo, y otra vez transcurrió el tiempo con la lentitud con que lo sienten los desesperados. Volví a golpear y volví a esperar. Nadie acudía a mi llamado, pero no me movía. Algunos curiosos detenían su paso y se quedaban mirándome como si trataran de adivinar lo que pasaba. Un fraile capuchino, que me conocía, detuvo su paseo para conversar conmigo, pero, como no le hiciera caso alguno, reinició su marcha hacia Dios sabe dónde. Yo seguía golpeando la puerta con mi bastón y mis golpes crecían en intensidad. Yo sentía que los curiosos, que se habían ido —63→ amontonando en torno a mí, cuchicheaban entre sí. Algunos me miraban con recelo y, si por casualidad daba un paso hacia ellos, reculaban con temor. Pienso ahora que imaginaban que estaba loco, pues no es propio de caballeros golpear las puertas de las casas con tanta insistencia.
Por fin, se abrió un ventanuco que estaba al lado de la puerta y, detrás de unas rejas, apareció el feo rostro de una criada. Hizo extraños ruidos con la boca para llamar mi atención y, con la mano, trazó un gesto en el aire invitándome a que me aproximara.
-Los señores han salido -me dijo después de saludarme.
-¿Y la señorita?
-También.
-¿Cuándo podré verla? -le pregunté.
-Me ha mandado decirle la señorita que ya no lo verá jamás.
-Entonces, ¿está adentro?
-Bueno...
-Bueno ¿qué? -le dije-. ¿Quiénes son, finalmente, los que no quieren que la vea: ella o sus padres?
-Bueno...
-Bueno ¿qué? -insistí-. ¿Quiere verme ella o no quiere?
-Bueno...
-Decídete. ¿Quiere verme ella o no quiere verme?
-Creo que no quiere verlo, señor.
-Quiero que me lo diga ella. Dile a Eloísa que, si no viene al momento a decirme si quiere o no quiere verme, armo un escándalo aquí mismo. Mira todas las personas que se han reunido. Si quiere evitar el escándalo, dile que baje.
-Bueno...
-¡Vete ya, por Dios, y repítele lo que acabo de decirte!
—64→No tuve que esperar demasiado. Al cabo de unos minutos, el bello rostro de Eloísa, velado por un pañuelo de gasa, apareció en el ventanuco.
-Amor mío -le dije.
-Caballero -me respondió con frialdad-, ¿qué derecho le asiste a vuesa merced para dar en mi casa un escándalo semejante?
-El que el amor me confiere -le respondí.
-¿Qué amor? -me preguntó.
-El que vuesa merced me ha jurado.
-Se equivoca, caballero. Jamás le juré amor a vuesa merced. Váyase antes de que mi padre ordene a sus criados que lo echen a palos, que, si no han de bastar éstos, yo misma he de llamar a la justicia para que defienda mi honra.
Me quedé de piedra, como se dice vulgarmente. No sabía qué hacer, cómo reaccionar. Algo debieron de notar quienes se habían amontonando en la calle porque, de repente, sus voces se elevaron y comenzaron a proferir injurias contra los habitantes de la casa, a quienes acusaban de ser interesados, ambiciosos y malvados. Hubiese preferido que me tragara la tierra a tener que escuchar las infamias que hube de escuchar aquella noche. No hacía frío, y la luna era lo bastante luminosa para adivinar los rasgos de algunos rostros, pero ninguno de ellos me era conocido.
-Puta la madre, puta la hija, puta la manta que las cobija -recitó con voz de sorna uno de los allí reunidos.
Cegado por la furia, me lancé contra él. Si bien me sentía burlado, no podía tolerar el insulto a quien seguía considerando mi amada. Varios brazos fornidos me contuvieron. Pese a todo, seguí forcejeando —65→ hasta que alguien me arrojó con fuerza contra el pavimento. En la caída, me golpeé la cabeza contra una piedra y perdí el sentido. Cuando desperté, estaba solo en medio de una noche estrellada y clara. Consideré que quienes habían forcejeado conmigo se habían dispersado a toda prisa por miedo a la justicia y me habían dejado abandonado a mi suerte sin pensar en las consecuencias. Me dolía la cabeza y sentía una especie de vacío en el estómago. Me palpé las ropas de arriba abajo, recogí a gatas el sombrero y el bastón con empuñadura de plata y comprobé que nadie se había detenido a robarme. Me levanté y eché a andar hacia mi casa. Por última vez, miré con ternura la casita de la calle de San Jorge en la que tan buenos momentos había pasado y cuyos habitantes me habían hecho tan feliz en los últimos meses. Cuando llegué a casa, todavía no había vuelto Miguel, así que me acosté y, por primera vez después de muchos días, dormí como un bendito y sin que ninguna pesadilla me perturbara.
El sueño es, con frecuencia, el mejor antídoto contra el miedo y el dolor. También yo duermo ahora que, como diría Vallejo, «me asfixia Bizancio». Me duermo y me despierto, y, cuando me despierto, me ducho, desayuno y me voy al trabajo, donde mis compañeros cuchichean y tiemblan de miedo o de ansiedad, según sus temperamentos. La vida sigue, pese a todo. Es extraño. Hay algunos que desearían estar ahora con los caraspintadas en la plaza y quienes desearían que el general triunfara y que todas las cosas volvieran al orden y a la mano dura de los dictadores. Observo a los últimos, que son más numerosos: se mueven de mesa en mesa, de escritorio en escritorio, de una a otra oficina. A veces abren la puerta de mi oficina sin pedir permiso y me preguntan qué pienso de lo que pueda ocurrir de ahora en adelante. Les respondo con evasivas. «No soy de aquí», les digo. «Lo que pueda ocurrir no me —66→ afecta». Miento. Miento descaradamente. Ellos lo saben. Saben más de mí de lo que yo me imagino y de lo que ellos mismos se imaginan. Lo saben todo. Mi discurso ha sido siempre claro como el agua y se lo he repetido a ellos hasta el cansancio. «Nada es comparable a la libertad. Nada vale su precio». ¿Para qué repetirlo una vez más? Lo están escuchando a través de todos los medios de comunicación de este país del que la libertad ha estado proscrita tanto tiempo. ¿Qué otra cosa escuchan cuando oyen las voces de los jóvenes caraspintadas elevándose al firmamento? ¿No han aprendido aún a leer el vuelo de las aves, el rumoroso fluir del agua cristalina en los arroyos, la sonrisa de los niños, el aroma de los jazmines florecidos? No tienen disculpa. Si no han aprendido a leer estas señales, no han aprendido nada en absoluto.
Mil veces había escuchado aquello de que no hay mal que por bien no venga. Mil veces me habían dicho (mis padres, mis amigos, mis compañeros) que es bueno conocer el sufrimiento para valorar la felicidad. Mil veces más me había repetido a mí mismo que lo que no mata engorda, como solían decir los viejos en mi pueblo. Pese a habérmelo repetido a mí mismo tantas veces y a haberlo escuchado una y otra vez de labios de quienes me querían, no estaba por entonces convencido. Los días que siguieron a aquella terrible noche me demostraron la verdad que encerraban aquellos dichos. Los días que siguieron a aquélla fueron espantosos. Durante dos semanas me entregué a la bebida. Me levantaba sin saber si era de día o de noche y abría una botella de vino tras otra. Miguel, Bonifacio y Daría me cuidaban y, en lo posible, procuraban alejar botellas y damajuanas del alcance de mis manos. Era inútil. Las encontraba siempre, y, si no las encontraba, armaba tales escenas que uno u otro siempre terminaba por ceder. Miguel, según me confesó más tarde, no sabía si escribir a mi hermana, pidiéndole que viniera a —67→ Zaragoza, o no. Temía, por un lado, que la llegada de mi hermana sólo sirviera para mortificarla y llenar a mis ancianos padres de pesadumbre y, por otro, no se sentía con suficientes fuerzas para controlar mis excesos. Y así pasaban los días sin que pisara la calle, ni atendiera mis obligaciones. Permanecía en cama durante horas, durmiendo o adormilado, sin tomar jamás cabal conciencia del momento y el lugar en los que vivía. Tenía totalmente abandonados mi aseo personal y mi cuidado y, pese a la diligencia de Daría, mi habitación más debía de parecer una zahúrda que el cuarto de un caballero. Un día (tal vez fuera ya de noche), me levanté, salí a tientas de mi habitación, abrí la puerta de la casa y llegué a las escaleras. Debí de hacer todo eso, aunque no me acuerdo de nada. No guardo en mi memoria una sola imagen de lo que sucedió. Sé que en ese momento nadie me vigilaba, y es más que probable que caminara sin sentido, ni objetivo, mecánicamente, como dicen que caminan los sonámbulos. Es probable que tampoco viera, oyera, oliera, ni sintiera. No recuerdo una sola hora de aquellas dos semanas; ni siquiera un minuto. Es un tiempo perdido para siempre, tal vez porque jamás estuvo en mis sentidos. Lo que ocurrió aquel día me lo contaron más tarde mis amigos. Mejor dicho, me contaron lo que nadie vio, algo que, simplemente, imaginaron que había ocurrido, pues ¿qué hacía yo, muerto en apariencia, en el rellano de la escalera, con el rostro ensangrentado y una herida abierta en la cabeza? Según me dijeron cuando, ya despierto en mi cama, pude, pese al dolor (o, tal vez, gracias al dolor), tomar conciencia de mi estado, lo más probable es que perdiera el equilibrio y rodara por las escaleras. No sabían (ni yo lo sabré jamás) cuánto tiempo había permanecido en el rellano. Me encontró Bonifacio, que volvía de un recado que le había encargado Miguel y que le había obligado a permanecer varias horas fuera de la casa. Parece ser que no pasaban de las siete de la noche y que Miguel no volvía aún del despacho. —68→ Daría estaba preparando la cena y, como me lo contaba después a lágrima viva, contenta porque imaginaba que yo estaría en ese momento durmiendo como un bendito. En ningún momento escuchó mis pasos o percibió ruido alguno que indicara alguna actividad.
Cuando Bonifacio me encontró, me dio por muerto. Según él, no respiraba, y fue tan grande el susto que se llevó el pobre que, al no escuchar mis pulsos, a punto estuvo de desmayarse. Como pudo, me tomó en sus brazos, llamó a gritos a Daría y, entre ambos, cargáronme hasta mi cuarto y me volvieron a echar a la cama. Parece que pasé casi quince horas sin despertarme y que, en todo ese tiempo, ni Bonifacio ni Daría querían moverse de mi habitación. Pasé dos semanas más en cama y sin moverme. No bebí ni una gota de vino en todo ese tiempo y me dio por pensar que, ya que había salido con bien de trance tan apurado, lo mejor sería que enmendara mi conducta. Lo que recuerdo bien es que sudaba mucho, que estaba muy débil y que el tiempo volaba sin que me diera cuenta. También recuerdo algunos sueños y no pocas pesadillas. Uno, en particular, se repetía una y otra vez: imaginaba que estaba en Samaniego, sacando fuera del campanario de la iglesia como medio cuerpo, y que caía al vacío desde la torre. La sensación era increíble, pues en ningún momento sentía temor. Muy al contrario, me veía a mí mismo flotar en el aire, saltar y hacer piruetas. Impulsado por un suave viento, volaba sobre los campos de mi pueblo, unas veces en la dirección de Ábalos y otras en la de La Guardia hasta que, en un momento, el viento me depositaba en el suelo y yo despertaba siempre con una sonrisa. Era una sensación sumamente placentera que he deseado recuperar muchas veces, pues sólo en los sueños se puede ser totalmente feliz, como lo era en aquéllos, de los que volvía para mi desgracia a vigilias cada vez más prolongadas —69→ en las que el recuerdo de los hechos más recientes me devolvía a la realidad. Eran los momentos que Daría tomaba para sí y en los que, con cualquier pretexto, me obligaba a devorar un caldito de gallina, unos huevos pasados por agua, hojaldres y golosinas de las más diversas especies. Tengo para mí que todas estas cosas me salvaron, como me salvaron las siempre amenas conversaciones de Miguel y las atenciones de Bonifacio.
Cuando pude ponerme de pie y salir a la calle, era otro hombre. No quedaba dentro de mí nada de aquel Millán de Aduna que había corrido tras los pasos de su amada sin advertir que bajo sus pies se abría el abismo de la desesperanza. Si no olvidadas, las infelices horas de la noche fatal en la que perdí por un momento la cordura parecían enterradas en el fondo de la memoria. Reanudé mi trabajo, revisé mi pasado y organicé en lo posible el presente con el objeto de interesarme por el futuro. Había algunas cosas que tenía claras: no quería quedarme en Zaragoza, ciudad que, sin embargo, me seguía atrayendo, y tampoco quería volver a mi tierra. Deseaba engolfarme en nuevas experiencias, llegar a la corte, construir proyectos que me dieran, si no notoriedad, al menos una pequeña fortuna que asegurara mi vejez, conocer nuevas personas, aventurarme, en fin, en lo desconocido, como, cuando niño, aventurábame en mi imaginación en países exóticos y lejanos. Pensaba a veces en las Indias y, otras, en Filipinas y aún más lejos. Volvían a calentar mi imaginación los trópicos y el Oriente, pero ahora pensaba en ellos como quien piensa en la abultada dote de una novia de conveniencia, regalándome con sus dones y saboreándolos desde antes, mucho antes, de poseerlos. Y así pasé tres años más, sin dejar de pensar ni por un momento que, llegado el día, tomaría mis bártulos, me ataría la manta a la cabeza y emprendería el viaje definitivo hacia otros mundos, que se me antojaban mucho mas atractivos que aquel en el que hasta entonces había vivido.
—70→Aquellos tres años que van de 1749, año de mi desventura, a 1752, fueron para mí años de paz, lectura y reflexión. Abandoné mis pretensiones de abogado de audiencia y me embarqué en el estudio de los clásicos. Estudié griego por mi cuenta y frecuenté a los padres latinos. Leí por vez primera a Virgilio y a Horacio y descubrí a Catulo y la hermosa locura de su amor por Lesbia. Con Catulo descubrí a Safo y el dolor que puede producir la visión del ser amado y navegué por los extensos y profundos océanos de la poesía, desde Homero y Mimnermo, cuyas elegías tan bien se adecuaban a mi espíritu melancólico, a Mosco y sus idilios. Amaba aquel mundo de sátiros y ninfas, de bosques y fuentes, de dioses y de hombres, de amores casi siempre imposibles y siempre extraordinarios. Amaba, sobre todo, a los desventurados, a quienes caían bajo las flechas del travieso Eros sin poder hacer nada para evitarlo, porque, de algún modo, yo había sido como ellos y, como ellos, había sufrido los desdenes del amor y el dolor de no ser correspondido. Ovidio llegó a ser, por muchas razones, mi poeta favorito y, entre los españoles, inclinábame por Villegas, cuyas Eróticas eran ahora más leídas y comentadas en los salones y academias de cuanto habíanlo sido en su tiempo. Miguel, por su parte, había logrado la plaza de abogado de audiencia a la que aspiraba y teníame como su ayudante. Ambos permanecíamos solteros y libres, aun cuando Miguel estuvo, hasta en dos ocasiones, a punto de formalizar algún compromiso. Era mi amigo demasiado exigente, sin embargo, o, tal vez, temeroso de llegar a descubrir, como a mí me había ocurrido, que no es oro todo lo que reluce y que, cuando en el amor intervienen los mundanos intereses, todo se corrompe y las ilusiones e ideales se desvanecen en el aire. Tenía -como yo mismo sigo teniendo- un concepto puro del amor y prefería no vivirlo a representar la perversa parodia de un matrimonio de conveniencias.
—71→Recuerdo que, durante algunos meses (debió de ser a finales de 1751), quise traducir algunos de los idilios de Mosco y hacer de ellos una versión libre en nuestro idioma. Ya que no había podido concretar mis aspiraciones de escritor, creía que ésta era la mejor forma de superar las frustraciones que semejante hecho había dejado en mi espíritu. Todavía recuerdo algunos de aquellos pobres intentos. «Amaba Pan a Eco, su vecina», comenzaba el primer verso de uno de aquellos amables poemas que yo imaginaba que habría de concretar. Como en los intentos anteriores, en éste volví a fallar. No hallaba nunca la palabra justa y, si lograba encontrarla, jamas lograba la medida exacta, los acentos adecuados ni el ritmo preciso. Había, en fin, algo que siempre me fallaba o algo en lo que, simplemente, fallaba yo. De Mosco pasé a Catulo y de Catulo a Tirteo, Anacreonte y Píndaro. Este último me entusiasmaba, pero me resultaba sumamente difícil, cuando no oscuro. Recuerdo aún un largo poema de las Píticas dedicado a cantar las gloriosas hazañas de Hierón de Siracusa. Un siglo antes, Villegas había optado por imitar a Anacreonte y lo había hecho bastante bien. Yo no podía. Me estancaba siempre en alguna parte. Pese a que creía sentir el mundo clásico como si fuera mío, casi como si hubiera vivido en él y conocido a todos aquellos personajes que deleitaban mi imaginación con las palabras más maravillosas jamás escritas, cuando trataba de volcar las ideas que esas mismas palabras contenían a nuestra lengua, algo (o alguien) lo impedía. Tal vez fuera un escondido temor a traicionarlas o quizá supiera, muy en el fondo de mí mismo, que aquellas palabras, por ser únicas, merecían seguir siéndolo por toda la eternidad.
La eternidad de las palabras: ésta era una idea peregrina que, de vez en cuando, me venía a la mente. No ignoraba que pensar así era contrario a las opiniones más esclarecidas y tenidas en cuenta y tampoco ignoraba que era una locura, ni que una locura semejante —72→ jamás debería ser comunicada. Si lo hago ahora, aquí en Asunción, tras mi regreso de los infiernos, es porque, reconciliado en el dolor conmigo mismo, la muerte ya no me asusta. Más bien, al contrario: la espero con impaciencia. Todavía creo que el verdadero poeta es capaz de conferir esencia de eternidad a las palabras, de dar corporeidad a lo incorpóreo y transcendencia a lo que por su propia naturaleza parece estar condenado al acabamiento. En otras palabras, el verdadero poeta es capaz de convertir en oro la materia más vil: el aire que sale de nuestras bocas, los garabatos que trazamos sobre el papel. Si algo lamento a estas alturas de mi vida es no haber sido poeta. Cuando pienso que ni una sola de las palabras que he dicho o escrito habrá de ser recordada en el futuro, me siento como se sentiría aquella infeliz rival de Safo a la que la gran poetisa de Mitilene condenara a vagar en la profunda e inacabable oscuridad del Hades.
Entre la grata lectura de los clásicos, los amores de circunstancias y el trabajo del despacho pasé aquellos tres años y, al cabo, una mañana de octubre de 1752, decidí, de pronto, que apuraría mi viaje hacia la corte, pensando que con lo que tenía ahorrado hasta entonces de mi renta y mi trabajo y lo que me seguiría enviando mi hermana Leona tan bien viviría en Madrid como en Zaragoza o en Logroño y que, si no me decidía a viajar en ese momento, los sueños que desde niño había acariciado jamás llegarían a cumplirse. Estaba hecho, evidentemente, de la madera de los trotamundos, y nada me angustiaba más que permanecer en un mismo lugar, aunque este lugar hubiéseme parecido en un primer momento el paraíso. Pocos días antes de la Navidad de ese año, tras despedirme de mis amigos Miguel y Simón, con la sola compañía de mi fiel Bonifacio, emprendí el viaje a la corte y el 23 de diciembre ya estaba cómodamente instalado en Madrid en un cuarto piso de la calle de las Pozas a muy pocos pasos de la de San Bernardo.
—73→Ha cedido el presidente a la presión del pueblo insomne y vigilante, pero la solución hallada tiene un tufillo a trampa que nadie puede ocultar. Las malas lenguas aseguran que quien la ha dictado es el embajador del poderoso país del norte, el representante de turno de la siniestra potencia que ha hecho y deshecho a su antojo cuanto ha querido en nuestros países durante los últimos sesenta años. Como siempre, lo ha hecho en nombre de la libertad: de su libertad de comercio, naturalmente. Nada es tan importante para los nuevos gurúes del nuevo orden internacional como la libertad de hacerse ricos sin importar cuántos pobres se quedan en el camino. Ésa -y no otra- es, para ellos, la libertad, y a todas horas nos hablan de calidad de vida y de la sociedad del bienestar y nos engatusan con los fuegos de artificio del desarrollo tecnológico: computadoras, electrodomésticos, imágenes satelitales y virtuales, autopistas de la información, marcas de ropa, moda, vanidad, apariencia, estupidez. Cada quien es tan sólo lo que parece, y lo grave es que se contenta con parecer. La historia ha quedado reducida al presente y ya nadie puede hacer, como quería Goethe, su contabilidad de tres mil años. Ni de veinte. ¿Qué importan el pasado o el futuro? Importa tan sólo el presente fugaz que se acaba a veces en una esquina en manos de unos malandrines. La vida continúa, pese a todo. ¿Pero por qué seguir con este discurso? Quienes lo padecemos a diario nos lo sabemos de memoria. Se ha acabado el sueño y, al parecer, para siempre. Si algo queda de él, duerme ahora en las bibliotecas del pasado, entre libros prohibidos de autores que ya nadie quiere recordar. Todos los valores del hombre se reducen a números. Jamás ha sido tan pobre la especie humana.
Ha cedido al fin el presidente a la presión del pueblo vigilante, y el peligro ha desaparecido. El presidente no ha podido -o no ha querido- enfrentar la amenaza de una manera franca y con coraje, —74→ y ambas virtudes parecen haber faltado en los bandos encontrados. Tal vez no ha sabido, porque desconocía estas virtudes. La virtud es, al fin y al cabo, lo menos valorado en estos tiempos en los que sólo cuentan el poder, el dinero y la apariencia. Colocado entre la espada y la pared, el presidente ha utilizado el engaño para salvarse. Como no podía engañar al pueblo enfurecido, ha engañado al general confiado en su poder. El general hará lo mismo, si se le da la oportunidad. Seguro que no la desperdiciará. ¿Salvarse de qué? ¿De qué se salva un hombre cuando no salva su dignidad? ¿De la muerte? ¿Del olvido? ¿De la infamia? Tal vez lo importante sea que, junto con él, de momento, se ha salvado este pueblo que, por algunos días, ha despertado a sus sueños de libertad. Tal vez, desde este punto de vista, el engaño no ha sido tan infame, pero no sé: no me gusta en absoluto el modo en que ha terminado todo, aunque me felicite por el resultado. No es éste el mejor tiempo para los héroes. En él tan sólo medran los pícaros de la peor especie.
En la oficina todo ha vuelto a lo de antes. Quienes parecían contentos por los hechos siguen de pie, como si nada hubiese ocurrido. Son los primeros en criticar al golpista y hasta lanzan de vez en cuando improperios contra su persona o inventan historias inverosímiles de maldad y perfidia inimaginables. ¿Quién los entiende? Yo me refugio en mi trabajo y en mis lecturas, observo las variaciones del tiempo desde el patio en el que los automóviles están aparcados y, a veces, me acerco al escritorio de un amigo con el que puedo conversar de arte y de poesía. Tomamos café y hablamos de todo lo humano y todo lo divino, como solía decir un amigo de Lima hace ya muchos años. En Asunción, la tórrida capital del Paraguay, el cielo se nubla en estos últimos días de abril anticipando un invierno que sólo por unos días osará penetrar con —75→ fuerza hasta el paralelo 27. Más allá de los cristales de mi ventana, se amontonan las oscuras nubes de la tormenta. En cualquier momento, comenzará a llover.
[...] y aquel día, en el Paseo del Prado, caminando a paso lento con otros dos amigos, di con ella a boca de jarro. Puedo asegurar que la sorpresa fue mucho menor que el desagrado. Por eso, cuando [...] una cariñosa carta de mi hermana Leona [...] decidí no posponer mi visita al Marqués de la Ensenada.
Me resulta imposible reconstruir esta parte del texto. Faltan varias páginas en el manuscrito. Siento que con estas páginas se pierden algunos datos fundamentales de la vida de Millán de Aduna. Nada es perfecto: ni siquiera el manuscrito hallado en una librería de viejo mientras se cierne sobre nosotros la amenaza de un golpe militar. Llueve sobre Asunción.