Orígenes del Teatro Español, seguidos de una colección escogida de piezas dramáticas anteriores a Lope de Vega
Leandro Fernández de Moratín
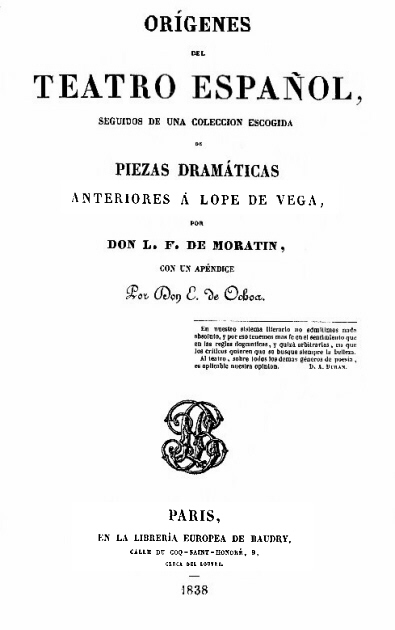

Pocas personas, por poco que se hayan dedicado al cultivo de las bellas letras, así dentro como fuera de España, ignoran esta verdad trivial y tantas veces repetida: -Que el teatro español es acaso el más rico que posee ninguna nación. Pero ese teatro español tan universalmente decantado, ¿es por ventura siquiera generalmente conocido? O por mejor decir, esa admiración tradicional a los antiguos ingenios dramáticos españoles, ¿es hija del conocimiento y estudio de sus obras, o debemos considerarla como una de aquellas ideas vulgares, moneda corriente en todos los tiempos y en todos los países, que, a fuerza de oírlas repetidas y de verlas estampadas, se admiten sin discusión y se perpetúan como verdades inconcusas? Aun cuando no tuviéramos otras razones para estar persuadidos de esto último, una que no admite réplica nos bastaría para creerlo, y esta razón se reduce a que el teatro español es muy poco conocido. Esto es un hecho que no necesita demostraciones.
Para la inmensa mayoría de los extranjeros y para gran parte de los españoles, Lope de Vega y Calderón reasumen en sí casi todo el esplendor que rodea a ese inmenso cúmulo de riquezas literarias que constituyen lo que se llama el antiguo teatro español. Sucede con las obras de estos poetas poco más o menos lo que con el Don Quijote, libro que, a los ojos de los extranjeros en general, representa toda la literatura española, idea falsa de toda falsedad, error crasísimo y verdaderamente lastimoso en boca del eminente escritor que, el primero, le difundió en Francia, de donde pasó tal vez a las demás naciones.
El objeto de la presente colección es dar un fundamento sólido al alto aprecio de que goza el teatro español, y para ello, mal hubiera podido el Editor recurrir a un medio más obvio y convincente que el de reunir en breve espacio las más preciosas joyas de la literatura dramática española, formando un verdadero tesoro del teatro español desde su origen hasta nuestros días. Expuesta ya esta idea general de su obra, réstale manifestar los medios de que ha creído deber valerse para llevarla a cabo con el posible acierto.
Basta echar una ojeada sobre la historia del teatro español para que por sí mismo; digámoslo así, se desarrolle el plan que debe seguirse para la formación de la obra que ahora damos a luz. Aquella historia se divide en cuatro épocas principales: estas cuatro épocas deben necesariamente dividir en cuatro partes la colección que nos proponemos publicar.
Estas cuatro partes son:
1ª. Tesoro del teatro español desde su origen hasta Lope de Vega.
2ª. Tesoro del teatro de Lope de Vega.
3ª. Tesoro del teatro de Calderón.
4ª. Tesoro del teatro español desde Calderón hasta nuestros días.
Estas cuatro partes comprenden los períodos de tiempo siguientes:
1ª. Desde mediados del siglo XIV hasta fines del XVI.
2ª. Desde fines del siglo XVI hasta fines del XVII.
3ª. Desde fines del siglo XVI hasta fines del XVII.
4ª. Desde fines del siglo XVII hasta nuestros días.
Esta división, trazada por la naturaleza misma de la obra que vamos a formar, es indispensable para evitar la confusión que resultaría de la falta de método en una colección que comprende las principales obras dramáticas publicadas en España en el dilatado espacio de cerca de cinco siglos.
Forma este primer tomo, que comprende la 1ª parte, la más importante y difícil sin duda de este trabajo, la excelente obra del célebre Moratín publicada por la real Academia de la Historia, con el título de Orígenes del teatro español. En este escrito, fruto de largos años de estudios y arduas investigaciones, hallará reunido el lector todo lo que hasta ahora se sabe real y positivamente acerca de la historia del teatro español desde su origen hasta Lope de Vega. -En un apéndice al fin del tomo hemos insertado algunas piezas dramáticas correspondientes a aquella época, que por motivos que sería prolijo enumerar, se abstuvo Moratín de incluir en su preciosa colección.
El año de 1825 se hizo en París una edición de las obras dramáticas y líricas del célebre poeta Don Leandro Fernández de Moratín, que impresas antes en varios lugares, tiempos y tamaños, andaban sueltas, y no siempre fielmente impresas, en manos de los estudiosos. Esta edición, reconocida como legítima por el autor, y publicada poco antes de su fallecimiento, proporcionaba a los extranjeros la facilidad de gozar de su lectura, al mismo tiempo que los españoles, privados de esta ventaja por la ley que prohíbe la introducción de obras castellanas impresas fuera del reino, carecían de la utilidad que para su mayor ilustración ofrecía la reunión de producciones tan apreciables.
Esta poderosa consideración fomentó en la real Academia de la Historia, primero el deseo, y después el designio de publicar una colección de las obras de Moratín. Comprendió igualmente la Academia que una edición completa y esmerada de ellas era el monumento más digno que podía consagrarse a la fama póstuma de su autor; y que con ella, al paso que se miraba por la utilidad del público español, se daba también a las demás naciones una prueba de que nuestra patria no se olvida de honrar la memoria de los hijos que la ilustran y ennoblecen.
Animada la Academia de tan justos sentimientos, acudió a exponerlos a los pies del trono; y el rey nuestro señor, en cuyo real ánimo hallan siempre benigna acogida los proyectos dirigidos a la prosperidad y lustre de la nación, se dignó aprobar y aun elogiar sus deseos, autorizándola competentemente para llevar a cabo lo que proponía.
Para desempeñar la empresa de un modo correspondiente a su objeto, a la honrosa aprobación del soberano, a la ilustración de nuestros tiempos y al buen nombre de la Academia, trató ésta desde luego de reunir todas las obras de Moratín de que tenía noticia, tanto en verso como en prosa, tanto impresas como manuscritas. De todas ha formado una colección, en cuya parte lírica ha incluido no sólo varias composiciones conocidas anteriormente del público, y que los aficionados a Moratín echaban menos en la edición de 1825, sino también otras inéditas que se conservan entre los papeles de los curiosos y que no desmerecen de las restantes. Entre ellas las hay de mérito muy sobresaliente, que prueban con cuánta modestia opinaba Moratín de sí mismo, cuando manifestaba que su vena estaba destinada exclusivamente al género dramático.
Pero entre las composiciones inéditas de Moratín que ha adquirido la Academia, la de mayor bulto e importancia es la de los Orígenes o historia del teatro español desde sus principios hasta la época del famoso Lope de Vega, obra que después de largas indagaciones escribió Moratín en sus últimos años, y en que con selecta erudición recogió copiosas noticias acerca de un arte que fue el blanco y ocupación de sus estudios durante todo el discurso de su vida. La Academia ha recibido de manos augustas y generosas el original auténtico de esta obra, que constituye el principal ornamento de la presente edición, y que como parte de nuestra historia literaria pertenece más de cerca al instituto de la Academia, y está naturalmente enlazada con el asunto ordinario de sus tareas.
Moratín dejando a otros el empeño menos ingrato y difícil de examinar y describir períodos más conocidos de nuestra dramática, como lo es el que empieza al acabar el reinado de Felipe II, pretendió subir hasta su origen primitivo, lo buscó en los documentos más antiguos de nuestra legislación y literatura, indicó los trámites por donde pasó de lo sagrado a lo profano, de los templos y de los clérigos a los teatros y a los histriones, y llegando al tiempo de la imprenta presenta muestras de la rusticidad y desaliño de las composiciones coetáneas, da noticias recónditas, ignoradas del común de los literatos, inserta el catálogo cronológico de los dramas y sus autores, los califica con juiciosa crítica, y finalmente forma una curiosa colección de piezas teatrales de fines del siglo XV y casi todo el XVI, en que reuniendo las que nos quedan en libros rarísimos y apenas conocidos, ha salvado para la posteridad los monumentos de esta parte de nuestra historia literaria, próximos ya a perderse para siempre y sepultarse en las tinieblas y el olvido.
No obstante lo apreciable de este trabajo, la Academia entiende que Moratín no acabó de agotar enteramente su argumento, y que a pesar de sus doctas investigaciones todavía dejó mucho que hacer a la diligencia y laboriosidad de los que lo sucedan en su empresa. Como quiera, las dificultades vencidas en la materia de nuestras antigüedades dramáticas, la originalidad de las noticias, la maestría y sagacidad, con que se examinan, y el lenguaje hermoso, castizo, amenísimo con que se explican, recomiendan muy señaladamente el libro de los Orígenes, y le asignan un lugar distinguido en nuestras bibliotecas.
DON LEANDRO FERNÁNDEZ DE MORATÍN, descendiente de una familia noble de Asturias, nació en Madrid a 10 de marzo de 1760. A su padre don Nicolás debió casi toda su educación no sólo moral sino también literaria, y en verdad ningún maestro pudo guiarle mejor por la senda del Parnaso. Habíale dado la naturaleza excelentes disposiciones, y tan grande inclinación a la poesía, que a los seis o siete años empezó a hacer versos; y cultivado su entendimiento con esmero, se halló a los dieciocho apto para aspirar al premio y obtener el accessit que le concedió la real Academia Española en el concurso de 1779 por su romance heroico de la Toma de Granada. No fue pequeña la sorpresa del padre cuando lo supo, pues como para que mejor asegurase su mantenimiento hubiese aplicado el hijo al oficio de joyero, apartándole de la carrera de las letras, el joven hizo su composición a hurtadillas de aquel, y la presentó con fingido nombre. Al año siguiente tuvo el dolor de perderle, y para cumplir con la sagrada obligación de mantener a su madre, viuda, infeliz, continuó trabajando en el ejercicio de hacer joyas, en el cual ganaba dieciocho reales diarios. Pocos años después falleció también ésta, y entonces pasó a vivir con un tío suyo, que asimismo trabajaba en la joyería del rey: mas ni antes ni después abandonó sus ocupaciones literarias, fomentadas con el trato y amistad de don Juan Antonio Melón y de los PP. Estala y Navarrete, ambos escolapios, todos ellos humanistas distinguidos. Así que en el concurso de 1782 volvió a obtener el accessit de la real Academia Española por la sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana, que presentó con el título de Lección poética bajo el nombre de Don Melitón Fernández. Duro era a la verdad el estado de Moratín, precisado a oscurecer sus luces e instrucción con un arte mecánico que apenas le proporcionaba mezquino sustento, por cuya razón trató de solicitar un destino que le dejase tiempo suficiente para el comercio de las musas; y como ya se tenía noticia de su mérito, consiguió por medio de Don Gaspar Melchor de Jovellanos que le llevase en clase de secretario a Francia el conde de Cabarrús, adonde éste pasó comisionado por el gobierno en 1787. No tardó en adquirir la confianza de su jefe: con él fue a París y volvió a España: en aquella capital conoció y trató al famoso poeta cómico italiano Goldoni: durante su viaje siguió correspondencia con los más célebres literatos que residían en esta corte, Jovellanos, Llaguno, Cean, Forner, Signorelli, Conti. Ya había por entonces empezado sus ensayos en la poesía dramática, en la cual habla de ser en adelante, si no el verdadero restaurador1 de nuestro teatro, el más sobresaliente de cuantos poetas cómicos han unido el Ingenio con el arte. Dos veces entregó al teatro, y retiró de él por causas que no son de este lugar, la comedia de El Viejo y la Niña, en la que se propuso demostrar los inconvenientes de matrimonios entre personas de edad muy desigual. Mas aún no era conocido del público sino por las otras composiciones ya citadas, y por la Derrota de los pedantes, folleto en prosa, que publicó en 1789 sin nombre de autor, para ridiculizar a los malos poetas de aquel tiempo, siguiendo un plan bastante conforme al del Viaje al Parnaso del inmortal Cervantes, cuando sabedor de que el conde de Floridablanca oía con gusto los romances de Marcolini, músico de la capilla real, le dirigió otro burlesco pidiéndole alguna merced: y como por entonces hubiese compuesto su oda a la proclamación de Carlos IV, obtuvo en recompensa una prestamera de trescientos ducados en el arzobispado de Burgos, a cuyo título se ordenó de tonsura en aquel mismo año. Tan escasa renta no podía servir de remedio a la mala fortuna de Moratín: pero cambió de repente su situación; porque habiéndole dado a conocer don Francisco Bernabeu y don Luis Godoy a don Manuel, hermano del último, éste le alcanzó un beneficio en Montoro de tres mil ducados, y una pensión de seiscientos sobre la mitra de Oviedo. Mostrándose ya al público en el verdadero puesto que le señalaba Apolo, dio al teatro y a la imprenta en 1790 El Viejo y la Niña, y en 92 la Comedia nueva, obra no menos ingeniosa que original, y fuerte censura de los grandes defectos que afeaban nuestra escena. El buen éxito de ambas piezas le hubiera sin duda estimulado a no interrumpir en aquel tiempo su carrera dramática, si el deseo de observar los teatros extranjeros no le hubiese determinado a pedir licencia para viajar. Obtenida, salió de España, y estuvo en Francia, en Inglaterra, en Flandes, en Alemania, en la Suiza, y en Italia, cuyas principales ciudades recorrió, fijando su residencia en Bolonia. Escribió la relación de su viaje, que conserva manuscrita don Manuel Silvela2, y no puede negarse que le fue muy útil cuanto observó en las diversas regiones por donde anduvo. Vio y detestó las crueldades y horribles máximas de los revolucionarios de Francia; juzgó con imparcialidad de los ingleses, sin alabarlo ni vituperarlo todo con pasión: admiró los preciosos monumentos y las riquezas naturales de Italia. Regresó a España a fines de 96, y después de una larga y penosa navegación desembarcó en Algeciras. Apenas saltó en tierra, le restauró de sus fatigas anteriores, más que ninguna otra cosa, la noticia de haber sido nombrado en 4 de octubre secretario de la interpretación de lenguas por diligencia de don Juan Antonio Melón. Vino pues en febrero del año siguiente a Aranjuez y a Madrid a desempeñar su destino, después de haber visitado a Cádiz, Sevilla, Córdoba y otros pueblos. Alternó las ocupaciones de la secretaría con sus tareas literarias: asistía también con frecuencia a la tertulia que en casa de don Juan Tineo tenían diversas personas aficionadas a los estudios amenos, y a la que llamaba Moratín por zumba sociedad de los Acalófilos, y pasaba asimismo algunas temporadas en Pastrana, donde había comprado una casa. En 1798 imprimió su traducción del Hamlet de Shakspeare con notas, en que le juzga conforme a los severos principios de crítica clásica que profesaba. Ciertamente aquella traducción exacta pero débil no podía asignarle lugar tan distinguido en la república de las letras, como el eminente talento dramático que descubrió en las piezas originales, y la belleza de estilo, facilidad y desembarazo en la ejecución de otras composiciones métricas de diversos géneros, que hizo también en diferentes tiempos, parte de las cuales se han impreso, parte dejó inéditas. Bien persuadido se hallaba el gobierno del celo con que miraba la corrección del teatro, pues le nombré individuo de una junta erigida para reformarle, y después único director de los mismos. Moratín a poco tiempo renunció lo primero y no admitió lo segundo; y sin duda obró con acierto, como quiera que su índole y su ingenio eran más a propósito para corregir las ridiculeces de los hombres en la escena, que para dar providencias que la mejorasen. Lo que principalmente contribuyó a su gloria fue la continuación de sus obras dramáticas. En 1823 se representó en el coliseo de la Cruz, notablemente corregida, aumentada y reducida a forma más regular, la comedia de El Barón, compuesta a modo de zarzuela en 1787, la cual figura con admirable propiedad los embustes y trápalas de los petardistas metidos a grandes señores. La compañía de los Caños del Peral, ofendida de la preferencia que para su representación se había dado a la de la Cruz, buscó en los enemigos del poeta medio de desquitarse; y sabiendo estos que sobre el mismo argumento se había compuesto otra comedia con el título de La Lugareña orgullosa, se apresuraron por una parte a representarla para oponerla a la de Moratín, y por otra a pagar gente que silbase la de este Insigne poeta. Sólo sirvieron estas arterías, como era de esperar, para asegurar el triunfo del verdadero mérito. La Lugareña orgullosa, pieza que carecía de él enteramente, cayó al instante en olvido, y El Barón sobrevivió a los esfuerzos con que habían pretendido desacreditarla. Al año siguiente se representó también en la Cruz La Mojigata, escrita muchos años antes, cuyo nombre indica que el autor acometió en ella a la hipócrita gazmoñería. No se notó el empeño de deslucirla, y al contrario fue recibida con aplauso, sin que se publicasen acerca de ella más que algunas críticas urbanas y moderadas. En 1806 se representó El Sí de las Niñas, cuyo fin moral es el de mostrar la influencia de la educación en la elección de estado, y los riesgos que se siguen de no dirigir aquella con suma prudencia. Lejos de haber entonces partidos y aun críticas, obtuvo tan extraordinario aplauso que duraron sus primeras representaciones veintiséis días consecutivos, y acaso hubieran durado más si por causa de la cuaresma no se hubieran interrumpido, y en aquel mismo año se hicieron de la pieza cuatro ediciones que se despacharon al instante. Pero los que miraban con envidia su gloria apelaron para derribarle a otro arbitrio tan bajo como odioso, que si bien no logró su efecto por el influjo de Godoy, bastó para que Moratín, de genio tímido y aun receloso, abandonase el teatro, inutilizando las apuntaciones que había hecho relativas a otras cuatro o cinco comedias, cuyos planes tenía trazados. Procuró pues hacer vida retirada sin más trato que el de sus amigos, y sin más cuidados que los de su secretaría, y el cultivo de un jardincito que había comprado casi al mismo tiempo que una casa en la calle de Fuencarral donde vivía, y mientras tanto iba recogiendo materiales para componer su obra sobre los Orígenes del teatro español. Nada faltaba entonces para colmar los deseos de un hombre sobrio, frugal, sin ambición ni pretensiones, ni más inclinación que al ocio de las musas; pero la suerte le preparaba muy grandes sinsabores y amarguras en medio de continuas agitaciones por la parte de donde menos pudiera prever ni aun imaginar.
Vino el año de 1808, fecundo en acontecimientos de indeleble memoria, preparados en el anterior por la entrada de los franceses en la Península y ocupación de sus principales fortalezas, y por la causa del Escorial. Cayó el valido de la cumbre de la fortuna; subió al trono el príncipe Fernando, fue dolosamente cautivado en Bayona: alzose España para vengar el ultraje hecho a su soberano; venció al enemigo en Bailen, y ante los muros de Zaragoza y de Valencia; huyeron los franceses de Madrid al Ebro. En medio de aquellos sucesos creyéndose Moratín expuesto por el favor que había debido a Godoy, y sin arbitrio para reflexionar, luego que los franceses evacuaron la corte, salió de ella también con su íntimo amigo don José Antonio Conde, y ocultándose primero en su casa de Pastrana, se dirigió luego a Vitoria. Efecto de este paso fatal fue la conducta que guardó durante la guerra. Volvió pues con los franceses a Madrid a fines de aquel año, y se retiró con ellos a Valencia en 1812, desde donde por último se refugió en Peñíscola. Pero en honor de Moratín es necesario decir que en su pecho, ajeno de falsedad y de infidelidad, no tuvo entrada ningún género de traición contra su patria: siguió maquinalmente el camino por donde lo arrastraba la suerte, y no sólo no tomó parte activa contra los que defendían los derechos de Fernando VII, ni admitió del gobierno intruso otro cargo que el de bibliotecario mayor, el cual ni había pretendido ni era capaz de comprometerle, sino que favoreció en cuanto estuvo de su parte a los vasallos leales que por su mala ventura caían en poder de los que seguían a Bonaparte. En una de estas ocasiones habiendo intercedido por algunos patriotas con don Manuel Silvela, que era alcalde de corte y vocal de la junta criminal de Madrid, y que desempeñaba con humanidad su encargo, la conformidad de sentimientos entre ambos produjo una amistad que fue creciendo de día en día sin haberse desmentido jamás. No era posible que en medio de tantas calamidades prosiguiese éste, continuamente angustiado y oprimido, componiendo para el teatro; y así no obstante las repetidas instancias que para ello le hicieron, sólo se pudo conseguir que se representase e imprimiese la Escuela de los Maridos, concluida ya en 1808, y traducción de la que con el mismo título había escrito el célebre Molière. Había decaído notablemente su renta, y más aún su salud y su espíritu en tan deshecha borrasca, por lo que cansado ya de sufrir incomodidades y trabajos, pensó retirarse a un rincón donde vivir tranquilo lo que le quedara de vida. Llevado de este pensamiento, en lugar de seguir a los franceses, luego que se rindió Peñíscola a nuestras armas, huyó de ella y fue a Valencia, ocupada ya por las tropas españolas, y se presentó, como hombre a quien no remordía la conciencia de ningún delito, al general en jefe. Mas éste no viendo en Moratín sino uno que pertenecía al partido francés, le trató con rigor, y mandó después de otras providencias embarcarle en un falucho que le condujo a Barcelona. Allí le dieron favorable acogida el barón de Eroles y el marqués de Casacagigal, y asimismo don Francisco Javier de Castaños y el marqués de Campo Sagrado, capitanes generales que fueron sucesivamente del principado. Entre tanto la guerra, seguida con encarnizamiento por espacio de seis años, en los cuales la nación entera había hecho heroicos sacrificios para rescatar a su monarca, se acercaba a su término. Ya pisaban las tropas españolas el territorio francés, ahuyentados del nuestro casi todos los ejércitos enemigos, y por el norte los de las potencias coligadas ganando repetidas victorias amenazaban muy de cerca arruinar el imperio de Bonaparte. Vino éste por fin al suelo y restituido el rey nuestro señor y Luis XVIII a los tronos de sus mayores, se celebró la paz de París, descansando Europa de las porfiadas contiendas y grandes calamidades de los años anteriores. La tranquilidad que de nuevo empezaba a disfrutarse dio ocasión a Moratín para que, agradecido a los favores del actor Felipe Blanco, hiciese para su beneficio a fines de 1814 otra traducción de Molière, a saber: El Médico a palos, tomada de la que intituló aquel ilustre poeta: Le Médecin malgré lui. A pesar de todo era su situación tan deplorable que estaba expuesto a perecer de hambre; pero el rey nuestro señor empezó desde luego a dispensarle su generosa protección. Mandó que se le admitiese al juicio de purificación que solicitaba; declaró que Moratín no estaba comprendido en el artículo 1º del decreto de 30 de mayo, y por repetidas órdenes mandó también que se le pusiese en posesión de los bienes que se le habían secuestrado. No fueron éstas las únicas señales de benevolencia que le dispensó S. M. Los años adelante trató de darle un destino honorífico con buena asignación; pero Moratín, cuyo ánimo habían exasperado los trabajos padecidos, figurándose que por todas partes le acometía gente frenética para asesinarle, lo rehusó abiertamente, sin que fuesen poderosas a convencerle cuantas razones se le hicieron presentes para aquietarle. Los miedos de que siempre andaba agitado le sacaron en 1817 de Barcelona, donde vivía protegido, estimado y honrado, y donde tenía entrada franca en los teatros, que era toda su diversión. Volvió sin embargo en 1820 después de haber pasado algún tiempo en París con don Juan Antonio de Melón, y en Bolonia con don Antonio de Robles y Moñino. Parecíale sin duda necesario habitar bajo un mismo techo con alguno de sus amigos, pues en Barcelona residió también en compañía de don Manuel García de la Prada, y cuando la peste los arrojó de allí, separado de este último en Bayona, fijó su estancia en Burdeos con don Manuel Silvela. Desde entonces no pensó ya en hacer de nuevo obra alguna, ocupándose sólo en concluir y perfeccionar la de los Orígenes del teatro español, que dejó manuscrita a Silvela, y que compró a este S. M., deseoso de que bajo sus auspicios viese cuanto antes la luz pública. En 1821 había vendido su autor las demás a don Vicente González Arnao, y éste hizo el año siguiente en París una edición que comprende la mayor parte de ellas, única reconocida por Moratín. En 1827 se trasladó con Silvela a París; y allí permaneció con bastante quebranto en su salud, ya alterada desde fines de 1823, hasta que sobreviniéndole vómitos, hipo y fiebre, murió en 21 de junio de 1828, conservando todo su conocimiento hasta cinco horas antes de expirar. Dejó por heredera de todos sus bienes a una nieta de Silvela, y antes había cedido a la inclusa de esta corte la casa y huerto de Pastrana, y una inscripción de dos mil ochocientos francos, mediante una renta vitalicia, a don Julián Aquilino Pérez, y cantidades de dinero muy considerables a varios parientes. Tenía Moratín prendas recomendables, y era uno de los escritores que más honran el Parnaso español; pero estando su muerte tan reciente, no queremos anticipar el juicio de la posteridad, y sólo diremos que jamás olvidarán su nombre cuantos amen la bella literatura. Fue igual en ingenio, y superior en buen gusto a su padre don Nicolás, cuya memoria cuidó de perpetuar como buen hijo en el prólogo y vida que con las poesías del mismo publicó en 1821 en Barcelona.
Hasta ahora no se ha escrito una historia del teatro español: la molesta fatiga de buscar los documentos relativos a él desde su origen hasta fines del siglo XVI ha debido retraer a muchos, que por su talento y su buen gusto hubieran sabido desempeñar esta empresa difícil.
La maravillosa abundancia de autores dramáticos en el siglo XVII, y el crecido número de sus obras, añaden a la necesidad de conocerlos la de clasificarlos, compararlos y juzgarlos con la rectitud que pide la buena crítica.
Cultivada en el siglo anterior y en lo que va del presente la poesía teatral, siguiendo unos el ejemplo de los que les habían precedido, y ateniéndose otros a los principios que conoció la antigüedad y ha restablecido el gusto moderno, se hace indispensable un estudio particular para distinguir el mérito respectivo de obras que pertenecen a escuelas tan opuestas entre sí. Ni es conveniente para este examen aprovecharse de lo que juzgaron los coetáneos acerca de ellas; porque en el choque de las opiniones que sostenían, muchas veces dirigió su pluma la parcialidad, y muy pocas la inteligencia.
Por otra parte el influjo que han tenido siempre en las producciones literarias el sistema del gobierno, el gusto de la corte, el método de estudios, la política y las costumbres, obligará a quien se proponga escribir la historia de nuestro teatro a buscar el origen verdadero de sus progresos o su decadencia; y esta indagación está sujeta a las restricciones que imponen el respeto debido a la autoridad, y las demás circunstancias del tiempo en que se escribe.
Cuanto escribieron nuestros mejores bibliógrafos acerca de la dramática española no pasa de algunas indicaciones sueltas, traídas por incidencia, diminutas, mal ordenadas, y no capaces de satisfacer la curiosidad de los que desean una historia de nuestro teatro. Los segundos copiaron a los primeros, y los últimos nada han añadido de particular, repitiéndose por consiguiente las equivocaciones, la falta de plan y de verdad histórica y crítica que se advierte en tales escritos. Llegó el tiempo de las apologías, y apoyados los defensores de nuestro crédito literario sobre tan débiles fundamentos, compusieron libros enteros llenos de sofismas y errores, hablaron largamente del teatro, clasificaron obras que jamás habían visto, y manifestaron cuanto carecían (por la clase de estudios que habían tenido, por el estado que profesaban, y por el lugar en que escribían) de los auxilios y de la inteligencia que hubieran sido menester para que el desempeño hubiese correspondido a su celo laudable.
¿Qué pudieron hacer los extranjeros cuando quisieron decir algo de nuestra poesía escénica, sino repetir las pocas noticias que hallaron esparcidas en algunos libros, o cortar la dificultad diciendo que la literatura española es una pobre mina, que no paga el trabajo del beneficio? Así han creído algunos de ellos disimular con un desatino el orgullo de su ignorancia.
Falta pues a la cultura de nuestra nación una historia crítica de su teatro, empresa tan superior a mis débiles fuerzas, que nunca tuve el atrevimiento de intentarla. No obstante habiéndome aplicado desde mi juventud a reunir y ordenar cuantas noticias pude adquirir acerca de esto así en España como fuera de ella, me persuadí de que podría ya formar con lo que tenía escrito una obra (que hoy presento al público) en que ilustrase los orígenes del teatro español.
No intento recomendar mi trabajo, ponderando la constante diligencia que supone la adquisición de materiales que forman este libro, la lectura que me ha sido necesaria para ilustrarte, la meditación que ha precedido a mis dictámenes, y el empeño nunca desmentido de hallar la verdad, rectificar las equivocaciones de los que me habían precedido, juzgar por mí propio, y presentar a los inteligentes un resumen crítico en que manifiesto cual fue el origen de nuestra escena, cuales sus progresos, y cuales las causas que influyeron en las alteraciones que padeció, hasta que Lope de Vega las autorizó con su ejemplo. Éste es en compendio el plan del Discurso histórico que precede a todo lo demás.
En las notas que le acompañan creo haber dado las pruebas de cuanto en él se afirma con autoridades irrecusables, mediante las cuales se aclaran muchos puntos pertenecientes a nuestra antigua literatura mal entendidos hasta ahora, o del todo ignorados.
Sigue a esto un catálogo histórico y crítico de piezas antiguas, el primero que se ha publicado de este género. En él se da razón de más de ciento sesenta composiciones dramáticas, todas anteriores al tiempo en que Lope de Vega comenzó a escribir. Hablo del mérito de las que he tenido a la vista, hago mención de sus bellezas y sus defectos, cito a la letra los pasajes más sobresalientes de muchas de ellas, y no me olvido de copiar aquellos que merecen severa censura. Sé muy bien cómo se desacredita una obra excelente, citando sólo sus faltas, y cómo se recomienda otra de poquísima estimación, entresacando de ella los pasajes en que el autor, sin mérito suyo, acertó por casualidad; pero he querido apartarme de uno y otro extremo. No he querido hacer ni una apología, ni una acriminación de nuestro teatro, sino una historia crítica de sus orígenes, presentándole tal como fue durante la época a que me he querido ceñir. Acompaña al examen de las obras la noticia de muchos de sus autores. Los extranjeros más que nosotros necesitan esto para salvar las equivocaciones que frecuentemente han padecido en sus atropellados diccionarios biográficos. En el orden que he dado a las piezas se observará toda la exactitud de que es susceptible, habiéndole sujetado a la autoridad de escritores los más inmediatos que hablaron de ellas, a las fechas conocidas de sus primeras ediciones, y a las épocas en que pudieron ser escritas y representadas, según lo que resulta de la vida de sus autores, y las indicaciones que he sacado de la lectura de las mismas piezas. La mayor parte de las fechas que les he puesto es de una absoluta certeza; lo restante, de una probabilidad la más verosímil. En este catálogo sólo se incluyen las piezas dramáticas que se representaron o pudieron representarse en los teatros de la nación privados o públicos: no se habla de las obras que con el título de comedias, tragedias, tragicomedias, fueron tan abundantes en el siglo XVI, que componen crecidos volúmenes, y nunca se hicieron para representarse, ni es posible hacerlo. A excepción de La Celestina, origen primero de esta clase de composiciones, a quien la prosa y diálogo castellano debieron conocidos adelantamientos, se ha omitido hablar de las otras, porque no siendo obras de teatro, piden una clasificación distinta, y no conviene mezclarlas con las que se hicieron para representarse en él. De éstas hablo exclusivamente, de las otras no. He mezclado las obras de los poetas dramáticos que vivían y componían en un mismo tiempo, para evitar el retroceso de los años y la confusión que necesariamente hubiera producido.
A continuación del catálogo sigue una colección de piezas de teatro, elegidas según me pareció conveniente para presentar lo más digno de aprecio que nos queda de nuestros antiguos dramáticos así en prosa como en verso, y en todos los géneros que se cultivaron entonces. Las únicas alteraciones que he practicado en ella han sido poner título a algunas piezas que no le tenían, indicar el lugar y las mudanzas de la escena, dividir en actos dos comedias para hacer más perceptible la regularidad de su fábula, suprimir algunas líneas del diálogo, o por ser enteramente ocioso lo que en ellas se dice, o porque la oscuridad del sentido anuncia desde luego que el impresor estropeó por descuido, o no llegó a entender el original que copiaba. Esto es lo que me ha parecido no solo lícito, sino necesario; pero a esto solo he reducido las alteraciones y las enmiendas. El texto que presento es todo de los autores; no hay ni una sílaba añadida a lo que ellos escribieron. Fácil me hubiera sido hacer una colección más crecida, incluyendo en ella otras piezas de mérito, pero he creído que para desempeñar el fin que me propuse, la que he formado será suficiente.
El origen de los teatros modernos debe considerarse posterior a la formación de las lenguas que hoy existen en Europa; si se les quiere atribuir mayor antigüedad, sería confundirlos con el teatro latino. Éste acabó cuando las naciones sujetas antes al imperio de Roma y después a los bárbaros, corrompida la lengua latina, formaron dialectos diferentes, variándolos según la influencia física de los climas que habitaban, y según la que pudieron ejercer en el régimen y propiedad, en la acepción y pronunciación de los vocablos, o en la introducción de otros nuevos las gentes advenedizas que se mezclaron y confundieron con ellas.
Los visogodos3, que por espacio de tres siglos dominaron nuestra península, no nos dejaron otras reliquias de su lenguaje primitivo que algunas palabras, y en tan corto número, que no componen la milésima parte del nuestro, debiendo añadirse a ellas el uso de los artículos, lo indeclinable de los nombres, y alguna otra alteración gramatical. Ni en códices, ni en monedas, ni en mármoles se halla ningún vestigio gótico: casi todo se habló y todo se escribió en latín.
Este idioma, conservado en las obras estimables de los sabios que florecieron en aquella edad, fue corrompiéndose con mucha rapidez en boca del pueblo, y no es fácil averiguar cómo le hablaba al empezar el siglo VII. Baste decir que si se representaron piezas dramáticas en España durante la dinastía de los visogodos4, debieron escribirse en el lenguaje que usaba la multitud; mezcla informe del latín que ya se perdía, y del romance que se iba formando.
Conquistada España por los árabes en el siglo VIII, y empezada en el mismo su recuperación, el idioma vulgar fue apartándose cada vez más de su origen primero, y enriqueciéndose con palabras, frases y modismos arábigos. Las conquistas fueron dilatándole por los países que los cristianos iban ocupando, y la prosa castellana fue adquiriendo sucesivamente corrección, propiedad y copia de palabras hasta que se halló capaz de vulgarizar en ella las leyes y la historia.
La poesía5, siguiendo los progresos de la lengua, imitó por aproximación la medida de los versos latinos, suplió la falta de cantidad con el uso de las consonantes, y acompañada algunas veces de la música y otras sin ella, sirvió para celebrar las alegrías privadas y públicas o para recomendar a la posteridad las virtudes cristianas de los santos, o las acciones heroicas de los príncipes y capitanes.
Además de estas composiciones sagradas y profanas había otras más cortas, cantadas al son de instrumentos por los yoglares y yoglaresas6, gentes que hacían profesión de la música, del baile y la pantomima graciosa o ridícula, con lo cual ganaban la vida entreteniendo al pueblo. También acudían a las casas particulares y a los palacios, donde ejercían sus habilidades a presencia de los reyes y de su corte. No hay que buscar el principio de esta costumbre, que se pierde en la oscuridad de los siglos. La combinación de los sonidos agradables, el canto, la risa, la danza, la imitación de la figura, gesto, voz y acciones características de nuestros semejantes son tan geniales en el hombre, que en todas las edades y en todos los países habitados se encuentran más o menos perfeccionados por el arte.
Han sido inútiles hasta ahora las investigaciones de los eruditos, que se lisonjearon de hallar entre las poesías de los árabes o de los provenzales el origen de los teatros modernos de Europa, y por consiguiente del nuestro.
Los árabes, así los que se extendían por el Oriente, África, Italia y las islas del Mediterráneo, como los que hicieron a Córdoba capital de su imperio en España, cultivaron con éxito feliz las ciencias naturales, la medicina, las matemáticas y la historia. En la poesía nada hicieron, fuera de los géneros narrativo, descriptivo, amoroso, encomiático y satírico; desempeñando sus argumentos en poemas cortos, llenos por lo común de metáforas, traslaciones y enigmas, de acrósticos, laberintos, antítesis, paronomasias y equívocos. Los diálogos sin acción que se hallan entre sus composiciones poéticas no pertenecen al género dramático7.
Los provenzales, con un idioma mucho más pobre sin comparación que el de los árabes, no instruidos como ellos en el conocimiento de las ciencias, pero dotados de una imaginación fecunda (no extraviada fuera de los términos justos, no viciada con ornatos pueriles), y movida igualmente por los poderosos estímulos del heroísmo y del amor, cultivaron un género de poesía que les fue peculiar, y perfeccionándose después con el estudio de la antigüedad y el uso de la buena crítica, llegó a ser común a todas las naciones modernas8. Las ciudades de Tolosa, Aviñón, Aix, Bessieres, Barcelona y Tortosa fueron célebres por el estudio de la gaya ciencia9, en que se ocuparon sujetos muy ilustres para celebrar amores y victorias, y amenizar las diversiones cortesanas con los frutos del ingenio, de la sensibilidad y la armonía. Estos poetas, que se llamaron trovadores, llegaron a formar colegios y academias: algunos recitaban y cantaban sus propios versos, otros fiaban este encargo a los músicos; pero nada se halla entre las obras que se conservan de ellos que pueda llamarse teatral. Las trovas, ditados, villanescas, tensiones, serventesios y otras piezas que se escribieron entonces, no son de la clase de poemas activos que pido la escena. Es pues inútil buscar en la poesía de los árabes ni de los provenzales los orígenes del teatro moderno.
Italia fue la primera nación de Europa que después de la dominación de los bárbaros (cuyas últimas dinastías desaparecieron a vista de las armas vencedoras de Carlomagno) empezó a cultivar las letras y renovar las perdidas artes. Muchas circunstancias políticas contribuyeron a su opulencia y su ilustración durante los siglos XI, XII y XIII. Venecia frecuentaba todos los puertos del Mediterráneo, trayendo por Alejandría los frutos de Asia; y desde Istria, Dalmacia y las islas que ocupó en el Archipiélago, amenazaba con sus ejércitos y sus naves a la capital del imperio de Oriente. Pisa, Florencia, Padua, Cremona, Luca, Siena, Génova y otras ciudades apellidaron libertad, y la sostuvieron con varia fortuna, haciéndose florecientes por el comercio con el auxilio de la política y las armas. Bolonia empezó a ser docta; Milán, renaciendo de sus ruinas, adquiría el nombre de espléndida; Amalfi se enriquecía con el tráfico y la industria, y Roma, después de algunos siglos en que fue común la ignorancia, gobernada ya por sabios pontífices, añadía a las donaciones de Pepino y de la condesa Matilde los tesoros que con ocasión de las novedades introducidas en la disciplina eclesiástica empezaban a llevarlo los negocios de todo el orbe católico. Las cruzadas, llevando al Oriente numerosos ejércitos, contribuían a la prosperidad de la Italia, que suministraba en sus ciudades y sus puertos las armas, las provisiones y los transportes necesarios a una expedición malograda y repetida tantas veces. Los mercados y las ferias que se celebraban frecuentemente, propagaron la abundancia y el lujo, y con él las fiestas y las diversiones públicas. Solemnizábanse con magnificencia los desposorios de sus príncipes10, sus paces y coronaciones, en las que se llamaron Corti bandite; y todas estas causas dando estímulos al carácter nacional, produjeron una multitud de juglares, bufones, truhanes, mimos, bailarines, músicos y cantores, que acudían adonde los llamaba la ocasión del interés y del aplauso.
Entonces empezaron a renovarse (si del todo se habían perdido)11 las ficciones dramáticas, imitando a la naturaleza en farsas groseras con figuras ridículas, disfraces y acciones que remedaban las costumbres de aquella edad. Los eclesiásticos12, después de haber intentado muchas veces la abolición de tales espectáculos, cuya desenvoltura era en estremo perjudicial, conocieron la insuficiencia de las leyes contra la fuerza de la opinión; y continuando la costumbre establecida en las iglesias catedrales algunos siglos antes, de celebrar con músicas alegres, canciones, bailes y máscaras las fiestas más solemnes de la religión, determinaron añadirles nuevos atractivos, y dar al pueblo con más honestidad en el santuario los mismos placeres que disfrutaba en los paseos y plazas públicas.
Lejos de mitigar por este medio el escándalo, le hicieron más grande. Unieron a la pompa católica las libertades del teatro, y los mismos que predicaban en el púlpito y sacrificaban en el altar, divertían después a los fieles con bufonadas y chocarrerías, depuestas las vestiduras sacerdotales, disfrazándose de rufianes, rameras, matachines y botargas. Entre los pasos a que daban lugar estas figuras, se mezclaban otros alusivos a los misterios de la religión, a la santidad de sus dogmas, a la constancia de sus mártires, a las acciones, vida y pasión de nuestro Redentor: unión por cierto irreverente y absurda.
Duró este abuso hasta que Inocencio III prohibió severamente al empezar el siglo XIII que interviniesen los clérigos como actores en tales farsas; pero si en Italia, y particularmente en Roma, logró moderarse esta costumbre, ni el mal se extinguió enteramente allí, ni dejó de continuar por algunos siglos en las demás naciones de Europa13, adonde se había propagado con mucha rapidez.
De los cuatro reinos cristianos en que se dividía la mayor parte de España en el citado siglo, eran los más poderosos el de Aragón, que gobernaba Don Jaime llamado el Conquistador, príncipe de esclarecida memoria, y el de Castilla, en que reinaba Fernando III, que mereció el nombre de Santo. Los moros que quisieron permanecer en las provincias que uno y otro habían conquistado, profesaban las ciencias físicas y matemáticas, las buenas letras, la agricultura y las artes industriales: los judíos que vivieron bajo la dominación de aquellos soberanos, sobresalían en el estudio de la medicina, y ejercitaban el comercio, que aumenta las riquezas y las comodidades de las naciones. Los vencidos contribuyeron a suavizar las costumbres de los vencedores. La corte de Alfonso X de Castilla apadrinó y aprovechó en favor de las ciencias los conocimientos de los sectarios del Talmud y del Alcorán: en ella y en la de su padre el rey San Fernando, y en la de su hijo y sucesor Don Sancho, resonaron ya los versos de los trovadores y los cantos de los juglares, y se difundió la inclinación a los estudios útiles y agradables. No estuvo ya ceñido el saber a los monasterios, adonde lo había retraído en tiempos feroces el estrépito de las armas: se acercó al trono de los príncipes; y estos y los ricoshombres, y los caballeros que componían la corte, empezaron a gustar de los adornos del entendimiento y de los placeres de la civilización sin descrédito del valor.
No es posible fijar la época en que pasó de Italia a España el uso de las representaciones sagradas; pero si se considera que al principio del siglo XIII eran ya intolerables los abusos que se habían introducido en ellas, puede suponerse con mucha probabilidad que ya en el siglo XI se empezarían a conocer en nuestra península.
Cultivada la lengua patria con felices adelantamientos, hecha ya la poesía estudio de los eclesiásticos, de los caballeros y de los reyes, sonando ya en los templos, en los palacios y en los concursos populares las armonías de la música, y uniéndose a ella muchas veces las habilidades de la pantomima y la saltación, poco era menester para que llegaran a formarse espectáculos dramáticos, que son el resultado de todos estos primores juntos.
Las fiestas eclesiásticas fueron en efecto las que dieron ocasión a nuestros primeros ensayos en el arte escénica: los individuos de los cabildos fueron nuestros primeros actores, el ejemplo de Roma autorizaba este uso, y el objeto religioso que le motivó disipaba toda sospecha de profanación escandalosa. En aquellas farsas se representaban varias acciones tomadas del antiguo y nuevo Testamento, y no pocas también de los evangelios apócrifos. La festividad establecida por Urbano IV en honor de la sacrosanta Eucaristía se extendió a toda la cristiandad reinando en Castilla Alfonso X, y esto dio motivo a otras composiciones teatrales, en que empezaron a introducirse figuras fantásticas, mezclándose con repugnante unión la alegoría y la historia.
La escasez de documentos no permite dar una idea más individual de aquel teatro; pero resumiendo cuanto puede colegirse de los datos que existen relativos a este propósito, parece seguro que el arte dramática empezó en España durante el siglo XI, que se aplicó exclusivamente a solemnizar las festividades de la Iglesia y los misterios de la religión; que las piezas se escribían en castellano y en verso; que se representaban en las catedrales, adornadas con la música de sus coros; y que los actores eran clérigos, como también los poetas que las componían.
Alfonso X, conformándose en parte con lo que Inocencio III había dispuesto, indicó14 a los eclesiásticos la clase de piezas en que podían representar lícitamente; y éstas, ya históricas, ya alegóricas, morales o dogmáticas, continuaron por espacio de algunos siglos, hasta que desterradas del santuario pasaron a los teatros públicos, El mismo Alfonso X15 declaró infames a los que ejecutaban por dinero las habilidades pantomímicas, las de bailar, cantar y tañer; y esta pudo ser entre otras la causa principal de que tardase tan largo tiempo en pasar el arte escénica a manos de representantes de oficio, puesto que siendo entonces una diversión puramente sagrada y religiosa, no era posible fiar su desempeño a los que se hallaban declarados infames por la ley.
Sancho IV tenía a su servicio16 esta clase de gentes, juglares, bufones y facedores de escarnio, que con cantares y romances, diciendo agudezas, saltando y tocando instrumentos, entretenían privadamente a la familia real.
El breve reinado de aquel monarca, lleno de turbulencias, como el de su hijo Fernando IV, y la menor edad de Alfonso XI, en que se vio Castilla agitada de parcialidades y discordias, fueron épocas no favorables para el progreso de las artes, hijas de la abundancia y la paz; pero no se interrumpieron del todo los estudios filosóficos, la erudición y las buenas letras.
El ilustre Don Juan Manuel17, nieto de Fernando III, fue un distinguido profesor en todas ellas, al paso que sus victorias le acreditaron de excelente caudillo. En sus obras doctrinales y poéticas dejó un testimonio de su extensa literatura y su buen gusto, y en las novelas o cuentos de que se compone El Conde Lucanor, la primera colección de este género que se vio en España, anterior sin duda al Decameron del Boccaccio, aunque en el mérito no le compita.
Juan Ruiz18, Arcipreste de Hita, floreció igualmente en el reinado de Alfonso XI, y aunque no escribió ninguna pieza dramática, imitó aquel género en sus composiciones, mezclando en ellas chistes, cuentos, descripciones y diálogos cómicos que le fueron geniales. Éste y los demás trovadores de su tiempo usaban ya diferentes combinaciones y medidas de versos19 con que había ido enriqueciéndose nuestra poesía, al paso que la música llegó también a adquirir el uso de muchos instrumentos20 tomados de los árabes, de los italianos y franceses.
Entretanto la corte de los reyes de Aragón disfrutaba con más segura tranquilidad de las composiciones de sus poetas y de las gracias de sus juglares. En la coronación de Alfonso IV21, año de 1328, se representaron, cantaron y bailaron por el infante Don Pedro, conde de Ribagorza, hermano del rey, y por los ricoshombres, acompañados de algunos juglares, varias composiciones poéticas escritas por el mismo infante. De esta noticia se deduce que la profesión de los juglares no solo se hallaba ya muy estimada, sino que había adquirido mayores aumentos, puesto que no solo tañían, cantaban y bailaban, sino que también declamaban razonamientos y diálogos.
Por los años de 1360, reinando en Castilla el rey Don Pedro, se empezaron a ver (además de los dramas destinados al uso de las iglesias) algunas otras composiciones teatrales; y existe una que se ha creído de aquel tiempo22, en que su autor supo reunir el baile, la música instrumental, la declamación y el canto. El argumento de esta pieza inclina a sospechar que fuese precisamente una de las muchas que se ejecutaban en el templo, y en este caso sería la más antigua que se conserva de aquella clase.
Don Pedro González de Mendoza, que apartándose de la obediencia del rey Don Pedro siguió el partido de Don Enrique, del cual fue después mayordomo mayor, escribió23 piezas dramáticas imitando las del teatro latino, y adornándolas con estribillos y canciones pastoriles. Atendida la calidad del autor, puede creerse que compondría tales dramas en obsequio del rey para privado entretenimiento del palacio.
Ya por este tiempo, y en los reinados siguientes de Juan el I y Enrique III, además de la constante lectura de los trovadores provenzales, que era común en España, adquirieron estimación entre nosotros24 los célebres italianos Güido Cavalcanti, Dante Alighieri, Cino de Pistoya, y el príncipe de sus poetas líricos Francisco Petrarca. Hallaron sus obras en Castilla un aprecio particular, y comparándolas con las de los trovadores antiguos, vieron en estas más elevación de ingenio, más oportuna erudición, más cultura en la frase poética, y una versificación más variada y más capaz de prestarse a las combinaciones de la armonía. El gusto poético de los árabes y el conocimiento de sus costumbres (que dieron origen a muchas nuestras) mantuvieron y perfeccionaron los romances históricos o amorosos25, los cuales, sujetos del principio al fin a un solo consonante, se libertaron después de esta enfadosa monotonía, y produjeron el asonante, cadencia peculiar de los españoles. No puede asegurarse si la poesía teatral, que entonces permanecía exclusivamente en manos de los eclesiásticos, adquirió mayor perfección a vista de los adelantamientos que se verificaron en el género lírico, puesto que no nos queda pieza ninguna representable de aquel tiempo para juzgar su mérito, ni compararla con otras anteriores.
Al reinado de Enrique III siguió la menor edad de Juan el II, durante la cual su tío y tutor el infante Don Fernando acreditó su consumada prudencia en el gobierno, igualmente que su valor y sus conocimientos militares. Sostuvo el trono de Castilla quebrantando el poder de los moros granadinos, y reprimiendo en el palacio las maquinaciones de la ambición y de la envidia. Sus prendas le hicieron digno de la corona de Aragón, que en competencia de otros príncipes lo adjudicó el voto unánime de nuevo electores (entro ellos el insigne orador cristiano san Vicente Ferrer), y en el año 1414 se coronó en Zaragoza con pompa magnífica. Acudió a esta solemnidad no sólo la nobleza de aquellos reinos sino también la mayor parte de los grandes de Castilla. Fueron muy singulares las fiestas que se hicieron en tal ocasión; y el célebre Don Enrique de Aragón, marqués de Villena, compuso26 una comedia alegórica, que se representó delante del rey, de la reina y de aquella corte brillante.
Desde entonces la etiqueta del palacio, los usos cortesanos, los trajes, las diversiones, la lengua, la literatura y la poesía castellana acabaron de naturalizarse en la capital de Aragón, y por consiguiente decayeron de su antiguo esplendor el gusto y cultura del idioma lemosino, en que los catalanes y valencianos habían adquirido tan merecida celebridad.
El reinado de Juan el II, que duró cerca de medio siglo, fue muy favorable al progreso de las buenas letras, cultivadas en prosa y verso por autores muy instruidos, dotados de un juicio recto y de una fecunda imaginación. Entre los muchos de aquel tiempo se distinguió nuestro Enio cordobés Juan de Mena, que no hallando suficiente el idioma patrio para la elevación de sus conceptos, supo enriquecerle y añadirle sonoridad y robustez, atreviéndose a adoptar nuevos modos y palabras latinas, que han permanecido en nuestra dicción poética, y cuyo uso siempre será laudable, si saben evitarse los extremos inmediatos de la oscuridad y la afectación.
Fueron émulos de su gloria el ya citado marqués de Villena y Don Íñigo López de Mendoza, marqués de Santillana, sin otros muchos que sería ocioso referir. El rey hacía versos, los hacía su gran privado Don Álvaro de Luna, condestable de Castilla; los más ilustres personajes de aquella edad eran trovadores27. En medio de las turbulencias políticas que agitaron el reinado de aquel monarca, los torneos, los pasos honrosos, las justas, banquetes, danzas, músicas y juguetes cómicos alegraban la corte, distraían de sus miserias al pueblo, que admiraba atónito las galas, la riqueza, el buen gusto, la bizarría y el valor de los que tan mal le gobernaban. Don Álvaro de Luna, buen caballero en el campo y en la tela, temido de sus émulos por su extremo poderío, la constancia de su fortuna y la energía de su carácter, grato a las damas por su gallarda presencia, su donaire natural, su cortesanía y su discreción, en tanto que reunía en sí toda la autoridad que abandonaba su rey indolente, sabía entretenerle y apartarle de sus obligaciones con espectáculos ingeniosos y magníficos, dignos ya de la cultura de aquellos tiempos.
En el año de 1436 se vieron en Soria el rey Don Juan y su hermana la reina de Aragón: hubo grandes fiestas28, y los juglares y remedadores entretuvieron a la corte con música, bailes y acciones cómicas.
En el de 1440 Don Pedro de Velasco, conde de Haro, el marqués de Santillana29, y Don Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, fueron a Logroño, a recibir y acompañar a la infanta doña Blanca, esposa del príncipe Don Enrique, y a su madre la reina de Navarra. El conde de Haro, entre varias diversiones que dispuso en Briviesca para obsequiar a aquellas señoras, tuvo fiestas de toros, juegos de cañas, danzas y representaciones teatrales30.
Enrique IV heredó con el reino la incapacidad de gobernarle. Entendía muy bien el latín, gustaba mucho de leer, de tocar el laúd y cantar; tenía a su servicio excelentes músicos de instrumento y de voz que asistían a su capilla privada, en donde pasaba mucho tiempo oyendo las horas canónicas. Lo restante de su vida se entretenía en el monte: fue gran cazador, y mientras perseguía las fieras en los bosques del Pardo y de Balsain, los grandes se apoderaban de su autoridad y de sus tesoros, allanaban sus alcázares, se le alzaban con las fortalezas, alborotaban las ciudades y mantenían en todo el reino la anarquía más espantosa. Si algunas fiestas permitió a la corte el genio melancólico del rey en los primeros años de su administración, fueron sólo algunas danzas en palacio, y algunas justas y ejercicios de caballería, como los que dio en el camino del Pardo Don Beltrán de la Cueva. Las habilidades mímicas, que en tiempo de Don Juan el II habían sido estimadas, en el de su hijo decayeron considerablemente, y hasta el nombre de juglar se fue olvidando en el lenguaje común.
La conducta libre de la reina, los escándalos del palacio, la impotencia física y moral del rey dieron ocasión al atrevimiento de muchos prelados, grandes y caballeros para declararle desposeído de la corona, eligiendo en su lugar al infante Don Alfonso, cuya temprana muerte dejó a su hermana doña Isabel la esperanza y el deseo de reinar. Entre los que solicitaron su mano eligió a Don Fernando, príncipe de Aragón, con el cual se casó sin noticia del rey Don Enrique en el año de 1469. Viniendo Don Fernando a Castilla ocultamente para celebrar su desposorio, lo hospedó en su casa el conde de Ureña, haciendo representar en su obsequio una comedia, de la cual se ignoran todavía el autor y el título31.
Los males políticos siguieron aumentándose durante los últimos años de Enrique IV, y una de las consecuencias que produjeron fue la ignorancia que se extendió a todas las clases del estado. Entre el corto número de escritores que florecieron en aquella edad funesta a las letras, se distinguió Rodrigo de Cota, autor de un Diálogo entre el Amor y un viejo32, pieza representable, escrita con gracia y elegancia; también compuso un diálogo pastoril entro Mingo Revulgo y Gil Arribato, en que pintó con una alegoría bien sostenida los desórdenes y calamidades de su tiempo.
Los eclesiásticos vivían en la más crasa ignorancia y en la corrupción de costumbres más escandalosa, como se infiere por los decretos del concilio que mandó celebrar en Aranda en el año de 1473 Don Alfonso Carrillo, arzobispo de Toledo. Allí se trató de mejorar la disciplina y los estudios del clero español, y entre otras cosas se prohibió33 a los clérigos de las catedrales y demás iglesias que celebrasen ni permitiesen en las fiestas de Navidad, de san Esteban, san Juan, santos Inocentes y misas nuevas las diversiones escénicas en que intervenían máscaras, figuras monstruosas, coplas indecentes, bufonadas y otros desórdenes indignos de la majestad del templo, que hasta entonces se habían acostumbrado, permitiendo no obstante que continuasen las representaciones sagradas y honestas, que fuesen a propósito para excitar la devoción de los fieles.
El reinado de los reyes Católicos dio principio a una época más feliz para la monarquía. La autoridad real, única, vigilante y justa aseguró la paz interior del estado, ya reprimiendo las violencias de tantos ilustres tiranos que le tenían sacrificado a su ambición y a sus venganzas, ya reduciendo a moderados límites la libertad del pueblo, que solo es feliz en la obediencia de las leyes. En vano el rey de Portugal quiso apoyar con las armas los dudosos derechos de la infanta doña Juana su sobrina: la suerte de la guerra, que da y quita los imperios, aseguró el cetro a Isabel y Fernando.
El celo de la religión hizo a estos príncipes emprender la conquista reino de Granada: difícil empeño, que necesitó diez años de fatigas y de combates, hasta que vencida la obstinada resistencia de sus enemigos, acabaron dichosamente en las torres del Alhambra la recuperación que Pelayo empezó en Covadonga. Grande y poderosa la nación bajo su gobierno, dilatados sus dominios, y abierto el paso por el mar a las desconocidas regiones de occidente, empezó a disfrutar los beneficios que traen consigo el estudio de las letras y de las artes, la agricultura, la industria, la navegación y el comercio.
En este tiempo dándose a conocer Juan de la Encina34 con sus composiciones dramáticas, mereció la asistencia y el aplauso de la corte, que admiró en aquellas fábulas (aunque demasiadamente sencillas) buen lenguaje, gracia natural y versificación sonora. Estas privadas diversiones, y otras hechas a su imitación pasaron al pueblo, que desde entonces empezó a ver cómicos de oficio dedicados a representar pequeños dramas de tres o cuatro personajes, desempeñando algunos muchachos los papeles de mujer.
Fue contemporáneo de Juan de la Encina el célebre Fernando de Rojas, continuador de la novela dramática35 intitulada Celestina36, en la cual añadió veinte actos al primero que halló escrito ya por autor no conocido. Juan de la Encina en sus composiciones representables sirvió de ejemplo a los que le siguieron y aventajaron después, cultivando la dramática en verso; y Rojas, aunque no hizo su obra para el teatro, dejó en ella tan excelente diálogo en prosa, que habiéndole imitado muchos, fueron muy pocos los que llegaron a igualarle. Con estos felices ensayos en el género escénico acabó el siglo XV.
La invención de la imprenta, destinada a fijar y propagar verdades útiles a los hombres, difundía ya por todas partes sus artífices a principios del siglo XVI. Italia, siempre maestra del saber, cultivaba las letras con éxito feliz, buscando los ejemplares de perfección en las obras clásicas de la antigüedad, imprimiéndolas, traduciéndolas e imitándolas. La historia, la elocuencia, la poesía, la erudición y todas las artes del diseño empezaron a florecer en grado eminente. Venecia, Milán, Ferrara, Florencia, Roma y Nápoles eran las capitales más cultas de Europa en aquella sazón. La plausible ocupación de los Médicis, y el pontificado de León X, renovaron en Italia la edad de Pericles y de Augusto.
A este tiempo nuestros ejércitos acaudillados por el que mereció el nombre de Gran Capitán aseguraban la posesión de Nápoles, y nuestra influencia sobre todos los estados de aquella nación. En vano el poder de Francia quiso oponerse a la fortuna de nuestras armas: unas victorias eran presagio de otras mayores: la derrota del Garellano y la rendición de Gaeta anunciaban para después la prisión de un rey, y el saqueo espantoso de Roma.
La comunicación con los italianos propagó, mejoró y amenizó nuestros estudios; y como el agreste Lacio se había ilustrado muchos siglos antes con las artes y literatura de la Grecia vencida, así España supo aprovecharse en igual ocasión de las que halló tan florecientes en los países que sujetaba a su gobierno.
Tuvo gran parte en esta revolución el talento creador de Cisneros, ayudado de la instrucción que había adquirido en sus viajes y de la extraordinaria fortaleza de su carácter, prenda necesaria para ilustrar y gobernar a los hombres. A principios del siglo XVI se erigía bajo sus auspicios la célebre universidad complutense37, y en ella y en las demás del reino empezaron a distinguirse muchos profesores en todas facultades, que sobre el conocimiento de las lenguas sabias y de una selecta erudición, enseñaron ciencias no conocidas en España hasta aquella época, o mejoraron el método y la doctrina de las que antes se enseñaban mal. A los esfuerzos de aquel gran ministro debieron sus adelantamientos las letras sagradas, la jurisprudencia, la medicina, las humanidades, la historia, las lenguas doctas, la gramática, y la crítica, aunque no todos estos estudios pudieron prosperar igualmente, porque no en todos se adquirían iguales recompensas.
Francisco de Villalobos38, erudito médico y buen prosista, dio a conocer el Anfitrión de Plauto con la traducción que publicó de aquella comedia en el año de 1515.
Bartolomé de Torres Naharro39, que vivía en Italia por entonces, compuso ocho comedias en que manifestó mucho conocimiento de su lengua, facilidad en la versificación, y talento dramático. Apartándose de la manera tímida de componer que Juan de la Encina había seguido, dio a sus comedias mayor interés y extensión; las dividió en cinco jornadas, aumentó el número de los personajes, y pintó en ellos caracteres y afectos convenientes a la fábula, adelantó el artificio de la composición, y sujetó algunas de sus piezas a las unidades de acción, lugar y tiempo. Representadas e impresas en Italia pasaron a España, en donde sucesivamente impresas y prohibidas, y vueltas a imprimir (según el influjo de las circunstancias), sirvieron de estudio a los que entonces se aplicaron a cultivar la poesía cómica.
Vasco Díaz Tanco40 escribió tres tragedias (las primeras que se hicieron en España) tomando sus argumentos de la historia sagrada, las cuales no han llegado a nosotros.
Las graciosas comedias41 que Cristóbal de Castillejo empezó a componer poco después, fueron recibidas con mucho aplauso. Puede considerarse este poeta como el último y acaso el mejor de la antigua lírica española, y en el género cómico el más digno sucesor de Torres Naharro. Fecunda imaginación, conocimiento de costumbres, recto juicio, agudeza satírica, expresión clara, versificación suave, tales prendas hicieron estimables sus fábulas cómicas, al mismo tiempo que las personas honestas las desaprobaron por su falta de moralidad y desenvoltura de sus personajes y situaciones.
En el año de 1527 se celebró en Valladolid con la representación de algunos autos el bautismo de Felipe II. Estos cortos dramas, representados en las calles y sitios públicos, los desempeñaban los cómicos que ya en aquel tiempo componían su caudal indistintamente de piezas sagradas y profanas, aplicándolas según la ocasión lo requería.
Fernán Pérez do Oliva42 tradujo en prosa el Anfitrion de Plauto, la Electra de Sófocles, y la Hécuba de Eurípides. Su talento era más a propósito para la gravedad de la tragedia que para los chistes y ligereza cómica; y así es que aunque la versión que hizo de Plauto es inferior a la de Villalobos, en las dos tragedias elevó la prosa castellana a tanto decoro y robustez, que pudiera haber servido de ejemplar a los que hubiesen querido poner en la escena argumentos heroicos; pero no tuvo imitadores. Estas piezas nunca se representaron, y cuando llegaron a imprimirse, el mal gusto era ya general y dominante en nuestro teatro.
Estos fueron los autores más distinguidos que cultivaron en España la poesía escénica antes del año de 1540; pero no es posible pasar de esta época sin hablar de las causas que empezaron a motivar su corrupción. Las principales fueron falta de estímulos y recompensa en favor de los que aplicaban su talento a este difícil género; decidida afición a todo lo maravilloso, efecto inmediato de la común lectura de los libros caballerescos; espíritu de mal entendida devoción que profanó los sagrados misterios de la fe, haciéndolos asunto de las representaciones histriónicas; abusos de la autoridad censoria.
Las universidades de España43, aunque rectificaron y amenizaron sus estudios, no alteraron su organización antigua; y en aquellas escuelas generales en que la juventud debió hallar enseñanza elemental de todas las ciencias, solo se enseñaron la teología, los cánones, la jurisprudencia y la medicina. De estas facultades las tres primeras obtuvieron la preferencia para ellas se establecieron colegios magníficos, para ellas se guardaron las más altas dignidades del estado: la última, poco estimada de los que se dedicaban a las otras, existía en razón de la importancia que le ha dado en todos tiempos el miedo de morir; pero el profesor más eminente en ella no podía aspirar jamas ni al premio, ni al honor que obtenían un teólogo, un canonista o un jurisconsulto. Las demás ciencias se consideraban como auxiliares o secundarias, y por consiguiente ni el estudio de las lenguas, ni la erudición histórica, ni la filosofía moral, ni la oratoria, ni la poética, ni la amena literatura obtenían otra recompensa que la de facilitar a sus profesores una cátedra en que poder enseñarlas; y si estas que servían más inmediatamente a las facultades privilegiadas merecían tan escasos premios, ¿cuál sería el que se destinase a las ciencias naturales y exactas?, ¿y cuáles podían ser los progresos del teatro?, ¿ni quién había de aplicarse a un estudio tan difícil, tan apartado de las sendas de la fortuna, si desatendido de las clases más elevadas, y menospreciado de los que se llamaban doctos, era solo el vulgo el que debía premiar y aplaudir sus aciertos?
En otra edad habían merecido las rudas producciones de nuestra dramática más favorable acogimiento: los más esclarecidos personajes la protegieron y la cultivaron, siendo igualmente estimada en los palacios y en los templos; pero aquella época había pasado ya Fernando el Católico, cuyo desabrido carácter habían hecho más melancólico la vejez y las dolencias, nunca unió las prendas de literato ni estudioso a las que tuvo de buen caballero, de político y prudente rey. Germana de Fox, extranjera a nuestra lengua y nuestras costumbres, no era la protectora que más convenía para fomentar el teatro. Felipe I y toda su corte, venidos de Flandes para introducir en el palacio desconocidas etiquetas y ceremonias, hecho esto, no hicieron más; ni la temprana muerte de aquel soberano permitió otra cosa. Carlos V viajando44 y guerreando mientras reinó, flamenco, y rodeado de flamencos que se disputaron con escandalosa codicia las dignidades y los tesoros de la nación, ni contribuyó al esplendor de nuestro teatro, ni supo conocerle: su corte ambulante y guerrera imitaba las inclinaciones del monarca, Los tumultos y discordia civil que alteraron las provincias en los primeros años de su gobierno fueron incidentes poco favorables a los progresos de la escena española.
Los libros de caballerías, que empezaron a conocerse en Europa hacia el siglo XI, se extendieron por toda ella, y entretuvieron el ocio de los que gustaban de leer: apasionados de todo lo grande y extraordinario, suplieron con ellos el abandono de la historia. En España imitando lo que se había escrito fuera de ella, se compuso el libro de Amadís de Gaula acaso hacia la mitad del siglo XIV, y después de él otros del mismo género aunque menos ingeniosos no por eso menos desatinados. Su crecido volumen, el coste excesivo de las copias manuscritas45, y por consiguiente la escasez de sus ejemplares mantuvieron escondida esta perjudicial erudición en las bibliotecas privadas de los reyes y de los grandes señores, y no pasaron a manos del pueblo, ni pudo hacerse general su lectura hasta que la imprenta economizando el tiempo y el coste, halló el secreto de multiplicar prodigiosamente los escritos en copias idénticas. La primera obra de esta clase que se imprimió en España fue la citada historia de Amadis, como la más célebre de todas ellas entre nosotros, y antes de acabarse el siglo XV era ya la común lectura del pueblo.
En el siguiente se dieron muchos a imitar aquel género de ficción y aquel estilo; y como apartándose de la verdad de la naturaleza, encuentra la fantasía espacios inmensos en que perderse, fue tal la abundancia de libros caballerescos publicados en aquella centuria46, que ellos solos compondrían hoy una numerosa biblioteca, si la pluma del más excelente de nuestros novelistas no hubiera acelerado su exterminio, dejándonos sólo la memoria de que existieron. Ellos depravaron el gusto de la multitud, presentándole ficciones brillantes y maravillosas, otro orden físico y moral diferente de todo lo que existe, otro universo y otros hombres. Hacinaron prodigios para exaltar la fantasía, enredaron las fábulas con artificiosa complicación de incidentes para sostener en movimiento la curiosidad, y pintaron afectos heroicos o tiernos para interesar el corazón. Damas hermosísimas, príncipes, reyes y emperadores: ausencias, celos, placeres de amor, torneos, divisas, conquistas, empresas temerarias, fatigas sobrehumanas, torres de bronce, palacios de cristal, lagos hirvientes, desiertos hórridos, islas nadantes, carros aéreos, hechiceros, fadas, genios, monstruos, enanos, gigantes, dragones, hipogrifos; todo esto fue materia de aquellos libros que llamaron historias. ¿Cómo el pueblo acostumbrado a ellas sabría contentarse en el teatro con una ficción verosímil, imitada de la vida doméstica, animada con la expresión de los caracteres y afectos comunes, complicada por medios naturales, desenlazada con imprevista y fácil solución, y toda ella ingeniosamente dispuesta para enseñar al auditorio verdades útiles, inspirándole horror al vicio y amor a la virtud? Ni el arte se hallaba tan adelantado que pudieran esperarse muchas obras dramáticas con estos requisitos, ni el concurso que había de oírlas (acostumbrado en los libros caballerescos a invenciones más seductoras) era ya capaz de percibir y estimar el mérito de una pieza teatral bien escrita. Así fue que apenas se empezó a cultivar la poesía escénica, los mismos que la adelantaron contribuyeron a corromperla, mezclando en sus composiciones personajes e incidentes exagerados, fantásticos, imposibles; y este error propagado de unos en otros, y alentado por el aplauso que recibía, inutilizó en adelante las prendas del ingenio y atropelló los buenos principios de la ficción dramática, cuyo objeto es la imitación de lo que existe, de lo que ha existido, de lo que puede existir entre los hombres.
A las maravillas del género romancesco se añadieron las que son inherentes a la religión; y como sus misterios iban desterrándose de los espectáculos que el pueblo acostumbraba a ver en las iglesias, fácilmente pasaron a los tablados públicos, y abrieron nueva senda a los poetas para excitar la admiración con dramas sagrados, en que la creencia común hacía verosímiles los prodigios, y el total abandono del arte aseguraba los aplausos. De aquí resultó la multitud de comedias de santos y de autos sacramentales o natalicios47, que por tanto tiempo alimentaron la equívoca devoción del vulgo, haciendo cada vez más difícil la reforma de nuestro teatro.
La poesía lírica no sujeta a la censura de la plebe, libre en sus argumentos, hija de la fantasía, intérprete de los propios afectos, émula de los más calificados originales, llegó en la pluma de Garcilaso y de los que le siguieron a un alto punto de belleza, que desde el dulce lamentar de Salicio y Nemoroso hasta las santas ceremonias pías de Lupercio, la profecía del Tajo de Luis de León, y la victoria de Lepanto celebrada por Hernando de Herrera, produjo admirables obras; pero tanto distan entro sí los géneros poéticos, que lo que en uno es perfección, es desacierto en otro. El uso de la pompa épica y de los raptos y armonía lírica mal aplicados a las ficciones del teatro contribuyeron a descaminar el gusto. La destemplada imaginación de los que pusieron en la escena argumentos y personajes ni históricos ni posibles mezcló todos los estilos, y adoptó locuciones tan distantes de la verdad, que la tragedia y la comedia a fuerza de peregrinos adornos perdieron aquella decorosa sencillez que debe caracterizarlas.
Las nuevas doctrinas que separaron de la comunión católica una gran parte de Europa, y el recelo de que su introducción produjese iguales males y escándalos en España dieron ocasión a precauciones extraordinarias, que quizá no se hubieran tomado sin esta causa, imponiendo restricciones a los ingenios y a la libertad de imprimir, y conteniendo en estrechos límites las artes de la imaginación, a quienes tal estado no era ciertamente favorable. La autoridad sacrificó lo útil a lo necesario, y contuvo los vuelos de la ilustración en obsequio de la paz y tranquilidad del reino. Pero no fue de tal modo que se sofocasen enteramente los esfuerzos y lozanía de los talentos españoles; y hoy en día admiramos las producciones de los que siguiendo la sublime inspiración de las musas, ilustraron en aquella época nuestras letras, y dejaron modelos que la edad presente procura, y no siempre consigue imitar.
En el año de 1548 se celebró en Valladolid, ausente el emperador Carlos V, el casamiento de la infanta doña María su hija con el archiduque Maximiliano. Para festejar a la corte se representó en palacio una comedia adornada con suntuoso aparato y decoraciones a imitación de las que se hacían entonces en Roma. Ningún ingenio español mereció emplear su pluma en obsequio de aquellos príncipes: la comedia se representó en italiano, como la había escrito muchos años antes su autor Ludovico Ariosto48.
La prosa familiar aplicada al teatro no había tenido hasta aquella época escritores que la cultivasen, y este mérito lo reservó la naturaleza precisamente en favor del que parecía menos dispuesto a conseguirle. Un sevillano, hombre del pueblo, sin maestros, sin estudios, aplicado a ganar la vida en un ejercicio mecánico, hizo en la escena española una innovación plausible, y abrió a los autores dramáticos un nuevo camino que no acertaron a seguir. Tal fue Lope de Rueda49, que antes de la mitad del siglo XVI apareció en los teatros de su patria como ingenioso autor y gracioso representante.
La Celestina y las demás novelas en prosa que se hicieron a su imitación tenían dos defectos que en la escena son intolerables: erudición afectada y pedantesca, y largos discursos de inoportunas doctrinas, prescindiendo de la excesiva duración de aquellas fábulas, que no se hicieron para ser representadas, sino meramente leídas. Rueda, estudiándolas con prudente discernimiento, conoció sus defectos, imitó sus primores, y acomodándose a la impaciencia del público (que había de oírle en una plaza, en un corral o un almacén, de pie, apretado, y sujeto a continua distracción), escribió pequeños dramas de tres o cuatro personas con una acción muy sencilla, caracteres naturales, lenguaje castizo, diálogo chistoso y popular. Compuso además algunas piezas de mayor extensión con más interés y artificio, mezclando en ellas episodios poco necesarios, que representaba separadamente cuando le convenía: pero en estas piezas, queriendo imitar el gusto que reinaba entonces en Italia, se apartó algunas veces de aquella inapreciable sencillez que caracterizaba su talento dramático. Todavía fue más estimable en los ingeniosos coloquios pastoriles que escribió en verso y se imprimieron después de su muerte; pero esta edición es absolutamente desconocida, y solo nos ha quedado uno entero y un fragmento de otro. Por estas obras mereció el nombre de padre del teatro español; y en ellas mismas, y en el testimonio unánime de los hombres doctos que se las vieron representar, se hallará la razón que tuvo su patria para colmarle de elogios, y recomendar a la posteridad su memoria.
El valenciano Juan de Timoneda50, contemporáneo suyo, su amigo y editor de sus obras, le imitó en algunas piezas cómicas que compuso en prosa, no desnudas de mérito por la facilidad de la dicción, la rapidez del diálogo, y la regularidad de la fábula. Las que hizo en verso no merecen el mismo elogio, pues ademas de que la versificación de Timoneda es trabajosa y desaliñada, queriendo darles novedad, se valió para conseguirlo (aunque no en todas ellas) de incidentes imposibles y personajes maravillosos, que no existiendo en la naturaleza, no son a propósito para el teatro. Hasta en esto quiso imitar a Lope de Rueda; que los descuidos de un hombre célebre producen por lo común resultados muy infelices.
Alonso de la Vega51, representante y autor de compañía, escribió algunas comedias en prosa, que en su tiempo tuvieron mucha aceptación; pero la buena crítica halla tantos defectos en las tres que han llegado a nosotros, ya por la composición de la fábula, ya por los caracteres y el estilo, que no justifican el aplauso que sus contemporáneos le dieron.
A competencia de estos componían otros muchos, de los cuales se conservan algunas obras, o la noticia de ellas. Las compañías cómicas52 vagaban por todas las provincias entreteniendo al pueblo con sus comedias, tragedias, tragicomedias, églogas, coloquios, diálogos, pasos, representaciones, autos, farsas y entremeses; que todas estas denominaciones tenían las piezas dramáticas que se escribieron entonces.
La propiedad53 y decencia de los trajes, la decoración y aparato escénico se hallaban todavía en un atraso miserable; porque como no había en ninguna villa ni ciudad teatro permanente, y los actores se detenían muy poco en cada una de ellas (no permitiéndoles mayor dilación el escaso caudal de piezas que llevaban), no era posible conducir por los caminos ni decoraciones, ni máquinas, ni utensilios de escena, ni la pobre ganancia que les resultaba de su ejercicio les permitía mayores dispendios.
Duraban todavía los abusos que el concilio de Aranda había querido extinguir. Seguía celebrándose en el templo la fiesta ridícula de los Inocentes, y los dramas sagrados cuyo uso había tolerado aquel concilio distaban mucho de la honesta y religiosa compostura que había exigido en ellos. Fue pues preciso que el concilio toledano celebrado en los años de 1565 y 66 tomase otra vez en consideración este punto, prohibiendo de nuevo el grotesco regocijo de los Inocentes54, previniendo que no se interrumpiesen los oficios divinos con ningún género de diversión: que las representaciones no se hiciesen dentro de la iglesia, y que los obispos mandasen examinar previamente las piezas de asunto sagrado que se diesen al pueblo, repitiendo la prohibición a los clérigos de vestirse de máscara, ni representar en los citados espectáculos. En las demás diócesis de España se repitieron sucesivamente iguales providencias, y todo fue menester para desterrar del santuario desórdenes tan escandalosos, y sujetar a sus ministros a no ser histriones, ni envilecer a vista del público la dignidad de su carácter.
Quedaron pues reducidas las antiguas acciones dramáticas de las iglesias a unos breves diálogos mezclados con canciones y danzas honestas, que desempeñaban los sacristanes, mozos de coro, cantores y acólitos en la fiesta de Navidad, procediendo a su ejecución la censura del vicario eclesiástico. Ya no intervenían patriarcas, profetas, apóstoles, confesores ni mártires, sino ángeles y pastores; figuras más acomodadas a la edad, al semblante, a la voz y estatura de los niños y jóvenes que habían de hacerlas. De aquí tuvieron origen las piezas cantadas que hoy duran con el nombre de villancicos55, los cuales más artificiosos entonces que ahora, se componían de representación, canto, danza, acción muda, trajes, aparato y música instrumental.
Los dramas sagrados, históricos, alegóricos o morales, que por tantos años habían sido ejercicio peculiar de los sacerdotes, desaparecieron enteramente. Nada se había impreso: los cabildos conservaban los manuscritos de estas obras como propiedad suya, y así les fue tan fácil destruirlas todas. El mismo celo religioso que las fomentó, acabó con ellas después: y aunque efectivamente ganó mucho en esto el decoro del templo y de sus ministros, la historia literaria se resiente de su pérdida.
Esta prohibición dio nuevo impulso a los teatros públicos, en los cuales se vieron desde entonces con mayor frecuencia composiciones sagradas que atraían a la multitud: el número de los autores dramáticos se fue aumentando, como igualmente el de las compañías cómicas. La emulación de los actores, su interés y el deseo de ser aplaudidos les hizo adelantar en su arte, y nada omitieron para añadir a sus espectáculos el aparato y brillantez, de que tanta necesidad tenían.
Un cómico natural de Toledo, llamado Naharro56, autor de compañía, inventó los teatros por los años de 1570, que es decir introdujo en ellos decoraciones pintadas y movibles, según el argumento lo requería: mudó el sitio de la música, aumentó los trajes, hizo varias alteraciones en las figuras de la comedia, puso en movimiento las máquinas, imitó las tempestades, y animó sus fábulas con el aparato estrepitoso de combates y ejércitos.
Ya se infiere de aquí que la dramática española iba apartándose de aquella sencillez que la había hecho estimable en las mejores composiciones de los autores precedentes. Vanos fueron los esfuerzos del docto anónimo57 que en el año de 1555 publicó en Amberes una buena traducción da dos comedias de Plauto. El benemérito humanista Pedro Simon Abril58 dio a conocer a sus compatriotas en los años de 1570 y 77 el Pluto de Aristófanes, la Medea de Eurípides y las comedias de Terencio en lengua vulgar: nada de esto sirvió de ejemplo a los que escribían para el teatro. Jerónimo Bermudez59, en el mismo año de 1577, presentó en su tragedia de Nise lastimosa una acción interesante, patética, llena de situaciones verosímiles y afectuosas, expresadas con grave y decoroso estilo. Las tragedias en prosa de Fernán Pérez de Oliva, publicadas ya por Ambrosio de Morales, se leían con estimación de los doctos, pero ninguno cuidó de imitarlas.
Otros literatos escribieron en la misma época comedias y tragedias latinas con apreciable regularidad: obras de mera erudición, que no pudieron influir en los adelantamientos del teatro. Don Luis Zapata tradujo y publicó el arte poética de Horacio: Juan Pérez de Castro la de Aristóteles. Alonso López, llamado el Pinciano, dio a luz poco después una difusa y juiciosa poética, en que reunió con buen gusto y elección los preceptos de la dramática: todo fue inútil, la depravación de la escena española era ya inevitable.
El sevillano Juan de Malara60 fue uno de los que más contribuyeron a ella escribiendo dramas desarreglados en que aplaudió el público muchas veces la dicción fácil y sonora, con que supo hermosear los extravíos de su brillante imaginación.
Juan de la Cueva61, su compatriota, afluente versificador, que cultivando todos los géneros de la poesía para no ser perfecto en ninguno, siguió las huellas de Malara, empezó desde el año de 1579 a dar al público sus comedias y tragedias: oídas primero con general contento en Sevilla, y repetidas después en todas las ciudades del reino, sirviendo de modelos o de disculpa a los que con menos talento se propusieron imitarle.
Entonces se vieron ya confundidos los géneros cómico y trágico en los argumentos de la fábula, en los personajes, en las pasiones y en el estilo. Se adoptaron todas las combinaciones líricas, épicas y elegíacas, olvidándose de la unidad y conveniencia imitativa que pide la expresión de los afectos y caracteres en el teatro. Empezó a desatenderse como cosa de poca estima la prosa dramática, que en ambos géneros había llegado tan cerca de la perfección, merced al estudio de algunos beneméritos autores. Las comedias eran ya novelas en verso, compuestas de patrañas inverosímiles e inconexas: las tragedias un enredo confuso, que se desataba a fuerza de atrocidades repugnantes y feroces, o una serie de situaciones faltas de unidad y artificio, copiadas de la historia, sin que el autor pusiera otra cosa de su parte que el diálogo y los versos.
Así halló el teatro Miguel de Cervantes62, el cual, bien lejos de contribuir a mejorarle, como pudiera haberlo hecho, solo atendió a buscar en él los socorros que necesitaba su habitual pobreza, escribiendo como los demás, y olvidando lo que sabía para acomodarse al gusto del vulgo y merecer su aplauso.
Esta escuela, si tal debe llamarse, siguieron después Cetina, Virués63, Guevara, Lupercio de Argensola64, Artieda65, Saldaña, Cozar, Fuentes, Ortiz, Berrio, Loyola, Mejía, Vega, Cisneros66, Morales, y un número infinito de poetas de menor celebridad, que florecieron en Castilla, Andalucía y Valencia.
Hecho ya el teatro necesidad del pueblo, y multiplicándose por todas partes las compañías cómicas, llegaron a establecerse en la corte, ocupando los dos corrales67 de la Cruz y el Príncipe, construido el primero en el año de 1579, y el segundo en el de 1582.
En ellos empezaron a oírse con admiración los fáciles versos del joven Lope de Vega, aquel hombre extraordinario a quien la naturaleza dotó de imaginación tan fecunda, de tan afluente vena poética, que en ninguna otra edad lo ha producido semejante. Nada estimaba el público en los teatros si no era de Lope: los demás poetas vieron que el único medio de adquirir aplausos era imitarle, y por consiguiente abandonaron el estudio de los buenos dramáticos de la antigüedad, las doctrinas de los mejores críticos y aquellos preceptos más obvios que dicta por sí solo el entendimiento sin necesidad del ejemplo ni de la lectura.
Al acabarse el siglo XVI68, no cumplidos los cuarenta años de su edad, ya había dado Lope a los teatros más de cuatrocientas comedias, improvisadas, ya se entiende, como todas las que hizo después, como todas las demás obras que salieron de su pluma en prosa y en verso; pero si es admirable la fecundidad de su fantasía, que nunca supo sujetar a los preceptos del arte, no es menos de maravillar que improvisando siempre, muchas veces acertó. Los que prescindiendo de las infinitas bellezas que se hallan esparcidas en sus composiciones dramáticas, gusten solo de acriminar sus defectos, no les faltará materia abudantísima para la censura; pero si ésta la extienden hasta el punto de culpar a Lope como corruptor de la escena española69, no hallarán las pruebas que se necesitan para apoyar una acusación tan injusta.
Lope no desterró el buen gusto del teatro que ya estaba enteramente perdido cuando él empezó a escribir. Si algún cargo puede hacérsele, será sólo el de no haber intentado corregirle; y en efecto mucho podía esperarse de un talento como el suyo, de su exquisita sensibilidad, de su ardiente imaginación, de su natural afluencia, su oído armónico, su cultura y propiedad en el idioma, su erudición y lectura inmensa de autores antiguos y modernos, su conocimiento práctico de caracteres y costumbres nacionales. Si con estas prendas no aspiró a la gloria que adquirieron en Francia algunos años después Corneille y Molière, esta es la sola culpa de que se le puede acusar.
El teatro español que, como ya se ha dicho, empezó en el templo, sujetaba a la ficción escénica los misterios de la religión. En el templo, y después en las plazas y corrales, se oyó la voz de Dios, la de Cristo, la de su divina Madre, la de los apóstoles y mártires: los ángeles, los diablos, los vicios y las virtudes eran figuras comunes en aquellos dramas. Esto no lo inventó Lope, ya lo halló establecido en los teatros de su nación. Si enredó sus fábulas con inverosímil artificio, huyendo el orden natural en que se suceden unos a otros los acaecimientos de la vida, si mezcló en ellas altos y humildes personajes, acciones heroicas y plebeyas, si pasó los términos del lugar y el tiempo, si faltó a la historia y a los usos característicos de las naciones; los poetas que le habían precedido le dieron ejemplo. Si puso en el teatro lo que sólo cabe en las descripciones de la epopeya, lo que sólo se permite a los movimientos líricos, si aduló la ignorancia vulgar pintando como posibles las apariciones, los pactos, los hechizos y todos los delirios que una vana credulidad autoriza; otros antes que él habían hecho lo mismo. Si se atrevió a mezclar entre sus figuras las deidades gentílicas, cuya existencia es tan absurda que destruye toda verosimilitud teatral; nada hizo de nuevo, repitió solamente lo que halló practicado ya, lo que el pueblo había visto y aplaudido por espacio de muchos años. No corrompió el teatro: se allanó a escribir según el gusto que dominaba entonces: no trató de enseñar al vulgo, ni de rectificar sus ideas, sino de agradarle para vender con estimación lo que componía, y aspiró a conciliar por este medio (poco plausible) las lisonjas de su amor propio con los aumentos de su fortuna.
El examen de sus obras dramáticas y las que escribieron imitándole sus contemporáneos, las innovaciones que introdujo Calderón dando a la fábula mayor artificio, los defectos, las bellezas de nuestro teatro y su influencia en los demás de Europa durante todo el siglo XVII, su decadencia en el siguiente, los esfuerzos que se hicieron para su reforma, el estado en que hoy se halla y los medios de mejorarle darán materia a quien con mayores luces y menos próximo al sepulcro se proponga continuar ilustrando esta parte de nuestra literatura, que tanto puede influir en los progresos del entendimiento, y en la corrección y decoro de las costumbres privadas y públicas.