Sermón que en la solemnísima y religiosa función de gracias consagrada al todopoderoso por el regreso de nuestro santísimo padre el señor Pío IX a la ciudad de Roma
Clemente de Jesús Munguía
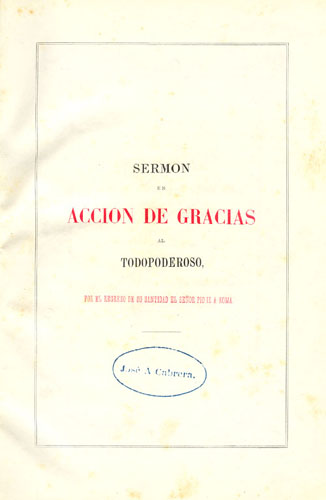


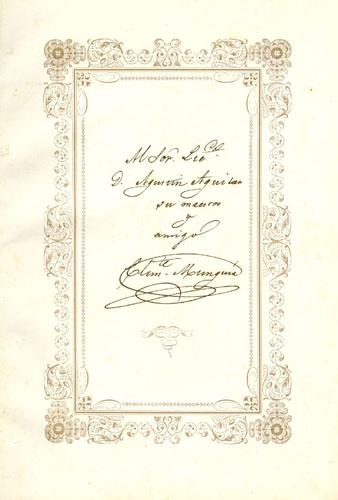
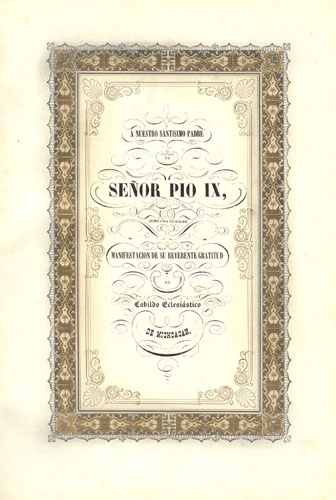
-7-
El Venerable Cabildo de esta Santa Iglesia Catedral, que sobre los motivos que afectan al catolicismo en general y a la Iglesia mexicana en particular, tiene otros muchos especialísimos de afecto y gratitud hacia la persona de nuestro santísimo padre el señor Pío Nono, tomó, como es de suponerse, un empeño extraordinario en manifestar los sentimientos que le inspiraba la grata y deseada noticia del feliz regreso de Su Santidad a la ciudad de Roma. Consiguiente a sus deseos, y a fin de poner en práctica todos los medios para celebrar con la mayor magnificencia tan plausible y anhelado suceso (comunicado el 12 de Junio), señaló el día 30 del mismo para la función religiosa, la cual se verificó en efecto con una pompa y esplendor tales, y con tantas y tan espontáneas manifestaciones de regocijo y entusiasmo, que no perecerá nunca su memoria en esta capital.
Como de ordinario esta clase de funciones dan para -8- todo un tiempo muy corto, casi nunca se acostumbra en esta Santa Iglesia que haya sermón en la misa; pero el Venerable Cabildo manifestó vivamente sus deseos de que lo hubiese en ésta, y fuese predicado por su Vicario Capitular. Tuvo por lo mismo este Señor que hacer una verdadera improvisación, porque le era imposible obrar de otra manera, por el recargo y ejecución de los negocios a que atiende constantemente con una salud bastante quebrantada.
En el primer acuerdo que tuvo el Venerable Cabildo después de la función, mandó que el señor Munguía procurase recoger por escrito las especies que había vertido en el púlpito, para que se publicase el sermón1, y con el objeto de dedicarlo a nuestro santísimo padre el señor Pío Nono, como una manifestación singular de su afecto y reconocimiento, y que todo constase en la acta del acuerdo.
Y por disposición de Su Señoría Ilustrísima, y para conocimiento del público, se hace esta advertencia que suscribo como Secretario. Morelia, Julio 2 de 1850.
José Alejandro Quesada,
Prebendado Secretario.
-9-
|
Gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus. Gloria a Dios en lo más alto de los cielos, y paz a los hombres en la tierra. |
| Lucas, II, v. 14. | ||
Señores:
Ya comprenderéis que no he tenido que revolver las Santas Escrituras para encontrar la clave sagrada que ha de encerrar mi pensamiento y ocupar vuestra religiosa atención en la solemnidad presente. Hanse encontrado nuestros sentimientos con los cánticos sagrados que resuenan -10- en las bóvedas de esta basílica: el himno angelical de Belén reasume de una manera divina el grande y santo objeto de esta ceremonia, y por la más feliz de todas las coincidencias hemos recogido en un punto la dilatada carrera de diez y nueve siglos, para volver al cielo con la expresión de un santo reconocimiento, los ecos augustos de aquellas inteligencias sublimes que descendieron a la cuna del Salvador para cantar en los trasportes de un excelso regocijo, la gloria de Dios en las alturas y la paz de los hombres en la tierra. ¿Dónde podían representarse mejor el pensamiento y las más íntimas afecciones de la numerosa y respetable concurrencia que me escucha? En el orden de los acontecimientos humanos fácilmente reconoceréis el espíritu de la religión y el espíritu de la filosofía. Ora examine los hechos, ora los pese con fidelidad en la balanza de su criterio, ya gire por los espacios para seguir la carrera de los mundos, o bien tenga que reconcentrarse en un punto para estudiar la constitución de un ser imperceptible, el filósofo siempre sucesivo en su discurso, siempre parcial en su comprensión, pasa la carrera de una vida inteligente y laboriosa, para quedar figurando como un simple eslabón de esa cadena tradicional que compone la historia del espíritu humano. Muy de otra suerte juzgamos del genio de la religión: expresión soberana del pensamiento de Dios, engólfase sin cesar en lo infinito, desdeña lo que no es inmenso, esquiva lo que declina un tanto de los últimos términos de la perfección, y nunca se muestra más elevada, -11- que cuando abraza con una sola de sus expresiones inspiradas, las generaciones, los acontecimientos y las ideas que han venido pasando por el inmenso curso de los siglos. ¡Desdichado de aquel que, ministro del santuario, dueño de la fe, árbitro de la esperanza, tutor nato de la caridad evangélica, se sintiese avergonzado de no poder seguir el misterioso laberinto de la política, cuando tiene que arrastrar al templo los grandes sucesos de la vida social, como otros tantos medios que la Providencia pone a su arbitrio para desenvolver en la tierra y llevar a su feliz consumación los magníficos planes del que reina en los cielos!
Nunca he apreciado más, como ministro del Altísimo, la feliz ignorancia en que me coloca mi excentricidad de esa esfera donde gira el pensamiento exclusivamente político, que en la ocasión presente; pues inmune de esas delicadas tentaciones que podrían esterilizar la fecundidad propia de la palabra de Dios, puedo hablar aquí a Su Majestad, como intérprete de la Iglesia y del Estado de Michoacán, explicando su reconocimiento con las augustas emociones de la caridad cristiana, por el suceso nunca bastantemente encarecido del regreso de Nuestro Santísimo Padre el señor Pío IX a la ciudad de Roma.
La Iglesia y el Estado, que algunas veces se asocian en un pensamiento político, colócanse hoy entrambos, a la presencia del Rey de los reyes que está en ese tabernáculo, bajo la influencia feliz del pensamiento religioso. El grande acontecimiento que nos ocupa fecunda las dos ideas. A la -12- hora de ésta, la religión habrá ya recibido mil cumplidos homenajes en las tribunas parlamentarias de los pueblos con motivo tan plausible, mientras nosotros, haciéndolo servir todo a la idea religiosa, no volveremos nuestros ojos al orden puramente humano, sino movidos por la gracia del Espíritu Santo, y para ver concentradas en la acción permanente de la voluntad divina las esperanzas de la sociedad entera.
Hay, señores, algo de misterioso en el empleo que hace la Iglesia de estas palabras de mi texto. Repítense millares de veces cada día en todo el orbe católico. ¿Qué será? El hombre naturalmente distraído de la presencia de su Criador y de su fin, ha menester sin duda de un estímulo tan constante como este, que precisando su razón y su voluntad en cuanto piensa, concibe y ejecuta, le obligue, digámoslo así, a no ser la víctima continua de la fascinación de las ideas y de los prestigios de las pasiones. Jesucristo, viniendo al mundo, le trajo dos cosas, perfección y felicidad; y los ángeles, proclamando en su cuna la gloria de Dios y la paz de los hombres, establecieron definitivamente los datos en que pudiera cifrarse nuestro juicio sobre la importancia relativa de los principios, de las instituciones y de los acontecimientos. Todo lo que puede volverse a Dios sin inconveniente es digno de su gloria: todo lo que no es digno de su gloria es estéril, o mejor dicho, ruinoso para la felicidad humana. En este punto, permitidme la frase, los intereses de Dios y los del hombre son inseparables.
-13-¿Por qué estoy yo en la cátedra del Espíritu Santo? Me diréis que porque debo predicar el Evangelio a toda criatura. Pero yo preguntaba otra cosa: quiero encontrar una idea bastante fuerte, bastante enérgica, que convierta el feliz regreso de Nuestro Santísimo Padre en un asunto adecuado al sagrado carácter de la predicación religiosa. Yo diré pues, que me encuentro aquí, porque mi asunto cae muy bien en la cátedra del Espíritu Santo, porque en él vienen a concretarse las palabras que he elegido por texto; pues la más leve reflexión dará sobradas luces para reconocer en el plausible suceso que nos tiene reunidos al presente en la casa del Señor, no ya uno de esos acontecimientos colosales que dominan todo el campo de la historia, sino un hecho consumado en que aparece más visible que nunca aquel irresistible poder que, sin tocar en lo más leve la libertad de los hombres y de los pueblos, encadena victoriosamente a los unos y los otros dentro de ese círculo inamovible y providencial que ha trazado a los destinos de todas las naciones. Direlo de una vez, y direlo sin frases. Vengo a celebrar en la cátedra de la verdad el feliz regreso de Nuestro Santísimo Padre a la capital de sus Estados, porque esto me da motivo para reconocer la gloria de Dios en las alturas y la paz de los hombres en la tierra. Gloria a Dios en las alturas, porque el catolicismo ha triunfado en ese movimiento generoso de las naciones que precedió a la vuelta del señor Pío IX: paz a los hombres en la tierra, porque los principios y medios que han presidido a un acontecimiento tan -14- feliz, entrañan por necesidad los elementos del orden, la concordia de los derechos, los gérmenes preciosos de la felicidad pública, como otros tantos precursores o efectos de la paz del universo. Tal es mi plan; mas para desenvolverle de una manera santa y provechosa para los fieles, ¡oh Dios mío, a quien adoramos sacramentado en ese altar!, os pedimos rendidamente la sabiduría y la unción por la intercesión de vuestra Madre, a quien toda la Iglesia católica se convierte llena de esperanza para alcanzar de vos los más insignes favores.
Ave María.
He dicho, señores, en primer lugar, que en este grande acontecimiento admiramos, celebramos y agradecemos a Dios el que haya hecho brillar su gloria en la tierra en un triunfo completo para su religión sacrosanta; y lo he dicho, porque tratando de reunir en un punto las ideas contenidas en la victoria, no echo menos aquí una sola de cuantas pudieran contribuir a que reconozca todo el mundo al catolicismo triunfante en ese corto y fecundísimo periodo de sucesos que, comenzando con el ascenso del eminentísimo señor Mastai-Ferretti al trono pontificio, ha terminado por el feliz regreso del señor Pío IX a la ciudad eterna. -15- ¿Cuáles son estos caracteres? Primero las doctrinas, segundo el poder, tercero las relaciones. Considerando pues el acontecimiento bajo estos tres aspectos, veo que la Iglesia triunfa, porque vuelven a reconocérsela sus principios sociales, porque se la encomienda de nuevo el porvenir del mundo, y porque el desengaño más espléndido y glorioso ha estrechado más íntimamente los vínculos que unen entre sí a la Iglesia y al Estado. Es decir, señores, ¡admirad la coincidencia!, triunfa la religión a mediados del siglo XIX por los mismos elementos que salvaron al mundo en el principio de nuestra era, por la fe, por la esperanza y por la caridad. ¿Cómo? Como lo estáis viendo; porque sin fe no podían aceptársela sus principios, sin esperanza, no podía confiársela el destino de las naciones, y sin caridad era de todo punto imposible que se anudaran otra vez en las instituciones civiles la sociedad política y la sociedad religiosa. Esto no me sorprende a mí, ni debe sorprender a ningún católico, porque desde que lo dijo San Juan, lo ha estado repitiendo la Iglesia. La victoria que vence al mundo es nuestra fe, dice el Evangelista2; pero la razón de los filósofos, apelando a la ironía para librarse de la humillación, correspondió al oráculo con una sonrisa. Preciso era que le llegase su turno; y la religión, que nunca se apresura, esperó con paciencia, como siempre espera. Ha llegado el mundo varias veces, como ahora, al borde de un abismo; y la razón silbada por la desgracia de los pueblos, -16- señalando la víctima ha dicho: he aquí mi obra, para retirarse del teatro y dejar el campo libre a la acción restauradora de la fe. Siempre sucede esto, porque nunca puede suceder otra cosa: la fe, símbolo de lo infinito, vale siempre lo que representa; la razón, símbolo de lo finito, imperfecto y limitado, tiene un valor siempre relativo a su localidad, el de cero cuando está sola, el de millares cuando está a la derecha de la fe. Esto se le ha dicho mil veces al hombre; pero el hombre, raras veces accesible al idioma de la persuasión, parece condenado siempre a no entender sino el amargo y doloroso lenguaje del infortunio. ¿Lo queréis palpar? No os condeno a una larga carrera: una rápida ojeada sobre tres siglos, un mirar más circunspecto sobre la última revolución de Italia, no pido más, para contar con vuestro convencimiento.
Raras veces el hombre y la sociedad se contienen en su órbita: raras veces por lo mismo hay virtudes sociales y felicidad pública. Los acontecimientos más importantes en la historia del mundo político frecuentemente favorecen las conjeturas de sus genios más esclarecidos, haciéndoles columbrar desenlaces plausibles en las crisis de las naciones, y esperanzas lisonjeras en el porvenir de la sociedad. Vencida muy apenas la infancia de aquel siglo que alumbró la reaparición de las muchas glorias que habían quedado hundidas al cabo de tantos acontecimientos en el caos impenetrable de la edad media, pareció que había sonado la hora feliz, no sólo para los fueros de la inteligencia, mas también -17- para las nobles prerrogativas de la virtud, y para el advenimiento de la paz y de la bien entendida dicha de los pueblos. No fue así empero, y parece que algunos restos de luz, salvando los límites conocidos del horizonte hasta entonces descubierto, dibujaban muy confusamente, y para muy pocos, acá en el porvenir la lucha de dos principios igualmente falsos y tenaces que, aliándose al indiferentismo religioso, habían de abalanzarse a sangre y fuego sobre los destinos del mundo civilizado. Soñó la razón que lo sabía todo, mientras la voluntad social aspiró a la omnipotencia; y éstos, que allá fueron unos delirios, pasaron más tarde al campo de la vida práctica, plantando en las dos extremidades de tres siglos dos monumentos colosales, que habían de marcar la carrera que durante ellos hiciese la sociedad. Partiendo de la reforma, el mundo político debía venir al socialismo, anunciando muy altamente de este modo, con la luz de todas las experiencias y el poder de todos los desengaños, que la razón nada consuma con su poder, que la voluntad nada puede tampoco por sí misma en la línea del bien; que la pretendida independencia en que se ha querido suponer a la tierra respecto del cielo, es el más funesto delirio que ha podido imaginarse entre los hombres; que salirse del orden espiritual es fabricar en el aire, o cuando menos sobre una arena movediza; que buscar los caracteres legítimos de este orden saliéndose del influjo de la gracia y de la fe, será siempre divertirse con quimeras; y que no habiendo alianza entre la razón y la fe, -18- entre la voluntad y la gracia fuera del principio católico, el cristianismo no ha dejado de ser un solo instante la forma legítima de la sociedad moderna, y la única garantía real y positiva de sus instituciones políticas.
Señores: éste es un raciocinio; pero un raciocinio que ha costado tres siglos de trabajos a la inteligencia, tres siglos de lágrimas y miserias a la humanidad, y que parece escrito con la sangre de las víctimas y sobre el sepulcro de los pueblos y de los reyes. El renacimiento de las letras y la reforma en el Norte de la Europa suministraron las primeras ideas; el movimiento intelectual de la filosofía incrédula desde Luis XIV hasta Luis XVI fijó su sentido; la revolución francesa las dio sus aplicaciones prácticas; la restauración las había como adormecido; las fuertes conmociones de la Europa en los dos años corridos, convirtiéndonos a la Alemania, donde habían hallado asilo y protección los últimos restos de aquellos dos principios, que ya parecían extirpados, y desde donde socavaban y cebaban la inmensa mina que había de traer a tierra todas las instituciones más respetables, esta revolución, digo, ha hecho lo que faltaba para dar una lección terrible y dirigir un discurso muy elocuente a cuantos rigen los destinos de las naciones. Mas todo esto corría un peligro para la verdad, un peligro para la virtud, un peligro para la felicidad; el de quedar, por explicarme así, como derramado y resumido en toda la superficie de la tierra, sujeto a la diferencia de los cálculos humanos, avasallado al poder de la -19- ciencia y vendido al influjo de los intereses y de las pasiones. Contra este triple peligro no había más que un remedio, el de que todo se reconcentrase en una sola revolución, en un solo imperio, y si posible fuera, en un solo hombre. La Providencia divina sin duda siente aún tiernamente del mundo: provocada mil veces, muestra todavía lo infinito de su ser en el amor que nos tiene; y a juzgar por el acontecimiento que nos reúne a todos en este lugar santo, visto es, que Dios tiene aún en su corazón de Padre a las moribundas sociedades de nuestros días. Dios ha dado estas tres precauciones contra aquel triple peligro: ha recogido en los Estados pontificios todos los combustibles esparcidos por el mundo para traer a su ruina las instituciones sociales; ha figurado en el gobierno temporal de aquel monarca todo cuanto quiere y puede hacer el orgullo de la razón y la pretendida omnipotencia de la voluntad social contra los derechos de una autoridad legítima y los deberes de la obediencia, y ha elegido a nuestro santísimo padre el señor Pío IX, como el único personaje que para una misión tan sublime pudiera presentar el mundo. Vicario de Jesucristo y Rey de unos Estados en cuya capital están archivados todos los siglos antiguos, y de donde son tributarios todos los siglos modernos, colocado lo veis entre los cielos y la tierra, situado en las primeras cumbres del orbe político, a la vista y para la enseñanza de los pueblos y de los reyes.
Desde este momento la carrera política del nuevo Pontífice -20- no pudo ya separarse de la condición presente y futura de la sociedad actual, y la sagrada y eminente persona del señor Pío IX fue una recapitulación viva de todas las graves y terribles cuestiones que agitaban a la Europa. Las cosas habían llegado a tal punto, que los intereses y los principios contendientes, no pudiendo arribar a una solución definitiva de otra suerte, necesitaban un fenómeno semejante en el mundo moral y político: los elementos de restauración todo lo aventuraban obrando separadamente, y la misma anarquía social, ¡parece una paradoja!, no podía triunfar definitivamente sino en la unidad de la víctima. Asid con fuerza este pensamiento, católicos: sorprendo en él un rayo de luz que puede favorecer la débil inteligencia de los hombres, para columbrar un tanto el cómo Dios obliga soberanamente a todas las contradicciones humanas y a las más irreconciliables pasiones políticas a filiarse en una idea y suscribir a un designio.
La Historia es y será siempre la expresión de una vasta, de una indefinida carrera de pensamiento y de acción; pero esta carrera nunca corresponde más que a tres pasos gigantescos que da la sociedad: de las doctrinas a las opiniones, de éstas a las revoluciones, y de aquí a la vida o a la muerte. Esto es todo: vedlo bien, y no encontraréis otra cosa fuera de esto. Y esto se halla tan encadenado, que nada pueden para dislocarlo ni la razón con todas sus teorías, ni la voluntad con todos sus recursos y elementos de acción. La sociedad, lo mismo que los individuos, llegarán -21- a la vida o a la muerte; esto pende de ellos: pero no penderá nunca el poner en contradicción o en armonía el resultado final con los principios, los medios y los elementos de su carrera. La infancia del hombre es el primer asilo de las doctrinas paternales que se le inculcan, y de donde parte para pensar por sí, como suele decirse, y formarse una opinión; su juventud es el vastísimo y complicado teatro donde luchan de un lado las verdades y los errores, y de otro lado las pasiones y la moral; la edad madura es un periodo de reforma, de restauración o de consolidación; la vejez será pues el tiempo de la paz y de la dicha, o bien el de los desengaños inútiles y tardíos, el de la impotencia luchando con el instinto, el de la desesperación y la muerte.
Yo me he divagado por una comparación innecesaria; pero sin detenerme a suprimirla, os traigo con rapidez a mi primera idea. La sociedad no puede ser feliz sin la unidad, sin la fortaleza y la conservación: luego no puede serlo sin doctrinas unas, fuertes e infalibles, sin doctrinas intransigibles en todo el vasto sistema de sus principios, incontrastables en su poder sobre los pueblos, inaccesibles al tacto resbaladizo de la razón humana. Si puede disputarse esto tratándose del individuo, que reduce a su persona el objeto de su pensamiento y de su albedrío, nadie puede disputarlo cuando se habla de la sociedad, donde se agitan ideas tan diversas, opiniones tan varias, intereses tan opuestos, donde se trata de que las masas indómitas se coloquen bajo la influencia de los principios, y hagan -22- brillar en el conjunto la armonía social. Mucho tiempo ha que el genio de la política vuela tras de cuatro fantasmas que le traen fuera de sí: hablar con la filosofía al espíritu de las masas, reconstruir el mundo con las revoluciones y el cálculo, crear el orden con el equilibrio de los intereses, y sostenerle con el poder militar: y, ¿qué ha resultado? A cada pensamiento una objeción, a cada cálculo una burla, a cada victoria física una reacción también física, a cada combinación de intereses sociales una revolución más y un gobierno menos. Háseles olvidado a los que en esto influyen, que todo irá mal, si no se cuenta con Dios, y que no habrá garantía ninguna, mientras los filósofos y los políticos le tengan declarada la guerra al cielo.
No, señores, no os engañéis: ¿queréis que la sociedad sea una, firme, incontrastable? No la brindéis teorías; dadla un símbolo, y todo está hecho. ¿Y quién dará un símbolo a la sociedad? ¿Los filósofos? No, señores: los filósofos no saben más que discurrir. ¿Los políticos? Tampoco: los políticos no saben más que calcular. ¿Los guerreros? Mucho menos: los guerreros no saben más que destruir. ¿Los que todo lo ignoran, las masas? ¡Qué delirio! Su historia no es más que la del entusiasmo y el odio, su carácter fijo la versatilidad, su freno único la obediencia. No hay medio: palabra de Dios o palabra del hombre; verdad constante, o mezcla confusa de verdades y de errores; autoridad conocida, o autoridad siempre disputada; unidad, o anarquía; el orden en la libertad, o el desenfreno y el -23- despotismo en el mundo. Escoged. He dicho mal: aplaudid, porque todos habéis reconocido el principio católico.
De este modo, señores, veo aceptados de nuevo los principios políticos de la religión católica en las últimas páginas del periodo histórico que al presente nos ocupa. En 1848 se combatían con orgullo, se desechaban con énfasis: en 1850 se han paseado con majestad por las galerías más ilustres de la Europa, y han sido saludados, digámoslo así, por los primeros oráculos de la política, en el nombre de Dios. Pero no me basta, señores, haceros advertir el triunfo de los principios católicos en el estado actual de las opiniones: tratamos aquí de una victoria total, y una victoria como ésta complica también las esperanzas y la felicidad del género humano. Seguidme aún en el curso de mis ideas. Mas yo, deseando ver distintamente los caracteres de esta triple gloria, me he fijado para ello en dos objetos, metódicos si queréis, pero de suma importancia para afirmar un concepto: las tendencias impías y ruinosas que arrojaron al señor Pío IX de la capital de sus Estados, y el carácter de los medios que facilitaron su regreso a Roma. Pero explicándome de esta suerte, me propongo menos entrar en un compromiso formal con las severas leyes de la arte oratoria, que poner en vuestras manos la clave de mi pensamiento. No ha sido mi ánimo hacer un discurso, sino seguir sin esfuerzo el movimiento de la sociedad, para buscar en él la acción de la Providencia y los agentes de la religión. No hay arcano que no haya de -24- revelarse3, dijo el Divino Fundador de la Iglesia católica, y yo veo una espléndida prueba de este oráculo en la historia contemporánea.
Las revoluciones humanas tienen una cosa de particular, y es mentir en sus resultados, obligando a los hombres a llegar a donde no esperaban. ¿Por qué así? Los principios son siempre un punto de apelación para los hechos, y el fiat eterno del que reina en las alturas un decreto que, aun humanamente hablando, nunca deja de cumplirse, sin tocar por esto en lo más pequeño a la libertad de los pueblos. Éste es un misterio sin duda: misterio, porque no se comprende el cómo; pero revelación explícita, porque está ya para cumplir catorce siglos de experiencias.
Toda la revolución de Roma tuvo sin duda un pensamiento, porque sin pensamiento es absolutamente imposible el movimiento de la sociedad; pero este pensamiento fue falso: falso, porque le faltaron los principios; falso, porque le falló el resultado. El principio fue, ya lo sabéis, que la soberanía temporal de los pontífices era un hecho y no un derecho: un hecho anticuado, porque pugnaba con las ideas dominantes del sistema actual; embarazoso, porque entrañaba siempre en las cuestiones políticas el principio católico, declarado extranjero hace dos siglos; perjudicial en fin, porque frustrando el desarrollo práctico de todas las teorías más o menos plausibles que habían sido -25- saludadas por el entusiasmo popular, y que reportaban la gloria del movimiento político de la Europa, colocaba en una posición excepcional, esto es, retrógrada al Estado pontificio.
Esta opinión no era sólo de Roma: hallábase su cátedra en Alemania, distribuía sus escuelas por toda la Europa, y hasta en las jóvenes naciones del Nuevo Mundo, en los puntos trasatlánticos más remotos, se habían estado cruzando por más de medio siglo sus ecos. No había más diferencia, sino que allá de los mares pasaba la cuestión como un proceso ya relegado a los archivos de la filosofía; mientras acá nos arrancaba ciertos tartamudeos irónicos, muy parecidos a la risa de la barbarie.
¿A dónde tendía pues esta revolución determinada por semejantes principios? A la consumación de un hecho que, aislando para siempre los dos poderes, redujese a los pontífices a ser los simples sucesores de los apóstoles en el gobierno espiritual4. Y así parecía, señores, a lo menos, -26- a juzgar por las conjeturas de algunos políticos. El sueño de Juliano se repitió en el año de 1848: la muerte del poder temporal de los pontífices no careció de profetas; y para que nada faltase, el señor Pío IX, teniendo que ceder a la situación, dejó a Roma en manos de su propio consejo.
Atacando el poder temporal de los pontífices, no imaginaban los autores de la revolución italiana (y se hubieran reído de quien se lo dijese), que hacían retroceder la sociedad. ¿Y no más esto? No, señores: más, mucho más, mil veces más; la hacían morir: porque su muerte era inevitable, si no retrocedía más de dos mil años: retroceso imposible, señores, y por lo mismo exterminio seguro.
Tal vez os sorprendéis; pero en verdad, que no he vertido una paradoja, ni siquiera me he permitido una hipérbole: mas bien he enunciado una demostración, y para mí, acrisolada en todos los criterios. No sé si me equivocaré; -27- pero a lo menos, escuchadme; porque sospecho que con una ligera explicación nos hallaremos enteramente de acuerdo.
El reino temporal del Papa no es una institución divina, porque éste es privilegio exclusivo de la Iglesia; pero es una institución providencial, necesaria en las sociedades modernas, puesto que ella es la que representa socialmente la permanencia organizada de sus principios conservadores.
Desde que el catolicismo fue ya un hecho consumado en el universo, el principio de la fe encarnó en la inteligencia, el de la gracia en la voluntad, el de la providencia en el orden; porque o se respetaban estos principios, o la anarquía debía ser el estado normal de la sociedad, puesto que había católicos en todo el mundo.
Los que veían el gobierno temporal como una prerrogativa innecesaria para la conservación de la Iglesia, discurrían bien, pero fuera de camino. ¡Qué lejos estaban de sospechar que la cuestión era otra! Ni podían: la sospecha debía brotar de una revolución provocada por el mismo espíritu ciego que no la sentía. La cuestión es otra, supuesto el catolicismo, ¿pueden conservarse los principios: el orden y las esperanzas de la sociedad sin el poder temporal de los pontífices? ¿Y por qué no? He aquí el movimiento sordo del siglo XVII, el furioso clamor del XVIII y la expresión enfática del XIX. Oídlos: «La sociedad humana, dicen, se constituye y rige por la inteligencia, se -28- conserva por la voluntad. El hombre la basta, con su poder la sobra. Un pontífice en el trono es la expresión anticuada de otro siglo, y hoy no figura sino como una ironía». He aquí el resumen de la revolución filosófica. Estas ideas estaban arraigadas: el tiempo de los milagros, el de los martirios y el de las controversias había pasado ya: el mismo racionalismo varió de tema: la indiferencia en lo especulativo y el materialismo en lo práctico fueron ya el nuevo símbolo que se quiso representar para lo venidero. Esto suponía un punto de partida, y era la reforma; traía una consecuencia práctica, y es el socialismo. Os he dicho, señores, que la reforma y el socialismo son dos monumentos colosales que el orgullo del espíritu humano ha erigido en sus aberraciones sobre las dos extremidades de tres siglos, como un punto de partida y un término necesario: los errores tienen su lógica y las turbulencias una filiación reconocida. La reforma, señores, no es hija de Lutero, no es hija de Enrique VIII; sino de catorce siglos de preparación intelectual y política: en ella vino a refundirse el espíritu de turbulencia que había estado agitando continuamente al cristianismo5. Le llegó su hora y tuvo jefes, esto es todo; y para que estallase el incendio, bastaban dos chispas arrojadas con cierta oportunidad. Aquellos dos personajes tuvieron su -29- destino en los anales del error: no pasan de aquí los títulos de su funesta celebridad. Pero la reforma entrañaba pensamientos confusos, que bien se echaron de ver en tantos designios abortados; y esos pensamientos no podían a la verdad surtir su efecto sin tocar a todos los elementos de la sociedad. La filosofía del siglo XVIII debía venir pues en consecuencia de la reforma: aquellos movimientos desastrosos, que cubrieron de sangre el territorio de la nación francesa, fueron la personificación activa de la filosofía. Después acá, las teorías, las revoluciones, las calamidades más inauditas han figurado sin cesar en el teatro político, sin dejar de positivo sino dos frases enfáticas, profundamente verdaderas y altamente misteriosas: No lo sé, no lo entiendo. Estas dos frases parecen indicar la sinopsis de la nueva lucha social y doctrinal, y abandonar el porvenir o al triunfo de la fe, que reserva sus revelaciones sublimes para los sencillos y pequeños, o al triunfo del orgullo racionalista. ¿Qué sucederá? La razón ha quedado convencida de impostura, por la confesión de ella misma; el poder físico perdió su ascendiente, cambiando de carácter y haciéndose precario, las opiniones no tienen corriente fija, ni los intereses aplomo. ¿Qué sucederá pues?...
Una nueva secta, aprovechándose de esta circunstancia tan oportuna, dirige su mensaje a las naciones, prometiéndolo todo, con la reforma de todo, sobre la ruina de todo. El socialismo, como los espectros de la Fábula, levantó su -30- frente, asustó al mundo, y volvió a la fosa; pero volvió sin desesperar: bastábale saber, que con sólo imprimir sobre la sociedad el vestigio de un delirio, le llegaría su época. Su sueño duró seis lustros; y al cabo de ellos, señores, ¿qué veis? El socialismo en los libros, el socialismo en los periódicos, el socialismo en los parlamentos, el socialismo en los gabinetes, el socialismo en el mundo. Marcha con los pasos del gigante, y ya no parece inverosímil que sus enseñas lleguen a tremolar sobre un inmenso promontorio, donde hayan quedado sepultados todos los antiguos elementos de la sociedad humana.
Ahora bien, ¿el socialismo salvará la sociedad? No: la vida nunca puede hallarse fuera de la verdad. ¿Sucumbirá al influjo de un enemigo parcial, de otra doctrina falsa, de otro poder precario? No: el socialismo sólo teme a uno, no más que a uno: fuera de él a nadie teme, y los vence a todos. A este poderoso enemigo le cumplimenta, le afecta respetar, se alía con él, le reforma según su juicio, etc., etc. ¿Cuál es pues, este enemigo? El catolicismo. Pero éste, siempre fuerte en la cuestión religiosa y eclesiástica, era ya débil en la cuestión social, y no podía sin un milagro renacer para la política de sus simples elementos. Pero sí podía renacer de su sepulcro civil, esto es, del último estrago de una revolución organizada y desfogada contra él: he aquí la revolución europea recogida en la revolución italiana.
Expliquémonos todavía más: señores, la obra de Constantino -31- y de Carlo-Magno, largo tiempo calificada de un homenaje digno del Supremo Pastor de la Iglesia, no fue sólo esto; fue también un punto definitivo para la constitución de la sociedad universal, una condición ratificada sobre el equilibrio político de la Europa. Aquellos dos grandes hombres fueron más que políticos; pronunciaron con un hecho tan ilustre una profecía sobre el porvenir de la sociedad moderna. Con beneplácito o sin él, debía ser aceptada por ésta la condición de aquellos reyes; y si empezó a disminuir más y más el concepto de los grandes genios sobre la soberanía temporal de los pontífices, fue precisamente a medida que se invadía su soberanía espiritual, haciendo problemático el influjo del catolicismo en las instituciones políticas.
Este grande título tradicional, histórico y filosófico de los pontífices había sufrido ya una nueva prueba, y prueba bien terrible, vuelvo a decirlo y lo repetiré mil veces, la reforma protestante en el Norte de la Europa. Ella fue la guerra más enconada que pudo hacerse al poder temporal; porque desconociéndose hasta la autoridad soberana de la Iglesia, se salvaban con mucho los términos de la oposición en la materia.
¿Qué podía esperar el mundo, laxado aquel resorte? ¿Con qué infalibilidad podían contar entonces las doctrinas sociales? ¿Dónde hallar garantías para sacar avante de las exageraciones diversas las trabas constitucionales puestas a los poderes públicos? ¿Qué poner en lugar de ese vínculo -32- universal de sentimientos, verdadera fraternidad humana, representado en la caridad, garantido en el Decálogo y conservado por más de diez y ocho siglos en la Iglesia católica? ¡Ah!, sutilezas, despechos de la vanidad, ilusiones del genio, prestigios de la gloria, movimientos funestos, revoluciones desastrosas, crímenes sobre crímenes, cadalsos sobre cadalsos.
Sin embargo, estos combustibles, aglomerados de siglos atrás bajo las bases de las instituciones sociales, preparaban una gran crisis: las opiniones vagaban por el espacio en diferentes curvas, como para no recogerse nunca bajo la influencia de los verdaderos principios: las teorías políticas, los intereses materiales eran todo; la verdad y el sólido bien de las naciones fueron nada. En semejante crisis las discusiones eran ya impotentes, las precauciones inútiles o imposibles, y podía decirse a la letra de la sociedad, que todo estaba perdido, porque absolutamente no había quien entrara en sí mismo, como dice el Espíritu Santo: «Nullus est qui recogitet corde»6. Comenzose por declinar de los verdaderos caminos, siguiose por hacer magníficos ensayos de insignes frivolidades, y desde entonces la impotencia para el bien fue un hecho consumado en la historia de la sociedad. Esto no me sorprende, porque estaba escrito: «Omnes declinaverunt, simul inutiles facti sunt: non est qui faciat bonum, non est usque ad unum»7. Éstos son los lances, católicos, que Dios emplea en dar a la sociedad -33- grandes y terribles lecciones: los tiempos en que empieza a regir a las naciones con vara de hierro, como lo anunciaba el Profeta, y en que deja caer desde las alturas una sonrisa de indignación sobre los delirios del espíritu humano: «Qui habitat in coelis irridebit eos, et Dominus subsanabit eos»8.
¡Insensatos! Agitando en sacrílegos y nocturnos clubs las funestas cuestiones que tienden a destruir la sociedad, se creen omnipotentes, porque son pensadores; componen a su placer los destinos del mundo; precipitan acaso la irrupción terrible, mas para quedar insepultos bajo su ardiente lava. El fenómeno de imaginar sin término y de estrellarse sin cesar es viejo entre los hombres: tiempo hace que estos consejos ingeniosos y ocultos ocuparon una sublime ironía en el canto del Profeta-rey, cuando ponía en contraste, para pintar la miseria humana, las perpetuas vicisitudes entre los proyectos y los desengaños: «Cogitaverunt consilia quae non potuerunt stabilire»9.
Tales eran, señores, las circunstancias en los momentos precisos en que el Pontífice reinante estaba para ocupar la silla de Pedro y el trono de Roma. Dispuesto se hallaba todo, y creo no equivocarme si aseguro, que uno de los grandes beneficios que la Providencia dispensó a nuestro santísimo padre el señor Gregorio XVI, fue el haberle llamado al cielo la víspera de una conflagración universal en la tierra. Políticos puramente humanos han tomado -34- a su cargo el análisis de los acontecimientos que desde entonces empezaron a correr, y el respetable nombre de Pío IX, este nombre que se difundió rápida y dulcemente por todo el mundo, que restituyó la calma a toda la Iglesia católica, penosamente agitada por la expectativa del nuevo pontífice en las circunstancias más deplorables, y en la crisis más imponente y amenazadora para una elección de esta naturaleza, este nombre que fue ya el símbolo de la esperanza para todo buen católico, bien recordaréis que fue también conducido en triunfo por la fama política, para empezar a sufrir muy pronto los tormentos de una celebridad poco segura; que en la misma capital del orbe cristiano sufrió una terrible bilocación en los vivas enfáticos de aquella multitud entusiasta; que el nombre de viva Pío IX fue la contradictoria del nombre de viva el Papa; que todos los partidos especulaban con la bondad del nuevo Soberano, sin comprender su pensamiento y menos todavía su misión política; y que el respetable y santo Pastor de la grey de Jesucristo sufrió sólo esa corriente indómita de una turba mal satisfecha con las concesiones, e irritada con los obstáculos. Lo demás, bien lo sabéis: el señor Pío IX muy pronto se anunció al mundo desde Gaeta, y la ingrata ciudad que le había arrojado de su seno quedó sirviendo de espectáculo a la compasión del universo.
Señores: os ofrecí examinar un primer hecho que sirve de antecedente al concepto que debemos formar sobre el -35- triunfo de la religión en el regreso de Nuestro Santísimo Padre a Roma, y acabo de cumplirlo. Las tendencias de la revolución italiana corrían delante, aunque por la misma línea, de las tendencias de la revolución europea10: destruir con el poder temporal de los Pontífices el obstáculo insuperable a la realización de esos proyectos ultra democráticos, al planteo del socialismo, a la abolición completa del elemento espiritual y el elemento material, de Dios en las doctrinas, y de la propiedad en los derechos y en las garantías. Pues bien, los agentes de la revolución italiana pudieron seducirse con esta especie de destierro del Papa, conceptuándose haber dado un paso gigantesco hacia lo que llamaban ellos reformas útiles y progresos sociales. ¿Pero qué sucedió de facto? Pío IX desterrado y la Europa conmovida, sufrieron las consecuencias de una explosión volcánica; mas a muy poco, ¡cosa admirable!, el orden político renace, y las instituciones sociales parecen empezar a tomar su aplomo sobre un terreno más firme. El Soberano que había salido acosado por el fanatismo de una multitud fascinada, el Pontífice venerable que se había retirado como el Profeta, a llorar las desgracias de Jerusalén desolada, dejando correr con sus lágrimas de pastor su paternal ternura sobre toda la Iglesia católica, penosamente atormentada por la crisis terrible a que había llegado la persona que rige sus destinos, el grande, el esclarecido, el ínclito, el inmortal Pío IX volvió después precedido -36- de los desengaños, invocado contra los desastres de la Italia, solicitado por el corazón de todos sus hijos, llamado como libertador por los clamores lastimosos de los trastornos y de las calamidades de sus pueblos, volvió Rey como había salido de Roma, volvió entre las felicitaciones universales, entre las aclamaciones del pueblo. Pero dejemos esto de felicitaciones y aplausos; ya es tiempo de desengañarnos: la más brillante conquista que se ha hecho en nuestros tiempos es descubrir que su valor positivo es igual a su valor negativo: vengamos a las grandes ideas de la religión ornando sus triunfos con esos terribles desengaños sobre la versatilidad de las opiniones y la inconstancia de los entusiasmos populares. El sabio vive de la verdad, y la sociedad no puede estar contenta con solas ilusiones. La multitud necesita quimeras, quimeras para divertirse, quimeras para fascinarse; pero no para ser feliz. Estudiemos pues el grande acontecimiento: la empresa no es difícil, sólo se trata de ver, y el objeto tiene dimensiones colosales.
Sí, dimensiones colosales; y dos nada más; vedlas aquí: tendencias de la revolución italiana; resultado de la revolución italiana. ¿A dónde tendía? A la más completa abolición del poder temporal de los pontífices. ¿Cuál fue su resultado? La reinstalación de este poder con la vuelta del Soberano, y por consiguiente, el triunfo de los principios católicos. ¿Dónde está ese triunfo? En la naturaleza de los medios que determinaron por último este final resultado. -37- ¿Dónde están figurados estos medios? En las convicciones que hicieron triunfar la idea católica, en los desengaños que cambiaron el sistema de la conducta de Europa, en los procedimientos que fijaron el verdadero carácter de las relaciones entre el Papa y los otros Estados.
Las convicciones, de que ya os he hablado, no podían reaparecer sin un sacudimiento desastroso de la primera magnitud: único remedio contra la indiferencia en que yacía la célebre cuestión sobre el influjo político y social del catolicismo. En las grandes crisis de la sociedad, todo vuelve a pasar por la revisión y el examen; y en esta nueva discusión que sufrió a la faz del mundo y al calor de los más grandes intereses, la cuestión política del señor Pío IX, el poder temporal de los pontífices fue ya considerado como un punto de apelación hecha por la sociedad a la Providencia, para salvarse del más funesto desequilibrio, siendo ya incontestable que de otra suerte quedaría vendido a las preponderancias accidentales de cada potencia el orden permanente de todas las sociedades.
¿Y qué resultó de aquí? Las convicciones costosas, hijas por lo común de insignes desengaños, vienen de ordinario a refluir en el sistema de la conducta; y he aquí por qué, al consumarse sobre la situación de la Europa la conquista sublime de la fe, comenzó también a desenvolverse el poder tutelar de la esperanza, y a prepararse para la sociedad política el influjo de esa virtud inmensa que hace entrar en su seno a todos los mundos, y tiene lazos para -38- estrechar a todas las generaciones. ¿No lo veis? La Santa Iglesia católica vuelve a recibir hoy aquella misión sublime de orden, de concordia y de prosperidad pública que después de tres siglos de sangre, le fue reconocida por el gran Constantino, y que más tarde le fue ratificada por el insigne Clodoveo. ¡Con cuánta espontaneidad se la reconoce y aclama poseedora de los verdaderos principios sociales, garantía necesaria del orden, depositaria exclusiva de la moral! ¡Feliz culpa, podíamos exclamar, a la vista de resultados tan plausibles! ¡Venturosos desastres, que sembrando su camino tortuoso de ilustres desengaños, han regenerado la razón pública, rehabilitado prácticamente los principios, y enriquecido la sociedad con ideas legítimas, con pensamientos fecundos! ¡Dichosísima revolución, que comenzando por precipitar sobre todo el mundo político inmensas y tempestuosas nubes, precursoras de la muerte, acabó por dibujar sobre los extremos del horizonte el iris bello de una nueva alianza, que había de ser como el crepúsculo del más grato porvenir! ¡Ah, mi alma se siente enajenada delante de un cuadro tan magnífico y sublime; y no acierto a dar crédito a mis ojos, cuando veo lo que pasa hoy en la ciudad eterna! Se diría que un fuego celestial, descendiendo misteriosamente sobre las siete colinas, ha reanimado el depósito augusto de tantas glorias diversas, de tantos pensamientos fecundos, de tantas tradiciones venerables, de tanta virtud y de tanta grandeza, como se han reunido en la morada de los Pontífices, -39- desde que el mundo tuvo una capital por el principio católico. ¿Y os ocultaré, señores, una emoción profunda que me está agitando en este momento? No: porque es dulce para mí, grata para vosotros y acepta para el alto y santo personaje que ocupa nuestra atención. Vosotros pensáis y sentís como yo: no he dicho bien; yo soy aquí el intérprete de vuestras ideas y el órgano de vuestros sentimientos. Vuestros labios han prorrumpido ya en dulces y santos himnos de reconocimiento, cuando al insolente clamoreo de las naciones fascinadas y al extravasado concierto de los grandes que se habían levantado, como dice el Profeta11, contra el Señor y contra su Cristo, miráis suceder ese cuadro a par humilde que sublime de todo un mundo vuelto en sí por la desgracia, convertido al cielo por los desengaños, y adicto al Vicario de Jesucristo por el dulcísimo sentimiento de la esperanza. De este modo ¡gran Dios! hacéis resplandecer sobre los hombres vuestro poder, vuestra sabiduría y vuestra misericordia. Ellos os olvidan, pero vos nunca les perdéis de vista: os desconocen, pero nunca dejáis de ser su Padre: os insultan, pero convenciéndoles de su ceguedad, les llamáis otra vez a vuestra misericordia; y de este modo nunca vuestra gloria es exaltada en la tierra, sin que se abran los cielos para favorecer sin medida a los mortales.
Ved cómo triunfa la religión por la esperanza en este -40- ilustre acontecimiento, alumbrando la resurrección de simpatías convertidas cuando menos en indiferencia, reincorporando de nuevo entre los elementos de la sociedad exigencias imperiosísimas tenazmente combatidas, atando los lazos de dos mundos que vagaban excéntricos, digámoslo así, el mundo político y el mundo filosófico. ¿Quién hubiera podido imaginar, señores, que dos años de turbulencias habían de reformar la obra de tres siglos, depurando los principios, afirmando las esperanzas y haciendo revivir los sentimientos religiosos de tantas naciones? ¿Será extraño pues que las convicciones y los desengaños hayan conducido las cosas hasta el punto de rejuvenecer, digámoslo así, bajo la influencia del catolicismo triunfante en los principios y en las esperanzas, aquella tierna solicitud, que la Iglesia llegó a inspirar en sus más bellos siglos a los supremos jefes de las naciones? ¡Qué cuadro tan sublime, señores, el de la Europa y Pío IX durante su asilo en Gaeta!
Aún no había desplegado sus labios el Ilustre y Santo Pontífice para condenar la ingratitud de sus hijos, cuando los anatemas de todos los pueblos cultos invadieron el territorio de los romanos. No hubo nación que no alzase el noble grito, para condenar aquella revuelta impía; y por uno de esos movimientos inexplicables, un estremecimiento simultáneo de indignación contra los rebeldes, y de solícita y respetuosa ternura para con el Santo Pontífice, ahogó con un golpe de desengaño las esperanzas de los -41- filósofos impíos, anunciando de una manera imponente y sublime el catolicismo del mundo. ¿Cuándo perderán su interés y su encanto para los verdaderos católicos, aquellas manifestaciones francas, magníficas, espontáneas y tiernas al mismo tiempo, con que nuestro santísimo padre el señor Pío IX, fue saludado en Gaeta por todas las naciones que le reconocían por el Padre común de todos los fieles? No le faltó ningún homenaje, no se le escaseó ningún recurso, y nunca su gloria pontificia pareció lanzar sobre el orbe rayos más esplendentes, que cuando la ingratitud romana se esforzaba en humillarle, dejándole en Gaeta como un ser extraño a los destinos políticos de la nación.
No hablaré de España: nadie cuestiona los antiguos y respetables títulos de este pueblo para figurar en la primera jerarquía de los homenajes al Pontífice: Isabel II sabía muy bien, que ocupaba el trono de San Fernando. Tampoco recordaré a esta noble Reina de la América española, a esta República mexicana, que no mintió a sus timbres y a su gloriosa ascendencia, cuando se trató de conducir hasta Gaeta los sentimientos eminentemente católicos que afectaban a sus Iglesias a la par que a su gobierno nacional. Algo existía sin duda en la tierra de los Eduardos, bastante a sobreponerse al protestantismo, pues que la Inglaterra no se manifestó indiferente a la suerte del Papa; y aquel ilustre Estado que acababa de relegar en su concepto a una historia ya fenecida el nombre de su último rey, tuvo una noble aspiración que le cubrirá siempre -42- de gloria. Acordaos, señores, de que Francia asió con fuerza un título que creían todos iba a escapársela de las manos; un título que había heredado juntamente con el genio de sus antiguos reyes; un título que la hacía ocupar cierto noble primado en las relaciones del mundo con la silla de Pedro: que salió a su defensa desde los instantes primeros en que parecía menos fuerte, y que restituyendo a Pío IX, fue saludada por el orbe, por la ciudad y por el Pontífice cristianísima y republicana. Pero qué, oh vosotros los que no habéis encontrado vínculos para el altar más que en el trono, ¿no había reyes aún, y reyes poderosos, que hubiesen restituido al Pontífice-rey al gobierno de sus Estados? ¿Por qué pues tan extraño fenómeno en el sistema de vuestras ideas? ¿Qué misterio es éste, señores? Me atrevo a sospecharlo, y a pesar de mi convicción, no os lo diré, sino con la modesta reserva de la incertidumbre. Me inclino a creer que, sirviéndose de la Francia para esta misión en los momentos en que el mundo político estaba sufriendo una gran crisis, Dios quiso corregir una página de la ciencia del Derecho social, poniendo en su lugar, que sus tabernáculos han de recibir el incienso, no sólo de las manos que empuñan el cetro, sino también desde las sillas curules, y desde el noble y sencillo dosel del primer magistrado de una república.
Al explicarme de esta suerte, me agita, señores, cierto vago temor. ¿Lo diré? Sí, por el honor de mi ministerio y de la doctrina que predico, más bien que por mi amor -43- propio. ¿Habré sido filiado con cualquiera sospecha en algún partido político? Podrá ser; pero yo os aseguro, que al penetrar en este templo, he dejado fuera de sus umbrales los pensamientos de la tierra, y al presente no me agitan sino los intereses de la religión. Como ella, tampoco yo vengo a establecer una exclusiva, sino a fijar una idea: no me propongo abogar por ningún sistema político, sino demostrar que la santa religión que profesamos es amiga de todas las sociedades bajo cualquiera de sus formas legítimas, y donde quiera reconoce y sostiene los derechos que nacen de las relaciones de Dios con la naturaleza humana.
Pero, señores, sin apercibirme de ello, estoy viendo ya el famoso acontecimiento que celebramos, bajo el otro aspecto que me propuse. Sin transición paso pues a mi segunda idea.
La paz de que hablo aquí, consiste, no en ese violento equilibrio de intereses contrapuestos en su igualdad de poder, sino en la inalterable y quieta posesión que tiene de su propio destino, de sus propios atributos cada uno de los elementos de nuestra dicha: mas nuestra dicha, para ser digna de nuestra naturaleza y de nuestros destinos, debe ser el producto combinado de la razón, de la voluntad y el -44- poder. Conciértase la razón consigo misma, mediante la fe; conciértase la voluntad consigo misma, mediante la esperanza; conciértase el poder con la voluntad y la inteligencia, mediante la caridad. Un acontecimiento pues, que arguye para la gloria de Dios el triple fruto de la fe, de la esperanza y la caridad, entraña por lo mismo todos los elementos de la paz, y he aquí cómo en el suceso que a todos nos reúne en este lugar santo, celebra la Iglesia la gloria de Dios, y en esta gloria de Dios mira el Estado la dicha de la sociedad.
La paz está, señores, donde se reconoce y admite la verdad, donde se profesa y acata la justicia, donde se afirma y conserva el orden: la razón de esto es muy sencilla, y díganlo, si no, primero, la guerra de doctrinas; segundo, el choque de los intereses y el conflicto de las pasiones; tercero, el espectáculo que presenta la anarquía en la sociedad. Esto es palmario; pero lo que no era tanto sin duda es el acuerdo común acerca de los medios que podían unir a los pueblos y concertarlos en la verdad, en la justicia y en el orden. Ellos, lo mismo que los individuos, parecen condenados a vivir de puros escarmientos, sin más diferencia, que en los individuos los choques se pierden desapercibidos en los pormenores de la vida privada, mientras que en las sociedades se sufren terribles agitaciones, y las hay tales, que parecen presentar al mundo amenazando ruina. Nunca he podido olvidar el célebre pensamiento de un publicista de nuestros días, a cuyo juicio -45- llegan crisis en que los pueblos necesitan pasar por el sepulcro, para volver segunda vez a la vida. Si la actual revolución de Europa presentaba o no su turno al apotegma del filósofo, no lo sé; pero los clamores de la prensa lo hacían temer, y el rápido curso de los desastres políticos hizo llegar el sacudimiento social de la Europa hasta las extremidades del mundo. Este enfermo estaba desahuciado pues, bien lo sabéis. ¿Se ha curado enteramente? Nadie puede presumirlo; pero lo que hay de claro es, que con la vuelta providencial del Pontífice-rey, anuncia los síntomas de una brillante convalecencia.
Bajo este punto de vista quiero colocaros, para dar toda la exactitud a mis ideas. No entra en mi plan la presuntuosa aserción de una conquista perdurable, cuando se trata de la paz entre los hombres. ¿Cambió ya la naturaleza humana? ¿Se destruyeron ya esas encrucijadas, digámoslo así, en que suelen chocar de frente la libertad y la ley? ¿Han muerto, por ventura, los elementos primitivos de esas turbulencias frecuentes que agitan a las sociedades, lo mismo que a los hombres? ¿No tiene aquella más razón que el Apóstol para quejarse como él, cuando se sentía impelido por dos principios opuestos, la ley de la carne y la ley del espíritu?12 Lo más grande que tiene el catolicismo, señores, para las sociedades modernas, es haberlas colocado -46- entre la anarquía o la precisión de quedar necesitadas a pedir lo mismo mañana. Dios no es menos rico, menos sabio, menos omnipotente, porque la humanidad eleve a él sus clamores todos los días; y la religión católica nunca dejará de ser la eterna depositaria y suprema dispensadora de la paz entre los hombres, porque éstos abandonándose al impulso de sus caprichos, prosigan siempre en la guerra.
¿Qué será pues del mundo político en el porvenir? ¿Cómo encarnará en él esa eminente idea restauradora que saludan hoy todos los pueblos en la sagrada persona del señor Pío IX? ¿Qué influjo va a tener su restitución a Roma en la política europea? ¿Está resuelto ya el ruidoso problema? ¿La revolución está encadenada? ¿Las negociaciones diplomáticas han ganado fuerza expansiva y regularizadora en la centralización de alguna idea irrevocablemente aceptada? ¿La silla temporal del señor Pío IX está bastante firme, o vacilará todavía? ¿Su atmósfera política se halla enteramente depurada, o nuevas y más espesas nubes posarán otra vez sobre el Quirinal, y nuevos días de lágrimas tendrán que pasar todavía el orden político y la Iglesia?
¡Qué multitud de cuestiones! ¡Cuántas sombras apiñadas sobre la inteligencia! ¡Qué de espinas y escombros regados por la carrera de la previsión en la línea del porvenir! ¿Y por qué las he propuesto yo? Sólo para una cosa, señores: para deciros que no me importan, que no me -47- afectan, que no me perjudican. No me importan, porque soy del santuario, y no de la política: no me afectan, porque el catolicismo tiene siempre atado mi corazón con una cadena de oro hacia la Providencia: no me perjudican, porque no vengo a profetizar hoy lo que ha de suceder mañana, sino lo que se ha de verificar siempre que el espíritu reinante, la idea elevada sobre el acontecimiento que hoy celebramos, influya en la marcha de las naciones: para lo primero, necesitaría ser político, y ésta es una ciencia de pocos: para lo segundo, me basta ser católico, y ésta es una ciencia de muchos.
No me olvido que acabo de hacer una concesión al pretendido poder revolucionario, porque acabo de conjeturar las lágrimas de la Iglesia. Llorará la Iglesia, sí: llorará después, como antes ha llorado; mas no llorará por ella, sino esas lágrimas que son el símbolo de la gloria: sí, llorará por sus hijos extraviados y pervertidos, por sus hijos infelices: llorará por el Estado: ¿lo entendéis? Esto es lo que quería decir.
Viniendo pues a los Estados, digo, que su tributo no ha quedado sin recompensa. Ellos han dado gloria a Dios, restituyendo a Roma al Vicario de Jesucristo; y la Iglesia les da la paz, convirtiendo en provecho suyo todos sus ricos elementos para mantener la verdad, la justicia y el orden en la tierra.
Sin duda que se ha conseguido mucho con la aceptación de los principios y la renovación de las esperanzas -48- católicas, como os dije en la primera parte, y no poco fruto se ha recogido en esta iniciación sublime de caridad representada en el movimiento católico de todo el mundo civilizado. De esto os hablé también algo, porque poco debía deciros tratando de la cuestión especulativa. La caridad es toda práctica, bien lo sabéis, y en verdad que Jesucristo no quiso que se le probase más que con las acciones. Simbolizola en la ley, y con solo esto echó por tierra las cavilaciones indignas de los sofistas y los manejos malvados de los hipócritas. No son de poco precio, a la verdad, el pensamiento y la palabra que se filian bajo la bandera del bien; pero si la filosofía puede hallar un todo perfecto en el pensar y en el decir; la religión jamás concede su diploma, sino a solo aquello que, iniciándose en la fe, se consuma en la caridad por medio de las buenas obras. No amemos, hijos, decía el apóstol San Juan, con las palabras y con la lengua, sino con las obras y la verdad13. Digo pues, arreglándome a esta doctrina, que la valiosa conquista del Estado viene a tener su consumación, digámoslo así, en la parte positiva y en los efectos prácticos del ilustre acontecimiento. El señor Pío IX ha vuelto a Roma, no por la puerta excusada ni por la línea desapercibida de una combinación extraña al pensamiento práctico que domina en toda la sociedad actual, sino por esas vías espaciosas y francas por donde se precipita todo el presente -49- siglo. Sí; la vuelta del señor Pío IX es un hecho social. ¿Queréis medir la extensión de su resultado? Apreciad sus relaciones íntimas con la sociedad política. Estas relaciones nos conducen a reconocer, primero, una mayor estabilidad en la combinación positiva de los elementos del orden; segundo, una garantía permanente de la unidad, alcanzada como un precioso resto en el naufragio común en que iban a perecer los primeros Estados del mundo; tercero, una solución práctica de las cuestiones más prominentes que los ejércitos han estado agitando hace más de medio siglo a sangre y fuego en el teatro de las disensiones civiles; cuarto y último, un escarmiento colosal que predomina sobre todas las emergencias turbulentas y desorganizadoras que surgen aquí y allá, en el dilatado campo del universo político. Me encargo de estos cuatro puntos para sacar avante la segunda proposición, que me propuse hacer sensible para bien de la moral pública en el aspecto social que, con permiso de la religión santa, he dado a mi discurso; pero encerrando en los estrechos límites de una producción de este género una materia que sería todavía fecunda y amplia para un libro, creo me excusaréis de buena gana, si me reduzco a simples y generales indicaciones.
Los elementos del orden, señores, no pueden combinarse hoy, dígase lo que se quiera, sino en la universalidad subordinada constantemente a la unidad; y esto es precisamente lo que distingue las sociedades modernas de las sociedades -50- antiguas. Nunca éstas formaron un cuerpo, bien lo sabéis; porque nunca tuvieron un espíritu que a todas las animase. Escoged una centuria (os dejo la elección) cualquiera, la que queráis, en las épocas anteriores al cristianismo, y no formaréis un todo, sino sólo en vuestra fantasía. Del cristianismo acá, principalmente cuando él hubo difundídose por el orbe, el género humano no ha podido ser heterogéneo en su mayoría, es decir, en su parte civilizada: porque obraba por su civilización y según su civilización. Obraba pues, según el principio que le hubo civilizado; se movía, aun sin apercibirse, por el catolicismo, que es el que ha civilizado al mundo. Si el mundo, como el hijo pródigo, ha recogido varias veces el rico patrimonio, para irse a lejanas tierras; si en otras tantas ha disipado en los desórdenes de su vida social toda la rica herencia; si mil veces ha tenido que servir a un tirano, por no servir a un padre, y preferido sobre el alimento sano de la doctrina católica las bellotas inmundas de una filosofía bastarda; si nunca se ha juzgado más glorioso algunas veces, que mintiendo a su nobilísima estirpe; de ello no tiene la culpa el padre que le crió, porque los desastres del mundo moral, reflectando siempre sobre las voluntades extraviadas por una libertad abusiva, no pueden volverse al cielo, sino para entrar al abismo por la justicia, o volver a la nada por la misericordia.
Vuelvo a decir, que el mundo de hoy es otro; sus esfuerzos por el cisma no le librarán jamás de la unidad de su -51- naturaleza. Las naciones de hoy parecen los miembros de un mismo cuerpo, y al ver esa multitud de afinidades que se desarrollan constantemente sobre la vida social, reconocemos al través de las diferentes formas con que se presenta cada Estado político, una cierta expresión de familia: sospechamos que corre por ellos la misma sangre; y, señores, ahora conozco que no es una sospecha, sino una realidad: corre por ellos la sangre de Jesucristo.
El catolicismo creó, pues, una condición esencialísima de conservación para la sociedad moderna. Ésta, por la ley de su naturaleza progresiva y perfectamente desarrollada, es política, y no puede ser otra cosa, así como la religión es católica, y no puede ser otra cosa: lo político y lo católico son dos ideas paralelas, y que han de marchar siempre paralelas, quiérase o no: porque el movimiento de las ideas, y la fuerza expansiva de las cosas son independientes de la voluntad humana. No está en la mano de nadie quitar a la sociedad un solo atributo de los que la constituyen. ¿En el estado actual de su desarrollo es política? No temáis que deje de serlo, porque no debéis temer que vuelva a la infancia. ¿Por la naturaleza de sus relaciones es religiosa? Dejad, pues, a los ateos y a los deístas, que se diviertan con sus delirios, o más bien, encomendadlos a Dios; pero no temáis que deje de serlo. ¿Qué veis en la infancia del mundo? El orden doméstico en la sociedad patriarcal: ley de la naturaleza, religión natural, sociedad de familia. ¿Qué en su juventud? Ley escrita -52- de un lado, códigos imperfectos de otro, sociedad puramente civil: orden simbólico y figurativo en las altas revelaciones del culto judío; politeísmo, es decir, falsas formas de la idea religiosa, en el mundo gentil: en suma, heterogeneidad en el mundo religioso y político. ¿Qué por último, en la madurez presente del género humano? Y no olvidéis que os hablo del carácter del conjunto, desdeñando los pormenores: ¿qué? Sociedad política y religión católica: católico es lo universal en la idea religiosa; político es lo universal en la idea social. ¿En qué venimos pues a parar? En que a pesar de la lucha de las doctrinas, del debate de las opiniones, del choque de los intereses, de la multiplicidad y multiformidad de las teorías, de la pluma y de la sangre, de los propagadores entusiastas y de los falsos profetas, el mundo levanta la cabeza, sigue andando, y continúa su antigua, su irresistible marcha, mostrándose en sus colosales dimensiones católico y político.
Y ¿por qué un fenómeno tan extraño en las previsiones de ciertos políticos? Porque la sociedad ha comprendido mejor, o por lo menos ha sentido con más fuerza, el valor político del catolicismo. La revolución, que tendía a desnaturalizarle, ha restituídole todo su vigor social, poniendo en claro dos importantes verdades. ¿Cuáles? Primera, que la religión y su Iglesia no están en oposición con las combinaciones legítimas de la sociedad: que nunca se afecta de las formas, sino para perfeccionarlas y cubrirlas con el esplendor de la majestad; que ella es madre común -53- de las monarquías y de las repúblicas, y que en su inagotable fecundidad halla siempre recursos infalibles para afirmar todas las instituciones sociales. Segunda, que fuera de su círculo no puede haber sino contradicciones en las doctrinas, oposiciones en las ideas, choques en los intereses y anarquía en la sociedad.
Sí, señores: la religión es católica, porque es universal, y es universal porque es de todas partes y está en todas partes. El catolicismo no es un ropaje que la cubra sólo por medio lado: veréisla católica donde quiera que esté. Si está en la política, allí es católica: ¿y sería católica en la política, si excluyese algún linaje de instituciones? San Pablo no distinguió entre las formas políticas cuando mandó a los pueblos que obedeciesen a sus autoridades: justo era pues, que las autoridades no hiciesen alto en la situación, cuando se trata de rendir al Ser Supremo los honores que le son debidos. Dad a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César14: dijo Jesucristo estas dos palabras, y con ellas constituyó la sociedad moderna. Con ellas, señores, os hago una invitación: estudiad la historia de los desastres públicos: no os exijo la fe; pero sí la lógica y el criterio. ¿Por qué tantas desgracias? Por una de tres cosas, y por ninguna otra: o porque no se dio a Dios lo que es de Dios, o porque se rehusó al César lo que es del César, o por todo junto. Explicadme, si no, de otra suerte las revoluciones del Norte de la Europa, la revolución -54- francesa, y últimamente la revolución italiana. En este artículo fundamental están pues garantizadas la libertad de los pueblos, la autoridad de los gobiernos, la paz de las naciones y la gloria de Dios.
Siglos hubo en que tales convicciones figuraron en el cuadro animado de la sociedad, en que realmente se dio a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es del César, y en que garantida, por explicarme así, la vida social de la idea con la inalterable concordia de la Iglesia y del Estado, todo marchaba con majestad; y es muy digno de notarse, que la sociedad no empezó a retroceder, sino desde que idolatró en una invención aérea, sacando el idioma de sus quicios, y poniendo con énfasis la palabra progreso en las instituciones sociales. Creyose sorprender y de facto se sorprendió la atención pública con esta palabra. Entró en la filosofía, y acabó con la verdad; entró en las artes, y acabó con la belleza; entró en los intereses, y acabó con la justicia; entró en la moral, y acabó con la virtud; entró en la política, y acabó con el orden; entró por último, en la sociedad, y acabó con sus instituciones. Calma, señores, criterio, recuerdos bien analizados, relaciones bien fijas; he aquí lo que os pido. ¿Lo habéis pensado bien? Pues decidme ahora, ¿puede vivir esta palabra sin las revoluciones políticas? Sí, en su significación natural, en su idea legítima, como había vivido siempre, porque es contemporánea del mundo. No, en esa significación arbitraria y caprichosa, si bien enfática, con que juega en los labios de -55- ciertos políticos: porque aquí no puede tener más atributo que ser el tema general de todas las revoluciones. Bien sabéis que esta palabra es joven todavía, y lo peor es que debe serlo siempre; porque ella no puede llegar nunca a la edad madura, ni fallecer en la senectud: vive en las revueltas, y expira en la paz: medra en los trastornos, y acaba en el orden.
Pero qué, ¿el catolicismo está en oposición con el verdadero progreso de la sociedad? Abrid, señores, los ojos, y reflexionad bien que el catolicismo es precisamente quien ha definido, enseñado, propagado e instituido en el teatro de la sociedad esta idea, hija legítima de la naturaleza humana, y que no puede contraponerse sino sólo a la naturaleza divina. Dios es el alpha y la omega, el principio y el fin15; y entre estos dos puntos está colocada la vida del individuo y la vida de la sociedad: partir del uno y dirigirse al otro es progresar. Una vez arribado a la existencia, el retroceso es imposible, y por lo mismo debe ser imaginario; la quietud es la nada. ¿Qué inferís de aquí? Dos consecuencias importantes: primera, que sólo Dios no pertenece al progreso; porque siendo un ser infinitamente perfecto, no tiene que obedecer a esa ley que sólo comprende por su naturaleza lo que es perfectible. Echad una ojeada sobre la naturaleza física, y veréis la ley del progreso en el incremento, desarrollo y perfección de todos los seres; -56- venid al mundo intelectual, y veréis la observancia o la infracción de esa ley en los adelantos o la decadencia de las letras, de las ciencias y de las artes. Traed vuestros ojos al mundo moral, y veréis simbolizados el progreso en la mejora, el retroceso en los atrasos de la civilización. ¿Cuáles son, pues, las naciones que más progresan aún en el orden político? ¿Aquellas por ventura que se están constituyendo y destruyendo alternativamente, y que han menester, digámoslo así, de un almanaque para contar sus revoluciones, como cuentan sus días? ¿Aquellas que de un golpe quieren aniquilar los siglos, para acelerar el triunfo de ciertas teorías? ¿O aquellas, más bien, que bastante sabias para querer luchar con la naturaleza, facilitan el desarrollo franco de todos sus elementos, buscan los adelantos posibles, y esperan sin agitación para vivir sin turbulencias y gozar sin obstáculos? He aquí, señores, los dos progresos; el de la filosofía y el del buen sentido. El catolicismo ha fijado estas ideas, determinando sus puntos cardinales; las ha hecho pasar al campo de la vida práctica, sometiéndolas a la moral; las ha fecundado, haciendo que todo camine impelido por dos fuerzas conspirantes, la de la razón y la fe en el teatro vastísimo de la inteligencia, la de la naturaleza y la gracia en la diversa marcha de la conducta, la de Dios y del hombre en todo el sistema de los acontecimientos humanos.
Se ha dicho que la Iglesia no es de este mundo, y se ha dicho bien, pues lo enseñó Jesucristo16; mas lo que se ha -57- querido decir envuelve una suposición falsa, y es por lo mismo esencialmente falso: se ha supuesto que no está en este mundo, para quitar a la sociedad su carácter religioso, y a la Iglesia su derecho temporal. La Iglesia no es de este mundo, pero está en este mundo: la sociedad civil no es del cielo, pero va para el cielo. Encuéntranse pues ambas en la tierra, y aunque con orígenes y misiones diversas, tienen destinos análogos, íntimas y esenciales relaciones. Diversas en el aspecto, en la idea, en la abstracción filosófica, por decirlo así; son unas en el hecho, pues que la sociedad civil está compuesta de los mismos que constituyen la sociedad religiosa.
¿Cuál es pues, señores, la garantía permanente del orden en la sociedad moderna? Una institución visible, constante, donde veamos la esencia física, la reunión actual de los elementos constitutivos de una sociedad una, universal, verdadera, justa, ordenada, constituida, en suma; una institución donde soberanamente, esto es, con la plenitud interior y exterior de la independencia y de la libertad social, viva y reine el principio católico y el elemento de la unidad política. ¿Dónde hallar esta institución? «En el pensamiento social», clama el racionalista, y la sociedad le dice: «mientes». El demócrata sostiene, que en la voluntad libre del pueblo, y el buen sentido le dice: «mientes». El teocrático, creyendo hacer un homenaje a Dios, y trasplantando a la economía puramente humana de la sociedad civil el carácter definitivamente perfecto de la sociedad -58- católica, dice lo que piensa, y la religión y la filosofía le replican «mientes». «En la buena combinación de las formas», afirma el constitucionalista; y la historia, señalándole con el dedo esos escombros donde se han venido aglomerando las hojas rotas y pisadas de todas las constituciones políticas, le dice «mientes». ¿Dónde está pues esta institución? En la doble silla que pasa alternativamente del Quirinal a San Pedro: allí está, y no puede estar en otra parte. Bien concibo la silla temporal en cualquier Estado; mas deben de estar juntas, o no hay institución; y la otra silla sólo puede estar donde está el Papa, sólo puede estar en Roma.
De este modo, señores, hemos visto por más de una centuria disputándose palmo a palmo los destinos del mundo civilizado, en una sangrienta y escandalosa lucha, las escuelas racionalistas, las teocráticas, democráticas y constitucionalistas, contra el buen sentido, contra la historia y contra la religión. De este modo hemos visto venir el socialismo, viento en popa, sobre tan reiterados encuentros y tantos cismas; y de este modo hemos visto figurar una crisis para toda la humanidad en los últimos acontecimientos. La Europa lo había estado meditando, viendo y palpando todo, desde tiempos muy atrás: díganlo sus escuelas y sus libros; mas le faltaba recibir un golpe que fuese al mismo tiempo intelectual, moral y material. Le recibió en efecto de su última revolución: el instinto la condujo a buscar un remedio; restituyó al Papa, y hoy parece respirar. -59- No sé si habrá sanado perfectamente; pero sí os aseguro, que pasará a la posteridad con una noble cicatriz. Felicitemos pues, católicos, al mundo por su desengaño, y pidamos a Dios que este desengaño no sea estéril; sino que afirme y perpetúe esta vuelta feliz de las cosas a un orden más regular y más constante.
Sin quererlo, he vuelto al gobierno temporal de los pontífices, que me ocupó no ha mucho en mi primera parte, dando una nueva demostración, o qué sé yo, si haciendo redundar una idea. No me pesa: ni hablo para mí, ni me dirijo a los sabios: he querido hablar principalmente al pueblo; y al pueblo nunca se le habla bastante cuando se trata de inculcarle ideas sanas. Por otra parte, yo he debido volver a andar algo de mi primer camino, para encontrar el objeto práctico que aquí busco. En verdad, señores, que nunca he temido por la subsistencia de los principios, independientes, como bien lo sabéis, de las opiniones humanas; tampoco éstas me causan pena; tienen un círculo en que pasan su revista y describen su órbita. Una cosa importa saber: ¿cuál es al presente la condición social de la idea en el mundo de lo positivo? Y después de lo que he dicho, no me tardaré nada en daros una respuesta satisfactoria. Bástame señalaros a la Europa, deteneros en Roma y pediros el significado práctico del hecho glorioso que hoy celebramos; de un Pontífice vuelto a colocar en su trono temporal por las manos de la República francesa, y a la vista y con el beneplácito de todo el mundo -60- civilizado. Cuando yo veo esto, os aseguro en verdad, que me cuesta pena y trabajo acordarme de una sola página de entre esa infinidad de libros y folletos que han combatido la idea. Veo, reconozco, admiro el imponente suceso; doy gracias a Dios, y espero mucho para el mundo político.
¿Y qué os diré de la unidad? Que había desaparecido, señores, y con ella la brújula para los políticos, el Estado para los pueblos, y el aplomo para los gobiernos; pero que su reaparición empezó a columbrarse un tanto, al través del suceso glorioso que nos ocupa.
¿Quién contará, quién analizará, o dominará con su razón ese campo inmenso de combustibles ardiendo sobre el vasto suelo de la Europa, cuyos fuegos en oleadas reflejándose sobre ambos mares, vinieron a inflamar los mal apagados restos de nuestras pasiones políticas en esta parte del nuevo mundo? Desde aquel día para siempre memorable en que un pueblo inmenso dominado a la vez por la gratitud y por el entusiasmo, se precipitó sobre los muros del Quirinal, para felicitar a su nuevo Soberano, al cabo de seis meses de un gobierno franco y paternal, hasta esa otra época más memorable todavía en que vimos postrado súbitamente desde su inmensa altura el trono de Luis Felipe de Orleans; es decir, en el brevísimo periodo de trece meses, toda la sociedad europea, como si hubiese atinado en sus invenciones con un rival que oponer al rápido curso de las edades, anduvo con su revolución la carrera -61- de dos siglos. Abriéronse repentinamente todas las esclusas que habían mantenido cerradas la previsión, el cálculo, la política, la fuerza física y moral de la tierra; y como los vientos de la Fábula, se precipitaron de golpe por estos mil conductos, todos los torrentes diversos, mal contenidos por medio siglo, de las locuras filosóficas y de las pasiones políticas; y al estruendo imponente y aterrador de la catástrofe, tembló la Italia, tembló la Europa, tembló el mundo. ¡Qué confusión, qué trastorno! ¡Qué maravillosa confluencia de elementos conjurados contra las esperanzas y la conservación de la sociedad!... ¿Y Roma? ¿Y su insigne Soberano? ¿Y aquellas protestas entusiastas de adhesión y de amor que se le rendían? ¿Y aquel gran movimiento, aquel no interrumpido progreso de triunfos, aquellas incesantes ovaciones, aquel patriótico y libre clamoreo que se cruzaba todos los días por las moradas de los pontífices?... ¡Ah, la lengua se resiste a proseguir, y el ánima, podría decir yo también, experimenta una secreta repugnancia para volver hacia tales recuerdos!
Roma, ese pueblo que tentaba incesantemente la imperturbable calma y la paciencia del nuevo Pontífice, para obtener su bendición; que olvidaba los favores tan velozmente como los recibía; que condenado a vivir sólo de aspiraciones, no veía lo que se le otorgaba, sino lo que el fanatismo de la situación ponía sucesivamente delante de sus deseos: ese pueblo en cuyo corazón revivió, con el entusiasmo de la libertad, la noble fiereza de los Catones y -62- la indómita osadía de los Brutos, sin el valor y constancia de los antiguos romanos; que todo lo poseía para conmover y destruir, nada para ordenar y establecer; que adormecido y acostumbrado en sus goces, sin comprenderlos, sin estimarlos, ni señalar su origen, sólo se ocupaba en cambiar de posición; ese pueblo en cuyo seno andaban luchando, con su radicalismo impotente el statu quo, con su cabeza volcánica el republicanismo europeo, y con sus ilusiones bellas y candorosas el partido liberal; que se movía en todas direcciones, sin adoptar definitivamente una línea; que fanatizó por un Rey-pontífice, para olvidar luego al Papa; que combatió al Papa, para librarse del Rey; que buscó en la secularización del gobierno lo que no acertaba a definir; que quiso constitución, para ponerse a la moda, y se disgustó pronto de esa constitución, porque no estaba de última, digámoslo así; que pidió libertad sin límites en las instituciones, en la imprenta, etc., etc., para gobernar por sí mismo; que hojeaba impaciente las páginas de la revolución francesa, para echar la segunda edición de esta historia deplorable; que muy pronto declaró incompatibles el progreso y el Papa; que... Basta... ¿A dónde iba este pueblo? A la muerte. ¿Por dónde caminaba? Por la anarquía. ¿De dónde había partido? Del cisma.
¿Y los otros Estados de la Italia? Aquí se afirma el despotismo; allí se desarrolla la tiranía; allá se hunde un trono; acullá una confederación se inaugura; ora se pronostica todo para la república; ora se promete mucho a -63- los partidarios reaccionistas de las combatidas o arruinadas monarquías. Las antiguas tradiciones descienden a la empeñada lucha y perecen luego a manos de las nuevas teorías; los viejos títulos de tantos soberanos se eclipsan entre las densas nubes que levanta la revolución europea; las doctrinas se confunden; los políticos se desconciertan: nuevas generaciones parecen venir de momento a reemplazar a las de hoy. Todas las excisiones se preparan al combate; cada partido quiere reinar sobre la tempestad; y la ciudad eterna, en tan tremenda crisis, parece ir a la vanguardia de la muerte política con que es amenazada la Europa. ¡Políticos profundos, sagaces discurridores, soberbios filósofos, valientes y hábiles guerreros, venid, conjurad la borrasca, reincorporad tantas dispersiones sobre los antiguos cimientos de la sociedad europea: vosotros principalmente, los que lanzando una risa de lástima sobre los que veían ligada la suerte del mundo político a los destinos del catolicismo, os burlabais de su influjo, dirigiendo un fino cumplimiento a la venerable y augusta persona del Pontífice reinante17; venid, acometed a la grande empresa: obrad una nueva creación en medio de ese caos; decid con el énfasis que os es tan propio: hágase la unidad, y ya veremos si la unidad es hecha. ¡Vano esperar, católicos! ¡Inútil pedir! ¡Ah!, si el Señor del cielo y de la tierra no ha de venir a levantar este edificio suntuoso -64- en que compitan la elegancia y belleza de los pormenores con la unidad majestuosa del conjunto, los miserables y soberbios arquitectos políticos nunca lograrán por cierto, sino reproducir el fenómeno de aquella famosa Babel, cuyo recuerdo nos conserva la Historia santa como una infalible profecía, o como una protesta viva del poder del cielo contra las locuras de la tierra. Si no me creéis a mí, creed al Profeta, que es quien lo ha dicho, y a un Profeta que miraba el porvenir desde la altura de un trono, y que cantaba su impotencia, cuando ya se había hecho famoso por haber postrado diez mil enemigos a su derecha y mil a su izquierda. David es quien habla: «Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedificant eam»18. Os alarmáis frecuentemente por la suerte de la sociedad, y bien hacéis, porque debemos amarla, como Jesucristo amaba a Jerusalén: mas poniendo vuestras esperanzas en el hombre, para que ella se salve, hacéis mal, porque no es el hombre quien ha de salvar la sociedad: «Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam»19. Queréis que el orden se conserve, y queréis bien, pues por aquí se camina a la felicidad; pero ponéis mano a la obra ¡oh políticos! y obráis mal, comenzando por arrancar el uno del otro, esos dos elementos en cuya combinación está el secreto de la vida social, el elemento político y el elemento religioso.
Por fortuna, señores, la suerte de la sociedad no depende -65- de los políticos, sino de los pueblos; y si aún he de buscar la última exactitud en la expresión de mi pensamiento; no depende tampoco de los pueblos, sino de la Providencia. Dios castiga la obstinación del orgullo político, del orgullo filosófico y el desenfreno de las masas indómitas, haciendo aparecer lo contrario de lo que imaginan, anuncian y se prometen, y convirtiendo los acontecimientos, en un poder irresistible que burlando los cálculos y las previsiones, triunfe de la anarquía, domine las revueltas y restablezca el orden en la sociedad. Ved, si no, lo que de facto sucede: observad esas tendencias espontáneas y comunes a favorecer la causa del Pontífice; escuchad los ecos de las tribunas europeas y la voz de la prensa; notad ese movimiento religioso tan extrañamente improvisado en la época presente, esas conversiones políticas y morales que de todas partes nos vienen a sorprender; esa recelosa cautela con que se oyen y reciben las nuevas teorías; ese pudor nobilísimo de los grandes talentos desengañados, que vuelven a los caminos que habían pretendido no ha mucho borrar del campo de la investigación; esos pareceres nuevos, esos libros nuevos, esos hombres nuevos, esa conducta nueva, esa Europa nueva que va reapareciendo con una sorprendente juventud en los instantes críticos en que debía estar sepultada. ¿Qué es esto, señores? La prueba práctica de que Dios ha retribuido a la sociedad con su acostumbrada magnificencia los homenajes que ella le acababa de tributar en la persona del señor Pío IX.
-66-Las tendencias de la Italia y de la Europa toda sólo sirvieron para vigorizar la inteligencia, llamando al genio hacia las verdaderas causas de los trastornos sociales. Las desgracias pudieron más que los raciocinios, pero éstos adquirieron un vigor que no se olvidará nunca, mientras puedan trasmitirse a la posteridad los ecos de todas las tribunas parlamentarias de Europa durante los dos años que van corridos. Montalembert y Donoso Cortés pueden perder su individualismo personal en la cuestión de la gloria, mas pasarán a los venideros siglos como los representantes natos de una restauración universal.
Por esto dije también que con la vuelta del señor Pío IX, han tenido una solución práctica todas las cuestiones pendientes que ha estado agitando la Europa, y ha recibido el mundo un escarmiento salvador, tan grande como él. Estos dos puntos fluyen con toda naturalidad de los sucesos que acabo de referiros, y su carácter de consecuencias nos relevan a vosotros y a mí, del empeño de una prueba especial, que prolongando mi discurso, reagravaría más vuestra religiosa atención.
Y después de esto, ¿me filiaré yo, ministro del santuario, distribuidor de la verdad, siervo de la Providencia Divina, en alguna de esas escuelas políticas que suponían a Pío IX árbitro de la situación, y a la sociedad que gobernaba dispuesta favorablemente a cualquiera pensamiento que quisiese imprimir sobre ella su nuevo Soberano? ¿Diré con los unos, que dio un golpe mortal a las instituciones -67- sagradas de sus antepasados, abriendo con imprevisión y menos prudencia las mal cerradas puertas de la anarquía social? ¿Sostendré con los otros que Pío IX es el padre de las escuelas progresistas y ultra-liberales de nuestros tiempos? Dejad, señores, por Dios, dejad siquiera en esta vez, y por el lugar en que nos hallamos, estos vanos conceptos de la sabiduría humana: dejad que la filosofía y la vista microscópica de algunos políticos fecunde con su imaginación el supuesto quimérico de que el señor Pío IX tuvo sometido a su voluntad directamente el destino de Roma, indirectamente el destino de Europa. No sintáis, os ruego, de esta manera: desdeñad la cuestión política, venid a la cuestión providencial: abandonad el pequeño círculo de la libertad humana, fijaos en aquel círculo inmenso de los designios divinos. «Yo condenaré la sabiduría del sabio y reprobaré la prudencia del prudente»20. ¿Sabéis, señores, quién es el autor de estas palabras? ¿Os acordáis con qué motivo fueron pronunciadas por la misma sabiduría eterna? ¿Ignoráis que son católicas y divinas, teniendo por lo mismo un sentido universal y aplicaciones infinitas? Por lo que a mí toca, desde que he tenido la fortuna de abismarme con la fe en su adorable profundidad, han perdido sus prestigios para mi admiración los partos ingeniosos de la filosofía y las exquisitas y orgullosas combinaciones de la política.
-68-¿Por qué, señores, tan monstruosa confusión en los juicios diversos que ha formado ésta sobre el carácter social de nuestro santísimo padre el señor Pío IX? ¿Me atreveré a decirlo? Fuera del templo, no; pero en esta cátedra sagrada, sí: los hombres casi juzgan mal, porque de ordinario juzgan sin luz y juzgan antes de tiempo; y las calificaciones inmaturas y presuntuosas son de ordinario el triste patrimonio de la filosofía.
Para la gloria del señor Pío IX, me basta salvar dos ideas que nadie puede poner en duda: la intachable rectitud de su proceder, y la bondad proverbial de su corazón. Nadie rehúsa el reconocimiento de estos dos nobles atributos al carácter social del Eminente y Santo Pontífice que hoy gobierna la Iglesia. Afirmaos, pues, en este punto de partida: contad con Dios para juzgar, como él contó con Dios para proceder: salvad los límites estrechos del pensamiento político, y penetrad por los reservatorios inmensos de los designios providenciales: contemplad bajo este solo aspecto al nuevo Pontífice en sus relaciones con el estado político de la Europa. Yo me complazco, señores, en haceros esta noble invitación, porque os llamo a contemplar el cuadro más sublime que nos presenta la historia de las sociedades modernas. No ha mucho habéis visto al señor Pío IX colocado por su doble investidura entre los cielos y la tierra: vedle ahora situado en las más altas cumbres de lo presente, entre los siglos que ya pasaron, y los siglos que se apresuran a venir: vedle aparecer en la primera silla -69- de la Basílica, y sobre el trono de Roma, en los momentos en que reiterados temblores agitan al mundo político; en que un ruido misterioso le hace estremecer por sus destinos; en que las tinieblas descienden sobre la previsión, y la incertidumbre burla el talento y la sagacidad penetrante de los genios más esclarecidos; en que un rey que parecía inamovible sobre el trono de Francia, siente que le empiezan a faltar los apoyos; en que el Austria se desconcierta, en que las cabezas más bien organizadas de la diplomacia de hoy se desconciertan, y comienzan a vacilar; en que las relaciones de la Santa Sede ganan por una parte las simpatías del imperio de la media luna, cuyos odios habían quedado en pie desde el tiempo de las cruzadas, y desarman para la política de Roma las prevenciones del protestantismo, conquistando el corazón de la Gran Bretaña; en que la Europa conmovida, el mundo todo en crisis, clavan sus ojos en los muros del Quirinal, como para esperar la contraseña del grande sacudimiento que le amenaza; recoged todos los datos que pueden servir aquí para apreciar en su justo valor la gran crisis del orbe político: la lucha de las doctrinas abierta con la reforma y terminada en el socialismo; el catálogo de las constituciones políticas figurando en los recuerdos y tendiendo de nuevo a la vida; las revoluciones desastrosas y las guerras nacionales; los triunfos de la filosofía levantando sus monumentos aquí y allá sobre la indiferencia religiosa y los estragos de las costumbres; la palabra progreso -70- resonando mágicamente para electrizar el entusiasmo de la multitud y someter la sociedad a la vida de las transiciones; las más fuertes monarquías de la Europa recelando de la antigua lealtad, mal seguras en sus viejos títulos, poco satisfechas con sus tradiciones, desconfiando de sus ejércitos, y humillando su aristocracia indómita delante de las turbas y al incesante grito de la prensa. Fijaos en esa joven Alemania, entrando en la madurez por los rápidos progresos de su obra, saboreando ya la realización de los designios que por más de cincuenta años han ocupado sus vigilias, su talento y su acción, levantando ya la mano, digámoslo así, para pegar el fuego a la inmensa mina que tiene cebada bajo el asiento común de la sociedad política y la sociedad religiosa: imaginaos, por último, ese porvenir en inmediato contacto con lo presente, y sin embargo, más tenebroso que nunca para la previsión; esa Italia, antiguo domicilio de la libertad republicana, país clásico de los héroes, sepulcro del paganismo y trono de la cruz; esa Roma incomprensible que ha mantenido siempre en acción las ciencias, las letras y las artes; donde han estado siempre reunidas todas las incertidumbres y todas las esperanzas; esa Roma, engrandecida por la religión, bañada con el esplendor de la gloria y con la sangre de los mártires, encantada por la poesía, respetada por la historia, temida por la política, embellecida por las artes, consagrada por los monumentos más ilustres de todos los siglos, satirizada por la filosofía, combatida por la impiedad, compadecida -71- por la ignorancia: considerad todo esto, en los momentos en que el señor Pío IX levanta su frente augusta, y dirige sobre el mundo aquella mirada misteriosa que al través de la tempestad pudo distinguir a un mismo tiempo esta rápida carrera de vicisitudes que las circunstancias preparaban a su persona, y por las cuales habían de andar a un mismo paso la Europa y el mundo. He puesto a vuestros ojos el cuadro: analizadle si podéis; sometedle en buena hora bajo el dominio del cálculo político. ¿De qué se trata, señores? ¿De un triunfo para el statu quo? ¿De un progreso más para las aristocracias modernas? ¿De la realización final de una teoría política? ¿De la conversión de las masas en primeros agentes del orden y vehículos de la civilización? ¿Del planteo definitivo de la democracia pura? ¿Del divorcio entre los dos primeros elementos de la sociedad humana por la violenta separación de los dos atributos que se reúnen en los pontífices, el poder espiritual y el poder temporal? ¿De qué se trata?, vuelvo a deciros. Responded lo que queráis... Por lo que a mí toca, trátase de salvar la sociedad en una gran crisis que la amenaza, trátase de que no perezcan inmolados juntamente, bajo el azote de las pasiones políticas, el orden y la libertad. Y para esto, ¿qué es necesario? Dominar la revolución. ¿Cómo dominarla? «Filosofía, libertad, democracia: he aquí la revolución, dice un escritor de nuestros tiempos; y la revolución es una guerra activa y permanente contra todo principio y autoridad, contra todo poder, contra todas -72- las teocracias, contra todas las aristocracias, contra todas las monarquías de la tierra. La revolución es una cosa más grande, más fuerte y más indómita que la fuerza física, es el pensamiento, la palabra, la opinión, la prensa»21. Y ¿no más? Los filósofos partidarios hablan siempre a medias, porque hablan siempre con interés; los católicos lo dicen todo siempre, porque nunca tienen más interés que el de la humanidad. La revolución es también la muerte de las repúblicas, el patíbulo de las democracias más bien organizadas; es una cosa que no se ha dicho, es la contradictoria viva de la fuerza moral. No hay fuerza moral saliendo del catolicismo; pero tampoco hay catolicismo, independiéndose del cielo. ¿Quién y por qué medios pues, dominaría esa revolución? Me concederéis a lo menos, que cada uno de sus elementos necesita de un contrario. Pero si la filosofía la engendra, ella no puede matarla; si la libertad la impulsa, ésta no puede disminuirla; si la democracia la sostiene, la democracia es impotente contra la revolución. Hay más: la filosofía luchando con la filosofía pasa por el cisma de las opiniones a radicar el escepticismo; la libertad en lucha con la libertad atraviesa por lagos de sangre para llegar a la tumba; la democracia combatiendo a la democracia, trae consigo infaliblemente la anarquía. Si pues la revolución ha de ceder y no para la muerte, sino para la vida de la sociedad, es preciso buscar para cada uno de sus elementos una oposición -73- de salud, una cosa que destruya en ellos lo que mata, y conserve y afirme lo que vivifica y perfecciona; una cosa que, reduciendo a sus justos límites la filosofía, la libertad y la democracia, las haga entrar, por la reforma y no por el sepulcro, a la grande obra de la restauración. Empéñome, señores, en hallar este antídoto de salud; en hallarle, porque existe; mas no en inventarle, porque el mundo no vive de invenciones. Si existe, le pido, no a los filósofos cuya profesión al parecer es vivir en lo desconocido; no a los políticos, cuya gloria está cifrada en las combinaciones de las circunstancias; no a los guerreros, que presuponen un acuerdo a que obedecer, o son unos furiosos armados contra la paz de las naciones; sino a la experiencia de todos los siglos y a los resultados prácticos de todas las sociedades; le busco, y... (los filósofos se reirán)... le encuentro a pocos pasos. ¿Dónde? En la creencia, en la ley, en la autoridad. De aquí colijo dos cosas: primera, que la revolución ponía en lucha de muerte a la filosofía con la fe, a la libertad con la ley, a la democracia con la autoridad: sus triunfos por lo mismo no podían obrarse sino sobre el sepulcro de estos tres adversarios, y como el mundo no puede vivir sin creencias, sin ley y sin autoridad, preciso era esperar en ellas, o resignarse con la inevitable muerte de todas las sociedades políticas. Pues bien, señores, y de buena gana me pongo en espectáculo ante todas las ironías de nuestro siglo, ninguno de estos tres elementos es hijo de la tierra. La fe viene del cielo, la ley viene del cielo, -74- la autoridad viene del cielo. La fe, la ley y la autoridad, consideradas como elementos fecundos y universales para la sociedad política y la sociedad religiosa; he aquí al catolicismo: un Pontífice obrando con todo el poder del catolicismo sobre la revolución europea: he aquí al señor Pío IX.
Señores, clame cuanto quiera el racionalismo, cada hombre trae a la tierra un destino providencial. ¿Queréis la prueba? Ved coincidir en el dilatado campo de las edades las apariciones de ciertos genios con las más señaladas épocas en la diversa historia de las naciones. Ellos entran a ciegas, digámoslo así, en una carrera misteriosa; pero nunca salen de la vida sin dejar señalada con una huella de luz la senda gloriosa que anduvieron en la sociedad. «El hombre se agita, pero Dios le conduce»; y este pensamiento profundo, que nos recuerda el nombre y el genio del Arzobispo de Cambrai, recoge con maravilla todo mi pensamiento.
Al cabo de tres años ya fenecidos, la misión política del señor Pío IX puede ser columbrada, y en verdad que lo que de ella va descubierto basta para encadenar hacia él la admiración del mundo. Él mismo hubiera retrocedido, si al inaugurarse sobre el trono que acababa de dejar con la vida el señor Gregorio XVI, la hubiese tenido en su presencia. Sin embargo de su gran fe, tal vez hubiera replicado, como el jefe del pueblo de Israel; o como el Príncipe de los apóstoles, habría necesitado, para seguir marchando -75- por las aguas, que le reprochase dulcemente su vacilación el Árbitro de la naturaleza. El señor Pío IX trajo pues al mundo una misión sublime, pero que no puede ser vista toda, digámoslo así, sino por las generaciones que vienen, y a distancia de medio siglo. ¿Pudo, era dueño de seguir la política de sus predecesores en las circunstancias críticas en que el mundo todo le esperaba para estar por él o contra él? No, señores: cambiando el teatro, varía la escena, y cierta política entonces, ejerciendo una presión violenta sobre un campo henchido de combustibles, hubiera hecho más desesperada en sus funestísimos desastres la explosión que era ya inevitable; y en verdad, que tres o cuatro meses de un orden precario no hubieran compensado todas las anarquías, todas las revoluciones, todos los crímenes, que con la fuerza indómita de un torrente que rompe sus diques, iban a precipitarse muy en breve sobre todo el género humano. No vino pues el señor Pío IX a sostener a todo viento y marea el statu quo contra los diversos intereses que contendían en la lucha. ¿Vino pues a proteger el desenvolvimiento práctico de las nuevas teorías que se paseaban por el mundo buscando la oportunidad, el tiempo y el caudillo? Preguntadlo a su conducta, seguidle en la vasta carrera de sus reformas, y tendréis una respuesta concluyente. Otros pontífices comenzaron su carrera política, diciendo al pueblo: «obedece». Nada más natural, cuando veían en sus felicitaciones el emblema de la paz y del orden. El señor Pío IX se encuentra con un pueblo vacilante, -76- dudoso, agitado, seducido, electrizado en suma, por el fanatismo de la época. Comprendió que debía comenzar por la conquista de la voluntad popular, desarrollar un influjo eminentemente político sobre la situación, y seguir, digámoslo así, en su carrera intermediaria, una diagonal oportuna, para llegar con buen éxito a la restauración social. ¡Cosa rara! El señor Pío IX debió meditar en la restauración antes de que se trastornara el orden, y vivir y obrar sobre el porvenir más que sobre lo presente. Aquella línea era la de las concesiones al pueblo. Suprimidla, y todo está perdido: buscad otra que preferir, y os fatigaréis en vano. Las concesiones del señor Pío IX fueron de suyo contingentes y transitorias, como la situación en que se hallaba: hacerlas figurar en el radicalismo es volver a la infancia, o si se quiere, volver al siglo XVIII, y este tiempo ya pasó. ¿Son pues ellas el dato para juzgar definitivamente la causa del Soberano? No. ¿A dónde tendía pues el señor Pío IX? No me tardaré en decíroslo, pero escuchadme aún. Bien sabéis que el pueblo, siempre favorecido y nunca satisfecho, intentó llegar hasta un punto vedado por los principios de la moral política, y señalado en las últimas exageraciones de la democracia, como el gran pórtico del porvenir, y qué sé yo si como el palacio del socialismo. ¿Y qué sucedió entonces? ¡Oh momento perdurablemente célebre, eminentemente glorioso para el primer personaje de los Estados romanos! Arribando el pueblo a este punto, Pío IX, inspirado juntamente por la religión -77- y por el patriotismo, y revestido de aquella majestad imponente que le daba la situación, pronunció el non plus ultra, y levantando hasta los cielos el inamovible valladar, falló definitivamente y sin apelación la causa de los partidos.
Su salida de Roma, su mansión en Gaeta, esta mansión donde recogerá la historia todas las tribulaciones del destierro y todos los esmeros del mundo católico para con la persona de su augusto jefe, es la demostración palmaria y el argumento práctico de una prudencia consumada, de una alma superior al mundo conmovido, de una firmeza incontrastable y un carácter político de primer orden.
A estas consideraciones os llamo, señores, no para convenceros, porque repito que soy el órgano de vuestras ideas; sino para fecundar vuestro regocijo y electrizar vuestra admiración. Me equivoco: no para arrancaros tributos estériles a la gloria humana, sino bendiciones sin fin a la gloria católica, a esa gloria superior a los inciensos de todo un mundo embriagado por la admiración y el entusiasmo, y a los grandes reveses que traen siempre consigo la falsedad de la política, la inconstancia de las opiniones y la ingratitud de los pueblos. Bajo el influjo contradictorio de estas dos situaciones, el señor Pío IX se mostró siempre igual, y en consecuencia, siempre digno de la elección que de su persona hizo la Providencia, para conjurar la tempestad más funesta que podía venir sobre la sociedad.
¿Cuál fue pues, repito, la misión del señor Pío IX? Apoyado en cuanto he dicho en el presente discurso, sin fijarme -78- en el carácter privativo de la revolución de Roma, ni en la fisonomía histórica de la revolución italiana, ni en las particularidades diversas que se han podido distinguir en los movimientos varios de los Estados de Europa; sin hacer tampoco un resumen, que considero innecesario después de haber querido recoger en la persona del señor Pío IX todos los acontecimientos; y sirviéndome, sí, de estas recapitulaciones parciales que he venido sembrando a propósito, como puntos de una final aproximación, os diré: que el eminentísimo señor Juan María Mastai-Ferretti vino al pontificado en las circunstancias presentes sin más influjo que el de Dios, igual para todos los soberanos, y sin privativas obligaciones para ninguno, a fin de salvar la Europa toda, y con ella el mundo político, abriendo en ciertos puntos cuantos conductos fuesen indispensables para que se desahogase la sociedad sin perecer inevitablemente, como de otra suerte hubiera sucedido. Y así se verificó a la letra, señores: el Pontífice-rey no ha encontrado al mundo en su regreso a Roma, como le halló en su advenimiento al trono. Encontrole, es verdad, agitado, conmovido, incierto, presa todavía de las alarmas; pero sus enemigos ocultos habían dejado ya las tenebrosas cavernas, para brotar al campo de la lid; habían perdido en el combate franco de dos años las provisiones atesoradas durante medio siglo; y si la causa de la ley y de la autoridad, si la misma causa del poder temporal de los pontífices penden todavía de las dudas en el problema del porvenir, esto -79- nada importa para la cuestión presente, nada importa para la misión sublime del señor Pío IX, nada importa para los destinos eternos de la Iglesia católica; nada contra el verdadero y sólido triunfo que la religión ha reportado con sus principios, con sus garantías y con sus vínculos eternos de caridad en este grande acontecimiento; nada, por último, contra la evidentísima verdad que me propuse desenvolver en la segunda parte de este religioso discurso, considerando la paz de las naciones como un hecho de consecuencia en la gloria de Dios.
Yo bien sé, que no hay una cuestión definitivamente resuelta; que los mismos resultados prácticos figuran en la categoría de las transiciones; que las exageraciones políticas no han abandonado el campo de la lid; que la influencia del catolicismo, aunque gana terreno en las convicciones, no deja de ser combatida en las doctrinas; que el poder temporal de los papas tampoco ha dejado aún de ser el blanco de una terrible oposición; que las miras políticas de ciertos Estados muy poderosos se hallan hasta hoy profundamente encubiertas; que las verdaderas intenciones de la Francia en la cuestión del señor Pío IX han sufrido y sufrirán todavía una empeñada discusión; que el Ilustre y Santo Pontífice ocupa hoy en Roma la silla de sus predecesores después de un penoso destierro, pero sin respirar aún en paz; y qué sé yo, si nuestros himnos de reconocimiento habrán de ceder el campo muy pronto a las humildes y fervorosas súplicas por Nuestro Santísimo Padre -80- atribulado segunda vez, y en un país extranjero. Lo sé... Pero también sé, que Dios nos ha hecho sentir de mil maneras sus misericordias; que la misma vuelta del señor Pío IX es un presagio feliz; que el carácter de su misión es un argumento de bondad; y que para un mundo que iba infaliblemente a perecer en la más tremenda explosión que imaginarse pudo, valiosa conquista es la de salvarse, aunque sea con algunos de sus dolores; que ha conseguido infinito aquél con sólo haberse descargado ya del tósigo mortal que abrigaba en sus entrañas, y al que hubiera sucumbido sin duda, sin embargo de la ciencia y del arte, si la Providencia, dejando caer sobre sus miserias profundas una mirada paternal, no le hubiese deparado, con la exaltación, la conducta, los sacrificios y la oración eficaz de tan gran Pontífice, un medio de salvación que ya parece incuestionable. ¿Seguirá la guerra? ¿Continuarán los partidos? ¿Nuevas conmociones agitarán la sociedad? Nada más fácil, católicos: el mundo siempre es mundo, y el hombre siempre es hombre; pero nada concluyáis de aquí, ni contra la gloria de Dios, brillante en el suceso que celebramos, ni contra la paz de los hombres, noble y santamente garantida en esta gloria de Dios. Nuevas nubes oscurecerán el horizonte, nuevas tempestades atronarán a los pueblos, nuevas miserias y nuevos crímenes vendrán sobre el género humano. ¿Pero qué concluir de todo esto? Jamás un católico cuenta para sus principios, sus esperanzas y sus vínculos inmortales, con una dicha -81- no interrumpida y una paz permanente en la tierra. ¿Se trata de la Iglesia? Es militante por naturaleza, atraviesa por entre las borrascas, y vive siempre de victorias. ¿Se trata de la sociedad civil? Ella también hace su travesía; por un valle de lágrimas.
Seguid pues en esa carrera ilustre a par que santa, ¡gran Pontífice, insigne Soberano! Dejad que vuestro corazón, que ha recogido los tributos y sufrido también las adversidades de todo un mundo, se abandone al movimiento generoso que todos admiran y bendicen al contemplar vuestra persona. Llenad esa misión de salud que habéis recibido de las alturas del cielo, no sólo para conducir la nave del pescador por entre las tempestades mil que han de agitar siempre a la Iglesia de Jesucristo; sino también para salvar estas sociedades políticas, víctimas deplorables de las tiranías de la razón extraviada por la filosofía incrédula, y del cisma funesto entre los intereses materiales, que forman el espíritu de nuestro siglo, y los intereses morales, que constituyen el objeto social de los principios católicos. Si una cruz de madera salvó al mundo de la idolatría, de la ignorancia, de la barbarie, del despotismo y de todas las tiranías, no será impotente la triple corona que dignamente portáis; pues que Dios la ha dejado caer sobre vuestras sienes para salvar de entre el orgulloso desdén del filosofismo estas sociedades diversas de quienes os ha tocado ser contemporáneo. Ya sabéis, oh Pontífice, que se os ha prometido la sabiduría y el acierto, con las -82- palabras de salud y de vida que han de bajar del Espíritu de Dios a vuestros labios, cada vez que el espíritu del siglo llegue a presentaros sus grandes tentaciones22. Contemplad este mundo milagrosamente vuelto hacia vos con la esperanza y unido a vos otra vez con la caridad. Aceptad esa voz de fraternidad que ha salido de Francia; pero haced entender a las naciones, que esta fraternidad será una mentira, mientras la divina y santa maternidad de la Iglesia no se admita como una verdad.
Por lo que a mí toca, si después de haberos hablado en nombre del mundo pendiente ahora de vos, Augusto y Santo Pontífice, me es permitido venir al círculo particular en que la Providencia me ha colocado, llamando vuestras miradas a estos remotos países, que ha visitado antes vuestro corazón, a esta República mexicana, a esta Santa Iglesia y Estado de Michoacán; vos viviréis siempre en nuestra memoria, y al través de todos los sucesos y vicisitudes que hayan de embarazar la marcha del porvenir, vuestro nombre será respetado y bendito en la gratitud de todos los mexicanos; y esta Santa Iglesia Catedral le trasmitirá siempre con respeto y con amor a todos nuestros sucesores en las sillas que ocupamos, a par de este privilegio de honor23 con que habéis querido legarnos un monumento de vuestra munificencia, y con que hemos aceptado una obligación tierna y dulce de gratitud.
-83-Y vosotros, católicos, vosotros a quienes ha sido dado presenciar una de las más fuertes conmociones de la tierra, asistir al tremendo espectáculo de una conflagración inaudita, en que, parecían ir a quedar inmolados con los principios todos los recursos y hasta las últimas esperanzas del porvenir: vosotros que aislándoos con vuestro pensamiento del globo que habitáis, para verle bogar en el espacio inmenso por entre reiteradas borrascas y elementos desastrosos, habéis presenciado el milagro político de esta especie de salvación, a pesar de los obstáculos todos que le opusieran las tendencias diversas de nuestro siglo: ¿qué fruto, decidme, qué provecho sólido y positivo habéis conquistado para los grandes intereses de vuestra eterna salud, al cabo de esta revista inmensa que habéis pasado con vuestro espíritu a todas las cosas de hoy, y al volver a vuestro raciocinio de esa profundidad insondable en que os había tenido sumergidos una contemplación verdaderamente sublime? Yo responderé por vosotros con las palabras del Profeta-Rey, diciendo aquí, sobre un desengaño tan ilustre, que la sociedad perecerá sin Dios, porque en Él y soló en Él está su salud; que Él es el único que posee la clave de la esperanza, porque es el único dueño de la eternidad; que todas las teorías en que la soberbia de los filósofos y políticos ha intentado en todos los siglos vincular los destinos de la sociedad, son apenas brillantes nubes que burlan el contacto al momento crítico de la prueba; porque no hay en los hombres más que vanidad y mentira24; -84- que el poder está en Dios, y en su seno se adunan y conciertan la justicia y la misericordia; potestas Dei est25: que el poder está en Dios, porque Él es el Árbitro supremo de la paz y de la guerra, y por Él viven y prosperan, y sin Él irremediablemente perecen las naciones: potestas Dei est: que el poder está en Dios, porque Dios es la torre fuerte que la verdad y la virtud, los pueblos y los reyes pueden levantar contra sus enemigos26; potestas Dei est: que el poder está en Dios, porque habla, y los contrarios de la verdad y la justicia, como la cera que se derrite son desechos, cual combustibles bajo el fuego son consumidos, y se resumen en la tierra, como el agua que pasa, y al fiat irrevocable del Señor, tornan de nuevo a la nada27; potestas Dei est: que el poder está en Dios, porque su nombre es el símbolo de la vida y el heraldo seguro de la victoria, porque Él se ha hecho manifiesto en todo el universo, dejando escuchar su voz en los grandes acontecimientos que presenciamos28; potestas Dei est: que el poder está en Dios, porque ha sujetado los pueblos, y hecho caer las naciones enteras a los pies de los que le representan en el mundo, porque Él es el Señor Supremo de toda la tierra, y recoge desde el trono de Su Majestad los himnos de toda la creación; porque reina y ha de reinar sobre todas las sociedades, porque le han rendido la obediencia los supremos jefes de las naciones, y porque ha dado la fuerza para -85- vencer los ejércitos al robusto brazo de los héroes29; potestas Dei est: que sólo Dios es grande por lo mismo, y a Él exclusivamente corresponden prez eterno y alabanza sin fin en esa nueva Sión donde reside el Vicario de Jesucristo, en esa Iglesia Santa fundada con el beneplácito y entre las aclamaciones espontáneas del universo admirado, para ser la capital del nuevo reino; en esos palacios suyos, desde donde le reconocen y aclaman todos los pueblos, y en cuyos muros han venido a reunirse con las miradas todas, el asombro, la conmoción y el culto de los reyes que se habían conjurado contra ella: en esa Roma eterna, simbolizada por el Profeta, a la cual bastaron algunos pocos meses de soledad transitoria, para llevar el terror a todos los pueblos que el sol visita en su vasta carrera, y henchir de amargura el corazón de los príncipes30: potestas Dei est.
Venid pues, oh pueblos todos, los que habéis admirado la obra de Dios, erigida sobre las ruinas de la obra de los hombres; poned atento el oído, vosotros todos los que cubrís con vuestras moradas la superficie de la tierra, opulentos y miserables, nobles y plebeyos; venid a escuchar estas cosas que la sabiduría de Dios ha puesto sobre mis labios para cantar sus alabanzas y publicar su gloria. No soy yo quien os convoca alrededor de la nueva Jerusalén; sino el cantor sublime de la misericordia, de la bondad -86- y del poder del Altísimo31: venid a presenciar el objeto más grande y más consolador que puede ofreceros vuestro pensamiento, el mundo todo sacudido por el brazo de la misericordia divina: venid para fecundar en su presencia vuestra esperanza, y verter al pie de sus tabernáculos augustos, las aflicciones y las penas de vuestro corazón. «Sperate in eo omnis congregatio populi, effundite coram illo corda vestra»32: venid a rendir a Dios los tributos de vuestra adoración y los homenajes de vuestro reconocimiento, al contemplar la grandeza y sublimidad de sus obras: Venite, et videte opera Dei; al verle pasar su cetro por todas las cosas del tiempo y de la eternidad y clavar sobre las naciones los ojos de su Providencia, para que no vayan a perecer en su orgullo: «Dominatur in virtute sua in aeternum, oculi ejus super gentes respiciunt: qui exasperant non exaltentur in semetipsis»33. Bendecidle pues, ¡oh naciones!, y haced resonar, en toda la tierra los himnos de su alabanza: «Benedicite gentes Deo nostro: et auditam facite vocem landis ejus»34.
Y vos, ¡oh Señor!, que desde el trono eterno en que residís antes que la luz brillara sobre el orbe, dejáis caer vuestras miradas de misericordia sobre los mismos que os desconocen y ofenden; volved a nosotros, y no nos abandonéis jamás. A vos levantamos nuestro espíritu y en vos colocando nuestra confianza humilde, os pedimos que no nos confundan jamás nuestros enemigos. En buena hora -87- que se cubran de rubor y de espanto los que siempre rebeldes han persistido en su iniquidad; mas ábranse vuestros caminos delante de nuestros ojos, pues que llorando nuestros extravíos convertimos nuestro corazón atribulado a vuestra misericordia, y os pedimos remedio y salud para todos los que confesamos vuestro Santo Nombre35, los que hemos amado el decoro de vuestra casa, viniendo a reconocer en ella la residencia sublime de vuestra gloria36: los que os invocamos en el embate y os reconocemos en la caída vergonzosa de nuestros adversarios; los que a vuestra sola vista, echamos las alarmas, y la cobardía y el temor fuera de nuestro corazón ante los campos enemigos37: los que vemos los cielos afirmados por vuestra palabra, y brillar el concierto y la hermosura por la eficacia de vuestra voluntad en toda la naturaleza38: los que hemos gustado y visto la suavidad inefable de vuestra presencia, y hecho una experiencia dulcísima de la felicidad con que coronáis la confianza de vuestros hijos39. Volved, repetimos, los ojos de vuestra misericordia hacia la suerte de toda la cristiandad postrada a vuestros pies. Radicad para nuestro consuelo y nuestra esperanza en la obediencia de los pueblos y en las virtudes de aquellos a quienes habéis confiado el gobierno de las naciones, esta gloriosísima victoria de vuestra palabra, de vuestro poder y de vuestro amor en los principios, en las esperanzas y en la conducta del mundo -88- político. Acábese de afirmar esa paz que sólo existe donde se respeta vuestro nombre, y que ella tenga larga vida sobre la tierra: que no vuelva a interponerse nunca la nube de las pasiones y de los errores, entre la basílica de Pedro y el mundo pervertido; sino que antes bien, fijos los ojos de éste en la nueva Sión, se admire y exalte allí la hermosura de vuestra gloria40. Reconocemos ¡oh Dios mío! vuestros atributos adorables en esta conmoción inaudita de la sociedad actual, y hemos sentido vuestro brazo entre los terribles sacudimientos del mundo político. Vuestra sin duda es esa señal de justicia que nos ha penetrado de terror, al presenciar el fuerte sacudimiento, la turbación espantosa de la tierra. No resta pues, ¡oh Padre!, sino que, pronunciando el hasta aquí de vuestra justicia, hagáis resplandecer en la paz de los Estados, en el triunfo de vuestra doctrina, en el arraigo de las virtudes, en la extinción de los odios y de los partidos, en el progreso legítimo de la sociedad los sublimes e inefables atributos de vuestra misericordia. Mandad que el mundo trastornado recobre su aplomo, calmad sus agitaciones, volvedle la serenidad, curad las heridas de vuestro pueblo, y cambiad en gozo perdurable los dolores y las amarguras que tan lastimosamente le han conturbado. Commovisti terram et conturbasti eam; sana contritiones ejus41.