Antología costumbrista
Enrique Rubio Cremades
M.ª Angeles Ayala
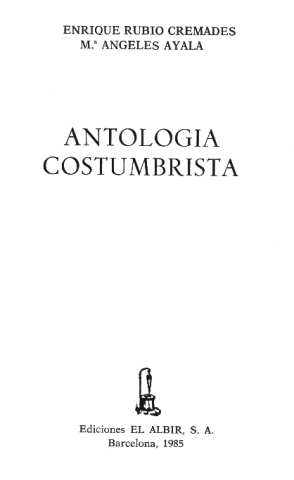
| |||||||||||
Por los años de 1789 visitaba yo en Madrid una casa en la calle Ancha de San Bernardo; el dueño de ella, hombre opulento y que ejercía un gran destino, tenía una esposa joven, linda, amable y petimetra: con estos elementos, con coche y buena mesa, puede considerarse que no les faltarían muchos apasionados. En efecto, era así, y su tertulia se citaba como una de las más brillantes de la corte. Yo, que entonces era un pisaverde (como si dijéramos un lechuguino del día), me encontraba muy bien en esta agradable sociedad; hacía a veces la partida de mediator a la madre de la señora; decidía sobre el peinado y vestido de ésta; acompañaba al paseo al esposo; disponía las meriendas y partidas de campo, y no una vez sola llegué a animar la tertulia con unas picantes seguidillas a la guitarra, o bailando un bolero que no había más que ver. Si hubiese sido ahora, hubiera hablado alto, bailado de mala gana, o sentándome en el sofá, tararearía un aria italiana, cogería el abanico de las señoras, haría gestos a las madres y gestos a las hijas, pasearía la sala con sombrero en mano y de bracero con otro camarada, y en fin, me daría tono a la usanza... pero entonces... entonces. me lo daba con mi mediator y mi bolero.
Un día, entre otros, me hallé al levantarme con, una esquela, en que se me invitaba a no faltar aquella noche; y averiguando el caso, supe que era día de doble función, por celebrarse en él la colocación en la sala del retrato del amo de la casa. Hallé justo, el motivo, acudí puntual, y me encontré al amigo colgado en efigie en el testero con su gran marco de relumbrón. No hay que decir que hube de mirarle al trasluz, de frente y costado; cotejarle con el original, arquear las cejas, sonreírme después, y encontrarle admirablemente parecido; y no era la verdad, porque no tenía de ello sino el uniforme y los vuelos de encaje. Repitiose esta escena con todos los que entraron, hasta que ya llenala sala de gentes, pudo servirse el refresco (costumbre harto saludable y descuidada en estos tiempos), y de allí a poco sonó el violín, y salieron a lucir las parejas, alternando toda la noche los minuets con sendos versos que algunos poetas de tocador improvisaron al retrato.
Algunos años después volví a Madrid y pasé a la casa de mi antigua tertulia; pero, ¡oh, Dios! quantum mutatus ab illo! ¡qué trastorno! El marido había muerto hacía un año, y su joven viuda se hallaba en aquella época del duelo en que, si bien no es lícito reírse francamente del difunto, también el llorarle puede chocar con las costumbres. Sin embargo, al verme, sea por afinidad, o sea por cubrir el expediente, hubo que hacer algún puchero, y esto se renovó cuando notó la sensación que en mí produjo la vista del retrato, que pendía aún sobre el sofá. «¿Le mira usted?, exclamó: «¡Ay, pobrecito mío!» Y prorrumpió en un fuerte sonado de nariz; pero tuvo la precaución de quedarse con el pañuelo en el rostro, a guisa del que llora.
Desde luego un don No-sé-quién, que se hallaba sentado en el sofá con cierto aire de confianza, saltó y dijo: «Está visto, doña Paquita, que hasta que usted no haga apartar este retrato de aquí, no tendrá un instante tranquilo»; y esto lo acompañó con una entrada de moral que había yo leído aquella mañana en el Corresponsal del Censor. Contestó la viuda, replicó el argumentante, terciaron otros, aplaudimos todos, y por sentencia sin apelación se dispuso que la menguada efigie sería trasladada a otra sala no tan cotidiana; volví a la tarde, y la vi ya colocada en una pieza interior, entre dos mapas de América y Asia.
En estas y las otras, la viuda, que sin duda había leído a Regnard y tendría presentes aquellos versos, que traducidos en nuestro romance español podrían decir:
| Mas ¿de qué vale un retrato | |||
| Cuando hay amor verdadero? | |||
| ¡Ah! sólo un esposo vivo | |||
| Puede consolar del muerto. |
hubo de tomar este partido, y a dos por tres me hallé una mañana sorprendido con la nueva de su feliz enlace con el don Tal, por más señas. Las nubes desaparecieron, los semblantes se reanimaron, y volvieron a sonar en aquella sala los festivos instrumentos... ¡Cosas del mundo!
Poco después, la señora, que se sintió embarazada, hubo de embarazarse también de tener en casa al niño que había quedado de mi amigo, por lo que se acordó en consejo de familia ponerle en el Seminario de nobles; y no hubo más, sino que a dos por tres hiciéronle su hatillo y dieron con él en la puerta de San Bernardino!; dispúsosele su cuarto, y el retrato de su padre salió a ocupar el punto céntrico de él. La guerra vino después a llamar al joven al campo del honor; corrió a alistarse en las banderas patrias, y vueltos a la casa paterna sus muebles, fue con ellos el malparado retrato, a quien los colegiales, en ratos de buen humor, habían roto las narices de un pelotazo.
Colocósele por entonces en el dormitorio de la niña, aunque, notándose en él a poco tiempo cierta virtud chinchorrera, pasó a un corredor, donde le hacían alegre compañía dos jaulas de canarios y tres campanillas.
La visita de reconocimiento de casas para los alojados franceses recorría las inmediatas; y en una junta extraordinaria, tenida entre toda la vecindad, se resolvió disponer las casas de modo que no apareciera a la vista sino la mitad de la habitación, con el objeto de quedar libres de alojados. Dicho y hecho; delante de una puerta que daba paso a varias habitaciones independientes, se dispuso un altar muy adornado, y con el fin de tapar una ventana que caía encima... «¿Qué pondremos? ¿Qué no pondremos?» El retrato. Llega la visita, recorre las habitaciones, y sobre la mesa del altar ya daba el secretario por libre la casa, cuando ¡oh, desgracia!... un maldito gato, que se había quedado en las habitaciones ocultas, salta a la ventana, da un maído, y cae el retrato, no sin descalabro del secretario, que enfurecido tomó posesión, a nombre del Emperador, de aquella tierra incógnita, destinando a ella un coronel con cuatro asistentes.
Asenderado y maltrecho yacía el pobre retrato, maldecido de los de casa y escarnecido de los asistentes, que se entretenían, cuando en ponerle bigotes, cuando en plantarle anteojos, cuando en quitarle el marco para dar pábulo a la chimenea.
En 1815 volví yo a ver la familia, y estaba el retrato en tal estado en el recibimiento de la casa; el hijo había muerto en la batalla de Talavera; la madre era también difunta, y su segundo esposo trataba de casar a su hija. Verificose esto a poco tiempo, y en el reparto de muebles que se hizo en aquella sazón tocó el retrato a una antigua ama de llaves, a quien ya por su edad fue preciso jubilar. Esta tal tenía un hijo, que había asistido seis meses a la Academia de San Fernando, y se tenía por otro Rafael, con lo cual se propuso limpiar y restaurar el cuadro. Este muchacho, muerta su madre, sentó plaza, y no volví a saber más de él.
Dieciséis años eran pasados cuando volví a Madrid, el último. No encontré ya mis amigos, mis costumbres, mis placeres; pero en cambio encontré más elegancia, más ciencia, más buena fe, más alegría, más dinero y más moral pública. No pude dejar de convenir en que estamos en el siglo de las luces. Pero como yo casi no veo ya, sino aquella regla de que al ciego el candil le sobra; y así que, abandonando los refinados establecimientos, los grandes almacenes, los famosos paseos, busqué en los rincones ocultos los restos de nuestra antigüedad, y por fortuna acerté a encontrar alguna botillería en que beber a la luz de un candilón; algunos calesines en que ir a los toros; algunas buenas tiendas en la calle de Postas; algunas cómodas escaleras en la Plaza y, sobre todo, un teatro de la Cruz, que no pasa día por él.
Finalmente, cuando me hallé en mi centro, fue cuando llegaron las ferias. No las hallé, es verdad, en la famosa plazuela de la Cebada; pero en las demás calles el espectáculo era el mismo. Aquella agradable variedad de sillas desvencijadas, tinajas sin suelo, linternas sin cristal, santos sin cabeza, libros sin portada; aquella perfecta igualdad en que yacen por los suelos las obras de Loke, Bertoldo, Fenelon, Valladares, Metastasio, Cervantes y Belarmino; aquella inteligencia admirable con que una pintura del de Orbaneja cubre un cuadro de Ribera o de Murillo; aquel surtido general, metódico y completo de todo lo útil y necesario, no pudo menos de reproducir en mí las agradables ideas de mi juventud.
Abismado en ellas subía por la calle de San Dámaso a la de Embajadores, cuando a la puerta de una tienda, y entre muchos retazos de paño de varios colores, creí divisar un retrato cuyo semblante no me era desconocido. Limpio mis anteojos, aparto los retales, tiro un velón y dos lavativas que yacían inmediatas; cojo el cuadro, miro de cerca... «¡Oh, Dios mío! exclamé: ¿y es aquí donde debía yo encontrar a mi amigo?
En efecto, era él, era el cuadro del baile, el cuadro del Seminario, de los alojados y del ama de llaves; la imagen, en fin, de mi difunto amigo. No pude contener mis lágrimas; pero tratando de disimularlas, pregunté cuánto valía el cuadro. «Lo que usted guste», contestó la vieja que me lo vendía; insté a que le pusiera precio, y por último me lo dio en dos pesetas: informéme entonces de dónde había habido aquel cuadro, y me contestó que hacía años que un soldado se lo trajo a empeñar, prometiendola volver en breve a rescatarlo; pues, según decía, pensaba hacer su fortuna con el tal retrato, reformándole la nariz y poniéndole grandes patillas, con lo cual quedaba muy parecido a un personaje a quien se lo iba a regalar; pero que habiendo pasado tanto tiempo sin aparecer el soldado, no tenía escrúpulo en venderlo, tanto más cuanto que hacía seis años que salía a las ferias, y nadie se había acercado a él; añadiéndome que ya le hubiera tirado, a no ser porque le solía servir cuando para tapar la tinaja y cuando para aventar el brasero.
Cargué al oír esto precipitadamente con mi cuadro, y no paré hasta dejarle en mi casa seguro de nuevas profanaciones y aventuras. Sin embargo, ¿quién me asegura que no las tendrá? Yo soy viejo, muy viejo, y muerto yo, ¿qué vendrá a ser de mi buen amigo? ¿Volverá séptima vez a las ferias? ¿O acaso, alterado su gesto, tornará de nuevo a autorizar una sala? ¡Cuántos retratos habrá en este caso! En cuanto a mí, escarmentado con lo que vi en éste, me felicito más y más de no haber pensado en dejar a la posteridad mi retrato -¿para qué?- para presidir un baile; para excitar suspiros; para habitar entre mapas, canarios y campanillas; para sufrir golpes de pelota; para criar chinches; para tapar ventanas; para ser embigotado y restaurado después, empeñado y manoseado, y vendido en las ferias por dos pesetas.
|
| DIDEROT | ||
Así lo ha dicho un autor francés; por supuesto que lo decía en francés, porque tienen esta gracia los escritores de aquella nación, que casi todos escriben en su lengua; no así muchos de nuestros castellanos, que cuando escriben no se acuerdan de la suya; pero, en fin, esto no es del caso; vamos a la sustancia de mi narración.
Yo quería regalar a mis lectores con una descripción de la Romería de San Isidro, y para ello me había propuesto desde la víspera darme un madrugón y constituirme al amanecer en el punto más importante de la fiesta. Por lo menos tengo esto de bueno, que no cuento sino lo que veo, y esto sin tropos ni figuras; pero viniendo a mi asunto, digo que aquella noche me acosté más temprano que de costumbre, revolviendo en mi cabeza el exordio de mi artículo.
«Romería (decía yo para darme cierta importancia de erudito) significa el viaje o peregrinación que se hace a algún santuario»; y si hemos de creer el Diccionario de la Lengua, añadiremos que «se llamó así porque las principales se hacían a Roma». Luego vino a mi imaginación la memoria de Jovellanos, quien considerando a las romerías como una de las fiestas más antiguas de los españoles, añade: «La devoción sencilla los llevaba naturalmente a los santuarios vecinos en los días de fiesta y solemnidad, y allí, satisfechos los estímulos de la piedad, daban el resto del día al esparcimiento y al placer.» Esto, según la ya dicha respetable autoridad, acaecía en el siglo XII, y mi imaginación se dirigía a cavilar sobre la fidelidad de los pueblos a sus antiguas usanzas.
Largo rato anduvieron alternando en mi memoria, ya las famosas de Santiago de Galicia, ya las de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, y pareciame ver los peregrinos, con su bordón y la esclavina cubierta de conchas, acudir de luengas tierras a ganar el jubileo del año santo. Luego se me representaban las animadas fiestas de esta clase que aún hoy se celebran en las Provincias Vascongadas, y de todo ello sacaba observaciones que podrían tener lugar cuando escribiera la historia de las romerías, que no dejaría de ser peregrina; mas por lo que es ahora, no venían a cuento, pues que sólo trataba de formar el cuadro de la de San Isidro en nuestra capital. En fin, tanto cavilé, tantos autores revolví en los estantes de mi cabeza, tal polvo alcé de citas y pergaminos, que al cabo de algunas horas me quedé dormido profundamente.
La imaginación, empero, no se durmió; afectada con la idea de la próxima función, me trasladó a la opuesta orilla del Manzanares, al sitio mismo donde la emperatriz doña Isabel, esposa de Carlos V, fundó la ermita del patrón de Madrid, en agradecimiento de la salud recobrada por su hijo el príncipe don Felipe con el agua de la vecina fuente, que, según la tradición, abrió el Santo labrador al golpe de su ahijada para apagar la sed de su amo Iban de Vergas. Dominaba desde allí la pequeña colina sobre que está situada la ermita, y la desigualdad del terreno, los paseos que conducen a ella, y las elevadas alturas que la rodean, borraban de mi imaginación la natural aridez de la campiña; añádase a esto la inmediación del río, la vista de los puentes de Toledo y Segovia, y más que todo, la extensa capital, que se ostentaba ante mis ojos por el lado más agradable, ofreciéndome por términos el Palacio Real, el cuartel de Guardias y el Seminario de nobles a la izquierda, el convento de Atocha, el Observatorio y el Hospital general a la derecha; al frente tenía la nueva puerta de Toledo, y desde ella y la de Segovia la inmensa muchedumbre precipitándose al camino formaba una no interrumpida cadena hasta el sitio en que yo estaba o creía estar.
Mi fantasía corría libremente por el espacio que media entre el principio y el fin del paseo, y por todas partes era testigo de una animación, de un movimiento imposible de describir. Nuevas y nuevas gentes cubrían el camino; multitud de coches de colleras corrían precipitadamente entre los ligeros calesines que volvían vacíos para embarcar nuevos pasajeros; los briosos caballos, las mulas enjaezadas, hacían replegarse a la multitud de pedestres, quienes, para vengarse, los saludaban a su paso con sendos latigazos, o los espantaban con el ruido de las campanas de barro. Los que volvían de la ermita, cargados de santos, de campanillas y frascos de aguardiente bautizado y confirmado, los ofrecían bruscamente a los que iban, y éstos reían del estado de acaloramiento y exaltación de aquéllos, siendo así que podrían decir muy bien: «Vean ustedes cómo estaré yo a la tarde.» Las danzas improvisadas de las manolas y los majos; las disputas y retoces de éstos por quitarse los frasquetes; los puestos humeantes de buñuelos, y el continuo paso de carruajes, hacían cada momento más interrumpida la carrera, y esta dificultad iba creciendo según la mayor proximidad a la ermita.
Ya las incansables campanas de ésta herían los oídos, entre la vocería de la muchedumbre, que coronaba todas las alturas, y apiñándose en la parte baja hacía sentir su reflujo hasta el medio del paseo. Los puestos de santos, de bollos y campanillas iban sucediéndose rápidamente hasta llegar a cubrir ambos bordes del camino, y cedían después el lugar a tiendas caprichosas y surtidas de bizcochos, dulces y golosinas, eterna comezón de muchachos llorones, tentación perenne de bolsillos apurados. Cada paso que se avanzaba en la subida se adelantaba también en el progreso de las artes del paladar; a los puestos ambulantes de buñuelos habían sucedido las excitantes pasas, higos y garbanzos tostados; luego los roscones de pan duro y los frasquetes alternaban con las tortas y soldados de pasta-flora; más allá, los dulces de ramillete y bizcochos empapelados ofrecían una interesante batería, y por último, las fondas entapizadas ostentaban sobre sus entradas los nombres más caros a la gastronomía madrileña, y brindaban en su interior con las apetitosas salsas y suculentos sólidos.
¡Qué espectáculo manducante y animado! Cuáles sobre la verde alfombra formaban espeso círculo en derredor de una gran cazuela, en que vertían gruesos cantarillos de leche de las Navas sobre una gran cantidad de bollos y roscones; cuáles, ostentando un noble jamón, le partían y subdividían con todas las formalidades del derecho.
La conversación por todas partes era alegre y animada, y las escenas a cual más varia e interesante. Por aquí unos traviesos muchachos, atando una cuerda a una mesa llena de figuras de barro, tiraban de ella corriendo, y rodaban estrepitosamente todos aquellos artefactos, no sin notable enojo de la vieja que los vendía; por allá un grupo de chulos, al pasar por junto a un almuerzo, dejaban caer en el cuenco de leche una campanilla; ya levantándose otros, volvían a caer impelidos de su propio peso, o bien al concluir un almuerzo rompían un gran botijo tirándole a veinte pasos con blandos bollos, restos del banquete. Los chillidos, las risas, los dichos agudos se sucedían sin cesar; y mientras esto pasaba de un lado, del otro los paseantes se agitaban, bebían agua del Santo en la fuente milagrosa, intentaban penetrar en la ermita, y la turba saliente les obligaba a volver a bajar las gradas, penetrando al fin en el cementerio próximo, donde reflexionaban sobre la fragilidad de las cosas humanas, mientras concluían los restos del mazapán y bizcocho de galera.
En la parte elevada de la ermita algunos cofrades asomaban a los balconcillos, ostentando en medio al santero vestido con un traje que remedaba al del Santo labrador, y en lo alto de las colinas cerraban todo este cuadro varios grupos de muchachos, que arrojaban cohetes al aire.
La parte más escogida de la concurrencia refluye en las fondas, adonde aguardaban de pie y con sobrada disposición de almorzar, mientras los felices que llegaron antes no desocupaban las mesas. La impaciencia se pintaba en el rostro de las madres, el deseo en el de las niñas, y la incertidumbre en los galanes acompañantes; entre tanto, los dichosos sentados saboreaban una perdiz o un plato de crema, sin pasar cuidado por los que les estaban contando los bocados.
Desocupose en fin una mesa... ¡Qué precipitación para apoderarse de ella!... Ocúpanla una madre, tres hijas y un caballero andante, el cual, a fuer de galán, pone en manos de la mamá la lista fatal. Los ojos de ésta brillan al verla... «Pichones», «pollos», «chuletas... «¿Qué escogerá? Yo, lo que ustedes quieran; pero me parece que ante todo debe venir un par de perdices; tú, Paquita, querrás un pollito, ¿no es verdad? «Venga», gritó el galán entusiasmado, y tú, Mariquita, ¿jamón en dulce? Pues yo a mis pichones me atengo. Vaya, probemos de todo. «Venga de todo» -respondió el Gaiferos con una sonrisa si es no es afectada.
Con efecto, el mozo viene, la mesa se cubre, el trabajo mandibular comienza, y el infeliz prevé, aunque tarde, su perdición; mas, entre tanto, Paquita le ofrece un alón de perdiz, y en aquel momento todas las nubes desaparecen. La vieja incansable vuelve a empuñar la lista. Ahora los fritos y asados, dice, y señala cinco o seis artículos al expedito mozo. No para aquí, sino que en el furor de su canino diente, embiste a las aceitunas, saltando dos de ellas a la levita del amartelado; cae y rompe un par de vasos, y para hacer tiempo de que vuelva el mozo, se come un salchichón de libra y media.
Tres veces se habían renovado de gente las otras mesas y aún duraba el almuerzo, no sin espanto del joven caballero, que calculaba un resultado funesto; las muchachas, cual más, cual menos, todas imitaban a la mamá, y cuando ya cansadas apenas podían abrir la boca, les decía aquélla: Vamos, niñas, no hay que hacer melindres; y siempre con la lista en la mano, traía al mozo en continua agitación.
Por último, concluyó al fin de tres horas aquel violento sacrificio; pídese la cuenta al mozo, y éste, después de mirar al techo y rascarse la frente, responde: «Ciento cuarenta y dos reales.» El Narciso, a tal acento varía de color, y como acometido de una convulsión, revuelve rápidamente las manos de uno a otro bolsillo, y reuniendo antecedentes, llega a juntar hasta unos cuatro duros y seis reales; entonces llama al mozo aparte, y mientras hace con él un acomodo, la mamá y la niñas ríen graciosamente de la aventura.
Arreglado aquel negocio, salen de la fonda, llevando al lado a la Dulcinea con cierto aire triunfal; pero a pocos pasos, un cierto oficialito, conocido de las señoras, que se perdió a la entrada de la fonda vuelve a aparecer casualmente y ocupa el otro lado de doña Paquita, no sin enojo del caballero pagano. Mas no para aquí el contratiempo; a poco rato, el excesivo almuerzo empieza a hacer su efecto en la mamá, y se siente indispuesta; el síntoma catorce del cólera se manifiesta estrepitosamente, y las niñas declaran al pobre galán que por una consecuencia desgraciada su mamá no puede volver a pie...
No hay remedio; el hombre tiene que ajustar un coche de colleras y empaquetarse en él con toda la familia, más el aumento del recién venido, que se coloca en el testero entre Paquita y su madre, quedándole al caballero particular el sitio frontero a éste, para ser testigo de sus náuseas y horribles contorsiones. El cochero en tanto ocupa su lugar, y chas... co-mandanta...
Al ruido del coche desperté precipitado, y mirando al reloj vi que eran las diez, con lo cual tuve que desistir de la idea de ir a la romería, quedándome el sentimiento de no poder contar a mis lectores lo que pasa en Madrid el día de San Isidro.
(Mayo de 1832)
|
| DIDEROT | ||
La sociedad moderna, con su movilidad y fantasías, ofrece al escritor filósofo usos tan extravagantes, caracteres tan originales que describir, que espontáneamente y sin violencia alguna han de hacerle distinguirse entre los que le precedieron en la tarea de pintar a los hombres y las cosas en tiempos más unísonos y bonancibles.
Uno de estos tipos peculiares de nuestra época, y tan frecuentes en ella como desconocidos fueron de nuestros mayores, es sin duda alguna el hombre público reducido a esta especie de muerte civil, conocida en el diccionario moderno bajo el nombre de cesantía, y ocasionada, no por la notoria incapacidad del sujeto, no por la necesidad de su reposo, no, en fin, por los delitos o faltas cometidas en el desempeño de su destino, sino por un capricho de la fortuna, o más bien de los que mandan a la fortuna; por un vaivén político, por un fiat ministerial; por aquella ley, en fin, de la Física que no permite a dos cuerpos ocupar simultáneamente un mismo espacio.
Fontenelle solía decir que el Almanak royal era el libro que más verdades contenía; si hubiera vivido entre nosotros y en esta época, no podría aplicar igual dicho a nuestra Guía de forasteros. Ésta (según los más modernos adelantamientos) no rige más que el primer mes del año; en los restantes sólo puede consultarse como documento histórico, como el ilustre panteón de los hombres que pasaron; monetario roñoso y carcomido; museo antiguo, ofrecido a los curiosos con su dolor de polvo y su ambiente sepulcral.
Fueron ya los tiempos en que el afortunado mortal que llegaba a hacerse inscribir en tan envidiado registro podía contar en él con la misma inamovilidad de los bienaventurados que llenan el calendario. En aquella eternidad de existencia, en aquella unidad clásica de acción, tiempo y lugar, los destinos parecían segundos apellidos, los apellidos parecían vinculados en los destinos. Ni aun la misma muerte bastaba a las veces a separar los unos de los otros; trasmitíanse por herencia directa o transversal, descendente o ascendente, a los hijos, a los nietos, a los hermanos, a los tíos, a los sobrinos; muchas veces a las viudas, y hasta los parientes en quinto grado. De este modo existían familias, verdaderos planteles (pepinières en francés) para las respectivas carreras del Estado; tal para la Iglesia, cuál para la toga, ésta para el palacio, esotra para el foro, aquélla para la diplomacia; una para la militar, otra para la rentística; cuáles para la municipal, y hasta para la porteril y alguacilesca; familias venerandas, providenciales, dinásticas, que parecían poseer exclusivamente el secreto de la inteligencia de cada carrera, y transmitirlo y dispensarlo únicamente a los suyos, cual el inventor de un bálsamo antisifilítico, o de un emplasto febrífugo, endosa y trasmite sigilosamente a su presunto heredero el inestimable secreto de su receta.
Desgraciadamente (para ellas) estos tiempos desaparecieron, y con ellos el exclusivo monopolio de los empleos y distinciones sociales. Hoy, éstos corren las calles y las plazas, y penetran en los salones, y suben a las buhardillas, y bajan al taller del artesano, y arrancan al escolar del aula, y al rústico de la aldea, y al comerciante de la tienda, y al atrevido escritor de la redacción de su periódico; pero a par de esta universalidad de derecho, de esta posibilidad de adquisiciones a todas las condiciones, a todos los individuos, así es también la inconstancia de su posesión, la veleidosa rapidez de su marcha. Semejantes a los actores de nuestros teatros, los hombres públicos del día, aprenden costosamente su papel; y no bien le han ensayado, cuando ya se les reparte otro, o se quedan las más veces para comparsas. Hoy de magnates, maña de plebe; ora dominantes, luego dominados; tan pronto de Césares, tan luego de Brutos; ya de la oposición, ya de la resistencia; cuando levantados como ídolos, cuando arrastrados por los pies.
Esta porción agitada, esta masa flotante de individuos, que forma lo que vulgarmente suele llamarse la patria, viene a constituir el más entretenido juego teatral para el modesto espectador que, sentado en su luneta, y sin otra obligación que la de pagar cuando se lo mandan (obligación no por cierto la más lisonjera ni agradecida), apenas tiene tiempo de formarse una idea bien clara de los actores, ni aun del drama; y con la mayor buena fe, atento siempre a los movimientos del patio, aplaude lo que éste aplaude, y silba cuando éste tiene por conveniente silbar.
Pero dejemos a un lado los hombres en acción; prescindamos de este cuadro animado y filosófico, digno de las plumas privilegiadas de un Cervantes o del autor de Gil Blas; mi débil paleta no alcanza a coordinar acertadamente los diversos colores que forman su conjunto; y volviendo a mi primer propósito, sólo escogeré por objeto de este artículo aquellas otras figuras que hoy suelen llamarse pasivas; dejaremos los hombres en plaza, por ocuparnos de los hombres en la calle; los empleados de labor, por los empleados de barbecho; los que con más o menos aplauso ocupan las tablas, por aquellos a quienes sólo toca abrir los palcos o encender las candilejas.
Como no todos los lectores de este artículo tienen obligación de haberlo sido de todos mis anteriores cuadros de costumbres, muchos habrá que no tengan noticia de las varias figuras que, según lo ha exigido el argumento, han salido a campear en esta mágica linterna. Tal podrá suceder con la de Don Homobono Quiñones, empleado antiguo y ex-vecino mío, cuyo carácter y semblanza me tomé la libertad de rasguñar en el artículo titulado El Día 30 del mes.
Cinco años han transcurrido desde entonces, y en ellos los sucesos, marchando con inconcebible rapidez, han arrastrado tras sí los hombres y las cosas, en términos que lo de ayer es ya antiguo; lo del año pasado, inmemorial.
Pongo en consideración del auditorio que parecerá don Homobono con sus sesenta y tres cumplidos, su semblante jovial y reluciente, su peluca castaña, su corbata blanca, su vestido negro, su paraguas encarnado y sus zapatos de castor; ni si un hombre que no se sienta a escribir sin haberse puesto los guardamangas, que no empieza ningún papel sin la señal de la cruz, ni concluye sin añadirle puntos y comas, podía alternar decorosamente con los modernos funcionarios en una oficina montada según los nuevos adelantamiento de la ciencia administrativa.
No es, pues, de extrañar que, pesadas todas aquellas circunstancias, y puestos en una balanza la peluca de don Homobono, sus años y modales, su añejo formulario, su letra de Palomares, sus anteojos a la Quevedo, su altísimo bufete y sus carpetas amarillas; y colocadas en el otro peso las flamantes cualidades de un joven de veintiocho, rubicundo Apolo, con sus barbas de a tercia y su peinado a la Villamediana, su letra inglesa, sus espolines y su lente, su erudición romántica y la extensión de sus viajes y correrías; no es de extrañar, repito, que todas esas grandes cualidades inclinasen la balanza a su favor, suspendiendo en el aire al don Homobono, aunque se le echasen de añadidura sus treinta años de servicio puntual, sus conocimientos prácticos, su honradez y probidad no desmentidas. Verdad es que para neutralizar el efecto de estas cualidades cuidó de echarse mano de algunas muletillas relativas a las opiniones de don Homobono; verbigracia: si leía o no leía más periódicos que el Diario; si rezaba o no rezaba novenas a Santa Rita, y si paseaba o no paseaba todas las tardes hacia Atocha con un ex-consejero del ex Consejo de la ex Hacienda.
Sea, pues, de estas causas la que quiera, ello fue, en fin, que una mañanita temprano, a tiempo que nuestro bonus vir se cepillaba la casaca y se atusaba el peluquín para trasladarse a su oficina, un cuerpo extraño a manera de portero se le interpone delante y le presenta un pliego a él dirigido con la S. y N. de costumbre. El desventurado rompe el sello fatal, no sin algún sobresalto en el corazón (que no suele engañar en tales ocasiones), y lee en claras y bien terminantes palabras que «S. M. ha tenido a bien declararle cesante, proponiéndose tomar en consideración sus servicios, etc.», y terminando el ministro su oficio con el obligado sarcasmo del «Dios guarde a usted muchos años».
Hay circunstancias en la vida que forman época, por decirlo así; y el tránsito de una ocupación constante a un indefinido reposo, de una tranquila agitación a una agitada tranquilidad, no es por cierto de las mejores peripecias que en este pícaro drama de nuestra existencia suelen venir a aumentar el interés de la acción. Don Homobono, que por los años de 1804 había logrado entrar de meritorio en su oficina por el poderoso influjo de una prima del cocinero del secretario del Príncipe de la Paz, y no había pensado en otra cosa que en ascender por rigurosa antigüedad, se hallaba por primera vez de su vida en aquella situación excéntrica, después de haber visto pasar sobre su impermeable cabeza todos los chubascos retrógrados y progresivos todas las formas de gobierno conocidas de antiguos y modernos.
Volvió, pues, a su despacho; dejó en él con dignidad teatral los papeles y el cortaplumas; pasó al cuarto de su esposa, con la que alternó un rato en escena jaculatoria; tomó una copita de Jerez (remedio que, aunque no le apuntó el andaluz Séneca, no deja de ser de los más indicados para la tranquilidad del ánimo), y ya dadas las once, se trasladó en persona a la calle, donde es fama que su presencia a tales horas, y en un día de labor, ocasionó una consternación general, y hasta los más reflexivos de los vecinos del barrio auguraron de semejante acontecimiento graves trastornos en nuestro globo sub-lunar.
Yo quisiera saber qué se hace un hombre cuando le sobra la vida; quiero decir, cuando tiene delante de sí seis horas en que acostumbraba prescindir de su imaginación entre los extractos y los informes. ¿Oír misa? Don Homobono tenía la costumbre de asistir a la primera de la mañana, y por consecuencia ya la había oído. ¿Sentarse en una librería? En su vida había entrado en ninguna, más que una vez cada año para comprar el Calendario. ¿Pararse en la calle de la Montera? Todos los actores de aquel teatro le eran desconocidos. ¿Entrar en un café? ¿Qué se diría de la formalidad de nuestro héroe? No había, pues, más remedio que ir a dar tormento a una silla en casa de algún amigo, y por cuanto y no, este amigo, en quien recayó la elección, fue desgraciadamente un servidor de ustedes.
Dejo a un lado mi natural extrañeza por semejante visita y a tales horas; prescindiré también, en gracia de la brevedad, de la apasionada relación de su cuita que me hizo el buen don Homobono; estas cosas son mejor para escuchadas que para escritas, y acaso en mi pluma parecerían pálidos y sin vida razonamientos que en su boca iban acompañados de todo el fuego del sentimiento. Dejando, pues, a un lado estas hipérboles, que cada uno de los lectores (y más si es cesante) sabrá suplir abundantemente, vendremos a lo más sustancial de nuestro diálogo, quiero decir, a aquella parte que tenía por objeto demandar consejo y formar planes de vida para lo sucesivo.
Cosa bien difícil, por no decir imposible del todo, es dar nueva dirección a un tronco antiguo, y cambiar la existencia de un ser humano cuando ya los años han hecho de la costumbre la condición primera del vivir. ¿Qué podría yo aconsejar a nuestro buen cesante en este sentido, aun cuando hubiera llamado a mi auxilio todas las disertaciones de los filósofos antiguos (que no fueron cesantes), y de los modernos, que no sabrían serlo?
Semejante al pez, a quien una mano inhumana arrancó de su elemento, pugnaba el desgraciado con la esperanza de volver a sumergirse en él; ideaba nuevas pretensiones; recorría la nomenclatura de sus amigos y de los míos, por si alguno podía servirle de apoyo en su demanda; traía a la memoria sus olvidados servicios a todos los gobiernos posibles, y ya se preparaba a visitar antesalas y gastar papel sellado. Pero yo, que le contemplaba con tranquilidad; yo, que miraba su casacón y su peluca visiblemente retrógrados y opuestos, como quien nada dice, a la marcha del siglo; yo, que sabía que su delito capital era ocupar una placita que había caído en gracia para darla por vía de dote, con una blanca mano, al joven barbudo; yo, en fin, que consideraba lo inútil de todas las diligencias, lo excusado de todas las fatigas del buen viejo, traté de disuadirle, no sin grave dificultad, ofreciendo a su imaginación otras perspectivas más gratas que los desaires del Ministro y las groserías de los porteros.
Hablele de las dulzuras de la vida doméstica; de la independencia en que entraba de lleno al fin de sus días; hícele una pintura virgiliana de los placeres de la vida del campo, excitándole a abandonar la corte, esta colonia de los vicios (como decía el buen cortesano Argensola), y a pasar tranquilamente el resto de su vida cultivando sus campos o inspeccionando sus ganados; pero a todo esto me contestó con algunas pequeñas dificultades, tales como que no tenía campos que cultivar, ni ganados que poder dirigir; que sólo contaba con una mujer altiva y exigente, con unos hijos frívolos y mal educados, con una bolsa vacía, con algunos amigos egoístas, con necesidades grandes, con esperanza ninguna.
-Pues escriba usted (le dije como inspirado) y gane con la pluma su sustento y su reputación.
-¡Escribir, escribir! (me interrumpió el pobre hombre). ¿Usted sabe el trabajo que me cuesta el escribir? ¿Usted sabe que el día que tengo mejor el pulso podría con dificultad concluir un pliego de líneas anchas y de letra redonda, de la que ya por desgracia no está en moda? Y luego al cabo de este trabajo, ¿qué me resultaría de ganancia? Una peseta, como quien dice, todo lo más, y esto... (prosiguió, derramando una lágrima) después de humillarme y...
-Calle usted, por Dios (le interrumpí), calle usted, pues, y no prosiga en delirio semejante. Cuando yo le aconsejaba escribir, no fue mi idea el que se metiese a escribiente; nada de eso, no, señor. Mi intención fue elevarle a la altura de escritor público, a esta que ahora se llama «alta misión de difundir las luces», «público tribunado de la multitud», «apostólica tarea de los hombres superiores», y otro dictados así, más o menos modestos. Y en cuanto al contenido de sus escrito, eso me daba que fuesen propios o cuyos; parto de su imaginación o adopciones benéficas; que no sería usted el primero que en esta materia se vistiese de prendería; y sepa que las hay literarias y políticas, donde en un santiamén cualquier hombre honrado puede encontrar hecho el ropaje que más cuadre a su talle y apostura.
-En medio de muchas cosas que se me han escapado, creo haber llegado a entender -me replicó don Homobono- que usted me aconseja que publique mis pensamientos.
-Cabalmente.
-Está bien, señor Curioso; y ¿sobre qué materia parécele a usted que me meta a escribir?
-Pregunta excusada, señor mío, sabiendo que hoy día, como no sea yo y algún otro pobre diablo, nadie se dedica a otras materias que no sean las materias políticas.
-Pero es el caso, señor Curioso, que yo no sé qué cosa sea la política.
-Pues es el caso, señor don Homobono, que yo tampoco.
-¡Medrados quedamos!
Después de un rato de silencio contemplativo, nos miramos ambos a las caras, como buscando el modo de añudar el roto hilo de nuestro diálogo; hasta que yo, dándole una palmada en el hombro, le dije con tono solemne y decidido:
-Haga usted la oposición.
-¿Y a qué, señor Curioso, si usted no lo ha por enojo?
-¡Buena pregunta por cierto! Al poder.
-Cada vez le entiendo menos a usted. Si usted me habla de oposición pública, es bien que le diga que este destino mío (que Dios haya) no es de los que suelen darse por oposición, como las cátedras y prebendas.
-O usted, don Homobono, no conoce una sola voz del diccionario moderno, o yo me explico en hebreo... Hombre de Barrabás, ¿de qué oposiciones me está usted hablando? La oposición que yo le aconsejo es la oposición política, la oposición ministerial, que, según los autores más esclarecidos, suele dividirse en dos clases: oposición sistemática y oposición de circunstancias; quiero decir (porque, según los ojos y la boca que va usted abriendo, veo que no me entiende una palabra), quiero decir que usted debe de hoy más constituirse en fiscal, acusador, contrincante, denunciador y opuesto a todos los altos funcionarios (que es a lo que llamamos el poder), y añadir el cañón de su pluma al órgano periodístico (que es lo que llamamos la opinión pública).
-Y después de haber hecho todo eso (caso de que yo supiera hacerlo), ¿qué bienes me vendrán con esa gracia?
-¿Qué bienes dice usted! ¡Ahí que no es nada! Desde luego una corona cívica adornará su frente, y podrá contar de seguro con una buena ración de aura popular, cosa de inestimable valor, sobre lo cual han hablado mucho los filósofos griegos; pero, como usted no es filósofo griego, y por el gesto que va poniendo veo que nada de esto le satisface, le añadiré, como cosa más positiva, que aún podrá conseguir otros frutos más materiales y tangibles; que acaso el miedo que llegará a inspirar pueda más que su mérito; acaso el poder se doblará a su látigo; acaso le tenderá la mano; acaso le asociará a su elevación y... ¿qué destino tenía usted?
-Oficial de mesa de la contaduría de...
-Pues ¡qué menos que intendente o covachuelo!
-¿De veras?
-De veras.
-¡Ay, señor Curioso de mi alma! ¿Por dónde y cuándo debo empezar a escribir?
-Por cualquier lado y a todas horas no le faltará motivo; pero, supuesto que usted ha sido empleado durante treinta años, con sólo que cuente sencillamente lo que en ellos ha visto le sobra materia para más de un tratado de política sublime, de perpetua y ejemplar aplicación.
-Usted me ilumina con una idea feliz; ahora mismo vuelo a mi casa y... ya me falta el tiempo... ¡Ah!... se me olvidaba preguntar a usted, qué título le parece a usted que podría poner a mi obra?
-Hombre, según lo que salga.
| «Si sale con barbas, será San Antón; | |||
| Y si no, la pura y limpia Concepción.» |
Pero, según le miro a usted, paréceme que a su folleto, libro o cronicón, o lo que sea, no le cuadraría mal el titulillo de Memorias de un cesante.
-Cosa hecha -dijo levantándose mi interlocutor y estrechándome la mano-, cosa hecha; y antes de quince días me tiene usted aquí a leer el borrador, y como Dios Nuestro Señor -añadió entusiasmado- quiera continuarme el fuego que en este instante me inspira, creo, señor Curioso, que no se arrepentirá usted de haber proporcionado a la patria un publicista más.
(Agosto de 1837)
|
| JORGE MANRIQUE | ||
Solamente una vez en mi vida me he visto tan apurado...; pero entonces se trataba de un padrinazgo de boda que la suerte y mi genio complaciente habíanme deparado: bastaba para quedar bien en semejante ocasión dar suelta a la lengua y al bolsillo, y reír, y charlar, y hacer piruetas, y engullir dulces, y echar pullas a los novios, y cantar epitalamios, y disparar redondillas, y llenar de simones la calle, y dar dentera a la vecindad. Mas ahora ¡qué diferencia!... otros deberes más serios eran los que exigía de mí la amistad... ¡Funesto privilegio de los años, que blanqueando mi cabellera, han impreso en mí aquel carácter de formalidad legal que la Novísima exige para casos semejantes!
Día 1.º de marzo era... me acordaré toda mi vida... y acababa yo de despertarme y de implorar la protección del Santo Ángel de la Guarda, cuando vi aparecer en mi estudio una de esas figuras agoreras que un autor romántico no dudaría en calificar de sinistro bulto; un poeta satírico apellidaría espía del purgatorio; pero yo, a fuer de escritor castizo, me limitaré a llamar simplemente un escribano.
Venía, pues, cubierto de negras vestiduras (según rigurosa costumbre de estos señores, que siempre llevan luto, sin duda porque heredan a todo el mundo), y con semblante austero y voz temblorosa y solemne me hizo la notificación de su nombre y profesión:
-Fulano de Tal, secretario de S. M...
Confieso francamente que aunque mi conciencia nada me argüía, no pudo menos de sorprenderme aquella exótica aparición... ¡Un escribano en mi casa! Pues ¿en qué puedo yo ocupar a estos señores? ¿Denuncias?... Yo no soy escritor político, ni tal permita Dios. ¿Notificación? Con todo el mundo vivo en paz, e ignoro siquiera dónde se vende el papel sellado. ¿Protesta? Un autor no conoce más letras que la de imprenta... Pues, ¿qué puede ser?
-Voy a decírselo a usted, me replicó el escribano, aunque me sea sensible el alterar por un momento su envidiable tranquilidad. Ignoro si usted es sabedor de que su amigo don Cosme del Arenal está enfermo.
-¿Cómo? Pues ¿cuándo, si hace pocas noches que estuvo jugando conmigo en Levante una partida de dominó?
-Pues en este momento se halla muy próximo a llegar a su ocaso.
-¿Es posible?
-Sí, señor; una pulmonía, de estas pícaras pulmonías de Madrid, que traen aparejada la ejecución; letras de cambio pagaderas en el otro barrio a cuatro días fijos, y sin cortesía -con arreglo al art. 447, título 9º, lib. 3.º del Código de Comercio-, ha reducido al don Cosme a tal extremidad, que en el instante en que hablamos está, como si dijéramos, apercibido de remate; y a menos que la divina providencia no acuda a la mejora, es de creer que quede adjudicado hoy al señor cura de la parroquia.
Viniendo ahora a nuestro propósito, debo notificar a usted, pro forma, cómo el susodicho don Cosme, hallándose en su cabal entendimiento y tres potencias distintas, aunque postrado en cama in articulo mortis, a causa de una enfermedad que Dios Nuestro Señor se ha servido enviarle, ha determinado hacer su testamento y declarar su última voluntad ante mí el infrascrito escribano real y del número dé esta M. H. villa, según y en los términos en él contenidos y son como sigue.
Y aquí el secretario me hizo una fiel lectura de todo el testamento, desde el In Dei nomine hasta el signo y rúbrica acostumbrados, y por dicha lectura vine en conocimiento de que el moribundo don Cosme había tenido la tentación -que tentación sin duda debió de ser- de acordarse de mí para nombrarme su albacea y encargado de cumplir su disposición final.
Heme, pues, al corriente de aquel nuevo deber que me regalaba la suerte, y si me era doblemente sensible y doloroso, déjolo a la consideración de las almas tiernas que sin pretenderlo se hayan hallado en casos semejantes.
Mi primera diligencia fue marchar precipitadamente a la casa del moribundo, para recoger sus últimos suspiros y asistir a consolar a su desventurada familia. Encontré aquella casa en la confusión y desorden que ya me figuraba; las puertas francas y descuidadas; los criados corriendo aquí y allí con cataplasmas y vendajes; los amigos hablándose misteriosamente en voz baja; los médicos dando disposiciones encontradas; las vecinas encargándose de ejecutarlas; los viejos penetrando en la alcoba para cerciorarse del estado del paciente; los jóvenes corriendo al gabinete a llevar el último alcance a la presunta viuda.
Mi presencia en la escena vino a darla aún mayor interés; ya se había traslucido el papel que me tocaba en ella, que, si no era el del primer galán -porque éste nadie se le podía disputar al doliente-, era, por lo menos, el de barba característico y conciliador del interés escénico. Bajo este concepto, la viuda, los hijos, parientes, criados y demás referentes al enfermo me debían consideraciones, que yo no comprendí por el pronto, aunque en lo sucesivo tuve ocasión de apreciarlas en su justo valor.
A mi entrada en la alcoba, el bueno de don Cosme se hallaba en uno de aquellos momentos críticos, entre la vida y la muerte, del que volvió por un instante a fuerza de álcalis y martirios. Su primer movimiento, al fijar en mí la vista, fue el de derramar una lágrima; quiso hablarme, pero apenas se lo permitían sus fuerzas; únicamente con voz balbuciente y apagada y en muy distantes períodos, creí escucharle estas palabras...
-Todos me dejan... mis hijos... mi mujer... el médico... el confesor...
-¿Cómo?, exclamé conmovido: ¿en qué consiste esto? ¿Por qué causa semejante abandono?
No haga usted caso -me dijo, llamándome aparte, un joven muy perfumado, que, sin quitarse los guantes, aparentaba aproximar de vez en cuando un pomito a las narices del enfermo-, no haga usted caso; todos esos son delirios, y se conoce que la cabeza... Vea usted, aquí hemos dispuesto todo esto; el médico estuvo esta mañana temprano, pero viendo que no tenía remedio, se despidió y... por señas que dejó sobre la chimenea la certificación para la parroquia... El confesor quería quedarse, es verdad; pero le hemos disuadido, porque, al fin, ¿qué se adelanta con entristecer al pobre paciente?... En cuanto a la señora, ha sido preciso hacerla que se separe del lado de su esposo, porque es tal su sensibilidad, que los nervios se resentían, y por fortuna hemos podido hacerla pasar al gabinete que da al jardín; por último, los niños también incomodaban y se ha encargado una vecina de llevarlos a pasear.
-Todo eso será muy bueno, repliqué yo, pero el resultado es que el paciente se queja.
-¡Preocupación!, ¿quién va a hacer caso de un moribundo?
-Sin embargo, caballerito, la última voluntad del hombre es la más respetable, y cuando este hombre es un esposo, un padre, un honrado ciudadano, interesa a su esposa, interesa a sus hijos, interesa a la sociedad entera el recoger cuidadosamente sus últimos acentos.
-¡Bah! ¡antiguallas del siglo pasado! -dijo el caballerito, y frunció los labios, y arregló la corbata al espejo, y se deslizó bonitamente del lado del gabinete al jardín.
Entre tanto que esto pasaba, el enfermo iba apurándose por momentos; los circunstantes, conmovidos por aquel terrible espectáculo, fueron desapareciendo, y sólo dos criados, un practicante y yo quedamos a ser testigos de su último suspiro, que a la verdad no se hizo esperar largo rato.
| Pompa mortis magis terret quam | |||
| mors ipsa. |
El difunto don Cosme había casado en segundas nupcias, a la edad de cincuenta y siete años, con una mujer joven, hermosa y petimetra... Puede calcularse por esta circunstancia la exquisita sensibilidad de la recién viuda y cuan natural era que no pudiera resistir el espectáculo de la muerte de su consorte.
La casualidad que acabo de indicar de haberme dejado solo, me obligó a ser mensajero de tan triste nueva, pasando al efecto al gabinete donde se hallaba la nueva Artemisa, reclinada en un elegante sofá y asistida por diversidad de caballeros con la más interesante solicitud. Al verme entrar, la señora se incorporó, y alargándome su blanca mano, hubo aquello de respirar agitada, y sollozar, y desvanecerse, y caer redonda... en el almohadón.
Aquí la tribulación de aquellos rutilantes servidores; aquí el sacar elixires y esencias antiespasmódicas; aquí el aflojar el corsé, y repartirse las manos, y apartar los bucles, y colocar la cabeza en el hombro, y hacer aire con el abanico... ¡Qué apurados nos vimos!... Pero al fin pasó aquel terrible momento, y la viuda pareció, en fin, resignarse con la voluntad del Señor, y aún nos agradeció a todos nominalmente por -nuestros respectivos auxilios, como si ninguno se le hubiera escapado, en medio de la ofuscación de su vitalidad, que así la llamó mi interlocutor de la alcoba.
Pero, como todas las cosas en este pícaro mundo suelen equilibrarse por el feliz sistema de las compensaciones, vi que era ya llegada la hora de neutralizar la profunda aflicción de la viudita con la lectura del testamento de don Cosme, en el cual este buen señor, con perjuicio de sus hijos (que no sé si he dicho que eran del primer matrimonio), hacía en favor de su consorte todas las mejoras que le permitían nuestras leyes, rasgo de heroicidad conyugal, que no dejó de excitar las más vivas simpatías en la agraciada y en varios de lo afligidos concurrentes.
Desde este momento quedé instalado en mi fúnebre encargo, y después de tomar la venia de la señora, pasé a dar las disposiciones convenientes para que el difunto no tuviera motivo de arrepentirse de haber muerto dejando, como dejaba, su decoro en manos tan entendidas y generosas.
Mientras esto pasaba en la sala, la alcoba mortuoria servía de escena a otra transformación no menos singular, cual era la que había experimentado el difunto en las diligentes manos de los enterradores, de las vecinas y del barbero. Cuando yo regresé a aquel sitio, ya me encontré al buen don Cosme convertido en reverendo padre fray Cosme, y dispuesto, al parecer, y resignado a tomar de este modo el camino de la puerta de Toledo. Pero como antes que esto pudiera verificarse era preciso obtener el pasaporte de la parroquia, tuve que trasladarme a ella para negociar el precio y demás circunstancias a aquel viaje final.
Si estuviéramos despacio, y si los indispensables antecedentes de esta historia no me hubieran ya obligado a dilatarme más que pensé, ocuparía un buen rato la atención de mis lectores para trascribir aquí el episodio del dicho ajuste, y las diversas escenas de que fui actor o testigo durante él en el despacho de la parroquial.
Pero baste decir que después de largas y sostenidas discusiones sobre las circunstancias del muerto y la clase de entierro que, según ellos, le correspondía; después de pasar en revista una por una todas las partidas de aquel diccionario funeral; después de arreglar lo más económicamente posible la tarifa de responsos, tumba, crucero, sacerdotes, sacristán, acólitos, capa, clamores, ofrenda, sepultura, nicho, posas, vestuarios, paño, lutos, blandones, tarimas, blandoncillos, sepultureros, hospicio, depósito, veladores, licencias, cera de tumba, santos y altares, cera de sacerdotes, voces y bajones, manda forzosa y oblata cuarta parroquial, quedó arreglado un entierro muy decentito y cómodo de segunda clase, en los términos siguientes:
| Reales | |
| A la parroquia, dependientes y cera. | 1712 |
| Ofrenda para los partícipes. | 630 |
| Dos bajones y seis cantores con el facistol, a veinticuatro reales. | 192 |
| Dos filas de bancos. | 80 |
| Nicho para el cadáver, y capellán del cementerio. | 490 |
| Bayetas para entapizar el suelo y cubrir el banco travesero, diez piezas, a diez reales y veinticuatro maravedises. | 107 2 |
| Seis hachas para el túmulo, a ocho reales. | 48 |
| La cuarta parte de misas para la parroquia. | 250 |
| 3509 2 |
Ya que estuvo arreglado convenientemente, sólo tratamos de echar, como quien dice, el muerto fuera, pues todo el empeño de los amigos y aún de la viuda era que no pasara la noche en casa, por no sé qué temores de apariciones románticas como las que acababa de leer en uno de los cuentos de Hoffmann».
En los tiempos antiguos, cuando la civilización no había hecho tantos progresos, era frecuente el conservar el cuerpo en la cama mortuoria, uno, dos o más días, con gran acompañamiento de blandones y veladores, responsos y agua bendita. Los parientes del difunto, los amigos y vecindad alternaban religiosamente en su custodia, o venían a derramar lágrimas y dirigir oraciones al Eterno por el alma del difunto, y la religión y la filosofía encontraban en este patético espectáculo amplio motivo a las más sublimes meditaciones.
Ahora, bendito Dios, es otra cosa; desde la invención de los nervios (que no data de muchos años), nuestros difuntos pueden estar seguros de que no serán molestados con visitas impertinentes, y que aún no habrán enfriado la cama, cuando de incógnito, sin aparato plañidero, y, como dicen los franceses, á la derobée, serán conducidos en hombros de un par de mozos como cualquiera de los trastos de la casa: v. gr., una tinaja, un piano o una estatua de yeso. Luego que lo hayan entregado al sacristán de la parroquia, éste le hará colocar en una cueva muy negra y muy fría, y dando el gesto a una rejilla que arranca sobre el piso de la calle, le acomodará entre cuatro blandones amarillos, que con su pálido resplandor atraerán las miradas de los chicos que salgan de la escuela, y se asomarán y harán muecas al difunto, y dirán a carcajadas: «¡Qué feo está!»... y los elegantes al pasar se taparán las narices con el pañuelo, y las damas exclamarán: «¡Jesús, qué horror!... ¿por qué permitirán esta falta de policía?».
Y luego que haya trasnochado en aquel solitario recinto, por la mañanita con la fresca, le volverán a coger los susodichos acarreadores, y le subirán bonitamente a la llanura de Chamberí, o le bajarán a las márgenes del Manzanares, donde, sin más formalidad preliminar, pasará a ocupar su hueco de pared en aquella monótona anaquelería, con su número corriente y su rótulo que diga: «Aquí yace don Fulano de Tal»; y sin más dísticos latinos, ni admiraciones, ni puntos suspensivos, ni oraciones fúnebres, ni coronas de siemprevivas, se quedará tranquilo en aquel sitio, sin esperar otras visitas que las de los murciélagos, ni escuchar ruido alguno hasta que le venga a despertar la trompeta del juicio.
Quédense la tierna solicitud, las lágrimas, las oraciones y las flores para las humildes sepulturas de aldea, a donde todos los días, al tocar de la oración, vuelen la desconsolada viuda y los huérfanos a dirigir al cielo sus plegarias por el objeto de su amor, recibiendo en cambio aquel dulce bálsamo de la conformidad cristiana, que sólo la verdadera religión puede inspirar. Nosotros, los madrileños, somos más desprendidos; para nada necesitamos estos consuelos, y hacemos alarde de ignorar el camino del cementerio, hasta que la muerte nos obliga por fuerza a recorrerle.
|
| (CASTRO, comedia antigua) | ||
A los cuatro días de muerto don Cosme celebró el funeral en la parroquia correspondiente, para cuyo convite hice imprimir en papel de Holanda algunos centenares de esquelas, poniendo por cabeza de los invitantes al Excmo. señor secretario de Estado y del despacho de la Guerra, por no sé qué fuero militar que disfrutaba el difunto por haber sido en su niñez oficial supernumerario de milicias; y además, por advertencia de la viuda, que quería absolutamente prescindir de recuerdos dolorosos, no olvidé estampar al final de la esquela y en muy bellas letras góticas la consabida cláusula de
El duelo se despide en la iglesia
Llegado el momento del funeral, ocupé, con el confesor y un vetusto pariente de la casa, el banco travesero o de ceremonia, y muy luego vimos cubiertos los laterales por compañeros, amigos y contemporáneos del anciano don Cosme, que venían a tributarle este último obsequio, y, de paso, a contar el número de bajones y de luces, para calcular el coste del entierro y poder murmurar de él. En cuanto a la nueva generación, no tuvo por conveniente enviar sus representantes a esta solemnidad, y creyó más análogo el permanecer en la casa procurando distraer a la señora.
Concluido el De profundis con todo el rigor armónico de la nota, y después de las últimas preces dirigidas por los celebrantes delante de nuestro banco triunviral, en tanto que se apagaban las luces y que las campanas repetían su lúgubre clamor, fuimos correspondiendo con sendas cortesías a las que nos eran dirigidas por cada uno de los concurrentes al desfilar hacia la puerta, hasta que, cumplido este ligero ceremonial pudimos disponer de nuestras personas. Y sin embargo, de que ya la costumbre ha suprimido también la solemne recepción del acompañamiento en la casa mortuoria, el otro pie de banco y yo creímos oportuno el pasar a dar cuenta de nuestra comisión a la señora viuda.
Hallábase ésta en la situación más sentimental, envuelta en gasas negras, que realzaban su hermosura, y con un prendido tan cuidadosamente descuidado, que suponía largas horas de tocador. Ocupaba, pues, el centro de un sofá entre dos elegantes amigas, también enlutadas, que la tenían cogida entrambas manos, formando un frente capaz de inspirar una elegía al mismo Título. A uno y otro lado del sofá alternaban interpolados diversas damas y caballeros (todos de este siglo), que en voz misteriosa entablaban apartes, sin duda en alabanza del finado.
Nuestra presencia en la sala causó un embarazo general; los dúos sotto voce cesaron por un momento; la viuda, como que hubo de llamar en su auxilio la ofuscación vital del otro día; pero luego aquellas amigas diligentes acertaron a distraer su atención enseñándola las viñetas del «No me olvides» y de aquí la conversación vino a reanimarse, y todos alababan los lindos versos de aquel periódico, y hasta el difunto me pareció que repetía, aunque en vano, su título. Después se habló de viajes, y se proyectaron partidas de campo, y luego de modas, y de mudanzas de casa, y de planes de vida futura, y la viuda parecía recobrarse a la vista de aquellos halagüeños cuadros, como la mustia rosa al benéfico influjo del astro matinal. ¡Qué consejos tan profundos, qué observaciones tan acertadas se escucharon allí sobre la necesidad de distraerse para vivir, y la demencia de morirse los vivos por los muertos, y luego las ventajas de la juventud y las esperanzas del amor!...
Viendo, en fin, mi compañero y yo que íbamos siendo allí figuras tan exóticas como las del Silencio y la Sorpresa, que adornaban las rinconeras de la sala, tratamos despedirnos; pero el buen hombre (¡castellano y viejo) atravesando la sala e interponiéndose delante de la viuda, compungió su semblante e iba a improvisar una de aquellas relaciones del siglo pasado que comienzan «Que Dios» y concluyen «por muchos años», cuando yo, observando su imprudencia y lo mal recibido que iba a ser este apóstrofe extemporáneo de parte de todos los concurrentes, le tiré de la casaca y le arrastré hacia la puerta, diciéndole: «Hombre de Dios, ¿qué va usted a hacer? ¿No sabe usted que El duelo se ha despedido en la iglesia?»
(Junio de 1837)
|
| LOPE DE VEGA | ||
Si fuera posible reducir a un solo eco las voces todas de la actual generación europea, apenas cabe ponerse en duda que la palabra romanticismo parecería ser la dominante desde el Tajo al Danubio, desde el mar del Norte al estrecho de Gibraltar.
Y sin embargo (¡cosa singular!), esta palabra, tan favorita, tan cómoda, que así aplicamos a las personas como a las cosas, a las verdades de la ciencia como a las ilusiones de la fantasía; esta palabra, que todas las plumas adoptan, que todas las lenguas repiten, todavía carece de una definición exacta, que fije distintamente su verdadero sentido.
¡Cuántos discursos, cuántas controversias han prodigado los sabios para resolver acertadamente esta cuestión! Y en ellos ¡qué contradicción de opiniones! ¡Qué extravagancia singular de sistemas!... «¿Qué cosa es romanticismo?...» -les ha preguntado el público- y los sabios le han contestado cada cual a su manera. Unos le han dicho que era todo lo ideal y romanesco; otros, por el contrario, que no podía ser sino lo escrupulosamente histórico; cuáles han creído ver en él la naturaleza en toda su verdad; cuáles la imaginación en toda su mentira; algunos han asegurado que sólo era propio para describir la Edad Media; otros le han hallado aplicable también a la moderna; aquéllos le han querido hermanar con la religión y con la moral; éstos le han echado a reñir con ambas; hay quien pretende dictarle reglas; hay, por último, quien sostiene que su condición es la de no guardar ninguna.
Dueña, en fin, la actual generación de este pretendido descubrimiento, de este mágico talismán, indefinible, fantástico, todos los objetos le han parecido propios para ser mirados al través de aquel prisma seductor; y no contenta con subyugar a él la literatura y las bellas artes, que por su carácter vago permiten más libertad a la fantasía, ha adelantado su aplicación a los preceptos de la moral, a las verdades de la Historia, a la severidad de las ciencias; no faltando quien pretende formular bajo esta nueva enseña todas las extravagancias morales y políticas, científicas y literarias.
El escritor osado, que acusa a la sociedad de corrompida, al mismo tiempo que contribuye a corromperla más con la inmoralidad de sus escritos; el político, que exagera todos los sistemas, todos los desfigura y contradice, y pretende reunir en su doctrina el feudalismo y la república; el historiador, que poetiza la Historia; el poeta, que finge una sociedad fantástica, y se queja de ella porque no reconoce su retrato; el artista, que pretende pintar a la naturaleza aún más hermosa que en su original; todas estas manías, que en cualesquiera épocas han debido existir, y sin duda en siglos anteriores habrán podido pasar por extravíos de la razón o debilidades de la humana especie, el siglo actual, más adelantado y perspicuo, las ha calificado de romanticismo puro.
«La necedad se pega» -ha dicho un autor célebre-. No es esto afirmar que lo que hoy se entiende por romanticismo sea necedad, sino que todas las cosas exageradas suelen degenerar en necias; y bajo este aspecto, la romántico-manía se pega también. Y... no sólo se pega, sino que, al revés de otras enfermedades contagiosas, que a medida que se trasmiten pierden en grado de intensidad, ésta, por el contrario, adquiere en la inoculación tal desarrollo, que lo que en su origen pudo ser sublime, pasa después a ser ridículo; lo que en unos fue un destello del genio, en otros viene a ser un ramo de locura.
Y he aquí por qué un muchacho que por los años de 1810 vivía en nuestra corte y su calle de la Reina, y era hijo del general francés Hugo y se llamaba Víctor, encontró el romanticismo donde menos podía esperarse, esto es, en el Seminario de Nobles; y el picaruelo conoció lo que nosotros no habíamos sabido apreciar, y teníamos enterrado hace dos siglos con Calderón; y luego regresó a París, extrayendo de entre nosotros esta primera materia, y la confeccionó a la francesa, y provisto, como de costumbre, con su patente de invención, abrió su almacén, y dijo que él era el Mesías de la literatura, que venía a redimirla de la esclavitud de las reglas; y acudieron ansiosos los noveleros; y la manada de imitadores (imitatores servum pecus, que dijo Horacio) se esforzaron en sobrepujarle y dejar atrás su exageración; y los poetas transmitieron el nuevo humor a los novelistas; éstos a los historiadores; éstos a los políticos; éstos a todos los demás hombres; éstos a todas las mujeres, y luego salió de Francia aquel virus ya bastardeado, y corrió toda la Europa, y vino, en fin, a España, y llegó a Madrid (de donde había salido puro), y de una en otra pluma, de una en otra cabeza, vino a dar en la cabeza y en la pluma de mi sobrino, de aquel sobrino de que ya en otro tiempo creo haber hablado a mis lectores; y tal llegó a sus manos, que ni el mismo Víctor Hugo le conocería, ni el Seminario de Nobles tampoco.
La primera aplicación que mi sobrino creyó deber hacer de adquisición tan importante, fue a su propia física persona, esmerándose en poetizarla por medio del romanticismo aplicado al tocador.
Porque (decía él) la fachada de un romántico debe ser gótica, ojiva, piramidal y emblemática.
Para ello comenzó a revolver cuadros y libros viejos y a estudiar los trajes del tiempo de las Cruzadas, y cuando en un códice roñoso y amarillento acertaba a encontrar un monigote formando alguna letra inicial de capítulo, o rasguñado al margen por infantil e inexperta mano, daba por bien empleado su desvelo, y luego poníase a formular en su persona aquel trasunto de la Edad Media.
Por resultado de estos experimentos llegó muy luego a ser considerado como la estampa más romántica de todo Madrid, y a servir de modelo a todos los jóvenes aspirantes a esta nueva, no sé si diga ciencia o arte. Sea dicho en verdad; pero si yo hubiese mirado el negocio sólo por el lado económico, poco o nada podía pesarme de ello; porque mi sobrino, procediendo a simplificar su traje, llegó a alcanzar tal rigor escético, que un ermitaño daría más que hacer a los Utrillas y Rougets.
Por de pronto eliminó el frac, por considerarle del tiempo de la decadencia; y aunque no del todo conforme con la levita, hubo de transigir con ella, como más análoga a la sensibilidad de la expresión. Luego suprimió el chaleco, por redundante; luego el cuello de la camisa, por inconexo; luego las cadenas y relojes, los botones y alfileres, por minuciosos y mecánicos; después los guantes, por embarazosos; luego las aguas de olor, los cepillos, el barniz de las botas, y las navajas de afeitar, y otros mil adminículos que los que no alcanzamos la perfección romántica creemos indispensables y de todo rigor.
Quedó, pues, reducido todo el atavío de su persona a un estrecho pantalón, que designaba la musculatura pronunciada de aquellas piernas; una levitilla de menguada faldamenta y abrochada tenazmente hasta la nuez de la garganta; un pañuelo negro descuidadamente añudado en torno de ésta, y un sombrero de misteriosa forma, fuertemente introducido hasta la ceja izquierda. Por bajo de él descolgábanse de entrambos lados de la cabeza dos guedejas de pelo negro y barnizado, que formando un doble bucle convexo, se introducían por bajo de las orejas, haciendo desaparecer éstas de la vista del espectador; las patillas, la barba y el bigote, formando una continuación de aquella espesura, daban con dificultad permiso para blanquear a dos mejillas lívidas, dos labios mortecinos, una afilada nariz, dos ojos grandes, negros y de mirar sombrío, una frente triangular y fatídica. Tal era la vera efigies de mi sobrino; y no hay que decir que tan uniforme tristura ofrecía no sé qué de siniestro e inanimado; de suerte que no pocas veces, cuando, cruzado de brazos y la barba sumida en el pecho, se hallaba abismado en sus tétricas reflexiones, llegaba yo a dudar si era él mismo o sólo su traje colgado de una percha; y aconteciome más de una ocasión el ir a hablarle por la espalda, creyendo verle de frente, o darle una palmada en el pecho, juzgando dársela en el lomo.
Ya que vio romantizada su persona, toda su atención se convirtió a romantizar igualmente sus ideas, su carácter y sus estudios. Por de pronto, me declaró rotundamente su resolución contraria a seguir ninguna de las carreras que le propuse, asegurándome que encontraba en su corazón algo de volcánico y sublime, incompatible con la exactitud matemática o con las fórmulas del foro; y después de largas disertaciones, vine a sacar en consecuencia que la carrera que le parecía más análoga a sus circunstancias era la carrera de poeta, que, según él, es la que guía derechita al templo de la inmortalidad.
En busca de sublimes inspiraciones, y con el objeto sin duda de formar su carácter tétrico y sepulcral, recorrió día y noche los cementerios y escuelas anatómicas; trabó amistosa relación con los enterradores y fisiólogos; aprendió el lenguaje de los búhos y de las lechuzas; encaramose a las penas escarpadas, y se perdió en la espesura de los bosques; interrogó a las ruinas de los monasterios y de las ventas (que él tomaba por góticos castillos); examinó la ponzoñosa virtud de las plantas, e hizo experiencia en algunos animales del filo de su cuchilla y de los convulsos movimientos de la muerte. Trocó los libros que yo le recomendaba, los Cervantes, los Solís, los Quevedos, los Saavedras, los Moretos, Meléndez y Moratines, por los Hugos y Dumas, los Balzacs, los Sands y Souliés; rebutió su mollera de todas las encantadoras fantasías de lord Byron y de los tétricos cuadros de d'Arlincourt; no se le escapó uno solo de los abortos teatrales de Ducange, ni de los fantásticos ensueños de Hoffman; y en los ratos en que menos propenso estaba a la melancolía, entreteníase en estudiar la Craneoscopia del doctor Gall, o las Meditaciones de Volney.
Fuertemente pertrechado con toda esta diabólica erudición, se creyó ya en estado de dejar correr su pluma, y rasguñó unas cuantas docenas de fragmentos en prosa poética, y concluyó algunos cuentos en verso prosaico; y todos empezaban con puntos suspensivos y concluían en ¡maldición!; y unos y otros estaban atestados de figuras de capuz, y de siniestros bultos; y de hombres gigantes, y de sonrisa infernal; y de almenas altísimas, y de profundos fosos, y de buitres carnívoros, y de copas fatales; y de ensiteños fatídicos, y de velos transparentes; y de aceradas mallas, y de briosos corceles; y de flores amarillas, y de fúnebre cruz. Generalmente todas estas composiciones fugitivas solían llevar sus títulos tan incomprensibles y vagos como ellas mismas; v. gr.: ¡¡¡Qué será!!! ¡¡¡...No...!!! ¡Más allá... ! Puede ser. ¿Cuándo? ¡Acaso! ¡Oremus!
Esto en cuanto a la forma de sus composiciones en cuanto al fondo de sus pensamientos, no sé qué decir, sino que unas veces me parecía mi sobrino un gran poeta, y otras un loco de atar; en algunas ocasiones me estremecía al oírle cantar el suicidio, o discurrir dudosamente sobre la inmortalidad del alma; y otras teníale por un santo, pintando la celestial sonrisa de los ángeles o haciendo tiernos apóstrofes a la Madre de Dios. Yo no sé a punto fijo qué pensaba él sobre todo esto; pero creo que lo más seguro es que no pensaba nada, ni él mismo entendía lo que quería decir.
Sin embargo, el muchacho con estos raptos consiguió al fin verse admirado por una turba de aprendices del delirio, que le escuchaban enternecidos cuando él con voz monótona y sepulcral les recitaba cualquiera de sus composiciones; y siempre le aplaudían en aquellos rasgos más extravagantes y oscuros, y sacaban copias nada escrupulosas, y las aprendían de memoria, y luego esforzábanse a imitarlas, y sólo acertaban a imitar los defectos, y de ningún modo las bellezas originales que podían recomendarlas.
Todos estos encomios y adulaciones de amistad lisonjeaban muy poco el altivo deseo de mi sobrino, que era nada menos que atraer hacia sí la atención y el entusiasmo de todo el país y convencido de que para llegar al templo de la inmortalidad (partiendo de Madrid) es cosa indispensable el pasarse por la calle del Príncipe, quiero decir, el componer una obra para el teatro, he aquí la razón porque reunió todas sus fuerzas intelectuales; llamó a concurso su fatídica estrella, sus recuerdos, sus lecturas; evocó las sombras de los muertos para preguntarles sobre diferentes puntos; martirizó las historias y tragó el polvo de los archivos; interpeló a su calenturienta musa, colocándose con ella en la región aérea donde se forman las románticas tormentas; y mirando desde aquella altura esta sociedad terrena, reducida por la distancia a una pequeñez microscópica, aplicado al ojo izquierdo el catalejo romántico, que todo lo abulta, que todo lo descompone, inflamose al fin su fosfórica fantasía y compuso un drama.
¡Válgame Dios! ¡Con qué placer haría yo a mis lectores el mayor de los regalos posibles dándoles in integrum esta composición sublime, práctica explicación del sistema romántico, en que, según la medicina homeopática, que consiste en curar las enfermedades con sus semejantes, se intenta, a fuerza de crímenes, corregir el crimen mismo! Mas ni la suerte ni mi sobrino me han hecho poseedor de aquel tesoro, y únicamente la memoria, depositaria infiel de secretos, ha conservado en mi imaginación el título y personajes del drama. Helos aquí:
¡¡ELLA...!!! Y ¡¡ÉL!!!
DRAMA ROMÁNTICO NATURAL
EMBLEMÁTICO-SUBLIME, ANÓNIMO, SINÓNIMO, TÉTRICO Y ESPASMÓDICO
Original, en diferentes prosas y versos,
en seis actos y catorce cuadros
Por...............
Aquí había una nota que decía: (Cuando el público pida el nombre del autor), y seguía más abajo:
Siglos IV y V.-La escena pasa en toda Europa y dura unos cien años.
INTERLOCUTORES
- La mujer (todas las mujeres, toda la mujer).
- El marido (todos los maridos).
- Un hombre salvaje (el amante).
- El Dux de Venecia.
- El tirano de Siracusa.
- El doncel.
- La Archiduquesa de Austria.
- Un espía.
- Un favorito.
- Un verdugo.
- Un boticario.
- La Cuádruple Alianza.
- El sereno del barrio.
- Coro de monjas carmelitas.
- Coro de PP. agonizantes ídem que agarra.
- Un demandadero de la Paz y Caridad.
- Un judío.
- Cuatro enterradores.
- Músicos y danzantes.
- Comparsas de tropa, brujas, gitanos, frailes y gente ordinaria.
Los títulos de las jornadas (porque cada una llevaba el suyo, a manera de código) eran, si mal no me acuerdo, los siguientes: 1.ª Un crimen. 2.ª El veneno. 3.ª Ya es tarde. 4.ª El panteón. 5.ª ¡Ella! 6.ª ¡Él! Y las decoraciones eran las seis obligadas en todos los dramas románticos, a saber: Salón de baile; Bosque, La capilla; Un subterráneo; La alcoba, y El Cementerio.
Con tan buenos elementos confeccionó mi sobrino su admirable composición, en términos, que si yo recordase una sola escena para estamparla aquí, peligraba el sistema nervioso de mis lectores; con que, así no hay sino dejarlo en tal punto y aguardar a que llegue día en que la fama nos las trasmita en toda su integridad; día que él retardaba, aguardando a que las masas (las masas somos nosotros) se hallen (o nos hallemos) en el caso de digerir esta comida, que él modestamente llamaba un poco fuerte.
De esta manera mi sobrino caminaba a la inmortalidad por la senda de la muerte; quiero decir, que con tales fatigas cumplía lo que él llamaba su misión sobre la tierra. Empero la continuación de las vigilias y el obstinado combate de sentimientos tan hiperbólicos habíanle reducido a una situación tan lastimosa de cerebro, que cada día me temía encontrarle consumido a impulsos de su fuego celestial.
Y acontenció que, para acabar de rematar lo poco que en él quedaba de seso, hubo de ver una tarde por entre los mal labrados hierros de su balcón a cierta Melisendra de dieciocho abriles, más pálida que una noche de luna, y más mortecina que lámpara sepulcral; con sus luengos cabellos trenzados a la veneciana, y sus mangas a la María Tudor, y su blanquísimo vestido aéreo a la Straniera, y su cinturón a la Esmeralda, y su cruz de oro al cuello a la. huérfana de Underlach.
Hallábase a la sazón meditabunda, los ojos elevados al cielo, la mano derecha en la apagada mejilla, y en la izquierda sosteniendo débilmente un libro abierto... libro que, según el forro amarillo, su tamaño y demás proporciones, no podía ser otro, a mi entender, que el Han de Islandia o el Bug-Jargal.
No fue menester más para que la chispa eléctricoromántica atravesase instantáneamente la calle, y pasase desde el balcón de la doncella sentimental al otro frontero donde se hallaba mi sobrino, viniendo a inflamar súbitamente su corazón. Miráronse, pues, y creyeron adivinarse; luego se hablaron, y concluyeron por no entenderse; esto es, por entregarse a aquel sentimiento vago, ideal, fantástico, frenético, que no sé bien cómo designar aquí, sino es ya que me valga de la consabida calificación de... romanticismo puro.
Pero al cabo, el sujeto en cuestión era mi sobrino, y el bello objeto de sus arrobamientos, una señorita, hija de un honrado vecino mío, procurador del número y clásico por todas sus coyunturas. A mí no me desagradó la idea de que el muchacho se inclinase a la muchacha (siempre llevando por delante la más sana intención), y con el deseo también de distraerle de sus melancólicas tareas, no sólo le introduje en la casa, sino que favorecí (Dios me lo perdone) todo lo posible el desarrollo de su inclinación.
Lisonjeábame, pues, con la idea de un desenlace natural y espontáneo, sabiendo que toda la familia de la niña participaba de mis sentimientos, cuando una noche me hallé sorprendido con la vuelta repentina de mi sobrino, que en el estado más descompuesto y atroz corrió a encerrarse en su cuarto gritando desaforadamente: «¡Asesino...! ¡Asesino!... ¡Fatalidad! ¡Maldición...!»
-¿Qué demonios es esto? -Corro al cuarto del muchacho, pero había cerrado por dentro y no me responde; vuelo a casa del vecino por si alcanzo a averiguar la causa de aquel desorden, y me encuentro en otro no menos terrible a toda la familia: la chica accidentada y convulsa, la madre llorando, el padre fuera de sí...
-¿Qué es esto, señores?, ¿qué es lo que hay?
-¿Qué ha de ser? (me contestó el buen hombre), ¿qué ha de ser? sino que el demonio en persona se ha introducido en mi casa con su sobrino de usted... Lea usted, lea usted qué proyectos son los suyos; qué ideas de amor y de religión... Y me entregó unos papeles, que por lo visto había sorprendido a los amantes.
Recorrilos rápidamente, y me encontré diversas composiciones de estas de tumba y hachero, que yo estaba tan acostumbrado a escuchar a mi sobrino. En todas ellas venía a decir a su amante, con la mayor ternura, que era preciso que se muriesen para ser felices; que se matara ella, y luego él iría a derramar flores sobre su sepultura, y luego se moriría también y los enterrarían bajo una misma losa... Otras veces la proponía que para huir de la tiranía del hombre -«este hombre soy yo», decía el pobre procurador-, se escurriese con él a los bosques o a los mares, y que se irían a una caverna a vivir con las fieras, o se harían piratas o bandoleros; en unas ocasiones la suponía ya difunta y la cantaba el responso en bellísimas quintillas y coplas de pie quebrado; en otras llenábala de maldiciones por haberle hecho probar, la ponzoña del amor.
-Y a todo esto (añadía el padre), nada de boda, ni nada de solicitar un empleo para mantenerla... Vea usted, vea usted: por ahí ha de estar...; oiga usted como se explica en este punto...; ahí, en esas coplas o seguidillas, o lo que sean, en que la dice lo que tiene que esperar de él...
| Y en tan fiera esclavitud, | |||
| Sólo puedo darte mi alma | |||
| Un suspiro... y una palma... | |||
| Una tumba... y una cruz... |
-Pues cierto que son buenos adminículos para llenar una carta de dote...; no, sino échelos usted en el puchero y verá que caldo sale... Y no es esto lo peor (continuaba el buen hombre), sino que la muchacha se ha vuelto tan loca como él, y ya habla de féretros y letanías, y dice que está deshojada y que es un tronco carcomido, con otras mil barbaridades, que no sé cómo no la mato... y a lo mejor nos asusta por las noches, despertando despavorida y corriendo por toda la casa, diciendo que la persigue la sombra de no sé que Astolfo o Ingolfo el exterminador; y nos llama tiranos a su madre y a mí; y dice que tiene guardado un veneno, no sé bien si para ella o para nosotros; y entre tanto las camisas no se cosen, y la casa no se barre, y los libros malditos me consumen todo el caudal.
-Sosiéguese usted, señor don Cleto, sosiéguese usted.
Y llamándole aparte, le hice una explicación del carácter de mi sobrino, componiéndolo de suerte que, si no lo convencí deque podía casar a su hija con un tigre, por menos le determiné a casarla con un loco.
Satisfecho con tan buenas nueva, regresé a mi casa para tranquilizar el espíritu del joven amante; pero aquí me esperaba otra escena de contraste, que por lo singular tampoco dudo en apedillar romántica.
Mi sobrino, despojado de su lacónico vestido y atormentado por sus remordimientos, había salido en mi busca por todas las piezas de la casa, y no hallándome, se entregaba a todo el lleno de su desesperación. No sé lo que hubiera hecho considerándose solo, cuando al pasar por el cuarto de la criada, hubo, sin duda, ésta de darle a conocer por algún suspiro que un ser humano respiraba a su lado. (Se hace preciso advertir que esta tal moza era una moza gallega, con más bellaquería que cuartos, y más cuartos que pesetas columnaria, y que hacía ya días que trataba de entablar relaciones clásicas con el señorito.) La ocasión la pintan calva, y la gallega tenía buenas garras para no dejarla escapar; así fue que entreabrió la puerta, y modificando todo lo posible la aguardentosa voz, acertó a formar un sonido gutural, término medio entre el graznido del pato y los golpes de la codorniz.
-Señoritu..., señoritu..., ¿qué diablus tiene...? Entre y dígalo; siquier una cataplasma para las muelas o un emplasto para el hígadu...
Y cogió y le entró en su cuarto y sentole sobre la cama, esperando, sin duda, que él pusiera algo de su parte.
Pero el preocupado galán no respondía, sino de cuando en cuando exhalaba hondos suspiros, que ella contestaba a vuelta de correo con otros descomunales, aderezados con aceite y vinagre, ajos crudos y cominos, parte del mecanismo de la ensalada que acababa de cenar. De vez en cuando tirábale de las narices o le pinchaba las orejas con un alfiler (todo en muestra de cariño y de tierna solicitud); pero el hombre-estatua permanecía siempre en la misma inmovilidad.
Ya estaba ella en términos de darse a todos los diablos por tanta severidad de principios, cuando mi sobrino, con un movimiento convulsivo, la agarró con una mano de la camisa (que no sé si he dicho que era de lienzo choricero del Vierzo), e hincando una rodilla en tierra, levantó en ademán patético el otro brazo y exclamó:
| Sombra fatal de la mujer que adoro, | |||
| Ya el helado puñal siento en el pecho; | |||
| Ya miro el funeral lúgubre lecho | |||
| Que a los dos nos reciba al perecer; | |||
| Y veo en tu semblante la agonía, | |||
| Y la muerte en tus miembros palpitantes, | |||
| Que reclama dos míseros amantes | |||
| Que la tierra no pudo comprender. |
-¡Ave María purísima!... (dijo la gallega santiguándose). Mal dimoñu me lleve si le comprendu...¡Habrá cermeñu...! Pues si quier lechu, ¿tien más que tenderse en ese que está ahí delante, y dejar a los muertos que se acuesten con los difuntos?
Pero el amartelado galán seguía, sin escucharla, su improvisación, y luego, variando de estilo y aún de metro, exclamaba:
| ¡Maldita seas, mujer! | |||
| ¿No ves que tu aliento mata? | |||
| Si has de ser mañana ingrata, | |||
| ¿Por qué me quisiste ayer? | |||
| ¡Maldita seas, mujer! |
-El malditu sea él y la bruja que lo parió... ¡ingratu! después que todas las mañanas le entru el chocolate a la cama, y que por él he despreciadu al aguador Toribiu, y a Benitu el escarolero del portal...
| Ven, ven y muramos juntos, | |||
| Huye del mundo conmigo, | |||
| Ángel de luz, | |||
| Al campo de los difuntos; | |||
| Allí te espera un amigo | |||
| Y un ataúd. |
-Vaya, vaya, señoritu, esto ya pasa de chanza; o usted está locu, o yo soy una bestia... Váyase con mil demonius al cementerio u a su cuartu, antes que empiece a ladrar para que venga el amu y le ate.
Aquí me pareció conveniente poner un término a tan grotesca escena, entrando a recoger a mi moribundo sobrino y encerrarle bajo de llave en su cuarto; y al reconocer cuidadosamente y separar todos los objetos con que pudiera ofenderse, hallé sobre la mesa una carta sin fecha, dirigida a mí, y copiada de la Galería fúnebre, la cual estaba concebida en términos tan alarmantes, que me hizo empezar a temer de veras sus proyectos y el estado infeliz de su cabeza. Conocí, pues, que no había más que un medio que adoptar, y era el arrancarle con mano fuerte a sus lecturas, a sus amores y a sus reflexiones, haciéndole emprender una carrera activa, peligrosa y varia; ninguna me pareció mejor que la militar, a la que él también mostraba alguna inclinación; hícele poner una charretera al hombro izquierdo, y le vi partir con alegría a reunirse a sus banderas.
Un año ha transcurrido desde entonces, y hasta hace pocos días no le había vuelto a ver; y pueden considerar mis lectores el placer que me causaría al contemplarle robusto y alegre, la charretera a la derecha y una cruz en el lado izquierdo, cantando perpetuamente zorcicos y rondeñas, y por toda biblioteca en la maleta la Ordenanza militar y la Guía del oficial en campaña.
Luego que ya le vi en estado que no peligraba, le entregué la llave de su escritorio; y era cosa de ver el oírle repetir a carcajadas sus fúnebres composiciones; deseoso, sin duda, de probarme su nuevo humor, quiso entregarlas al fuego; pero yo, celoso de su fama póstuma, me opuse fuertemente a esta resolución; únicamente consentí en hacer un escrupuloso escrutinio, dividiéndolas, no en clásicas y románticas, sino en tontas y no tontas, sacrificando aquéllas y poniendo éstas sobre las niñas de mis ojos. En cuanto al drama, no fue posible encontrarle, por haberle prestado mi sobrino a otro poeta novel, el cual le comunicó a varios aprendices del oficio, y éstos le adoptaron por tipo, y repartieron entre sí las bellezas de que abundaba, usurpando de este modo, ora los aplausos, ora los silbidos que a mi sobrino correspondían, y dando al público en mutilados, trozos el esqueleto de tan gigantesca composición.
La lectura, en fin, de sus versos trajo a la memoria del joven militar un recuerdo de su vaporosa deidad; preguntome por ella con interés, y aún llegué a sospechar que estaba persuadido de que se habría evaporado de puro amor; pero yo procuré tranquilizarle con la verdad del caso; y era que la abandonada Ariadna se había conformado con su suerte: ítem más, se había pasado al género clásico, entregando su mano, y aun no sé sí su corazón, a un honrado mercader de la calle de Postas.;. ¡Ingratitud notable de mujeres!... bien es la verdad que él por su parte no la había hecho, según me confesó, sino unas catorce o quince infidelidades en el año transcurrido. De este modo concluyeron unos amores que, si hubieran seguido su curso natural, habrían podido dar a los venideros Shakespeares materia sublime para otro nuevo Romeo.
(Septiembre de 1837)
|
| (CERVANTES) | ||
No hay más que decir sino que Andalucía es la mapa de los hombres regulares, y Sevilla el ojito negro de la tierra de donde salen al mundo los buenos mozos, los bien plantados, los lindos cantadores, los tañedores de vihuela, los decidores en chiste, los montadores de caballos, los llamados atrás, los alanceadores de toros, y sobre todo aquellos del brazo de hierro y de la mano airada. Si sobre estas calidades no tuvieran infundida en el pecho más de una razonable prudencia, y el diestro y el sinistro brazo no los hubieran como atados a un fino bramante que les tira, modera y detiene en el mejor punto de su cólera, no hay más tus tus sino que el mundo sería a estas horas más yermo que la Tebaida.
Por fortuna, estos paladines de capa y baldeo se contienen, enfrenan y han respetado los unos a los otros, librando así los bultos de los demás, copiando de aviesa manera lo que llaman el equilibrio de la Europa.
Aquí tose el autor con cierta tosecilla seca, y prosigue así relatando.
Por el ámbito de la plazuela de Santa Ana, enderezándose a cierta ermita de lo caro, caminaban en paso mesurado dos hombres que en su traza bien manifestaban el suelo que les dio el ser. El que medía el ándito de la calle, más alto que el otro, como medio jeme, calaba al desgaire ancho chambergo ecijano con jerbilla de abalorios, prendida en listón tan negro como sus pecados; la capa la llevaba recogida bajo el siniestro brazo; el derecho campeando por encima de un embozo turquí, mostraba la zamarra de merinos nonatos con charnelas de argentería. El zapato vaquerizo, las botas blancas de botonería turquesca, el calzón pardomonte, despuntando en rojo por bajo de la capa y pasando la rodilla, y sobre todo la traza membruda y de jayán, el pelo encrespado y negro, y el ojo de ascua ardiente, pregonaba a tiro de ballesta que todo aquel conjunto era de los que rematan un caballo con las rodillas y rinden un toro con la pica. En dimes y diretes iba con el compañero, que era más menguado que pródigo de persona, pero suelto y desembarazado a maravilla. Este tal calzaba zapatos escarpín, los cenojiles sujetaban la media a un calzón pana azul, el justillo era caña, el ceñidor escarolado y en la chaqueta carmelita los hombrillos airosos, con sendos golpes de botones en las mangas. El capote abierto, el sombrero derribado a la oreja, pisando corto y pulidamente, y manifestando en todos sus miembros y movimientos ligereza y elasticidad a toda prueba, daba a entender abiertamente que en campo raso y con un retal carmesí en la mano, bien se burlaría del más rabioso jarameño o del mejor encornado de Utrera.
Yo, que me fino y desparezco por gente de tal laya, aunque maldigan los Pares y los Lores, íbame paso pasito tras sus dos mercedes, y sin más poder en mí, entréme con ellos en la misma taberna o ya figón, puesto que allí se dan ciertos llamativos más que el vino, y yo, cual ven los lectores, gusto llamar las cosas por sus nombres castizos. Me entré y acomodéme en punto y manera de no interrumpir a Oliveros y Roldán , ni que parasen la atención en mí, cuando vi que, así que se creyeron solos, se pasaron los brazos, en ademán amigable, por derredor del cuello, y así principiaron su plática:
-Pulpete -dijo el más alto-: ya que vamos a brincar frontero el uno del otro con el alfiler en la mano, de aquí te apunto y allí te doy, de guárdate y no le des, de triz traz, tómala, llévala y cuéntala como quieras, vamos antes a nos echar una gotera a son y compás de unos cantares.
-Seor Balbeja -respondió Pulpete, sacando al soslayo la cara y escupiendo con el mayor aseo y pulcritud, en derecho de su zapato-; no seré yo el que por la Gorja ni otra mundanidad semejante, ni porque me envainen una lengua de acero, ni me aportillen el garguero, ni pequeñeces tales, me amostace yo ni me enoje con amigo tal como Balbeja. Venga vino, y cantemos luego, y súpito sanguino aquí mismo démonos cuatro viajes.
Trajeron recado, apuntaron los vasos, y mirándose el uno al otro, cantaron a par de voces aquello de caminito de Sevilla y por la tonada de los panes calientes.
Esto hecho, se desnudaron de las capas con donoso desenfado y desenvainaron para pingarse cada cual, el uno un flamenco de tercia y media, con cabo de blanco, y el otro un guadifeño de virola y golpetillo, ambos hierros relucientes que quitaban la vista, y agudos y afilados para batir cataratas cuanto más para catar panzoquis y bandullos. Ya habían hendido el aire dos o más veces con las tales lancetas, revueltas las capas al siniestro brazo, encogiéndose, hurtándose, recreciéndose, y saltando, cuando Pulpete alzó bandera de parlamento y dijo:
-Balbeja, amigo, sólo te pido la gracia de que no me abaniques la cara con Juilón, tu cuchillo, pues de una dentellada me la parara tal que no me conociera la madre que me parió, y no quisiera pasar por feo, ni tampoco es conciencia descomponer y desbaratar lo que Dios crió a su semejanza.
-Concedido -respondió Balbeja-; asestaré más bajo.
-Salva, salva los ventrículos también, que siempre fui amigo del aseo y la limpieza, y no quisiera verme manchado de mala manera, si el cuchillo y tu brazo me trasegasen los hígados y el tripotaje.
Tiraré más alto, pero andemos.
-Cuidado con el pecho, que padezco de cansancio.
-Y dígame, hermano; ¿por dónde quiere que haga la visita o calicata?
-Mi buen Balbeja, siempre hay demasiado tiempo y persona para desvencijar a un hombre: aquí sobre el muñón siniestro tengo un callo donde puede hacer cecina a todo su sabor.
-Allá voy -dijo Balbeja. Y lanzose como una saeta; reparose el otro con la capa, y ambos a dos, a fuer de gallardos pendolistas, comenzaron de nuevo a trazar SS y firmas en el aire con lazos y rúbricas, sin despuntar, empero, pizca de pellejo.
No sé en qué hubiera venido a dar tal escarceo, puesto que mi persona revejida, seca y avellanada no es propia para hacer punto y coma entre dos combatientes; y que el montañés de la casa se cuidaba tan poco de lo que sucedía, que la algazara de los saltos combatientes y el alboroto de las sillas y trebejos que rebullían, los tapaba con el rasgado de un pasacalle que tañía en la vihuela con toda la potencia del brazo. Por lo demás, estaba tan pacífico como si hospedase dos ángeles y no dos diablos encarnados.
No sé, repito, dónde llegara tal escena, cuando se entró por el umbral de la puerta una persona que vino a tomar parte en el desenlace del drama. Entró, digo, una mujer de veinte a veintidós años, reducida de persona, pero sobrada en desenfado y viveza. El calzado limpio y pulido, la saya corta, negra y con caireles, la cintura anillada, y la toca o mantellina de tafetán afranjado, recogida por bajo del cuello y un cabo de ella pasado por sobre el hombro. Pasó ante mis ojos titubeando las caderas, los brazos en asas en el cuadril, blandiendo la cabeza y mirando a todas partes.
A su vista, el montañés soltó el instrumento, yo me sobrecogí de tal bullir cual no lo sentía de treinta años acá (pues a fin soy de carne y hueso), y ella, sin hacer alto en tales estafermos, prosiguió hasta llegar al campo de batalla. Allí fue buena: don Pulpete y don Balbeja, viendo aparecer a doña Gorja, primer capítulo del disturbio, y premio futuro del triunfante, aumentaron los añascos, los brinquillos, los corcovos, los hurtadillos, las agachadillas y los gigantones, pero sin tocarse en un pelo. La Gorgoja Elena presenció en silencio por larga pieza aquella historia con aquel placer femenil que las hijas de Eva gustan en trances semejantes. Tanto a tanto fue oscureciendo el gracioso sobrecejo, hasta que, sacándose de la linda oreja, no un zarcillo ni arracada, sino un trozo de cigarro de corachín negro, lo arrojó en mitad de los justadores. Ni el bastón de Carlos V, en el postrer duelo de España, produjo tan favorables efectos. Uno y otro, como quien dice Bernardo y Ferraguto, hicieron afuera con formal aspecto, y cada cual, por la descomposición en que se hallaba en persona y vestido, presumía presentar títulos con que recomendarse a la de los caireles. Ésta, como pensativa, estuvo dándose cuenta en sus adentros de aquel pasaje, y luego con resolución firme y segura dijo así:
-¿Y este fregado es por mí?
-¿Y por quién había de ser? Porque yo..., porque nadie..., porque ninguna... -respondieron a un tiempo.
-Escuchedes, caballeros -dijo ella-. Por hembras tales cuales yo y mis pedazos, de mis prendas y descendencia, hija de Gatusa, sobrina de la Méndez y nieta de la Astrosa, sepan que ni estos son tratos, ni contratos, ni cosas que van y vienen, ni nada de ello vale un pitoche. Cuando hombres se citan en riña, ande el andelgue y corra la colorada, y no haber tenido aquí a la hija de mi madre sin darle el placer de hacer un florero en la cara del otro. Si por mí mentían pelea, pues nada de ello fue verdad, hanse engañado de entero a entero, que no de medio a mitad. A ninguno de vos quiero. Mingalarios el de Zafra me habla al ánima, y él y yo os miramos con desprecio y sobreojo. Adiós, blandengues, y si queréis, pedid cuenta a mi don Cuyo.
Dijo, escupió, mató la salivilla con el piso del zapato, encarándose a Pulpete y Balbeja, y salió con las mismas alharacas que entró. La Magdalena la guíe.
Los dos ternes legítimos y sin mancha siguieron con los ojos a aquella doña María la Brava, la valerosa Gorja; después, en ademán baladí, pasaron los hierros por el brazo como limpiándoles de la sangre que pudieran haber tenido; a compás los envainaron y se dijeron a un tiempo:
-Por mujeres se perdió el mundo, por mujeres se perdió España; pero no se diga nunca, ni romances canten, ni ciegos pregonen, ni se escuche por plazas y mataderos que dos valientes se maten por tal y tal. Deme ese puño, don Pulpete.
-Venga esa mano, don Balbeja -dijeron y saltaron en la calle lo más amigos del mundo, quedando yo espantado de tanta bizarría.
|
| (SALAS BARBADILLO, Estafeta del dios MOMO) | ||
Así españoles como extranjeros, saben el remoquete con que son señalados los andaluces. Todos, al, oírles relatar tal historia o cual noticia, llaman en auxilio de sus respectivas creederas la suma total de las reglas de la crítica para fijar en algo o acercarse a la verdad; todos, escuchándolos citar guarismos y vomitar cantidades, cercenan, rebajan, sustraen, amputan y restan, y no contentos aún, sacan la raíz cúbica del residuo, y todavía admitiendo tal cantidad por buena, creen hacer mucho favor al bizarro y boyante contador y de numerador andaluz. Fuera agraviar a cuatro grandes provincias que valen otros tantos imperios, suponerles en su calidad y condición algo tan rahez y de baja ley que pueda trocarse con el embuste y confundirse con la gratuita mentira. Esto siempre revelará algún defecto en el carácter, cierta falta en el corazón, siendo así que, en contraste con todas las demás de España, no hay ninguna que sobre la Andalucía presente mayor número de héroes, de hombres valientes, y todos saben que la cualidad más contraria al valor es la mentira. Por consecuencia, es necesario buscar en otra parte el origen de esta afición, de esta propensión irresistible a contar, a relatar siempre con encarecimiento y ponderación, a demostrar los hechos montados en zancos, y a presentar las cantidades por océanos insondables de guarismos. Tal cualidad tiene su asiento y trono en lo más principal y pintipirado del alma, en la fantasía, en la imaginación. Lo que se ve en aumentativo no puede explicarse por microscopio, lo que se multiplica en el pensamiento no puede unicarse por los labios, si se permite la expresión, ni lo que se pinta en el ánimo con todos los colores del iris, puede ni debe retratarse por la palabra, y en la narración con las tintas mortecinas de la aguada. Ahora bien: si un andaluz siente, concibe, ve, imagina y piensa de cierta manera, ¿cómo no ha de hablar y explicarse por el propio estilo? Si tal no fuese, fuerza sería desconocer el admirable acuerdo que existe entre las facultades de nuestra alma, el recíproco enlace con que se atan unos a otros los sentidos y todos se ligan a la mente, contradecir los estudios de todos los filósofos desde Aristóteles, y destruir, en fin, la verdad de la Psicología; de la ciencia del pensamiento.
Ya esta cualidad de la imaginación andaluza y su ostentosa manifestación por la palabra, la conoció el famoso orador romano hablando de los poetas de Córdoba, y la indicó en una de sus más brillantes oraciones. La mezcla con los árabes de fantasía arrebatada, pintoresca e imaginativa, dio más vuelo a tal facultad, y su permanencia de siete siglos en aquellas provincias los aclimató para siempre el ver por telescopio y el expresarse por pleonasmo. Si fue en Córdoba, cabeza de la Bética y patria de grandes oradores y poetas, en donde Cicerón notó esta cualidad andaluza, si hubiera vivido dieciocho siglos después o en nuestros días, la notara, fijara y ampliara por todas aquellas grandes provincias, poniéndole empero su trono y asiento principal en la capital artística de España, en la reina del Guadalquivir, en el imperio un tiempo de dos mundos, en la patria del señor Monipodio, en la mágica y sin igual Sevilla. Los sevillanos, pues, son los reyes de la inventiva, del múltiplo, del aumentativo y del pleonasmo, y de entre los sevillanos, el héroe y el emperador era Manolito Gázquez.
Manolito Gázquez, a vivir hoy, debiera ser considerado como un artista. Él daba al estaño y al latón tal forma y apariencia que con la ayuda del zumo de la oliva y de un mechón de lienzo viejo, difundía la claridad y las luces por doquiera; en una palabra, era belonero, pero al propio tiempo, era cazador; en los rosarios tocaba el fagot o pimpoddo, como él decía; en los toros era un oráculo. Por lo demás, no, había habilidad en que no descollase, aventura extraordinaria por la que no hubiera pasado, ni ocasión estupenda en que no se hubiese encontrado. Y no se crea que esta inclinación a hacerse el héroe de sus historias era por vanidad, ni que encarecía por gala ni afectación ni menos que se alejaba de la verdad por afición a la mentira. Nada de eso: su imaginación le ofrecía por verdadero cuanto decía; los ojos de su alma veían los objetos cual los refería, y su fantasía lo ponía en el mismo lugar y grado del héroe cuya historia relataba. Júntese a todo esto la facultad preciosa de darle a sus aventuras final picante, caída adecuada, todo sin estudio, sin afectación, y por añadidura, traza singular de persona y cierta pronunciación peregrina y extraña aun para los mismos sevillanos, y se concebirá justa y cabal idea de los fundamentos que tiene la gloria duradera de Manolito Gázquez, cuyos cronistas quisiéramos ser si el espacio no nos faltara y nos ayudara el talento. Manolito Gázquez, además del «socunamiento» o eliminación de las finales de todas las palabras y de la transformación continua de las eses en zetas y al contrario, pronunciaba de tal manera las sílabas en que se encuentra la de o la erre, que sustituía estas letras por cierto sonido semejante a la «d». Esta indicación es la única que conservaremos en sus palabras, al referir algunos de sus dichos y sentencias. La vida la dividía dulce y tranquilamente entre su taller, sus amigos y su esposa doña Teresa, y de noche entre el descanso y su asistencia al rosario tocando el fagot.
Dos tardes entre semana las empleaba concurriendo, en cierto paraje enfrente de Triana, a oír leer la Gaceta, sentado sobre su capa en los maderos que en aquella ominosa época en que teníamos marina bajaban desde Segura por el Guadalquivir, y que servían en la orilla para cómodo asiento de la gente desocupada. Por aquel tiempo sólo llegaban a Sevilla cinco ejemplares de la Gaceta, único papel que se publicaba en España, cosa que prueba la infelicísima infelicidad de aquella época, en que recibíamos de América cien millones de duros al año. El que presidía el auditorio en donde concurría Manolito, cobraba un ochavo de los que acudían a oírse leer la Gaceta. Allí nuestro héroe oyó por primera vez el nombre de Austerlitz, cuya palabra jamás le pudo caber en la boca. El concurso, para formar idea minuciosamente de la topografía del terreno, hizo extender el mapa de Europa que solía acompañar en aquel tiempo a la Guía de Forasteros. (Todo el mundo sabe que el tal mapa tendría sus tres pulgadas de bojeo.) Manolito, enardecido ya con la relación de tan sangrienta jornada, seguía cuidadosamente con los ojos la punta del alfiler que a tientas iba señalando en aquel mapa gorgojo el punto donde pudo haber sido la batalla. Don Manolito, al ver que el alfiler se fijaba, exclamaba entusiasmado:
-Señoddes, aquí es, aquí es; vean ustedes el señod genedal que toca a ataque, y aquí están los vivandeddas que venden tajadillas a los soldados.
Y al decir esto, ponía su dedo rehecho y gordifloncillo sobre el reducido papel que casi lo tapaba, y de este modo calculadas las distancias, ponía esta parte de la escena a quinientas leguas del campo de batalla.
En tal gabinete de lectura y en tal tertulia oyó nuestro héroe, en su capítulo correspondiente de la Gaceta, hablar varias veces de la Sublime Puerta. La idea que concibiera Manolito Gázquez de lo que era el poder otomano, lo probará la anécdota siguiente. Cierto día trabajaba en su taller sendos clavos de ancha cabeza y de traza singular que herreros y carpinteros llaman de bolayque. Eran lucientes y grandísimos. Uno de sus visitantes, al verlos, exclamó:
-¡Qué clavos tan hermosos, grandes y bizarros!
-Catorce cajones llenos de ellos hay ya en el día -replicó don Manolito-; ¿y no han de ser hedmosos si van a sedvid pada la Puedta Otomana?
Este hecho lo hemos oído contar al mismo interrogante, que lo fue el señor López Cepero, hoy senador del reino, y que alcanzó y frecuentó mucho el trato de nuestro héroe.
Manolito tenía gran vanidad en su habilidad de fogotista. Nadie, a juicio suyo, le prestaba a tal instrumento el empuje y sonoridad que él.
-En ciedta ocasión -dijo- quise pasmad a Doma y ad Padre Santo. Pada ello entré en da iglesia de San Pedro un día ded Santo Patrón ed primed Apóstod. Allí estaba ed Papa y dos caddenades, y ciento cincuenta y cinco obispos, y toda da cristiandad. Tocaban veinte ódganos y muchos instrumentos, y más de mid pitos y flautas, y entonaban el Pange linguae dos mid y cincuenta voces. Llega don Manodito con su casaca (iba yo de codto) y me pongo detrás de una codumna que hay a da entrada pod Odiente, así confodme se entra a mano dedecha, y cuando más bullicio había, meto un pimpoddazo y toda aquella adgazada calló y da iglesia hizo bum, bum a este dado y ad otro como pada caedse. A poco siguió la función creyendo al consistodio que el teddemoto había pasado, y entonces meto otro pimpoddazo de mis mayúsculos y da gente se asusta, y ed Papa dijo ad punto: «O ed templo se viene abajo, o Manolito Gázquez está en Doma tocando el pimpoddo.» Sadiedon y buscadme, pedo yo tenía que haced y me vine a Sevilla pada id ad dosadió.
Si algún paseante al pasar en aquellos días calurosos de estío por la puerta de Manolito se sentía aquejado por la sed y le pedía una poca de agua, gritaba al punto:
-Doña Tedesa (su esposa), bajad la jadda de odo con agua fresca, y si no está a mano venga da de plata o da de cristal, y si ninguna se encuentra, traed da talla de baddo, que este caballedo disimudadá pod esta vez, si se de sidve con buena voluntad.
En cierto día que para una noticia que era preciso hacer saber en Cádiz, se hablaba del modo de transmitirla con mayor celeridad desde Sevilla, dijo don Manolito:
-¿pod qué no va pod agua la noticia?
-Pero siempre -le replicaron- serían necesarios tres o cuatro días.
-Dos hodas -repuso Gázquez-, yendo nadando como yo fui, cuando la guedda con ed inglés a llevad ciedta odden ded genedad. Yo me eché ad agua al anocheced en da Todde del. Odo; meto ed brazo, saco ed brazo, estoy en Tablada; meto ed brazo, saco ed brazo, heme en San Lucad de Baddameda; meto ed brazo, saco ed brazo ad frente de Dota, y de allí como una danzadeda a Cádiz; ad entrad pod da puedta ded mad tidaban ed cañonazo y tocaban da detreta.... ¡digo, señodes, si me descuido!- aludiendo a que en tal hora se cierran en Cádiz las puertas. Como plaza de guerra, y hubiérase quedado fuera.
En el danzar, cuando sus verdes años, y creyendo sus propios informes, había sido don Manolito una Terpsícore del género masculino, un portento de ligereza y agilidad.
-Una noche -decía- estaba yo en da tedtudia de da condesa de... (siempre entre gente de calidad) y allí habían baidado ciedtos itadianos bastante bien. Don Manolito no quiso baidad aquella noche, pedo das señodas me dogadon tanto que ad fin sadí haciendo mi devedencia y mi paseo. Comienzan a tocad y yo a figudad y a tenzad; ellos tocando y yo tenzando y dando con da cabeza en ed techo, todos midando y yo tenza que tenza; das señodas, «Manodito, bájese usted», y Manodito tenza que tenza...; cuando concluí, pod gusto saqué ed dedoj..., quince minutos estuve en ed aide.
En los toros valía doble el andamio donde tomaba asiento Manolito Gázquez. Siempre tenía la palabra. No había suerte que él no comentase, ni lance que no sujetase a su crítica, aunque todo lo presidiese el famoso Pepe Hillo, que era muy su amigo.
-Quítesese de allá ed señod Pepe, no sabe usté ed mosquito que tiene dedante. Oiga usté dos consejos del maestro de dos todos...
Una tarde salió nuestro héroe muy disgustado de la corrida.
-Ya no hay hombre en Sevilla -decía-. Hasta ed señod Pepe se ha convedtido en monja; a no sed pod don Manolito, ¿qué hubieda sido de da cuadrilla? El todo -añadía- había baddido ya da plaza dos de a caballo dodando, dos peones en das vayas y ed señod Pepe enfrontidado por ed todo y do iba a ensadtad cuando don Manolito se echó a da plaza y da fieda se dispadó a mí y deja ad señod Pepe y addemete...
-¿Y qué sucedió?- le preguntaban los del asustado auditorio.
-Y addemete y yo de meto da mano pod da boca y de pronto de vuedve como una cadceta poniéndole da cabeza donde tenía ed dabo, y ed todo salió más dispadado que antes y fue a dad ciego en ed budladedo de enfrente y se estrelló y das muditas viniedon pod éd.
Don Manolito, como de generación algo trasañeja y muy lejos de los adelantos del siglo actual, era español castizo y antifrancés por todo extremo, y eso que no alcanzó en vida los desahogos de Murat en el Dos de Mayo, ni el saqueo de Córdoba, ni las lindezas de gabachos y afrancesados de 1808. Por lo mismo y tal antipatía, nada era de extrañar que a tiempo o a deshora, se estremeciese, despeluznara y conturbarse al oír por las esquinas y cantones del barrio el pito del castrador, o silbar por los zaguanes y antipatios la piedra aguzadera que a fuerza de rueda y agua mordía el acero de los cuchillos y tijeras, todo por obra y manufactura de los labios, patas y manos de algún auvernés o picardo. Al pasar tales estantiguas por jurisdicción de la casa de don Manolito, y según y conforme más o menos avinagrado se hallaba de condición, así era el recibimiento que les hacía. Si el cielo de su frente, a dicha, se mostraba despejado y sereno, en cuanto escuchaba el chiflo o entendía el pregón del amolador, partía la telera de pan y escanciaba en el vaso media azumbre de vino, y saliendo al umbral de la puerta, calle de Gallegos, comenzaba a decir:
-Venga acá, capullo, y no me adbodote da vecindad. Tome este trago y este taco y váyase duego a otra padte con sus heddamientas, dejándonos con nuestra entedeza y menestedes. En esta tienda los hieddos se dan fido unos hieddos contra otros hieddos y no con piedda aspedón, y nos vamos a la sepudtuda como vinimos ad mundo.
Cuando el clamoreo de mala y aviesa catadura Cogía al buen andaluz de mal temple, no había inventiva en su magín, ni especie o palabra picante en el diccionario que desde su puerta o ventana no se las disparase a grito hendido sobre el deshonesto francés pordiosero si era de los de la piedra de asperón. Tal vez acertó a estar en su tienda cierta persona grave, que al ver el alboroto de Manolito, que en pocas ocasiones se descomponía, le manifestó grande extrañeza por sus voces y exclamaciones. Nuestro héroe al oírlo replicó:
-Chodizo (esta era la interjección más formidable que solía permitirse), chodizo -volvió a repetir-, ¿no ve usted que si dos gabachos dan en venid con das pieddas y dos chiflos concluidán pod amolad a dos españodes y pod dejadnos útides sodo para eunucos ded gran tudco o ded empedadod de Madduecos?
Por lo que después ha sucedido y en la actualidad estamos alcanzando, verán nuestros lectores que don Manolito, además de otros muchos, poseia también el don de la profecía.
Fuera prolija tarea referir los destellos poéticos de maravillosa magia de encarecimiento inmenso con que Manolito Gázquez inmortalizó su nombre en la poética, en la mágica y ponderativa Sevilla. Pondremos fin con el siguiente rasgo. Cierto día nuestro héroe asistió con gran parte de la nobleza y juventud sevillana, que siempre lo admitía en su círculo, a un palenque de arma, en donde así se hacía alarde de la destreza del sutil florete, como del irresistible poder de la espada negra. Después que dos contendiente admiraron al concurso por sus primores, su gallardía, sus tretas, sus estocadas, sus quites, y que reiterándose del asalto dejaban a todos los aficionados con impresión profunda de agradable sorpresa, uno de los más notables por su habilidad en las armas, le preguntó a nuestro héroe:
-Y usté, Manolito, no juega la espada?
-Ese ha sido mi fuedte -replicó-; yo soy discíolo de dos discípulos de Caddanza y Pacheco. ¿Se acueddan utedes de das famosas lluvias ded año setenta y seis?
-Sí, nos acordamos.
-Pues en una de aquella noches de diduvio -prosiguió- estaba yo en da tedtudia de da señoda marquesa de *** Todas das señodas se habían ya detidado en sus coches y sólo quedaba da condesita de *** y su hedmana, que no podían idse podque su caddoza no había podido llegad con ed agua. Aquellas señodas se afligían y quedían idse, ¿y qué hace Manodito?, saca da espada y dice: señodas, agáddense ustedes, y Manolito da con da espada a da lluvia: taz, taz, taz, tedcia, cuadta, prima, siempre con ed quite y ed depado, llegamos ad padacio; ni una gota de agua había podido tocad a das seflodas, y dejábamos detrás ahogándose a da Gidadda.
Manolito Gázquez, cuya juventud, por su lozanía, conservó hasta lo último de su vida, murió cerca ya de los ochenta años, al entrar el famoso de 1808.
¿Qué hubiera dicho este rey de los andaluces si, viviendo algunos meses más, alcanzara el trágico Dos de Mayo, la inmortal jornada de Bailén? ¡Qué no hubiera visto aquella poderosa imaginación en las poderosas maravillas que entonces improvisó el verdadero entusiasmo, el no mentido patriotismo español! Manolito Gázquez, presenciando la lucha- por la independencia y los principios de nuestras disensiones civiles, hubiera sido para hechos de la primera un cristal de crecidísimo aumento, como para los segundos un prisma que los descompusiera y presentara en términos de arrancar algunas agradables lisas, en cambio de las muchas lágrimas y sangre que nos han costado. Si nuestro héroe hubiera llegado, como milagro de longevidad, hasta la guerra cuya primera jornada acaba de concluir (estamos en 1841), entonces es indudable que le viéramos o escribiendo algún boletín de noticias en un periódico, o bien al lado de algunos generales redactando partes de encuentros, asaltos y batallas. ¡Tanta feria hubiera tomado su peregrina facultad de aumentar lo poco, y de ver lo que no había!