Crónica del reinado de Carlos IX
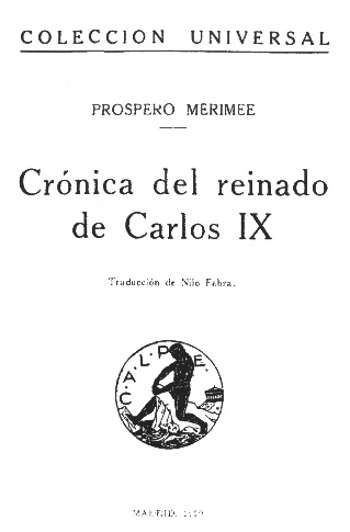
Esta novela, escrita en aquel período de exaltación sentimental que supo conducir el arte literario hacia nuevas formas, más en armonía con la verdad y la belleza, tiene toda ella un matiz de universalidad, por encima del tiempo y de los países, que es el reflejo más fiel del espíritu de Próspero Mérimée, sutil, perspicaz y dulcemente burlón.
En la época del romanticismo, un escritor que, sin dejar de ser romántico, sabía sonreír y comprender todas las cosas, no es sorprendente que alcanzase en su arte esa nota de personalidad que hace perdurar los libros, y que las generaciones posteriores al autor los lean con el íntimo encanto que sólo llega a producir lo perfectamente artístico, por ser perfectamente humano. Esta novela, escrita en 1829, es una novela moderna, y en sus páginas, de una maravillosa y elegante amenidad, se advierte un sentimiento comprensivo de la vida, análogo, en ocasiones, al que informa la prodigiosa labor de Anatole France.
El lector va a encontrarse trasladado a una época en que los hombres luchan por dos diferentes ideales religiosos. Se derrama la sangre humana por las ideas fanáticas. Los crímenes más abyectos tienen su justificación por el fin que les determina, pues cada partido se cree en la posesión de la verdad, y todo es lícito para su servicio. Las pasiones en años tan turbulentos no pueden estar ocultas, y las muestra al desnudo el novelista, vistas al través de su temperamento artístico, y su obra produce tal sensación de verismo, que no nos produce duda que los súbditos del penúltimo Valois fuesen como los describe Mérimée.
Desafíos entre cortesanos, quimeras entre villanos, amoríos galantes, fanatismos de frailes y de pastores evangélicos, truhanerías de soldadesca, exaltación del espíritu caballeresco, y la guerra, la más odiosa y execrable de las guerras, por ser entre hombres de la misma lengua y de la misma sangre, forman la composición de este cuadro de admirable plasticidad.
¿Cómo se ha podido realizar este trasunto exacto y bello? Mérimée lo explica razonada y artísticamente en el prefacio que puso en su novela, que hace innecesaria cualquier prolija disertación aclaratoria.
Prefacio
Acabo de leer un gran número de memorias y folletos relativos a fines del siglo XVI. He querido hacer un extracto de mis lecturas, y este extracto aquí os lo presento.
Lo que más me gusta en la Historia son las anécdotas, y entre las anécdotas prefiero aquellas donde me imagino encontrar una pintura verdadera de las costumbres y los caracteres de una época.
Acaso este gusto no sea muy noble; pero confieso con rubor que yo cedería voluntariamente a Tucídides por las memorias auténticas de Aspasia o de un esclavo de Pericles; porque las memorias, que son las conversaciones familiares del autor con el lector, proporcionan esos retratos del hombre que tanto me divierten e interesan. No es, pues, en Mezeray, sino en Montluc, Brantome, d'Aubigné, Tavannes, La Noue, etc., donde puede uno formarse idea de lo que era un francés del siglo XVI. Y en el estilo de estos autores contemporáneos se aprende tanto como en sus narraciones.
Por ejemplo, yo he leído en L'Etoile esta nota concisa:
| «La señorita de Chateauneuf, una de las amiguitas del rey, estaba casada por amor con Antinotti Florentin, cómitre de galeras en Marsella, y habiéndole encontrado robando, le mató virilmente con sus propias manos.» |
Con esta anécdota y con tantas otras, de las cuales se halla plena la obra de Brantome, rehago en mi espíritu un carácter, y puedo resucitar tal como era una dama de la corte de Enrique III.
Me parece curioso comparar aquellas costumbres con las nuestras, y observar en estas últimas la decadencia de las pasiones enérgicas en provecho de la tranquilidad, o tal vez de la dicha. Queda, sin embargo, la duda de saber si nosotros valemos menos que nuestros ancestrales, lo cual no es fácil resolver, porque a través de los tiempos varían mucho las ideas en relación con las mismas acciones.
Un asesinato o un envenenamiento no inspiraban en 1500 los sentimientos de repulsión que producen en la actualidad. Un caballero mataba a su enemigo a traición; pedía luego que le perdonasen; obtenía el perdón, y volvía a presentarse en el mundo, sin que nadie le pusiera mala cara. Y si el asesinato tenía por causa una venganza legítima, se hablaba del asesino como lo hacemos hoy del hombre de mundo que, gravemente ofendido por un impertinente, le ha matado en duelo.
Me parece, pues, evidente que las acciones de los hombres del siglo XVI no puedan ser juzgadas por las ideas del siglo XIX. Lo que es un crimen en un estado civilizado perfeccionado, no pasa de ser un golpe de audacia en otra civilización más rudimentaria, y acaso sea una acción meritoria en tiempos de barbarie. El juicio que merece una misma acción puede variar también según los países, porque entre un pueblo y otro pueblo hay tantas diferencias como entre un siglo y otro siglo (1).
Mehemet-Alí, a quien los mamelucos disputaban el poder en Egipto, invitó un día a los principales jefes de esta milicia a una fiesta en su palacio. Una vez los mamelucos dentro, las puertas se cerraron y los albaneses los fusilaron, desde lo alto de las terrazas. Desde entonces Mehemet-Alí; reina sin enemigos en Egipto.
Pues bien: los franceses nos relacionamos con Mehemet-Alí; es hasta estimado, por los europeos; los periódicos le hacen pasar por un grande hombre; se dice que es el bienhechor de Egipto. Y, sin embargo, ¿qué cosa más horrible puede haber que asesinar a unos hombres indefensos? Pero la verdad es que tales traiciones están autorizadas por los usos del país y por la imposibilidad de resolver de otra manera un asunto determinado. Y entonces se aplica la máxima de Fígaro: Ma per Dio, l'utilitá.
Si un ministro francés -no nombro a ninguno- encontrase unos albaneses dispuestos a fusilar en cuanto les diesen la orden, y si en una gran comida se deshiciera de los adalides políticos de la izquierda, su acción sería de hecho la misma que la del bajá de Egipto, y en moral, cien veces más culpable, porque el asesinato no entra en nuestras costumbres.
Pero este ministro destituye a numerosos electores liberales, a obscuros empleadas de los ministerios, asusta a otros muchos y consigue así que se hagan unas elecciones a su gusto. Si Mehemet-Alí fuera ministro en Francia, no podría hacer más, y, sin duda, el ministro de Francia, si mandara en Egipto, se hubiera visto obligado a recurrir a los fusilamientos, porque las destituciones parece que no producen ningún efecto moral entre los mamelucos.
La San Bartolomé fue un gran crimen, hasta para su tiempo; pero yo insisto en que una matanza en el siglo XVI no puede ser tan criminal como una en el siglo XIX. Añadamos que la mayor parte de la nación intervino en ella de hecho o dándola su asentimiento, pues todos se armaron contra los hugonotes, a quienes consideraban como extranjeros y enemigos.
La San Bartolomé fue una insurrección nacional semejante a la de los españoles en 1808, y los burgueses de París, asesinando a los herejes, creían firmemente obedecer la voz del cielo.
No incumbe a un narrador de cuentos como yo dar en este volumen los datos justos de los sucesos históricos ocurridos el año 1572; pero ya que he hablado de la San Bartolomé, no puede impedírseme que exponga algunas ideas que me ha inspirado la lectura de esa sangrienta página de nuestra historia.
¿Han sido bien comprendidas las causas que motivaron la matanza? ¿Fue aquélla largamente meditada o fue el resultado de una determinación súbita? ¿Acaso dependió del azar?
A ninguna de estas preguntas da la Historia contestación que me satisfaga.
Los historiadores admiten como pruebas murmuraciones y rumores de aldea, que carecen de peso para decidir un punto histórico tan importante.
Unos presentan a Carlos IX como un prodigio en el arte del disimulo; otros, como un verdugo caprichoso e impaciente. Si antes del 24 de agosto amenazaba con fiereza a los protestantes..., era una prueba que meditaba su ruina con antelación. Y si se mostraba complaciente con ellos..., prueba de su disimulo.
No voy a citar sino una historia que se encuentra muy extendida, y que demuestra con qué ligereza se admiten las suposiciones menos probables.
Aseguraba este rumor que un año antes de la San Bartolomé estaba ya formado un plan de matanzas, el cual era el siguiente. Se debía edificar en Pré-aux-Clercs una gran torre en un bosque, dentro de la cual se hallarían el duque de Guisa con sus caballeros y los soldados católicos. El almirante, al mando de sus protestantes, simularía un ataque para dar al rey el espectáculo de un sitio. Una vez iniciado el simulacro, y a una señal convenida, los católicos harían uso de las armas antes que los enemigos tuviesen tiempo de apercibirse a la defensa. Se añade, para embellecer la Historia, que un favorito de Carlos IX, llamado Lignerolles, descubrió indiscretamente toda la trama al rey, diciéndole: «¡Ah señor! Esperad todavía. Poseemos un fuerte que nos vengará de todos los heréticos.»
Observad, si os gusta, que ni un solo pilar de ese fuerte estaba todavía levantado... El rey, sin embargo, no dudó en mandar que asesinasen al individuo charlatán. El proyecto se dice que había sido inventado por el canciller Biraque, a pesar de estas palabras suyas, que anuncian pretensiones muy diferentes: «Para librar al rey de sus enemigos yo no pido sino algunos cocineros.» Este último procedimiento era mucho más práctico que el otro, cuya extravagancia le hacía imposible. En efecto: ¿cómo los cautos protestantes no habían de alarmarse ante los preparativos de un simulacro que ponía frente a frente a dos bandos enemigos hasta hacía poco tiempo? Además, para obtener un triunfo sobre los hugonotes constituiría un mal procedimiento reunirlos con armas y formando ejército. Es evidente que, de estar comprometidos para exterminarlos, era preferible acometerlos solos e inermes.
Estoy, pues, perfectamente convencido de que la matanza no fue premeditada, y no puedo concebir que una opinión contraria a ésta haya sido adoptada por escritores que presentaban a Catalina como una mala mujer -lo cual era verdad-, pero teniendo al mismo tiempo una de las cabezas más profundamente políticas de su siglo.
De momento dejemos de lado a la moral y estudiemos la supuesta conjura desde el punto de vista de utilidad. No podía ser conveniente para la corte, y en su ejecución se revelaba tanta torpeza, que hacía necesario suponer que estaba proyectada por unos hombres extravagantes.
Examinemos si la autoridad real debía ganar o perder con esta ejecución y si su interés le aconsejaba soportarla.
Francia estaba dividida entonces en tres grandes partidos: el de los protestantes, cuyo jefe, después de la muerte del príncipe Condé, era el almirante; el del rey, el más débil, y el de los Guisas, que lo constituían los ultrarrealistas de aquel tiempo.
Es evidente que el rey, el cual tenía por igual miedo a los Guisas que a los protestantes, debía procurar la conservación de su autoridad equilibrando el influjo de los dos partidos, pues destruir uno de ellos equivalía a quedar a la merced del otro.
El sistema llamado de la «báscula» era en aquel entonces muy conocido y practicado. Luis XI había dicho: Divide y vencerás.
Veamos si Carlos IX era devoto, porque una religiosidad excesiva habría podido sugerirle medidas opuestas a sus intereses. Pero todo nos demuestra que si no era lo que hoy se llama un espíritu fuerte, tampoco se le debe considerar como un fanático. Además, su madre, que le dirigía, no hubiera nunca dudado en sacrificar sus escrúpulos religiosos ante su amor por el Poder (2).
Pero supongamos que Carlos, su madre o el Gobierno hubieran, contra todas las reglas de la política, resuelto destruir a los protestantes. Una vez tomada esta resolución, habrían meditado maduramente los medios más oportunos para asegurar su buen éxito. Desde luego, lo primero que se les ocurriría, como el más seguro partido, sería que la matanza se ejecutara simultáneamente en todas las poblaciones del reino, a fin de que los hugonotes, atacados por fuerzas superiores (3), no pudieran defenderse en parte alguna. Un solo día bastaría para destruirlos. De esta manera Asuero había concebido las matanzas de judíos.
Sin embargo, he leído que las primeras órdenes del rey para que se asesinase a los protestantes tenían por fecha el 29 de agosto, o sea cuatro días después de la de San Bartolomé, cuando la noticia de esta gran carnicería había de preceder a los despachos del rey y llevar la alarma a todos los reformistas.
Era sobre todo necesario apoderarse de las poblaciones seguras para los protestantes. Mientras ellos continuaban en el Poder, la autoridad real no estaba asegurada. Así, y siguiendo la hipótesis del complot de católicos, es lógico creer que una de las más importantes medidas habría sido apoderarse de la Rochela el mismo día 24 de agosto y colocar un ejército en el Mediodía de Francia, a fin de impedir toda reunión a los reformistas.
Y nada de esto se hizo.
No puedo admitir que los mismos hombres que habían concebido un crimen, cuyas consecuencias eran de tanta importancia, lo ejecutaran tan mal. Las medidas fueron, en efecto, pésimamente adoptadas y no evitaron que algunos meses después, de la de San Bartolomé estallase la guerra, que se cubrieran de gloria los reformistas y que hasta se retiraran con nuevas ventajas.
El propio asesinato de Coligny, que fue realizado dos días antes de la matanza, ¿no acaba de refutar el supuesto de una conspiración? ¿Por qué matar al jefe antes de los asesinatos generales? ¿No era el medio de que se asustasen los hugonotes y se vieran obligados a refugiarse en lugares seguros?
No ignoro que muchos autores atribuyen solamente al duque de Guisa el atentado cometido en la persona del almirante; otros recuerdan que la opinión pública acusó al rey de este crimen (4) y que el asesino fue recompensado por Carlos.
De estos hechos, dándolos por exactos, quiero sacar un nuevo argumento contra la conspiración. Si hubiera existido, el duque de Guisa debía necesariamente tomar parte en ella; entonces, ¿por qué no retardar dos días su venganza de familia, a fin de tenerla más segura? ¿Por qué comprometer el buen éxito de la empresa, solamente por el deseo de adelantar cuarenta y ocho horas la muerte de su enemigo?
Todo me prueba, pues, que la gran matanza no fue la consecuencia de una conjuración real contra un partido del pueblo. La San Bartolomé me parece la resultante de una insurrección popular improvisada.
Con toda humildad voy a daros mi explicación sobre este enigma.
Coligny en tres ocasiones había tratado con su soberano de potencia a potencia; ésta es una razón para que fuese odiado. Muerta Juana de Albret, y siendo muy jóvenes el rey de Navarra y el nuevo príncipe de Condé para que ejercieran influencia, Coligny era verdaderamente el único jefe del partido reformista. Una vez asesinado, los dos príncipes quedaban prisioneros, puestos a la disposición del rey. Por lo tanto, la muerte de Coligny, y sólo de Coligny, era lo más importante para asegurar la potencia de Carlos, el cual acaso no había olvidado la frase del duque de Alba: «Una cabeza de salmón vale más que diez mil ranas.»
Pero si del mismo golpe el rey se desembarazaba del almirante y del duque de Guisa, era evidente que Carlos se constituía en amo absoluto.
He aquí el partido que debió tomar: una vez asesinado el almirante, insinuar la culpabilidad del duque de Guisa para que se persiguiese a este príncipe como asesino, anunciando que le había abandonado a la venganza de los hugonotes. Se sabe que el duque de Guisa, culpable o no del atentado de Maurevel, abandonó París a toda prisa, y que los reformistas, en apariencia protegidos por el rey, lanzaron toda clase de amenazas contra los príncipes de la casa de Lorena.
El pueblo de París era en aquella época horriblemente fanático. Los burgueses, organizados militarmente, formaban una especie de guardia nacional, dispuesta a tomar las armas al primer llamamiento. El duque de Guisa era tan querido de los parisienses, por la memoria de su padre y por su propio mérito, como odiados los hugonotes, que por dos veces habían puesto sitio a la ciudad. La espacie de favor que éstos gozaban en la corte -pues una hermana del propio rey se casaba con un príncipe de aquella religión- aumentaba su arrogancia y el odio de sus enemigos. En estas condiciones bastaba un jefe que se pusiera a la cabeza de los fanáticos católicos y que les gritase: «Matad», para que ellos se apresuraran a la degollina de sus compatriotas heréticos.
El duque, desterrado de la corte, amenazado por el rey y por los protestantes, debía buscar un apoyo cerca del pueblo. Reúne a los jefes de la guardia burguesa, les habla de una conspiración contra los herejes y les compromete a exterminarlos. Sólo entonces la matanza fue meditada. Y como entre el plan y la ejecución transcurrieron escasas horas, se explica fácilmente que el secreto de la conjura pudiera guardarse bien; lo que en otro caso parecería extraordinario, porque las confidencias llegan bien pronto a París (5).
Es difícil determinar qué parte correspondió al duque en la matanza. Si no la aprobó, por lo menos es cierto que la dejó ejecutar. Después de dos días de asesinatos y de violencias, quiso detener la carnicería. Mas cuando se desencadenan los furores populares, no se satisfacen éstos con un poco de sangre. Hubo sesenta mil víctimas. La monarquía no tuvo más remedio que dejarse arrastrar por el torrente. Carlos IX renovó sus órdenes de clemencia y pronto dio otras para extender los asesinatos a toda Francia.
Tal es mi opinión sobre la San Bartolomé, y al exponerla aquí digo con lord Byron:
| «I only say, suppose this supposition» | |
| (Don Juan, canto I st. LXXXV.) |
Próspero MÉRIMÉE
1829.
- I -
La soldadesca alemana.
| «The black bannds came over | |
| the Alps and their snow | |
| with Bourboun the rover | |
| they passed the broad Po.» | |
| Lord Byron: The deformed transformed. |
No lejos de Etampes, yendo del lado de París, puede verse todavía un gran edificio cuadrado, con vidrieras ojivales, ornadas de algunas groseras esculturas. Encima de la puerta hay una hornacina que antaño guardaba una virgen de piedra; pero durante la revolución corrió la suerte de casi todas las efigies de santos y santas y fue destruida con gran ceremonia por el presidente del club revolucionario de Larey. Pasado algún tiempo fue substituida por otra virgen, a decir verdad, de yeso; pero que, vestida con algunos pedazos de seda y luciendo algunas cuentas de vidrio, no desempeña del todo mal papel y da cierto aire respetable a la actual hostería de Claudio Giraut.
Hará poco más de dos -es decir, en 1572- este edificio se le destinaba como ahora para alojamiento de los viajeros fatigados; pero en aquel entonces tenía otras apariencias. Los muros estaban cubiertos de inscripciones que atestiguaban las diversas suertes que corrían los contendientes de una guerra civil. Al lado del grafito: ¡Viva el príncipe de Condé! se leía también: ¡Viva el duque de Guisa! ¡Mueran los hugonotes! Un poco más lejos un soldado había dibujado con carbón una horca y un ahorcado, y debajo escribía en tono de desprecio: Gaspar de Chatillon. Parecía, sin embargo, que las protestantes habían hasta hace poco dominado en estos parajes, pero ya no, pues el nombre de su jefe había sido substituido par el del duque de Guisa. Otras inscripciones medio borradas, bastante difíciles de leer y mucho más de traducir en términos decentes, probaban que el rey y su madre fueron tan poco respetados como los jefes de sus partidos. Pero, la pobre virgen de la hornacina parecía la condenada a sufrir los furores civiles y religiosos. La estatua, desmochada en veinte sitios por las balas, era una muestra del celo de los soldados hugonotes para destruir lo que ellos llamaban «imágenes paganas». Mientras que el devoto católico se quitaba respetuosamente su sombrero, al pasar delante de la estatua, el caballero protestante se creía obligado a lanzar un arcabuzazo, y si acertaba en la puntería, llegaba a suponer que había aniquilado la bestia de la Apocalipsis y destruido la idolatría.
Después de varios meses de guerra, la paz se había hecho entre los dos bandos rivales; pero era una paz ficticia, afirmada con los labios mas no con el corazón. La animosidad de los dos partidos subsistía implacable. Todo eran presagios de que la paz no podía ser de duración larga.
La posada del León de Oro, cuyo era el nombre de la hostería, estaba repleta de soldados aquel día. Por su acento extranjero y sus bizarros trajes se les podía reconocer por esos jinetes alemanes que iban a ofrecer sus servicios a los protestantes, sobre todo cuando tenían la seguridad de ser bien pagados. Si la destreza de esos extranjeros para manejar sus caballos y sus armas de fuego les hacía estimadísimos en un día de batalla, de otra parte habían conseguido la reputación -quizá justamente adquirida- de ladrones consumados e implacables vengativos. Los soldados que se encontraban en la posada serían unos cincuenta; habían abandonado París la víspera y regresaban a Orleans, donde tenían su guarnición.
Mientras los unos daban el pienso a sus caballos, atados a las murallas, los otros avivaban la lumbre y se cuidaban de hacer una buena comida. El desgraciado hostelero, con la gorra en la mano y las lágrimas en los ojos, contemplaba la escena turbulenta de que su hostería era teatro. Veía su corral destruido, su bodega saqueada y sus botellas rotas por el cuello para evitarse la molestia de descorcharlas; y lo peor es que tenía el convencimiento de que, a pesar de las severas órdenes del rey para la disciplina de los hombres de guerra, no había esperanza de indemnización alguna por parte de una gente que le trataba como enemigo. En aquellos malos tiempos era una verdad incontrovertible que, tanto en paz como en guerra, la tropa vivía sobre el país, apoderándose de cuanto caía al alcance de sus manos.
Delante de una mesa de roble, ennegrecida por la grasa y el humo, ocupaba un asiento el capitán de aquellos soldados. Era un hombre alto y grueso, de unos cincuenta años de edad, nariz aguileña, tez enrojecida, cabellos encanecidos y escasos, que malamente cubrían una vieja cicatriz, la cual, comenzando en la oreja izquierda, venía a perderse en su espeso bigote. Se había quitado la coraza y el casco, y no conservaba sino un justillo de cuero de Hungría, negro por el frote de las armas y cuidadosamente remendado por varios sitios. Su sable y las pistolas las había depositado en un banco, quedándose tan sólo con un largo puñal, arma que todo hombre prudente no debe abandonar sino para meterse en la cama.
A su izquierda estaba un muchacho arrebatado de color, alto y muy proporcionado de cuerpo a la estatura. Su justillo lo tenía bordado, y en todo su traje se observaba un poco más aseo que en el de su compañero. Éste era el portaestandarte de la compañía, el teniente del capitán.
Dos mujeres de veinte a veinticinco años les acompañaban sentadas a la misma mesa. Se observaba una mezcla de miseria y lujo en sus vestidos, no confeccionados para ellas, sino que los azares de la guerra les habían hecho caer entre sus manos. La una llevaba una especie de blusa de damasco, bordada de oro, pero toda deslustrada, y el resto del traje era de tela vulgar. La otra, un vestido de terciopelo violeta y un sombrero de hombre, de fieltro gris y ornado con una pluma de gallo. Las dos eran bonitas; pero sus miradas insolentes y la libertad de su lenguaje denotaban el hábito de vivir en compañía de soldados. Se habían marchado de Alemania a la ventura, sin empleo fijo. La del traje de terciopelo era bohemia y sabía echar las cartas y tocar la mandolina. La otra tenía ciertos conocimientos quirúrgicos, y en la apariencia denotaba poseer un puesto muy importante en la estimación del lugarteniente.
Estas cuatro personas, cada una enfrente de otra, ante una gran botella y sendos vasos, conversaban y bebían, esperando que se guisara la comida.
La charla se iba haciendo lánguida, como corresponde a gentes de importancia, cuando se detuvo delante de la posada un hombre joven, alto y elegantemente vestido, montando un buen caballo alazán.
El teniente se levantó del banco, avanzó hacia el recién llegado y asió la brida de su caballo. El forastero se preparó a dar las gracias por lo que él consideraba un acto de cortesía; mas no tardó en comprender su equivocación el ver que el teniente abría la boca del alazán y examinaba los dientes, con mirada de hombre práctico en el asunto. Después, al contemplar las piernas y la grupa del noble animal, sacudió la cabeza con aire de hombre satisfecho y dijo:
-Buen caballo monta usted, caballero.
Y añadió algunas palabras en alemán que hicieron reír a sus camaradas, al cual grupo se reintegró.
Este examen, por su falta de educación, no fue muy del agrado del viajero, quien, sin embargo, se contentó con lanzar una mirada despectiva al teniente, y puso pie en tierra sin ayuda de nadie.
El hostelero, que salía entonces de la casa, tomó respetuosamente la brida entre sus manos, y quedo, para que los soldados no le oyeran, dijo:
-Dios os proteja, caballero. A mala hora llegáis. Porque la compañía de esos abominables herejes, a quien San Cristóbal confunda, no puede ser agradable para buenos cristianos como usted y yo.
El caballero sonrió con cierta amargura.
-Esos señores -preguntó-, ¿son soldados protestantes?
-Por lo que les pagan -replicó el hostelero-. ¡Que Nuestra Señora los confunda! En una hora que llevan aquí han destruido la mitad de mis muebles. Son ladrones crueles como su jefe, monsieur de Chatillon, ese almirante de Satanás.
-Para ser un pobre hombre como sois tenéis escasa prudencia -respondió el forastero-. Podíais estar hablando con un protestante que os contestara con un buen puñetazo.
Y diciendo estas palabras, golpeó nerviosamente su bota de cuero con la fusta.
-¡Cómo!... ¿Qué?... ¿Sois hugonote?... ¿Protestante?... ¡Quién lo diría! -exclamó el hostelero, estupefacto.
Y retrocediendo unos pasos, miró al forastero de la cabeza a los pies, como para buscar en su vestido, algún signo con el cual adivinase a qué religión pertenecía. El examen de la fisonomía franca y riente del recién llegado le tranquilizaron poco a poco, y añadió muy bajo:
-¡Un protestante con traje de terciopelo verde! ¡Oh! ¡Esto no es posible! ¡Un señor tan elegante no suele verse entre los heréticos! ¡Santa María! ¡Un justillo de terciopelo es cosa demasiado para esos mugrientos!
La fusta silbó en el aire y golpeó en el rostro del pobre hostelero, sirviendo como muestra de la profesión de fe de su interlocutor.
-¡Insolente! Aprende a retener tu lengua. Ahora, lleva mi caballo a la cuadra y que no le falte nada.
El posadero bajó la cabeza tristemente, y mientras conducía el caballo a una especie de cobertizo, iba murmurando por lo bajo miles de maldiciones contra los herejes alemanes y franceses; y si el forastero por sí mismo no se hubiera cerciorado de cómo se trataba a su caballo, la pobre bestia hubiera sido, sin duda, privada de su pienso en calidad de herética.
El caballero entró en la cocina y saludó a las personas que se hallaban en ella reunidas, quitándose gentilmente su enorme sombrero, que estaba adornado con una pluma amarilla y negra. El capitán devolvió el saludo, y ambos personajes estuvieron algún tiempo sin hablarse.
-Capitán -dijo al fin el forastero-. Soy un caballero protestante que se congratula de encontrarse aquí con unos hermanos en religión. Si no tenéis inconveniente comeremos juntos.
El capitán, a quien el talante distinguido y la elegancia en el vestir del caballero le habían prevenido favorablemente, contestó que en ello tenía un honor, y pronto la señorita Mila -la joven bohemia de que hemos hablado- le hizo sitio en su banco al lado de ella, y como era mujer muy servicial, le dio de beber en su mismo vaso, que el capitán volvió a llenar inmediatamente.
-Me llamo Dietrich Hornstein -dijo el capitán chocando su vaso con el del caballero- ¿Usted habrá oído hablar de Dietrich Hornstein? ¿Sabréis que se cubrió de gloria en la batalla de Dreux y después en la de Arnay-le-Duc?
El forastero comprendió que ésta era una manera indirecta de preguntarle su nombre, y respondió:
-Tengo el sentimiento de no poder presentarme con otro nombre tan célebre como el vuestro, capitán. Pero mi padre ha sido muy conocido en nuestras guerras civiles. Me llamo Bernardo de Mergy.
-¡Ah! ¿Qué dice usted? -gritó el capitán llenando su vaso hasta el borde-. He conocido mucho a vuestro padre desde que empezó la guerra y le he tratado como a un amigo íntimo. A su salud, Bernardo.
El capitán levantó su vaso y dijo algunas palabras en alemán a sus hombres, los cuales, en cuanto vieron que su jefe se llevaba el líquido a los labios, arrojaron al aire sus sombreros y prorrumpieron en exclamaciones. El hostelero creyó que era la señal de una matanza y se puso de rodillas. El propio Bernardo se quedó algo sorprendido de tan extraordinario honor; sin embargo, se creyó en el caso de corresponder a esta cortesía alemana bebiendo a la salud del capitán.
Las botellas, que estaban casi vacías, no eran suficientes para este nuevo brindis.
-Levántate, haragán -dijo el capitán volviéndose hacia el posadero, que continuaba de rodillas- levántate y ve a buscar más vino. ¿Pero no ves que las botellas están vacías?
Y para que de ello se convenciese, el teniente le arrojó una a la cabeza. El hostelero echó a correr hacia la cueva.
-Este hombre es un rematado insolente -dijo Mergy-; pero podríais haberle hecho mucho daño si la botella le alcanza.
-¡Bah! -contestó el teniente riendo a carcajadas.
-La cabeza de un papista -añadió Mila- es más dura que esa botella.
El teniente rió con más fuerza y fue imitado por todos los concurrentes, incluso Alergy, aunque lo hacía más por la boca graciosa de la bohemia que por su gracia cruel.
Traído más vino, la comida servida, y después de un instante de silencio, el capitán dijo con la boca llena:
-He conocido mucho a M. de Mergy. Era coronel de infantería cuando la primera hazaña del príncipe. Durante el sitio de Orleans hemos dormido durante dos meses en el mismo cuarto. ¿Y cómo se encuentra actualmente?
-Bastante bien para sus muchos años, gracias a Dios. Muchas veces me ha hablado de los soldados alemanes y de sus valientes cargas en la batalla de Dreux.
-También he conocido a vuestro hermano mayor..., el capitán Jorge...
Mergy se sintió molesto al oír hablar de su hermano.
-Era un verdadero bravo -continuó el capitán-; pero ¡mala peste! no tenía buena cabeza. Lo siento por vuestro padre. Su abjuración le habrá producido un gran disgusto.
Mergy enrojeció hasta en el blanco de los ojos y balbuceó algunas palabras para excusar a su hermano; pero bien fácilmente se traslucía que le juzgaba con más severidad aún que el capitán.
-¡Bah! Observo que esta charla os poduce pena. No hablemos más de ello. Fue una pérdida para la religión y una gran adquisición para el rey, que, según dicen, le distingue mucho.
-¿Venís de París, no es eso? -interrumpió Mergy, deseoso de cambiar la conversación-. ¿Ha llegado ya el almirante? ¿Le habéis visto? ¿Sabéis cómo se encuentra?
-Llegó de Blois con la corte cuando nosotros salíamos. Está muy bueno. Hecho un muchacho. Puede resistir todavía veinte guerras civiles. Su majestad le trata con tanta distinción, que los papistas rabian de despecho.
-Nunca reconocerá el rey su mérito lo suficiente.
-Ayer mismo vi al rey estrechando la mano del almirante en la escalera del Louvre. M. de Guisa tenía la cara lastimosa de un azotado. A mí se me representaba el rey como el hombre que enseña el león en la feria y le toma la pata de la mano, como si se tratase de un perro; pero, sin embargo, no olvidando jamás que esa pata tiene terribles uñas. ¡Juraría que Carlos IX sentía las uñas del almirante!
-El almirante tiene el brazo largo -dijo el teniente. Esta frase era una especie de proverbio en el ejército protestante.
-Para su edad es un hombre muy guapo -observó Mila.
-Le preferiría para amante antes que a un papista joven -añadió la señorita Trudchen, la amiga del teniente.
-Es la columna que sostiene nuestra religión -dijo Mergy-, y es acreedor a toda clase de alabanzas.
-Sí, pero es enormemente severo en cuestiones de disciplina -contestó el capitán, sacudiendo la cabeza.
El teniente guiñó un ojo con aire significativo, y su gruesa fisonomía se contrajo al hacer un gesto, que él creía sonrisa.
-No me explico -replicó Mergy- que un viejo soldado como vos, capitán, reproche al almirante por la estrecha disciplina que hace observar a sus soldados.
-Sí, sin duda. Es necesaria la disciplina; pero hay que tener en cuenta las fatigas que sufre el soldado y permitirle algún desahogo cuando por azar encuentra ocasiones para ello. ¡Bah! Cada hombre tiene sus defectos, y aunque me quiso ahorcar, bebamos a la salud del almirante.
-¿Que os quiso ahorcar el almirante? -exclamó Mergy.
-Sí, ¡voto al diablo! Me quiso ahorcar; pero yo no soy muy rencoroso. Bebamos a la salud del almirante.
Antes que Mergy pudiera insistir, el capitán llenó todos los vasos, se quitó el sombrero y ordenó a los soldados que lanzaran tres hurras. Los vasos vacíos y el tumulto apaciguado, Mergy insistió:
-¿Y por qué le quisieron ahorcar, capitán?
-Por una tontería. Entré a saco en el convento de Saulonge y le prendí fuego fortuitamente.
-Sí, pero no todos los frailes estaban fuera de casa -interrumpió el teniente, riendo su gracia a carcajadas.
-¡Bah! ¿Y qué importa que semejante canalla sea quemada un poco antes o un poco después? Sin embargo, ¿lo creeréis, señor de Mergy? El almirante se incomodó mucho, y me hizo prender. Después, y sin guardarme cortesías, sus jueces se revolvieron en contra de este modesto capitán. Pero todos los grandes señores que rodean al almirante, incluso M. de Lanoue, que, como no ignoráis, es poco sensiblero para el soldado, le rogaron que me perdonase; mas él rehusó en absoluto. ¡Dios de Dios! ¡Estaba colérico, iracundo! Mascaba con rabia su mondadientes, y ya conoceréis el proverbio: «Dios nos libre de los Padrenuestros de M. de Montmorency y del mondadientes del almirante.» «Es necesario -parece que decía- matar la mala hierba cuando está retoñando; si la dejamos crecer ella nos destruirá...» Subí allá arriba..., ya os figuráis dónde, y todavía me parece estar contemplando a nuestro pastor con el libro bajo el brazo... Esta operación la presidía cierto roble..., el patíbulo..., que no se me olvidará nunca, con su brazo hacia adelante. Se me puso la cuerda al cuello. Cuantas veces recuerdo aquel cordel se me queda el gañote tan seco como la yesca.
-Toma, para humedecerlo -dijo Mila, y llenó hasta el borde el vaso del narrador.
El capitán lo bebió de un solo trago y continuó su relato:
-Me consideraba ya perdido, cuando divisé al almirante, y le dije: «¡Eh! Monseñor. ¿Se puede así ahorcar a un hombre que mandaba los soldados más valerosos en la batalla de Dreux?» Le vi escupir su mondadientes y tomar otro nuevo, y me dijo: «Es buena señal.» Luego, el almirante habló bajo con el capitán Cormier... Después llamó al preboste: «¡Bueno! ¡Que icen pronto a ese hombre de la horca!» Y tranquilamente giró sobre sus talones, marchándose a otra parte. Me izaron en seguida; pero el bravo Cormier, que tenía la espada en la mano, rasgó con ella la cuerda, y yo caí a tierra, desde el terrible madero, rojo, como un cangrejo cocido.
-Os felicito -dijo Mergy- de vuestra buena suerte en aquellos momentos.
Empezó Bernardo a comprender lo que era el capitán, y parecía experimentar cierta repugnancia encontrándose acompañado de un hombre que con justicia había merecido la horca; pero en aquel tiempo desdichado los crímenes eran tan frecuentes, que no se podían juzgar con el rigor que en la actualidad. Las crueldades de un partido autorizaban toda clase de represalias, y los odios de religión ahogaban los sentimientos de solidaridad nacional. Además, los arrumacos de Mila, a la que empezaba a encontrar muy bonita, y los vapores del vino, que obraban con más eficacia en su cabeza, no habituada, que en la de los soldados, cuya costumbre de beber era constante, le producían una extraordinaria indulgencia hacia sus compañeros de mesa.
-Yo escondí al capitán en un carromato durante ocho días -dijo Mila- y no le permitía salir más que de noche.
-Y yo -añadió Trudchen- le llevaba de comer y beber. Todo hay que decirlo.
-El almirante -prosiguió el capitán- parecía lleno de cólera contra Cormier; pero era una farsa que los dos representaban muy bien. Durante algún tiempo iba yo siguiendo al ejército, pero sin atreverme a presentar delante del almirante. Pero en el sitio de Lognac me descubrió en una trinchera y me dijo: «Amigo Dietrich, ya que no fuiste ahorcado, vas a dejarte ahora arcabucear.» Y me mostró la brecha. En el acto comprendí lo que quería, y me lancé bravamente al asalto. Al día siguiente me lo encontré en la calle, llevando yo en la mano mi sombrero, atravesado por una bala de arcabuz. «Monseñor -le dije-, lo mismo que me ahorcaron, me han arcabuceado.» Sonrió y me alargó su bolsa diciendo: «Toma, para que te compres un sombrero nuevo.» Desde entonces hemos sido buenos amigos. ¡Ah! ¡Qué hermoso saqueo el del pueblo de Lognac! ¡Cuando lo recuerdo se me hace la boca agua!
-¡Qué vestidos de seda más bonitos! -exclamó Mila-.
-¡Cuánta cantidad de riquísimas telas! -añadió Trudchen.
-¡Qué bien nos portamos con las religiosas del convento! -expuso el teniente-. Doscientos arcabuceros de a caballo encerrados con cien religiosas.
-Y hubo más de veinte que abjuraron el papismo -dijo Mila-. Tan de su gusto encontraron a los hugonotes.
-Sí que resultó un espectáculo hermoso -exclamó el capitán- ver a nuestra soldadesca yendo a beber con las casullas de los padres sobre los hombros, a los caballos comiendo la avena en el altar y a nosotros bebiendo el buen vino de los frailes en cálices de plata.
Volvió la cabeza para pedir más bebida y se encontró al hostelero con las manos juntas, los ojos elevados al cielo y todo el rostro con una expresión de horror indefinible.
-Imbécil -dijo el bravo Dietrich Hornstein-, ¿cómo puede haber hombres tan tontos que se crean las imbecilidades que inventan los curas papistas? Mire, señor de Mergy, en la batalla de Montcontour maté de un pistoletazo a un caballero del duque de Anjou; y registrando sus ropas, ¿sabéis lo que encontré sobre su estómago? Un gran trozo de seda todo cubierto con nombres de santos. Pensaba con esto asegurarse de las balas. ¡Mil demonios! ¡Si no existe un escapulario que no atraviese una bala protestante!
-Pues en mi país -interrumpió el teniente- se venden unos pergaminos que nos libran del plomo y del hierro.
-Yo preferiría siempre una coraza de acero bien templado -dijo Mergy-, como las que vende Jacobo Leschot en los Países Bajos.
-Sin embargo, no es posible negar -dijo el capitán- que se pueden amortiguar las heridas. Yo mismo he visto en la batalla de Dreux a un caballero herido de un arcabuzazo en medio del pecho; pues bien: este hombre conocía la receta de un ungüento, y colocándolo en su correaje, se frotó con él la herida. Poco después no tenía sino la señal negra y roja que deja un arcabuzazo.
-¿Y no creéis mejor que el frote con el correaje sería suficiente para amortiguar el golpe?
-Vosotros, los franceses, no queréis creer en nada. Pero ¿qué diríais de haber visto como yo a un gendarme silesiano poner su mano sobre una mesa sin que hubiera persona alguna que pudiera mellársela a cuchilladas? ¿Os reís por creerlo imposible? Preguntad a Mila. ¿Ve usted a esta muchacha? Es de un país donde las brujas abundan tanto como aquí los frailes. Ella os podrá contar historias asombrosas. ¡Cuántas veces, en las largas veladas otoñales, cuando estamos reunidos al aire libre y junto a una hoguera, se me han erizado los cabellos escuchando las aventuras que refiere!
-Os agradecería mucho que contarais una -dijo Mergy-. Hacedme ese favor, bella Mila.
-Sí, Mila -añadió el capitán-, refiérenos alguna historia mientras terminamos estas botellas.
-Escuchadme, pues -dijo Mila-, y vos, caballero, que no creéis en nada, hacedme el favor de guardar las dudas para vos solo.
-¿Cómo os atrevéis a decir que no creo en nada? -respondió Mergy muy quedo-. Por mi fe os juro que creo que me habéis embrujado, tan enamorado me tenéis de vos.
Mila le rechazó con dulzura, cuando la boca de Mergy llegaba casi a su mejilla, y después de echar a derecha e izquierda una mirada fugitiva para asegurarse de que todo el mundo la oía, comenzó de esta suerte:
-Capitán, ¿habéis estado alguna vez en Hameln?
-¡Jamás!
-¿Y usted, teniente?
-Tampoco.
-¡Cómo! ¿No hay aquí nadie que haya estado en Hameln?
-Allí pasé yo un año -dijo un soldado.
-Pues bien, Fritz: ¿recuerdas la iglesia de Hameln?
-La he visto más de cien veces.
-¿Y sus vidrieras iluminadas?
-Ciertamente.
-¿Y qué has visto pintado en esas vidrieras?
-¿En esas vidrieras?... A la izquierda, un hombre alto y moreno, que toca la flauta, y unos niños que corren detrás de él.
-Exacto. Pues bien. Os voy a contar la historia de ese hombre moreno y de esos niños:
«Hará muchos años, la población de Hameln se vio atormentada por una plaga de ratas que venían del Norte, tan enorme y tan espesa como las sombras de la noche. Un carretero no se hubiera atrevido a conducir sus caballos por el camino que siguen las ratas. Todo lo devoraban en un instante, y en una granja les era más fácil a esos animales comerse un tonel de trigo que a mí beber este vaso de vino.»
Se lo bebió, se enjugó la boca y prosiguió:
«Ratoneras, venenos, plegarias y sortilegios fueron inútiles. Se hizo venir de Brema un barco cargado de gatos, y tampoco se consiguió nada. Si mataban mil, llegaban diez mil ratas más poderosas. En breve, si no se hallaba un remedio contra este mal, no quedaría en todo Hameln ni un solo grano de trigo y los habitantes se morirían de hambre.
»Pero he aquí que un día de viernes se presentó ante el burgomaestre de la población un hombre alto, seco, ojos grandes, boca alargada hasta las orejas, vestido con un justillo rojo, con un sombrero en punta, los calzones ornados de cintas, las medias grises y los zapatos de adornos encaramados. Llevaba en la mano un pequeño saco de piel. Me parece que le estoy viendo todavía.»
Todas las miradas se volvieron involuntariamente hacia la pared, en la cual Mila tenía fijos sus ojos.
-¿Pero lo visteis vos?
-Yo no. Mi abuela. Pero se acordaba tan bien de la figura, que hubiera podido pintar el retrato.
-¿Y qué le dijo al burgomaestre?
«Ofreció, mediante cien ducados, librar al pueblo de la plaga que le destruía. Comprenderéis que, tanto el burgomaestre como los ricos, aceptaron en seguida. Entonces el forastero sacó una flauta de bronce, y colocándose en la plaza del Mercado, delante de la iglesia, pero dándole la espalda, comenzó a tocar un aire musical rarísimo que no conocía ningún flautista de Alemania; y al escuchar esta música, de todos los graneros, de los rincones de los muros, de las vigas y de los telares comenzaron a salir ratas y ratones, que escuchaban extasiados. El forastero, sin dejar de tocar su flauta, se dirigió al río Weser, y remangándose los calzones se metió en el agua, seguido de todas las ratas de Hameln, que inmediatamente se ahogaron. No quedó más que una sola en todo el pueblo, y ahora os diré por qué. El mago -el flautista era un mago- preguntó a un ratón rezagado que todavía no había entrado en el río por qué razón Klauss, que así se llamaba aquella rata blanca, no se había presentado al llamamiento. 'Señor -respondió el ratoncillo- es tan vieja, que no puede andar.' 'Vete a buscarla tú mismo' -ordenó el mago-, y el ratoncito se volvió al pueblo, no tardando en venir acompañado de una rata gorda y blanca, tan viejecita, tan viejecita, que apenas si podía moverse. Los dos animales, el más joven arrastrando a la vieja por la cola, se metieron en el río y se ahogaron como sus camaradas. Así se pudo salvar el pueblo. Mas, cuando el forastero se presentó en el municipio para recibir la recompensa ofrecida, los ricos reflexionaron, y al advertir que ya no podían tener miedo de las ratas, creyeron que harían un bonito negocio dando al mago -a quien suponían sin buenos protectores- diez ducados en vez de los ciento que le tenían prometido. El forastero reclamó con insistencia su paga íntegra; pero se le envió a freír espárragos. Amenazó muy seriamente que se vengaría si no le pagaban en el acto lo convenido. Los burgueses, ante esta amenaza, se echaron a reír a carcajadas y le pusieron de patitas en la calle, diciendo burlonamente: '¡Miren el matador de ratas! ¡Miren ese matador de ratas!'; y todos los chiquillos de la aldea fueron detrás de él por las calles repitiendo a gritos y en mofa esas palabras despectivas. El viernes siguiente, al mediodía, reapareció el forastero en la plaza del Mercado. Esta vez traía un sombrero color de púrpura, levantada el ala de una manera bizarra. Sacó una flauta muy distinta que la anterior, y desde que la hizo sonar, todos los niños, de seis a quince años, le empezaron a seguir y salieron del pueblo en su compañía.»
-¿Pero los habitantes de Hameln les dejaron marchar? -preguntaron a la vez Mergy y el capitán.
«Los siguieron hasta la montaña de Koppenberg, cerca de una cueva que ahora se halla tapiada. El flautista penetró en ella y todos los chicos detrás de él. Durante algún tiempo se oía el son de la flauta, que iba disminuyendo poco a poco, hasta no percibirse nada. Los niños habían desaparecido y no se les volvió a ver jamás.»
La bohemia se detuvo para observar en las caras del auditorio el efecto que había producido su relato.
El soldado que estuvo viviendo en Hameln usó de la palabra y dijo:
-Esa historia tiene que ser verdadera, pues cuando se habla en Hameln de algún acontecimiento extraordinario siempre se dice: «Esto ocurrió veinte o diez años después de la partida de nuestros chiquillos..., o el señor Falkeustein saqueó nuestro pueblo sesenta años después de que se llevaron a los niños.»
-Pero lo más curioso del caso -añadió Mila- fue que al mismo tiempo, muy lejos de Hameln, en Transilvania, aparecieron algunos muchachos que hablaban muy bien el alemán y que no sabían decir de dónde venían. Ya mayorcitos se casaron en aquel país, enseñaron a sus hijos el alemán, y desde entonces se habla nuestra lengua en Transilvania.
-¿Serían los chiquillos de Hameln, que el diablo los había transportado? -preguntó Mergy riendo.
-¡Pongo por testigo al cielo de que es verdad! -exclamó el capitán-. Yo he estado en Transilvania y he oído hablar mi idioma, mientras que en los países de alrededor charlan una jerigonza del infierno.
Tan rotunda afirmación por parte de un capitán no admitía réplica.
-¿Queréis que os diga la buenaventura? -preguntó Mila a Mergy.
-Con mucho gusto -respondió; y mientras enlazaba su brazo izquierdo al talle de la bohemia, presentó a ésta su mano derecha abierta.
Durante cerca de cinco minutos Mila estuvo observándola sin hablar y sacudiendo de vez en vez la cabeza con aire pensativo...
-¡Vamos, niña, dime! ¿Será mía la mujer a quien amo?
Mila le pegó un papirotazo en la mano.
-Felicidad y desgracia -dijo-: de todo hay. Los ojos azules auguran mal y bien. Lo peor es que verterás tu propia sangre.
El capitán y el teniente guardaron silencio, demostrando disgusto al oír tan siniestra profecía.
El hostelero se persignó repetidas veces.
-Creeré que eres realmente bruja -dijo Mergy- si me dices lo que haré dentro de un momento.
-Me darás muchos besos -murmuró la bohemia a su oído.
-¡Eres bruja! -exclamó Mergy besándola; e insistió, sin ser visto, en sus caricias a la bonita gitana, que se dejaba querer cada vez más gustosa.
Trudchen cogió una especie de mandolina, que tenía casi todas sus cuerdas, y preludió un himno alemán. Entonces, y rodeada de todos los soldados, empezó a cantar en su lengua una canción guerrera, cuyo estribillo repetían los oyentes.
El capitán, excitado por el ejemplo, se puso también a cantar, con una voz ronca de tanta bebida, una vieja canción hugonote, cuya música era menos bárbara que las palabras:
| «Aunque ha muerto Condé | |
| a caballo se ve al señor almirante. | |
| No habrá quién le resista | |
| cuando diga: -¡Adelante! | |
| A zurrar al papista.- | |
| ¡Papista! ¡Papista! ¡Papista!» |
Todos los soldados, enardecidos por el vino, cantaban cada uno con un aire diferente. El piso estaba cubierto de platos y botellas. En la estancia no se oía sino juramentos, carcajadas y cantares báquicos. Pronto, sin embargo, el sueño, favorecido por el alcohol del vino de Orleans, hizo sentir su poder sobre los actores de esta escena dionisíaca. Los soldados se acostaron en los bancos; el teniente, después de colocar dos centinelas a la puerta de la posada, se fue, dando tumbos, en busca del lecho; el capitán, que conservaba todavía el sentido de la línea recta, subió la escalera que conducía al cuarto del hostelero, el cual había escogido por ser el mejor de la posada.
¿Y Mergy y la bohemia? Ambos habían desaparecido antes de que el capitán cantase su canción.
- II -
El despertar de un festín.
| «Me va a ser necesario | |
| buscar dinero en seguida.» | |
| (Molière: Las preciosas ridículas.) |
Al día siguiente, Mergy se despertó muy avanzada la mañana, con la cabeza un poco turbada por los recuerdos de la noche última. Sus prendas de vestir estaban tiradas por el cuarto, y su maleta, abierta sobre el suelo. Se incorporó en la cama, y durante algún tiempo estuvo contemplando esta escena de desorden, mientras se frotaba el rostro para coordinar sus ideas. Su fisonomía expresaba a la vez la fatiga, el asombro y la inquietud.
Unas pisadas se empezaron a oír por la escalera de piedra que conducía a la habitación. Se abrió la puerta sin que nadie se tomase la molestia de pedir permiso, y penetró en la estancia el hostelero, con una cara todavía más enfurruñada que la víspera; pero era fácil observar en sus miradas una expresión impertinente que había substituido a la del miedo.
Después de advertir el espectáculo que ofrecía la habitación, se santiguó, como presa de horror a la vista de tanto desorden.
-¡Ah, caballerito! ¿Todavía en la cama? -exclamó-. ¡Vamos! A levantarse, que hay que arreglar nuestras cuentas.
Mergy, bostezando, sacó una pierna fuera de la cama.
-¿A qué se debe este desorden? ¿Quién se ha permitido la libertad de abrir mi maleta? -preguntó con un tono tan malhumorado como el del hostelero.
-¿A qué se debe? ¿A qué se debe? -respondió éste-. Y yo qué sé. No me voy a cuidar de vuestra maleta. Vos habéis trastornado toda mi casa; pero, por San Eustaquio, mi Patrón, que me lo pagaréis.
Mientras hablaba, Mergy fue a ponerse las botas de campaña color escarlata, y al hacer un movimiento, la bolsa cayó de su bolsillo. Pareciole que el sonido producido en la caída era muy diferente del que había escuchado antes, y con cierta inquietud la recogió del suelo.
-Me han robado -gritó al abrirla, volviéndose hacia el hostelero.
En vez de veinte escudos de oro que contenía antes no encontró sino dos.
Eustaquio se encogió de hombros y sonrió con aire de desprecio.
-¡Se me ha robado! -repitió Mergy, anudándose con rapidez su cinturón-. Tenía veinte escudos de oro en esta bolsa, y yo quiero que se me reintegren; en vuestra casa es donde me los han quitado.
-¡Por mi salud! Os aseguro que me satisface -exclamó insolentemente el posadero-. Así aprenderéis a no fiaros de brujas ni de ladrones. Pero siempre se juntan los de la misma calaña. Y a todos estos herejes, brujos y ladrones no les hacen compañía sino sus semejantes.
-¿Qué dices, granuja? -exclamó Mergy, colérico, al sentir interiormente la justicia del reproche. Y como todo hombre que ha sufrido una equivocación, deseoso de asir por los cabellos un pretexto cualquiera de contienda.
-Digo -contestó el hostelero, alzando la voz y poniéndose en jarras- que habéis saqueado mi casa, y quiero que se me pague hasta el último sueldo.
-Pagaré mi escote; pero nada más. ¿Dónde está el capitán Corn... Hornstein?
-Me han bebido -proseguía Eustaquio, gritando cada vez más alto- más de doscientas botellas de mi vino añejo. Pero vos me respondéis de ellas.
Mergy había terminado ya de vestirse.
-¿Dónde está el capitán? -volvió a repetir con voz tonante.
-Hace dos horas que se ha marchado, y por mí que se vaya al diablo con todos los hugonotes, en espera de que los católicos los quemen vivos.
Una vigorosa bofetada fue la única respuesta que Mergy encontró de momento a estas palabras.
Lo imprevisto y lo fuerte del golpe hicieron retroceder al hostelero algunos pasos. El mango de un gran cuchillo asomaba por el bolsillo de sus calzones. Le asió de su mano derecha con mucha violencia, y sin duda habría sucedido una gran desgracia si el hombre cede a su primer arrebato de cólera. Pero la prudencia detuvo el efecto de su ira, sobre todo al ver que Mergy alargaba la mano hacia la cabecera de la cama, de la cual pendía un espadín. Renunció, pues, a un combate desigual, y descendió precipitadamente la escalera, dando enormes voces:
-¡Al asesino! ¡Al asesino!
Dueño del campo de batalla, pero algo inquieto por las consecuencias de su victoria, ajustó Mergy bien su cinturón, se colocó las pistolas, cerró la maleta, y, llevándola de la mano, decidió ir a dar sus quejas ante el juez más próximo; abrió la puerta, y al poner el pie en el primer peldaño de la escalera, se encontró con que un ejército enemigo le salía al encuentro inopinadamente.
El hostelero marchaba a su cabeza con una vieja alabarda en la mano; tres marmitones armados de asadores y palos le seguían de cerca; un vecino, con un arcabuz enmohecido, formaba la retaguardia. Tanto de una parte como de otra no se aguardaba nada para empezar el terrible encuentro. Sólo cinco o seis escalones separaban a los dos ejércitos enemigos. Mergy dejó caer la maleta y asió una de las pistolas. Este movimiento hostil hizo advertir a Eustaquio y a sus acólitos que el orden de batalla en que se presentaban adolecía de grandes vicios. Igual que a los persas en la batalla de Salamina, se les había olvidado a ellos escoger una buena posición para desarrollar con ventajas su fuerza numérica. El único soldado de este ejército que llevaba un arma de fuego no se podía servir de ella sin herir a sus compañeros que le precedían, mientras que las pistolas del hugonote enfilaban bien la escalera y era posible que todos fueran derribados de un solo golpe. Al montar Mergy el gatillo de su pistola se produjo cierto sonido, que hizo estremecer las orejas de sus enemigos, como si éstos hubieran escuchado la propia explosión del alma. Con un movimiento espontáneo, la columna atacante dio media vuelta y corrió a buscar en la cocina un campo de batalla más vasto y más ventajoso. Pero en el desorden irremediable de toda retirada forzosa, el hostelero, al querer volver su alabarda, se enredó con ella entre las piernas y cayó al suelo. El enemigo se mostró generoso y desdeñó hacer uso de sus armas, contentándose con arrojar la maleta sobre los contrarios, que cayó sobre ellos como un pedazo de roca y les hizo acelerar su movimiento de retirada, quedando para Mergy libre la escalera y en posesión, como trofeo, de la rota alabarda.
Bernardo descendió rápidamente a la cocina, donde el enemigo estaba formado en línea. El hombre que llevaba el arcabuz tenía ya el arma en alto y soplaba la mecha encendida. El posadero, todo cubierto de sangre, pues su nariz había resultado en la caída violentamente golpeada, se colocó detrás de los suyos, a semejanza de lo hecho por Menelao cuando fue herido en la guerra de Troya y no quiso abandonar las filas griegas. Representando el papel de Poladira, la mujer del hostelero, con los cabellos en desorden y la papalina rota, le limpiaba la cara con una servilleta sucia.
Mergy adoptó, sin vacilar, un partido. Se encaminó hacia el que llevaba el arcabuz y le puso en el pecho la boca de su pistola, diciendo:
-O sueltas la mecha, o te mato.
La mecha cayó a tierra, y Mergy, con su bota, pisoteó hasta aplastarlo el trozo de cuerda encendido. En seguida todos los aliados rindieron sus armas simultáneamente.
-Respecto a vos -dijo Mergy dirigiéndose al huésped-, el correctivo que os he impuesto os enseñará a tratar a vuestros huéspedes con más cortesía. Si quisiera podría obligar al preboste a que os retirase el permiso para ejercer vuestra industria. Pero no soy rencoroso... Veamos: ¿a cuánto alcanza mi cuenta?
Eustaquio, al advertir que Bernardo hablaba al mismo tiempo que volvía a colocar en el cinto su pistola, adquirió algo más de energía, y lacrimoso, murmuró con tristeza fingida:
-¡Romperme todos los platos, azotar a los desgraciados, golpear las narices de los cristianos viejos..., armar un tumulto del demonio!... ¡No sé cómo después de esto se puede indemnizar a un hombre honrado!
-Vuestra nariz -replicó Mergy- será pagada en lo que valga... Respecto a los platos rotos, diríjase a los soldados alemanes; es un asunto que no me incumbe... Decidme de una vez lo que debo por mi hospedaje.
El posadero miró a su mujer, a los marmitones y al vecino, como queriéndoles pedir consejo y protección.
-¡La soldadesca! ¡La soldadesca! -dijo-. Ver dinero suyo es difícil... El capitán me ha pagado con tres libras y el teniente con un puntapié.
Mergy tomó uno de los escudos de oro que le quedaban, y arrojándoselo al posadero, dijo:
-Así nos separaremos como buenos amigos.
Eustaquio, en lugar de coger la moneda, la dejó caer desdeñosamente al suelo.
-¡Un escudo! ¡Nada más que un escudo! murmuró la mujer con tono compungido- ¡Y vienen aquí tantos señores católicos que aunque hagan barrabasadas saben pagarlas como es debido!
Si Mergy hubiera tenido más dinero, seguramente el partido hugonote quedara con mayor reputación de generosidad; pero ante la carestía de su bolsa, se contentó con decir:
-Haced lo que queráis. Esos caballeros católicos que tanto os pagan no les habrán robado en esta casa. Tomad el escudo o dejadlo.
E hizo un movimiento como para volver a embolsárselo. El hostelero le atajó y se guardó el dinero.
-¡Hola! -añadió el viajero en tono imperativo-. ¡Que traigan mi caballo!... ¡A ver tú, bergante! ¡Tira esos asadores y lleva mi maleta!
-¿Vuestro caballo, señor?... -dijo uno de los marmitones, haciendo un gesto burlón.
El posadero, a pesar de su enfado, levantó la cabeza y sus ojos brillaron un instante con la expresión de una alegría maligna.
-Yo mismo -dijo- os voy a traer el caballo, señor. Yo mismo quiero proporcionaros ese gusto.
Y se marchó con la servilleta puesta todavía sobre la nariz.
Mergy le siguió sus pasos, y cuál no sería su sorpresa al encontrarse, en vez del gallardo alazán que había traído, con un caballo viejo y pío, desfigurado por una enorme cicatriz en la cabeza, y en vez de su elegante silla de fino terciopelo flamenco otra de cuero guarnecido de hierro, como usan los soldados.
-¿Qué significa esto? ¿Dónde está mi caballo?
-¡Que el señor se tome la molestia de preguntarlo a los soldados protestantes! -respondió el posadero con falsa humildad-. Esos dignos extranjeros se lo han llevado con ellos... Deben haberse equivocado por la semejanza...
-¡Bonito caballo! -dijo uno de los marmitones-. ¡Juraría que no tiene arriba de veinte años!
-Nadie podrá negar que sea un caballo, de batalla -añadió otro-. ¡Mirad qué sablazo ha recibido en la frente!
-¡Y qué colores más preciosos! -dijo un tercero-. Negro y blanco, lo mismo que el traje de un sacerdote.
Mergy entró en la cuadra y la halló vacía.
-¿Y por qué habéis permitido que se llevaran mi caballo? -gritó, lleno de rabia.
-¡Oh caballero! El teniente me dijo que era un trato que teníais arreglado entre los dos. Además, mis criados eran los que cuidaban de la cuadra.
La cólera dominaba a Mergy, y en su mal humor no sabía qué partido tomar.
-Buscaré al capitán -murmuró entre dientes- y me hará justicia del bandido que me ha robado.
-Hará muy bien, ciertamente, vuestra señoría -dijo el posadero-, porque aquel capitán... ¿cómo se llamaba?... tenía cara de ser una persona muy decente.
Mergy se había hecho ya la reflexión de que el capitán había favorecido o acaso ordenado el robo.
-Y vuestros escudos de oro -añadió Eustaquio -podríais pedírselos a aquella muchacha tan bonita con quien tanto hablabais. De seguro que, por equivocación, los metió en su equipaje esta mañana.
-¿Pongo la maleta de vuestra señoría sobre el caballo de vuestra señoría? -preguntó el mozo de cuadra en un tono mezcla de respeto y burla.
Mergy comprendió que cuanto más tiempo permaneciera en la posada tendría que sufrir nuevas y mayores insidias de aquella canalla. Colocada la maleta, se colocó sobre la pésima silla del caballo, el cual, al sentir que tenía encima un nuevo amo, le vino en gana probar los conocimientos hípicos del jinete. No tardó mucho en convencerse el rocín de que le montaba un hombre experto y con pocos deseos de sufrir sus chanzas, y que contestaba a las coces con fuertes espolazos... Entonces el animal tomó el prudente partido de obedecer y lanzarse por el camino a un trote largo. Pero en su lucha con el caballero había perdido parte de su vigor y le ocurrió lo que acontece a cuantos realizan esfuerzos desproporcionados: que cayó a tierra falto de resistencia. Nuestro héroe se levantó rápido del suelo, ligeramente molido, pero mucho más molesto por el griterío burlesco que se levantó contra él. Pensó un instante si no debería tomar venganza a estocada limpia; pero, por reflexión, creyó que era lo más prudente hacer como que no oía las injurias que le lanzaban desde lejos, y volviendo a montar en el penco lentamente, continuó el camino de Orleans, seguido a distancia de una banda de chiquillos, de los cuales unos le cantaban la canción de Juan Pataquín (6), mientras que otros gritaban con todas las fuerzas de sus pulmones: «¡Al hugonote! ¡Al hugonote!»
Después de haber cabalgado cerca da media legua reflexionó que no encontraría a los soldados de la noche anterior; que su caballo estaba ya rendido, y que podía considerarse feliz con no volver a ver a aquellos caballeros. Poco a poco se fue acostumbrando a la idea de que su caballo estaba perdido sin remedio, y como no tenía nada que hacer en la carretera de Orleans, tomó la de París, o, mejor dicho, un atajo que le evitaba pasar nuevamente por la posada, testigo de sus desastres. Como estaba acostumbrado a buscar el buen aspecto de cuantas cosas ocurren en la vida, insensiblemente fue considerando que podía sentirse muy satisfecho de aquella aventura... Pudo haber sido robado por completo, y hasta estuvo expuesto a que le asesinaran..., y, sin embargo, le había quedado en medio de tantos azares un escudo de oro y un caballo, que, aunque viejísimo, todavía andaba un poco... Y, para decirlo todo..., el recuerdo de la bohemia bonita le hacía de vez en cuando sonreír.
Después de algunas horas de marcha y de reconfortarse con un almuerzo, encontró hasta gentil el acto realizado por Mila de no llevarse más que diez y ocho escudos de una bolsa que contenía veinte.
No se curaba del todo la pena que le producía la pérdida de su hermoso alazán; pero no dejaba de convenirse consigo mismo que un ladrón de peores instintos que el teniente se hubiera llevado el caballo sin dejar otro que le reemplazara...
Mergy llegó por la tarde a París, un poco antes que cerraran las puertas, y se alojó en una posada de la calle de Santiago.
- III -
| «Jochimo. | |
| ... The ring is won | |
| Posthumus. | |
| The stone's too hard to come by. | |
| Jochimo. | |
| Not a whit. | |
| Your lady beig so easy.» | |
| (Shakespeare: Cymbeline.) |
Al llegar a París, Mergy esperaba ser eficazmente recomendado al almirante Coligny y obtener un puesto en el ejército, que, según se decía, iba a combatir en Flandes a las órdenes de ese gran capitán. Suponía con cierto orgullo que los amigos de su padre, para los que llevaba cartas de recomendación, le apoyarían en su demanda y le servirían de introductores en la corte del rey y cerca del almirante, que también tenía sus cortesanos. Mergy sabía que su hermano gozaba de algún valimiento; pero estaba indeciso si debía de ir o no a buscarlo. La abjuración de Jorge de Mergy le separó por completo de su familia, en la cual aquél era considerado como un extraño. No era el único caso de familias desunidas en aquel entonces por la diferencia de opiniones religiosas. Desde hacía mucho tiempo, el padre de Jorge tenía prohibido que en su presencia se pronunciara el nombre del apóstata, apoyando su rigor en el pasaje del Evangelio que dice: «Si tu ojo derecho es causa de escándalo, arráncatelo.» Aunque Bernardo no participaba de tanta severidad, el cambio de religión de su hermano le parecía también una vergüenza para el honor de su familia, y, necesariamente, los sentimientos de cariño fraternal tenían que sufrir bastante ante tal convencimiento.
Antes de adoptar un partido sobre la conducta a seguir respecto a este asunto, y antes de presentar sus cartas de recomendación, pensó que lo más urgente era proporcionarse medios de llenar su bolsa, que estaba ya totalmente vacía, y con tal intención salió de su posada para ir a casa de un orfebre del puente de San Miguel, deudor a su familia de una suma que Mergy tenía el encargo de cobrar.
A la entrada del puente se encontró con algunos jóvenes vestidos con gran elegancia, que caminaban del brazo, obstruyendo por completo el estrecho pasaje, lleno de tiendas y barracas, colocadas como dos muros paralelos, quitando a los transeúntes la vista del río. Detrás de aquellos caballeros iban sus lacayos, llevando cada uno de la mano una de esas largas espadas de dos filos, llamadas de desafío, y una daga, cuya cazoleta era tan grande, que en un caso de necesidad podía servir de escudo. Estas armas debían creerlas muy pesadas aquellos caballeros, o acaso estaban deseosos de mostrar a todo el mundo que poseían lacayos a quienes vestían con gran lujo.
Parecían los jóvenes de excelente humor, a juzgar por sus carcajadas continuas. Si una mujer elegante pasaba ante ellos, la dirigían un saludo, mezcla de cortesía e impertinencia; otros de estos muchachos parecían tener un gran regocijo en dar fuertes codazos a los graves burgueses, que se retiraban murmurando por lo bajo miles de imprecaciones contra la insolencia de los cortesanos. De todos estos jóvenes no había más que uno que caminaba con la cabeza baja y parecía no querer tomar parte en las diversiones.
-¡Pero, Jorge, por Dios! -exclamó uno del grupo, golpeándole la espalda-, ¿qué es lo que te pasa? Hace un cuarto de hora largo que no has abierto la boca. ¿Es que has decidido hacerte cartujo?
El nombre Jorge hizo estremecerse a Bernardo; pero no pudo escuchar la respuesta de la persona a quien iban dirigidas esas palabras.
-Me apuesto cien pistolas -dijo el mismo caballero- a que se halla enamorado de algún dragón de virtud. ¡Pobre amigo! Te compadezco. Sí que es tener desgracia enamorarse en París de una mujer poco accesible.
-Vete a casa del hechicero Rudbeck -añadió otro- y te dará un filtro para hacerte amar.
-Acaso -indicó un tercero- nuestro amigo el capitán se ha enamorado de una monja. Estos diablos de hugonotes, convertidos o no, gustan mucho de las esposas del Señor.
Una voz, que Mergy reconoció al instante, respondió con tristeza:
-¡Pardiez! No estaría tan triste si se tratara de asuntos amorosos; pero -añadió más bajo- ha llegado Pons, al que envié con una carta para mi padre, y me dice que aquél persiste en no querer que le hablen de mí.
-Tu padre es de la vieja cepa -añadió otro de los jóvenes-. ¡Es uno de esos antiguos hugonotes que son indomables!
En aquel momento, el capitán Jorge, que volvió la cabeza por azar, advirtió a Bernardo. Dando un grito de sorpresa se fue hacia él con los brazos abiertos. Mergy no dudó un instante y le recibió en los suyos, estrechándole contra su pecho. Tal vez si aquel encuentro no hubiera sido imprevisto, ellos habrían procurado mostrarse un poco indiferentes; pero la casualidad devolvió a la naturaleza todos sus derechos. Y empezaron a tratarse como amigos que no se ven después de un largo viaje.
Luego de los abrazos y de las primeras palabras, Jorge se volvió hacia sus compañeros, que se habían detenido para contemplar la escena, y les dijo:
-Caballeros, acabo de tener un encuentro inesperado. Perdonadme si me he separado de vosotros para abrazar a un hermano que no había visto desde hace siete años.
-¡Pardiez! Nosotros no permitiremos que nos abandones hoy. La comida está dispuesta, y es necesario que no faltes.
Y el que hablaba así le agarraba al mismo tiempo de la capa para no dejarle escapar.
-Beville tiene razón -añadió otro-, y no estamos dispuestos a tolerar que te vayas.
-¡Eh, pues buena dificultad! -replicó Beville-. Que tu hermano venga a comer con nosotros. En vez de un buen compañero tendremos dos.
-Disculpadme, caballeros -dijo entonces Mergy-; pero hoy tengo tantas cosas que hacer... Debo enviar unas cartas...
-Dejadlo para mañana.
-Me es necesario que salgan esta noche... Y -añadió Mergy, sonriendo y un poco avergonzado- os confesaré que me hallo sin dinero, y que me es indispensable ir a buscarlo.
-¡Ah! ¡Ah! ¡Bonita excusa! -exclamaron todos a la vez-. No podríamos permitir que rehusaseis comer con unos caballeros cristianos para ir a tomar préstamo de un judío.
-¡Tened, querido amigo! -dijo Beville, sacando con cierta afectación una gruesa bolsa de seda-. Fiaros de mí como de vuestro propio administrador. El juego me ha tratado bien estos últimos días.
-¡Vamos! ¡Vamos! No nos detengamos más, y a comer, que la comida nos espera -dijeron varios.
El capitán, todavía indeciso, miraba a su hermano.
-¡Bah! -dijo al fin-, ya tendrás tiempo suficiente para escribir tus cartas. Respecto al dinero, yo lo tengo. De modo que vente con nosotros, y así empezarás a hacer conocimiento con la vida de París.
Mergy se dejó llevar. Su hermano le fue presentando a sus amigos, uno después de otro: el barón de Vandreuil, el caballero de Rheincy, el vizconde de Beville, etc., los cuales recibieron con palabras cariñosas al recién venido, quien se vio obligado a abrazar a todos. Beville fue el último.
-¡Oh! ¡Oh! -exclamó al hacerlo-. Por mi vida, camarada, yo percibo cierto olor herético. Apostaría mi silla de oro contra una pistola a que sois muy religioso.
-Es cierto, caballero. Aunque no estoy seguro de ser tan buen religioso como aseguráis, y es mi obligación.
-¡Ved si no sé distinguir un hugonote entre mil personas! ¡Mal rayo! Qué aire más serio ponen estos caballeros cuando se les habla de su religión.
-Me parece que no se debe hablar nunca en broma de una cosa tan seria.
-M. de Mergy tiene razón -dijo el barón de Vandreuil-, y a vos, Beville, os producirán desgracia vuestras feas burlas de las cosas sagradas.
-¡Mirad el carita de santo, por dónde sale! -dijo Beville-; es el más taimado libertino de todos nosotros, y de vez en cuando se cree en el caso de predicarnos un sermón.
-Dejadme ser lo que sea, Beville -dijo Vandreuil-. Si me entrego al libertinaje es porque no puedo domar mi carne; pero respeto cuanto es respetable.
-Pues yo sólo respeto mucho... a mi madre, que es la única mujer virtuosa que he conocido. Los hombres, querido, que se llamen católicos, hugonotes, papistas, judíos o turcos, los creo todos unos. Me preocupo de ellos lo mismo que de una espuela rota.
-¡Impío! -murmuró Vandreuil. E hizo el signo de la cruz sobre su boca, limpiándosela después varias veces con el pañuelo.
-Debes saber, Bernardo -dijo el capitán Jorge-, que entre nosotros no hallarás disputas como aquellas que entablaba nuestro sabio maestro Teobaldo Wolfrteinius. Hacemos poco caso de conversaciones teológicas, y, a Dios gracias, solemos emplear mejor nuestro tiempo.
-Acaso -respondió Mergy con un poco de amargura- hubiera sido preferible para ti que escucharas más atentamente las doctas disertaciones del digno pastor que acabas de nombrar.
-Deja este asunto, hermanito; quizá te hable de ello más tarde; sé que tienes de mí una opinión... No importa... Pero no estamos aquí para hablar de estas cosas... No dudes que soy un hombre honrado, y tú lo comprenderás algún día... Mas ahora no debemos pensar sino en divertirnos.
Y se pasó la mano por la frente como para desechar una idea penosa.
-¡Mi buen hermano! -le dijo por lo bajo Mergy, estrechándole la diestra. Jorge se la apretó mucho, y ambos se apresuraron a reunirse con sus compañeros, que les precedían algunos pasos.
Al transitar delante del Louvre, de donde salían señores vestidos con gran lujo, el capitán y sus amigos saludaban o abrazaban a casi todos ellos. Al mismo tiempo iban presentando a Mergy, el cual hizo conocimiento en un instante con infinidad de personajes célebres de la época, averiguando también sus motes -porque entonces cada hombre tenía el suyo-, así como las historias escandalosas que a cada cual le achacaban.
-¿Veis -dijo uno- a ese consejero pálido y amarillo? Es Petrus de finibus; en francés, Pedro Seguier, que, en cuanto emprende, se da tan buena maña, que consigue siempre lo que se ha propuesto. He aquí al capitancete Quemabamos. Thoré de Montmorency; ahora viene el arzobispo de las Botellas (7), que todavía puede tenerse derecho sobre la mula, porque no ha llegado la hora de la comida. Este que veis es un héroe de vuestro partido, el bravo conde de la Rochefoucauld, llamado de sobrenombre el enemigo de las coles, pues en la última guerra hizo arcabucear un campo de esas hortalizas creyendo que eran soldados contrarios.
Antes de un cuarto de hora, Mergy averiguó el nombre de los amantes de casi todas las damas de la corte y el número de los duelos que la belleza de éstas había motivado. Se dio cuenta de que la reputación de una dama era proporcional con los muertos que produjeran sus encantos. Así, madame de Courteval, cuyo amante mató a dos de sus rivales, tenía una mayor consideración social que la pobre condesa de Pomerande, que no había dado ocasión sino a un duelo insignificante, resuelto con una herida leve.
Una mujer, alta de cuerpo, montada en una mula blanca, que conducía un escudero, y seguida de dos lacayos, llamó la atención de Mergy; el traje se ajustaba a la última moda y sus fuertes bordados le obligaban a una actitud de rigidez. Debía de ser muy bonita, aparentemente, pues es sabido que en aquellos tiempos las señoras principales no salían a la calle sino con el rostro cubierto con un velo; el suyo era de terciopelo negro. Sin embargo, se veía, o más bien se adivinaba, por las aberturas de los ojos, que debía de tener el cutis de una maravillosa blancura y los ojos de un azul intenso.
Al pasar delante de la juventud cortesana aligeró el paso de la mula y pareció mirar con cierta atención a Mergy, cuya figura le era desconocida. A su paso, las plumas de todos los sombreros rozaban la tierra, y ella, para contestar a tanto saludo que le dirigían sus admiradores, inclinaba la cabeza con un ligero y gracioso movimiento. Mientras ella se alejaba, un suave golpe de viento hizo levantar los bajos de su hermoso y largo vestido de satén, dejando ver un instante, que era toda una promesa, un zapatito de terciopelo blanco y algunas pulgadas de sus medias de seda color rosa.
-¿Quién es esta dama a quien todo el mundo saluda? -preguntó Mergy con curiosidad.
-¡Ya te has enamorado! -exclamó Beville-. Esta mujer acapara a todo el mundo. Lo mismo los hugonotes que los papistas se enamoran de la condesa Diana de Turgis.
-Es una de las bellezas de la corte -añadió Jorge-; de las más peligrosas Circes para los hombres galantes. Pero, ¡mala peste!, una de las ciudadelas más difíciles de conquistar.
-¿También es causa de muchos desafíos? -preguntó Jorge riendo.
-¡Oh! Los cuenta por veintenas -respondió el barón de Vandreuil-; pero lo gracioso es que ella misma ha querido batirse. Envió un reto en las formas habituales a una amiga que se le había adelantado en cierto asunto.
-¡Qué divertido! -exclamó Mergy.
-No hubiera sido la primera dama de la corte que sufriera un percance -dijo Jorge-. El reto lo envió en regla y con buen estilo a la señora de Sainte-Foix, provocándola a un combate a muerte, a espada y daga, y en camisa, como hacen los duelistas «refinados» (8).
-Me hubiera gustado mucho ser el testigo de esas damas, para poder verlas en camisa -dijo el caballero de Rheincy.
-¿Y se efectuó el duelo? -preguntó Mergy.
-No -respondió el capitán-. Se las reconcilió.
-Sí fue el mismo Jorge quien las reconcilió -dijo Vandreuil-; era entonces el amante de la Sainte-Foix.
-¡Cállate! ¡No hables de eso! -suplicó Jorge con un tono de hombre discreto.
-A la de Turgis le pasa lo que a Vandreuil -dijo Beville-. Hace una mezcolanza con la religión y las costumbres de la época; quiso batirse en duelo, que es un pecado mortal, y oye dos misas diarias.
-No te ocupes de las misas que podamos oír -exclamó Vandreuil.
-Sí, va a misa ella todos los días -expuso Rheincy-; pero es para dejarse ver sin velo.
-Por ese único motivo me parece que van tantas mujeres a misa -observó Mergy, encantado de encontrar un motivo de menosprecio para una religión que no profesaba.
-Y al sermón hugonote -añadió Beville-: pues cuando concluye se apagan las luces, y entonces ocurren cosas muy bonitas. Por los sermones siento envidia de los luteranos.
-¿Pero creéis esos cuentos absurdos? -exclamó Mergy en tono despectivo.
-¡Que si lo creo! Nuestro amigo Ferrand iba a los sermones en Orleans para ver a la esposa de un cierto notario. ¡Una mujer soberbia! ¡Se me hace la boca miel recordándola! No la podía ver más que allí. Por fortuna, un hugonote conocido suyo le indicó un sitio para entrevistarse con ella en la iglesia reformista... Fue a los sermones, y ¡figuraos si nuestra camarada en aquella obscuridad emplearía mal el tiempo!
-Eso es imposible -Dijo Mergy secamente.
-¿Imposible? ¿Y por qué?
-Porque un protestante no hará nunca la bajeza de llevar a su templo a un papista.
Esta respuesta produjo una explosión de carcajadas.
-¡Ah! ¡Ah! -dijo el barón de Vandreuil-. ¿Creéis que un hugonote no puede ser ladrón, traidor o ducho en terceras?
-Este hombre ha caído de la Luna -exclamó Rheincy.
-Por mi parte -dijo Beville-, si quisiera hacer una jugarreta a un hugonote, me dirigiría a su pastor como medio para no perder el tiempo.
-¿Será, sin duda -respondió Mergy-, porque vuestros sacerdotes están habituados a hacer semejantes papeles?
-Nuestros sacerdotes... -dijo Vandreuil, rugiendo de ira.
-Concluid esas enojosas discusiones -interrumpió Jorge, advirtiendo el tono agrio de cada uno-; dejad todas esas gazmoñerías sectarias. Propongo que el primero que pronuncie las palabras papista, hugonote, protestante o católico, sufra una fuerte multa.
-¡Aprobado! -exclamó Beville-. Y que se le obligue a invitarnos a vino de Cahors en la hostería adonde vamos a comer.
Hubo un momento de silencio.
-Después de la muerte del pobre Lannoy, a la de Turgis no se le ha conocido ningún amante -dijo Jorge, deseoso de evitar las discusiones teológicas-. ¿Quién será capaz de afirmar que una parisiense carece de amante? -exclamó Beville-; lo único seguro es que Comminges tiene bien estrechado el cerco.
-Por esa causa Navarrete ha abandonado la conquista -dijo Vandreuil-; parece tener miedo de su terrible rival.
-¿Es celoso Comminges? -preguntó el capitán.
-Como un tigre, y está decidido a matar a cuantos galanteen a la hermosa condesa; de modo que si no quiere quedarse sin amante, se conformará con Comminges.
-¿Pero quién es ese hombre formidable? -preguntó Mergy, que experimentaba, sin darse cuenta, una vivísima curiosidad por cuanto de cerca o de lejos se refiriera a la condesa de Turgis.
-Es uno de nuestros más famosos refinados -respondió Rheincy-. Y como acabáis de llegar de provincias, os voy a explicar lo que significa esa palabra. Un refinado es el más perfecto de los hombres de mundo; un caballero que se bate porque otro ha tocado su capa con la suya, por haber recibido un pequeño pisotón o por otros motivos tan fútiles y arbitrarios.
-Comminges -dijo Vandreuil- llevó un día un hombre a Pré-aux-Clercs (9); se quitaron sus justillos y tiraron de espada. «¿Eres tú Berny de Auvernia?» -preguntó Comminges. «No -respondió el otro-. Me llamo Villequier, y soy de Normandía.» «Te torné por otro -respondió Comminges-; pero, ya que te provoqué, es necesario que nos batamos...» Y lo mató bravamente.
Cada uno de los jóvenes citó algún rasgo de la destreza o las provocaciones de Comminges. La materia era abundante, y en esta conversación siguieron hasta llegar a la hostería de More, situada fuera de la ciudad, en medio de un jardín, y muy cerca del sitio donde se estaba construyendo las Tullerías, obra que comenzó en 1564. Muchos jóvenes de la amistad de Jorge y de sus compañeros fueron encontrados en el camino, y se unieron al grupo, sentándose todos a la mesa en numerosa y bulliciosa camaradería.
Mergy, que había tomado asiento al lado del barón de Vandreuil, observó que éste, al ocupar su sitio, hizo el signo de la cruz, y musitó, teniendo los ojos cerrados, esta singularísima oración:
¡Sans Deo, pax vivis, salutem defunctis, et beata viscera virginis Mariae quae porfaverunt Aeterni Patris Filium!
-¿Sabéis el latín, barón? -preguntó Mergy.
-¿Habéis escuchado mi rezo?
-Sí; pero os confesaré que no lo he comprendido.
-A decir verdad, yo no sé latín; y apenas si entiendo una palabra del sentido de esa oración; pero me la enseñó una de mis tías, teniéndola por muy milagrosa, y yo puedo asegurar que me ha hecho muy buenos servicios.
-Me parece que esos latinajos son muy católicos, y, por tanto, nosotros, los hugonotes, no podemos comprenderlos.
-¡A pagar la multa! ¡A pagar la multa! -gritaron a la vez Jorge y Beville. Mergy la pagó de buena gana, y en la mesa fueron servidas nuevas botellas, cuyo vino aumentó el excelente humor de la alegre compañía.
La conversación se hizo cada vez más bulliciosa y Mergy se aprovechó del tumulto para hablar con su hermano, sin prestar atención a lo que pasaba a su alrededor. Pero al segundo plato les sacó de su aparte el rumor de una violenta disputa que acababa de estallar entre dos comensales.
-¡Eso es falso! -gritaba el caballero de Rheincy.
-¿Falso? -dijo Vandreuil.
Y su rostro, que era de natural pálido, se puso como el de un cadáver.
-Es la más virtuosa, la más santa de las mujeres -prosiguió el caballero.
Vandreuil sonrió con amargura, encogiéndose de hombros. Todas las miradas estaban fijas en los autores de esta escena, y cada uno parecía querer esperar, en una neutralidad silenciosa, el resultado de la disputa.
-¿De qué se trata, caballeros? ¿A qué viene ese alboroto? -preguntó el capitán, deseoso, según su costumbre, de oponerse a cualquier atentado contra la buena armonía.
-Nuestro amigo Rheincy -respondió tranquilamente Beville- pretende que la señora de Sillery, de la cual se halla enamorado, es muy virtuosa, mientras que el barón afirma que es una cualquiera.
Una carcajada general, que estalló al oír tales palabras, aumentó el furor de Rheincy, que miraba con los ojos inflamados de rabia a Vandreuil y Beville.
-Puedo mostrar una carta -dijo el barón.
-Te desafío a que lo hagas -gritó el caballero.
-¡Bien! -dijo Vandreuil, con tono burlón y desdeñoso-. Voy a leer una de sus cartas a estos caballeros. Quizá conozcan su letra tan bien como yo, pues no tengo la pretensión de creerme el único hombre agraciado por sus billetitos y sus encantos. He aquí una carta que hoy mismo me ha enviado ella.
Y empezó a escudriñar en sus bolsillos a la rebusca del billete.
-¡Mientes! ¡Mientes!
La mesa era muy ancha para que la mano del barón pudiera alcanzar a su contrario, que se hallaba enfrente de él.
-¡Te haré pagar muy caro ese insulto! -gritó.
Y, acompañando la acción a la palabra, le arrojó una botella a la cabeza. Rheincy pudo eludir el golpe, y, derribando la silla en su precipitación, corrió a descolgar su espada de la pared.
Todos se levantaron; unos, para intervenir en la quimera, y la mayor parte, por la precaución de no estar muy cerca.
-¡Deteneos! ¿Estáis locos? -exclamó Jorge, colocándose delante del barón, por tenerle más próximo-. ¿Se van a batir dos buenos amigos por una despreciable mujerzuela?
-Una botella arrojada a la cabeza equivale a un bofetón -decía fríamente Beville-. ¡Vamos, caballeros! ¡A desenvainar las tizonas!
-¡Hacer plaza! ¡Hacer plaza! ¡Y a pelear con limpieza! -gritaron casi todos los jóvenes.
-¡Hala, Juanito!... Cierra la puerta -dijo indolentemente el hostelero, acostumbrado a presenciar escenas semejantes-. Si los arcabuceros del rey pasasen en este momento, interrumpirían a esos caballeros, y perjudicarían mi casa.
-¿Pero vais a batiros en un comedor de hostería como si fuerais soldados borrachos? -prosiguió Jorge, deseoso de ganar tiempo-. Esperad al menos a mañana.
-¿Hasta mañana?... Pues bien, sea -dijo Rheincy.
E hizo ademán de envainar la espada.
-¿Hay miedo, caballerito? -contestó Vandreuil.
Rápido Rheincy, separando a cuantos obstruían su ataque, se lanzó sobre su enemigo. Los dos se acometieron con grande ímpetu; pero Vandreuil había tenido tiempo de arrollarse una servilleta al brazo izquierdo y se valía de ella, con mucha habilidad, para evitar los golpes de filo, mientras que Rheincy, el cual había olvidado tal precaución, se encontraba en situación desigual, y fue ligeramente herido en los primeros asaltos. Sin embargo, no dejaba de pelear con gran valentía. Llamó a sus lacayos y les pidió que le trajesen su daga; pero Beville los detuvo, manifestando que como Vandreuil carecía de ese arma, su adversario no podía, pues, usarla noblemente. Algunos amigos de Rheincy protestaron contra ello; cambiáronse palabras fuertes, y es seguro que el duelo habría concluido con un combate general si Vandrauil no se desembarazase a escape de su adversario, hiriéndole en el pecho con una estocada hábil y peligrosa. En el acto colocó un pie sobre la espada de Rheincy, para impedirle que la recogiera, y levantó la suya, con objeto de dar el golpe de gracia mortal, pues las costumbres de los desafíos permitían en aquel entonces atrocidad tan cobarde.
-¡Herir a un enemigo desarmado! -exclamó Jorge.
Y arrancó la espada al barón.
La herida del caballero no era mortal; pero ya iba perdiendo mucha sangre. Se fue atajándola, lo mejor que se pudo, con las servilletas, mientras que el herido, con una risa forzada, decía entre dientes que el asunto no había terminado.
En seguida acudieron un fraile y un cirujano, disputándose cuál debía atender antes al paciente. El cirujano fue al fin el preferido, e hizo transportar al enfermo hasta la orilla del Sena, desde donde se le condujo en una barca hasta su casa...
Mientras que los criados se llevaban las servilletas ensangrentadas y limpiaban el pavimento, rojo de la sangre vertida, fueron colocándose nuevas botellas sobre la mesa... Vandreuil, después de limpiar cuidadosamente su espada, la envainó, hizo el signo de la cruz, y, con una imperturbable sangre fría, sacó de su bolsillo una carta, suplicó silencio y leyó la primera línea, cuyas palabras produjeron enormes carcajadas:
«Querido: Ese fastidioso caballero que me persigue...»
-Salgamos de aquí -dijo Mergy a su hermano, con una expresión de disgusto.
El capitán le siguió... La carta absorbía la atención de todos, y no fue notada la ausencia de los hermanos.
- IV -
| «Don Juan.- ¿Tomas por moneda corriente lo que te acabo de decir? ¿Crees que mi boca está de acuerdo con mi corazón?» | |
| (Molière: El convidado de piedra.) |
El capitán Jorge entró en la ciudad con su hermano y le condujo a su casa. En el camino apenas si cambiaron algunas palabras. La escena de la cual habían sido testigos les dejó una impresión penosa, que les hizo involuntariamente guardar silencio.
La disputa y el irregular combate que habían presenciado no tenía nada de extraordinario en aquellos tiempos. En toda Francia la susceptibilidad quisquillosa de la nobleza daba motivo a los más funestos encuentros, hasta el punto de que, según cálculo moderado, durante los reinados de Enrique III y Enrique IV perdieron la vida en desafíos más caballeros que en diez años de guerras civiles.
La habitación del capitán estaba amueblada con mucha elegancia. Las cortinas de seda bordadas de flores y los tapices de brillantes coloridos atrajeron en el acto la atención de Mergy, cuyos ojos estaban acostumbrados a contemplar adornos más sencillos. Entró en una habitación que su hermano llamaba simplemente el oratorio, ya que todavía no se habían inventado vocablos más en consonancia para significar el refinamiento de las estancias. Un Santo Cristo de roble, bien esculpido; una Virgen, pintada por un artista italiano, y una pila de agua bendita, adornada de un ramo de boj, parecían justificar el piadoso nombre con que se designaba la habitación, mientras que una alta y espaciosa cama, cubierta con telas de damasco; un espejo de Venecia, un retrato de mujer, diferentes armas y varios instrumentos musicales, indicaban claramente las costumbres un poco mundanas del propietario.
Mergy miró con desprecio la pila del agua bendita y el ramo de boj, que le recordaban la apostasía de su hermano. Un lacayito trajo confituras, grajeas y excelente vino. El té y el café no estaban en uso todavía, y con el vino reemplazaban nuestros abuelos esas bebidas ahora elegantes.
Bernardo, con el vaso en la mano, dirigía constantemente sus miradas desde el retrato de la Virgen a la pila y desde la pila al Santo Cristo. Suspiró con pena, y mirando a su hermano que perezosamente se había tendido en la cama, le dijo:
-¡Estás hecho un papista!... ¿Qué diría nuestra madre si te viera?
El recuerdo pareció afectar dolorosamente al capitán. Se le arrugaron sus grandes cejas e hizo un gesto como para rogar a su hermano que no prosiguiese... Mas éste continuó implacable:
-¿Pero es posible que de corazón hayas abjurado la creencia de tu familia, como lo has hecho con los labios?
-¡La creencia de nuestra familia!... ¡Si nunca ha sido la mía!... ¿Qué?... ¿Yo?... ¡Creer en los hipócritas sermones de vuestros pastores gangosos!... ¡Yo!...
-¡Sin duda es mucho mejor creer en el purgatorio, en la confesión, en la infalibilidad del Papa! ¡Debe de ser, por lo visto, preferible arrodillarse ante las sucias sandalias de un capuchino! Si llegará un día en que creerás que no es posible comer sin recitar antes la ridícula oración de Vandreuil.
-Escucha, Bernardo; odio las disputas, sobre todo si son de cuestiones religiosas; pero es necesario que, tarde o temprano, me explique contigo, y puesto que estamos el uno enfrente del otro, terminaremos de una vez. Te voy a hablar con el corazón abierto.
-¿Es que no crees en las invenciones de los papistas? -preguntó Mergy muy satisfecho.
El capitán se encogió de hombros, y después de hacer sonar sus largas espuelas, dejando caer los botones de las botas contra el suelo, exclamó:
-¡Papistas! ¡Hugonotes! ¡Todo supersticiones! Yo no puedo creer en aquello que mi razón estima absurdo. Tanto nuestras letanías como vuestros salmos, son estúpidos. Solamente se diferencian -añadió sonriendo- en que en nuestra iglesia se escucha buena música, mientras que en las vuestras tenéis la guerra declarada a los oídos delicados.
-¡Bonita superioridad para tu religión! ¡Con ella haréis muchos prosélitos!
-No la llames mi religión, porque creo en ella lo mismo que en la tuya. Cuando he conseguido pensar por mí mismo, cuando he sido dueño de mi razón...
-Pero...
-Déjate de sermones, ya sé todo lo que me vas a decir... Yo también tuve en otro tiempo mis esperanzas, mis temores... ¿Crees tú que no he realizado poderosos esfuerzos para conservar las dichosas supersticiones de mi infancia? He leído a todos nuestros doctores para buscar algún alivio contra la duda que me atormentaba, y la lectura no hizo sino acrecentarla. No me ha sido posible tener fe. La fe es un don precioso que se me ha negado; pero que por nada en el mundo procuraría evitárselo a mis semejantes.
-Te compadezco.
-Enhorabuena. Tienes razón... Como protestante no creo en los sermones, y como católico me río de las misas. ¡Eh! ¡Mil diantres! Las atrocidades de las guerras civiles, ¿no son por sí solas suficientes para aniquilar la fe más rotunda?
-Esas atrocidades las cometen los hombres, y hombres que han pervertido la palabra de Dios.
-Esta respuesta no es tuya, y tú me perdonarás si no me convence... A vuestro Dios no le comprendo, no le puedo comprender... Y si demuestro tener creencias, es, como dice nuestro amigo Jodelle, «a beneficio de inventario».
-Si las dos religiones te son indiferentes, ¿para qué esta abjuración, que tanto ha afligido a tu familia y a tus amigos? -preguntó Mergy.
-Si más de veinte veces he escrito a nuestro padre para explicar las causas de ello y justificarme ante sus ojos. Pero siempre ha arrojado mis cartas al fuego, tratándome como si fuera un empedernido criminal.
-Ni mi madre ni yo hemos aprobado un rigor tan excesivo... Pero las órdenes paternas...
-¡No sé lo que pueda pensar de mí! ¡Ni me importa!... Voy a referirte las razones de mi determinación, que en la actualidad no se repetiría si estuviese en el caso de volver a empezar.
-¡Ah! Siempre pensé que te arrepentirías.
-¿Arrepentirme? No; estoy seguro de no haber cometido una mala acción. Cuando estabas tú todavía en el colegio estudiando Latín y Griego, yo me había puesto ya la coraza, ceñido la escarapela blanca (10), y me hallé combatiendo en nuestras primeras guerras civiles. El príncipe de Condé, que hizo cometer tantas faltas a nuestro partido, se ocupaba de los asuntos serios únicamente cuando sus amores le dejaban tiempo. Yo era correspondido en mi cariño por una dama; el príncipe se enamoró de ella y me pidió que se la cediese; me negué en absoluto, y se convirtió en mi implacable enemigo.
| «Aquel príncipe gallardo, | |
| que tanto besa a su novia.» |
Me presentó ante los fanáticos del partido como un monstruo de irreligión y libertinaje. Si yo no tenía más que un amor... y dejaba a los otros en paz para que preparasen a su gusto las cosas religiosas, ¿para qué me declararon la guerra?
-No hubiera creído nunca al príncipe capaz de cometer una acción tan fea.
-Ha muerto ya y de él habéis hecho un héroe. Así va el mundo. Reconozco, sin embargo, que tenía buenas cualidades... Ha muerto como un bravo, y le perdono... Pero entonces era poderoso y yo un pobre caballero que parecía cometer un crimen si osaba resistirle.
El capitán dio algunos paseos por la estancia, y continuó con voz cada vez más emocionada:
-Todos los pastores, todos los santurrones del ejército se revolvieron contra mí; yo no hacía ningún caso ni de sus abominaciones ni de sus prédicas. Un caballero cortesano del príncipe, para adularle, me llamó granuja delante de todos los capitanes. Le di una bofetada y le maté en duelo. En nuestro ejército había doce desafíos diarios, y los generales adoptaban el partido de no darse por enterados. Se hizo una excepción conmigo, y el príncipe quiso que pagara mi culpa y sirviera de ejemplo. Las súplicas de personas influyentes, y sobre todo las del almirante, consiguieron mi indulto. Pero el odio del príncipe no estaba satisfecho. En el combate de Jazeneuil mandaba yo una compañía que había sido de las primeras en entrar en fuego; mi coraza, marcada con dos impactos de arcabuz, y mi brazo izquierdo, atravesado de un balazo, mostraban cuál era mi comportamiento... No tenía yo a mi mando sino veinte hombres, y en contra mía se lanzaba un batallón de suizos del rey. El príncipe de Condé me ordenó que cargase... Me atreví a pedirle dos compañías de alemanes..., y... ¡me llamó cobarde!
Mergy se levantó y estrechó con emoción la mano de Jorge. El capitán prosiguió con los ojos encendidos por la cólera y sin dejar de pasearse.
-Me llamó cobarde delante de todos aquellos caballeros, de doradas armaduras, que algunos meses más tarde le abandonaron en Jarnac, dejándole asesinar... Creí que era necesario morir; y me lancé sobre los suizos, jurando que, si por azar quedaba con vida, no desenvainaría nunca mi espada en defensa de tan injusto príncipe. Caído de mi caballo, y herido gravemente, hubiera muerto con seguridad si uno de los caballeros del duque de Anjou -Beville, ese loco con quien hemos comido- no me salvara la vida tomándome en brazos y no me llevara ante el duque. Se me cuidó con gran esmero... yo estaba sediento de venganza... Los católicos procuraron halagarme con sus mimos, me invitaban a que entrase al servicio de mi bienhechor el duque de Anjou, y me recitaron el siguiente verso latino:
| Omne solum forti patria est, ut piscibus acquo. |
Veía, además, con indignación, que los protestantes trajesen tantos extranjeros a nuestra patria... ¿Pero por qué no decirte la principal razón que me determinó? Buscaba la venganza y me hice católico ante la posibilidad de encontrarme un día con el príncipe de Condé en el campo de batalla y matarlo... Un cobarde se encargó después de cobrar mi deuda... La forma en que murió casi me hace olvidar mi odio... Le vi caído y lleno de sangre, entre varios soldados muertos; levanté su cadáver con mis propias manos y le cubrí con mi capa. Yo estaba ya afiliado a los católicos; mandaba un escuadrón de caballería y no podía abandonarlos. Felizmente, creo haber prestado bastantes servicios a mi antiguo partido. He procurado, en lo que de mí dependía y era posible, endulzar los rigores de una guerra religiosa, y he tenido la suerte de salvar la vida a muchos antiguos amigos.
-Oliverio de Basseville hace público en todas partes que te debe la existencia.
-Y aquí me tienes hecho un católico -dijo Jorge con voz ya bastante calmada-. Esta religión no va mal con mi temperamento, y me acomodo con facilidad a sus devociones... Mira este cuadro de la Virgen... Es el retrato de una cortesana de Italia. Las santurronas admiran mi piedad y se persignan delante de la pretendida virgen... Créeme... Estoy más a gusto con los curas que con los pastores protestantes... Puedo vivir a mis anchas sacrificándome muy poco en aras de la canalla clerical... ¿Que es necesario ir a misa? Pues voy de vez en cuando y veo caras bonitas de mujeres... ¿Que es preciso confesarme? ¡Pardiez!, conozco un admirable franciscano, el cual fue arcabucero de caballería, y que por un escudo me entrega un billete de confesión y comunión, y para que me salga más barato, él mismo se encarga de llevar cartitas mías a sus graciosas penitentes... De modo que... ¡vivan las misas! ¡Vivan las misas!
Mergy no pudo evitar una sonrisa.
-¡Mira! -siguió el capitán-. Éste es mi libro de oraciones.
Y le enseñó uno ricamente encuadernado con un estuche de terciopelo y una manecilla de plata...
-Es tan bueno como los que usáis para vuestros rezos.
Mergy leyó en el dorso: Libro de Horas.
-Es buena la encuadernación -dijo con cierto aire de disgusto, abandonando el libro.
El capitán le abrió y presentó a su hermano la primera página, que decía así: La vida muy horrenda del gran Gargantúa, padre de Pantagruel, escrita por M. Alcofribas, que sabe abstraer la quintaesencia.
-¡Háblame de este libro y no de esas cosas vuestras! -exclamó Jorge riendo-. Es para mí de mucha más importancia que todos los volúmenes teológicos de la biblioteca de Ginebra.
-El autor de este libro estaba repleto de saber; pero hizo muy mal uso de su sabiduría -añadió Bernardo.
Jorge se encogió de hombros y dijo:
-¡No dejes de leer este volumen, y ya me hablarás después!
Mergy tomó el libro, y transcurrido un instante de silencio, contestó:
-Creo que solamente un ilegítimo despecho de amor propio te ha llevado a realizar un acto del cual te arrepentirás algún día.
El capitán bajó la cabeza, y su mirada fija en la alfombra parecía observar curiosamente los dibujos.
-¡Ya está hecho! -dijo al fin, suspirando con angustia; y añadió en tono burlón y alegre-: Acaso llegue un día en que vuelva a oír sermones protestantes... Pero dejemos esto y prométeme no hablar de cosas tan aburridas.
-Espero que tus propias reflexiones surtan mejor efecto que todos mis discursos.
-¡Sea!... Pero ahora hablemos de nuestras cosas... ¿Qué proyectos temías al venir a la corte?
-Espero que mediante las recomendaciones que traigo para Coligny me admita entre los caballeros que van a acompañarle a la campaña de los Países Bajos.
-Muy mal pensado. No es gentil que un joven lleno de valor y ciñendo espada al cinto le entusiasme representar un papel de criado. Entra como voluntario en la guardia del rey o en mi escuadrón de caballería ligera... Harás la campaña como todos nosotros, sin hallarte sujeto a una disimulada servidumbre.
-No me agrada mucho la idea de entrar en la guardia del rey; y hasta siento cierta repugnancia... Preferiría ser soldado en tu escuadrón; pero nuestro padre quiere que haga mi primer campaña bajo las órdenes inmediatas del almirante.
-¡Ah! ¡Qué bien conozco a nuestros hugonotes! Siempre predicando la unión y los primeros en remover los antiguos rencores.
-¿Cómo?
-Sí; el rey es a vuestros ojos un tirano. ¿Qué digo? Ni siquiera un tirano: un usurpador. Después de la muerte de Luis XIII es Gaspar I (11) vuestro único rey de Francia.
-¡Qué broma tan estúpida!
-De todos modos, lo mismo da que estés al servicio del príncipe Gaspar que del duque de Guisa. M. de Chatillon es un gran capitán y a su lado aprenderás bien el arte de la guerra.
-Hasta sus enemigos le estiman.
-Hay, sin embargo, en su vida cierto disparo de pistola que no le honra mucho.
-Ha probado su inocencia. Y, además, todos sus actos desmienten que pueda ser el cobarde asesino de Poltrot.
-¿Conoces el axioma católico Fenit cui profuit? Sin su pistoletazo se habría tomado Orleans.
-De todas maneras no habría sido sino un hombre menos en el ejército católico.
-¡Sí! ¡Pero qué hombre! ¿No has oído nunca estos dos malos versos, que valen tanto como vuestros salmos:
| Mientras en Francia haya Merés | |
| mereceréis la muerte, Guisas (12)? |
-Puerilidades ridículas, y nada más... Resultaría una pesada letanía si yo refiriese todos los crímenes de los Guisas... Para restablecer la paz en Francia, si yo fuese rey, haría lo siguiente: A los Guisas y a los Chatillons los metería en un saco de cuero, bien cosido y bien anudado, y atándoles cien mil libras de hierro para que no pudiesen escaparse y nadar, los arrojaría al agua..., y queda mucha gente a quien gustoso metería también en ese saco.
-Es una felicidad que no seas rey de Francia.
La conversación tomó un giro más alegre, se abandonaron los temas políticos y teológicos, y los dos hermanos se refirieron cuantas aventuras les habían ocurrido desde que estaban separados. Mergy fue lo bastante franco para no ocultar su historia de la posada; Jorge se rió mucho al enterarse en qué forma perdió los diez y ocho escudos y buen caballo alazán...
Se dejó escuchar el sonido de las campanas en una iglesia vecina.
-¡Pardiez! -exclamó el capitán-. Vamos a oír el sermón de la tarde. Te aseguro que no te aburrirás.
-Lo agradezco... Pero puedo asegurarte que no tengo gana alguna de convertirme.
-Vamos, hombre. Esta tarde predica el hermano Lubin. Es un franciscano que hace la religión muy divertida, y le va a escuchar una gran muchedumbre. Además, en la iglesia de Santiago debe hallarse hoy toda la corte. Es un espectáculo digno de verse.
-¿Estará también la condesa de Turgis? ¿Y tendrá el velo quitado?
-No puede faltar... Cuando te pongas en la fila de los caballeros, a la salida del sermón, no se te olvide ofrecerle agua bendita... Es ésa una de las más agradables ceremonias de la religión católica. ¡Cuántas manos lindísimas he estrechado y qué de cartitas deslicé con disimulo al ofrecer el agua bendita!
-¡No sé! Pero esa agua que tú llamas bendita me disgusta de un modo que creo no podré meter en ella los dedos por nada en el mundo.
El capitán le interrumpió con una carcajada. Los dos tomaron sus capas y se fueron a la iglesia de Santiago, llena ya de personas piadosas y elegantes.
- V -
El sermón.
| «Boca bien grande para todos los usos de la boca; habilísimo matador del tiempo; buen violador de misas por su medro; gran escamoteador de las vigilias... Para decirlo de una vez: compendio y resumen de todos los frailes frailunos de la frailería.» | |
| Rabelais. |
Cuando el capitán Jorge y su hermano atravesaban la iglesia para buscar un sitio cómodo y próximo al predicador, llamaron su atención unas carcajadas que se oían dentro de la sacristía. Entraron en ella y vieron a un hombre muy gordo, revestido con el hábito de San Francisco, de cara alegre y coloradota, que se hallaba charlando animosamente con media docena de muchachos jóvenes que tenían lujosos trajes.
-¡Vamos, muchachos, voy teniendo prisa! -dijo-. Dadme el tema para el sermón.
-Hablarnos hoy de las tretas que algunas señoras se traen con sus maridos -pidió uno de los jóvenes, en quien Jorge reconoció en seguida a Beville.
-La materia es rica, querido; convengo en ello. Pero ¿qué podré yo decir que supere al predicador de Pontoise, quien gritó en su sermón: «Voy a arrojar mi bonete a la cabeza de aquella de vosotras que haya puesto más cuernos a su marido»? No hubo una sola mujer en la iglesia que no se cubriese la cabeza con el manto en actitud de parar el golpe.
-¡Oh padre Lubin! -dijo otro muchacho-. No he venido al sermón sino para oíros hablar. Contadnos alguna cosa regocijante. ¿Por qué no predicáis sobre el pecado del amor, que es en la actualidad el más de moda?
-Será una moda para vosotros, caballeritos, que no tenéis arriba de veinticinco años; pero yo he cumplido hace tiempo los cincuenta, y a mi edad no se puede hablar de amor. Ya ni me acuerdo de ese pecado.
-No seáis hipócrita, padre Lubin; discurrís ahora sobre el amor tan bien como antes; si os conoceremos...
-Sí; predicad sobre la lujuria -añadió Beville-; todas las damas dirán que sois experto en la materia.
El franciscano respondió a esta afirmación con un guiño de ojos maliciosos, en el cual se advertía el placer y el orgullo que experimentaba al achacarle un vicio que supone juventud.
-No, no puedo predicar sobre ese tema, porque las señoras de la corte no querrían luego confesarse conmigo... si me encontraban demasiado severo... Si hablo sobre ello será tan sólo para demostrar que nos condenaremos para toda la existencia... por sólo un minuto de placer.
-¡Bien!... ¡Ah! ¡Ya está aquí el capitán! A ver, Jorge, si se te ocurre un asunto para el sermón. El padre Lubin se ha comprometido a predicar sobre cualquier tema que le indiquemos.
-Sí -contestó el fraile-. Pero concluid de una vez, porque ya debiera estar en el púlpito.
-Apostaría cualquiera cosa a que no os atrevéis a intercalar juramentos en el sermón -dijo Beville.
-¿Y por qué no, si me porfiáis mucho? -respondió osadamente el padre Lubin.
-Apuesto diez pistolas.
-¿Diez pistolas? Aceptado.
-Beville -dijo el capitán-, llevo la mitad en tu parte.
-No, no -contestó aquél-. Quiero ganarme solo el dinero del buen padre... Si él lanza los juramentos, no lloraré por mis diez pistolas. La cosa se lo merece.
-Os puedo anunciar que ya he ganado. Comenzaré mi sermón con tres juramentos. ¡Ah caballeritos! ¿Os figuráis que por llevar un espadón al cinto y una pluma en el sombrero sois los únicos que pueden lanzar interjecciones fuertes? ¡Ahora veréis cuán grande es vuestro engaño!
Y después de hablar así, abandonó la sacristía y subió al púlpito. Pronto reinó en la iglesia el más profundo silencio.
El predicador echó una mirada sobre la muchedumbre, dispuesta a escuchar su verbo; buscó con los ojos a Beville, y cuando le vio, frunció las cejas, puso una mano sobre la cadera y, en un tono de hombre arrebatado por la cólera, comenzó su sermón con las siguientes exclamaciones:
«Amados hermanos:
»¡Por la virtud!... ¡Por la muerte!... ¡Por la sangre!...» -y pegaba puñetazos sobre el púlpito.
Un murmullo de sorpresa e indignación interrumpió al predicador, o, más bien, reemplazó la pausa que él dejaba de intento.
«... de Dios -continuó el franciscano, substituyendo el tono iracundo por otro gangoso y clerical-, hemos sido salvados del infierno!»
Una carcajada general interrumpió el sermón por segunda vez... Beville sacó su bolsa y la sacudió con afectación delante del predicador, como confesando que había perdido.
«Pues bien, mis amados hermanos -prosiguió imperturbable el padre Lubin-, estaréis satisfechos, ¿verdad? Los hombres han sido salvados del infierno. Preciosas palabras. Supondréis vosotros que ya no nos queda más sino cruzarnos de brazos e irnos a divertir. Nos hemos librado del horroroso fuego del infierno, y respecto al del purgatorio, que no es, comparado con el otro, sino fogata de candelas, nos podremos curar con el ungüento de una docena de misas. Pues ¡a comer!, ¡a beber!, ¡a divertirnos!
»¡Oh! ¡Qué endurecidos pecadores estáis hechos! Pero -y es el padre Lubin quien os lo dice- no contáis con la huéspeda.
»Os atrevéis a creer, caballeros heréticos, hugonotes y hugonotizantes, que sólo para librarnos del infierno fue nuestro Salvador crucificado? ¡Qué enorme tontería! ¿Por semejante canalla iba a derramar su preciosa sangre? Eso sería arrojar margaritas a puercos, y no olvidemos que Nuestro Señor precipitó en el mar dos mil puercos. Et ecce impetu abiit totus grex praeceps in mare. ¡Buen viaje, señores puercos! ¡Y pueden todos los herejes tomar el mismo camino!»
Al llegar a este punto, el orador tosió y se detuvo un momento para dirigir una mirada sobre los fieles y juzgar el efecto que producía su elocuencia... Luego prosiguió:
«De modo, señores hugonotes, que convertirse pronto... y muy pronto; si no, es imposible que os libréis de los tormentos infernales. Dad la espalda los pecadores y gritad conmigo: ¡Viva la misa!
»Y vosotros, mis amados hermanos los católicos, que os frotáis las manos satisfechos pensando en las delicias del paraíso..., pues, con franqueza, hermanos: el paraíso está a más distancia de la corte donde vivís en pleno paraíso, que desde San Lázaro a la Puerta de San Dionisio, aun tomando por el atajo.
»La virtud, la muerte, la sangre de Dios os han librado del infierno... Sí, os libran del pecado original, de acuerdo. Mas ¡ay de vosotros si Satanás os atrapa! Circuit quaerus quem devoret.
»¡Oh mis amados hermanos! Satanás es un esgrimidor más experto que Juan el Grande, Juan el Pequeño y el Inglés, y son terribles sus asaltos.
»En cuanto nos quitamos los sayos y las botas de campana y estamos en momento propicio de pecar mortalmente, Satanás nos lleva a los Pré-aux-Clercs de la existencia eterna. Las armas con que nos defendemos son los divinos sacramentos; él lleva al combate todo un arsenal, que lo constituyen nuestros pecados, a la vez armas ofensivas y defensivas.
»Me parece verle entrar al duelo en campo cerrado, con la Gula sobre la tripa, sirviéndole de coraza, y empleada por la Pereza; en su cintura conduce la Lujuria, que es una espada muy peligrosa; la Envidia es la daga; el Orgullo se le coloca en la cabeza, como un soldado el almete; en sus bolsillos guarda la Avaricia, para aprovecharse de ella cuando tenga necesidad, y la Ira, con todas las injurias, hijas suyas, la tiene siempre en la boca; nuestro enemigo viene armado, como veis, hasta los dientes.
»Cuando da Dios la señal, no dice Satanás las palabras corteses de los duelistas bien educados: 'Caballero, ¿estáis en guardia?' Se tira a fondo sobre los buenos cristianos, con la cabeza baja, y sin decir oste ni moste. El cristiano, si advierte que va a recibir una estocada en medio del estómago, puede pararla por medio de la Templanza.»
Al llegar este momento de su sermón, el predicador, para que se entendiesen mejor sus imágenes, asió un crucifijo y comenzó a esgrimirle como si fuera una espada, tirándose a fondo, marcando paradas, sin olvidarse de romper y marchar, lo mismo que haría un maestro de esgrima para explicar un golpe difícil.
«Satanás se retira para descargar una finta con la Ira; luego hace otra muy astuta con la Hipocresía, y de repente os lanza una estocada armada del Orgullo... El cristiano para el primer golpe con la Paciencia y los otros con la Humildad... Satanás, irritado, acomete esgrimiendo la Lujuria; pero también puede este ataque dominarse con las Mortificaciones. Se ve perdido el enemigo e intenta echaros la zancadilla con la Pereza y arremeter a puñaladas con la Envidia, mientras prepara para entrar en el combate a la Avaricia como arma suprema. Entonces es cuando necesitáis tener buen ojo. Con el Trabajo os libraréis de la zancadilla que tiende la Pereza; de la puñalada de la Envidia, con el Amor al prójimo -parada muy difícil, amados hermanos-, y respecto a la estocada de la Avaricia, sólo podrá eludirse con la Caridad.
»Pero, queridos hermanos: ¿cuántos puede haber entre vosotros que, acometidos por un poderoso enemigo, unas veces en tercera y otras en cuarta, con puntas y con filo, tengan siempre prevenidas las respuestas a las estocadas del enemigo? A más de un campeón he visto caer a tierra, y entonces, si rápido no apela a la Contrición, está perdido para siempre. Este supremo medio defensivo es necesario usarle más tarde o más temprano... Muchos de vosotros creéis que para un pecadillo siempre habrá tiempo de confesarlo... Pero, ¡ay!, por desgracia, hermanos, yo he visto a muchos moribundos que querían decir su pecado; pero como les faltaba la voz..., su alma se la llevó el diablo.»
El hermano Lubin continuó todavía algún tiempo haciendo gala de elocuencia; y cuando abandonó el púlpito, un amante del bien hablar habría anotado que el sermón, el cual duró una hora justa, contenía treinta y siete símiles más, parecidos a los anteriores. Católicos y protestantes, aplaudieron al predicador, que permaneció algún tiempo al pie del púlpito, rodeado de una muchedumbre solícita, compuesta por gentes que acudían de todas partes de la iglesia para ofrecer sus felicitaciones al franciscano.
Durante el sermón, Mergy preguntó varias veces dónde estaba la condesa de Turgis; inútilmente su hermano la había buscado con los ojos... O la bella señora no estaba en la iglesia, o se ocultaba de sus admiradores en algún rincón escondido.
-Quisiera -dijo Mergy, saliendo- que todas las personas que han oído este absurdo sermón escucharan las simples exhortaciones de nuestros pastores.
-Mira a la condesa de Turgis -le dijo en voz baja el capitán, apretándole el brazo.
Mergy volvió la cabeza y vio pasar con la rapidez de un relámpago por el atrio obscuro a una mujer lujosamente vestida, que conducía de la mano un hombre joven, rubio, delgado, de rostro afeminado y de aspecto delicaducho, y cuyo atavío era de una negligencia tal vez estudiada... La muchedumbre abría paso ante ellos con un azoramiento no exento de terror... El caballero era el terrible Comminges.
Mergy apenas si tuvo tiempo de mirar a la condesa. No podía darse cuenta de sus rasgos fisonómicos, y, sin embargo, esa mujer le había hecho una gran impresión... Y Comminges le era extremadamente antipático, sin poder explicarse los motivos... Se indignaba de ver a un hombre tan débil en apariencia y ya poseedor de tanto renombre.
«Si la condesa -pensó- se atreviera a amar a cualquiera de éstos, Comminges lo mataría. Ha jurado matar a cuantos ame esa mujer...»
Y se llevó la mano involuntariamente al puño de su espada; pero pronto se avergonzó de tal arrebato.
«¿Qué me importa, después de todo? -se dijo-. No le envidio su conquista, a la cual no he podido ni ver.»
A pesar de estas ideas, el encuentro le había dejado una impresión penosa y durante el camino desde la iglesia a casa de su hermano guardó silencio.
Encontraron la cena servida. Mergy comió poco, y en cuanto quitaron la mesa, mostró deseos de volver a su hostería. El capitán le permitió que marchase; pero con la promesa de que volviera al día siguiente para establecerse en la casa de modo definitivo.
No hay necesidad de decir que Mergy encontró en casa de su hermano dinero, un caballo, etc., y además el conocimiento de un sastre de la corte y de un popular comerciante de la aristocracia, donde todo joven que deseaba ser bien visto de las damas debía comprar sus guantes, sus gorgueras a la confusión, y sus zapatos llamados en aquel tiempo de puente levadizo, que eran entonces las prendas más a la moda...
La noche estaba muy obscura, y Bernardo volvió a su posada en compañía de los lacayos de Jorge, armados de espadas y pistolas, porque las calles de París, después de las ocho de la noche, eran entonces más peligrosas todavía que lo es en la actualidad el camino de Sevilla a Granada (13).
- VI -
| «Jocky of Norfolk he not too bold, for Dickon thy master is bought and sold.» | |
| (Shakespeare: Ricardo III.) |
Bernardo de Mergy, al regresar a la humilde posada, miró con tristeza a su estancia vieja y lóbrega. Cuando comparó en su espíritu las paredes del cuarto -en otro tiempo primorosamente enjalbegadas y ahora ennegrecidas- con las brillantes tapicerías de seda de la habitación que acababa de abandonar; cuando recordó la bonita virgen italiana, y en lugar de ella veía sobre su lecho una viejísima imagen de santo, penetró en su cerebro una idea bastante vil. Todo aquel lujo, aquellas elegancias, los favores de las damas, la protección del rey, tantas cosas gratísimas, no le habían costado a Jorge sino una sola palabra, y una palabra bien fácil de pronunciar, pues era suficiente que saliera de los labios, sin que para nada se interrogase el fondo del corazón. Pronto se presentaron a su memoria los nombres de varios protestantes que el abjurar su religión les produjo grandes honores, y como el diablo hace un arma de cualquiera cosa, recordó la parábola del hijo pródigo para deducir esta moralidad extraña: que a un hugonote converso le tiene que ir mejor que a un católico perseverante.
Estos pensamientos, que se reproducían en todas formas y que le obsesionaban a pesar suyo, empezaban a proporcionarle disgusto. Tomó una Biblia de Ginebra que había pertenecido a su madre, y leyó durante algún tiempo. Más calmado entonces, dejó el libro, se metió en la cama y, antes de cerrar los ojos, se hizo interiormente el juramento de vivir y morir dentro de la religión paterna.
Mas a pesar de la lectura y el juramento, no podía olvidarse de las aventuras de la tarde. Veía las cortinas de seda púrpura, la vajilla de oro; luego se le presentaban las mesas derribadas, las espadas brillando, y la sangre que corría mezclada con el vino. Después, y en ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, se le apareció la pintada virgen italiana saliendo de su marco y bailando, delante de él. Quería fijar los rasgos de su cara en la memoria, y entonces sólo percibía un velo negro... ¡y aquellos ojos de un azul intenso y aquel cutis tan blanco que a través del velo advirtió un instante!... El velo caía, al fin, y aparecía una figura celeste, pero sin contornos fijos; era como la imagen de una ninfa surgiendo de un agua turbia. Involuntariamente bajó los ojos; pero presto los levantó, al no aparecer ante ellos sino la silueta del terrible Comminges con una espada ensangrentada en la mano...
Mergy se levantó pronto, y marchó en seguida a casa de su hermano para dejar su ligero equipaje. Rehusó por el momento visitar en su compañía las curiosidades de la ciudad, y se marchó solo al palacio de Chatillon para presentar al almirante las cartas donde le recomendaban.
Encontró la casa obstruida por una muchedumbre de criados y caballos, entre los cuales se abrió camino a duras penas, hasta llegar a una enorme antecámara repleta de escuderos y pajes, que aunque no tenían más armas que sus espadas, formaban una imponente guardia del almirante. Un ujier vestido de negro echó una mirada sobre la gorguera de Mergy y sobre una cadena de oro que su hermano le había prestado, y al ver este atavío lujoso, no tuvo inconveniente en introducirle en la habitación donde se hallaba su amo.
Señores, caballeros, pastores evangélicos, en número de más de cuarenta personas, todos en pie y con la cabeza descubierta y en una actitud respetuosa, rodeaban al almirante, que se hallaba vestido todo de negro y con gran sencillez. Era alto de estatura, pero algo encorvado, y las fatigas de la guerra habían impreso en su frente más arrugas que los años. Sobre su pecho caía una luenga barba blanca. Sus mejillas, ya de natural hundidas, le parecían ahora más a causa de una herida que le dejó una enorme cicatriz que apenas si podía tapar el largo bigote. En la batalla de Montcontour un pistoletazo le había horadado el carrillo, perdiendo varios dientes y muelas. La expresión de su fisonomía era más bien triste que severa, y podría asegurarse que después de la muerte del bravo Dandelot (14) ninguno le había visto sonreír. Estaba en pie con la mano apoyada en una mesa cubierta de mapas y planas, en medio de los cuales había una enorme Biblia en 4.º Algunos mondadientes esparcidos entre los mapas recordaban una costumbre de la cual con frecuencia se le hacía burla. En la mesa trabajaba un secretario, escribiendo cartas, que entregaba luego al almirante para la firma.
A la vista de este grande hombre, que para sus correligionarios era más que un rey, pues reunía en una sola persona las cualidades del héroe y del santo, Mergy se sintió acometido de un respeto tal, que involuntariamente llevó una rodilla a tierra. El almirante, sorprendido y molesto por tan excesiva veneración, le hizo señas de que se levantara, tomó con cierta negligencia la carta que le entregaba el joven entusiasta y lanzó una mirada sobre las armas del sello.
-Es de mi antiguo camarada el barón de Mergy -dijo-, y vos, caballero, se le parecéis tanto que no dudo seáis su hijo.
-Señor, mi padre hubiera deseado venir en persona a ofreceros sus respetos; pero su avanzada edad no se lo permite.
-Caballeros -dijo Coligny, después de haber leído la carta, volviéndose hacia las personas que le rodeaban-, os presento el hijo del barón de Mergy, el cual se halla a más de doscientas leguas de nosotros. Parece que no nos faltarán voluntarios para la campaña de Flandes. Os pido, señores, vuestra amistad para este caballero. Todos tenéis a su padre en la más alta estimación.
Pronto recibió Mergy a la vez abrazos y felicitaciones.
-¿Habéis guerreado ya, Bernardo? -preguntó el almirante-. ¿Habéis escuchado el ruido que produce el fuego de los arcabuces?
Mergy respondió, poniéndose muy encarnado, que todavía no había tenido la dicha de pelear en defensa de la religión.
-Se os debe felicitar más bien, caballero, de no haberos visto obligado a derramar la sangre de vuestros conciudadanos -dijo, Coligny en tono grave-. Gracias a Dios -añadió suspirando-, la guerra civil ha concluido; ¡la religión es libre! y constituye una dicha para nosotros que no tengamos que sacar nuestras espadas sino contra los enemigos del rey y de la patria.
Después, golpeando la espalda del joven, prosiguió:
-Estoy seguro de que no desmentiréis vuestra sangre. Según la intención de vuestro padre, prestaréis servicio al lado mío, y cuando peleemos con los españoles os haré portaestandarte, y pronto seréis teniente de mi regimiento.
-¡Os juro -exclamó Mergy en tono resuelto- que al primer encuentro con el enemigo me haréis teniente, o mi padre habrá perdido a su hijo!
-Bien, bravo muchacho; habláis como hablaría vuestro, padre.
Y después, dirigiéndose a su intendente, añadió:
-Aquí tenéis a Samuel. Si necesitáis dinero para el equipo, os lo proporcionará.
El intendente se inclinó delante de Mergy, que, avergonzado, dio las gracias, rehusando la oferta.
-Mi padre y mi hermano -dijo- proveen con largueza mis necesidades.
-¿Vuestro hermano?... El capitán Jorge Mergy, que después de las primeras guerras abjuró de su religión?
Mergy bajó tristemente la cabeza; algo murmuraron sus labios; pero la respuesta no se entendió.
-Es un bravo soldado -prosiguió el almirante-; ¿pero para qué sirve la valentía sin el temor de Dios? Joven, en vuestra familia tenéis ejemplos a imitar y otros a eludir.
-Procuraré parecerme a mi hermano en sus acciones gloriosas..., pero no en su apostasía.
-¡Bien, Bernardo! Venidme a ver con frecuencia y consideradme como un buen amigo. París no puede ser para vos un espejo de buenas costumbres; mas yo espero llevaros muy pronto adonde se puede conquistar la gloria.
Mergy se inclinó respetuosamente y se retiró al círculo de señores que rodeaban al almirante.
-Caballeros -dijo Coligny, reanudando la conversación que la llegada de Bernardo había interrumpido-, de todas partes recibo excelentes noticias. Los asesinos de Ruen han sido castigados...
-Pero los de Tolosa, no -dijo un viejo pastor, de rostro sombrío y fanático.
-Estáis completamente equivocado, señor. La noticia me la dieron hace un instante. En Tolosa se halla establecido ya el tribunal de justicia, de nuestro partido (15). Cada día me da el rey fidedignas pruebas de que la justicia es igual para todos.
El viejo pastor sacudió la cabeza con aire incrédulo.
Un anciano de barba blanca, vestido de terciopelo negro, exclamó:
-¡La justicia es la misma, sí! A los Chatillon, los Montmorency y los Guisas, todos juntos, quisieran Carlos y su digna madre derribarlos de un solo golpe.
-Hablad más respetuosamente del rey, M. de Bonissan -dijo Coligny, en tono severo-. Olvidaos, olvidaos de los antiguos rencores. Hasta ahora nada nos dice que los viejos católicos practiquen peor que nosotros el divino precepto que nos manda olvidar las injurias.
-¡Por los huesos de mi padre! Les es más fácil que a nosotros -murmuró Bonissan-. A quien le han martirizado veintitrés parientes no puede exigírsele que lo olvide con facilidad.
Y continuó hablando en el mismo tono hosco hasta que le interrumpió la llegada de un viejo andrajoso, de cara repulsiva y con una capa muy usada, que entró en la sala y, rápido, entregó un papel sellado a Coligny.
-¿Quién eres? -dijo éste sin romper el sello.
-Uno de vuestros amigos -respondió el viejo con voz ronca.
Y se marchó inmediatamente.
-Yo he visto a este hombre salir esta misma mañana del palacio de Guisa -dijo un caballero.
-Es un hechicero -dijo otro.
-Un envenenador -afirmó un tercero.
-El duque de Guisa le envía para envenenar al almirante.
-¿Envenenarme? -preguntó el almirante-, ¿envenenarme con una carta?
-¡Recordad los guantes de la reina de Navarra! -exclamó Bonissan.
-No creo en el veneno de los guantes ni en el de las cartas... De lo que estoy seguro es de que el duque de Guisa no puede cometer una cobardía.
Iba a abrir la carta, cuando Bonissan se lanzó sobre él, y agarrándole una mano, exclamó:
-¡No la rompáis, por Dios, que saldrá de ella un veneno mortal!
Todos los presentes rodearon al almirante, que hacía grandes esfuerzos para librarse de Bonissan.
-¡Veo salir un vapor ligero de la carta! -exclamó uno.
-¡Dejadla! ¡Dejadla! -fue el grito general.
-¡Pero parecéis locos! ¿Me queréis soltar? -dijo el almirante, contendiendo con sus cortesanos.
Y durante la especie de lucha que había sostenido, el papel cayó al suelo.
-¡Samuel, amigo Samuel! Mostraos como servidor leal -exclamó Bonissan-. Abrid esa carta y no la entreguéis a vuestro señor sino cuando os halléis seguro de que no contiene nada sospechoso.
La comisión no parecía ser muy del gusto del intendente. Sin titubear, Mergy recogió la carta y rasgó el sello. En el acto se encontró aislado de todos los caballeros, que se habían echado atrás como si estallase una mina dentro del aposento... Pero no salía ningún vapor maligno; no se oyó ni un estornudo... Un papel muy sucio y unas cuantas líneas de escritura era todo lo que contenía el terrible documento.
Las mismas personas que fueron las primeras en separarse temerosas, fueron también las que más pronto se aproximaron riendo al advertir que no existía nada peligroso.
-¿Qué significa esta impertinencia? -exclamó colérico Coligny, desembarazándose de Bonissan-. ¡Atreverse a abrir una carta que me está dirigida!
-Señor almirante: si por acaso este papel hubiera contenido algún veneno suficientemente sutil para que perdierais la vida, era preferible que fuese la víctima un hombre como yo, y no vos, cuya existencia es preciosa para la causa de nuestra religión.
Se escuchó un murmullo admirativo; Coligny estrechó con cariño la mano del joven, y después de un instante de silencio, dijo:
-Ya que has abierto la carta, lee en voz alta su contenido.
Y Mergy leyó estas líneas:
«El cielo está esclarecido al Occidente de resplandores sangrientos. Algunas estrellas han desaparecido del firmamento y espadas ardiendo han sido vistas en los aires. Es necesario ser ciego para no comprender lo que presagian esos signos. Gaspar, ciñe tu espada, calza tus espuelas, o, en caso contrario, dentro de pocos días los grajos se repartirán tu carne.»
-Al decir los grajos designa a los Guisas (16) -dijo Bonissan.
El almirante se encogió de hombros con desdén y todo el mundo guardó silencio, pues era evidente que la profecía había hecho cierta impresión en la asamblea.
-¡Cuánta gente hay en París que no se ocupa más que de tonterías! -dijo fríamente Coligny-. Lo menos existen diez mil pícaros cuyo solo oficio es el de predecir lo futuro.
-El aviso, tal como viene, no es, sin embargo, de despreciar -dijo un capitán de infantería-. El duque de Guisa ha dicho públicamente que no dormirá tranquilo hasta que no os dé una estocada en el vientre.
-¡Y le será muy fácil a un enemigo llegar hasta vos! -añadió Bonissan-. En vuestro lugar, no iría al Louvre sino acorazado.
-¡Vamos, camaradas! -respondió el almirante-. Creed que no es tan fácil que se dirijan los asesinos a viejos soldados como nosotros. ¡Si tienen más miedo de uno que uno de ellos!
Habló después durante algún tiempo de la campaña de Flandes y de asuntos religiosos; varias personas le entregaron memoriales para que los remitiera al rey; a todos los suplicantes les recibía con bondad, dirigiendo a cada uno palabras afectuosas. Sonaron las diez, y pidió su sombrero y sus guantes para marcharse al Louvre. Algunos de los caballeros le suplicaron permiso para retirarse, y otros muchos le acompañaron con objeto de servirle a la vez de guardia y de cortejo.
- VII -
En cuanto volvió a ver el capitán a su hermano le dijo:
-¿Qué? ¿Has hablado con Gaspar I? ¿Cómo te ha recibido?
-Con una bondad que no olvidaré nunca.
-Me alegro mucho.
-¡Oh Jorge! ¡Qué hombre!
-¿Qué hombre? Un hombre como casi todos, que tienen un poco más de ambición y de paciencia que mis lacayos..., sin hablar de la diferencia de origen... El nacimiento de M. de Chatillon ha hecho mucho en favor suyo.
-¿Y fue su nacimiento el que le ha enseñado el arte de la guerra y le ha hecho el primer capitán de nuestro tiempo?
-No, sin duda; pero su mérito no ha evitado que le derrotasen siempre... ¡Bah! ¡Dejemos esto!... Hoy has conocido al almirante. ¡Muy bien! A tal señor, tal honor... Te convenía comenzar a hacer la corte a M. de Chatillon... Ahora, dime: ¿quieres venir mañana de caza? Te presentaré a una persona que merece ser conocida: a Carlos, rey de Francia.
-¿Que iré a la cacería real?
-Sin duda, y en ella verás a las más bonitas damas y a los mejores caballos de la corte. La cita es en el castillo de Madrid, adonde debemos ir temprano. Te cedo mi caballo tordo y te aseguro que no necesitarás usar las espuelas para estar siempre al lado de los perros.
Un lacayo entró en la habitación y entregó a Mergy una carta que acababa de traer un paje del rey. Mergy la abrió y su sorpresa fue tanta como la de su hermano, al encontrarse con un título de teniente. El sello real estaba agregado al pergamino y el nombramiento venía extendido en buena forma.
-¡Demonio! -gritó Jorge-. Vaya un favor repentino e inesperado. ¿Pero cómo Carlos IX, que no sabe que existes en el mundo, te envía un título de teniente?
-Creo deberle el favor al almirante -dijo Mergy, y refirió a su hermano la historia de la carta misteriosa que había abierto con tanta valentía. El capitán se rió mucho de la aventura, y sin piedad alguna hizo burlas de su hermano.
- VIII -
-¡Ah! Señor autor: qué ocasión más bonita se os presenta para trazar retratos literarios. ¡Y qué retratos! Nos vais a llevar al castillo de Madrid, en medio de los esplendores de la corte. ¡Y qué corte tan magnífica! ¿Nos quiere usted describir esa corte francoitaliana? Procure mostrarnos, uno después de otro, todos los caracteres que la distinguen... ¡Cuántas cosas vamos a aprender! ¡Y qué interesante va a resultarnos pasar una jornada en compañía de tan principales personajes!
-¡Ay! Señor lector; ¿qué me pedís? Yo quisiera tener suficiente talento para escribir una historia de Francia; entonces no narraría cuentos. Pero, decidme, amigo; ¿por qué queréis hacer conocimiento con gentes que no desempeñan un papel importante en mi novela?
-¿Pero habéis cometido la grande injusticia de no concederles un primer puesto? ¡Cómo! ¡Nos trasladáis al año 1572 y pretendéis esquivar los retratos de tantos hombres renombrados! ¡Vamos! No debéis dudar. Comenzad. Os voy a dar hecha la primera frase: La puerta del salón se abre y se ve aparecer...
-Pero, querido lector, si en el castillo de Madrid no había ningún salón. Los salones...
-¡Bien! El grande aposento estaba lleno de una muchedumbre..., etc., entre la cual se distinguían...
-¿Quiénes quiere usted que se distingan?
-¡Pardiez! Primo, Carlos IX.
-Secundo?
-¡Alto! Describamos antes su traje; después trace su retrato físico, y, por último, su retrato moral. Es el camino que actualmente siguen todos los novelistas.
-¿Su traje? Está vestido de cazador, con una corneta de caza que cuelga de su cuello.
-Sois muy breve.
-Respecto a su retrato físico... Esperad... Creo que le conoceríais mejor yendo a ver su cuadro al museo de Angulema. Se halla en la segunda sala, número 98.
-Pero, señor autor, vivo fuera de París. ¿Pretendéis que haga un viaje nada más que por ver el busto de Carlos IX?
-¡Bueno! Pues figuraos un hombre joven, bastante bien proporcionado de líneas, aunque con la cabeza algo hundida en las espaldas; el cuello, tendido, le obliga a presentar con torpeza la frente hacia adelante; los labios son delgados y largos y acentuadísimo el superior; la tez es descolorida, y sus grandes ojos verdes parecen no mirar nunca a la persona con la cual conversa. No creáis, sin embargo, que en su mirada pueda leerse estas dos terribles palabras: San Bartolomé, ni nada semejante. Su expresión es más bien estúpida e inquieta que dura y feroz. Os le podréis representar a la perfección al acordaros de algún inglés joven que hayáis visto entrar en un gran salón donde todo el mundo está sentado. Le veréis atravesar una fila de damas, que guardan silencio cuando pasa. Enganchándose en el traje de una, chocando con la silla de otra, a duras penas podrá llegar hasta el sitio donde se encuentra la dueña de la casa, y sólo entonces podrá advertir que al descender del coche se ha manchado el traje de barro... ¿No habéis visto nunca estas caras azoradas?... Acaso vos mismo la habéis contemplado en vuestro espejo antes que los usos del gran mundo os hayan dado un dominio completo de las formas sociales.
-¿Y Catalina de Médicis?
-¿Catalina de Médicis? ¡Diablo! No pensaba en ella. Creo que es la última vez que voy a escribir su nombre. En aquel tiempo era una mujer gruesa, pero todavía frescachona, bastante bien conservada para su edad. Su nariz era muy abultada y sus labios apretados como las personas que sienten los primeros efectos del mareo marítimo... Los ojos los tenía siempre a medio cerrar, y bostezaba a cada momento, diciendo con el mismo tono: ¡Ah! ¿Quién me librará de este odioso bearnés? Magdalena, da leche azucarada a mi perrito napolitano.
Pero precisa decir algunas palabras de más importancia. Catalina acababa de hacer envenenar a Juana de Albret, al menos el rumor público lo aseguró, y todo lo aparentaba.
-Nada de eso... Y si se asegura que existía tal apariencia, ¿dónde está el astuto disimulo que tanto se mienta?
-¿Y Enrique IV? ¿Y Margarita de Navarra? Mostradnos a Enrique, bravo, galante y bueno sobre todo. Margarita desliza un billete en la mano de un paje, mientras que, por su parte, Enrique enamora a una dama de la corte de Catalina.
-Respecto a Enrique IV, nadie podía adivinar en aquel muchacho aturdido al héroe y al futuro rey de Francia. Olvida a su madre a los quince días de su fallecimiento. Habla como un caballerizo, metido en una conversación sobre la cacería del ciervo. Os hago grada de su retrato, sobre todo si, como espero, no sois cazador.
-¿Y Margarita?
-Estaba un poco indispuesta y no salía de su cámara.
-Bonita manera de evitar dificultades. ¿Y el duque de Anjou? ¿Y el príncipe de Condé? ¿Y el duque de Guisa? ¿Y Tavannes, Rets, La Rochefoucauld, Teligny? ¿Y Thoré? ¿Y Méru? ¿Y tantos otros?
-Los conocéis mejor que yo. Os voy a hablar de mi amigo Mergy.
-¡Ah! Advierto que no voy a encontrar en vuestra novela lo que buscaba.
-Mucho lo temo.