Esther
Novela original
Miguel Cané
[Nota preliminar: Obra cedida por la Biblioteca de la Academia Argentina de las Letras.
Digitalización realizada por Verónica Zumárraga.]
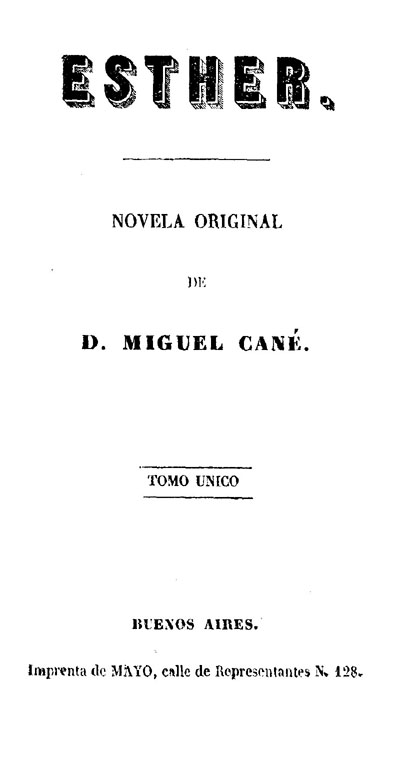
—5→
Al preparar para la estampa la cuarta página de la Biblioteca que hoy sale a luz, habíamos pensado, en señal de aprecio al presente y a los futuros colaboradores de ella, consignar en una introducción algunas ideas relacionadas con el plan general de la obra que traemos entre manos.
Habíamos trazado ya algunas líneas, cuando recibimos la siguiente carta del Dr. D. Juan María Gutiérrez, y no necesitamos encarecer la satisfacción con que la leímos y el placer con que le cedemos la palabra.
Los hombres inteligentes y la juventud del Plata sin duda agradecerán como nosotros al laureado poeta esta bellísima disertación, y séanos permitido ponerla al frente del volumen, como un débil homenaje del aprecio e importancia que le damos.
En el tomo inmediato contestaremos al Sr. Gutiérrez, limitándonos ahora a felicitarle cordialmente por su brillante epístola, y a rogarle apresure la terminación del patriótico libro que tuvo la galantería —6→ de ofrecernos, para imprimirle cuanto antes. Nuestro antiguo y querido amigo sabe mejor que nosotros, que nada es más convincente en estos casos que ilustrar la teoría con el ejemplo. Queda, pues, notificado para cumplirnos su promesa, si no puede ser en éste, en todo el año de gracia de 1859.
Dice así la carta a que nos referimos.
Rosario, Domingo 17 de Octubre de 1858.
Sr. Dr. D. ALEJANDRO MAGARIÑOS CERVANTES.
Mi antiguo y querido amigo:
Lacayo entre los amigos de Vd.1 al venir tras ellos a alentarle en su nueva empresa literaria, no les voy sin embargo en zaga en cuanto al interés por el buen éxito que en ella es de desearle. Quiera guiarle a Vd. mejor estrella que a sus antecesores.
La Biblioteca Americana es la realización de un pensamiento que bajo diversas formas bulle hace muchos años en la cabeza de varios amigos del progreso intelectual de nuestro continente. Su primer germen brotó con la lozanía que era de esperarse bajo las sazonadas plumas de Bello y García del Río. Pero, fuese que el clima de Londres nada de propicio podía tener para la Agricultura de la Zona —7→ Tórrida del Delille Venezolano, o que las atenciones de la patria les arrojasen del terreno de la literatura al de la política, el hecho es que el Repertorio y la Biblioteca, tan conocidos por los estudiosos, quedaron a medio camino. El último artículo crítico de una de estas publicaciones se contraía al canto lírico a la victoria de Ituzuingo, cuadrando la casualidad que, al eclipsarse aquel faro del buen gusto americano entre las nieblas de Inglaterra, iba a comenzar también a transponerse el brillante sol de nuestros aciertos. Contando desde 1828, guerra civil, delitos, mal gobierno, silencio, fueron la expresión de nuestra existencia durante cinco lustros. -La flor colombiana, bajo título tan seductor, abrió su carrera de propósitos análogos desde la imprenta de Rose y Buret en París, quedando muerta, pero no del todo olvidada, desde su primer volumen.
Las glorias del bello sexo americano, cuya narración reprodujo, hacen de aquella flor un libro interesante y útil.
García del Río, el secretario del Libertador, llevó siempre en sus largas y variadas vicisitudes de fortuna, fija en su idea la de revelar al mundo el mérito de los pensadores, de los poetas y de los hombres beneméritos de las regiones en que él había nacido. Siempre que hallaba un momento de reposo, anudaba el hilo de su querida tela, y redactaba una o más —8→ páginas de un libro que no alcanzó forma fija bajo la mano del que le formaba hoja por hoja. Muchas de éstas pueden hallarse en la Revista de Ambas Américas, que redactó en Valparaíso antes de emprender su correría postrera.
Todos estos ensayos, sin excepción, descubren la tendencia de traer a un centro vasto y común las fuerzas intelectuales y saludables que, naciendo del espíritu americano, obrasen sobre el mismo robustecidas por efecto de la concentración. El foco no podía ser mejor establecido: allí donde confluyen la igualdad del origen, la semejanza en la forma de gobierno, y la comunidad del idioma, allí está el hogar natural de los pueblos como familias morales. Harmonizar los intereses, fraternizar por el entusiasmo, amarse por la similitud de los sentimientos, vanagloriarse en común de la capacidad de producir lo bello y lo bueno, tal habría sido la consecuencia definitiva del logro de cualquiera de aquellos ensayos para las Repúblicas independientes en que se subdividió la América de los Reyes Católicos.
En el largo espacio que media entre aquellas tentativas y los días presentes, tanto en Europa como en América se ha promovido el estudio de las cosas sud-americanas, comenzando por donde es indispensable comenzar para este fin. La dispersión y el desorden de los antecedentes hace necesario reunirlos —9→ y clasificarlos, y de aquí la necesidad de las colecciones homogéneas. -En Venezuela y en Nueva Granada se han dado a luz varias compilaciones que contienen parte de lo más selecto que allí han producido los contemporáneos en materia de amena literatura. Chile ha contraído tiempo y dinero a enriquecer sus colecciones de historia patria y a rehabilitar los nombres memorables, sea cual haya sido la época o la bandera bajo que se ilustraron. Y por último, y sin juzgar aquí el acierto ni el desempeño de M. Ternaux Compans, mucho tenemos los americanos que agradecer a este erudito por haber vulgarizado, en la más cosmopolita de las lenguas vivas, las crónicas, relaciones de viajes e historias, relativas al descubrimiento y conquista de los dominios españoles en esta parte del mundo.
Desde Carlos V hasta Fernando VII fue expresamente prohibido que americano alguno se educase fuera de los dominios españoles de esta habla. A la influencia de las escuelas de Italia debía tener miedo aquel ambicioso retrógrado, como le tenía a las prácticas comerciales y doctrinas económicas de los italianos. Las Universidades de Alcalá y de Salamanca fueron las únicas que gozaron de la prerrogativa de mezclar sus turbios raudales con los más turbios todavía de Méjico y de Lima, cabiéndole a la pobre virgen del mundo la triste fatalidad de que —10→ sus ingenios se mostrasen justamente cuando las letras españolas cayeron en el oscurantismo y en la perniciosa manía de sutilizar los conceptos. Las ciencias fueron un centón de citas y de disertaciones a priori; la literatura, un monstruo de afectación y de gongorismo. Sin embargo desde el uno al otro extremo de nuestra vasta América, en el silencio de los claustros, en el bullicio de los campamentos y en los estrados de las Audiencias, tan vivaz era el talento y tan grande la aplicación que brotaron por todas partes los frutos de ambos, ya espontáneos, ya artificialmente producidos por el trabajo del estudio. Buenas o malas, pero siempre curiosas, fueron como era natural a confundirse esas producciones con el caudal principal de la literatura española. Si Garcilaso no hubiera añadido el dictado de Inca a su apellido de conquistador, habría esperado para obtener su carta de naturaleza a que la diese a conocer el historiador Prescott, antes del cual no era conocida biografía alguna del famoso cronista peruano. El épico chileno del siglo XVII habría pasado por un hermano menor de Ercilla, si lleno de orgullo patrio no hubiese tenido la precisión de advertir al frente de sus poemas que era nacido en los confines del belicoso Arauco. Alarcón, que ha inspirado una de las mejores piezas dramáticas al gran Corneille, sería tenido por peninsular, —11→ si la envidia de sus contemporáneos madrileños no le hubiera arrojado, por vía de apodo, su glorioso título de mejicano.
¡Qué vasta esfera de trabajo no habría, pues, para quien se propusiese separar del raudal de las letras españolas, propiamente dichas, el tributo americano pagado forzosamente por la dominación y por la comunidad de la lengua! -Trabajo de esta naturaleza traería consigo todo género de agrado y grandísima utilidad. Se engañaría quien creyese que un espíritu vulgar podría acometerle. La paciencia del erudito sería uno de los brazos de su tarea; pero sin gusto y sin ciencia no podría escoger ni clasificar, y se expondría a sacar del polvo lo que no mereciese desenterrarse y a condenar al olvido las verdaderas perlas. Por otra parte, el conocimiento de las obras escritas por americanos durante la dominación española falta entre las páginas de la incompleta historia de aquel importante periodo, para comprender bien cuál era el estado social del individuo nacido en América, y cuán cortado sentía el vuelo propio de sus sentimientos y de su libertad intelectual. A cada momento se lee en ellos la expresión del sentimiento de hallarse apartados del sol del monarca que vivificaba con su protección los ingenios regnícolas, y rodeados de dificultades para dar a la estampa los frutos queridos de sus vigilias. Aparte esto, nótase, —12→ principalmente en los historiadores, que se colocan en un punto de vista especial para apreciar los hechos y para calcular los intereses; y en los estadistas y letrados, un celo más inteligente y ardiente que los peninsulares, por los derechos, prerrogativas y prosperidad del país en que han nacido, revelando, desde los tiempos más remotos, que las causas de la emancipación vinieron condensándose y extendiéndose desde las primeras generaciones cristianas nacidas de la mezcla de la sangre indígena con la española.
Deduzco de aquí, mi querido amigo, que si la empresa que Vd. acomete no tomase toda la extensión que sin duda le ha trazado en su cabeza, no será por falta de materia ni de variedad de asuntos, pues la formación de lo que se me ocurre llamar ahora «los anales del ingenio americano,» limitándoles en la parte antigua al final del siglo último, daría materia para muchos volúmenes, para hacer sudar muchas prensas y para una larga serie de tomos de su biblioteca.
En la República Argentina no sería escasa la cosecha. Huérfana está todavía de dos de sus más notables historiadores, los PP. Jesuitas, Iturri, natural de Santa Fe, y Morales, nacido a las faldas orientales de la Cordillera, en una de las provincias Cuyanas. Las obras completas de Luca, de Fray Cayetano —13→ Rodríguez, de Echeverría mismo, cuyo Ángel caído permanece sin revelarnos los misterios de su inspiración y de su dulcísima rima, sufren por incuria el ostracismo inmerecido de nuestro brillante Parnaso. Y trasladándome de nuevo a tiempos más lejanos, ¿por qué no habríamos de indagar el paradero de las producciones que recomendaron entre sus contemporáneos al riojano Camaño, al santiagueño Juárez, a Eugenio López, a J. B. Maciel, a J. Perfecto de Salas, a los hermanos Rospillesi; a los famosos predicadores Monteros, Barrientos, Basalo, Chambo, Sulivan,Villanueva y García; al Dr. D. Julián de Leiva, Labarden, José Joaquín de Araujo, Fray Julián Perdriel, etc., etc., hombres notables por la literatura, por el profundo conocimiento que tuvieron de las cosas patrias y por la grave moralidad del carácter. El Sr. D. Bartolomé Mitre, en la elegante y erudita introducción a la Galería de celebridades Argentinas, ha plantado seguros jalones para marcar el sendero que puede conducirnos al hallazgo de pingüesjoyas de literatura patria.
Vd. que tiene entusiasmo y hábitos de trabajo y tiempo que consagrar a esos dulces sueños, hágase el instigador y el obrero en esas resurrecciones, y cuente con la seguridad de que han de acarrearle la gratitud de los que comprenden que la honra patria se complementa con la solicitud hacia aquellos —14→ de nuestros pasados que estudiaron y produjeron, exclamando al espirar con el pensamiento en la posteridad: non omnis moriar. -Ya que la modestia democrática nos veda tallar el mármol y levantar monumentos a la gloria humana, hagamos que el invento de Gutenberg, más consistente que el granito, salve para siempre del olvido a nuestros autecesores en el dulce y civilizador comercio con las Musas.
Anudemos el presente a lo pretérito para que el progreso sea sano, y legítimo el desarrollo de nuestro constante mejoramiento. Los pueblos como las familias (lo repito aquí porque es mi tema) necesitan para morigerarse de la presencia, ante el espíritu, de la censura moral de los antepasados, y de los que han de venir a formar la severa posteridad. Debemos ser mejor que los unos o no inferiores en nada, y prepararnos a despedirnos del mundo con la conciencia de que los otros han de recordarnos sin rubor y aun con satisfacción al reconocernos como sus progenitores. ¿Qué es un pueblo ignorante de lo que fue? Un ciego perdido en el caos de los hechos presentes que no comprende. ¿Qué podrá ser un pueblo sin historia escrita, sin celebridades aceptadas, sin conmemoración de grandes hechos, sin dolores conocidos para lamentarlos en común? ¿Cómo podrá hallarse el hilo de Ariadna en el laberinto de las —15→ cuestiones de derecho político, si está apagada la luz de la historia, que es a la vez la antorcha del amor para la razón y para los corazones, cuando alguna vez se troza por medio la cadena social?
El ejemplo de los acreditados escritores que le han prometido a Vd. trabajos históricos para la Biblioteca, ha de influir (lo espero) para inclinar los espíritus de la juventud argentina a las investigaciones de aquel género. La historia es la gran aplicación de todos los talentos: todas las ciencias morales están a su rededor formando corro. Reclama la brillantez y la blandura del pincel, la económica severidad del buril; la imaginación la da encarnación y bulto; la reflexión impone a sus páginas el peso del oro; la crítica la acerca a la verdad, y el corazón la hace tierna y la ablanda con el rocío de las lágrimas. Madre de toda enseñanza, universal como el cristianismo que la emancipó y la dotó de alas, la historia es en nuestros días la musa que consuela a los fuertes ingenios náufragos en las olas turbulentas de los negocios públicos, y la que disciplina a los soldados conscriptos para las batallas de la tribuna o de la prensa. Feliz el que bosqueja en todo o en parte la gran figura de la Patria, si puede decir de su pluma lo que el pintor Greuze de su pincel: «lo he mojado en mi corazón.»
Tiempo ha que el genio de la historia se cierne —16→ buscando una cabeza argentina en que posarse: conozco algunos compatriotas (sin contar los que han dejado de existir) que contraen su atención desde muy atrás a este estudio y ensayan sus fuerzas para producir la gran página de que carecemos para mirarnos en ella y mejorarnos para lo futuro. El momento ha llegado talvez. La Biblioteca puede acelerar la realización de ese hecho que tiene forzosamente que verificarse. Quede a Vd. al menos la gloria de haberlo provocado. ¿Le faltará a Vd. la protección o el ánimo? Esa bella juventud que a veces se enmaraña en el zarzal de la conseja folletinesca, ¿no ambicionará a inspirarse de los acontecimientos reales, ya para producir romances históricos como los del angelical Adolfo Berro, ya para animar y colorir las nebulosidades de Funes o las arideces de Núñez?
¡Cuánto hay de nuevo que decir! ¡Cuán fecundos en reflexiones son nuestros viejos anales!
Le escribo a Vd. desde un lugar en donde la curva del gigante que lleva sus aguas al Plata se avanza hacia donde el sol se esconde. Es una puerta exterior para dar salida a las producciones del interior de la República. La geografía, que es la hechura más providencial de Dios, le había predestinado para ser un centro de comercio y un foco de la civilización que se desenvuelve por resortes de paz. Este destino está revelado por la historia desde la época de la —17→ conquista. A pocas millas de aquí levantó Sebastián Gaboto una fortaleza y una cruz el año 1526, y veinte años más tarde fue aquí también a donde arribaron, como a término de su peregrinación desde el Perú, los compañeros de Francisco de Mendoza. Del levante, pues, y del poniente, llegaron a encontrarse en las tierras que baña el Caracará-aña, los que nos prepararon la civilización de que hoy gozamos en estos amenos y bien situados parajes. La historia descubre el velo que oculta el índice de la voluntad del Creador.
Deséole a Vd. muy de veras un buen éxito en su recomendable empresa, y me repito su amigo y affmo. S. S. Q. S. M. B.
JUAN MARÍA GUTIÉRREZ.
—18→
Nació el 26 de Abril de 1812, en una propiedad de campo de sus padres, llamada Algarrobos, a cuarenta leguas al Norte de Buenos Aires.
Hizo sus estudios preparatorios en la Universidad de Buenos Aires, y el 10 de Mayo de 1835 recibió el grado de doctor en leyes.
Ese mismo día, y dos horas después de la función universitaria, el nuevo doctor emigró de su país, donde la tiranía de Rosas hacía insoportable la existencia. Se dirigió a Montevideo a casa de su hermano político, el Dr. D. Florencio Varela, a cuyo lado practicó la ciencia del derecho, y se recibió de abogado de la matrícula del Estado Oriental del Uruguay en Abril de 1839.
Siendo practicante todavía del malogrado Varela, estableció un periódico de todo y para todos, con el título del INICIADOR. La buena fe y el entusiasmo por la nueva escuela literaria de aquella época se descubren en todas las páginas de ese periódico, en el que escribieron Esteban Echeverría, Alberdi, Juan M. Gutiérrez, Bartolomé Mitre, Félix Frías, Carlos Tejedor, y muchos otros jóvenes proscriptos.
La influencia fatal del opresor de los argentinos, extendiéndose a la ribera izquierda del Plata, dio los funestos resultados que da siempre toda influencia extraña, sea quien fuere el que la ejerce.
En honor de la verdad, los primeros pasos del Presidente D. Manuel Oribe habían sido intachables, y a juzgar por lo que hemos oído a personas muy caracterizadas, la emigración argentina le era más bien simpática que hostil.
La pluma severa de la historia apreciará algún día las razones, —19→ en virtud de las cuales, sin otra causa aparente que la de ser enemigos declarados de Rosas y a pretexto de que atizaban el fuego de la discordia y comprometían la paz del Estado, fueron perseguidos y violentamente expulsados los argentinos residentes en la República Oriental. Esa persecución los colocó naturalmente en el partido del General Rivera, que se había alzado en rebelión, alegando motivos que no nos incumbe examinar aquí, puesto que no escribimos la historia, sino una simple reseña biográfica.
Bástenos decir ahora que Cané fue encarcelado y desterrado como Agüero, los Varelas y todos los ciudadanos argentinos de alguna nota.
La revolución triunfante arrojó a Oribe a Buenos Aires, y Cané y Lamas establecieron entonces (1838) el Nacional de Montevideo, en cuya redacción permaneció dieciocho meses en unión con Alberdi, por haberse separado de ella el Sr. Lamas, pocos días después de la aparición del periódico.
Dificultades con los Editores les hicieron abandonar la redacción del Nacional, y un mes después estableció, siempre en unión con el Dr. Alberdi, la Revista del Plata, que duró poco a pesar de su buen crédito y de la numerosa suscripción que la sostenía. Las imprentas de ese tiempo se habían propuesto, según el Dr. Cané, parodiar a la guillotina, y la inteligencia era decapitada por ella. Por nuestra parte podemos asegurar que si eso pasaba en Montevideo, en Buenos Aires no se ha perdido la casta de tan hábiles tipógrafos.
Muerta la Revista del Plata, Cané estableció en sociedad con Alberdi El Porvenir, que murió también guillotinado por los cajistas.
Del año 37 hasta el 43, Cané vivió entregado a la política favorable a la libertad de su país, y al foro que era su profesión y por consiguiente sus medios de subsistir. En ese intervalo —20→ formó parte de la redacción del «Muera Rosas,» «del Corsario» y de otros diarios que nacían y morían en embrión.
A la aparición en el Cerrito del ejército vencedor en el Arroyo Grande, Cané tomó las armas y fue honrado con el mando de la 1.ª compañía de la Legión Argentina, en cuyas filas permaneció dos años y medio.
Llamado a desempeñar en el foro el empleo de defensor de pobres en lo Criminal, y nombrado fiscal del Estado en graves negocios que se referían a la situación del país, Cané abandonó las armas por la pluma, las murallas por el bufete.
La muerte de su esposa, acaecida en Junio de 1847, rompió su sistema de vida y le afectó en términos que le fue necesario salir de Montevideo, y partió para Francia dos meses después de aquel acontecimiento.
Durante su viaje se distrajo escribiendo algunos episodios de la guerra que dejaba obstinada y terrible en el Estado del Uruguay, algunos retratos políticos de personajes notables en las dos orillas del Plata, que no han visto aún la luz pública, que el autor reserva entre sus recuerdos domésticos, y que no piensa por ahora publicar.
Cané veía en el triunfo de Montevideo la salvación de su patria, y se nos asegura que prestó su decidido e inteligente concurso, como amigo, como consejero y coadjutor al General D. Melchor Pacheco y Obes, en todos sus trabajos diplomáticos en París, encaminados a que la Francia entrase de frente en la lucha contra Rosas.
Ese viaje fue para Cané la realización de sus intuiciones de civilización, y le sirvió para educar sus sentidos en el arte estéticamente, y para ensanchar su inteligencia.
Restablecido en su salud y adormecida un tanto su pena, volvió a América.
Sucesos puramente privados le hicieron salir de Montevideo —21→ en 1849 y dirigirse de nuevo a Europa. Pero Cané quiso decir un adiós, que él creía eterno, a su vieja madre, y tuvo el coraje de afrontar los peligros que le asignaban sus antecedentes en la lucha contra Rosas, y vino a Buenos Aires, donde mandaba absoluto y terrible su enemigo. Durante su permanencia en la patria, que no pasó de treinta días, sabemos que escribió sus impresiones, que tituló Paseo a Buenos Aires, en 1850, de las que no han visto la luz pública sino dos capítulos, titulados el uno, Buenos Aires y la Ópera Italiana, y el otro Buenos Aires y sus alrededores.
En su segundo viaje Cané visitó la Francia en todas sus direcciones, una parte de la Suiza, de la Bélgica y de la Italia, recorriendo estos países con el provecho que sacan de los viajes los hombres inteligentes y estudiosos.
La Esther, que publicamos en este volumen de nuestra Biblioteca, fue escrita en Florencia, a presencia de los objetos que en ella se describen, y sobre la tumba de la noble criatura que acompañaba al viajero en sus penas y en sus estudios.
La noticia de la disidencia del General Urquiza con Rosas le advirtió al proscripto que se acercaba la hora de volver a la patria, y rompiendo las trabas que le retenían y el propósito íntimo que había hecho al salir del Plata, se embarcó en el Havre de Gracia con destino a Montevideo, que suponía libre y vuelto a la vida. En la entrada del río recibió la noticia de la caída de Rosas en Febrero de 1852, por un buque que salía, y desde entonces nos ha repetido más de una vez, en sus conversaciones familiares, formó el propósito de volver a vivir y morir en el suelo natal.
Sus negocios particulares la retuvieron tres meses consecutivos en Montevideo, de donde pudo desprenderse al fin y pasar a Buenos Aires. -Llegó en malos momentos y sin estar al corriente de la situación política del país: «encontrando a mis —22→ amigos de destierro en el poder, nos escribía posteriormente en carta que tenemos a la vista, me entregué a ellos sin examen, y caí con ellos por la revolución de Setiembre.»
Cansado de tan repetidas peripecias, volvió a Montevideo decidido a vegetar ganando y perdiendo pleitos, como él dice, pero muerto para la política.
Su indiferencia, ficticia sin duda, pero sostenida con empeño, le trajo ratos de ocio y de solaz, -que aprovechó escribiendo sus recuerdos de viaje, de los que hemos visto algunos fragmentos bajo diversos títulos.
Pero la ficción debía ceder a la naturaleza, y después de la desgraciada revolución de Noviembre de 1856, Cané aceptó la redacción del periódico fundado por Florencio Varela, el acreditado «Comercio del Plata,» tarea que desempeñó durante dos años con sensatez a la par que con energía y talento.
Lanzado de nuevo a la vida de la política, Cané no pudo mirar con indiferencia el progreso de su patria, y como jornalero honesto quiso traer también su puñado de tierra al edificio común.
En Noviembre de 1857 partió con toda su familia para Buenos Aires, donde hoy se encuentra ejerciendo su profesión con bastante crédito, y habiendo merecido el honor de ser nombrado socio del Colegio de Abogados, del Instituto histórico y geográfico, del Ateneo del Plata y del Liceo Literario, de los cuales es: miembro honorario y director de la sección de prosa, en el primero, y de la comisión de censura en el segundo.
Las obras literarias que se conocen de Cané son, si nuestra memoria no nos engaña, a más de los periódicos que hemos nombrado, el Traviato, la Cora, la Noche de Boda, La familia Sconner, la Semanera, la Esther, que ve recién la luz pública, y muchos artículos de bellas letras, publicados en la Tribuna de Buenos Aires, en la que es director de la sección judicial y literaria. Sabemos que tiene en su cartera de borradores la Laura, —23→ la Muerte del Poeta, y varios retratos de personajes políticos, que tal vez más tarde se decida el autor a publicar, o lo hagamos nosotros en la Biblioteca, si como esperamos alcanza esta larga vida, y nuestro colaborador y amigo tiene a bien continuar favoreciéndonos con sus escritos.
A. MAGARIÑOS CERVANTES
Buenos Aires, 22 de Octubre de 1858.
—25→
|
| DANTE | ||
La primavera prematura de Florencia viste los árboles, las rosas, los prados y las montañas, cuando todavía el hielo ciñe las sienes del Apenino. Las Calscinas, este rendez-vous de la elegante sociedad de Florencia, que tienen a su izquierda las turbias y correntosas aguas del Arno, y a su derecha, las mágicas vistas de Fiesole, de Pratolino y de cien pueblos rivales en poesía y en belleza; ostentaban ya su verde alfombra de trébol, y los árboles sacudiendo el manto de la estación moribunda, se mostraban alegres y risueños como el niño que sale a respirar el ambiente de los campos después de un año de colegio.
—26→El desterrado en todas partes está solo, y Eugenio vagaba solitario a la sombra de los árboles seculares, pensando en los inciertos destinos de su patria querida, en las tristes amarguras de su vida y en ese mundo que se ofrecía a sus ojos, frío, indiferente y egoísta. Su excelente caballo de Maresmas, educado a los hábitos americanos y dócil a la voz como el perro de caza, batía la tierra, respiraba altanero la brisa perfumada y parecía pedir, con su mirada eléctrica, un poco de ejercicio y un poco de soltura, a la manera de los potros salvajes. La enfermedad de patria se había apoderado del alma del caballero, y con la voz airada le ordenó se esperase tranquilo: el animal pareció resignarse al humor melancólico de su señor, y éste seguía su camino tristemente: un grito de terror hirió sus oídos, y el ruido de veinte caballos, lanzados a la carrera, le hizo volver los ojos. Un elegante cupé, cuyos briosos caballos se habían desbocado, corría a precipitarse en el Arno, o a estrellarse contra alguno de los mojones de piedra de los que dividen las calles, para los de a pie y para los carruajes. El cochero había sido lanzado de su asiento, y los caballos aterrorizados por el grito de los que les perseguían precipitaban doblemente la velocidad de la carrera. Ver y lanzarse sobre el soberbio animal fue obra de un instante, y como si la Providencia —27→ hubiese dado inteligencia al bello potro, conoció que era necesario sobrepujar a los caballos desbocados en ligereza y en vigor.
Eugenio había visto allá en los campos en que vino al mundo cómo se arranca el freno de los dientes al animal que le ha mordido para no obedecer al brazo del jinete, y acercándose con toda la rapidez de la carrera al caballo de la derecha, y ahogándole con el freno, el animal perdió el equilibrio, y disminuyó su furia al menos de un tercio. Viendo que él cedía, Eugenio le tranquilizaba con la voz, sin separarse de su lado; su caballo, que se sentía despedazar por la espuela, daba saltos salvajes que él podía apenas soportar; pero le calmó con la voz, y pudo al fin de una lucha furiosa sujetar a los caballos desbocados.
Los que perseguían al carruaje se habían acercado, y el extranjero, desconocido de todos, pero dueño de la posición, preguntó al primero que se acercó:
-¿Hay gente dentro?... Abra Vd. la puerta; estos caballos ya no pueden servir.
Entonces los que perseguían al carruaje descendieron y abrieron la puerta. Un niño de cuatro o cinco años se arrojó al cuello del primero que se presentó, pálido, lloroso, aterrado. Una señora descendió por sí sola, y tomando al niño por la mano —28→ vino hacia el extranjero, y puesta de rodillas le dijo:
-Caballero, es Vd. un hombre de corazón, y le soy deudora de la vida de mi hijo.
-Señora, contestó el joven quitándose el sombrero; feliz mil veces si he podido ser útil a Vd. -Ignoraba que Vd. fuese y ahora agradezco doblemente al cielo de haberme colocado en su camino, y en circunstancias en que le era necesario... No suba Vd. a su coche; esos caballos están asustados...
-¡Oh! no, Dios me guarde;... si quisiese Vd. acordarme su compañía... mi esposo se lo agradecería por mí, por él y por su Enrique...
Ocho o diez jinetes habían descendido de sus bellísimos corceles y rodeaban al extranjero llenos de ese entusiasmo estúpido que no va bien sino a los incapaces de hacer algo que salga de la vulgaridad. ¡Qué abnegación! ¡Qué fuerza de voluntad! decían los unos. -¿Y si el caballo del carruaje, decía otro, le hubiese desmontado cuando le tomó por el freno? El señor era muerto.
Al oír esa sentencia terrible, Eugenio sintió temblar el brazo de la dama, por una ligerísima presión.
-Señores, les dijo al fin; Vds. exageran demasiado el mérito de una obra que cualquier indiferente habría ejecutado en mi lugar; mi caballo es más —29→ acreedor que yo a esos elogios, pues me ha dado la ocasión de servir a la señora y a su hijo.
Entre las mil palabras triviales que no se economizan en casos semejantes, y en medio ya de la sonrisa de la alegría por la felicidad del suceso, se habían acercado a la Rotonda de las Calscinas.
La música militar de uno de los batallones austriacos, tocaba el preciado vals de Strauss, el Adiós a Génova. ¡Qué contraste, se decía a sí mismo Eugenio! Tengo a mi brazo una mujer que aún tiembla, porque la muerte ha tocado su frente con sus alas de hielo, y aquí se ríe, se vive en otro mundo, cada uno para sí y nadie para los otros.
-Yo abuso acaso de su bondad de Vd., le dijo la dama; porque le privo de sus paseos y de la sociedad de sus amigos.
-¡Oh! señora; mi paseo era bien triste, dijo el joven; yo soy solo en Florencia, sin amigos que amen lo que yo amo, y tal vez soy yo quien deba a Vd. un pesar menos... Permítame Vd. conducirla...
-Es Vd. muy bueno, señor... pero me acompañará Vd. a pie.
-Sin duda; este ejercicio convendrá a su salud. Ahora trate Vd. de olvidar todo lo pasado.
-¿Todo?
-Sí, todo.
-Imposible.
—30→Los que les seguían, viéndoles atravesar rápidamente por medio del gentío sin dar muestras de detenerse, principiaron a abandonarles y a dispersarse. La pareja tomó el camino que sigue a seis varas del Arno, y que conduce al magnífico puente de fierro suspendido. A doscientos pasos se encontraron solos, la dama, el joven y el niño que le daba la mano. El caballo guardaba la espalda, y seguía tranquilamente a su amo.
-¿Cuánto le debo a Vd.? dijo la señora; ¡y no sabía Vd. que hubiese gente dentro del coche y que dos existencias iban a concluir! ¡Oh! Vd. no es de este país, ni de ninguno de la Europa.
-Yo habría hecho otro tanto, señora, por salvar a mi enemigo, si conociese a un enemigo, dijo Eugenio; pero si hubiese previsto que era Vd., tal vez no habría podido serle útil, porque habría temblado, me habría precipitado, y en este momento todos reposaríamos en la eternidad... No soy europeo, en efecto, sino de un país desconocido, salvaje, pero donde los hombres nacen y mueren con el corazón que Dios les da, y ese corazón está en armonía con la belleza de mi cielo natal, con la eterna primavera de mis lindas praderas y con ese aire que se diría el aliento de las vírgenes... Tampoco me parece Vd. Florentina: sus ojos y su tez me descubren a la criatura —31→ del norte. ¡Oh! el norte tiene criaturas que le son propias.
-No se ha engañado Vd.; soy inglesa. Me llamo Esther, y soy la esposa de lord Wilson. Hemos venido a pasar seis meses en Florencia, y en Mayo pensamos regresar a Londres. Ahora a mi vez desearía saber el nombre de Vd.
-¡Mi nombre! ¿quiere Vd. mi nombre? ¿A qué decírselo? Desconocido en este mundo, mañana partiré sin que nadie me recuerde, a la manera de los pájaros que atraviesan los aires sin trazar su camino. Una sola criatura me ama y me sirve de amigo; ya la conoce Vd., es mi caballo. Hace cuatro meses que vivimos en amistad, y me ha tomado tanto cariño que me obedece y me sigue contento. Ya sabe Vd. si es valiente, si es digno de que yo le ame también... hoy más que ayer.
-Procuraremos reemplazar esa amistad, dijo la dama. Mi esposo es un hombre de nobles y altos sentimientos; él sabrá agradecer el servicio de haberle salvado a su hijo, que es toda su familia, su dicha, todo su mundo. Es joven como Vd., señor, y estoy cierta de que simpatizarán, y que de hoy en adelante podrá Vd. contar con un amigo más, pero con un amigo sincero, invariable. ¡¡Pobre Jorge!! se arrojará a los pies de Vd. cuando sepa lo que Vd. ha hecho por su hijo. Y luego ¿me juzga Vd. tan estéril —32→ de corazón que no pueda demostrar en la vida ni siquiera la gratitud que debo al que salvó la existencia de mi hijo? Por mí, no sé; pero me parece que ya he cumplido con mis deberes de mujer, y que todo momento es bueno para ir a la presencia de Dios.
Había en el acento de esta mujer una melancolía que afectaba el corazón; su voz penetraba en el pecho como una voz fatídica, y Eugenio callaba y sufría dentro de sí mismo. Un pronóstico siniestro le decía al oído: «Esa que tú has salvado, que era el ángel de tus dulces delirios, no es una criatura feliz, no es una mujer que ama de corazón; cuando hace el retrato de su marido, cuando te lo diviniza y te ofrece su amistad, como digno de ti, te miente; lo ennoblece porque ella es noble, y querría que todo lo que la rodea fuese santo y puro como su alma. Húyela.»
Entretanto habían atravesado el puente de fierro, y se hallaban a la puerta de uno de esos antiguos y soberbios palacios florentinos que exhalan aún el aire altanero de los tiempos Guelfos-Givelinos.
-Enrique, dijo Esther, hablando a su hijito, corre a prevenir a papá que le esperamos un amigo y yo.
La sangre de Eugenio se sublevó al nombre de amigo, y oprimiendo con bastante violencia el brazo de la dama, la dijo:
—33→-Yo no puedo ser amigo de su marido de Vd., señora. A nadie he engañado en este mundo, y Vd. no querrá obligarme a mentir... yo no puedo ser amigo de su marido de Vd.
-Tranquilícese Vd., señor.
Este diálogo extraordinario fue interrumpido por la presencia de un hombre de cuarenta años, corpulento, alto de talle y ojos de estatua, que con Enrique de la mano parecía escuchar lo que el niño le contaba.
Eugenio se apercibió desde luego que el Lord era una de aquellas creaciones muertas, que viven, viajan, comen y duermen sin haberse dado cuenta nunca de las obligaciones sociales del hombre.
-Yo sabía, dijo el lord, después del saludo de costumbre, que esos caballos concluirían por hacer de las suyas... Le agradezco a Vd., caballero, y me complazco en ofrecer a Vd. mi amistad, la amistad de un par de Inglaterra y mi casa. Ahora entremos; su cubierto se encontrará siempre en mi mesa. ¿Y ese bellísimo animal que está ahí solo?
Eugenio había olvidado su caballo: las emociones de ese día se habían sucedido tan rápidamente que su compañero habitual había sido abandonado.
Volvió la cabeza y llamole a su lado. Vino como el perro a extender su cuello para ser acariciado, y —34→ entonces Esther con su finísimo pañuelo le enjugó el rostro y los ojos.
-Ahora subamos, dijo ella.
-¿Me permitirán Vds. una impolítica? Deseo retirarme porque estoy deshecho; mi pobre cuerpo no es fuerte ya; otro día, otra ocasión...
-¡Oh! no, dijo Esther; es un servicio más que no me negará Vd... Entremos, entremos; y tomando el brazo del joven, no le permitió replicar ni una palabra.
No es del caso describir la morada transitoria de Lord Wilson, ni la severidad de un viejo palacio florentino. Ese lujo de artes y de arquitectura que no afecta a los ojos vulgares, se hallaba derramado en profusión, y un sentimiento de respeto y de reserva se apoderaba del que le visitaba por primera vez.
Algunos bajos relieves del Della Robbia adornaban los chapiteles del salón, mientras que las pinturas de Vinci, de Fray Bartolomé, cubrían las paredes tapizadas del rico terciopelo de fábrica florentina.
En la mesa quiso saber el Lord los detalles del suceso, y dirigiéndose a Eugenio le dijo:
-Suplico a Vd. me refiera los detalles de ese accidente.
-¡Oh! son bien sencillos: los caballos del carruaje —35→ se desbocaron, arrojaron al cochero de su asiento, y yo tuve la fortuna de detenerlos...
-Es Vd. bien lacónico en su narración, dijo Esther.
Entonces tomó ella la palabra, y con el fuego de una mujer entusiasmada, y como si hablase del héroe de su alma, hizo el retrato de sus riesgos, de los de su salvador y de la modestia infantil que demostraba.
El marido no parecía dar atención a lo que Esther decía, y el extranjero rectificaba dentro de sí sus sospechas anteriores.
-Su caballo debe ser de raza inglesa o árabe, dijo el Lord.
-Lo ignoro: yo lo he comprado como a simple caballo de maresmas, y por poco dinero.
-En Inglaterra valdría doscientas libras.
-Yo no lo daría por mil.
-Tengo una yegua, Janny, que no la daría por ningún dinero: ¡qué noble y magnífico animal! Ha salido victorioso en tres carreras, tres años consecutivos, y conservo sus coronas con orgullo... han sido tres buenos días de mi vida.
La comida había concluido, y el Lord, queriendo seguir las habitudes tradicionales de sus padres, invitó al huésped a acompañarle en el madera. Éste excusose cuanto pudo y concluyó con esta frase: —36→ «milord; yo no soy de un país en que las razas de los hombres sean distintas, y pienso ser igual a todo el género humano, la casualidad o méritos que yo ignoro, me han arrastrado muchas veces a la sociedad que en Europa se llama de grandes, duques o marqueses. Nunca he podido dominar mi naturaleza independiente y caprichosa; si tolera Vd. mi relación, le ruego no se fije en mis mil defectos de sociedad.» Al decir estas palabras, levantose de la mesa y Lord Wilson hizo otro tanto.
Esther, que espiaba probablemente lo que se pasaba entre los dos hombres, vino hacia Eugenio con sus ojos tan dulces, y le suplicó le dijese su nombre y la dirección de su casa.
-Yo me llamo Eugenio Segry, señora, y mi morada es el Hotel de Jork.
Enrique, que se había colocado al lado de Eugenio y jugueteaba con los dedos de su mano, le dijo en mal francés: «béseme Vd., amigo mío.» Eugenio le alzó hasta su rostro, le apretó contra su pecho y le besó muchas veces la cara y la cabeza.
-Pídele, dijo Esther, que vuelva mañana a comer contigo.
-Sí, con él, sí, pero en mi casa, en el cuarto del viajero sin títulos.
-Sea; dijo ella, pero a condición que Vd. vendrá a buscarlo.
—37→-Sí, mi querido, dijo el niño, y me llevará Vd. a las Calscinas.
-Queda convenido. A las tres y media de la tarde vendré a tomar a Enrique, comeremos juntos en mi casa, y luego iremos a las Calscinas, dijo el viajero y retirose de la casa de Lord Wilson.
Esther era la primera mujer que había impresionado el alma de nuestro amigo en Florencia; su tipo delicado, aéreo, en medio de esas criaturas que la Italia produce, llenas de fuego en la mirada, en los movimientos, en toda la persona, la ofrecía a los ojos del viajero más bella, más pura que todas las que ostentaban ese lujo de formas picantes, voluptuosas. Amiga de los paseos solitarios, se habían encontrado cien veces bajo de los árboles melancólicos de las Calscinas, en el laberinto de Fiesole, sobre las alturas históricas de San Miniatto, y dádose una mirada recíproca que siempre tenía el carácter de un adiós eterno. En vano había procurado averiguar su nombre y su condición; un misterio impenetrable rodeaba a esa mujer, y Eugenio sentía nacer en su pecho una de aquellas pasiones que ya creía apagadas para siempre. La veía en el Teatro y sentía que su corazón lloraba a los acentos de la —38→ Luisa Miller interpretada por la Albertini, y él sufría con ella. Una cadena magnética le arrastraba a pesar suyo, que en vano procuraba quebrar; un afán incesante atormentaba su corazón, que lacerado ya por tantas penas, tenía miedo de aumentarlas. Pero ¿cómo sacudir la cabeza cuando la mano del Eterno os liga a la desgracia? ¿Cómo cerrar el labio al lamento que sale del corazón rompiéndoos las entrañas...? roer el freno de la vida y lanzar una blasfemia contra el autor de la injusticia... Las emociones de ese día dieron la fiebre a su cabeza, y una de esas noches borrascosas en que el lecho es el sudario, el silencio la voz de los sepulcros, y el aullido del perro extraviado un pronóstico fatal, postraron su cuerpo de tal modo, que le fue imposible abandonar su habitación para cumplir con la palabra dada a Esther y a su hijo. La civilidad exija les hiciera saber la causa de su falta, y escribió a Milord el billete siguiente:
«Un ligero inconveniente de salud me impide cumplir hoy con lo que había prometido a su hijito de Vd.; la tranquilidad actual me permitirá mañana ser más exacto.
Florencia, 8 de Abril de 1851.
Eugenio Segry.»
—39→Una media hora después de dejado el billete, se presentó en el cuarto de Eugenio el lacayo de Lady Wilson, diciendo que su señora le pedía el permiso de verle.
El rayo en medio del océano habría causado menos impresión en el espíritu de Eugenio, y, sin conciencia de lo que decía «la espero», exclamó a gritos precipitándose a la puerta.
El frote de un vestido de seda, y el ligerísimo rumor de pisadas precipitadas llegaron luego a sus oídos, y un segundo después Esther se hallaba en el cuarto pobre del viajero, pero lleno de su imagen y de su amor.
-Yo se lo traigo a Vd., le dijo, entregándole a su hijo. A él le toca acompañar al enfermo, y me alegro que empiece a pagar de algún modo su deuda...
-¡Oh! señora, yo soy buen acreedor, dijo Eugenio.
-Qué pálido está Vd.; ¿ha consultado Vd. a un médico? Acaso no se le cuida bien en esta casa. ¡Oh! las posadas son verdaderas cárceles para estos casos. Si yo me atreviese, le ofertaría a Vd. mi habitación.
-No; jamás, Señora; ya estoy mejor. Mi enfermedad es antigua, y el aire de esta tarde me probará bien... Iremos a las Calscinas, Enrique... mis caballos —40→ no disparan; vos conduciréis un poco... ¡Oh! la bella vida de los niños; así debería ser siempre para que se realizase la idea de Dios.
-Está Vd. exaltado, dijo Esther... Su carácter habitual no es el de este momento.
-Perdón, Señora... yo no soy feliz... y los desgraciados no tienen, no pueden tener un carácter habitual. Dentro de diez minutos me verá Vd. reír; ahora atraviesan por mi cerebro ideas tétricas, ideas que reflejan sangre... pido a Vd. mil perdones... Ea, Enrique, ahí está mi látigo, mis pinturas, mis estatuas, romped, quebrad, amigo, haced un poco de bulla y castigad esta soledad que me inspira tristeza... ¡Oh! los niños, ¡qué felices!
El muchacho no parecía esperar sino la autorización, para lanzarse furioso sobre cuanto caía a sus manos y en vano procuraba detenerlo la madre. Una mirada impuso a Esther, y Eugenio la dijo con todo el acento de la melancolía y de la verdad:
-Esther: yo debo partir de Florencia; me había propuesto como Vd. permanecer aquí hasta Mayo, habría adivinado su partida y la habría buscado en toda la Europa. Donde la suerte me hubiese permitido encontrarla, allí habrían cesado mis peregrinaciones, y mi vida de Florencia continuado su curso. Pero el cielo lo ha dispuesto de otro modo; ahora ya es imposible no verla, no hablarla y no —41→ decirla que yo soy un loco, un frenético condenado a hacer llorar a la criatura de mi alma; y que mi estrella la cubrirá con su luz de dolor y de llanto perdurable... sí, partiré y llevaré conmigo esta fatalidad, que acaso abrirá dos tumbas.
-Vd. sólo no es desgraciado, Eugenio. ¡Hay en la tierra muchos seres que sufren! Mañana iremos juntos a Pratto; mañana fijará Vd. su resolución; le pido a Vd. un día, algunas horas...
-¡Oh! demasiado sé yo, dijo el joven, que no es la dicha la herencia de nuestra especie; pero hay pesares que reunidos son insoportables, mientras que aislados y silenciosos sólo causan la desgracia de uno. Ese paseo será fatal para todos; Vd. no me conoce, y yo sé ahora cuál es su estado y su rango; los hombres atribuyen a estas cosas un valor superior a mi modo de ver; Vd. encontrará en mí un salvaje, uno de aquellos seres con toda la corteza de la naturaleza primitiva, y me amará, sí me amara Vd. porque así lo siento en mi alma, y ese amor nos llevará a la tumba si no evitamos la deshonra a los ojos de ese mundo ficticio y egoísta.
-Vd. sabe mis títulos y mi rango, pero Vd. no me conoce todavía... mañana comprenderá Vd. a esta pobre mujer que acaso no ha sido comprendida hasta hoy... A las once de la mañana yo estaré a su puerta: a mí me toca, pues que le invito, y a su —42→ lado no tengo miedo... Iremos en mi coche de viaje y cuatro caballos vigorosos nos conducirán rápidamente... Estudiaremos juntos esos sitios: parece que hay lugares históricos, y la historia de Italia es sangrienta, pero llena de grandes acciones, de fantasmas que aterran... Vd. me hablará de estas cosas y yo aprenderé a juzgar.
-Haremos como Vd. quiera, y la providencia decidirá del resto... Ahora le pido me deje Vd... ya estoy sano y quiero ocuparme de ese pobre niño que ignora si el hombre que lo salvó de la muerte será mañana su verdugo, algo peor, el que infame su nombre.
-Me aterra Vd., amigo mío.
-¡Oh! Esther, Vd. no conoce mi vida ni mi carácter... y sin embargo yo tengo un corazón de ángel.
-¡Oh! amigo mío, no me hable Vd. de ese modo. ¿No ve Vd. que yo también soy desgraciada?
-Basta, Señora, acaba Vd. de pronunciar una palabra sagrada... Separémonos ahora, se lo suplico a Vd.
-¿Nos veremos en las Calscinas?
-Sí; allí mismo donde vi a Vd. por primera vez, parecida a la Cleopatra del Gnido.
-¡Una lisonja!... ¡oh! no la esperaba... adiós pues, hasta luego.
—43→Enrique seguía haciendo del cuarto una arca de Noé, y Eugenio aprovechó de sus ocupaciones para prepararse a la partida de Pratto. Una vez que volvió en sí y conoció la extravagancia de su conducta, se dijo a sí mismo -«esta pobre mujer derramará una lágrima más por mi culpa.»
Las bellas tardes de Florencia no tienen tipo conocido; ese valle rodeado de pequeñas montañas salpicadas en las cimas, en las pendientes rapidísimas, en los más caprichosos accidentes del terreno, de edificios calculados más para el efecto óptico que para la comodidad, quiebran la luz del sol de modo que de los bosques, de las calles de la poética ciudad, os parece ver entreabiertas las puertas del Edén y respirar su atmósfera de bienaventuranza.
Sería necesario no tener entrañas de hombre, para no sentir el hálito divino y las expansiones gratuitas del corazón; sería necesario que el alma despojada ya de sus cualidades irrenunciables, pidiese a la tumba lo que ella no puede o no debe dar, para no sentirse transportado a otro mundo, esto es, a los recuerdos queridos de una juventud feliz, a las afecciones predilectas, a la vida íntima y misteriosa que todo ser humano lleva en su pecho como el depósito querido de su peregrinación. ¡Es tan lógico —44→ que cuando la naturaleza entera sonríe y es feliz sienta el hombre dentro de sí la alegría del Eterno!...
Y sin embargo, bajo la luz más suave del cielo estrellado, bajo la luz más pura de la luna, allí donde el sol podría asumir el nombre del Eterno, nacen víboras venenosas, animales carnívoros y feroces, tiranos peores que ellos, y las pasiones que asesinan y las desgracias que piden venganza o ateísmo. Mirad el manto estrellado de ese cielo, fijad vuestras pupilas en ese Sol que los Incas en latitudes y siglos diferentes adoraron, y descended luego la vista a examinar lo que se pasa en esta Italia que los hombres llaman jardín de la tierra... ¿Qué veréis? Poderosos que hacen roer el freno de la miseria, calculada para envilecer a su especie; hombres que se llaman nobles y que explotan vilmente a sus hermanos; gobernantes que gravan en beneficio personal, algo peor, en sostén de un lujo estúpido, el sudor de los pueblos; militares que llevan el sable a la cintura, para voltear la cabeza de sus conciudadanos, cuando la voluntad de Dios ha puesto en ella una chispa de la inteligencia divina; sacerdotes que adoran en público al Dios de la verdad, y que sirven de espías y de esbirros a los que tiranizan a sus conciudadanos; juventud generosa, arbustos sofocados por el veneno de la tiranía que filtra gota a gota y —45→ día a día sobre los gérmenes de la libertad nacional, obligada a mendigar en el destierro el puesto que la inteligencia les asignaría brillante en el hogar doméstico. Y todo esto se encuentra en medio de las flores de más puro perfume, bajo de ese cielo que hace sonreír la vida, en los prados, en las verdes montañas despojadas de nubes, al lado de los monumentos que gritan a la decadencia actual, vergüenza o piedad por los hijos de los grandes que los elevaron; y así se eterniza esa cadena, de generación en generación, de siglo en siglo, y la naturaleza siempre bella, siempre buena, cubre con su manto de luz tanto dolor, tanta desgracia y tanta maldad.
-Ea, Enrique... a las Calscinas... dejad en paz esas caricaturas... la caricatura es un gran medio... dejad esas figuras y venid conmigo, dijo Eugenio al muchacho que continuaba su batalla.
Y arrebatados por la belleza de la tarde, se lanzaron a la calesa y ocho minutos después estaban en las Calscinas.
Esther se paseaba ya muy despacio, por el mismo camino donde sus caballos se habían enfurecido; apenas su lacayo les descubrió del pescante vino a ellos.
-Milady os espera y me ha ordenado preveniros. Enrique y Eugenio bajaron prontamente, y dos minutos —46→ después el último tenía a Esther de su brazo.
-¡Qué dulzura en todo lo que nos rodea. Esther, y qué armonía, decía Eugenio a su compañera. Mire Vd. el verde de esos árboles y el azul de este cielo. Vea Vd. cómo corre el Arno, que refleja en sus aguas la copa juguetona de ese pino, destinado acaso como tanta esperanza de proscripto a morir en tierra extranjera. Todo lo que no depende del hombre, Esther, es feliz; la tierra sufre sus inviernos, sus días de dolor, pero renace a la alegría y tiene su primavera constante. A mí me parece oírla sonreír en cada yerba, oír su canto de nupcias en cada pájaro que atraviesa los aires; y para el hombre no hay primavera sino una que otra sonrisa que pasa como la nube solitaria.
-¡Oh! Eugenio... Siempre triste, siempre mal con los hombres: no hablemos de ellos. Me gusta tanto oírle discurrir de la naturaleza, de los árboles, del cielo... acaba Vd. de decir cosas tan dulces que me creí a la presencia de un cuadro seductor.
-Me juzga Vd. mal, Esther; mañana sabrá Vd. si tengo razón para quejarme de los hombres: no por un acaso; yo he puesto mis pies sobre la cabeza de la murmuración y sigo mi camino; la verdad es peligrosa, y suele causar enemistades implacables; las pasiones dominan tiránicamente en mi tierra natal; quise luchar y fui vencido y Vd. sabe que la victoria —47→ siempre tiene razón. Cuando conozca Vd. mi vida pública me juzgará bien, y cuando le diga al oído, temeroso de que mis palabras no lleguen a su corazón sin que las escuche el eco, porque tendría celos hasta de esa divinidad solitaria, todas mis penas íntimas, todas las peripecias de esta mi vida que siempre ha sido a los ojos de los otros tranquila y feliz, siendo en verdad un infierno, me tendrá lástima y me amará. Si me amará, y yo también la amaré a Vd. con aquel amor que no conoce rangos ni condiciones, ni conveniencias. Vea Vd., Esther; ustedes, criaturas modificadas por una sociedad puramente de formas, no saben cómo ama el toro en las praderas salvajes, el tigre en los bosques solitarios, el tiburón en medio de los mares; condenadas por la necesidad de un lujo mortífero han puesto en los bienes de fortuna la medida del afecto, y si alguna vez les habla el corazón, es un capricho de juventud, les dicen sus padres, y la máscara vuelve de nuevo a cubrirles el rostro. Por eso es que estas sociedades que tienen por base la mentira y el egoísmo no llegarán nunca a la realización de una sola idea general en beneficio de la felicidad común; recorra Vd. la Europa toda entera, y nómbreme el pueblo feliz...
-Le escucho a Vd., Eugenio.
-Perdón, Esther... hace cuatro meses que mi corazón devoraba dentro de sí estas cosas, y tenía —48→ necesidad de decirlas... Vd. es mi amiga. ¿He sido indiscreto acaso?
-¡Eugenio!
-Bendita sea... escúcheme pues... Yo he recorrido muchos pueblos de la tierra, he estudiado el organismo de muchas sociedades, he saludado las Houries del Corán y los ángeles del catolicismo, he regado con los protestantes y adorado los ídolos con los chinos; ¿qué he encontrado en todo esto? sistemas más o menos vulgares, inventados a propósito para explotarse los hombres entre sí. Esto no se puede decir a todo el mundo, porque os llamarían inmoral, persona sin principios, irreligioso, ateo; pero a Vd. debo decirle mi pensamiento todo entero. Mire Vd. lo que es el Papa, el sucesor de San Pedro, el representante del que murió en la cruz por la salvación del género humano, y le hablo a Vd. de la cabeza que rige los destinos más caros y sagrados de las dos terceras partes del mundo, porque de ella debe nacer la ley de la unidad moral, el principio que encadene y dirija todos los esfuerzos hacia el bien común, la felicidad universal. El catolicismo agoniza y muere asesinado por sus ministros; los tiempos de la fe ciega, de la fe bárbara, han pasado para siempre y los secuaces de San Pedro hacen cada día injurias tales a la razón humana, que ya nadie cree en su poder ni en su virtud. El vulgo que amaba el misterio —49→ y el prestigio que era la base del inmenso poder del papado, está completamente desengañado y el último hecho de llamar en su auxilio ejércitos extranjeros que a fuerza de batallas sangrientas le han restituido su Palacio, ha demostrado que la ingerencia de la inteligencia divina en el gobierno de los fieles y en el sostén de la Iglesia era una quimera, una mentira política, como tantas de las que se emplean para explotar a los pueblos.
-Yo soy protestante, Eugenio.
-En hora buena; es un paso más que los suyos han dado hacia la simplificación de un sistema; pero ustedes no han completado la revolución, y el protestantismo morirá también, porque lo minan otras causas. Entretanto siga Vd. sus creencias con fervor, con conciencia, porque en el sentimiento íntimo, en la fe, consiste la bondad de toda religión como de toda virtud.
-Es Vd. un santo, Eugenio.
-Pobre Esther...
Y la dulce criatura se abandonaba sobre el brazo del amigo, como si la bienaventuranza les hubiese cubierto con su manto estrellado, como si la tierra fuera la atmósfera azulada y la naturaleza toda, el Paraíso terrenal.
Los que no ven en el amor de la mujer más que la expresión de un deseo material, no pueden comprender —50→ la arrobación del alma, cuando otra alma cándida y buena viene a los labios de la mujer amada a murmurar las sensaciones simpáticas que le bullen en el pecho; ignoran que cada aprobación, cada sílaba que se escapa arrancada por la plenitud del contento, es un beso, y un beso como se dan los ángeles, sin mancha ni temor; ignoran la actualidad de la existencia de toda criatura, la una que refleja a la divinidad, inmortal, y la otra que se arrastra en el fango de esta vida terrenal, y por lo tanto, son seres imperfectos, defectuosos.
-Dejemos ahora a los pueblos y hablemos de nosotros, dijo Eugenio a Esther. No es de ayer que nos conocemos, y buscando en la memoria, podremos encontrar sin esfuerzo, me parece, algún recuerdo no muy remoto ni muy borrado. Hoy, sí, hoy hace ocho días que la vi a Vd. en San Miniatto, sola completamente, en medio de esas ruinas del tiempo y me pareció descubrir el ángel de la resurrección; yo la veía a Vd. examinar una por una esas paredes que la mano descarnada de los siglos ha rasguñado por todas partes; y creí de veras que buscaba Vd. alguna cosa.
-Sí, amigo mío, quería descubrir algún vestigio de esos antiguos frescos tan aplaudidos, de que no quedan ni rastros.
-Mi investigación era más fácil: -Vd. sabe que en —51→ esa torre de San Miniatto se defendió la ciudad de Florencia, cuando fue atacada por el ejército de Carlos V, combinado con el de Clemente VII, que procuraba colocar en el poder a su sobrino Lorenzo de Médicis; me había propuesto subir a esa torre para poner mis pies donde puso los suyos el gran artista, el siempre sublime Miguel Ángel, porque el autor del David peleó allí como simple soldado por la libertad e independencia de su patria.
-¡Ah! ¿Miguel Ángel ha peleado también?
-¿Cree Vd., amiga, que quien puso sobre la frente de David esas arrugas que respiran guerra, victoria, heroísmo, no sentía dentro de sí mismo todos los sentimientos que traducía? En mi país hay un proverbio vulgarísimo que se puede aplicar muy bien a las bellas artes -«nadie da sino de lo que tiene.» Miguel Ángel era sublime de alma y de corazón, y por eso sus obras son sublimes sobre todas las otras; Bandinelli era pobre, mezquino de carácter y por eso produjo esa caricatura que está al lado del David, con el nombre de Hércules, que no se sabe si representa una criatura de nuestra especie o un animal de género desconocido. Su grupo del Laocoon parece más bien un hacinamiento de furias que la representación de esa fábula tan patética, mientras que el Adonis de Miguel Ángel que está al lado invita al llanto; tal es la verdad de la situación —52→ y lo perfecto de la obra. Rafael nos ha dejado el tipo de la belleza celestial, porque él era divino en su alma de niño y cuando quiso darnos una prueba de su amor mundano, arrojó a la posteridad el retrato de su Fornarina, que tan bellamente figura en la Transfiguración. ¿No lo ha visto Vd.? Me parece el tipo del placer no de la criatura. La Fornarina volvería loco de amor al estoico más fanático, y Rafael tuvo razón de amarla tanto. En ella ha colocado el deleite sus formas más picantes, como ha colocado en Vd., Esther, sus cualidades más dulces, porque Vd. es más bien un ángel que una mujer. El carácter de su físico revela su alma, y yo amo el alma, Esther, cuando la forma que la encierra no inspira carne, como los lobos.
-Cómo es Vd. extravagante, Eugenio.
-El gusto es siempre bueno, Vd. lo sabe. Yo la he seguido, como el niño persigue a la que lo nutre con su pecho, como si fuese una emanación de su ser, pegada a su vida de Vd.; la veía triste y sin quererlo la melancolía se apoderaba de mi alma; otras veces la veía reír con su hijo, y mi pecho respiraba mejor, mi vida era más fácil; en el teatro mis ojos no podían separarse de su palco, y cuando la figura carnal de su esposo tropezaba con mi mirada tenía que detener mi brazo que buscaba el puño de mi puñal. Este afecto era un delirio, una existencia —53→ que más fuerte que la que Dios me dio domina tiránicamente la mía.
Ahora que la tengo a mi lado, que respiro el aire que Vd. respira, que leo en cada una de sus miradas la historia íntima de su alma, ahora ya nada me falta en esta tierra en que me creía abandonado, y confundido con alguna de sus ruinas. Yo nada pido, Esther; mis labios no empañarán jamás a la criatura divina, pero preveo tormentas crueles y es necesario evitarlas. No he nacido para esa felicidad que el montañés más desgraciado goza sin saber lo que posee; a mí me ha condenado la suerte a vivir de los recuerdos despedazantes, de las separaciones que matan. Oígame Vd. -Niño aún, me arrojaron los odios políticos de la casa paterna donde yo era el ídolo; solo, abandonado a mí mismo, luchando con las preocupaciones y las ideas de hombres altamente colocados en el país que me dio asilo, supe abrirme un camino y ser respetado de todos. La poca inteligencia que la naturaleza había puesto en mi cabeza fue el único medio de mi prosperidad, y arrastrado por una pasión de corazón, de aquellas que Vds. no conocen aquí en Europa, yo me ligué a una mujer que era un ángel de belleza y de amor. Dios me la arrebató cuando tenía veintiún años; dejome dos hijos que una hermana de mi amada educa y cuida como si fueran propios, pero los educa —54→ para ella, no para mí, que no puedo vivir a su lado aquí en este mundo, en que es necesaria tanta fortuna, y yo soy pobre, Esther. Mañana mis recursos faltarán y tendré que volver al fondo de la América, donde me esperan dolores infinitos. Combinaciones de una suerte maldita me han colocado en esa situación, sin que haya hasta hoy comprendido las interpretaciones que se han hecho de mis acciones y de mis pensamientos.
-Yo le venero a Vd. así, Eugenio... las combinaciones de la mala fortuna desaparecen cuando el desgraciado lo espera menos, y Vd. no debe ser la víctima de causas vulgares y ordinarias. Yo leo en su porvenir que dentro de poco esa nube negra que oculta el futuro desaparecerá, y ya verá que la fortuna le tiene reservados muchos días felices.
-¡Oh! no lo espero.
-Sí; espere Vd.; la esperanza es el consuelo de los justos.
-He desesperado de todo, hasta de mí mismo. Creía Esther que este viaje a Italia sería mi tumba, y por eso lo he hecho; entre las ruinas de una gran nación, me decía, bien puedo concluir una vida que es también una ruina; pero Vd. ha salido al encuentro en el camino de mi agonía, y el amor de la existencia ha vuelto a dominarme... Hoy creo que lloraría de dolor... ¡oh! aprovechemos de estos momentos —55→ en que todavía se hace oír la razón: separémonos y para siempre. Así se cumplirá el destino de ambos, sin que un solo remordimiento venga a entristecer nuestras conciencias.
-¿Vd. no cree en Dios, Eugenio?
-Sí, amiga mía, creo en Dios sobre todas las cosas.
-¿No cree Vd. que su presencia en este sitio, cuando mis caballos se desbocaron, era providencial?
-Tal vez.
-Entonces no me huya Vd.... y permita que Dios concluya su obra.
Indiferentes a todo lo que les rodeaba, nuestros amigos habían paseado dos horas enteras, sin saber lo que se pasaba en rededor; el pueblo de Florencia casi en masa había salido a respirar el aire vivificante de las Calscinas, y grupos de todas condiciones, amazonas elegantes, jinetes en soberbios caballos ingleses, húngaros y de maresmas; carruajes de todos los gustos, y se puede decir de todas las formas y edades, cauzaban bulliciosos mientras que Esther y Eugenio, abstraídos de la tierra, vagaban en el mundo de las ilusiones.
—56→-Y bien, Esther, sea lo que la bondad de Dios determine, la decía Eugenio. No partiré: ahora empecemos este papel de una comedia que yo no he estudiado nunca; Vd. es casada, tiene un hijo y una reputación que perder. Yo maldeciría mi alma, si por mi culpa el aliento pestífero de la calumnia viniera a hacerla sonrojar; entonces sí me creería maldito, y blasfemaría de la divinidad de la creación y de...
-¡¡¡Eugenio!!!
-¡Oh! Vd. no puede comprender la triste condición de los pueblos esclavos. Acostumbrada a la altura de su civilización, cree que cada uno vive de sus negocios, de sus asuntos particulares. Se engaña Vd., Esther; todavía se ignora en Florencia que los secretos del hogar, y más que ellos los del corazón, son propiedad inviolable. Aquí todo el mundo vive de los otros; la fama mejor establecida, la reputación más sólida pasa diariamente por mil bocas que sedientas de un poco de líquido venenoso, sirven de alambique a todos los nombres y a la reputación de los que viven dentro de las murallas.
Nuestro paseo será esta noche el tema de todas las conjeturas, de todas esas palabras que tienen un eco en los salones, y que llevan muchas veces la muerte o la deshonra a una familia inocente. No pudiendo ocuparse de los asuntos de la patria, porque —57→ el destierro o las cárceles les esperan, depositan sobre una fama el veneno que ennegrecerá a un nombre o causará la desolación de una casa; bajo de este cielo se nace con un alma ardiente, tumultuosa, y la actividad interna es una necesidad imprescindible; el Florentino debe roer, morder alguna cosa, porque sus dientes no pueden estar tranquilos, y no pudiendo cebarse en el gobierno, pues las espías viven hasta en el aire, despedazan una reputación como si cumpliesen con un deber natural. Vd. no sabe todo esto, Esther, porque el Inglés es siempre el mismo en todas partes, y donde quiera que viva se cree en la Gran Bretaña; pero yo que he sido lanzado a esta sociedad como cosa curiosa a causa de mis viajes y del lugar de mi nacimiento, he podido estudiar esos hábitos y rectificar mi odio por tan feos defectos. Ya verá Vd. que el primer disgusto nos vendrá de la murmuración. ¡Oh! si hubiesen sabido que antes de la escena del carruaje yo había encontrado a Vd. en otros sitios, a estas horas su nombre ya tendría una mancha, y lady Wilson pasaría por la querida del Americano a los ojos de ese mundo que ve Vd. contento o satisfecho de sí mismo.
-¿Y qué hacer, Eugenio, si esa es la condición de esta sociedad?
-¿Vd. me cree... no es verdad, Esther?... —58→ Pues bien, seremos hipócritas como ellos son, y ocultemos para nosotros solos este dulcísimo sentimiento que nos liga. En vez del viaje a Pratto, que lo sabría todo el mundo, iremos mañana a la galería Pitti, donde no hallaremos sino a los pocos artistas que copian algunas pinturas que como las poesías del Dante o de Schiller, son intraducibles. Ésos no forman parte de la sociedad fashionable, porque pobre de medios pecuniarios y de títulos de nobleza, el artista italiano vive en el retiro y para el trabajo: tal vez al pasar por el frente de alguna madona de Rafael, el copista arroje el pincel porque creerá viéndola a Vd. que copiaba una copia.
-Gracias, Eugenio... haré como Vd. lo quiere... mañana en medio día estaré en la galería Pitti; no la conozco aún, como no conozco ninguna de las bellezas de Florencia... Mi marido no ama las artes, y yo no me he atrevido a presentarme por mí sola; sí, Vd. será mi guía, y antes de recorrer la campaña, estudiaremos juntos la ciudad. Una palabra de Vd. me explica tanto que pronto podré comprender esa admiración universal por las galerías florentinas; luego iremos a los templos, a los museos, a las bibliotecas. ¿Se sonríe Vd., Eugenio? yo leo mucho... la historia de mi país está bien grabada en mi memoria... Conozco a Shakespeare, Byron, el bellísimo y desgraciado Arond, Sheridam, el sublime Calavera...
—59→-¡Oh! basta, Esther, le creo a Vd. sobre su palabra... y ¿de la literatura italiana conoce algunas cosas? El Dante por ejemplo...
-No, porque leí en mi niñez en una obra de Lord Chesterfield que dice que ese Dante no merece el trabajo de entenderlo.
-No crea Vd. en el juicio de ese Lord. El Dante es la criatura más completa que Dios haya colocado entre los hombres. Byron, que valía algo más que Lord Chesterfield, hizo del Dante lo que éste hizo de Virgilio, su tema, su maestro, su divinidad. Hágame Vd. el gusto de leer esta noche en su lecho el canto 5.º del Infierno, y si no le comprende Vd. bien, yo se lo explicaré mañana.
-Lo prometo, Eugenio.
-Luego leeremos juntos al Manzzoni, que es mi poeta querido. Los coros del Adelghi merecerían ser cantados a la presencia del Eterno... Ermengarda es una mujer santificada, más por el alma del poeta que por el santo dolor que la llevó a la tumba. En él encuentra Vd. bellas ideas dichas bellísimamente, la estatua con el manto griego sin rival hasta hoy en la escultura. Leeremos el Tasso, el Ariosto, y aunque parezca una blasfemia, el Bocaccio. Si nuestro destino nos permite gozar de la dulzura de esta relación que la Providencia ha formado, estudiaremos de la literatura actual lo que —60→ merezca serlo: -El Guerrezzi, el Berechet, el Azeglio, el Mazzini, este tribuno sin rival en la historia de los Bienzi de Italia moderna. ¡Oh! si Vd. supiese el español... no ría Vd., no es nuestra culpa que la España hable una lengua muerta, por decirlo así, en el progreso de la civilización presente, sus frailes, su inquisición y el gobierno de su casa de Austria, la borraron de la Carta Europea, pero ella renace nuevamente y posee tesoros que le envidiarían las primeras naciones de la tierra. La Alemania, que es la sabia entre las sociedades inteligentes, ha explotado a la España y le ha lado su lugar... pero yo no soy español, Esther. La literatura de la República Argentina data de ayer, pues ella no fue nación, ni tuvo vida propia, ni hombres que se entregasen a las ciencias, ni al culto de la inteligencia humana, sino después de 1810. Encerrados en el estrechísimo círculo de una colonia tan retirada de la Metrópoli, nuestros padres nacían y morían bajo el sistema de la explotación financiera de sus amos, sin tener tiempo para ocuparse de otras cosas que de las puramente necesarias y determinadas para producir el efecto calculado, es decir, el oro y la afirmación del poder extranjero. Con la emancipación de la patria, vino la emancipación del pensamiento, y existen pocos himnos en la tierra que expresen el renacimiento de un pueblo con más altura, con más —61→ corazón y nobleza que el nuestro. Su autor no era una de esas individualidades que hubiese llamado la atención por sus talentos en la época; alma cándida y sensible oyó sonar la trompa que llamaba a los hijos de los padres esclavos a las santas batallas por la madre patria encadenada, y lanzó su voz en medio de las esperanzas, de los peligros, nella procelloza giogia d'un gran disegno, y esas palabras parecen talladas por un brillante inimitable; siguieron los combates, las derrotas y las victorias, las miserias, los errores, las ambiciones personales y las licencias con el nombre de libertad; las guerras civiles encarnizadas, la tiranía y las esperanzas. Todos estos episodios han tenido sus vates, como tuvieron sus héroes, sus judas y sus mártires: en cada época encontraría Vd. un Aquiles y un Homero que han caído en el olvido para no renacer sino en los pálidos recuerdos de la historia. Pero éstas fueron lecciones que han dado su fruto: después de López, Lafinur, Varela, Rojas y Luca, han venido mis amigos Echeverría, Gutiérrez, Mármol, Domínguez y Mitre, jóvenes educados en las desgracias de la patria; viviendo en el destierro con el sudor de su frente, con más atento acaso que diez mil de esos que en Francia e Inglaterra se pasean en calesas doradas sólo porque nacieron en sociedades inteligentes y ricas.
—62→Yo haría leer a Vd. el «Peregrino» de Mármol, la «Cautiva» de Echeverría, las producciones de cualquiera de los nombrados, y le preguntaría como hacen en mi país -¿tiene Vd. muchos como éste? Y le hablo de las obras en verso, porque como prosadores hay otros nombres que no tienen rivales entre los que produjeron el movimiento emancipador. Tenemos a Alberdi, Vicente López, Sarmiento, Gutiérrez, inimitable de estilo y de pureza; López, (Vicente Fidel) sentencioso y erudito; Florencio Varela, que sucumbió bajo el puñal asesino de los enemigos de la civilización; Pico, gracioso y elegante como la blanca cabellera que le adorna, y cien más que la mala suerte ha condenado a vegetar en nuestras soledades.
-Pero, Eugenio, dijo Esther, un país que posee hombres semejantes debe estar en un progreso extraordinario; ya lo he oído decir, que dentro de pocos años la América será la primera nación del mundo.
-La América, sí, como lo entienden aquí en Europa. Nuestro pabellón ha saludado las costas españolas, cuando tenían la palabra el cañón y la espada, pero sería tomado por insignia de piratas en muchos puertos europeos. La América del Norte es la única que Vds. conocen, porque acaso es la única que merece con perfecta justicia el nombre —63→ de nación en todo el Nuevo Mundo. Esa parte de la tierra de Colón perteneció a la Inglaterra y fue poblada por ella, o más bien a pesar de ella. Sirvió de refugio a la nobleza inglesa en los tiempos de Cromwell, y a los capitalistas que abandonaron la isla: los nobles llevaron sus hábitos un poco feudales es verdad, pero de orden y de civilización; el comercio, la industria y los medios de explotarla; la tierra se prestó maravillosamente y pocos siglos bastaron para que el país pudiera regirse por sí solo. Nuestro territorio, por el contrario, bello como una rosa del desierto, tuvo por primeros habitantes a los bandidos que de las cárceles españolas salían para escapar de la muerte ignominiosa; hacinados en el vientre de los navíos que los deportaban, llevaban en el corazón los vicios de la vida pasada y, como era natural, el odio por la tierra que les servía de castigo. Una vez desembarcados, se cebaban en la carnicería de los naturales que la historia en su lenguaje figurado ha llamado conquista; el estupro, el asesinato, los más horribles delitos que la humanidad deplora eran las distracciones de nuestros pobladores, y cuando saciados por la repetición de esos actos querían reposarse, tomaban una india a la que daban el nombre de amiga, la fecundizaban y se servían de ella como de una bestia, poco mejor dotada que el asno. El ruido del oro de nuestros ríos, lo —64→ inagotable de esas minas que hasta hoy conservan en sus entrañas tesoros prodigiosos atraían poco a poco a algunas familias indigentes, y como la indigencia en Europa es compañera casi constante del atraso y de la poca moralidad, llevaban a las nuevas colonias sus malos hábitos en cambio de los tesoros que recogían. Así se fueron aumentando esas poblaciones que en tres siglos han sufrido, gracias a la Providencia, modificaciones radicales. Ya ve Vd. que con origen semejante no se puede marchar rápidamente en la vía de la civilización... pero dejemos todo esto, Esther... a su lado yo removería la creación entera sin saber que el tiempo pasa...
-Y yo le escucharía, Eugenio.
-Es Vd. angelical... Dejemos la orilla del Arno, que aquí es un río, y en mi país no sería un arroyo, y vamos al prado en que se corren las carreras a la inglesa. Allí seremos menos observados, porque en efecto nuestro paseo se hace notable; sus amigos la han saludado cien veces, y Vd. ha respondido con indiferencia. ¿No teme Vd. que estén celosos?
-No, Eugenio; mis amigos son ingleses y caballeros;... mañana yo les diré «ese hombre que me daba el brazo me salvó la vida, me hablaba de su país, de la Italia, de sus impresiones, de sus estudios;» y mis amigos encontraron que tenía razón para estar distraída.
—65→-¡Qué dulce es el aire que se respira aquí, Esther! Estos árboles pasan una vida envidiable; la nieve no los marchita en invierno, ni los vendavales los combaten; en la primavera ellos son los primeros en vestirse de ese follaje de verde antiguo, como dicen los estatuarios, y en invitarnos a respirar su sombra. ¡Oh! ¡la bella naturaleza florentina!
-¿Vd. ama mucho la Italia, Eugenio?
-Sí, mucho, Esther, ¿sabe Vd. por qué?... ¿Porque la Italia es desgraciada, y toda desventura tiene una simpatía en mi corazón?
-¿Y por qué me ha pintado con colores tan negros la sociedad y el porvenir de este país?
-Le he dicho la verdad sin encono, sin odio, amiga mía, porque debía decirla. Tal vez esa lisonja tantas veces prodigada ha causado más desgracias a los pueblos Italianos que satisfacciones de amor propio a los que las escuchaban... Pero mire Vd. esa amazona que pasa veloz como la flecha del indio Mohicano.
-¿La conoce Vd., Eugenio?
-La he visto cien veces galopando en ese prado, pero ignoro su nombre. La acompaña siempre un niño y una niña, una señora y un caballero que parece su padre. Es una familia norteamericana, y esa niña elegante y bellísima de formas será mañana una de las fantinas que figuren entre los corredores —66→ de caballos... hay aberraciones en esas fiebres que se llaman modas, que son inexplicables. Parece que algunos jóvenes norteamericanos se han empeñado en que haya una carrera de Señoras, y en que esa joven y otra inglesa sean las jinetas. Las veremos, Esther, aunque sea con repugnancia por mi parte; porque este capricho me parece una violación completa de la armonía natural. Esta señorita se presentará mañana, como la Herminia del Tasso, con el rostro encendido, el sombrero a la espalda, haciendo sonar el látigo contra los ijares de su generoso corcel, a la manera de los postillones españoles: faltaría para completar el cuadro que montase como hombre, y calzase espuela... sin embargo, será aplaudida y si vence, proclamada la Diosa del torneo. ¡Lleve Vd. luego esa joven a representar el santo rol de madre de familia! ¡Rodéela Vd., después de su triunfo, de los prestigios que adornan a la virginidad, déle Vd. la modestia, el candor que embellece a la belleza, después que la haya visto a la presencia de treinta mil personas, todos los movimientos y contorsiones del arlequín!... digo que me repugnará mortalmente esa carrera, Esther.
-No la veremos, Eugenio.
-Sí, amiga, la soportaremos. El viajero debe ver todo... Pero me parece que la concurrencia empieza a retirarse... hagámoslo también, Vd. por —67→ su camino habitual y yo por el mío... ¿se acordará Vd.? mañana a medio día en el palacio de Pitti, sala de Niobe.
-A Pitti, sala de Niobe... Adiós.
La invitación a un baile para la casa de la marquesa Pierini le esperaba a Eugenio en el Hotel. La aventura de los caballos desbocados de la carroza de Lady Wilson le había constituido el hombre a la moda, y las relaciones, invitaciones y cumplimientos llovían de todas partes sin que él se curase mucho de recibirlas. Disgustole en extremo tener que sacrificar los comentarios íntimos del paseo de la tarde a las falsas alegrías de un baile, sobre todo cuando se le da el carácter venal de la etiqueta de las cortes, que generalmente no tiene otro objeto que una demostración pueril del lujo del que lo da: pero la marquesa Pierini, rusa de origen, era la amiga de Eugenio desde los primeros días de su llegada a Florencia, y también lo era de Lady Wilson, por lo que le fue necesario resignarse y vestir el ridículo traje de etiqueta.
Distraído o tal vez fuera de los usos de la sociedad que le recibía, después de sus tontos cumplimientos a la marquesa, sin mirar quién estaba a su —68→ lado, ni quiénes la seguían, diose vuelta para ir a confundirse con los grupos de hombres que se paseaban en el salón.
-¡Cómo!¿no le saluda a Vd? dijo la marquesa dirigiéndose a Esther.
Estas palabras llegaron a los oídos de Eugenio, que volvió inmediatamente, creyendo que se dirigían a él. Sus ojos encontraron a los de Esther que, al lado de la marquesa, dejaba vagar una sonrisa en sus labios delicados, como si quisiese decir: -Yo le conozco, no es una injuria, ni un desprecio, sino una de las muchas distracciones que lo dominan. Eugenio corrió a reparar su falta, y tomándole la mano con una expresión tal vez indiscreta, la dijo: «Milady, no hacen dos días que supliqué a Lord Wilson excusase mis infinitas faltas de buena sociedad. ¿Será necesario repetir en este momento la misma súplica?... ¿Cómo se puede, Dios mío, reunir todas las cualidades en este mundo? Yo soy hijo de las praderas solitarias, hombre habituado a los largos viajes y ocupado constantemente del fondo de las cosas, sin mirar los trajes que las cubren, y por lo tanto sin ese tacto de Argos que da el uso frecuente de estas reuniones... Impóngame Vd. una pena y verá que la ejecuto con gusto...»
-Perfectamente: -en castigo bailará Vd. el primer vals conmigo, dijo Esther, y le prevengo que —69→ es un verdadero castigo, porque soy de una torpeza envidiable.
-Me lo arrebata Vd., querida, dijo la marquesa, riendo con un coquetismo encantador.
-A Vd. no la ha ofendido y en vez del castigo que yo le doy, Vd., querida, le habría puesto una corona de triunfo.
-¡Oh! Vds. no tienen piedad, dijo Eugenio.
-Bien: sea, contestó la marquesa, a condición que la primera cuadrilla la bailará Vd. conmigo.
La orquesta llenaba los salones con sus olas de armonía, y las picantes notas de una polka de Strauss removían la sangre de todos los oyentes... Entretanto Eugenio no había abandonado el sitio en que estaba Esther, y como si no hubiese venido allí sino por ella, sus ojos no miraban sino a los suyos, su alegría no le venía sino de su presencia, su vida vivía de la suya, y la embriaguez de la bienaventuranza se había apoderado de su ser.
-¿Está Vd. enfermo? le dijo el marqués Pierini, apretándole el brazo.
-¡Oh! no, por Dios.
-Tiene Vd. el aire de un Cristo.
-¡Marqués!
-Está Vd. concentrado como un muerto... y luego, el Cristo del Dolci es su pasión.
-Déjeme Vd. gozar a mi modo de su linda fiesta... —70→ es temprano y los salones rebosan ya... tendrá Vd. que ceder su santuario, marqués... ¿piensa Vd. que no se sabe en público que el marqués Pierini tiene un santuario impenetrable en su Palacio?... sí, amigo; todo se sabe, y las conjeturas son infinitas...
-¿Cuándo piensa Vd. partir de Florencia?
-¡Oh! es importuno.
-No, al contrario, deseo saberlo porque pienso abrirle las puertas de mi santuario.
-Mañana fijaré el día de mi partida y se lo avisaré.
-En hora buena: venga ahora al salón de juego... muchos amigos nos esperan, y el pobre Wilson no se halla en su noche feliz.
-No puedo: el vals me llama y tengo que sufrir la pena de bailarlo ¿con quién le parece a Vd.?
-Con mi mujer, apuesto.
-¿Cómo? ¿comprende Vd. que para mí sería una pena bailar con la marquesa? Ya, los maridos tienen el derecho de compadecer a los demás.
-Ea, ría Vd. de los pobres esclavos... implo... ¿Con quién bailará Vd. entonces?
-Con Lady Wilson.
-¿Y es ésa una pena, por Cristo?
-Como lo sería bailando con la marquesa.
-Ahora comprendo, calavera...
—71→Y dejándole con otro sarcasmo en los labios, Eugenio corrió a dar el brazo a Esther y a tomar su lugar.
-¿Qué tiene Vd., Esther? ¿por qué tiembla así? le decía acercándose de modo que nadie pudiese oírle.
-Estoy mal, amigo mío; estoy triste, tengo miedo, estoy loca...
-Tranquilícese Vd., por piedad. ¡Qué! algún suceso de familia, alguna indiscreción...
-No, Eugenio... nada hay en el exterior que me atormente... pero estoy loca, y yo necesito revelar un secreto que me tiene fuera de mí, ¿me perdonará Vd.?
-¡Oh! Esther; ¿me obligará Vd. a ponerme de rodillas a la presencia de todos?
-Y bien, mi amigo, mi salvador, yo... ¡oh!... sí, yo le amo.
-Bendita seáis, criatura del cielo.
Y para que la felicidad no brillase en su rostro, en toda su persona y fuese a ser el objeto de la atención de la concurrencia, Eugenio tomó frenéticamente la cintura de Esther, y llevola a perderse en ese torbellino del vals que, como las olas del océano juguetón, se reproducen sin cesar y van a morir dulcemente sobre los costados del navío. Ni una palabra, ni un signo solo que tradujese lo que —72→ se pasaba dentro de esas dos existencias. ¡Qué dicha entonces! ¡qué dulzura! bien dice el divino poeta:
Nessum maggior dolore che recordarsi del tempo felice nella miseria...
Vino la cuadrilla prometida a la marquesa, y en los largos intervalos de ese baile desfigurado ella tuvo la ocasión de herir a Eugenio con su lenguaje tan fino y tan noble: -Hay castigos envidiables, le decía la marquesa, y apostaría a que deseaba Vd. que el que le impusieron durase toda la noche.
-Hay recompensas que son más caras, marquesa, y esta cuadrilla...
-Venalidad, palabras de sarao, de bullicio... no se trata de recompensas sino de penas...
-No lo niego; hay penas dulces, pero sostengo siempre que la recompensa vale más que la pena... Pregúnteselo Vd. a Lady Wilson.
La Marquesa quedó sorprendida a esta salida tan contraria a lo que ella se esperaba, y conociendo en su sagacidad de mujer de mundo que tal vez había tocado una cuerda herida, varió el objeto de su conversación. Fue como siempre adorable de espíritu y de amabilidad, y mientras se entregaba con tanto gusto a la crítica del ridículo que abundaba en su sociedad, le decía a Eugenio: no me juzgue Vd. mal, porque me esfuerzo en ser mala, sólo por distraerlo.
—73→-Pero me parece, Marquesa, que yo no estoy triste, contestaba el viajero.
-Sí lo está Vd.; yo veo en su frente una línea que denota la fijación en una idea.
-Esa idea puede ser agradable.
-Entonces esa línea no existiría. ¿No ha visto Vd. la frente del Ferruccio?
-Sí, marquesa; es como la frente del Moisés de Miguel Ángel, un agrupamiento de líneas convergentes que vienen a coronar sus cejas, como las nubes de los trópicos coronan la salida del sol. Miguel Ángel decía que Ferruccio representaba el pensamiento que le había inspirado la cabeza del Moisés: pocas se pueden ver más nobles.
-Y bien: en ambos existe esa línea que cruza la frente de Vd. y que yo veo ahora por la primera vez.
-Es que hasta ahora no se ha dignado Vd. mirarme, Marquesa... pero me parece que hemos concluido la cuadrilla, y que es tiempo de ganar nuestros asientos; ya ve Vd. cómo amo el baile.
-Sígame Vd. porque quiero concluir esta conversación.
-Perderá Vd., Marquesa...
-¿Cómo que perderé? ¿quiere Vd. decir que no tengo razón?
-No, no es eso. Digo que perderá Vd. porque —74→ su salón rebosa de víboras ponzoñosas, que no han asistido a su fiesta sino para envenenar la poca felicidad de uno que otro, que sabe vivir la vida de los afectos íntimos, desinteresados... ya sabe Vd. que hoy paso por ser el hombre a la moda, como lo era ahora dos meses ese príncipe indiano de tan buenas fortunas; me ven separado de las fiestas, del bullicio, y ya ha llegado a mis oídos que me atribuyen una profunda pasión de corazón; Vd. es bella, joven y tan capaz de inspirarla; ¡yo soy tan buen apreciador de su mérito que temo, Marquesa, que mis respetos y su amabilidad sean mal interpretados!!!
-¿Me dice Vd. su pensamiento de veras, o es un pretexto elegante para salir de esta conversación?
-¡Oh! Marquesa: lo que acabo de decir no merece esa injuria; yo no río jamás de la reputación de una señora, y en Florencia son fáciles a dejarse llevar de las exterioridades. Esa juventud es mordaz, por situación, por necesidad, no sé también si por naturaleza; porque, obligada a vegetar en un país en que la libertad no está en armonía con las nobles ambiciones, han adoptado como empleo del tiempo y del espíritu el análisis de la vida ajena. El campo de las conjeturas es inmenso, y el Florentino está dotado de mucha imaginación... si yo hablo con Vd. una media hora, su nombre y el mío rodarán en el patio de la Pérgola, en el Cocomero, en —75→ los cafés, en las calles, y mañana seremos el objeto de una revista escrupulosa en las Calscinas.
-Yo soy extranjera, joven, noble y bella, según todos lo dicen, y ya he tenido que pasar por cien revistas de ese género. ¿Sabe Vd. qué efecto causan? El inverso acaso del que desean; yo río de ellos, mientras se ocupan de desgarrarme en sigilo, como hacen los traidores. Mi coraje les asusta el primer día, el segundo les obliga a pensar y el tercero les persuade que no tuvieron razón. Ya nos conocemos con la murmuración Florentina. Sigamos nuestro asunto.
-¡Confieso que es Vd. heroica... y bien! decía Vd. que atravesaba mi frente una línea que denotaba concentración y tristeza.
-Y que ésa era la prueba de alguna pena fija, invariable, que en mi atolondramiento no había notado hasta hoy...
-¿Quiere Vd., Marquesa, que tomemos un juez?... mire Vd.; Lady Wilson está allí, sola, distraída, rumiando Dios sabe qué pensamientos; traigámosla y que ella decida. Yo le dejo a Vd. la palabra, exponga Vd. los hechos, las observaciones, sus conjeturas, y diga en mi defensa simplemente que yo he negado.
-Acepto, dijo la marquesa Jelva, y veloz como la paloma de amor, corrió donde estaba Esther, la —76→ tomó las manos y la colocó en el asiento que ella acababa de dejar. Entonces empezó esa narración fina y rápida como el granizo, incisiva, capaz de dar lecciones al cincel de Donatelo, colorida como los cuadros de Salvador Rosa, y concluyente como las pinceladas del Vinci.
Esther escuchaba concentrada; parecía que su corazón más que su espíritu se interesase en descubrir la verdad, y Eugenio veía los ojos de Jelva brillar de regocijo, porque creía haber tocado las simpatías del Juez en su favor. Después de dos minutos dijo Esther:
-Ambos tenéis razón... la marquesa ha encontrado que esa línea de la frente responde a una llaga del corazón, y el señor ha dicho la verdad negando que hoy esté triste; ¿les parece acertado este juicio?
-No es completo, exclamó la marquesa.
-Es justísimo, dijo Eugenio; y la nueva discusión iba a empezar cuando vieron aparecer la prosaica y carnal figura de Lord Wilson.
-He luchado con la mala fortuna cuanto he podido, dijo, y me ha vencido. El naipe es caprichoso,... marquesa, invito a Vd. para el primer vals... ¿Vd. no baila, señor americano?... allá en su país no son conocidas estas reuniones.
-Ya he bailado, Milord, respondió Eugenio, agregando con sequedad -en mi país son conocidas —77→ estas reuniones, con algunas diferencias sin embargo... En Buenos Aires no hay corte sino Gobierno y éste es republicano; la etiqueta rigorosa no existe pues. Luego no asisten a los bailes sino las personas que bailan, y aquí yo veo media reunión ocupada del análisis escrupuloso de todo lo que se pasa y de las acciones de cada persona; una sociedad semejante debería tener sus taquígrafos.
-Ea, marquesa, al vals, dijo Lord Wilson, y llevose a Jelva. Eugenio aprovechose del sitio que quedó desocupado, y afectando un aire de completa indiferencia dijo a Esther: haga Vd. lo mismo que yo porque estamos rodeados de espías.
-Yo sufro mucho, Eugenio. Pareceme que todo el mundo lee dentro de mí, y que estas cuatrocientas personas que nos rodean se susurran al oído mi debilidad... no me acusa Vd., ¿es verdad?
-Yo le adoro, Esther, y le debo a Vd. mi dicha. -Déjeme gozar de ella dentro de mí solo... ¿si viese Vd. mi corazón?... y me pregunta si la acuso... esto es cruel, amiga mía... ¡cómo la providencia es buena!... mire Vd., Esther: -antes de oír su voz, yo le adoraba como a criatura del cielo, y ahora que me ha dicho que me ama, yo la venero a Vd. como al ángel de mi resurrección; ¿quiere Vd. que le muestre todo mi amor? ¿Quiere Vd. que arrojando a los ojos de esta plebe, que se llama nobleza, todo el —78→ desprecio que me inspira, me postre a sus pies y bese el polvo que ellos pisan? no me diga Vd. una palabra más, porque ya se lo he dicho, soy un loco, un frenético y la sociedad no mira sino las exterioridades.
-¡Cómo deseo la soledad, Eugenio... ahora comprendo lo que vale la libertad de mis parques, y de sus praderas americanas... ¿me quiere Vd. dar su brazo? Lléveme Vd. por todas partes, por todos los salones donde se juegue, donde se beba, a ver si esta impresión me deja un poco... aquí estoy mal... todos me miran... y yo tiemblo.
-Hagamos mejor, Esther: pretexte Vd. una indisposición cualquiera y retirémonos. Si Lord Wilson no la quiere acompañar, ¡Vd. me ha dicho que a mi lado no tiene miedo!
-No me atreveré a proponérselo... es tan... egoísta.
-Venga Vd. entonces... y tomándola del brazo la arrastró al medio del bullicio, allí donde los bailarines apiñados, a la manera de los pájaros, sorprendidos por una red pesante, hacían esfuerzos para abrirse un camino. Eugenio recibía los encuentros furiosos de esos frenéticos que habrían huido tal vez al frente de una batalla, pero que en el salón eran heroicos de ardimiento y de perseverancia. Lord Wilson, mole inmensa de carne, y por lo tanto —79→ de una elasticidad elefantina, no podía dar un paso y arrastraba de su brazo hercúleo a la delicada y esbelta Jelva. Las oleadas les acercaban a tocarse, y el reflujo volvía a separarles veinticinco varas.
-Venceremos, Esther, le decía Eugenio, porque la perseverancia es la virtud de las virtudes.
-¡Oh! amigo mío, qué feliz soy así de su brazo.
-Fíe Vd. en mí, criatura querida...
Un golpe de armonía, seco, decisivo como el no serio de un hombre enojado, puso fin al vals, y pudieron dar caza al Lord que, sudando a mares, descompuesto en el traje y con los cabellos en desorden, trataba de salir de esa refriega. Apenas pudo acercarse le dijo Eugenio:
-Milord; su señora de Vd. desea retirarse.
-Me contraría en extremo, contestó el Lord, porque debo pedir mi revancha y los compañeros me esperan...
-Entonces, milord, me tomaré la libertad de conducirla... y sin ver ni oír nada de lo que le rodeaba, pidió el coche al primer lacayo que se presentó, y desapareció con ella.
El que ha tenido la dicha de encontrarse por la primera vez con la mujer amada en el silencio de una noche de primavera, cuando la luna cándida —80→ y dulce manda sus rayos melancólicos sobre los templos, los árboles, las plazas solitarias; y ha sabido sentir la armonía de ese momento, comprenderá sin trabajo las impresiones de Eugenio. El rostro angélico de Esther habría reflejado el rayo de la luna que venía a iluminar su frente si él, envidioso del beso de la reina de la noche, no hubiese tomado la cabeza de su amada, y silencioso, triste tal vez, como si fuese a cometer una mala acción, tocado su frente con sus labios.
-Gracias, Eugenio, gracias mil veces... ¿me amáis, Eugenio?
-¿Os conocéis, Esther?
-Y tanto, que tiemblo siempre... si yo fuese de esas mujeres que saben calcular el desarrollo de una pasión, para emplear a propósito los halagos, los rigores y los mil resortes de que se vale la que no ama, tal vez estaría más tranquila; pero soy una criatura desheredada; la naturaleza ha hecho poco por mí, y yo he trabajado mucho por destruir ese poco. ¿Qué tengo, qué soy yo para merecer este amor?
-Mire Vd, Esther; todo esto yo lo aceptaría como injuria, respondió Eugenio, si fuese otra la que hablase... no me confunda Vd., por Dios, con esos hombres que trafican con las pasiones y hacen de las declaraciones de amor un estudio como de las —81→ variaciones de la Bolsa; he dicho que la amaba, porque la amaba de corazón. ¿Por qué la amo?... no lo sé. Dios ha puesto entre las criaturas esa ley magnética, irresistible, que es infructuoso analizar... Vd. tiembla de perderme, y yo moriría si no la viese y si no fuese amado... no es sólo la voluntad, sino la providencia quien nos liga.
-Yo no sé resistir a estas palabras, Eugenio, y aquí en medio de la noche, a la presencia del cielo, sin otro testimonio de mi declaración que esa estrella que ilumina la frente de la torre de Arnolfo, juro que le amo y que le amo de mi primer amor.
-Desgraciado de mí que no puedo ofrecerle sino un corazón marchito y despedazado: ya se lo he dicho; yo he amado y de pasión profunda, loca, furiosa, y hoy no le doy, Esther, sino una pobre existencia, pero se la entrego toda entera. Me mandará Vd. morir, yo moriré, me pedirá que parta a sepultar mis penas en los desiertos, no importa de qué país, yo partiré; me pedirá que en medio de este fuego que me devora yo sea fuerte y la proteja contra la debilidad de su ser, la protegeré y moriré consumido sin decir un lamento. ¿Quiere verme más dócil? Invente la prueba y dígala. Cuando la vi por la primera vez atravesar en la plaza del gran duque, pareciome que sus ojos miraban la Sabina del Bulogna, y yo me dije, ¿qué diferencia? el ángel mira la carne. Entonces —82→ murmuré dentro de mi corazón: -Si el cielo, en su última sonrisa para mi vida tan combatida, me concede el afecto de esta mujer, es prueba de que me abre las puertas del cielo y me manda el ángel que debe conducirme...
-¡Oh! Eugenio, qué dichosa la mujer que dispone de un corazón como el suyo...
Habíamos llegado al palacio, sin fijarnos en que el coche rodaba. La respetuosa fisonomía del lacayo nos advirtió de que era necesario separarnos, y Eugenio no pudo decir a Esther sino: «Hasta mañana en la sala de Niobe.»
¡Qué bella es Florencia en el silencio de la noche iluminada por la luna! En la plenitud de una felicidad inesperada, pura como los pensamientos de un ángel, Eugenio vestía aquellas calles espaciosas, de reflexiones a su gusto; enfrente del palacio Vechio, donde tantas tormentas populares han tronado, donde la noble y generosa alma de Francisco Carduccio hizo oír las más elocuentes y patrióticas palabras; allí, se decía para sí, se reunían los padres de este pueblo a legislar sobre los destinos futuros de la nación; de este recinto ha salido más de una vez la chispa que incendiase a la Italia toda y diese a estos miembros, dispersos de un solo cuerpo, la unidad que lo haría vigoroso e independiente. Bajo los ojos de ese David que amenaza con su gesto, —83→ que impone y admira, han pasado los héroes como Ferrucio y Dante de Castiglioni, y los traidores como Baccio Valori y Malatesta. Ante sus ojos han desfilado, en busca del cuchillo del verdugo, las más nobles cabezas de esta ciudad que no envejece, para fecundizar con su sangre las generaciones y los siglos. Allí los consejos de Machiavelo fueron interpretados, y su vida puesta a la merced de los que le hacían decir lo que él no dijo. Allí, en esos salones se pronunció la sentencia de destierro contra el Dante, y allí Miguel Ángel, cuando se invocaba su nombre para excitar a los ciudadanos a que auxiliasen al erario público, se levantó indignado, sublime de candor y buena fe, diciendo: -«Y Miguel Ángel no os dará ni un óvolo más, porque si os ha ofrecido lo que podía como artista pobre, no os ha dado el derecho de que lo avergoncéis en público.»
Los recuerdos pululan y parecen reflejados por el edificio. Los leones coronados arrojaban su sombra raquítica por la debilidad de la luz y por los obstáculos intermedios, y os daban la idea de que hoy esos leones quedarían impasibles a la vista de la oveja, mientras que subiendo a esa montaña del pasado, os parece oírlos rugir y lanzarse sobre Arezzo y Gabinana. Entre tanto la luna cubría con su luz delicada la torre de Arnolfo que, a la manera de la paloma con sus alas abiertas, desafía juguetona —84→ las tormentas y los siglos. Un rayo diamantino penetraba en la Loggia di Lanzi, e iluminaba la triste y terrible figura del Ajas. El cuerpo exánime de su amigo que arrastra lejos de los combates rabiosos parecía recoger ese rayo de luz y animarse: el cuadro entero os daba la ilusión de la verdad, y arrastrado por la belleza de la fábula y de su ejecución, os habrías creído en el Campo de los Griegos de Homero.
Entrad luego a esa calle que tiene por habitantes al Dante, al Vinci, al Orgagna, al Donatello, al Petrarca, el Farinata degli U'berti y al insigne impostor Américo Vespucci. ¡Qué reunión! Penetrad aun a la parte sombría de esos arcos; allí están Lorenzo y Cosimo de Médicis, el uno llamado padre de la patria, y el otro el magnífico-. La adulación les dio ese nombre y el servilismo los conserva. Los usurpadores del poder que también ellos usurparon, pagando en las batallas con su sangre, y en la paz con su dinero, han creído ennoblecerlos dándoles un lugar de distinción, y en efecto, ahí están bien, pues están solos, y la nefanda profanación se ha evitado.
Seguid luego la vía Calsajuoli, y encontraréis el Duomo. La Torre de Giotto le sirve de centinela, como si el Templo del Señor temiese aún las invasiones vandálicas.
—85→La luna juguetea con los mil colores del mosaico de mármol, y vuestros ojos son impresionados por millares de estrellas vaporosas que nacen y mueren a la vez, mientras que la mente se pregunta: ¿Qué representa esta grandeza a la faz de la miseria actual? La decadencia de una sociedad que poseía hombres capaces de ejecutar obras de este género, obedeciendo al simple mandato de la autoridad civil; debe ser inmensa, infinita, cuando después de cinco siglos ni el poder, ni la nación han sido capaces de encontrar los medios con que concluir los últimos adornos del templo de Dios. La cúpula del Burnalesco parece alzarse sobre las espaldas del edificio, y exaltar su cruz gigantesca hasta la diestra del Eterno, para que de ella reciba el bautismo sagrado; su sombra, por un capricho de la luz, viene a caer sobre los pies de la estatua colosal del arquitecto, que aparece iluminada, y el semblante melancólico, profundamente meditativo del célebre florentino, parece una inspiración más que un hombre, y refleja el pensamiento sublime que le inspiró esa obra sin rival hasta hoy en la arquitectura moderna. Sin rival de cierto, porque la de S. Pedro de Roma no es sino una imitación, y el mismo Miguel Ángel decía al partir -«voy a crear tu hermana, más grande que tú, pero no más bella.»
La luz de la luna se derrama al través de los encajes —86→ de la Torre de Giotto, sobre las puertas del Bautisterio, esas puertas que podrían servir al Paraíso, según la expresión de Miguel Ángel, si nuestra madre Eva no nos hubiese condenado a vivir en este valle de lágrimas.
Venir de separarse de la mujer amada, con el corazón lleno de íntima alegría, y encontrar a la grata compañera de la noche que os espera, para distraer vuestros sentidos con las impresiones que Florencia sola puede ofreceros; era demasiado, sin duda, para ese pobre atormentado que seis días antes habría arrojado su vida a la tumba, de fastidio, de desesperación, de desencanto.
Llevad dentro de vos la dicha, y todo lo que os rodea es bello y feliz. El corazón, en su alegría egoísta, rechaza las impresiones que amortiguarían su bienestar, y eligiendo las que más le agradan, como la coqueta en los bailes, vuela sobre todas hasta apoderarse de la que le llena completamente. ¿Cuál podría serle más grata al corazón de Eugenio que el recuerdo de Esther? Habituado a esas largas y desiertas noches que el viajero sin rango ni relaciones pasa en los cuartos de una posada él se creía renacido a la vida y se había dicho en la íntima confianza —87→ de su dicha: «ahora tengo un ser que piensa y que se ocupa de mí, una criatura candorosa y pura a quien podría arrastrar a los más feos descarríos porque mi estrella, siempre cruel, la ha tocado con su luz y ella arde. Pero mi corazón late de amor, y todo impuro pensamiento sería una profanación, no un deseo. En el contento de tantas esperanzas, rodeado de las ilusiones de una declaración cándida como la de Esther, su alma se figuraba en otra sociedad, en una de aquellas regiones en que la carne no es el todo, y los afectos valen alguna cosa. La amaré, se decía, como en los primeros años de la vida, cuando temblaba que mi mucha pasión incomodase a mi amada, y no le pedía nada por temor de ofenderla; haré como cuando ardiendo de ese amor que era en su exceso un dolor más que un placer, salía solitario en medio de la noche a llorar en las vastas playas de mi río plateado, pensando en ella y llorando por ella; tendré las ilusiones de aquel tiempo, porque amo a Esther como a criatura sagrada, y buscaré en los cielos la estrella que la representa, y será la confidenta de mis penas y de mis alegrías. Así vagando de quimera en quimera pasaron las horas que mediaron para su entrevista en la Sala de Niobe.
A la hora señalada Eugenio se paseaba por la galería que conduce a la sala de Niobe, y en medio —88→ de los bustos antiguos de Cónsules y Emperadores Romanos, se figuraba que esos rostros se animaban y le pedían cuenta de lo que había hecho por la patria en cumplimiento de sus obligaciones de ciudadano. El calor de la vergüenza, no del remordimiento, subía a su frente y sus labios procuraban en vano articular una respuesta. ¿Cómo contestar a Catón, a Bruto, a Trajano, nada, cuando ellos han llenado las generaciones de sus hechos sublimes? He sufrido, se decía a sí mismo, quince años de destierro, he puesto mi vida mil veces al acaso de las balas enemigas, he demostrado con la palabra y el ejemplo que el sistema político que ha constituido la patria en propiedad particular de un hombre es un sistema contrario al desarrollo de la sociabilidad humana, y cuando he desesperado por el estado de mi país, por la fuerza de los hábitos adquiridos en veinte años, entonces he querido utilizar mis facultades y mi experiencia, para llevarle a la patria un ciudadano en el día de su resurrección...
El rostro dulce y querido de Esther vino a cortarle la palabra. Hizo bien el ángel de su vida, porque la patria es una fiebre, y los labios de Eugenio no podían pronunciar su nombre sin que el delirio se apoderase de su alma...
-¡Y bien Esther! ¿Qué tiene Vd., la dijo Eugenio, saliéndole al encuentro: veo en sus ojos ciertas sombras —89→ que me anuncian el tránsito de las lágrimas, y yo soy tan feliz que me parece que el llanto no existe ya en los ojos humanos; y en los suyos, ¡oh! Esther, sería una impiedad.
-He llorado por Vd., Eugenio; la causa es suya; cuando en el silencio de mi alcoba la tranquila respiración de mi hijo venía a acariciar mi rostro, yo recordaba que otro es padre de dos hijos, que está lejos de ellos, solo, desconocido y con un volcán dentro del pecho; que la idea fija que debe dominarle es que, partiendo de Europa, se resigna a no verles más, lo que equivale a una muerte mil veces peor que la que Dios nos manda, y he sufrido una parte de sus penas, Eugenio, y por eso he llorado.
-¿No se lo había dicho a Vd., Esther? hay criaturas para quienes la dicha está bañada por el llanto...
-Vd. sabe que la más pura rosa tiene su corona de espinas.
-Es Vd. un ángel... no hablemos ahora de mí... venga Vd. a visitar de mi brazo una estatua que obtendrá su cariño... luego entraremos a la sala de Niobe; vamos ahora hasta el fondo de esta galería... ¿Ve Vd. ese grupo inmenso que da miedo más que compasión? Es el Laocoon de Bandinelli. El sacerdote de Minerva se parece más al Hércules, en la lucha con el León, que al padre desgraciado a quien la ira de la Diosa le condena a morir —90→ a presencia de sus hijos, impotente a defenderles de los abrazos de la serpiente... vea esa actitud y ese gesto, se diría un hombre ebrio, debatiéndose por arrancarse de los brazos que quieren sostenerle, más bien que el valeroso sacerdote que lucha con los decretos de un poder irresistible, y que cae, pero que cae notablemente, vencido y combatiendo. Este grupo es una mala imitación del Laocoon del Velvedere de Roma, que alguna vez estudiaremos juntos, Esther, si la bondad divina no me ha mostrado su sonrisa para hacer más triste el resto de mi vida... mire Vd. ahora a la izquierda... esa figura que está postrada, a la que perjudica la sombra del Laocoon... acérquese Vd., y ponga Vd. su mano sobre esa herida abierta en el mármol en el lugar del corazón; si Vd. hubiese visto alguna vez en la vida los labios de la herida de un hombre muerto, ahora cerraría los ojos, porque el mármol la representa cruelmente exacta; mire Vd. ese rostro, ¿no le dice nada esa fisonomía, no halla Vd. una resignación angelical y una expresión que conmueve? ¿Sabe Vd. qué representa esa piedra? Es el Adonis de Miguel Ángel... Donde encontremos, Esther, algo de ese hombre, será necesario cerrar los ojos a todo lo demás... yo no puedo dejar de hacerlo así... mire Vd. su Bacco, ese rostro que hace reír y pone la alegría dentro del pecho, sin saber por qué. ¿No le —91→ parece ver en él a uno de esos hombres sin cuidado con la copa en la mano, llena la cabeza de castillos en el aire, que ve en el fondo de su vaso todos los bienes de la tierra, todas las epopeyas de la grandeza y de la dicha?... En efecto, el Bacco de Miguel Ángel haría amar la ebriedad...; mire Vd. ese joven bosquejado por el Buonarroti, es un Apolo. Yo encuentro, en las creaciones de este hombre, algo que no se descubre en los otros autores; su primer golpe de martillo es como el fiat lux del Hacedor, y su San Mateo, que es un pedazo de piedra para el que no tiene nuestros ojos, da la idea exacta de la creación del hombre. Párese Vd. en la puerta del palacio de las Bellas artes, observe Vd. fijamente esa roca de mármol que está al frente, y verá poco a poco desprenderse de la piedra una figura de hombre, sublime de respeto y de heroísmo religioso; parece que sale de una nube, se corporiza, y que dos minutos después se la verá andar, bendecirnos y habitar entre los hombres. Yo no soy artista, Esther, pero las obras de Miguel Ángel arrebatan mi alma, y comprendo la justicia de su fama.
-¿Y esa estatua esquelética que está ahí al fondo con una caña en la mano, en vez de un báculo de mármol? me parece ridícula, Eugenio, dijo Esther con su dulce candor.
-No, Esther; esa estatua es una obra maestra, —92→ es el San Juan Bautista de Donatelo. A su primera vista a mí también me hizo la misma impresión, y hoy es una de mis estatuas predilectas. Observe Vd. la anatomía de su cuerpo disecado por el ayuno y las penitencias; vea Vd. la construcción de ese cerebro; la pasión y la perseverancia son sus distintivos peculiares, y aunque yo no conozco la vida de San Juan Bautista, mi vieja madre me contaba que ese Santo había muerto degollado. El hombre que mereció de sus enemigos una muerte tan cruel debía tener grandes virtudes o grandes vicios que purgar. Los guardianes de esta galería, como casi todos los guardianes asalariados, son verdaderos autómatas y por eso le han puesto esa caña en vez del báculo, que da al Santo el aire de un mendigo y le ridiculiza; no mire Vd. la caña y fíjese en la mano que la sostiene, ¿le parece a Vd. ridícula?... Sin embargo, así debió formarla la naturaleza y el sufrimiento. Toque Vd. esas venas abultadas por el disecamiento de la piel, esas uñas que parecen desprenderse de la carne, esos dedos que, aunque de piedra, tiemblan al contacto de la caña, allí hay vida, hay sangre que circula en esa mano de mármol. El resto no me parece digno de sus ojos. ¿Quiere Vd. venir a la Sala de Niobe? ¿está Vd. contenta de su guía?
-Esa pregunta es pretenciosa, Eugenio.
-Yo no repetiré las explicaciones que se pueden —93→ leer en la guía de lo que contiene este palacio, porque sería un trabajo superior a mi memoria y poco digno de nosotros... ¿Ve Vd. cómo aquí estamos solos?... Ese joven que parece trabajar en la copia de una estatua es un artista francés según su propia expresión. ¿Ve Vd. ese cuadro de Rubens que tenemos al frente? Es una batalla que todos dicen perfectamente ejecutada; a mí no me gusta, como ningún cuadro en que hay agrupamientos colocados matemáticamente. Mire Vd. al otro frente; es también una batalla naval del mismo autor: fije Vd. su atención en el colorido, en las figuras, y deje Vd. los cascos de los buques. Al lado de los progresos de la marina americana, esos barcos parecen verdaderos zapallos, interesantes sólo porque nos dan la idea de los progresos que ha hecho el arte. Pase Vd. rápidamente la vista sobre todas las estatuas y permita que sus ojos se fijen por sí solos en la que más le guste. ¿Cuál?...
-Esa mujer que mira al Cielo en actitud de persona que teme y que suplica a la vez. ¿Qué es, Eugenio? ¿No le parece a Vd. divina?
-Yo he venido por ella todos los días a esta sala. Es una de las hijas de Niobe, de escultura griega; y he hallado que esa fisonomía reflejaba otra que yo tengo pegada en mis pupilas. ¿No ve Vd. en ella el recuerdo de algún retrato conocido?
—94→Y la noble criatura bajó los ojos, dejando escapar una mirada furtiva hacia la estatua.
-¡Cuántas veces viéndola, dijo Eugenio, he encontrado verosímil la fábula de Pigmalión... Si ella repitiese ahora las plegarias que yo le he dirigido, los cariños que le he prodigado y las súplicas que he puesto a sus pies, Vd. diría -pobre loco que rogaba a una piedra;- pero una piedra vale tanto como un ensueño y yo no creí nunca que mi felicidad fuese tan feliz. Dios bendiga su vida... me ha jurado Vd. amor delante de una estrella, Esther; ¿no se contenta Vd. con que yo se lo jure delante de una estatua? En París los amantes desgraciados van a depositar coronas de siemprevivas sobre la tumba de Abelardo y Eloísa, y ése es un holocausto sagrado, lleno de corazón, que no se finge, ni se miente... Así, sea esta sacerdotisa de piedra la vestal que reciba mis juramentos.
-No, no, Eugenio, no jure Vd... yo estaba loca; ¿a qué profanar con la palabra lo que se siente en el corazón?
-Es Vd. perfecta... Bien; que juren los que mienten o los que tienen necesidad de ser creídos... nosotros seremos como Dios nos ha hecho, y jamás la palabra vendrá a servir de garantía a nuestros sentimientos... ¿Sabe Vd., Esther, que he descubierto un secreto que le agradará conocer?
—95→-¡Oh! dígamelo pronto.
-Que la amo más que si la hubiera conocido ahora diez años.
-Yo no sé cómo se puede amar más de lo que yo amo, Eugenio. Ahora tres años habría contestado a su cariño: -mis obligaciones de madre me imponen deberes de que no puedo prescindir; mi hijo necesita de todos mis cuidados, de mis afecciones, pero hoy yo no soy la única distracción de sus lágrimas, ni el único cariño que lo domina. Su padre me roba el afecto de mi hijo, y dentro de poco le seré incómoda como ya le soy a mi marido.
-Hay en nuestras penas una identidad bien cruel. Quiera el cielo no reservarnos a los dos el mismo porvenir que a mí me aguarda en la vida.
-Se hace Vd. ilusión, Eugenio. Todo hombre es dueño de su fortuna, y el que es desgraciado debe atribuirlo a uno de esos vicios insanables que le inutilizan para todo. Vd. no se encuentra en ese caso y podría llenar bien cualquier rol de los que más influyen en la felicidad general; el que tiene un corazón como el suyo, el que es capaz de abnegaciones en que van la vida, no puede ser confundido con los que, en vez de una alma, tienen una libra de fango en el cerebro.
-¡Cómo había soñado a la amada de mis ilusiones fantásticas, se me presenta Vd., Esther... y decíamos —96→ que la palabra no vendría nunca a garantir nuestros pensamientos!... Miremos estas estatuas, amiga mía, para darles por un momento nuestra vida y nuestra dicha... ¡Qué tranquilidad en todo lo que nos rodea! Exceptúe Vd. la actitud eternamente hostil de esos dos gladiadores que parecen lanzarse el uno contra el otro, y el resto inspira la bienaventuranza del Olimpo. Estamos mirando cara a cara, Esther, las divinidades que adoraron los Griegos y los Romanos, cuando tenían el primer puesto entre los pueblos de la tierra; mire Vd. a Minerva, a Palas, que tantos templos y tantas admiraciones merecieron; hoy han quedado para ser examinadas como curiosidades artísticas, como estudio de lo que fue y para adornar los ángulos de un museo. ¿No tendrán el mismo fin las divinidades que nosotros, menos religiosos y más calculistas que los antiguos, adoramos bajo otros nombres?
-Me parece una blasfemia lo que acaba Vd. de decir, Eugenio.
-¿Pero Vds. mismos, los protestantes, Esther, no nos están dando la demostración de mi opinión?... luego, yo creo en muy pocas inmortalidades... Si los apóstoles de la religión de Cristo, la más pura, la más conforme a la felicidad de los hombres, no la hubiesen rodeado de sofismas y hasta de ridiculeces que pugnan con la razón y el buen sentido, yo le —97→ diría a Vd.: -esas creencias durarán eternamente porque convienen y perfeccionan a nuestra especie, y todo lo que tiende al bien palpable de los hombres se continúa de generación en generación y de siglo en siglo... Pero los intérpretes han errado el camino y para convencernos de esta opinión no tenemos sino que mirar a la España y a la Italia; los dos pueblos europeos en que las doctrinas adulteradas han tenido mayor número de comentadores y autoridades ciegamente protectoras. ¿No ha leído Vd. la historia de la inquisición? ¿de ese tribunal sigiloso, enlutado, que con el puñal en una mano y la mortaja en la otra fue mil veces peor que el de los diez de la terrible República Veneciana? Pues no fue creado sino para purificar la fe de los cristianos, y esa invención le ha valido a su autor un alto puesto, templos consagrados a su memoria y en los que se adora su imagen... abandonemos este asunto, amiga mía, porque toda injusticia hecha en nombre de la bondad divina e infinita es sublevante.
-Me ha entristecido Vd., Eugenio, con lo que acaba de decir. ¿Conque no cree Vd. en ninguna inmortalidad?
-¡Oh! sí que creo en alguna. Pero permítame Vd. no explicársela en este momento.
-¿Tiene Vd. secretos?
—98→-¿Ha olvidado Vd. lo que significa esa línea que atraviesa mi frente?
-¡Eugenio! lléveme Vd. de aquí... hágame respirar el aire de la campaña... ¿quiere Vd. venir?
-Dentro de una hora... en las Calscinas... nos esperan las carreras a la inglesa. Le prometo no entristecer a Vd., Esther, y ahora le pido mil perdones.
-Cómo es Vd. cruel... Eugenio.
La noble mujer empezaba a comprender que su providencia la había arrastrado al seno de un volcán, pero vencida por esa fuerza superior a su naturaleza delicada, sufría, amaba y se resignaba en silencio como lo había hecho durante toda su vida.
Esther volvió a su palacio, no descontenta sino melancólica, no arrepentida sino temerosa de ser insuficiente a distraer el corazón de Eugenio.
El tiempo se ofrecía sereno, pero impregnado de aquel aire grave que pronostica casi siempre la lluvia o el huracán; parecido a la calma de las pasiones del corazón que ya ha sufrido, y que no espera sino una chispa para producir un incendio.
La gente se agolpaba a ese prado que en los climas del Norte se llamaría jardín, por su coquetería —99→ , por la alfombra verde y perfumada que la tapiza y por esa sonrisa eterna que le baña. Millares de amadores se precipitaban allí, los unos por el verdadero placer de ver correr esos caballos que la más fina raza de árabes no iguala en esbelteza y velocidad, y los otros por gozar del espectáculo tan variado de la elegante sociedad florentina. En efecto, la ciudad bullía de carruajes, de curiosos a pie y de jinetes, que más o menos presurosos se dirigían al lugar de las carreras; las elegantes del primer tono, vestidas rigorosamente a la francesa como si las lindas modas locales fuesen indignas de adornar tan bellos cuerpos, mientras que el pueblo, esa aristocracia plebeya, más altanera que las marquesas y condesas, hacía flamear al aire libre sus largas cintas verdes, que reflejaban los rayos del Sol sobre los variados colores de su traje. El prado parecía esmaltado, y os habría dado la ilusión de un arco iris tendido sobre una llanura de esmeraldas.
Esther se ofrecía melancólica y sus ojos parecían impregnados de aquella humedad que suele venir a la vista cuando el alma sufre y la reflexión se opone al libre curso de las lágrimas. Reclinada en el muelle asiento de su calesa inglesa, recorría distraída los mil objetos que circulaban a su frente sin que su fisonomía indicase la menor emoción. Eugenio la contempló silencioso y cuando se presentó a sus —100→ ojos, que parecieron salir de un letargo, se fijaron en los de su amante larga y profundamente sin dar indicios de la más chica impresión.
-¿Qué ángel le ha prestado a Vd. sus formas, Esther?
-El de la dicha, Eugenio... ¿No ve Vd. cómo toda mi persona resplandece de alegría y de contento?... Hace dos horas que la vida me sonríe con todos sus encantos, y mi alma goza de las ilusiones del Paraíso... a Vd. le debo tanta felicidad...
-¿Me permite Vd. colocarme a su lado?... está Vd. triste, ya lo sé. Hay momentos brutales en mi existencia, y he tenido uno de ellos a sus ojos. Excúseme Vd., por piedad; si yo le dijera que también sufro y que siempre he sufrido, que cuando se ha sido feliz un solo día, ganando con ese momento una eternidad de miserias y penas, de desolación y de disgustos, no se puede ser siempre igual, siempre delicado e intachable; Vd., Esther, que es buena y santa, debería compadecerme, consolarme, derramando en mi alma los tesoros de bondad con que la providencia la ha dotado. ¿Duda Vd. de mí? ¡oh! ¿y qué podría yo ambicionar en este mundo? ¿No he roto ya el prisma de todas las ilusiones y de todas las realidades? Quedaba en el fondo del pecho una quimera que adoraba, un arcano que no me atrevía a revelar, y era Vd., su imagen y su alma, ese conjunto —101→ que yo soñaba como imposible en la tierra: la he encontrado, la amo, soy suyo sin reserva. ¿Quiere Vd. que pida más a mi ambición?
-¡Qué bondad, Eugenio! ¡Cómo cambia mi vida con una palabra, con una sonrisa de sus labios!... ya soy dichosa; mire Vd. cómo ahora mi rostro desafía a las flores, a ese cielo que Vd. encuentra tan bello; míreme Vd., no temo; compáreme Vd., no temo...
-Mírelas, mírelas Vd., Esther, gritó Eugenio desaforado; se tomarían por dos fantasmas escapadas de las sombrías bóvedas de las catacumbas romanas... ¿Cuál vence?... ¿El corpiño azul?... ¡oh! ¿qué ha sucedido?... una sola corre desesperada... ¿y la otra?... ¡es la Inglesa!...
¡Hurra! ¡Hurra!, gritaban los partidarios del corpiño blanco que, en la velocidad del potro, parecía una de esas exhalaciones que aterran al marino en medio de los mares, o al pampa solitario en los desiertos melancólicos... ¡Hurra! ¡Hurra! aullaban los frenéticos... mientras que dos solas personas conducían a la infeliz Norteamericana que, exánime, se arrastraba hacia el carruaje que la esperaba. Eran el padre y la madre quienes la conducían...
-¿Ve Vd., Esther, cómo nuestros pronósticos eran justos? No se puede pedir al gracioso picaflor que desempeñe el oficio de buey, ni al cóndor los dulces —102→ hábitos de la paloma. Cuando se tuercen las leyes naturales, la fatalidad tiene su influencia y la previsión no alcanza a contrariarla.
-Partamos, Eugenio... la soledad de estos bosques es nuestra amiga... vamos a ver juguetear el Arno, mientras aquí se baten los caballos y la gente;... luego iremos a casa, comeremos juntos y me conducirá Vd. a la ópera. Lord Wilson no dejará estos sitios, y luego irá con sus amigos a festejar la función. Si Vd. me abandona, yo estaré sola y triste, los combates de mi posición afligirán mi espíritu y lloraré sin consuelo; ¿acepta Vd., Eugenio?
-¡Y cómo resistir!... Pero es la Lucía la que se da esta noche, y ya sé que ella le afecta a Vd. demasiado...
-Pero a su lado soy fuerte: Yo afrontaría todos los riesgos y todos los dolores acompañada por Vd... ¡Cómo la gozaremos juntos!
-¡Ambiciosa!
-Marcharemos, amigo mío...
Las carreras del día habían despertado el apetito de las diversiones de la noche, en esa sociedad florentina tan amante del movimiento y tan alegre. La Pérgola rebozaba de gente y la elegante sociedad llenaba la sala del lindo teatro toda entera: el marqués Peirine y Jelva estaban ya instalados en el palco de —103→ Esther y con la viveza cariñosa de su bella educación abrazó y acarició a su amiga, mientras que dirigiéndose a Eugenio le dijo: -tengo que reñirlo a Vd., Sr. Americano.
La orquesta empezó su preludio solemne de introducción. Las notas de la Lucía son como las aromas selectas de un precioso ramo de flores; se puede estar distraído, ocupado de cosas diferentes, con el alma dominada, ellas llegan al corazón y os arrancan simpatías que concluyen por absorberos todo entero.
-No es sin motivo que hemos invadido su palco de Vd., querida, dijo Jelva a Esther, ni tampoco por oír los tiernos lamentos de la Lucía. Venimos, para no ser rechazados, a invitarlos a Vd. a bailar después del teatro... a invitarlos. ¿Comprende Vd., Sr. Americano?
-Estoy tan cansada... dijo Esther... Vd. es tan buena...
-Oblíguela Vd. a aceptar, marquesa, dijo Eugenio: -Lady Wilson es melancólica y necesita distracciones... yo por mi parte agradezco en el alma esta invitación, porque todavía me entusiasma el recuerdo de su última fiesta. Ya verá Vd. qué vals vamos a devorar juntos...
-Vd. es un hombre odioso, porque tiene el cruel placer de hacerse apreciar, como dice mi marido, —104→ para que se le suplique luego... es una grosería americana de que es necesario curarse.
-De acuerdo, mi querida marquesa... me curaré, me curaré... esta misma noche empezará Vd. su obra... iremos ¿no es así, Milady?...
-Lord Wilson será también de los nuestros, dijo Peirini.
-Entonces, espérenme Vds., dijo Esther, y nuevas caricias sellaron el adiós de estas dos criaturas celestiales.
-Tengo algo dentro del corazón que me sofoca, Eugenio; me parece que no hay aire en este teatro, y mi pecho respira difícilmente. La concurrencia, las luces y esa flauta que llora hasta afectar mis entrañas me hacen mal... Sáqueme Vd. un momento al aire libre... ¡Cuánto trabajo, mi pobre amigo!...
-¡Cómo es buena mi estrella... ¡Oh! pero qué tiene Vd., Esther... qué palidez... ¿por qué su color cambia de ese modo... Vd. llora... y llora a mi lado?...
-Socorro, socorro, Eugenio, le he ocultado a Vd. un secreto terrible y por eso... sí, por eso lloro... Hay en mi corazón una aneurisma y quiere romperse... tu mano... toca... aprieta mi corazón para que no se rompa todavía.
El pecho saltaba bajo los impulsos violentos del —105→ corazón, y las fuerzas de la infeliz sucumbían al influjo de esas impresiones lánguidas, de dolor indefinido, desfallecientes, que traen la muerte como si el sueño eterno viniese impregnado de veneno...
-No, mi adorada, no llores, decía frenéticamente Eugenio; tú no puedes morir así, a mi lado, delante de mis ojos... ¿y hay una providencia para mí?... valor, un esfuerzo más, mi Esther... apóyate bien... seré fuerte... ven... iremos juntos... hasta el cielo...
La hora del adiós eterno había llegado para la noble criatura, y Eugenio luchó en vano con la voluntad de la Providencia.
Una tumba sencilla guarda en la tierra del Dante los restos mortales de Esther, y aún se lee sobre el mármol de purísimo color este verso como último recuerdo del desgraciado a quien ella había consolado por un momento en la vida:
| «Non la conobbe il mondo | |||
| mentre l'ebbe; connobil io | |||
| che, a piangerla rimassi:» |
-No la conoció el mundo mientras la poseyó, y yo que la conocí quedé a llorarla.
Florencia y mayo de 1851.
FIN