La noche antes
Antología paraguaya (1901-1905)
Martín Goycoechea Menéndez
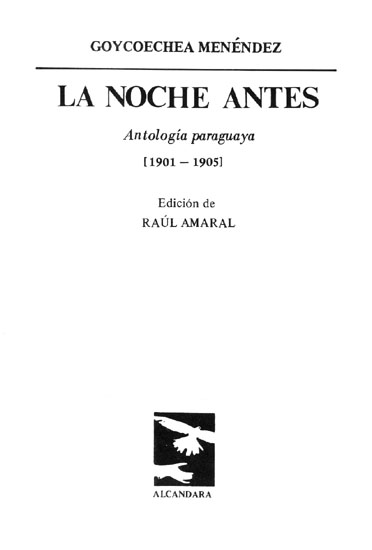

—7→
En este libro queda integrada, en parte, la temática paraguaya de Goycoechea Menéndez, sector importante de su vida en el país, que cubriera con intensidad en el lapso de cuatro años y cuatro meses, que para sus compatriotas contemporáneos -testigos de su nomadismo- pudieron parecer, por su duración, casi excesivos.
La base del volumen está constituida por aportes vinculados a la poesía -en algunos casos descriptiva- y en otros a la prosa poética o poema en prosa, forma de expresión muy particular del modernismo, que contara, en tal sentido, con antecedentes no desdeñables: Aloysius Bertrand (el de Gaspard de la Nuit), Poe y Baudelaire, además del ejemplo del propio Rubén Darío.
En la producción de este poeta no se advierte mayor efusión lírica, motivo por el cual se ha preferido la inclusión de material que si bien no está determinado por la calidad estética, sí puede tomárselo como elemento de prueba, como se evidencia en los versos -a todas luces ocasionales de «Obsequio de boda». Por su parte otros tocan -con sencillez proclive al prosaísmo- la veta pintoresquista («Rimas guaireñas», «Ñandutíes»), debiendo verse en ello como una concesión al post-romanticismo ambiental en vigencia.
Pero habrá que reconocer que el breve y a la vez gracioso sonetín (trabajado con ingredientes exóticos) con dedicatoria a Beatriz Sardi, y los pareados cíclicos de «Palabras supremas» responden, en ambos extremos, a la mejor tradición modernista, esa que había sabido captar en el Río de la Plata por influencia y compañía de amigos y adláteres de Darío, cuyo alejamiento de la Argentina coincidió con la llegada de Goycoechea Menéndez a Buenos Aires, experimentada ya la inicial etapa provinciana —8→ (1877-1897). En la siguiente y desde 1898 dará comienzo a una segunda que abarca sólo tres años de intenso trajín (1898-1901). A partir de la tercera y final habrá de verificarse su «otra existencia», la que aquí forjara y que es la que ha definido sus pasos hacia una modesta pero auténtica posteridad.
Según podrá advertirse, aun por quien no esté a la moda de los avatares bibliográficos, la conformación de este volumen está referida a las ediciones conocidas de Guaraníes: la primera (1905) aparecida en Asunción por disposición del autor, y las siguientes segunda y tercera (1925 y 1939), que contaron con los directos auspicios de don Juan E. O'Leary, firmante, a la vez, de la única biografía valorativa, publicada seis décadas atrás.
El ordenamiento adoptado no habría de ser otro que el de la aludida obra, a excepción de su ensayo sociológico «El raído», que por su característica ha sido trasladado al «Apéndice documental», acentuándose con ello la intención de reducir en un capítulo aquello que se interpreta como lo privativamente literario. También encuentra su lugar allí, en condición de «Noticia autobiográfica», una curiosa carta enviada por Goycoechea Menéndez desde Humaitá y en la cual se ponen de manifiesto matices no siempre manifestados de su personalidad.
En la sección denominada «Intermedio» se ha ubicado la traslación fragmentaria que el poeta entrerriano, ya fallecido, Guillermo Saraví, realizara -con el nombre de «Cerro Corá»-, de la prosa poética de «La noche antes». Y a continuación la importante versión del escritor, asimismo de dicha provincia, Martiniano Leguizamón, que lo conociera en las vísperas de su venida.
Las opiniones locales han quedado circunscritas a tres, atendiendo a diferentes épocas: la de Manuel Domínguez, en 1901; la crónica necrológica de «Los Sucesos», en 1906, y el prólogo de O'Leary, que es de 1925. En todas ellas está presente la simpatía y el afecto que supo granjearse el poeta cordobés, que se convertiría, casi de inmediato, en el adelantado del modernismo literario y en precursor de la tercera revisión histórica, liderazgos ambos que están implícitos en su propia actuación.
Conviene asimismo aclarar que tanto el estudio preliminar como las respectivas «Cronología» y «Bibliografía» se incluyen —9→ para ayudar a un mejor entendimiento del proceso literario, por extensión, y de la calidad de escritor paraguayo, en especial, que con honra deberá serle adjudicado a Goycoechea Menéndez, primero entre los intelectuales de su país en enfrentarse con los prejuicios e intereses de la oligarquía porteña.
El título general de La noche antes guarda estrecha vinculación con la popularidad alcanzada por esas páginas y con su permanencia en el espíritu de nuestro pueblo, transcurridos los ochenta años desde su publicación originaria. Agregado a esto: el subtítulo de «Antología paraguaya», que quiere señalar dos cosas: a) que se trata de aceptar un reconocimiento nacional, totalmente espontáneo, y b) que los elementos que lo integran vieron la luz aquí.
Es de aguardar que luego de esta edición habrá de tenerse, en especial por los historiadores culturales foráneos, una visión menos parcializada o caprichosa de lo que ha significado la trayectoria de Goycoechea Menéndez en el último lustro de su existencia. Compartió él, sin quizás intuirlo, la conducta que varones virtuosos de su patria: un Juan Bautista Alberdi, un Hipólito Yrigoyen, tuvieron para con el Paraguay de todos los tiempos.
rl. al.
(Isla Valle de Areguá,
24 de julio de 1985,
en el aniversario del Mariscal)
—10→ —11→
Raúl Amaral
A la memoria de Saúl Taborda, eminente cordobés de nuestra América, en el centenario de su natalicio.
Rescate de un poeta
No es propósito de estas páginas incursionar en la vida movediza y, en algunos aspectos pintoresca, de este escritor, cuya leyenda ha contribuido a oscurecer un tanto su verdadero aporte a nuestras letras. Interesa, sí, salvarlo de esa medianía en que lo han ubicado los historiadores literarios del Plata -urgidos por generalizaciones o por síntesis-, las más de las veces ignorantes de la última parte de su vida y obra, cumplidas totalmente en el Paraguay. También conspira contra un mejor conocimiento de sus escritos lo fragmentario que se observa en la mayoría de ellos.
Goycoechea Menéndez no es ni el bohemio puramente decorativo con que suele presentarlo un profuso y no siempre veraz anecdotario, ni el imaginativo genial con que la posteridad agradecida -en nuestro medio- ha intentado presentarlo, más allá de sus méritos reales, o sea los que se muestran sólo a través de la concreta evolución de su tarea, la que, a pesar de ciertos asomos de «repentismo», puede decirse que fue, por lo menos en cuanto a estilo, bien pensada y meditada.
Pero entendemos que para «revisarlo» se requiere previamente «ordenarlo», es decir: establecer los lineamientos de su actividad intelectual, que supo ser dinámica y generosa, como que no obedecía a ningún estado de conciencia profesional o de perdurabilidad en la literatura de su país. Poeta en verso y prosa, por vocación y por destino, corresponde ocuparse de él cuando han —12→ transcurridos casi ochenta años de su muerte y su nombre figura, aunque fuera como cita fugaz, en los recuentos bibliográficos ríoplatenses, unido a los avatares del movimiento modernista, del que allá fue epígano fervoroso y aquí su adelantado más evidente.
El discípulo modernista
De sus años iniciales se sabe que nació en la capital de la provincia argentina de Córdoba -zona mediterránea- el 14 de agosto de 1877, lo que quiere significar que era coetáneo de los novecentistas paraguayos. Su familia tenía directo entronque vascuence y era de alta tradición lugareña. Un historiador ha recordado a su padre como administrador de la usina local, en tanto que otro agrega que este hijo suyo «pintaba como gloria fugaz, pero no olvidada en las letras cordobesas».
Vivió la existencia intelectual de su ámbito nativo, convirtiéndose en discípulo del poeta Carlos Romagosa (1866-1906) -a quien dedicara «primoroso soneto»-, el compilador de Joyas Poéticas Americanas, en cuyo prólogo se doliera de la exclusión del Paraguay. Esa antología se publica, significativamente, el mismo año que Las Montañas del Oro de Lugones y Los Primeros de Goycoechea Menéndez, poesía aquél y prosa éste, libros iniciales de ambos escritores. Asimismo y casi a la vez ambos se ausentan, aunque por separado, a Buenos Aires, Lugones en 1896 y Goycoechea Menéndez en 1898.
En los «medallones» de Los Primeros (1897) aparecen -aparte del nada complaciente Paul Groussac, que sin embargo lo acogió con extraña benevolencia- Martí, Gutiérrez, Nájera, Julián del Casal, el propio Darío y Chocano, entre otros, representando a un nada desdeñable sector modernista. Estas páginas habían sido anticipadas por el diario La Libertad cuando el poeta no contaba aún veinte años de edad. O'Leary creyó ver en sus breves temas apenas un balbuceo literario, aunque en ellos se hallaba implícito el prosista que llegaría a ser. No obstante, es de creer, sin ánimo de descartar la importancia de esa contribución juvenil, que entre ésta y los Poemas Helénicos -editados dos años después, en 1899- hay bastante distancia, pues aquí el autor se —13→ muestra más seguro de su oficio, más exigente en cuanto a sus lecturas y más decantado en su estilo. Esas predilecciones lo han acercado más, sin duda, al movimiento encabezado por Rubén Darío, quien por aquella época estuviera de visita en Córdoba (octubre de 1896), no sin dejar alguna polvareda ocasionada por lo insólito de su expresión poética renovadora.
En el Paraguay del 900
Las versiones sobre su venida al Paraguay son extremadamente confusas, aunque no impropias de él, pues en los vaivenes de su fantasía se encargó de vestirlas con los más diversos colores, no sabiéndose a ciencia cierta cuál de ellos pudo haber sido el verdadero. En todo caso ha perdurado entre la fábula y el mito, terrenos en los que su imaginación hallaba cauce propicio. Una de las que siguen circulando es aquella de que entró subrepticiamente por Humaitá para escapar a algún castigo que le habrían impuesto en el servicio militar, con resolución de cumplirlo en el por entonces inhóspito y remoto territorio del Chaco. No resulta esto muy viable porque cuando Goycoechea Menéndez llega a la Asunción está próximo a los 24 años. Otra especie es la que habría ingresado por Concepción, proveniente de Matto Grosso, a invitación del Coronel Bento Gonsálvez. Su página sobre Humaitá no confirma esta presunción. Sea como fuere, lo real es que no volvió nunca más a la Argentina (y menos a Córdoba), que no pocas veces se lo dio por muerto y que su familia evitaba recibir o proporcionar noticias suyas.
Créese que antes anduvo por Rosario, Bahía Blanca y Montevideo, actuando siempre como periodista, escudado en diversos seudónimos, entre ellos el más conocido de «Lucio Stella». En 1898 fue colaborador de El Mercurio de América, uno de los bastiones del modernismo que en Buenos Aires dirigía Eugenio Díaz Romero, donde le publicaron una pieza dramática en tres actos: A través de la vida. De esa época son sus prosas poéticas: «Anacreonte» e «Ibis Alba» y un boceto de comedia: «Un cuento pompadour». En Córdoba había inaugurado unos fugaces escarceos teatrales.
—14→En 1901 obtiene un accésit en el concurso de cuentos organizado por el diario El País de la capital porteña, relato que con la denominación de «Guaraní» inicia su libro paraguayo. La Revista de Derecho, Historia y Letras, que dirigía el doctor Estanislao S. Zeballos, en aquella ciudad, da a conocer en 1903 su ensayo sociológico «El Raído», para el que utiliza el seudónimo de «Alberto Sáenz Valiente». El escritor Alejandro Marín Iglesias, en nuestros días, ha hecho la aclaración de que tal nombre y apellidos pertenecieron a un caballero de notoria raigambre en la sociedad argentina. No es de dudar. Lo que el intelectual paraguayo no ha advertido es que los «fumistas» que rodeaban a José Ingenieros, él mismo y por supuesto Goycoechea Menéndez -uno de sus entusiastas adeptos y hasta imitadores- tenían por costumbre valerse de los nombres y apellidos de sus amigos de «pro» (o caté) para firmar sus artículos, travesura que al parecer no les sería muy cuestionada. Ingenieros, sobre todo, era muy dado a estos juegos de ingenio, si así puede llamárseles. Tampoco sería raro que Goycoechea Menéndez hubiera conocido al auténtico don Alberto Sáenz Valiente y hasta frecuentado su amistad, agasajándolo luego y desde el Paraguay con esa recordación.
En el ámbito cultural asunceno, salvo colaboraciones literarias y una conferencia sobre «El pensamiento argentino», pronunciada a poco de su arribo en el Instituto Paraguayo, y que reprodujo la revista de la entidad, sus actividades fueron esencialmente periodísticas, volcando en las frágiles páginas de los diarios su prosa galana y enjoyada. Puede afirmarse, en tal sentido, que al contrario de su producción en prosa, que no fue mezquina, la poética es menos extensa. A pesar de todo y de lo breve de su actuación -cuatro años y cuatro meses- su cronología paraguaya no deja de ser sustanciosa. Por eso se hace necesario seguirla.
El 11 de junio de 1901 -según el testimonio de O'Leary y la información proporcionada por el mismo diario- Goycoechea Menéndez se presenta intempestivamente en la redacción de La Patria, en momentos en que aquél departía con su director, don Enrique Solano López, hijo del Mariscal. Son sus primeras palabras, a manera de presentación: «Soy argentino, pero no se alarmen», dicho esto con un guiño de simpática picardía. Y agrega —15→ O'Leary: «Era argentino, pero de cierto modo, podíamos estar tranquilos».
Recuerda el maestro que la versión que Goycoechea Menéndez diera de su vida, en esos instantes, podía resultar «fabulosa fantasía -pero lo real, lo innegable- era que estábamos en presencia de un gran poeta y de un argentino que sentía, tanto como nosotros, nuestro pasado».
Después de la disertación ocurrida en el Instituto el 28 de junio del mencionado año, comienza a trabajar en el diario El Paraguay, cuyo propietario era el senador don Juan Cogorno y uno de los redactores el novecentista Adolfo Riquelme (1876-1911). Pero el poeta no ha podido con su genio: desde aquella hoja es denunciada su desaparición, cuyo motivo aparente sería un juicio por injurias que ante el juzgado del crimen le siguiera el citado Cogorno, de quien Goycoechea Menéndez había hecho decir, en rueda de contertulios, que era «un armiño de imbecilidad, sin una sola mancha de inteligencia». Esto pasaba el 19 de abril de 1902. O'Leary ha manifestado que en esa redacción transcurrieron las horas más amargas del poeta. Posteriormente colaborará en El Municipio de Concepción y en Los Sucesos de Asunción, conquistando en éste numerosos afectos.
A mediados de 1903 se lo sabe dando conferencias en Encarnación y el 19 de enero de 1904 manda una carta a La Tarde, de no declarada intención autobiográfica, en la que refuta conceptos vertidos en La Democracia. El 13 de junio es anunciada su «misteriosa desaparición», lo que no impide que dos meses después, al estallar el movimiento armado liberal, se lo sepa unido a la sanidad del ejército en campaña -en la división del norte- en mérito, quizá, a sus pregonados antecedentes de estudiante de medicina.
En Concepción hace conocer su semblanza: «Báez, el profeta», que no es otra cosa que la confirmación de una antigua simpatía intelectual. En mayo de 1902, al regresar el pensador paraguayo del Congreso Científico Latinoamericano, celebrado en Montevideo, una muchedumbre lo recibe en el puerto asunceno y entre los que hablan está Goycoechea Menéndez, quien lo hace a nombre de los residentes argentinos. Igualmente en la capital norteña —16→ y durante la revolución publicará: «El General Ferreira. Ante el país».
Pese a estar el poeta en la trinchera opuesta a la progubernista de La Patria, los integrantes de ésta siguieron queriéndole, según debe ser de uso entre personas civilizadas. Tampoco el notorio revisionismo histórico de Goycoechea Menéndez -valientemente expresado- y su vinculación con O'Leary, fueron motivo para que tanto el doctor Báez como el General Ferreira rechazaran su adhesión. Y el elogio que de éstos hiciera el escritor cordobés no lo alejó de don Enrique Solano López, O'Leary, Pane o Ricardito Brugada. Esa demostración de tolerancia de unos a otros fue exhibida también por O'Leary al compartir la amistad de dos venezolanos que entre sí se odiaban irreductiblemente: Laureano Vallenilla-Lanz, uno de los guías intelectuales de la dictadura de Juan Vicente Gómez, y Rufino Blanco Fombona, su ilustre e insobornable oponente.
El 5 de julio de 1905 -ya se habían producido los nuevos acomodos, sin que ellos absorbieran a Goycoechea Menéndez- La Patria lo da por desaparecido y recuerda que «es un joven de talento que ha escrito páginas brillantes en favor del Paraguay». A comienzos de setiembre se anuncia la publicación de Guaraníes, de la que se ocupan Cri-Kri y La Patria, este último en una nota sin firma, aunque con el inocultable estilo de O'Leary. El 11 de noviembre viaja a Montevideo (no hay noticias de que haya desembarcado en Buenos Aires para reencontrarse con sus antiguos compañeros) y el 1.º de diciembre escribe desde Lisboa, en tránsito hacia París, donde vivirá con estudiantes paraguayos.
Sus huellas se pierden. En enero de 1908 se piensa que, contrariando algunos díceres, todavía está vivo y que de la capital francesa ha pasado a España y de allí a Cuba y a México. Presunciones no infundadas, aunque la realidad final -dolorosa- sea otra: había muerto, atacado por la tifoidea, en Mérida del Yucatán, México, el 4 de julio de 1906. Cuando casi dos décadas después sus coetáneos José Ingenieros y Alfredo L. Palacios estuvieron en aquel país, en vano trataron de encontrar su sepulcro. Idéntica fue la comprobación que desde allí le llegó a don Juan E. O'Leary en 1957.
—17→Luego, Roberto A. Velázquez estudiará ciertas características de su orientación literaria (el presunto decadentismo) desde la Revista del Instituto Paraguayo; Federico Gutiérrez, por su parte, ha de evocar, en 1910, su compañía y sus años juveniles. En 1925 O'Leary escribe su denso estudio -el más completo que hasta ahora puede leerse-, que sirve de prólogo a la segunda edición asuncena de Guaraníes. Agreguemos que la tercera -que es una reproducción de la anterior- fue incluida en 1939 en la Revista Americana de Buenos Aires. En 1926 la Editorial de Indias, que funcionaba en París con la dirección de Tomás Romero Pereira y Natalicio González, anunciaba a su vez otra impresión de Poemas Helénicos, que no se concretaría. En la revista Eutaxia, de México, Natalicio ofreció algunos poemas de este libro.
La revisión histórica
Con la firma de «Goycoechea Menéndez, argentino» (es de creer que esta mención de su nacionalidad tenía su intención) aparece en La Patria del 11 de junio de 1901 -el mismo día de su presentación- su prosa inicial: «Las Ruinas Gloriosas. Ante Humaitá», con dedicatoria a Manuel Domínguez, «el más encumbrado de los talentos paraguayos». Éste le contesta al día siguiente -escudado en el seudónimo de Moratín- con «Torres humanas», respondiéndole el poeta el 13 con «Los Hombres-Montañas».
En relación con las ruinas gloriosas y específicamente con Humaitá, cuatro poetas paraguayos le cantaron con posterioridad: Francisco L. Bareiro, Ricardo Marrero Marengo, Juan E. O'Leary y Eloy Fariña Núñez, perteneciendo los tres primeros al novecentismo y el último a los tramos iniciales del modernismo. En esto, como en otros temas, resultó Goycoechea Menéndez un insoslayable precursor.
Puede afirmarse de la prosa de este poema que ella contiene aún resabios románticos -tomados concretamente de Hugo y no poco de d'Esparbés-, bastante más trabajados que los que le valieran su presentación en Buenos Aires y que en mucho atemperará desde la aparición inmediata de Poemas Helénicos (1899). Tanto «Las ruinas gloriosas» como las posteriores que hemos citado —18→ (al igual que la respuesta de Domínguez) no fueron incluidas en libro, no sabiéndose el motivo -tal vez el necesario a la unidad del volumen- por el cual ésa y «Los hombres-montañas» no figuran en Guaraníes. Lo mismo ocurrirá con «El centinela» y «El último sueño de Tabaré», que tienen más de relato que de poesía.
No estará demás reiterar que en esta suerte de poema en prosa al trasfondo clásico se mezclan las metáforas realistas y desnudas: ahí están la nueva Ilíada y los semidioses luchando contra «el salivazo brutal de la metralla». Es discontinua la ubicación de estos tropos, tanto como creciente el juego de la imaginación. Allí se expresa que el templo de Humaitá es como el alma del doctor Francia, invulnerable. Enseguida expone un hallazgo que parece ser el resultado de un sentimiento más que de la reflexión: ése de que el Mariscal se había mostrado inferior al Supremo como amo, pero con «silueta única como héroe». Es de pensar que ambos eran distintos -en sus personas y en sus épocas- y que un paralelo, además de poco factible, podría parecer ineficaz.
Goycoechea Menéndez cree que «el gran poeta que ha de cantar la Epopeya aún no se ha revelado» (Pane suponía lo mismo y Blanco Fombona lo esperaba), pero se afirma en la esperanza de que él «vendrá desde el fondo misterioso y húmedo de la selva». Y es ante tales ruinas que el rapsoda del futuro ha de elevar su canto y relatar las glorias de sus mayores. «Sobre las ruinas de Humaitá -dice el poeta- se ha de contemplar remontarse el genio como una gran águila que fuera a la conquista del sol». (Darío al leerlo se hubiera vuelto hacia el raro Georges d'Esparbés y la por entonces famosa Leyenda del Águila).
Domínguez recoge la intención de la dedicatoria y a la vez acierta al afirmar que el poeta argentino «ha mirado con ojos de esteta aquellas ruinas y ha cantado lo que ha sentido». Y finaliza diciéndole: «Usted ha sabido ver el lado fuerte de las dos construcciones ciclópeas (alude al doctor Francia y al Mariscal López) únicas a su modo, que, soberbias y terribles, dominan por su altura la historia americana».
Aquel intercambio lírico culmina con «Los hombres-montañas», donde Goycoechea Menéndez hace nuevas referencias al Dictador y al Mariscal, quienes -a su juicio- no eran torres como —19→ las de una iglesia «sino dos montañas entre las eminencias de su época». En este aporte, que tiene menos de prosa poemática que el anterior, el autor paga tributo a las ideas de su tiempo: 1) Sólo mediante el análisis podrá investigarse la complexión de los organismos morales; 2) La sociología, aunque no lo ha hecho aún, será la encargada de definir «con el postrer toque de la verdad -son sus palabras- la fisonomía de sus épocas respectivas». En resumen: una síntesis de lo lírico, lo épico y lo ético, no muy fácil de consumar en su tiempo.
Y ¿qué representan para él los héroes? Son como «el sumando de un pueblo» hasta el extremo de que en ocasiones llegan a la plena identificación. Así es como ve al doctor Francia: «Entre tanto, por sobre las colinas, su cabeza se erguía poderosamente, investigando los horizontes de América. Y esa gran sien, sobre la cual se encabritaban los rayos sin lograr penetrar bajo su carne, debía parecer, a la distancia, por lo menos, una montaña». En esta línea se halla la influencia del doctor Báez, iniciador de la primera revisión de la historia nacional (1888) y de la teoría del doctor Francia como «fundador de la nacionalidad paraguaya». En la otra se situaría junto a O'Leary en su campaña de reivindicación del Mariscal. Síntesis indudable se había propuesto ser Goycoechea Menéndez.
En cambio -a juicio del poeta- el Mariscal «no tenía el genio silencioso de su extraño antecesor», pero, al ser menos complicado era, a la vez, más profundo. Lo califica de «más moderno, más brillante, más complejo, y, por lo mismo, más humano», para agregar que fue «el poeta de la guerra» (Esta metáfora hizo estragos entre los del tercer grupo modernista, de Natalicio González en adelante).
Para analizar el resultado de las contiendas internacionales, acude Goycoechea Menéndez al criterio científico de moda, no a la expresión lírica. Piensa así que «el alma humana no es perversa desde su génesis» (cierta escuela penal italiana, en boga por entonces, no lo acompañaría), y en cuanto a los denominados «tiranos» señala que es para ellos que la sociología del siglo XX «está fundiendo el metal con que han de cincelarse sus estatuas». Extraña paradoja no ajena a alguna visión común a su época.
—20→Por último, se apoya en la creencia de que poco a poco irán cayendo los prejuicios y que el tiempo dejará en pie a esos dos caracteres (el doctor Francia y el Mariscal), pues para la sicología de su tiempo importaba más ser un carácter que simbolizar una conducta. Esto mueve a las siguientes comprobaciones:
Que la exaltación revisionista, en tercer tramo, propiciada por él, es anterior a la polémica Báez-O'Leary (16 de noviembre de 1902), situándolo, por consecuencia, como un precursor;
Que se trata del primer escritor argentino que asume en ese orden posiciones definitorias -especialmente sobre el doctor Francia- no comunes aquí con respecto a éste e infrecuentes con relación al Mariscal en la Argentina.
Los mitos helénicos
Según se ha dicho, Goycoechea Menéndez había editado en 1899 sus Poemas Helénicos, en los que pusiera «la escrupulosidad artística de un lapidario y los primores de un orfebre». Piensa O'Leary que ese breve volumen no resultó propicio al ambiente en que se había gestado (el de Córdoba) y menos a la generalidad de aquel país (la Argentina) «trocado de pronto en un vasto mercado de lana y trigo, no obstante la aparente revolución y despertar literarios producidos por Rubén Darío».
Este libro contiene poemas en prosa, cuya inspiración procede de la historia y la mitología griegas (aunque habrá que conceder, con Darío, que se trata de «la Grecia de la Francia»). En sus páginas asoman parlamentos en estilo dramático, de los que participan Orfeo, Safo, Fidias, Tirteo, Apolodoro, Narciso, Fénix y Holocausto. (En el plano de la mitología ocultista seguiría, no mucho después, este camino y en los comienzos de nuestro modernismo, Fortunato Toranzos Bardel.) Como puede advertirse, resalta la influencia de Pierre Loüys, d'Annunzio y Eugenio de Castro, especialmente la del primero.
El crítico argentino Carlos Alberto Loprete estima que la prosa de Poemas Helénicos es «demasiado pulimentada para ser —21→ atractiva y fuerte». No se nos oculta que, en el fondo, representa un esfuerzo intelectual proclive a la concepción escultórica (severamente artística) de los parnasianos y a la idea de trabajar una prosa modelada, según cierto sector del modernismo. Corresponde señalar, en lo que toca a la voluntad de superación de Goycoechea Menéndez, que entre esa prosa poética (y exótica) y la dedicada a las ruinas de Humaitá, que entrañan un cambio sustancial -no sólo en la temática-, la distancia se vuelve inaprehensible. Las variantes del estilo son una consecuencia directa de lo anterior.
Como buen lector que es, su expresión se trasunta en aquel género tan particular -donde se impactan con mayor nitidez las influencias recibidas- más que en la poesía lírica. Guiados por el efecto, bien que pasajero de sus Poemas Helénicos, algunos críticos han creído advertir la adecuación de metáforas simbolistas a moldes clásicos y parnasianos, etapa esta que -según veremos- será trascendida por el colorido verbal y la espontaneidad expresiva de Guaraníes, que incluye títulos que van de 1901 a 1905.
Los poemas -así habrá que denominarlos- de Goycoechea Menéndez se acercan más, por momentos, a varios de los que escribiera Darío en forma de cuentos y que figuran incorporados a Azul. Además, no debe olvidarse que en el ámbito del poema en prosa es posible detectar al propio Darío y a Poe, éste de entusiasta acogida por parte de los novecentistas paraguayos.
Goycoechea Menéndez posee en alto grado -no está demás insistir en ello- el lujo verbal y el sentido decorativo, que significan, en parte, uno de los ejercicios más reiterados de los modernistas. Pero, enamorado del espíritu griego a través de Francia (como lo hemos indicado) anclará en él, aunque sin mayores pasiones que dedicar a los cisnes, princesas, faunos y sátiros del arsenal rubendariano, cuya proliferación (es de sospechar) temía don Manuel Gondra. Debe convenirse que el nuevo ámbito paraguayo no le permitiría del todo esa evasión.
Cuando el poeta se sumerge en la entraña viva del Paraguay de la posguerra, se le queman las naves; así naufragan Narciso, Safo, Apolodoro y otros mitos de sus lecturas y su imaginación. Aparece entonces el escenario bélico de nuestros infortunios en —22→ toda su magnitud trágica y heroica. La alquimia de su prosa alcanzará, mediante esa transformación, contornos humanos.
Celebración de la Epopeya
Confiesa O'Leary, en su prólogo, que Goycoechea Menéndez, a su llegada al país no conocía sino superficialmente la historia nacional, fisura que no escapó a la perspicacia de Domínguez. Recuerda también que el poeta tenía en mente el plan de un vasto poema sobre la epopeya patria y que para ello se documentaba en bibliotecas. El primer fruto de ese afán -siempre de acuerdo al testimonio del autor de El Libro de los Héroes- será «La Noche Antes», tema capital del libro y esfuerzo trunco de una promesa de mayores alcances. Se ignora si el repentismo de que hacía gala (más efectista que real) hubiera cedido paso a la disciplina y al tiempo necesarios para desarrollar un poema cíclico. A pesar de ese intento, Guaraníes no alcanza a dar la medida de tal propósito (excepción hecha del mencionado poema), aunque debe reconocerse que es mucho lo que lograra, dada la condición más bien esquemática de sus escritos. Urgido de horizontes, no habrá de ver la proyección de su obra, debida, más que al análisis crítico y al estudio de su personalidad literaria, a la simpática y persistente lealtad de algunos amigos, O'Leary el primero entre todos.
El pequeño volumen se inicia con «Guaraní», sigue con «El asta de la bandera», «La espada rota», «En las selvas lejanas», «La Batalla de los muertos», «La Noche Antes» -con el subtítulo perdurable de «Cerro Corá»- y finalmente «El raído». El otro corresponde al libro mismo: «Cuentos de los héroes y de las selvas», significativo por cierto, en cuanto a personajes y escenario, pero resulta dudoso que puedan integralmente participar de la condición de cuentos.
A través de Guaraníes el tema paraguayo rescata a este poeta, provee a su obra de un matiz terrígena y le presta una entonación americana, sin apearlo por ello de su conformación modernista. Sin este contacto, no hay duda que Goycoechea Menéndez se hubiera perdido en uno de los tantos laberintos de la existencia, rescatado quizá como hombre de ingeniosa biografía, pero totalmente —23→ a oscuras en su destino de escritor. El haber encontrado en su camino esta epopeya del pueblo paraguayo le proporcionó vigor a su obra y la hizo, dentro de su fragmentación, más perdurable. Tras la sombría belleza de La Noche Antes se advierte una perennidad que está más allá de las conquistas del arte y de cualquier modalidad estética.
Tal vez este acto voluntario de producir para algo (el propósito de cantar una epopeya) le haya obligado a distanciarse de los cánones de cierto modernismo ortodoxo -ese que inquietó a la conciencia estética de Gondra-, mas no debe dejarse de lado -para un juzgamiento sincero- que en su problemática está contenido también el mensaje continental de Darío, en prosa y verso, particularmente en lo que al Paraguay se refiere.
Rubén podía sobrellevar sin impaciencias su leve carga de cisnes, princesas, abates, nenúfares, duquesas y hasta sátiros, porque unida a una inspiración sin pausas se traslucía en él una cultura acendrada y un indudable espíritu creador, beneficios que le permitían paliar los efectos negativos de esos ingredientes de importación.
Eacute;se no es, desde luego, el caso de Goycoechea Menéndez, quien para su sobrevivencia poética deberá producir una verdadera depuración. Lo hizo, quizá no sin esfuerzo y hasta con abierta valentía. Tanto es así que ya no serían los dioses o semidioses clásicos, ni los desmayos decadentistas, los que circularían por su prosa, sino seres desgarrados, hombres simbólicos o carismáticos, que al correr la suerte de su tierra, pasaban a ser los sobrevivientes de un verdadero cataclismo histórico. Con angustia de poesía, pero con arte, las páginas de Guaraníes reflejan esa sensación.
No puede ocultarse que el poeta ejerció -en prosa lírica más que en verso- una efectiva influencia sobre sus compañeros de promoción, los novecentistas paraguayos. El modernismo literario, cuando él llegó, recién se aprestaba a iniciar su marcha, advirtiéndose también aquí la paradoja de que ella no se cumpliera en un comienzo desde la poesía propiamente dicha. Algunas luces podían advertirse en la voluntad de arte de Arsenio López Decoud y Manuel Domínguez -auténticos adelantados en tal sentido-, la que se acentuará la próxima década. Puede así afirmarse —24→ que cuando arriba Goycoechea Menéndez en aquella «fría mañana de junio de 1901», había ya espíritus dispuestos a captar sus inquietudes. Hubo, de este modo, como un tácito intercambio: el poeta cordobés se sumerge en la realidad del pasado paraguayo, haciéndose ciudadano de nuestra cultura, en tanto que sus nuevos compañeros abren su entendimiento para recibir las bellas novedades que el viajero trae.
Pronto se verá en el mismo Domínguez, en la prosa artística de López Decoud y aun en el trazo polémico de O'Leary, un brillo distinto, un no advertido fulgor. «La Plegaria Final» de éste, incorporada a El Libro de los Héroes, muestra en sus breves y poéticos períodos y en su trasfondo de tragedia, una pincelada cercana al dramático suspenso de La Noche Antes. Este impacto será más evidente en los escritores que empezarán a publicar entre 1910 y 1920. Pero en este caso la prosa de Goycoechea Menéndez se ha expandido más en su temática que en su literatura, más dentro de un romanticismo ambiental y temperamental que en su versión literario-modernista, aunque con el tiempo, y ya tocando los comienzos de Crónica (1913) esa influencia habrá de mostrarse más precisa.
Para una comprensión más ajustada de lo anterior será indispensable tener en cuenta que es bajo el dominio del novecentismo que ha de manifestarse en toda su plenitud la actuación de Goycoechea Menéndez, durante un lustro sin mayores paréntesis, en el cual el Paraguay constituyó su único, imantado horizonte. Después, claro está, se produciría -mediante un golpe de azar en forma de lotería- el inevitable encandilamiento de París. Y en este seguimiento de sus pasos previos a una ausencia que será definitiva, deberá reconocerse que en el alba del tercer revisionismo de la historia nacional, a partir de noviembre de 1902, que simbolizó una verdadera quiebra generacional, el incentivo ejercido por los poemas iniciales del autor de Guaraníes habría de ser definitorio en cuanto a la campaña reivindicadora de O'Leary. Y es de tal manera que se efectúa como una especie de trasvasación que va de lo literario-modernista de Goycoechea Menéndez a lo histórico-post-romántico de O'Leary, y, por compensación, de éste a aquél.
—25→El escapismo, la anécdota y hasta ciertos rasgos de mitomanía -ingenua, desde luego- con que el escritor argentino quiso recubrir ciertas intimidades de su alma, ya no cuentan para un juicio sereno y trabajado de su obra. Al final del recorrido sólo queda la imagen de un intelectual entregado a su quehacer según los dictados de su estética y de su conciencia, superado el juvenil trasfondo provinciano y porteño por la estimación de su posterior madurez paraguaya. Nada más y nada menos, texto en mano, eso es todo lo que resta de él, desvanecido su tiempo, aquietada para siempre su imaginación y de difícil acceso a lectores e investigadores las páginas que sirven para detectar su perdurabilidad y proyectarla.
Aquí ya se sabe quién ha sido y qué es Goycoechea Menéndez, forma parte del proceso cultural del país y es uno de los avanzados de la generación del 900, pero como hay que creer que la injusticia de los hombres no tiene siempre dimensiones eternas, será oportuno transcribir las nobles (y quizás esperanzadas) palabras que en su libro Las corrientes estéticas en la literatura argentina le dedica el profesor de esa nacionalidad don Arturo Berenguer Carisomo: «El débil eco lírico que nos llega de este perdido muchacho cordobés da indicio de que había en él posibilidades realmente singulares. Apenas sombra en los testimonios de nuestra poesía, apuntaba, sin embargo, de firme inteligencia creadora».
No era, pues, el «atorrante lírico» que dijo un reportero de Buenos Aires dado a las frases de efecto, ni el «mediocre argentino» que vieron aquí algunos críticos de tan reciente data como escasa frecuentación de lecturas, sino lo que ha entrevisto, con encomiable sinceridad, el mencionado catedrático, en coincidencia con los antecedentes que trajo y con lo que, en el Paraguay, significó después: o sea un escritor adentrado en la pasión de nuestra América, cuyas alas se quemaron al ascender. ¿Qué más se puede pedir?
(1980/1985)
—26→ —27→
—28→ —29→
I
Era en la tarde serena y magnífica, frente a una llanura de delicadas combas, en el borde de la selva, cerca del alero de un rancho.
En el ocaso, el sol iba cambiando en púrpuras sus cataratas de oro. Sobre un cedro secular, una orquídea agitaba sus pálidos pétalos celestes. Suavemente llegaban arrullos de palomas, que hundían el pico bajo el ala en los nidos cercanos. Un potro mordía en el anca a su yeguada para internarla en la espesura. Hacia el cenit, las garzas remontaban, desplegaban el lento vuelo de sus alas.
María llegaba del manantial cercano, trayendo sobre su cabeza el rojo cántaro de barro cocido. En sus trenzas gruesas y sueltas sobre las espaldas, lucía un ramillete de amarillas flores de enredadera. A través del blanco typoi, dibujábanse1, hendiendo el fino ñandutí, las agudas puntas de sus senos. Al caminar, haciendo rechinar la arena bajo sus pies desnudos y lustrosos, se agitaban rítmicamente sus caderas. Ceñido al cuello llevaba un collar de corales con largos pendientes de oro.
Venía del manantial cercano donde estaban las tres cruces, en las cuales renovó los finos paños de hilo tejidos por sus manos y ante las que dejó encendido un largo cirio de cera virgen. Antes de llenar su cambuchí, estuvo rezando para que Ñande-Yara la librase de Mateo, brutal cazador del monte, que con frases obscenas y ademanes licenciosos la pretendía y la humillaba, y con todo el fervor de su alma se puso bajo la protección del Caraí-Guazú que todo lo anima, del ser benevolente que hace florecer los naranjales, del padre desconocido que ha creado los insectos, los hombres y los animales salvajes.
Aquella tarde, mientras rezaba, sintiose hondamente conmovida. Cuando tuvo las mejillas llenas de lágrimas, las enjugó —30→ con el paño de las cruces. Creyó haber cometido un sacrilegio, pero luego consolose, pensando que ellas debían haber sido gratas a los muertos desconocidos que yacían bajo el calvario, y cuyas almas errantes llenaban de misteriosos rumores toda la extensión de la selva y de la llanura. Sin darse cuenta porqué, sus temores se desvanecieron con sus lágrimas, y algo decía en el fondo de su espíritu que ella sería de quien quisiera. Apuraba su marcha para llegar cuanto antes, y su paso era rápido, breve, vigoroso.
Al penetrar bajo el alero del rancho, Cirilo, que estaba sentado en una hamaca de hilamentos de cuero, le dirigió una frase picaresca. Venía tan llena de flores que hasta los santos se morirían de celos.
-¡Vaya -respondió María-, creo que el paí no me permitirá entrar más en el oratorio!
Y quiso alejarse, pero el muchachón, rogando y sonriendo, le pidió una de las flores de enredadera que llevaba en las trenzas. Ella se las dio y Cirilo sujetolas en el nudo de su pañuelo, para que allí estuvieran hasta que el viento se llevase la última hoja.
Como el ysypó al quebracho, así se había prendido Cirilo a aquella casa. Estaba allí porque una tarde, al tender su recado bajo el naranjal, se encontró lleno de afectos, y decidió quedarse hasta cuando Dios quisiera. El ser errante que hacía un año vagaba por las orillas del Ypoá, conocedor de su fondo y de los temibles peligros que encerraba; que había visto a las yararás convertirse en las brujas del agua, y que en las noches tormentosas contempló más de una vez al diablo de la laguna, montado sobre un yacaré pytá, navegando entre el oleaje encrespado y terrible, echó raíces bajo el techo de aquella casa, sin pensar en alejarse hacia otros valles, donde la vida se le presentase menos calmosa pero más productiva, satisfecho de contemplar a todas horas la figura de María, que al pasar a su lado, dejaba transparentar entre la enagua las delicadas curvas de su cuerpo.
Con sus cabellos oscuros y lacios, sus ojos pequeños y radiantes, la nariz roma y naciente el bozo, cubierto con poncho orlado de abundante fleco, larga la bombacha y los anchos pies curtidos por el sol, las lluvias, los arenales y las malezas, era Cirilo una —31→ bella expresión de vida sana y robusta, de soberana potencia en la carne y en el alma, de libertad sin límites.
Y, sin embargo, allá en su interior sentíase cohibido. Tenía rabia de sí mismo al creerse humillado, preso involuntariamente por una mujer a quien otro pretendía, que no sabía nada más que sonreír, y de la cual, hasta ese momento, no obtuvo otro favor que el de estar a su lado, verla hilar algodón o tejer ñandutí. Aquello era muy estúpido, se decía, para un hombre como él, que nunca respetó a las hembras y de las cuales se burló cuantas veces quiso. Y bajo su recado, guardaba todavía una trenza rubia con una cinta rosada.
Lleno de hondos y agudos sufrimientos, pasaba días enteros sin hablar con nadie, sentado sobre algún tronco o tendido en una hamaca; largos días llenos de tristezas, en los que concluía por internarse en el monte, tirarse bajo algún lapacho y permanecer allí muchas horas, inmóvil, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido. Luego, se levantaba de un salto, como si alguien le despertara violentamente durante el transcurso de un largo sueño, su rostro se animaba, una sonrisa lucía en sus labios y regresaba hacia el rancho arrancando puñados de hojas de la espesura y dando manotones a las mariposas.
En las noches que precedían a esos estados de postración indefinida, soñó varias veces con María y todos sus sueños fueron raros y tenebrosos. En uno de ellos se contempló ahorcado con las trenzas de esa mujer; en otro, vio surgir mucha sangre de su corazón y formarse con ella una gran laguna, en cuyo fondo la muchacha se ahogaba lenta, muy lentamente.
Una vez se atrevió a decir a María todas esas cosas, y ella le respondió con una risotada, mientras sus brazos se hundían hasta el codo en la harina de mandioca que amasaba, salpicándose con ella el cuello y manchando de blanco purísimo los rizos de sus sienes.
Y, desde entonces, para no soñar más, Cirilo llevaba atada en el pecho, junto al corazón, una raíz de caraguatá, a fin de amortiguar la carne y adormecer el alma.
Por fin resolvió hablarla con franqueza. Le había dado una cita para aquella noche y no sabía a punto fijo cómo se iba a —32→ desempeñar. Sólo ansiaba desahogarse, cortar de una vez aquel nudo ciego que le oprimía la garganta y le atajaba el aliento. Y hacía media hora -cuando María se encaminó hacia el manantial, al verla perderse entre una de las vueltas del sendero- que sintió unas ganas locas de correr tras ella, tomarla del talle y llenarle de besos la boca... Pero se contuvo, y entre sus manos sudorosas y febriles, hizo pedazos una rueca de algodón recién hilado.
Y llegó la noche, toda llena de grave melancolía estival. La selva, bajo la primera y húmeda caricia del rocío, sentíase procreadora, repleta de infinita fecundidad. Un suave relente agitaba el follaje, poblándolo de rumores vagos y prolongados.
Insectos luminosos, de fosforescencias violadas o rojizas, vagaban por el campo; los luceros de la tierra, las luciérnagas, se confundían a la distancia con las luciérnagas del cielo, las estrellas.
Cirilo, bajo el cedro secular que se alzaba en las cercanías del rancho, esperaba lleno de ansias y temores a que saliera María. ¿Cómo comenzaría?, se preguntaba. ¿Le diría de golpe todo aquello que le incendiaba el alma, o debía expresarse sin hablar, es decir, tomándola del talle, allí, bajo el nervudo ramaje del árbol centenario lleno de nidos en los cuales piaban dulcemente los polluelos, a fin de colmarla de caricias y tenerla junto a su pecho mucho tiempo, tanto como ella lo quisiera? De pronto, pensé que Mateo podría llegar a arrebatársela, y, estrujando las puntas de su pañuelo, juró que la haría su mujer aunque ella no lo quisiera. Hubo instantes en que tuvo los ojos llenos de lágrimas.
Y por el camino donde crecían los resedás silvestres, una figura blanca apareció. Se deslizaba suave, aérea, lenta. Era María acudiendo a la cita de Cirilo. Parecía a la distancia, vagamente fluminada por la luz del fogón que ardía junto al rancho, el alma misteriosa de los manantiales cercanos, acercándose a través de los rosales y los aromos en flor.
Y llegó por fin. Cirilo le tomó una mano, y así, estrechándosela y sin pronunciar una palabra, permaneció largo rato. Luego comenzó a hablar, pero de nuevo se detuvo; las palabras parecían no querer pasar de su garganta. Balbuceó, unas cuantas frases, hasta que al fin se lo dijo todo. No era más que un trabajador, —33→ un pobre gaucho, que tenía por única fortuna su poncho, su lazo y su potro. Desde hacía ocho meses, por sus trenzas y sus ojos, estaba allí penando, sin decir nada, ante la puerta del rancho. Le pedía dulcemente que rechazara a Mateo, que fuera su mujer, para transformarse de una vez en hombre de provecho. Y siguió suplicándola durante largo rato, desflorando su alma a veces con sonrisas, a veces con sollozos.
María callaba. Con la cabeza inclinada oíale decir cosas que jamás escuchó. El gaucho la estrechaba cada vez más, le ceñía el talle con sus brazos, la volvía loca con sus brutales caricias, llevándola junto a su ancho tórax de macho potente y adolorido. Y esa carne de hierro que despedía acres vahos de sudor, ese brazo poderoso que parecía destrozarla entre su cordaje de músculos, aquel aliento que partía de unos labios ardientes y temblorosos y aquellas frases truncas en que la pasión borbotaba, la vencieron, la entregaron.
Y bajo el ramaje secular de aquel cedro poblado de nidos en los que piaban dulcemente los polluelos, vibró un primer beso, con un chasquido seco, nervioso, acerado.
A la distancia, las luciérnagas de la tierra seguían confundiéndose con las estrellas del cielo.
II
El rancho estaba de fiesta aquella noche. Celebrábase la Exaltación de la Cruz, y, con tal motivo, la dueña de casa exhibía la curuzú yegud, la cruz adornada, cuya añeja fama extendíase a diez leguas a la redonda.
La ceremonia estaba en su apogeo. Desde el interior de la gran pieza en que se realizaba, partían acentos de niños entonando cánticos sagrados. Un suave aroma de incienso llenaba el ambiente. Grupos de gauchos, con la cabeza cubierta, se entreveían en la ramada. Algunas muchachas cruzaban, distribuyendo mosto, caña blanca y aloja recién elaborada.
Silenciosamente, Mateo había llegado hasta la puerta del rancho. Al quitarse el sombrero, un golpe de luz luminó su rostro de facciones enérgicas, coronado por espesa cabellera de color castaño —34→ oscuro. Llevaba poncho gris, bombacha blanca, y un pañuelo de seda anudado al cuello, cuyas puntas, flotantes sobre las espaldas, mostraban letras bordadas con hilo verde. En sus talones sonaban grandes espuelas nazarenas. El gaucho miraba fijamente a María, que, prosternada ante el altar, echaba granos de estoraque en un pequeño brasero. El ambiente de la pieza estaba saturado de olor a benjuí silvestre, de vahos de carne humana amontonada y de las emanaciones carbónicas de las luces y de las flores.
Iniciábase ya el final de los rezos. Largos cirios de cera virgen formaban un bosque alrededor de la cruz. Pequeños y toscos ángeles de alas amarillas y rostros de bermellón subido, volaban bajo un cielo de césped. Ramos de helechos, de rosas silvestres, tornasolados mangos, margaritas del arroyo, azucenas matizadas de puntos negros y flores del aire, orlaban el altar en desordenada profusión. Arriba de la cruz, en triple curva, un arco de follaje sostenía la chipa destinada a distribuirse entre la concurrencia.
Toda una fauna nunca vista, una floración maravillosa, había surgido de la harina de las mandiocas, al dorarse en el horno de la barraca. Gallos diminutos, de cabezas monstruosas, saurios fenomenales, perros con rabos en espiral, pájaros de cuádruples alas, caballos sin crines y sin patas, se mostraban allí, sobre aquel fondo de luciente esmeralda. Como una copiosa nevada de oro destacábase la ofrenda, el dulce maná presentado ante la divinidad por los hombres agradecidos, y por la tierra, grata también al desbordar en la riqueza de sus gérmenes.
Los niños seguían entonando sus cánticos. Sus cuerpecitos semidesnudos se agrupaban en desordenada confusión al pie del calvario. En las sienes llevaban coronas de flores amarillas y celestes.
De sus pequeñas gargantas el himno sagrado partía delicado, armonioso, intenso, repleto de la dulce poesía del alma de la raza.
«Salve curuzú -cantaban los niños-, salve cruz que protejes a los débiles y que cuidas a los muertos y a los pájaros del monte. Cuando en las noches te cubres de rocío, las gotas desprendidas de tus brazos hacen florecer las azucenas, que entreabren sus cálices en las tristes tumbas solitarias.»
—35→«¡Salve curuzú, auxiliadora, benéfica, luminosa, omnipotente!», decían las mujeres. «¡Salve!», repetían los hombres, el bosque, la llanura, la noche toda voceando con sus temblorosas lenguas de plata.
Callaron los cánticos. Bajo la ramada un arpista indígena principió a modular un aire triste, de ritmos ondulados. Un muchacho pausadamente le acompañaba, arrancando graves vibraciones de su rústico violín. Era aquello el final de la ceremonia. Se ofrendaba a la cruz un trozo de pan sagrado, la chipa que no debía tocarse, la que permanecería envuelta en blanco paño de fino hilo y de la cual se quemarían trozos en los días de tormentas, para ahuyentar los rayos y apaciguar los huracanes.
Cuando aquella simple liturgia terminó de ponerse en práctica, las mujeres, besando el pie del calvario, tomaron cada cual su chipa. Los niños, agrupándose en torno de sus madres, solicitaban a gritos ángeles, caballos y perros. Comenzaron a resonar carcajadas. El arpista inició los primeros compases de una pieza de tonos ligeros, que invitaba a principiar el baile. Cirilo y Mateo estaban de pie, junto a la puerta, esperando que María saliera, para recoger las primeras chipas. Y la muchacha se presentó con una carga de pan oloroso y brillante.
-A ver si toman su parte -dijo- pues me duelen los brazos con tanto peso.
Y sonriéndose, agitó la cabeza para echar hacia atrás los negros rizos caídos sobre su frente. Mateo extendió la mano para tomar un corazón que venía en lo alto de la pirámide, un pan pequeñito y delicado, el más dorado y hermoso de todos; pero Cirilo, adelantándose, se lo apropió diciendo:
-Es mío; lleva mi marca.
Y mostró una rústica flor señalada en la corteza. Mateo, pálido de despecho, replicó después de un breve instante de silencio:
-Parece que para buscar hacienda, se hubiera entrado, ché amigo, en campo ajeno.
-Qué quiere -replicó Cirilo-, uno no tiene la culpa de haber encontrado esa ternera orejana fuera del corral.
Y se alejó para tomar asiento entre los grupos de mujeres, —36→ que, lanzando locas carcajadas, jugaban prendas, dándose pellizcos en la desnuda carne de los brazos. Los chiquillos corrían de una parte a otra, distribuyendo caña, mosto, aloja fresca y dulces de miel de abeja y de maní pisado. Dos o tres parejas bailaban, zapateando en una esquina de la enramada. Fuera, bajo el naranjal, entreveíanse siluetas blancas que se alejaban. Eran muchachas que iban furtivamente, abrazadas a sus novios.
Y pasaron dos horas de tumulto, de sana e ingenua alegría. Ya no se bailaba, y la madre de María saludaba a los que se alejaban con las frases usuales de las largas despedidas. Los pequeñitos gemían y las madres, para calmarlos, sacaban a través del ñandutí de sus batas, los pechos duros y morenos, llenos de la savia fuerte y noble, que asomaba en gotas de nieve en la cúspide de los cobrizos pezones.
Las parejas continuaban alejándose y pocos concurrentes quedaban ya en el rancho, cuando la voz de Mateo hizo callar a las demás. Contaba que en el mes anterior mató cinco tigres, uno de los cuales le dio un feroz zarpazo en el muslo derecho. Durante la última quincena el negocio marchó mal. Únicamente encontró varios yaguareté-mí, pero no daban ningún producto, y luego, era un asco el matarlos. Esa mañana había tropezado con los rastros de un tigre gigantesco. Le persiguió durante seis horas, pero el animal parecía con pocas ganas de dejarse cuerear. En Corá-pytá puso como carnada un venado muerto por él, y esperaba toparse con la fiera, para hacerla pagar el trabajo que le daba, matándola a simples golpes de facón.
Y, luego, mirando de reojo a Cirilo, comenzó a insinuar provocaciones. Él no era como algunos, decía, que, con fama de guapos, pasaban la vida entre mujeres. Le gustaba trabajar, y prueba de ello era que todo el bosque estaba manchado con su sangre. Y ahora quería hacer algo grande: el cuero del tigre de que habló, no lo vendería, lo reservaba para que sirviera de alfombra a la mujer a quien quería. Y, dándose vuelta hacia María, ofreciole la piel del yaguareté a cambio del ramito de resedá que llevaba prendido en la cabeza.
Cirilo púsose pálido, e involuntariamente echó la mano a la cintura, buscando el pomo de la daga. María, llena de rubores, —37→ dirigiole una larga mirada de reconvención y con voz temblorosa, respondió:
-Cuando me lo traiga se lo daré.
-Bueno -dijo Mateo-, para mañana, si le gusta, ¡prenda!
El cazador, poniéndose de pie, se despidió de la concurrencia y al pasar junto a la dueña de casa le tendió la mano, diciendo:
-Adiós, mamá.
Cirilo, al escucharlo, dio un paso hacia adelante, como queriendo detenerle, pero el gaucho estaba ya a caballo y se despidió entre la noche, lanzando una larga carcajada.
Inmóvil, como petrificado, quedó allí Cirilo, con los ojos fijos en la tiniebla, las manos convulsas, destrozando con ellas los flecos finísimos del poncho; mientras que en el interior del rancho la cruz se alzaba entre el bosque ardiente de los cirios, con sus ángeles deformes, volando en el cielo de esmeralda del follaje y el sudario de ñandutí semejando a la distancia dos palomas de color de nieve posadas sobre sus brazos.
III
Amanecía. Pequeñas nubes de color de rosa mostrábanse en el horizonte, cuando Cirilo, saliendo con paso rápido del rancho, se internó en la selva. Un pensamiento fijo, inmutable, le animaba: matar el tigre, quitarle la piel y traérsela a María, para burlarse del cazador estúpido que le humillaba. Y marchaba a través de aquella primera claridad indecisa, llevándose por delante la maleza, lastimándose los pies con las espinas de los cactus, asustando con el impulso de su marcha a los pájaros que despertaban en el ramaje, y dejando jirones de su ropa en los zarzales y en las púas de los pequeños arbustos. Iba a Corá-pytá para seguir los rastros de la fiera, y decíase en su interior, que quedaría allí su osamenta, si no le fuera dable el regresar con su sangrienta carga triunfal.
Murmuraba palabras locas, frases extrañas, llenas de fiebre, que iban resonando quejumbrosamente entre el viento que se las llevaba. Por un instante, en medio de su carrera se detuvo, pensó que el tigre podría estar cerca de allí y quedó parado, temblándole todo el cuerpo, daga en mano... Cualquier fosforescencia semejábanle —38→ los ojos de la bestia. Y siguió después la marcha, hendiendo con su cuerpo el follaje, que por instantes hacíase más espeso y entre el cual flotaban rayos de luz en la anunciación del día.
La selva estaba de fiesta y se llenaba de galas surgidas de entre las sombras. Era como una joven desposada entregándose de lleno a los holocaustos de la infinita fecundidad.
Las mamas de la tierra agotaban allí toda su leche. Los árboles se amontonaban unos sobre otros en legiones sin fin. Los troncos enlazábanse a los troncos, las ramas a las ramas, apretándose en nudos de músculos gigantes; las lianas contribuían a la realización de aquel connubio ilimitado, ascendiendo rectamente o amarrándose a las cortezas, envolviéndose en apretadas espiras, chupando la savia que aquéllas ocultaban, para ser vida ellas también e ir de copa en copa, anudando los lazos comunes que formaban la existencia, el alma misma del bosque. Toda aquella naturaleza palpitaba, al recibir en su vientre el luminoso polen de la generación indefinida.
Los cedros alzaban su ramaje aterciopelado, entre el cual aparecía la floración rosada de los lapachos; naranjos amargos doblándose al peso de sus pomas; los paraísos, los dragos, los mamones, los guayabos, los limoneros repletos de azahares, parecían invadir la tierra y el firmamento; extendíanse sobre las capas de humus del suelo, haciendo palidecer los delicados matices de los musgos y de los helechos; alzándose de nuevo se ponían en pie, explotaban en púrpura, en esmeralda, en carmines, en el iris todo, estremeciéndose por entero y rimando una gigantesca sinfonía en la orquestación de cien mil tonos.
Escarabajos de oro marchaban por el fino césped, libélulas de alas transparentes se confundían entre bandas innúmeras de mariposas de raras formas y de coloraciones metálicas; las abejas zumbaban alrededor de los cálices prolíficos; los pequeños arroyos, al pasar junto a las piedras, murmuraban sus eternos ritornelos; los juncos mostrábanse abrillantados por la humedad de la pasada noche; a través de las grietas de las rocas brotaban caraguataes empurpurados; las vacadas salvajes mugían a la distancia, y la mañana, en fin, hacía clamar a toda aquella selva al clavarle su flanco su candente acicate de sol.
—39→Cirilo acercábase al lugar donde Mateo designó la presencia de la fiera. Sus pequeños ojos parduzcos investigaban los rastros; pero nada pudo distinguir, porque los gamos y los ciervos los habían borrado en sus locas carreras. Continuó su marcha. Las enredaderas le obstruían el paso y para no hacer mayor ruido, se arrastraba. Hubo un instante en que rozó con su mano algo frío, viscoso y fétido. Era una víbora de cascabel semiaterida por la frescura del rocío, tendida sobre un lecho de hojas secas. Con un trozo de tacuara le quebró el espinazo, y pasó.
Las primeras moles de rocas de Corá-pytá aparecieron. Encima de la piedra se alzaban cocoteros y palmas enanas. El bosque iba también conquistando el granito. De pronto, Cirilo se detuvo estremecido. Acababa de encontrar los rastros del tigre y junto a ellos, estampada la marca de un pie desnudo. En aquel instante, un largo gruñido se dejó oír, cercano. Después, un rugido rabioso y un grito desesperado de hombre. Luego, nada. Los zorzales continuaban rimando sus románticas sonatas entre el follaje de los naranjos.
Cirilo, loco de coraje, corrió por la espesura. Las espinas destrozábanle el rostro. Y al desembocar en un claro, el tigre se le presentó teniendo entre sus garras el cuerpo de Mateo. De la garganta del cazador, abierta por un zarpazo, partía un torrente tibio, rojo, humeante.
La fiera, ante su nuevo enemigo, se echó sobre los ijares y esperó. Cuarenta pasos los separaban. El animal y el hombre se examinaban mutuamente. La bestia se comprimía sobre sus cuartos traseros, dejando escapar tormentas de rugidos de sus belfos. Cirilo avanzaba, con el poncho arrollado en el brazo, haciendo centellear la hoja de la daga.
El tigre y el cazador reconcentraban todas sus fuerzas. La fiera, que había disminuido su estatura en una inverosímil compresión de músculos, dio un salto colosal. El felino y el hombre se confundieron, por un segundo, en algo informe y espantoso; después, rodaron por el suelo, a los pies mismo del cadáver. El tigre lanzó un supremo rugido y quedó inmóvil.
Cuando Cirilo se puso de pie, vio que Mateo tenía los ojos —40→ abiertos, muy abiertos, como si ellos quisieran fundirse en la diáfana serenidad de los espacios.
IV
Y en la tarde serena y magnífica, cuando el sol iba cambiando en púrpuras sus cataratas de oro, por el camino de los resedás silvestres, Cirilo, con el pecho herido, se arrastraba, llevando una piel de tigre sobre los hombres, y en sus manos sangrientas y febriles un ramillete de amarillentas flores de enredadera.
—41→
I
Hacía diez días que la batalla duraba, sonora, sangrienta y terrible como una inmensa tempestad.
El bosque, por entero, parecía quejarse al sentirse destrozado por la metralla. Cuando una granada acertaba en uno de esos troncos venerables, llenos de musgo, santificados por los siglos, creíase escuchar el doloroso lamento del árbol al caer. Luego, sobre esa noble sien despedazada, sobre esa gran cabeza que, a través de los años casi innúmeros, se había compenetrado de la majestad de los soles radiantes y de la maravilla de los astros desfilando entre el silencio de las tinieblas, sólo quedaba un poco de humo vago, que el viento se llevaba.
A veces, solía suceder que, al pie del árbol caído, agonizaba un hombre y, entonces, la savia del coloso humedecía piadosamente las heridas del moribundo. Cuando éste lanzaba su último vagido, el vasto ramaje marchito transformábase en fresca y solitaria tumba, que protegía al cadáver del ardor de la canícula y del hálito descompositor del rocío. Aquellos dos muertos se pudrían juntos; y del pequeño, el hombre, y del gigante, el árbol, surgía una nueva explosión de vida, amasada con residuos viscosos de madera y con el jugo de la carne disgregada. Mientras esto sucedía, las granadas continuaban trazando a través del bosque sus terribles elípticas de fuego y exterminio.
* * *
Aquel inaudito cañoneo no callaba a ninguna hora. Era la repetición constante de una sola nota horrenda, el golpear de un brazo irrefrenable que iba taladrando el bosque. Pronto taladraría —42→ también la fortaleza y concluiría por derrumbar el pueblo entero. Eso no importaba, mientras hubiera brazos para manejar fasiles y pechos para hacer trincheras. Así lo decían los pequeños soldados guaraníes, cuyas espaldas nunca fueron vistas por el miedo.
Los soldados que quedaban libres de la muerte, sonreían melancólicamente ante aquella eterna derrota que los abrumaba. Cuanto más heroísmos, más fracasos; cuanto mayores esfuerzos, menos éxitos. Curupayty fue el único día claro en aquel eterno retroceder sangriento.
Cien leguas de territorio estaban repletas de cadáveres y de lágrimas, y era necesario marchar y combatir hasta que no restara un hombre en pie, a fin de que esa gran retirada en pos de la desolación y de la muerte pintara sobre la tierra paraguaya la horizontal purpúrea de su bandera.
Los soldados no conocían el descanso ni los ejércitos la tregua. Aquella dulce raza guaranítica, que nació para perpetuarse bajo el perfumado encanto de los apepúes, los agrios naranjales aromados, no sabía, por entonces, otra cosa que luchar y morir. Es esto, sin duda alguna, el supremo arte de los pueblos. Y el guasú, sereno, audaz, implacable, víbora hecha hombre que se arrastraba en los pantanos; tigre feroz, descolgado sobre el enemigo desde la copa de los más altos árboles; reptil y fiera, águila y gusano; ser sin noción de la vida porque no tenía noción de la muerte; alacrán y rayo; aguda espina venenosa y ancho puñal siempre amenazante; poeta de la bondad y de la naturaleza en la paz, gigante en la pelea, no tiene otro arco triunfal que perpetúe la epopeya insuperada de su heroísmo, que una ruina secular y doliente, alzándose a orillas del Río Paraguay, y que se eleva esbelta y admirable, teñida aún por la sangre y cincelada por el cañón.
El sol dora aquella ruina y la envuelve amorosamente entre la pompa de su dorada veste real; la selva, respetuosa, la circunda, pero no la toca; el gran río la refleja a todas horas en su púdico cristal. Sólo allí, en la cresta de la mole de ladrillos, se advierte una mancha roja semejante a un jirón de púrpura. Es un árbol irguiéndose sobre la única torre que resta de la iglesia, coronado —43→ eternamente de flores. Tal una primavera sobre el más grande de los túmulos.
Y frente a esa ruina, antes de que concluyera de devastarla el cañón, un grupo de soldados de pies descalzos y alegres rostros infantiles, reían bulliciosamente, viendo explotar las granadas que les salpicaban de barro, de fuego y de hierro. Los soldados eran niños armados con fusiles; la iglesia, el brazo y la cabeza de un pueblo. Los primeros se apellidaban soldados de López; el lugar en que el templo se erguía, llamábase Humaitá.
II
Los defensores se burlaban del exterminio. La ola infernal de metralla que les envolvía, tratábalos familiarmente. El cañón y sus rostros eran viejos conocidos. Cuando esos niños no le escuchaban, sentían la nostalgia de su voz.
Uno de los soldados, el más pequeño de todos, cuya cabeza no alcanzaba a superar el extremo del caño de su fusil, indicó con el brazo unas nubecillas blanquecinas que partían del centro del temible bosque. Haciendo un gesto de asco, dijo:
-¡Son los cambá!
Y se sentó sobre el glacis de una trinchera, dando la espalda insolentemente al enemigo. Cuatro o cinco proyectiles rebotaron a su lado.
-¡Sal de ahí! -le dijo un compañero.
-¡No saben tirar! -replicó el soldado.
Y, encendiendo un puñado de yesca, hizo despedir torrentes de humo a su grueso cigarro de hoja, mientras relataba los hechos de la víspera.
El día fue provechoso. A lo largo de las trincheras estaban tendidos sesenta cadáveres de negros brasileños y de curepíes -los correntinos endiablados- que les insultaban durante el combate en la misma lengua nativa. Y reían de la cara que ponían los bayanos, cuando sentían pasar bajo sus gargantas los filos mellados de sus cuchillos. Como el enemigo no daba cuartel, se le retribuía en la misma forma. Era un medio rápido y seguro de suprimir ambulancias y de anular hospitales.
—44→Aquellos seis soldados destacados del grupo principal de la defensa, estaban comisionados de resguardar la iglesia, casi inútil ya, en sus parapetos exteriores. No se conocían, pues figuraban en diversos regimientos y uno de ellos preguntó al otro:
-¿Cómo te llamas?
-Juan de Garay -le respondió.
Y, sucesivamente, los demás dijeron sus nombres: Arturo de Mendoza, José de Ayala, Pedro de Irala... todos descendientes de conquistadores, vástagos de familias que ostentaban dignamente, pero sin orgullo, los más grandes apellidos de la conquista. Sólo el pequeño soldado de la trinchera no tenía más que un nombre: se llamaba Juan. Y, en el mismo instante en que así lo expresaba, un proyectil enemigo se estrelló contra su nuca. El niño quedó tendido sobre el reducto, ensangrentado y sonriente. Sus compañeros le envolvieron en un poncho, le depositaron en un ángulo del terraplén, protegido de los proyectiles brasileños, y continuaron sus relatos.
Ninguno de ellos tenía ya padre; todos quedaron hacia el sud, en los campos de batalla. Los hermanos mayores perecieron también en el sacrificio. Ahora les tocaba a ellos. Y aceptaban el peligro, con gesto lleno de espléndida impavidez.
Uno de los soldados, dijo:
-¡Tengo hambre!
Sus compañeros le miraron asombrados. ¿Acaso era permitido tenerlo cuando se peleaba? Ellos mismos hacía veinticuatro horas que no probaban bocado, y, si sentían hambre, se lo callaban. El que se había apellidado Mendoza, sacó de su bolsillo un trozo de mandioca y lo dio al hambriento. Seguramente no tenía más que eso, pero era igual.
El bombardeo acrecentaba en su intensidad. El cañón no sonaba ya a intervalos prolongados, como anteriormente. Ahora su voz se había hecho continua. Comprendíase que el enemigo quería terminar de una vez, obteniendo la capitulación de la plaza, bajo un huracán de granadas. Y éstas cruzaban chisporroteando para estallar después en locas flores de luz.
Cada explosión arrancaba una carcajada a los defensores. Había quien cortaba las mechas ardientes de las bombas; otros, que las escupían antes de estallar. La mayoría mirábalas llegar tranquilamente.
Y en esto sucedió algo que arrancó un alarido de rabia a la pequeña guarnición: la bandera que fuera clavada en la cúspide de la torre, acababa de ser arrancada por un proyectil enemigo. No reemplazarla significaba declararse derrotados. Y el ejército todo, desde sus posiciones a retaguardia de la iglesia, advirtió emocionado, en silencio, que el único jirón restante de la bandera pendía aún de una arista de la torre. Era como un hilo de sangre.
III
Los niños contemplaron el destrozo con sus grandes ojos obscuros. Aquello les parecía inaudito. Era ése el único punto en que, hasta entonces, no había hecho blanco las balas brasileñas.
-Han aprendido a tirar -dijo un soldado.
-¡Miserables! -exclamó otro, mientras enseñaba al enemigo sus puños crispados por hondas ferocidades.
-Aquí hay una bandera -dijo Garay, sacando de bajo del atrio de la iglesia la vieja enseña de las fiestas del pueblo. Y, ganando de un salto la cúspide de la trinchera, la clavó en ella. El ejército la saludó con un inmenso grito de alegría, y el enemigo la hizo aún más gloriosa al salpicarla con su metralla.
De pronto, Mendoza dijo:
-Hay que colocarla más arriba.
-¿Dónde? -exclamaron los soldados.
-¡Allí! -respondió Mendoza, señalando la cúspide herida de la torre.
-Falta el asta para amarrarla -gritó el menor de los niños.
-Cuando no hay asta se la tiene con las manos -repuso Garay.
-¡Cierto! -dijo Mendoza.
Y, desatando la enseña de la madera que la sustentaba, la anudó en su cintura, lanzándose en dirección a la puerta de la torre.
—46→-¡No puedes subir, la escalera ha caído! -le gritaban.
En aquel mismo instante, la morena cabeza del niño asomó por una grieta.
-Denme una bayoneta, para hacer pie en los agujeros -dijo.
Sus compañeros se la arrojaron. Y el pequeño soldado se perdió en la obscuridad de la torre.
Como sus antecesores, fieros, soberbios e invencibles, él iba también a la conquista de lo irreal, a ser el aventurero magnífico, que ascendía hasta la gloria agotando las expresiones del heroísmo. Los soldados no veían a su compañero, pero comprendían que debía estar luchando con la piedra disgregada, con el derrumbe continuo, para ir avanzando a costa de pedazos de su carne, hacia la cúspide de la torre. Y un niño dijo:
-¡No llegará!
Cual muda respuesta, en aquel instante apareció, por las últimas ventanillas, una mano sangrienta; luego, un brazo; después, el cuerpo todo del niño. Los defensores saludaron ese esfuerzo con un grito de unánime, de inmenso aplauso. Y el pequeño continuó ascendiendo por las delgadas columnillas del coronamiento.
El bombardeo arreciaba. Algunas balas, explotando cerca de la flecha de la torre, hicieron comprender que los artilleros brasileños habían visto al niño y le elegían como blanco. Una de ellas estalló a seis cuartas de distancia del soldado, envolviendo la iglesia en densa humareda. Cuando la nube se disipó, púdose ver algo de admirable.
En lo más alto de aquel baluarte dos veces santificado por la religión y el sacrificio, el guerrero, con el pecho vertiendo sangre, sostenía en sus pequeñas manos infantiles la bandera, ondeante, serena, alzando su vuelo tricolor por sobre el bosque, el templo y el río...
Y un momento después el enemigo rompió con sus proyectiles aquella débil asta de carne humana que sostenía la bandera, y el paño sagrado, ardiendo por entero, descendió por los flancos de la torre como un astro tumbándose en un abismo.
—47→
Había ultrapasado la más lejana de las trincheras enemigas, y, de pronto, el alférez se detuvo embargado por un hondo sentimiento de respeto y de asombro. En el foso de un reducto -mal abierto durante la agonía desesperada de la derrota, para proteger la marcha de la retaguardia destrozada-, sustentando un viejo fusil de chispa entre sus manos lívidas y crispadas, yacía una mujer con el flanco abierto por el agudo diente de la metralla.
Caía la noche con un melancólico ocaso de luna pálida y triste, y un viento suave y perfumado venía de la selva cercana, depositando al pasar un beso de piedad sobre la frente de los muertos. A lo lejos, un pueblo incendiado llenaba el horizonte con el relampagueo purpúreo de las llamas. Era esa hoguera la antorcha funeral de la matanza.
El oficial contempló aquel pobre cuerpo femenino desgarrado, y, sin darse cuenta de ello, impulsado por esas sensaciones irresistibles e inexplicables que de pronto surgen avasalladoras allá, en el fondo más remoto y misterioso del espíritu, estrechó aquellos despojos carcomidos por las fatigas y helados por la muerte entre sus sudorosos brazos de guerrero.
Todo un mundo de viejos recuerdos y de punzantes realidades golpeaban en aquel instante la frente del oficial, que había venido a combatir un hombre, en medio de ejércitos extranjeros que combatían un pueblo. Y, sobreponiéndose a las propias pasiones, apagando rencores y descartando prejuicios, ante el campo abierto con los despojos de la pelea, el oficial no pudo menos que contemplar el doliente espectáculo de la patria cayendo, derrumbándose, con la altivez de despedazar la última esperanza de su espíritu y la postrera fibra de su carne, antes de darse por vencida entre el estrépito desolador de sus derrotas.
—48→Era la expresión más altiva de la raza toda, puesta de pie, con indomables empujes de nativa bravura sobre los labios, y relampagueos de supremas indignaciones en las morenas pupilas, marchando al sacrificio, sin otra aspiración ni otro consuelo que soñar en la paz de la tumba el advenimiento de días mejores. Era, en fin, un pueblo en masa, que, con la conciencia de lo que efectuaba, marchaba al abismo sin importársele del abismo.
Y allí estaban todos, tendidos sobre la yerba fresca y reluciente, hombres, mujeres y también niños que antes de la batalla debían haber tambaleado bajo el peso del fusil, cubiertos por los tules de plata de la luna, en la gran serenidad de la muerte. Y, desde la selva cercana, el viento seguía trayendo el perfume de los naranjos en flor.
El oficial dirigió sus ojos hacia el norte, y, casi indecisa, como la cabeza deforme de un gigante recostado, vio perfilarse, sobre el raso violeta de los cielos, la silueta del cerro de Lambaré. Como un jalón milenario, aquel armonioso montículo revestido con las tocas de una eterna primavera, marcaba para su pueblo las primeras glorias en las grandes leyendas de la raza. Fue allí donde la flecha del indio se embotó contra las corazas de los ricos-homes de Castilla, donde el hacha de piedra chisporroteó sobre los escudos historiados de los conquistadores.
Como en los siglos ya muertos, el nativo, el hijo de la tierra, sólo permitía el paso del invasor hacia sus hogares cuando agotaba con la vida la última energía de la resistencia. Era aquello un ensueño indomable de libertad y sacrificio flotando sobre los tiempos, que venía a concretarse allí, en las rojas flores de la muerte, entre los charcos sangrientos.
Un inmenso y doloroso orgullo llenó por un instante el ser todo del oficial en armas contra sus hermanos. Por lo menos, ellos, si no podían vencer, sabían morir con la fiera majestad de los más bellos héroes de la historia. Sentíase pequeño, confundido, miserable, ante aquellos cuerpos sacrificados por la grandeza de la misma derrota. Entonces creyó que sobre su frente se estampaba la marca de fuego de Caín.
Pero no; sus hermanos no tenían derecho de acusarle. Si se —49→ alió con el extranjero fue por venir a redimirlos en nombre de la santa Libertad.
¿No era acaso Caballero Andante en pos del mismo ideal de sus abuelos, engendrador sobre la tierra amada de nuevas y fecundas renovaciones? ¿No sacrificó todo cuanto un hombre pudo sacrificar para ver erguirse la patria nueva, la patria del mañana, la gran nación soñada, conquistadora del futuro por el orden, por el amor, por el trabajo?
¿No venía a romper cadenas, combatiendo tiranías; a ampliar las fronteras de la nacionalidad abriéndolas al paso de todos los hombres libres; a hacer despuntar sobre una larga noche de cuatrocientos años una aurora de bondad y de esperanza?
Sí; no era un traidor ni un cobarde, era simplemente un hombre realizador del bien de su pueblo, que iba a reconstruir con los escombros de las batallas lo que la ignorancia destruyó y los tiranos mancillaron.
Pero, ¿sería eso verdad?
El oficial levantó sus ojos hacia los cielos, como buscando una respuesta decisiva, y sólo encontró el gran silencio luminoso de las constelaciones.
Volvió a fijarse en la mujer caída dentro del foso inconcluso de la trinchera y se preguntó si no sería una madre que, excediendo la propia fragilidad, fue allí a defender con sus brazos la agonía gloriosa de sus hijos. Sí, indudablemente lo era.
Muy cerca de ella yacían dos soldados, dos niños semidesnudos, que habían muerto con sus labios juntos, con sus brazos entrelazados, para marchar así, unidos, frutos del mismo vientre, seres a quienes una misma leche amamantó y unas mismas caricias recibieron en el viaje sin límites de la eternidad.
¡Y qué bella y qué gigante se le presentó esa mujer, que por defender su tierra y por defender su cría, lanzó ante los cañones fratricidas el grito de protesta de su adolorida maternidad!
Aquella era la mujer, la engendradora, la que perpetúa en su seno la vida de las razas, la amable obrera del bienestar y del progreso, que, alentada por una de aquellas inspiraciones sobrepujadoras de la estatura misma de los pueblos y de los tiempos, fue —50→ allí a realizar el más bello de los actos, el más encumbrado de los sacrificios, por la gloria, por la patria y por la divina libertad.
Algo clamaba en el espíritu del oficial a grandes voces, con el eco inexorable de una suprema justicia, que, mientras los hombres se agrupen alrededor de una bandera, mientras se tracen fronteras sobre los continentes y la humanidad esté compuesta de una inmensa familia de naciones, crimen sin nombre será el ir contra la propia bandera, cualquiera que fuere la causa impulsadora, ¡como es crimen el clavar un puñal sobre la carne sagrada de una madre!
Pasaron las horas. Las constelaciones desfilaron una a una besando las pálidas frentes de los caídos con sus tenues labios amorosos, y, al venir el alba, el oficial, teniendo vergüenza de la luz, quebró su espada en medio de la sombra.
—51→
I
La fúnebre procesión salió del rancho, semienvuelta entre nubes de incienso, quemado por los muchachos en pequeños braseros de barro cocido, y penetró en la picada que atravesaba la selva de norte a sur. En aquella luminosa mañana de primavera, los albos trajes de las mujeres imprimían una nota de violenta blancura sobre la radiante esmeralda del bosque.
A la cabeza del cortejo marchaba la abuela, llevando sobre su cabeza el diminuto féretro, dentro del cual el cadáver del niño mostraba su rostro delicado y cobrizo, entre una aureola de flores de papel picado y de claveles purpúreos.
El espumoso ñandutí de la mortaja encrespábase a impulsos del viento tibio y perfumado, que venía del naciente. Entre las manos del minúsculo cadáver lucía una rama de arrayán teñida con polvos de oro.
Hacia atrás marchaban las mujeres vestidas con cortas enaguas de algodón silvestre, luciendo sobre el cuello el sangriento collar de corales de gruesas2 cuentas y colgantes de bronce y enseñando a través de los delicados encajes de las camisas, sus carnes elásticas, de tonalidades brillantes y bronceadas. Algunas de ellas llevaban coronas de azucenas de los arroyos, otras, hojas de pindó, la gran palmera en la cual el viento llora su llanto de mil años. Varios chicuelos, tomados de las manos de sus madres, arrastraban guías de enredaderas repletas de tirsos irisados.
Por entre el bosque la procesión seguía silenciosa y lentamente en medio de aquella vida despertada en inauditas lujurias, con estallidos triunfales. Sobre la arena rojiza brotaban helechos de finas hojas, palmas enanas, lirios azulados, rosáceas de violentos perfumes, jazmines violetas, alzándose junto a los dragos destilando sangre y a los mamones que derrochaban oro en la pulpa de sus frutos aromados.
—52→Las trepadoras, surgiendo de la tierra como infinitos haces de músculos desgarrados, se apretaban a los troncos de los cedros, ahogaban a los urundeyes en abrazos mortales, saltaban entre el ramaje, retorciéndose en curvas rabiosas, en espiras mil veces repetidas, iban de un árbol a otro tejiendo doseles fabulosos, y ascendían a la cima de la selva, a la copa de los árboles centenarios, para derrochar toda su savia en pétalos de un rojo deslumbrante o en leves búcaros amarillos, poblados de abejas de alas argentinas y transparentes.
Naranjos vestidos de azahares nevaban sobre el césped los cien mil pétalos de sus trajes nupciales; jazmines blancos erguían sus frentes consteladas con estrellas de cinco hojas; orquídeas policromas tornasolaban el musgo de los troncos carcomidos, y aquí y allí, sobre la arena, en los resquicios de las rocas, en cualquier parte donde hubiera un puñado de polvo o un vaho de humedad, las parasitarias alzaban sus exóticos follajes, entre las cuales el iris agotaba progresiones de un colorido inaudito.
Mientras el cortejo desfilaba silencioso, los monos arrojaban sobre las cabezas de las mujeres y entre los negros crespos de los chicuelos, puñados de hojas; gallinas del monte, de plumaje aterciopelado y amarillos penachos, cloqueaban en la espesura; las calandrias silbaban sus agudas canciones de muchachuelas descocadas, y garzas de crestas sedosas y largas patas rosadas, se emborrachaban de luz con sus ojos fijos en el sol.
Y, entre tanto que la existencia despertaba lujuriosa, celebrando el primaveral advenimiento, el pobre niño muerto cruzaba a través del bosque en su minúsculo féretro, recibiendo la gran nevada de los azahares fecundados, que iban depositando en la hundida cuenca de sus ojos y entre sus labios diminutos y lívidos, un postrer beso de vida agotada, de suave perfume y de doliente ensueño.
II
Ante las ruinas del viejo templo jesuítico, el cortejo se detuvo y el féretro fue depositado al pie del ángel indígena, cuyas largas alas de granito rojo protegían la fuente sagrada. Luego se encendieron —53→ las velas de cera oscura, cubriose de incienso el fuego de los rústicos braseros, y la secular liturgia semi-cristiana, viviente en la tradición desde hacía tres siglos, se puso en práctica con todo el encanto de su primitiva ingenuidad.
El alma del niño muerto era ofrecida al Gran Misterio, ante el ángel carcomido por el tiempo y de cuyo vientre partía un chorro de agua sonoro y cristalino. Alrededor del féretro los juncos formaban un nimbo de capullos, entreabiertos levemente ante el dulce calor del mediodía. La abuela entonó los primeros acentos del fúnebre canto guaraní, y las mujeres, hincadas, lo repitieron quejumbrosamente. Todos los rumores de la selva parecieron callar ante aquel doliente clamoreo.
«Ñande Yara3 -decían las mujeres- padre del cielo azul, Señor de las llanuras, de los animales y de los hombres.
»Ñande Yara, Señor del huracán, que pones tu voz en el trueno, hiriendo con el brazo de fuego de la tormenta, mientras lloras lágrimas heladas entre el estrépito del granizo asolador.
»Ñande Yara, Tupá4, Fuerza, Luz, Germen, Esencia, Alma, Forma de todas las cosas, he aquí tu obra que vuelve a tu seno misterioso y eternamente fecundo.»
Aquel canto se esparcía a través de las ruinas con notas quejumbrosas, repletas de inconmensurables melancolías; sus acentos rebotaban en las arcadas carcomidas por el moho, en las columnas truncas y resquebrajadas, en los trozos de bóveda aún subsistentes, y se perdían más allá del ábside cubierta de verdura y en cuyos ventanales las lianas formaban ñandutíes de tallos, de hojas y de flores.
Y las mujeres proseguían clamorosamente:
«Ser bueno, Ser terrible, Ser radiante.
»Eres calor en el sol, fría luz en la luna, fulgor en los luceros, sangriento rastro en las exhalaciones viajeras.
—54→»Eres la noche y el día, el pan que alimenta, el viento que estremece las hojas de los cocoteros, el vagido de los seres que nacen, la sonrisa de los niños que mueren.
»Ñande Yara, Color, Perfume, Melodía, Fuego, Luz, Vida, Muerte, Alma de toda cosa, Forma de toda especie, he aquí tu obra que vuelve a tu seno; he ahí tu obra que va a guardar la tierra, entre la humedad que chupan las raíces de los árboles y alimenta la vida de las hojas.»
Las mujeres pusiéronse de pie y acercándose al féretro, imploraron al alma del niño que saludara a los espíritus de sus abuelos en el gran viaje desconocido. Y la pequeña fosa comenzó a cavarse al pie del ángel cincelado por el artista indígena, de cuyo ombligo partía el chorro de la fuente, cristalino, rumoroso, inagotable.
III
Aquella ingenua liturgia guaraní se substituyó, poco a poco, por las oraciones cristianas. Los muchachos repetían las plegarias, ahondando la fosa con sus pequeñas manos cobrizas. La abuela no rezaba ya, y mezclaba sus lágrimas a los largos mechones de su blanca cabellera lacia.
Cuando llegó el momento de depositar el cadáver bajo una capa de humus negro y grasoso, se arrojaron albos guijarros al interior de la huesa y las viejas plañideras, desgarrando sus trajes, lanzaron gritos desesperados hacia el cielo. Al clavarse la cruz, las mujeres dejaron de llorar. Secaron sus lágrimas en el sudario de hilo y encaje que orlaba los brazos del rústico símbolo, y prorrumpieron en alegres carcajadas, entre tanto que colocaban sobre la tumba abigarrado montón de coronas de jazmines y guirnaldas de enredaderas blancas, violáceas, encarnadas, amarillas.
Y cuando se alejaron riendo estrepitosamente, arrebujadas en sus recios mantos de algodón silvestre, hendiendo con sus pies desnudos el césped fino y aterciopelado, y moviendo rítmicamente sus caderas de madres valientes y fecundas, el sudario, agitado por el viento, volaba entre los brazos de la cruz, como una gigante mariposa blanca.
—55→
El indígena llegó al pie de las trincheras y quedó silencioso, apoyando el asta de la lanza en un cráneo vacío y resquebrajado, que asomaba entre la tierra roja y grasosa. Iba armado de todas sus armas, y la piel de tigre finamente curtida que sustentaba sobre sus hombros, ondeaba al viento como una extraña bandera. Sobre el tórax ancho y combado, donde los músculos mostraban recias ligazones, caían los tres collares de dientes de puma que distinguen a los caciques. Un hacha de piedra pendía de su cintura, y, en su cabeza, en el nudo que formaban los cabellos, volaba una pluma de avestruz teñido en púrpura.
El cacique soñaba frente a aquellos lugares, en los que la selva iba borrando el armonioso paisaje, ante el cual se realizaron las viejas hazañas. Soñaba en el ayer lejano, en horas pasadas, de epopeyas homéricas. No era aún lo suficientemente anciano para pedir a Tupá un buen sueño bajo el césped del bosque, pero en tiempo lejano, oculto entre el ramaje de un cedro, contempló el formidable choque de los ejércitos. «Curupayty», murmuraba, y la visión del asalto le trastornaba la mente. Sus narices, dilatadas, parecían aspirar el vaho de la sangre nueva y brillante, escapando de los labios palpitantes de una herida.
La bravura del indígena se animaba al paso de los recuerdos. En su pecho de durezas de roca, oscuramente bronceado, había hondos furores que despertaban rugiendo. Lanzó un alarido breve, amenazante, y levantó su lanza hacia el gran cielo azul.
Nadie contestó a este reto. Sólo a lo largo de la costa, reflejando sus siluetas en el cristal del río, marchaban a grandes pasos, enarcando sus cuellos, los rosados flamencos.
Entonces, se tendió en tierra, y, con la cabeza oculta entre los brazos, rememoró la figura de su padre, hecho prisionero por —56→ los gorros blancos, que cazaban indígenas en medio de la noche para convertirlos en carne de la batalla.
En el punto más avanzado de las trincheras, allí mismo donde él se había tendido, su padre estuvo encadenado a la cureña de un cañón, para que no escapara e hiciera vomitar al largo tubo de hierro los infernales escupitazos de la muerte.
Le veía tal cual lo contemplara otrora, insultando con carcajadas al enemigo, despreciando los golpes de lomo de sable que le aplicaban los soldados para que duplicara el fuego. El viejo cacique reía, reía siempre, mientras la metralla le acariciaba los flancos con sus alas candentes.
Y así, perpetuamente sonriendo, con su cuerpo desnudo, salpicado de sangre, firme, recto como el asta de su lanza legendaria entre todas las tribus, el jefe indígena vio llegar a la muerte, que le destrozó la carne, pero que no pudo quitarle la carcajada de reto y de desprecio, estereotipada en sus labios lívidos y abiertos.
II
Por entre el ramaje del bosque aparecieron cien cabezas. Era la tribu que buscaba al cacique. Éste se puso de pie e indicó el camino de los toldos. Al internarse en la selva, un vago murmullo, algo como un rozamiento de alas impalpables, pasó entre el follaje.
«¡Curupí!», gritó un niño al escuchar el rumor. Curupí llegaba huyendo de la tormenta, para refugiarse en la caverna más honda de la selva. Y las muchachas repitieron las viejas canciones que les enseñaran las abuelas centenarias.
Curupí es el alma de la tribu, el alma de la tierra, la bondad misma del Espíritu Infinito. Lo abarca todo, lo domina todo con una sola caricia.
Es el fulgor de Cuarajhy, el sol benevolente que hincha los gérmenes de los campos; el esplendor argentino de Yasy, la luna que nieva sus palideces entre los claros del bosque; la flor que irradia su colorido y el perfume mismo de la flor.
—57→Es blancura en la fécula de las mandiocas, tornasol en las burbujas de las fuentes, polen en las alas de las mariposas.
Hace lucir alegremente las pupilas de las vírgenes cuando se entregan al esposo; enarca el vientre de las mujeres; hincha los pezones de las madres para que derramen la vida en los labios de los niños.
Es dulce, es amable. Es el beso benevolente de los vientos plácidos; el leve jirón de la bruma que huye; la caricia intangible de las estrellas lejanas.
«¡Curupí!», clamaba toda la tribu, marchando entre el bosque. Y de los toldos cercanos las voces de las ancianas clamaban: ¡Curupí!
Y la selva, ante ese alegre clamoreo, se estremecía por entero, bajo el inmenso velo del crepúsculo caído sobre sus sienes floridas
III
El huracán estaba próximo. Las nubes encendían en sus crestas deformes hogueras de relámpagos, y el trueno, desbocado en el espacio, rebotaba de ámbito en ámbito. Las mujeres de la tribu derramaban cáscaras de maní y colocaban piedras negras a los costados de los toldos para preservarlos de la tempestad.
Pequeños, atemorizados, apiñábanse junto a las madres. El cacique saludó desde la puerta de su rancho a los temibles genios de la tormenta; quemó en su honor corteza de incienso, y lanzó una flecha de plumaje rojo para saludar a Aratirí, el rayo desolador, que rugía llevado por los vientos. Después, sentóse a la puerta de su rancho, encendió su pipa y esperó el huracán.
Pasó una hora y la tormenta en marcha no se desataba. De pronto, a la distancia, se oyó una nota larga, aguda, vibrante, que hería los oídos espoloneando el alma. La tribu, azorada, púsose de pie. El cacique tembló. Eso... era el clarín.
Una luz vaga, azulada, caía sobre la tierra. Por extraño milagro, la selva iba desapareciendo.
Se descubrió el río, corriendo entre las altas barrancas, levemente agitado. Frente a la misma toldería se irguió una muralla repleta de sombras. Alguien emitió una nota espantosa. La tribu, —58→ aullando de terror, se echó por tierra. El cacique empuñó su lanza. Conocía aquella voz. Eso... era el cañón.
El bosque había vuelto a ser llanura. Cada uno de los árboles se transformaba en una sombra humana. Del lado del río llegaban globos de fuego que segaban los espectros de la trinchera. Cuando uno caía, se levantaban diez.
El cacique contemplaba en la llanura, hombres, caballos, carros y banderas. Y el cañón voceaba en todas partes, despedazando bastiones, haciendo harapos de los soldados y del hierro.
Una, dos, tres columnas contaba el guerrero. Reconocía las banderas, los jefes, las divisiones. Iban al asalto, como en los viejos tiempos. Aquel era el mismo entusiasmo, el mismo ensueño heroico.
Un alarido sin término resonó. Las columnas atacaban los baluartes y los fosos se llenaban de cadáveres. Los cuerpos sin vida eran escalones de gloria por sobre los cuales trepaban los asaltantes. Los ejércitos braveaban su doliente entusiasmo y la muerte segaba a los ejércitos.
En lo más recio del combate, el cacique vio una sombra lejana, moviéndose al pie de un cañón. Creía reconocerla; era sin duda aquella misma silueta que él contemplara cuando niño, encadenada a la cureña de la pieza, escupiendo al enemigo su rabia y su venganza.
Y el cacique se lanzó también a la pelea, hendiendo con su hacha de piedra la trágica inmensidad de la batalla.
IV
Al venir la aurora, cuando Curupí huía entre nubes festoneadas de ópalo ardiente, la tribu desolada encontró el cadáver de su jefe, junto a un cráneo mohoso y despedazado, mientras que su lanza, clavada en tierra, parecía amenazar con su punta al sereno cielo azul.
—59→
I
En medio de la calma de aquella noche de marzo, el Mariscal revistaba su ejército. Como una vaga pincelada blanca se perfilaban las líneas de los cuerpos, prolongándose en la penumbra triste y suave, llena de rumores, en los cuales parecía desleírse toda la melancolía de las almas y de las cosas.
-¡Soldados del 14! -dijo el Mariscal- ¡Cuatro pasos al frente!
Y avanzaron quince hombres, semidesnudos, con el fusil terciado, la frente altiva.
El guerrero los contempló un momento, y luego ordenó:
-¡Soldados del 43, a revistarse!
Cuatro soldados se destacaron de la línea. No quedaban más. Los cuatrocientos que faltaban al regimiento dormían el buen sueño de la calma infinita en el fondo de los esteros, bajo las ruinas de los pueblos, entre los fosos de las trincheras.
Aquellos cuatro hombres se perfilaban entre la noche, firmes, solemnes, rígidos.
-¡Soldados del 46! -continuó el Mariscal.
Y avanzó una sola sombra. Algo de inmenso flotaba sobre ella. Ese hombre llevaba la bandera.
-¡Soldados del 40, a la orden de revista! -mandó aquel amo de pueblos.
Y sólo le respondió la noche con los vagos sollozos de la selva...
II
Ante su deshilachada tienda de campaña, el Mariscal contemplaba los restos de su ejército. Sus ayudantes, silenciosos, le —60→ rodeaban, sin atreverse a aproximársele. A la distancia, allá en el seno de las frondas vecinas, un pájaro nocturno desgranaba dulcemente su rosario de arpegios.
Aquel hombre se contemplaba en ese instante, de pie ante la Historia, en la noche precursora de lo inevitable, entre el claroscuro que anunciaba el alba, el día próximo que iba a traer, con su luz, con la sonrisa de los cielos y las alegrías intensas de la vida, la caricia desoladora de la muerte, la desesperación de la última derrota, el vértigo sin límites de la postrer caída.
Incendiaban el alma del guerrero todas sus bravuras, sus odios, sus desesperanzas. Por su cerebro pasaba la visión de los esfuerzos que efectuara, de aquel avance fracasado, de aquella resistencia desesperada a través de las llanuras, las montañas y las selvas.
No le quedaban en aquella hora ni hombres, ni fusiles, ni cañones. Sus esqueletos de regimientos estaban sin caballos, sin carabinas, y sus soldados dormitaban al pie de las lanzas clavadas en el suelo, muchas de las cuales no tenían hierros ni banderolas, porque aquéllos quedaron clavados en el pecho del contrario y éstas se desflocaron con los vientos de cinco años y las pudrieron las lluvias.
De sus conciudadanos no quedaba sino un montón informe, un harapo de pueblo, durmiendo el sueño de su desgracia, allí, entre los destruidos convoyes, bajo el frío relente del rocío. Y sobre los cuerpos tendidos en la hierba fina y suave, sentíase pasar el tenue viento nocturnal como una leve caricia.
-Tuyutí, Estero Bellaco, Curupayty... -exclamaba el guerrero. Era la visión del pasado, del ayer inmediato, de la defensa toda aún subsistente, sin que hubieran bastado para anular la soberbia expresión de su fiereza, ni los contrastes continuos, ni las fatalidades todas, cayendo sobre sus hombros con el desplome colosal de una montaña.
¡Y aquel señor de naciones, a quien concluían de hostigar sus mismos hermanos en la raza, dentro del cerco de hierro en que le envolvían; aquel amo de pueblos, ante cuyo camino se prosternaban las multitudes, como ante el paso de un dios; aquel guerrero cuya espada se aprestaba a describir bajo los cielos la —61→ elíptica sangrienta, entre cuyos términos iba a rimarse el último canto de la epopeya, se sintió inmenso porque se sintió la Patria!
III
Y la visión del éxodo de su pueblo también cruzó por su mente.
Por caminos tristes y polvorientos veía marchar, como en los pasados días, aquella larga columna de desolación y de miseria, moviéndose lentamente bajo la caricia de fuego de los soles estivales, marchando en pos de la desesperación, de la derrota y de la muerte.
Era un largo y doliente desfile de siluetas blancas; blancuras de guiñapos sobre palideces de carnes corroídas por el hambre; blancuras de muerte sobre rostros en los cuales agonizaban las más dulces y rojas rosas de la juventud; albas livideces impresas en frentes impúberes por los más hondos sufrimientos; blancuras de niños muertos sobre el pecho exhausto y flácido, que se negaba a derramar una gota de la generosa leche de la madre; nieves tempranas sobre cabezas que ayer mismo ostentaban esa aureola primaveral formada sobre las sienes por la comba del rizo negro o la voluta del bucle rubio.
Hombres veía, tambaleantes sobre el camino, como borrachos por el hambre. Tenían grandes ojos dilatados mirando hacia los cielos, ojos sonámbulos, percibidores al acaso de quién sabe qué visiones de paz, de hondo descanso más allá del horizonte y aún más allá de la existencia misma.
Miraba caer ancianas con la frente sobre el polvo, entregándose a la eternidad sin un solo gesto, sin un solo estremecimiento; mientras que pequeños agonizantes llenaban los aires con sus vagidos desesperados, última protesta de la vida contra la infecundidad del destino y la esterilidad nauseabunda de la tumba.
Entre compactos grupos de mujeres, veía llegar a los heridos, a los moribundos, a aquellos a quienes la suprema insondable roía con su único e implacable diente. Algunos, tirados sobre carros desvencijados, clamoreaban sin término y sin consuelo; otros, con sus carnes carcomidas por el abandono, exhibían al —62→ aire libre las más asquerosas muecas de la infelicidad humana; varios, agitaban lentamente sus manos, cual si persiguieran la forma de una visión desvanecida entre sus dedos.
Y aquello era el crimen de que se le acusaba, el gran delito de caer con todos su pueblo, de sumirlo en su fosa, de arrastrarlo en su caída de coloso herido y hostigado a la profundidad del abismo en que él mismo se tumbaba, en el vértigo de esa parábola inmensa, cuyo término fatal tenía que ser la trágica hediondez de un sudario.
Entonces, en esos ojos que no habían llorado jamás, profundos ojos pardos que contemplaron impasibles el ataque, el incendio y la derrota, brilló una lágrima, como un último esplendor de sol languideciente sobre el fondo cobrizo de un ocaso.
Y la larga columna de desesperación y de miserias seguía marchando lentamente, sobre el camino calcinado por el sol, envuelta en sus blancos guiñapos, entre los bosques floridos, bajo la serenidad impasible del espacio.
IV
Llegaba el día. Y ante el ejército que se aprestaba a la pelea, el Mariscal saludó por última vez el estandarte, entre tanto que el Aquidabán mugía a la distancia entre sus rocas centenarias, como si llevara a los mares lejanos y rumorosos el alarido de protesta con que se desplomaban un ideal, una patria y una raza.
—63→
—64→ —65→
Le mur était solide et droit comme un héros. |
| Victor Hugo | ||
Ante aquella gran mole herida en su flanco, lacerada en su frente por el salivazo brutal de la metralla, el alma del viajero se siente hondamente conmovida y los ojos buscan la inscripción que exprese quiénes fueron aquellos semidioses, que se congregaron allí, para hacer vibrar en el recuerdo el nuevo ritmo de una nueva Ilíada.
Las lianas no han trepado a lo largo de sus costados, como respetando su grandeza, y sólo en las tardes, cuando el sol, como un vibrante escudo de oro, ha caído en el ocaso, entre las tintas violetas del crepúsculo, la mole parece agigantarse, prolongando inconmensurablemente sus lineamientos, y se creería ver, a la distancia, cruzar bajo la anciana base de la muralla, al Osián de esa raza sin igual, que fuera depositando sobre las tumbas de los caídos las guirnaldas de sus estrofas.
El espíritu del observador, bajo la impresión de ese espectáculo, desdóblase en vastas amplitudes; el sentimiento llena de melancolía ese pequeño y palpitante vaso que se llama corazón; y allá, en las últimas latitudes del cerebro, se siente que se ha puesto de pie una idea que equivale a un homenaje. Sobre esas mismas ruinas, testimonio de la bravura de los hombres de América, el día en que se haya fundido la última bayoneta para forjar con ella la reja de un arado, los pueblos todos del Continente se han de congregar para beber en una misma copa el bueno y espumante vino de la más absoluta fraternidad humana.
El monumento es digno de su pueblo. Su genio está en él por entero. La raza que ha sabido traspasar las últimas metas del heroísmo, —66→ bien puede tener un monumento labrado por el cañón.
El día que se quiera inscribir sobre él los nombres de los caídos, no habría nada suficientemente digno para ejecutarlo. Para ello se necesitaría, no ya el buril de la metralla, sino el relampagueante cincel de un rayo.
Esas ruinas no son sólo el pasado casi inmediato, el de las remembranzas épicas; son, también, el símbolo acabado de un ayer más lejano, sobre el cual, ni la historia, ni los hombres del presente, han dicho ni siquiera la primera palabra.
Si se observa el templo en sus líneas primitivas, se verá que sus muros fueron enormes, la concepción arquitectónica sencilla, casi rudimentaria, si se quiere, pero, a la vez, serena, fuerte, poderosa. Aquellas murallas estaban construidas para sostener una mole tres veces superior a la que sustentaban. Estaban hechas a grandes líneas, rectas y enérgicas, pero ellas debían desvanecerse entre la penumbra y presentar en el claroscuro de las naves contornos extraños e imponentes.
Y así, como esa construcción, era el alma del doctor Francia.
Y si se contempla el monumento, tal cual está en el presente, desgarrado y glorioso, el viajero intelectual que en él fija la mirada, ve elevarse, sobre la visión de ese superhombre de las primeras horas de la revolución, la sombra augusta de López, ese hombre, inferior al doctor Francia como amo, pero de silueta única como héroe.
La individualidad que llega a ejecutar lo que ésa ha llevado a cabo, vencida o vencedora, llamada bienhechora o tirana, como se quiera, debe ser acreedora, por lo menos, al homenaje que la bravura y que el genio reclaman.
Hombres semejantes no se miden con un solo paso. Son grandes y terribles como una cordillera. Por eso espantan con sus abismos y hacen soñar con sus cumbres.
El gran poeta que ha de cantar la Epopeya, aún no se ha revelado. Pero él vendrá desde el seno misterioso y húmedo de la selva, y cuando en las horas crepusculares el rapsoda eleve su canto y relate las glorias de sus abuelos, sobre las ruinas de Humaitá se ha de contemplar remontarse el genio de la raza, como una gran águila que fuera a la conquista del sol.
—67→
Francia y López no eran dos torres, eran dos montañas entre las eminencias de su época. Esos hombres así están formados de granito, hierro y bronce. Son el sumando de un pueblo; a veces parece que fueran más que el pueblo mismo.
El análisis aún no ha investigado la composición de sus organismos morales; la sociología no ha definido, con el postrer toque de la verdad, la fisonomía de sus épocas respectivas.
Por eso es que en ambos sólo se ve la cima abrupta, colosal. Los que quisieron ascender por sobre de ella, abandonaron el camino a la mitad de la jornada. Falta un águila que, desplegando el ala poderosa, vaya a ver si desde la última arista de esas cumbres el horizonte es más extenso y el cielo más azul.
Francia actuaba en una época repleta de semidioses: los semidioses de la Revolución. Por sobre los Andes ascendían en busca de laureles los Teseos y los Aquiles, seguidos de sus falanges de centauros. Aquel gran fragor de armas le hizo despertar y se sintió Dios. Vio a su pueblo; investigó su psiquis; ese pueblo era dulce y bueno, su lenguaje era melancólico como una queja, a través de su alma sin mancilla pasaban sin penumbra todos los rayos del sol. Y, juzgando que una raza así debía vivir para sí misma, puso sobre las fronteras de la patria esas grandes líneas de olvido y de silencio con que encerró su dominio.
Entre tanto, por sobre las colinas, su cabeza se erguía poderosamente, investigando los horizontes de América. Y esa gran sien, sobre la cual se encabritaban los rayos sin lograr penetrar bajo su carne, debía parecer a la distancia, por lo menos, una montaña.
López no tenía el genio silencioso de su extraño antecesor. Poseía, por el contrario, un espíritu menos complicado, menos profundo, pero en cambio más moderno, más brillante, más complejo y, por lo mismo, más humano.
—68→Nunca un hombre hizo más fuerte a un pueblo para ser grande en sus luchas, para ser superior en sus desgracias. Por eso él lo condujo a donde quiso, haciéndole correr como un huracán desbocado sobre la pista de su ensueño. Fue el poeta de la guerra, un gran poeta, que dejaba trazado a cada paso un poema de heroísmo con la punta de su espada.
Los hombres del presente suelen algunas veces levantar sus voces, como símbolo de protesta, a causa de la sangre vertida por ambos en las contiendas civiles.
El concepto científico moderno no desdeña el investigar si en el momento en que esas vidas fueron sacrificadas, no eran necesarias hecatombes semejantes para el bien de la patria.
El alma humana no es perversa desde su génesis; son los acontecimientos los que hacen los tiranos. Y para los llamados así, es para quienes la sociología del siglo XX está fundiendo el metal con que han de cincelarse sus estatuas.
Los prejuicios van cayendo poco a poco. El fragor de las viejas tormentas se va perdiendo, lentamente, en el fondo de las almas. Sobre la sangre vertida y los odios derramados a manos llenas, florecen las margaritas de la paz.
¡Y el tiempo, que hace brotar las rosas sobre el polvo de los cráneos, allá en el fondo silencioso de la tumba, sólo dejará en pie para esta tierra esos dos formidables caracteres, como dos gigantescas atalayas que estuvieran investigando la majestad del porvenir!