—132→
De Jon Juaristi a José María Micó, de Luis García Montero a Eloy Sánchez-Rosillo, de Luis Alberto de Cuenca a Miguel d'Ors, la última hora de la poesía española ofrece tanta riqueza y diversidad en los logros individuales como unidad de tendencia en algunos aspectos básicos. Un crítico ciertamente sagaz subraya, por ejemplo, que «la reivindicación de la métrica clásica caracteriza a buena parte de los poetas de los ochenta frente a la generación anterior»
. Otro, que es a su vez valioso ejemplo de cómo los autores de los setenta se han abierto creadoramente a las perspectivas de los más jóvenes, sitúa entre los rasgos de mayor presencia en las nuevas generaciones el énfasis puesto «en la experiencia y en la inteligibilidad del texto»
. Un tercero insiste en que «la poesía se ha hecho comprensible, referencial»
, porque «los poetas actuales han abandonado lo surreal»
, «ya no les importa tanto el mundo onírico como el mundo de la vigilia»
, y, en la mayoría de sus páginas, «la metáfora languidece»
10.
Citadas así, en extracto, tales opiniones pueden sonar a la célebre enciclopedia china de Jorge Luis Borges: «Los animales se dividen en: a) pertenecientes al Emperador, b) embalsamados, c) amaestrados, d) lechones... h) incluidos en esta clasificación, i) que se agitan como locos, j) innumerables, k) dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello»
, etc. Cuando uno examina los textos poéticos más de cerca, sin embargo, comprueba que todos esos rasgos (y no pocos otros) que la crítica enuncia a veces como dispares, o cuando menos registra dispersamente, responden en realidad a un diseño coherente y a un paradigma histórico y artístico perfectamente articulado.
Es verdad que a primera vista no parece ofrecerse ninguna conexión irremediable entre «la reivindicación de la métrica clásica»
, pongamos, y la huida de «lo surreal»
. ¿Qué motivo podría haber para que ambas actitudes deban considerarse dos caras de la misma moneda? ¿Tan sólo la constatación de la evidencia, de que así ocurre con notable asiduidad, y de que lo uno y lo otro responden a planteamientos supuestamente «tradicionales»? ¿Se trataría, pues, de un mero hecho de imitación superficial, de un vano «garcilasismo»? En absoluto. Leamos simplemente el guilleniano arranque de uno de los rimados de ciudad de García Montero:
|
O tomemos el comienzo de otro, donde se entrelazan los ecos sintácticos ni más ni menos que de Garcilaso, fray Luis, San Juan de la Cruz y Góngora, sin faltar uno:
|
En el segundo ejemplo, sería difícil concertar más reminiscencias clásicas, pero el tono manifiestamente coloquial de ambas piezas, el realismo menudo, la impostación rigurosamente contemporánea, nos certifican que estamos lejos de cualquier «neoclasicismo». Es más, son incompatibles con él, y la conjunción de un lenguaje y unos temas tan a ras de tierra con el esquema inmutable de la lira incluso representa de suyo una resuelta innovación.
No es, por tanto, ninguna hipotética y epidérmica adhesión a los maestros de otras épocas, sino un fenómeno de más calado. La vuelta al metro y a la rima, la frecuente construcción narrativa, el gusto por la entonación conversacional, el —134→ despego frente a los artificios metafóricos, la trabajada diafanidad y otros muchos caracteres de buena parte de la reciente producción española suponen menos un retorno a las modas de antaño que un reajuste de los factores poéticos, tan fresco y original como apegado a los universales de la poesía.
Ni que decirse tiene que cada uno de esos elementos obedece a múltiples circunstancias personales y transpersonales, pero su integración en un conjunto, sea el poema singular o un ancho horizonte de poemas, está en la naturaleza misma de la poesía tal como la conocemos desde los trovadores y los goliardos. En efecto, de la Edad Media a la nuestra, los ingredientes conjugados en el poema han tendido a mantener entre sí un cuidadoso equilibrio, de suerte que el predominio o la desaparición de unos ha llevado a la mengua o el incremento de otros. En su día, así (y discúlpese que repita lo dicho en otra parte), la ausencia ocasional o la renuncia definitiva de la música se contrapesó a menudo con una melodía verbal resaltada por alardes de ritmo o insistencias fonéticas. En tiempos más próximos, el relieve auditivo se ha reemplazado lisa y llanamente por el visual, por procedimientos gráficos o tipográficos. Ningún equilibrio, claro es, más delicado y esencial que el de las pautas de la métrica y los recursos del lenguaje figurado. Tanto, que quizá baste para sugerir de un solo trazo algunas de las cualidades más definitorias del panorama poético actual.
Frente a las comparaciones y las metáforas de la literatura anterior, más o menos complejas, más o menos difíciles, pero siempre con una precisa correspondencia entre el plano real y el plano ficticio, el superrealismo y otras corrientes afines entronizaron un género de imágenes que no se dejan "traducir" puntualmente a un orden de cosas concreto, antes pretenden comunicar intuiciones borrosas, estados de ánimo sin otro correlato que una visión fantástica, personales equivalencias de sensaciones o sentimientos...
Detrás de la imaginería desbocada de las vanguardias estaban obviamente todas las falanges que desde el romanticismo habían competido en el asalto a la razón. Pero lo que me interesa realzar ahora es un hecho que tiene que ver más bien —135→ con la lógica interna propia de la poesía. Porque sucede que el progresivo avance de la imagen irracional fue paralelo a la desintegración de los constituyentes tradicionales del verso: el metro y la rima. No podía ser de otro modo: la multiplicación de las figuras semánticas empujaba a la aminoración de las figuras fónicas anejas a la métrica, o, si se prefiere, complementariamente, la relajación de la disciplina formal llevaba a ensayar otras maneras igualmente rebeldes en la asociación de los contenidos.
En dos palabras: el verso clásico y el talante superrealista eran en sustancia inconciliables. Hagamos un mínimo experimento con unas líneas de Poeta en Nueva York:
|
Una rima y un metro estricto habrían resultado en verdad incompatibles con tal soltura imaginativa, porque el lector inmediatamente tendría la impresión de que ésta era postiza y venía forzada por aquéllos. Si el propio Federico hubiera amoldado ese mismo contenido al patrón de una estrofa convencional, si lo hubiera ahormado con las rimas que de hecho están en el texto (yo las he marcado en cursiva), al punto habríamos saltado: «¡Ripio, ripio!».
Es sólo un ejemplo, y ex contrario, pero sospecho que sintomático. El alejamiento de las banderas superrealistas que marca a una parte considerable de la nueva poesía española ha ido de la mano con una búsqueda de la pertinencia personal, con el acento en la experiencia y la emoción compartidas, con una atención a lo individual tan lejos de exasperarse en la marginalidad cuanto de disolverse en lo colectivo... So pena de perder su condición de tal, una poesía en esas coordenadas no podía dejar de reencontrarse cada vez más amistosamente con el metro y la rima.
—136→
Eugenio Asensio (1902-1996) era un hidalgo de aldea paseado por todo el mundo y por toda la literatura del mundo. Sabía todas las lenguas y no sólo había leído todos los libros: tenía, además, las primeras ediciones. «Muy antiguo y muy moderno», se aposentó en Portugal y mantuvo sin esfuerzo una perspectiva oreada siempre por los vientos más cosmopolitas. No quiso hacer carrera universitaria ni publicó sino por antojo o por sentido del deber. Deja un puñado de libros espléndidos y una obra dispersa no menos esencial sobre las tendencias intelectuales del Renacimiento en la península Ibérica, la poesía de la Edad Media, el entremés del Siglo de Oro o los mitos recientes de la historia de España. Quien se pregunte hoy por su talla de filólogo y estudioso de la literatura, habrá de pensar en Menéndez Pidal, Dámaso Alonso o María Rosa Lida.
Vivió mucho (había nacido en Murieta, en Navarra, en 1902; ha muerto en Pamplona hace unos días) y vivió sin prisas, catando y saboreando libros, paisajes y vinos. La afición lo llevó primero a las lenguas clásicas, pero la facultad madrileña de Cejador (de quien alcanzó a ser ayudante) y el mismo Centro de Estudios Históricos se le quedaban chicos, y en cuanto pudo se plantó en París, y después, en 1930, en Berlín: el Berlín de Werner Jaeger y Paul Maas, a cuyas lecciones asistía, pero también de los poetas y los cafés, de las pensiones y los cabarets, que Eugenio pintaba con tanta perspicacia y amenidad como la novela de Isherwood.
La guerra civil le pilló en Filipinas, adonde había llegado dando el rodeo más largo que pudo, por el Transiberiano. A la vuelta, desdeñó la universidad de la época, y, en unos años en que los catedráticos de Enseñanza Media se llamaban Rafael Lapesa o José Manuel Blecua, optó por quedarse en el Instituto —137→ de Lisboa, libre de miserias y de compromisos, con tiempo para descubrir tesoros en las grandes bibliotecas europeas y comprarlos en los más recónditos anticuarios del continente.
Quizá nunca habría impreso una línea, si discutiendo una Nochebuena con Dámaso Alonso, su amigo fraternal no le hubiera pinchado: «¡No es lo mismo predicar que dar trigo!». Sólo desde entonces, a punto de entrar en la cincuentena, Asensio accedió a compartir con el común de los mortales el gigantesco saber que se había echado entre pecho y espalda.
Casi como preludio, compareció en escena con un deslumbrante ensayo sobre el erasmismo y otras corrientes afines, cuyas orientaciones y datos inéditos replanteaban sustancialmente ni más ni menos que la obra maestra de Marcel Bataillon. Después, entre artículos, prólogos, reseñas que habrían bastado para encumbrar a cualquier investigador, vinieron Poética y realidad en el cancionero peninsular de la Edad Media, que renovaba los modos de entender nuestra tradición lírica; Itinerario del entremés, fascinante exploración por los arrabales del teatro barroco; unos fundamentales Estudios portugueses; o como coda, con una distancia y una lucidez que por fuerza habían de poder más que la pasión, una crítica maciza de La España imaginada de Américo Castro.
Eugenio Asensio escribía en una prosa límpida y llena de gracia, donde el pormenor erudito, siempre nuevo, siempre exacto, abría ventanas a los grandes horizontes de la historia y se conjugaba con el infalible gusto literario y con la atención a las novedades más válidas de la crítica: él fue, sin ir más lejos, quien primero entre nosotros frecuentó a los formalistas rusos, y quizá el único que en 1957 podía hacerlo en la lengua original y traduciendo las citas de Pushkin en fluidos endecasílabos.
«Nunca persiguió la gloria» (al revés que la buena mesa), pero acabó por llegarle una mínima parte del reconocimiento que se le debía: la elección de honor en la Real Academia Española, el Premio Príncipe de Viana (que él, conservador, irónico, disfrutó particularmente porque lo ganaba como candidato de las izquierdas de su tierra), el doctorado por Lisboa, los volúmenes de homenaje... A los amigos nos había amenazado —138→ con retirarnos la palabra desde la otra vida si publicábamos en la prensa una necrología suya. No creo que se atreva a hacerlo. Pero, en el peor de los casos son muchas las palabras de Eugenio Asensio, oídas y leídas, que nadie podrá quitarnos.
Estas espléndidas páginas (El erasmismo y las corrientes espirituales afines, Salamanca, SEMYR, 2000), piedra miliar en la bibliografía sobre el Renacimiento en España, son en rigor las primicias de un neófito. Piedra miliar, digo, porque consisten en un replanteamiento decisivo de las cuestiones asediadas nada menos que en el Erasmo y España de Marcel Bataillon; y primicias, porque, aparecidas originariamente en 1952, se cuentan entre las publicaciones más tempranas de Eugenio Asensio, que sólo en puertas del medio siglo condescendió a ir ordenando y publicando las notas que tomaba (a lápiz) en las guardas de sus tesoros bibliográficos.
Erasmo y España (1937) es la obra maestra del hispanismo y un soberbio libro de historia se mire desde donde se mire. «El examen de un problema fundamentalmente religioso ilumina y esclarece ahí vastas zonas de la vida política y cultural»
(como resume Asensio) porque la religión es ciertamente uno de los ejes de la España de Carlos V y porque Bataillon atiende a situar cada punto, incluso cuando parece sin otro alcance que el estrictamente dogmático, en el juego de fuerzas que lo conforman desde los más diversos ángulos, de la cancillería a los conventos, del pueblo devoto a los familiares del Santo Oficio.
A favor de esa amplitud de horizontes, y con la diligencia de Bataillon por no descuidar ningún fleco de posible interés, por Erasmo y España desfila un número ingente de contemporáneos del Emperador, al tiempo que se airean muchos de los asuntos que más significativamente les afectaron. La grandeza del libro, en cualquier caso, y la falta de otros equiparables en empeño y mérito lo convirtieron en seguida en referencia vital para todo estudioso de la época. Pero las virtudes propias ampararon los vicios ajenos, y más que ninguno -escribe el
—139→
propio Bataillon- «el atolondramiento de los lectores propensos a catalogar como erasmistas todos los autores que aparecen en mi libro»
.
Por ahí, cierto, los descarríos han sido continuos. Para ser tomado por erasmista, ha bastado citar un refrán latino presente a su vez (claro está) en la colección erasmiana de Adagia, o censurar los libros de caballerías, según el humanismo venía haciendo desde Petrarca. Las cimas, sin embargo, se han alcanzado a cuenta del pretendido «erasmismo de Cervantes»: hasta la esperanza que un personaje expresa de tener un heredero, hasta la coincidencia entre el nombre de otro y un gentilicio usado por Erasmo (y por mil más), han servido para alimentar esa hipótesis, tan inverosímil y rea de anacronismo como lo serían, pongamos, las conjeturas sobre el «krausismo de Eduardo Mendoza».
Publicado decenios atrás en forma de artículo, el estudio de Asensio que sale ahora a luz en volumen exento tiene, pues, como valor más elemental, inmediato, desengañar lúcidamente a quienes imaginan que Erasmo de suyo, el Erasmo de los españoles y el Renacimiento español se agotan en los aspectos abordados en Erasmo y España. Frente a tal espejismo -constata-, «¡cuántas aguas venidas de otros manantiales se confundían con la corriente erasmiana!»
. Así lo atestiguan tres linajes de espiritualidad que confluyen con ella y cuya densidad y matices desentraña Asensio con inigualada penetración: «el biblismo de hebreos, conversos y cristianos viejos en la España de los siglos XV y XVI»
; las orientaciones del franciscanismo, y los gérmenes de renovación que por diferentes caminos llegaban de Italia.
Pero ésos son sólo los hilos conductores del discurso, y don Eugenio los trenza con multitud de otros que enhebrando datos olvidados e interpretaciones originales componen un tapiz extraordinariamente significativo. No es posible aquí dar idea adecuada de su riqueza y pertinencia, de modo que me limitaré a señalar dos constantes de la exposición: por una parte, la novedad de los materiales que aduce Asensio, espigados en infolios y dozavos antes desconocidos o mero pasto de bibliófilos, y que sólo él leyó con los conocimientos y la perspicacia —140→ necesarios para sacarles partido; por otro lado, la elegancia y la nitidez de la prosa, siempre ajustada para sugerir los matices más finos de las cuestiones que enfrenta con ancha perspectiva de conjunto.
Oportunamente paralela a la reimpresión de Erasmo y el erasmismo, donde Bataillon, a menudo tras las huellas de Asensio, expresa sus puntos de vista definitivos sobre los temas a que tanto amor y estudio dedicó, la publicación de este trabajo ofrece una magnífica ocasión de descubrir el Renacimiento español a través del diálogo entre dos grandes maestros.
«¿De verdad crees -me han preguntado alguna vez- que cualquiera puede leer el Cantar del Cid?». «Pues sí -he respondido-, cualquiera que pase un buen rato con el Lazarillo, La de Bringas o Tiempo de silencio, difícilmente dejará de disfrutar con el Cid».
La trama del Cantar es a la vez sencilla y apasionante: el héroe que sale al destierro y vuelve los ojos, empañados de lágrimas silenciosas, al hogar que acaba de perder; la necesidad de ganarse el pan -así mismo se dice- con las armas; la torpe afrenta que lo hiere en lo más vivo, en sus hijas, y el sereno esfuerzo para que se haga justicia... El lector más primario puede enfrentarse con el Cantar como si se tratara de un relato de aventuras, buscando emociones y lances, y no sólo los encontrará, sino que acabará prendido por la calidad poética y la elocuente simplicidad de la historia. Pero es fácil que al lector más curtido le ocurra exactamente al revés: de rastrear especialmente los matices propios de la gran poesía, pasará a fascinarse con el tirón de la intriga y el atractivo humano de los personajes, como en el más decimonónico de —141→ los novelones. ¿Quién, en uno o en otro nivel, no apreciará el Cantar del Cid?
Un buen libro permite muchas lecturas. Es cierto que la lengua del poema puede velar algunos pormenores a quien carezca de la adecuada preparación filológica, pero el castellano medieval no es el anglosajón del Beowulfo, ni siquiera el francés de la Canción de Roldán, indescifrables para los hablantes de hoy: cualquiera que tenga el español como propio puede seguir sin mayor problema las líneas principales del Cantar. Para quien nada sepa de filología, ahí está la espléndida y accesible anotación de Alberto Montaner; y, como sea, no hay por qué hacerle ascos a una buena traducción moderna, en prosa o en verso. ¿O es que todos hemos leído en el original Moll Flanders, Madame Bovary o Ana Karénina? Creer que la lengua es un impedimento para gustar el Cid supondría renunciar a conocer tantísimos otros grandes libros compuestos en un idioma que no nos es familiar. De hecho, para cada lector existe una versión o edición a la altura de su formación e intereses. Es cuestión de grados.
Bien está que sopesemos primero qué leer, pero, una vez decidido, no importa menos saber qué leemos, qué se nos ofrece bajo el nombre de don Juan Manuel, Cervantes o Clarín. Hasta publicarse la rigurosa edición crítica de Dolores Troncoso, ¿qué leíamos, por ejemplo, cuando nos las habíamos con Trafalgar?
Trafalgar pasó por un esforzado proceso de elaboración, atestiguado por un autógrafo repleto de cambios, cortes, añadidos y redacciones dobles y aun triples; y al corregir las pruebas de imprenta Galdós introdujo además multitud de variaciones de contenido y estilo. Pero la tarea de revisión no se detuvo con la aparición de la princeps (1873); cuando menos cuatro de las ediciones posteriores contienen buen número de retoques de distinta entidad (y no siempre de atribución segura), desde matices de dicción hasta aspectos que afectan al conjunto de los Episodios Nacionales, comenzando por la figura —142→ del narrador. Todavía en 1897 y en 1901 parece que el novelista se afanaba por mejorar el original, salvando distracciones suyas o gazapos que se arrastraban desde 1873, o perfilando el vocabulario, la acción, las alusiones, para llegar a una versión sobre la que ya no volvió y que por tanto se deja considerar como definitiva.
Pues bien, la única edición hasta ayer accesible en cualquier librería no hacía sino reproducir, empeorado con erratas, un texto de 1882, en el que faltan, por ende, los más de dos centenares de enmiendas léxicas y estilísticas que don Benito debió de insertar posteriormente y en el que subsisten deslices como hablar de la herida en el hombro de un personaje que en realidad la había sufrido en la mano... La otra edición suelta, ésta de uso principalmente escolar, asegura haber tomado como base las impresiones de 1874 y 1882, amén de manejar el autógrafo galdosiano. Pero como los textos difieren y no se consignan variantes, ¿hemos de pensar que se han mezclado a capricho las lecturas de unas y otras fuentes, para no pasar, como sea, de un estadio superado por el autor? ¿Qué leemos, cuando leemos Trafalgar? ¿Qué leemos cuando leemos a los clásicos?
El romanticismo canonizó, por encima de todo, el mito de la originalidad, la vaga convicción de que la obra de arte es pura efusión del genio y el poeta obedece exclusivamente a una misteriosa fuerza interior. A nosotros, criaturas todavía románticas, tiende a parecernos que la intrusión de reminiscencias literarias empobrece la fuerza expresiva de la creación personal. En otras épocas sabían que no era así y que, por el contrario, la alusión y la cita son recursos magníficos para ensanchar el horizonte significativo del poema.
Garcilaso de la Vega conserva un frescor permanente porque, como Jorge Manrique, como el capitán Andrada, posee el don admirable de acompasar el lenguaje a una música que nos suena familiar, casi coloquial, pero que también reconocemos —143→ estilizada y noblemente distinta. Nunca, sin embargo, lo apreciaremos como se merece, si no aprendemos también a leerlo al trasluz, identificando aquí y allá la alusión o el encuadre que nos remiten a la tradición sobre la que cada poema suyo quiere recortarse, para ampliar su capacidad de connotación y sugerencia.
Nunca, por ejemplo, entenderemos a derechas el soneto X, si no advertimos que el famoso apóstrofe con que comienza, «¡Oh dulces prendas por mi mal halladas, / dulces y alegres cuando Dios quería!»
, no sólo está recreando un hexámetro de la Eneida, sino invitando a evocar todo el contexto que allí lo acompaña y, por ende, incorporándolo en cierta medida a su propio texto: lo que el soneto no dice expresamente, lo insinúa al proponer el recuerdo del pasaje virgiliano en que Dido exclama «Dulces exuviae, dum fata deusque sinebat...»
precisamente al ver las ropas de Eneas y el lecho de los abrazos adúlteros.
Una de las virtudes únicas de la espléndida edición de Bienvenido Morros está en permitirnos leer cada verso de Garcilaso descubriendo al trasluz, en las notas a pie de página (aparte ahora la exhaustiva anotación incluida al final del volumen), el enriquecedor diálogo del toledano con las voces mayores de la poesía europea, de la Grecia antigua a la Italia del Renacimiento.
«Si al principio de un relato se ha dicho que hay un clavo en la pared, ese clavo debe servir al final para que se cuelgue el protagonista»
. La frase es de Chéjov, y me temo que tengo alguna responsabilidad por haberla divulgado en un ensayo de hace treinta años largos y en cierto epigrama con más de quince a cuestas. Digo responsabilidad, y casi culpa, porque el precepto es tan sugerente cuanto capcioso y parcial. Quizá se entienda mejor dónde está la falacia si reitero que yo no lo había espigado en el propio autor, sino en las páginas de un clásico del formalismo ruso; o si apunto que menos que en el grandísimo
—144→
Chéjov (que se guardó mucho de aplicarlo, salvo de Pascuas a Ramos), uno esperaría encontrarlo en el respetable Propp.
La idea del relato como construcción cerrada sobre sí misma, como armónico microcosmos (cito a Clarín por partida doble), corresponde al tipo de narración que se encarna por excelencia en el cuento folclórico y que tiene por modelo teórico a la poesía lírica: la artificiosa enunciación de un universo cuyos componentes -igual que en el poema y al revés que en la realidad- están en sostenida y notoria dependencia mutua.
En ese arquetipo del texto como sistema cabal, perfecto, se ha inspirado durante milenios gran parte de la literatura occidental, y no sólo para la forma, sino también en cuanto al contenido y la doctrina. Contra ese arquetipo se dirige a su vez el único género nuevo que ha producido la Edad Moderna: la novela realista, que convierte en dechado literario (paradójicamente) la gratuidad, la falta de ilación, el discurso informe de la vida, y lo dice en el tono y con las palabras de todos los días.
Los veinte Cuentos de Clarín que componen la última entrega de «Biblioteca clásica», en edición concienzudamente anotada por Ángeles Ezama, con un admirable estudio de Gonzalo Sobejano, llevan un siglo dando buenos ratos a los más diversos catadores. Los curiosos de la historia literaria disfrutarán al comprobar cómo en la pluma de Leopoldo Alas el viejo cuento de hechura circular y mecánica de relojería se abre a todos los anchos, libres, dispersos caminos de la novela y de la vida. Un clavo saca otro clavo.
Con el volumen dedicado al Marqués de Santillana, «Biblioteca clásica» acoge ya completo al triunvirato de los grandes poetas del siglo XV. Jorge Manrique está presente con la totalidad de su producción, mientras para Juan de Mena se ha seguido la misma fórmula que para el Marqués: dar por entero los textos fundamentales, trátese del Laberinto de Fortuna o bien de la Comedieta de Ponza, los Sonetos y las Serranillas, e incluirlos en el marco de una amplísima antología de su obra —145→ a la altura cronológica y dentro del género que en cada caso les correspondan.
Creo que nadie se escandalizará de la duplicidad de criterios. La poesía menor de Manrique no siempre supera el nivel medio de Mena y Santillana, pero la grandeza de las Coplas le presta el interés adicional que justifica unas Opera omnia. Don Juan y don Íñigo son harina de otro costal: la selección se impone, porque junto a no pocos poemas que prenden en seguida a cualquier lector, hay muchos otros en que sin duda no es fácil hincar el diente. «Todo pasa
-escribía José F. Montesinos- como vigencia estética de valor universal: sólo en la historia la gloria de los creadores permanece»
.
A mí, no obstante, confieso que me fascinan los momentos, frecuentísimos tanto en Mena como en el Marqués, en que la estricta obediencia, la servidumbre -incluso- a las constricciones de la historia, a la poética de moda, produce unos resultados coincidentes con tendencias y maneras de vigencia estética todavía cercana. Cuando Santillana, así, quiere lucir la erudición que se ha ganado a buen precio, laboriosamente, al resplandor distante del humanismo de Italia, puede escribir y escribe muchos versos como éstos de la Comedieta: «Vi Licomedia e vi Euridice, / Emilia e Tisbe, Pasife, Adriana, / Atalante e Fedra, e vi Cornifice, / e vi Semelle, fermosa tebana...»
. En primer término, es, desde luego, una exhibición de conocimientos, pero a la vez está firmemente guiado por el mero disfrute de la textura fónica, del ritmo y el sonido en sí mismos, aunque orlados de lujo exótico. No haremos mal si pensamos en el parnasianismo, en el modernismo, en el futurismo... ¿Y por qué no en la poésie pure?
Temo que a menudo les tenemos demasiado respeto a los clásicos. Tendemos a ponerlos en un pedestal extraordinario y suponer, por ejemplo, que cuanto salió de la pluma de un Cervantes, un Calderón o un Garcilaso ha de pertenecer forzosamente a una categoría especial, que no tiene nada que ver con —146→ las modalidades literarias y artísticas más familiares en nuestros días. Una categoría que responde al modelo (imaginario, que no real) de las páginas más hondas del Quijote, los grandes monólogos de La vida es sueño o la intensidad de la Canción III; o, si se prefiere, que no debiera estar poblada sino por los héroes de Homero, los espectros del Inferno y las criaturas más extrañas de Shakespeare.
Un buen camino para acortar y aun eliminar esas falsas distancias es parecido al juego de las películas: preguntarse por sistema qué películas le recuerdan a uno las obras de antaño, si la trama se deja reducida a cuatro o cinco líneas. Los profesores tienden a veces a explicarlas remontándose a sus antecedentes o extendiéndose sobre el lugar que ocupan en la literatura de la época. Son datos necesarios, pero hay que usarlos con prudencia. El Peribáñez de «Biblioteca clásica» trae un riquísimo análisis de las fuentes y todos los demás aspectos de la pieza, y el Estudio preliminar aporta un panorama hasta hoy ni siquiera entrevisto de la evolución del teatro lopeveguesco. Pero sería un disparate tomar de ahí más que unos pocos elementos esenciales para propinárselos al alumno de bachillerato o sucedáneos (si todavía en ellos se toleran las humanidades).
Plantéese así, en cambio: el patrón (el dictador, el capataz...) se enamora de la mujer de un subordinado (etc.) y para conseguirla lo aleja a él (mandándolo a la guerra, a otro trabajo...) y la viola a ella; el marido llega a tiempo de salvarla, mata al agresor y es absuelto de todo crimen. ¿Cómo se llama la película que tan puntualmente coincide con Peribáñez?
Sin duda hay muchas más que la media docena, desde el western al thriller, que yo recuerdo. Claro está que mis colegas de los institutos no me perdonarían que las apuntara aquí y les estropeara una buena clase.
¡Insondable fascinación de los tópicos! Los viejos manuales llamaban a Gonzalo de Berceo «el primer poeta español de nombre conocido...»
, y cuando Américo Castro quiso renovar
—147→
la visión de España, no se le ocurrió sino echar mano de esa muletilla como apoyo a su peregrina teoría del centaurismo, de la supuesta incapacidad de los peninsulares (todos unos, desde la Edad Media de las tres religiones) para «establecer distancia entre el decir y la persona que dice»
. De ahí, pensaba don Américo, que Berceo incorpore «a su poetizar su mismo estar poetizando»
y en su obra sean frecuentes «las referencias a su propia persona»
.
No hay tal. Berceo no es, desde luego, el primer poeta español (ni siquiera en español) «de nombre conocido», ni las tales referencias son tan continuas ni excepcionales. De hecho, don Gonzalo no se nombra a sí mismo en El sacrificio de la Misa, ni en Los signos del Juicio Final, sino únicamente en los poemas hagiográficos, es decir, en los dedicados a la vida y milagros de los santos y de la Virgen.
Está bien claro el porqué de la diferencia entre unos y otros. Por mucha literatura e imaginación que a menudo se le echara, la hagiografía era una modalidad de la historia, la narración de unos hechos reales o presentados como reales, cuya veracidad, por tanto, había que garantizar con toda la firmeza posible. Por otra parte, tratándose a cada paso de conductas extraordinarias y acontecimientos prodigiosos, era cuando menos recomendable dejar bien claro quién y con qué conocimiento los relataba. Pero no se descuide que Berceo era a su vez notario de profesión, el hombre de confianza del abad de San Millán, por mandato del cual actuaba como fedatario público.
Don Gonzalo no se menciona a sí mismo en los poemas doctrinales, donde habla con la autoridad que le dan las verdades intemporales que enseña, y sí en los hagiográficos, porque ahí necesita poner de manifiesto cuál es la fuente de los sucesos que refiere y en qué medida debe prestársele crédito. Pero, por otra parte, si el objetivo era promover el culto de unos santos o de una imagen de la Virgen venerados en la región, ¿quién más fiable que el mismísimo notario de San Millán?
—148→
Con razón señala Pérez Vidal, al repasar esclarecedoramente el panorama de la crítica sobre Fígaro, la escasez y fragmentariedad de los estudios que se han dedicado a su prosa. Que Larra es un gran prosista se repite a cada paso y sólo por maravilla se razona detenidamente por qué. Tres cuartos de lo mismo ocurre con muchos de los escritores españoles (y no españoles) a quienes suele tributarse idéntico elogio, de Cervantes a Pío Baroja y más acá. Es que es muy difícil caracterizar formalmente y valorar literariamente, en una sola operación, una prosa en la línea de esos maestros. Como setas abundan los análisis del estilo de La Celestina, Quevedo o Valle-Inclán, con recuentos de las singularidades de vocabulario, las figuras retóricas, los modos de la agudeza, los metricismos, las distorsiones. Cada uno de los datos se interpreta como un alejamiento de la norma y, por ahí, como un rasgo de estilo y, todavía por ende, como un logro artístico. Cuando el desvío de la norma no se da (o no se da aparentemente), la crítica rehúye toda descripción y acostumbra a quedarse en la paráfrasis no argüida: claridad, sencillez, eficacia, pureza. Vale decir: comúnmente, la prosa no se explica como prosa, sino como verso, cuando muestra las peculiaridades del verso.
Un célebre chascarrillo de Antonio Machado, dándole la vuelta al planteamiento, nos sitúa paradójicamente en uno de los pocos caminos que permiten hacer justicia a la prosa como prosa. Cuando el alumno ha de poner «en lenguaje poético»
la frase «Los eventos consuetudinarios que acontecen en la rúa»
y escribe en la pizarra «Lo que pasa en la calle»
, Mairena aprueba: «No está mal»
. Don Antonio, más en serio de lo que puede pensarse, atribuía a la buena poesía las virtudes de la buena prosa e invitaba a reconocerlas por el procedimiento de la conmutación.
En una buena prosa, sustitúyase una palabra por un sinónimo o un rodeo, un imperfecto por un indefinido, una construcción por otra... El revés negativo así amañado bastará normalmente para perfilar y tasar el proceso de selección y disposición —149→ que distingue al gran prosista que no quiere echar mano de los fáciles recursos de la poesía.
No son pocos los lectores que no acaban de entender en qué consiste editar un texto clásico. A uno de ellos, narrador de primerísima fila, intentaba yo explicárselo hace unos días, cuando me interrumpió para enlazar no sé cuál de mis aclaraciones con una aguda observación suya sobre la caracterización del protagonista «en el primer párrafo del Quijote»
.
Así me lo dijo y así se las ponían a Fernando VII, porque cogí la ocasión por los pelos y me apresuré a informarle de que en el Quijote no hay en rigor párrafo ninguno, ni primero ni último, porque Cervantes lo escribió enteramente como un texto seguido, sin más fracturas que la división en capítulos. La responsabilidad de ese «párrafo» que deslinda las noticias iniciales sobre la vida diaria de Alonso Quijano, al igual que la de casi todos los demás puntos y aparte, no es en absoluto de Cervantes, ni de los impresores antiguos: hay que llegar a 1863 para que a Hartzenbusch se le ocurriera publicar un Ingenioso hidalgo regularmente segmentado en párrafos. El «primer párrafo» que hoy aparece en todos los Quijotes no se debe sin embargo a don Juan Eugenio, sino que fue introducido en 1898 por J. Fitzmaurice-Kelly y generalizado desde 1911 por Rodríguez Marín. De hecho, el tal «párrafo» y la inmensa mayoría de los demás, que los críticos glosan a veces como si se tratara de unidades con entidad propia y los profesores invitan a analizar en ese mismo sentido, son de la cosecha exclusiva de Rodríguez Marín, cuya edición fue durante decenios la más comúnmente utilizada por las posteriores como original para la imprenta.
Pues bien: es lícito discutir si hoy sería tolerable un Quijote sin otros puntos y aparte que los originales o en qué medida la fragmentación en párrafos distorsiona la intención del autor (porque escribir con unas particiones o con otras implica diferentes tesituras creativas: un soneto no está formado por una —150→ octava y tres pareados). Pero es preciso ser conscientes de que la edición de un clásico exige plantear, estudiar y resolver docenas y docenas de problemas que, como ése, el lector inexperto a menudo ni sospecha, y que, como ése, marcan decisivamente el texto que al final tiene ante los ojos.
Un amigo de Cáceres, abogado, poeta a ratos y siempre buen catador de literaturas, me escribe (y le cito a la letra) que fue en seguida a comprarse la Floresta española después de leer «el chiste del cunnilingus» incluido en la mínima antología de la obra que el mes pasado se publicaba junto a esta columna; y añade que se ha divertido mucho con las burlas y las veras de Melchor de Santa Cruz.
No quisiera decepcionar a mi buen extremeño, y menos disuadir a nadie de que se apresure a procurarse y devorar la Floresta española, pero en ella no aparece el chiste en cuestión. El texto que se copiaba en Qué leer era y es como sigue: «Diciendo un gentilhombre a una señora, cuando se despedía de ella: -Beso pies y manos de vuestra merced, le respondió: -Señor, no se olvide otra estación que está en medio»
.
Pues no, amigo F. M., la indecencia no es ahí como usted piensa, sino de otra índole, más zafia: la señora para despreciar las vanas cortesías del gentilhombre, le sugiere que, ya puesto, mejor que la bese en el rabo (en el culo, vaya). Era la frase hecha para sugerir jocosamente la humillación o el castigo que se deseaba a alguien por cualquier motivo. (Así, en la misma Floresta, cierto clérigo al dueño del chucho que le había mordido: «-Señor, haced atar ese perro o besadle en el rabo»
).
Una de las tentaciones en que más fácilmente caen no tanto los lectores como los críticos es inventar alusiones eróticas donde lo que hay son usos o modos de pensar olvidados o distintos de los nuestros. Cuando en Baltasar del Alcázar una moza chupa el dedo pinchado por un alfiler, no asoma la fellatio que veía un ilustre hispanista, sino la creencia, todavía popular, de que con tal recurso se sana o alivia la picadura. Cuando otro
—151→
menos ilustre encuentra en Quevedo que los borrachos hallan «besando los jarros paz»
y entiende que ahí se alude «a besar uno, o una, los órganos sexuales de otro, u otra»
, es porque, si bien políticamente correcto, no conoce el giro besar el jarro ('beber') ni el ritual de la Misa.
Podría darle docenas de ejemplos, querido tocayo: le diré sólo que ni siquiera el amor y la cama eran antaño como hogaño.
«No la has de ver en todos los días de tu vida». De vuelta a casa, vencido, don Quijote entiende como profecía de que no verá más a Dulcinea las palabras de un chaval que jura a otro no devolverle nunca la jaula de grillos que le ha quitado; mal auspicio se le antoja también la liebre que se cuela en la escena. Sancho echa mano a la liebre, se hace con la jaula, y se las da al caballero: «He aquí, señor, rompidos y desbaratados estos agüeros...»
.
Las últimas semanas, a raíz de la aparición del Quijote en «Biblioteca clásica», me han preguntado más de una vez cuál era el pasaje de la obra que yo prefería. No he dudado en contestar que ese arranque del penúltimo capítulo, y, al vuelo, me gustaría apuntar por qué.
El cervantismo reciente ha tendido a valorar tales páginas insistiendo en su alcance simbólico y en su función estructural. La liebre, se ha dicho, es emblema de la casta feminidad, y cuando don Quijote, en seguida, se la entrega a los cazadores, implica que está renunciando a Dulcinea y al papel de protector de los menesterosos. Los tristes presagios que aquí se pintan contrastan con los «rebuznos»
y «relinchos»
que al comienzo de la nueva salida se habían tomado por «felicísimo agüero»
(II, 8).
En nuestra edición, ésas y otras interpretaciones se reseñan cumplidamente en las notas complementarias y en la lectura que, como a todos, acompaña al capítulo en cuestión, en el volumen paralelo al del texto. No diré yo que vayan desencaminadas, —152→ incluso si a Cervantes jamás se le pasaron por la cabeza: el artista no tiene por qué ser consciente de las vagas asociaciones y simetrías que le empujan a proceder en uno o en otro sentido.
... Pero tampoco el lector tiene por qué serlo, y la esencial es la experiencia lectora, no la crítica. A la primera me atengo para elegir mi pasaje: por la ilusión de verdad de esa miniatura lugareña; por la melancolía que me transmite la explicación de don Quijote, que en el pronto acepto, a las palabras del «mochacho»
; por la cuerda y generosa intervención de Sancho... Por razones previas y superiores a cualquier análisis.
Los cuatro volúmenes de los Romances de Góngora (o a nombre de don Luis) publicados por Antonio Carreira (Quaderns Crema) se inscriben ya en el exiguo censo de las grandes ediciones de obras poéticas del Siglo de Oro.
Un joven profesor me insinúa un lamento por las dieciocho mil pesetas que cuestan. «Bien las valen -le corto-, por el interés de los originales, por la calidad del trabajo de Carreira y por el primor tipográfico (un pelo barroco) de Santiago Vallcorba. Y también, qué demonios -añado en seguida-, porque la aparición de una auténtica édition savante como ésta contribuye no poco a recordar que también en la filología existen géneros, cada uno con requisitos propios, y que no todas las ediciones han de responder al mismo patrón, y menos, desde luego, al desdichado modelo que más suele usarse con los clásicos españoles».
Hace años, Alberto Blecua definió el tal modelo como «híbrido», revoltillo de elementos (buenos o, más a menudo, malos) yuxtapuestos sin criterio rector: notas para estudiantes de bachillerato, disquisiciones para profesores norteamericanos, intereses (o ignorancias) del editor y no del lector, variantes traídas (si se traen) a ojo... Frente a ello, el espléndido Góngora de Carreira contiene rigurosamente todo lo que el especialista necesita para confirmar o falsar el texto y las —153→ interpretaciones que se le proponen, prescinde de cuanto el experto debe saber sin más y, no obstante, enriquece la comprensión de muchos lugares allegando materiales al respecto.
La estrategia de «Biblioteca clásica» consiste en combinar los arquetipos de esta editio maior y de la versión minor que Carreira está moralmente obligado a sacar pronto en Quaderns Crema: en discernir, pues, la anotación a pie de página, completa y regular, y, en secciones aparte, los fundamentos anecdóticos y los complementos eruditos, para que cada lectura encuentre lo que busca en los distintos momentos en que se busca. Como ocurre en el exhaustivo Garcilaso de Bienvenido Morros o en la Epístola moral a Fabio en que se refunde el libro admirable de Dámaso Alonso.
La primera lección de un curso de literatura bien podría empezar con un diálogo al estilo de Juan de Mairena.
-Señor Pérez, ¿cree usted que La casa encendida de Luis Rosales forma parte de la literatura española contemporánea?
-Hablo por referencias, pero me consta que sí.
-¿Y Volverás a Región de Juan Benet?
-Sin duda, aunque estoy en las mismas.
-¿Qué me dice de Los verdes campos del Edén?
-Que la cursilería no obsta a reconocerle la dimensión literaria.
-Ni la pedantería precoz le ha impedido a usted desarrollar un cierto buen sentido... Veamos, entonces: ¿le parecería oportuno integrar en la literatura de marras las canciones de Jarabe de Palo?
-Obviamente, no.
-¿Acaso la teleserie Médico de familia?
-Está usted prejuzgando una respuesta negativa, señor Mairena...
-¿También si le formulo igual pregunta a propósito de los esqueches (que usted llamaría «sainetillos») de «Martes y trece»?
—154→-También, en efecto.
-En efecto, señor Pérez, y pase el retintín. Cambiemos, pues, de tercio: ¿podría usted mencionarme algunas muestras representativas de los orígenes de la literatura española?
-Sí puedo, gracias a su tenaz magisterio: las jarchas mozárabes, el Cantar de Mio Cid (Mió, señor Mairena, no Mío, note cómo le hago caso), la Disputa del alma y el cuerpo...
-Excelente, señor Pérez. Sólo que en virtud de ese mismo planteamiento acaba usted de excluir de la literatura española contemporánea a Luis Rosales, Juan Benet y Antonio Gala, para quedarse con Jarabe de Palo, Médico de familia y «Martes y trece».
Tiene razón el Mairena doble o triplemente apócrifo: nuestra idea de la literatura es tan ancha como para acoger obras que en su día eran puramente orales y radicalmente ajenas a la «alta cultura», y tan estrecha como para rechazar otras que en el nuestro tienen exactamente el mismo carácter y cumplen justamente la misma función. Que la espléndida edición de Alberto Montaner se acompañe de una videocinta en que se canta un trozo del Mio Cid según las investigaciones musicológicas más autorizadas es un intento de poner las cosas en su sitio.
Don Antonio Rodríguez-Moñino, inolvidable maestro de bibliografía y ética, cultivaba una prosopopeya que le sirviera de coraza y solía mostrarse más serio que un palo, cuando lo que tenía de hecho era una inmensa retranca. Un día le pregunté cómo se le había ocurrido llamar «Albatros» a una colección en que se publicaban (a costa de los autores) monografías de escaso valor: «El albatros -contestó don Antonio impasible- es un pajarraco que se lo traga todo».
Confieso desconfiar de los lectores de gustos omnímodos y omnívoros. Los historiadores tenemos la obligación de apechugar con cuanto nos echen y de no transparentar demasiado nuestras simpatías: hemos de hablar con igual asepsia de la
—155→
prosa de Larra y de la poesía de Espronceda, sin exaltar la una a expensas de la otra. Pero me resulta difícil admitir que quien está en libertad de pronunciar juicios de valor califique ambas con la misma nota. Ojo, comprender no es amar, admirar no es asentir, ni la historia se confunde con la estética. T. S. Eliot observaba que es ridículo «proponerse como meta la capacidad de disfrutar de toda buena poesía... El desarrollo del gusto genuino... está inextricablemente ligado al desarrollo de la personalidad y el carácter»
. Se nace hombre o mujer, platónico o aristotélico, stendhaliano o flaubertiano, y si alguien afirma que aprecia tanto a Guillén como a Lorca, sospecho que en realidad no estima a ninguno de los dos, ninguno le importa de veras.
Naturalmente que también hay albatros de los clásicos, al estilo del bedel que enseñaba la biblioteca: «¡Cuánto se ha escrito, y qué bueno todo!»
. Pues no: en nuestro almario debiera haber un altar para Lope y no para Calderón (o viceversa, añadiré hipócritamente), para Garcilaso y no para Góngora, para el Lazarillo y no para el Buscón... Otra cosa es que los clásicos lo son precisamente porque la otra mitad de los mortales piensa al contrario que uno y no hay modo de hacerles ver la luz...
«Lope nos cura de Quevedo: es el gran poeta del amor humano, el amor deseante y colmado, feliz y despechado, engañado y desengañado, delirante y lúcido. Lope de Vega no sólo es el polo opuesto de Quevedo y de Góngora: también es su contraveneno. Acepto que los dos últimos son, en cierto sentido, más originales, novedosos y sorprendentes, sobre todo Góngora, gran inventor de límpidas arquitecturas. Sin embargo, en la acepción literal de la palabra, el verdaderamente original es Lope: su poesía nace de lo más elemental y primordial. Además, es más vasto y más rico, sabe más de los hombres y de las mujeres, de sus cuerpos y de sus almas»
.
Cuando se trata de la poesía de Lope de Vega, nunca dejo de citar a Octavio Paz. Sé, y por eso mismo saco a relucir a un —156→ poeta tan mayúsculo y catador tan penetrante, que no todos comparten tal apreciación. Allá ellos. Como sea, del juicio que acabo de extractar (y que di por entero en mi Historia y crítica) me parece especialmente justo el hincapié en la originalidad lopeveguesca.
No es hazaña chica la construcción de una lengua poética tan inconfundible como la arquetípica de Góngora, ni les falta encanto a sus figuras de porcelana y a sus tabaqueras de esmalte. Quevedo nos deslumbra con relámpagos de Lisis carmesíes, viejas milagrosas y putas surtidas: todas más o menos igualmente convencionales, más o menos en deuda con la Antología griega. Pero, una vez hemos pillado la receta, a don Francisco y a don Luis les cuesta prendernos y sorprendernos.
Con algún oficio y discernimiento, es relativamente sencillo escribir un soneto quevedesco o una octava gongorina sobre tal o cual pretexto. Nunca podríamos hacer otro tanto con Lope, porque nunca acertaríamos por dónde iba a salirnos, qué fibra tocarnos, qué verdad descubrirnos. Lope es imprevisible, porque, cierto, «sabe más de los hombres y de las mujeres»
. A toda su poesía, hábilmente desbrozada en la monumental antología de «Biblioteca clásica», le conviene el título del libro capital que Antonio Carreño edita íntegro en ese volumen: Rimas
humanas.
Pues yo, Señores Académicos, pues yo, Ana María, no sé contestar discursos, o por lo menos no sé contestar discursos como el tuyo, tan hermoso, tan hondo, tan tú misma. Sospecho que a nuestro director no le ha acompañado el acierto al designarme para darte la bienvenida. Cualquier otro académico hubiera desempeñado el encargo mejor que yo, por supuesto. —157→ Pero pienso en particular que un poeta, un novelista, un creador en suma, entre los nombres ilustres de la casa, sin duda habría dado más fácilmente con el tono y las palabras que tú mereces.
Déjame además que dé rienda suelta a la nostalgia y a la quimera y diga en voz alta a quién preferiría ver hoy en mi lugar: a Ignacio Aldecoa, o a Juan García Hortelano, o a Jesús Fernández Santos, o a Juan Benet... De sobras sabemos que no puede ser, porque la muerte (o la vida) no los dejó llegar a donde necesariamente tenían que haber llegado. Esa irritante imposibilidad es a la vez signo de una anomalía, y seria, que sólo a los azares del azar hay que atribuir: que mientras la Academia madrugó para acoger a grandes representantes de las dos anteriores quintas de narradores, y ha comenzado asimismo a abrir las puertas a miembros brillantes de las dos posteriores, entre los novelistas estrictamente de tu generación eres tú, por el momento, la única en sentarte con nosotros.
No es que se me pase ni remotamente por el magín que tu presencia aquí es a otro título que el más inconfundiblemente personal: aquí no representas sino los logros singulares de tu escritura. Por el contrario, nadie ignora los quebraderos de cabeza que has causado a los autores de manuales y monografías, cuando han querido agruparte con otros coetáneos o encerrarte en cualquiera de los casilleros más a mano al tratar de la novela española del último medio siglo: con ninguno acababas de avenirte, a todos les faltaba algo para hacerte justicia. Pero hasta la voz supremamente peculiar suena dentro de un concierto, forma parte de una historia plural; y, sobre todo, la literatura no es nunca monólogo, sino, por principio, búsqueda de diálogo y manera de fraternidad con los contemporáneos.
De todas las acuñaciones que han corrido para nombrar de una vez a quienes al tiempo que tú, y en muchos casos cerca de ti, vinieron a traer aires nuevos a nuestra tradición narrativa, hay una, como sea, que me parece especialmente adecuada, y que a ti, desde luego, te viene como anillo al dedo. La debemos a un bonito libro de Josefina Rodríguez Aldecoa, entre el ensayo y las memorias: Los niños de la guerra. La etiqueta —158→ es oportuna, porque no prejuzga modos ni contenidos, pero sí llama la atención sobre un común denominador que los encauza: esas mujeres y esos hombres despertaron a la realidad de dentro y fuera de sí mismos en el estremecido paisaje de la mayor de tantas tragedias españolas.
Sé que no está de moda, cuando menos en las facultades de Letras, hacer hincapié en la vida de los escritores, ni establecer conexiones entre una vida y una obra. Es verdad que los datos primarios están por definición en el texto, pero también lo es que sólo cabe acceder a ellos y otorgarles significado desde un contexto y situándolos en otro: como no cabe juzgar las capacidades físicas o intelectuales de una persona sin calcularle una edad, una trayectoria y un talante. Sea como fuere, estoy convencido, y más ahora, después de verte perdida y encontrada «en el bosque», de que el único sentido importante de la literatura es el que tiene en la experiencia inalienable del autor y el que asume en la vida vivida o soñada por cada lector.
Pues bien: el tal marbete se aplica tan puntualmente a los novelistas que al comienzo recordaba con dolorido sentir como a otros felizmente en la brecha, y a quienes esperamos para pronto en la Academia, porque la guerra los marca a todos en los años más decisivos de cualquier existencia y, hablaran o no de la guerra, ella les encarriló en aspectos fundamentales de la sensibilidad y la visión del mundo. Todos fueron, para siempre, «niños de la guerra». Pero por excelencia la «niña de la guerra» es Ana María Matute.
No hay crítico ni estudioso que no haya subrayado la posición central que la infancia, más aun que la adolescencia, ocupa en las páginas de Ana María. Niños son, es sabido, los protagonistas predilectos de sus ficciones, e incluso cuando el papel principal corresponde a un adulto, poco nos cuesta descubrir que sobre su camino todo se proyecta obsesiva la sombra de la infancia. Pero a esa evidencia meramente argumental se une otra quizá más interesante: la perspectiva del niño tiende a ser el eje en torno al cual se organiza el universo del relato. Vemos a esos niños solos y solitarios, maltratados y maltrechos —159→ de las novelas de Ana María; vemos la realidad a través de sus ojos temerosos, y los vemos a ellos mirándonos a nosotros con extrañeza, sin esperanza. Todos son a su vez «niños de la guerra», hijos muertos o irreparablemente heridos por la guerra.
Que todas las cosas son guerra lo sabía ya Heráclito, y Fernando de Rojas, a zaga de Petrarca, lo amplificaba con noble retórica: «los adversos elementos unos con otros rompen pelea, tremen las tierras, ondean las mares, el aire se sacude, suenan las llamas, los vientos entre sí traen perpetua guerra, los tiempos con tiempos contienden y litigan, entre sí uno a uno y todos contra nosotros»
. Otro tanto, «todos contra nosotros», se dicen o podrían decirse los personajes de Ana María, figuras desvalidas, en perpetuo antagonismo, cuyos horizontes están desgarrados por la malquerencia, la discordia, el enfrentamiento, y que jamás llegan, como quisieran, a escapar del machadiano planeta «por donde cruza errante la sombra de Caín»
. Al cabo, la guerra civil, tan verdadera sin embargo en la biografía de nuestra nueva académica y de sus criaturas, probablemente sea sólo una imagen metafísica, como en Heráclito el melancólico, una metáfora de la condición humana y del desencantado solar de los hombres, como en el De remediis petrarquesco o en el prólogo a La Celestina.
Ser niño en la guerra, crecer ahí -ahí mejor que entonces-, asomarse a la vida en la guerra, quiere decir no entender nada y estar de vuelta de todo, alimentar a la vez la ilusión y el desaliento de la paz o la huida. Ana María ha insistido en que la cifra de esa situación es el asombro. «El asombro de los doce años ante el mundo
-repetía hace poco- aún no me ha pasado; por eso creo que me detuve a esa edad... Así, intento, a través de la interpretación de este asombro y a través de la búsqueda de mí misma, llegar a comprender a los demás»
. Vale para ella y vale para sus héroes vencidos. (Con la particularidad de que el asombro es al mismo tiempo un factor intrínseco, en tanto determina un punto de vista narrativo, y un elemento temático, porque se integra en la trama). Pero me gustaría matizar que no es el asombro ante lo inesperado o lo ignorado, sino ante lo que se teme y sabe inevitable.
Niña de la guerra, pues, Ana María Matute, y niños de la guerra, más allá de la anécdota terrible de 1936, los protagonistas de sus novelas y de sus cuentos. A la mayor parte creo que los he conocido, pero ahora no voy a evocar sino a media docena. Pienso, así, y para decirlo me fío sólo de la memoria, que es donde la literatura termina por ser más verdad, en el áspero Juan Medinao ante el cadáver del niño atropellado, también él víctima de su infancia, cuando la fiesta del titiritero conduce al cementerio del Noroeste. De Los hijos muertos, dudo qué sigue conmoviéndome más: si la desolación de Daniel Corvo en el exilio o el envilecimiento de Miguel Fernández cuando peregrino en su patria. Estoy seguro, en cambio, de que la primera entrega de Los mercaderes es por encima de todo la limpia silueta de Matia luchando para no dejarse caer por el declive del desamor, de ese despego que empieza a conseguir que se le vuelvan ajenos «hasta el aire, la luz del sol y las flores»
. Como, puesto a no traer a colación más que un cuento, y en concreto de Algunos muchachos, nunca se me han despintado Juan y Andrés haciendo cábalas y devanando estrellas al pie de una tapia de inexistentes heliotropos.
Más difícil me sería quedarme con una sola figura de Olvidado rey Gudú. Todavía más: llegado el momento de mentar siquiera el libro que durante tantos años Ana María, por una vez egoísta, guardó exclusiva y celosamente para sí, me pregunto si las rápidas consideraciones que hasta aquí he hecho convienen igualmente a esa obra maestra. Cabe, lo confieso, ponerlo en tela de juicio, pero creo que en definitiva la respuesta ha de ser positiva.
En el Rey Gudú, cuando Tontina aparece en la corte con su extraordinario séquito, provoca en seguida sorpresa y admiración (junto a un ligero sentimiento de inferioridad), entre otras razones porque la princesa es una niña que habita en un orbe de juegos y fantasías que los demás no alcanzan a interpretar. Frente a su cuarto, Tontina ha plantado un árbol mágico, en torno al cual se pasan las horas ella y sus amigos, mientras la reina Ardid los vigila incapaz de encontrar sentido a un comportamiento que se le antoja tan absurdo, ni de comprender el lenguaje que usan, «a pesar de estar compuesto
—169→
de las mismas palabras que el suyo»
. El Gudú ha de leerse un poco en esa clave: la escritora ha construido ahí un ámbito excepcionalmente diverso de la experiencia diaria, pero actitudes, sentimientos y obsesiones no pueden sernos más familiares; basta con saber percibir cómo resuenan de otra forma «las mismas palabras» de un único lenguaje.








La niña es ahora la humanidad, y las guerras, las que han hecho el mundo como es, ansí. La acción transcurre en una era de ensueño que no vacilamos en identificar con la Edad Media. Pero, incluso si lo es, importa más reconocerla como una etapa de nuestra vivencia de hombres: un estadio lejano, pero en ningún modo ajeno, que nos condiciona y no sabemos superar. No otra cosa es fundamentalmente la infancia en las narraciones de Ana María Matute, y me atrevo a decir que no otro tampoco el tema esencial de toda su obra: el enfrentamiento con un mundo que sentimos profundamente extraño e irrenunciablemente nuestro.
Por ahí, las guerras de que en Gudú se trata, tan ricas en paralelos con el roman artúrico y los libros de caballerías, a la postre nos devuelven a la misma guerra civil, íntima y socialmente civil, que nos desazonaba en los demás relatos de Ana María. Ahora cobran dimensiones mayores, pero no cambian de sustancia: débiles y poderosos, niños y adultos, amor y muerte, fragilidad y belleza... El cuento de hadas se alza a cosmogonía, o, en cualquier caso, a mito de los orígenes, porque ahora, ya sin otros rodeos que la urdimbre última de la literatura, sin más escudo que la ficción pura, la escritora se remonta a las raíces, entra en los cimientos de la ciudad de los hombres, para angustiarse con sus miserias y soñarle unos remedios.
Sobran los dedos de la mano para contar, en España o fuera de España, intentos tan radicales y tan afortunados de crear, más que reconstruir, un universo entero. El Pequeño teatro de la primera novela de Ana María, los títeres de Dingo, el teatrillo de cartón de Matia, son ya inequívocamente el gran teatro del mundo. Todo en Olvidado rey Gudú mira a las perspectivas máximas: del hombre, de la historia y del cosmos. Pero ¿acaso había sido de otra manera en los libros anteriores? Opino que —170→ no, y para sugerir por qué, y poner punto final a mis obviedades, me limitaré a mencionar un rasgo de estilo.
Nadie ha dejado de admirar la prosa de Ana María Matute: la intensidad inconfundible del tono, la capacidad expresiva del ritmo, la fuerza de los claroscuros. Sin embargo, el aspecto que probablemente más nos ha deslumbrado a todos es la sostenida coloración poética y, en ese marco, la densidad y la eficacia de sus imágenes. Ojo aquí: la imagen no es un adorno, el «ornato» de dicción de que hablaban las antiguas preceptivas, sino un modo de conocimiento. La imagen obliga a dar un salto entre las cosas o las nociones que enlaza, para explorar nuevas vinculaciones entre ellas y proponerlas, en última instancia, como componentes de una trama que inopinadamente se nos revela como unitaria. Pues bien: las imágenes que a Ana María le brotan de las manos, y con especial pertinencia en Olvidado rey Gudú, nacen precisamente de ahí, de la intuición de las oscuras afinidades que definen el espacio total de la realidad, el inmenso telón de fondo sobre el que se recortan los humildes personajes del drama humano.
Pero permítaseme una mínima apostilla, también sin ejemplos: en ese torrente de imágenes, el puesto más llamativo lo ha ostentado siempre la metáfora basada en la sinestesia, vale decir, en la asociación de factores que corresponden a diferentes sentidos corporales. Yo nunca he querido entenderlo sino en términos descarnadamente personales, como otra prueba de que Ana María Matute escribe con los cinco sentidos.
Señores Académicos: como gato panza arriba me defendería yo frente al reproche de que mi alusión a la sinestesia está traída por los pelos..., si no tuviera que conceder que una pizca sí que lo está. Tiene, no obstante, una disculpa mejor que la simple conveniencia de cerrar un período tan retóricamente como pide la ocasión.
Van a cumplirse este año, Ana María, los cuarenta de nuestra amistad. Eran tiempos de transición: para ti, la transición de los titubeos literarios y humanos a una seguridad que sólo encubren tu inmensa delicadeza y tu elegancia; para mí, de la isla salvaje de mi niñez a la calle y a otros libros; para los —171→ dos, del vino a la ginebra, al whisky, que bebíamos como vivíamos, sin saber hasta cuándo. Nos reíamos mucho, como sólo lo hacemos los incondicionales del pesimismo, y, por pudor, jamás hablábamos de literatura, o acaso la disfrazábamos de cosa que no lo pareciera. El curso siguiente tú ganaste un premio importante, yo entré en la Universidad y tuvimos la experiencia inédita de empezar a vernos por las mañanas, en el bar presuntamente teutónico donde, con los nuevos caudales que tan poco iban a durarte, me nutrías el café invitándome a cruasán o, según la hora, redondeábamos la primera copa con maravillosas empanadas de lomo. Allí aparecí yo un mediodía con algo que verosímilmente acababa de aprender en el aula 23 del Patio de Letras, y a medio trago vi súbitamente una luz y volviéndome a ti, no por gratitud, ni siquiera por admiración y cariño, sino por la insoportable pedantería que sólo en parte he perdido, te dije: «Ana Mari, cuando tenga un rato -nota ahora el inciso: ¿cómo demonios me aguantabas?-, voy a escribir un artículo que se titulará "La sinestesia en la prosa de Ana María Matute"». El artículo ya ves que no lo he escrito, ni maldita la falta que hace, cuando un joven colega de Instituto, que para entonces probablemente no había nacido, ha dedicado al tema muchas y buenas páginas de su tesis doctoral, entre las docenas que sobre ti corren por esos departamentos de español. Pero verás también que el remordimiento sigo llevándolo conmigo.
Ana María: hemos reservado para ti la letra más singular del alfabeto castellano, la gentil ka mayúscula, clásica y peregrina, distinta, pero sin embargo nuestra. Como tus libros siempre, como tú por fin en la Real Academia Española. He dicho.
—172→
| Parecía ya pasto de gusanos, | |||
| y en las manos llevaba todavía | |||
| la limpia sangre en flor de la anarquía, | |||
| las vidas de españoles y cubanos. | |||
| Llevaba tinta fresca aún en las manos, | |||
| y morir con veinte años escogía; | |||
| disparó con piedad y cortesía: | |||
| «He vengado, señora, a mis hermanos». | |||
| ¡Patriota ejemplar en paz y en guerra, | |||
| sepultado con todos los honores, | |||
| Cánovas (¡¡don Antonio!!) del Castillo! | |||
| Pero un siglo después, y en otra tierra, | |||
| yo quisiera llevar hoy unas flores | |||
| a la tumba ignorada de Angiolillo. |
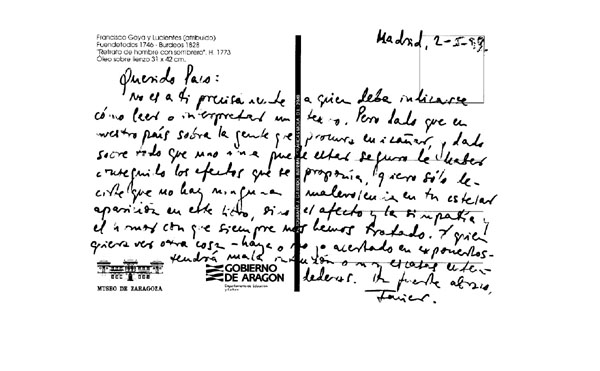
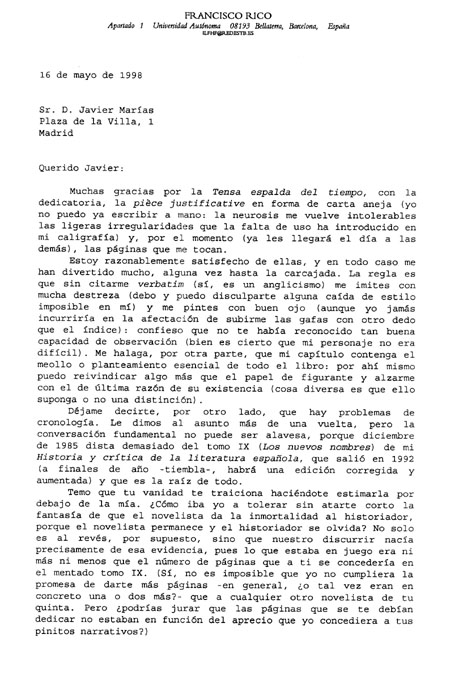
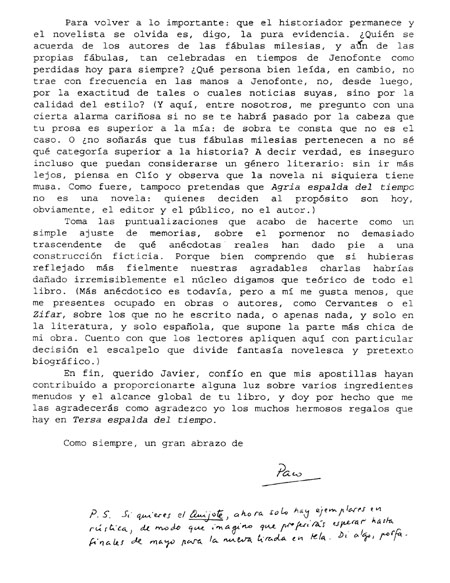
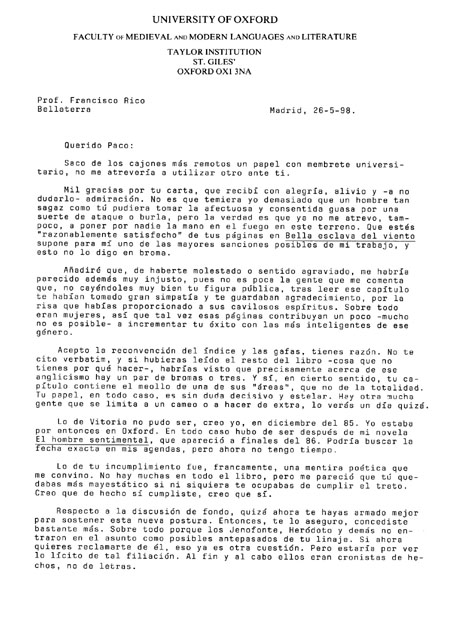
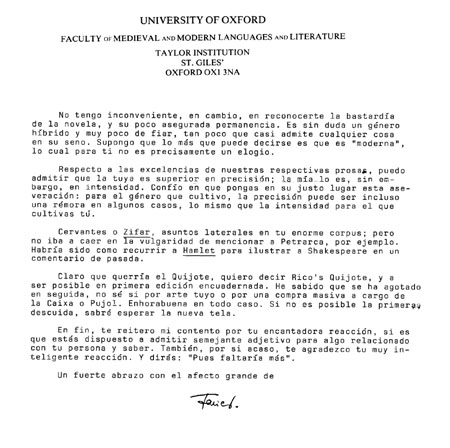
A pocas personas he querido más que a Juan Benet y con ninguna he practicado un juego tan divertido como uno de los muchos que él y yo nos llevábamos: saludarnos siempre con ceño irritado y apariencias de odio. Si me plantaba en su casa, claro está que sin avisar, según habitualmente lo hacía (y según me desespera pensar que no volveré a hacer), Juan podía recibirme con algo así como «¿Qué, otra vez por aquí a dar la pimporrada?»; —177→ a lo que yo, pongamos, contestaba: «Vengo sólo a que me devuelvas la cartera y el reloj». O bien, si nos encontrábamos en un local público, primero fingíamos pasar de largo, mientras el uno musitaba «¡Qué desagradable encuentro!» y el otro, también audiblemente, instruía a su acompañante: «Tú haz como que no lo has visto». Una noche, al llegar a Pisuerga, 7, y abrirme él la puerta, se me ocurrió espetarle:
|
y Benet, como una flecha, replicó:
|
Juan Benet era hombre de inmensas lecturas, pero no frecuentaba demasiado ni la poesía ni el teatro del romanticismo, con la excepción de un par de octosílabos del Don Álvaro que nunca se cansaba de decir y de mimar:
|
Con todo, no dudó ni un segundo en responderme con el preciso verso de Don Juan Tenorio que sigue al que yo acababa de asestarle, porque el drama de Zorrilla no pertenece tanto a la poesía ni al teatro románticos, ni aun a la historia de la literatura, cuanto al caudal mismo de la lengua española.
Quizá fue también esa noche, probablemente de madrugada, cuando dedicamos un rato largo a repasar los lugares del Tenorio que preferíamos. Celebrábamos en particular el «memoria amarga de mí»
que cada uno quería asignarle al otro como divisa. Pero creo no engañarme si digo que tras encrespadas discusiones nos pusimos de acuerdo en que el pasaje más excelso está en la duodécima escena del primer acto:
Los dos escenificábamos una y otra vez la secuencia, por el gusto de desembocar en el estupendo cierre, en el estricto remate: «Matar es»
. Por supuesto, todo el repaso se hacía sin tener la obra a la vista, recitando de memoria y sin duda introduciendo numerosos errores (como le pasaba al mismo Zorrilla) y modificando, a conciencia o inadvertidamente, los momentos que nos divertían.
Con ningún otro texto extenso podrían dos españoles sin especial erudición al propósito practicar un juego parecido. Con ningún otro podrían pagarse el lujo de ir eligiendo ahora éste, luego el otro fragmento, y llenarse la boca declamándolo incansablemente y disfrutándolo siempre, como quien vuelve a hacer sonar sin pausa en el tocadiscos el mismo movimiento de una composición musical excepcionalmente apreciada.
¿De dónde nace la popularidad única del Tenorio, ganada, además, sin el apoyo de la escuela y a regañadientes de la Iglesia? Los factores externos son claros: durante algo más de un siglo (el estreno fue el jueves 28 de marzo de 1844) la función subió puntualmente a los escenarios en torno al día de Difuntos, como parece que venía ocurriendo con El convidado de piedra de Antonio de Zamora; y durante algo más de un siglo las representaciones públicas se complementaron con la lectura privada, no sólo en volúmenes con el original íntegro, sino, acaso más significativamente, en volanderos pliegos sueltos que daban extractos de las escenas y los parlamentos más gustados. Pero ¿cuáles son las razones internas? ¿Qué tiene el «drama religioso-fantástico» de Zorrilla para que tantos versos suyos hayan llegado a proverbializarse, a convertirse en citas —179→ con frecuencia no sentidas como tales, pero que los hablantes quieren reproducir en sus propios términos, como sucede con los refranes o las frases hechas? ¿Por qué se le deparó una fortuna que entre nosotros no ha alcanzado ninguna de las demás recreaciones del personaje de Don Juan, ni aun la primera, mejor y más arrinconada, la del ignorado autor de El burlador de Sevilla?
Zorrilla no sabía explicárselo: había escrito la obra -confesaba- «sin conocimiento alguno (...) sin estudios (...) fiado sólo en mi intuición de poeta y en mi facultad de versificar»
, y hacía más hincapié en sus defectos que en sus posibles cualidades. Los oráculos de la literatura ochocentista tendían a admirarla en la misma medida en que percibían sus debilidades palmarias y se sentían incómodos con su éxito avasallador. En la primera mitad del siglo (recién) pasado, el Tenorio fue arma arrojadiza o piedra de toque en multitud de ensayos sobre el mito de don Juan y sobre los temas (en definitiva, mitos también) de España y de los españoles: ensayos de variable interés, cuya perspectiva, no obstante, a menudo tenía la virtud de no limitarse meramente al texto de Zorrilla, sino intentar enlazarlo con el contexto de los espectadores que lo aplaudían. A la crítica posterior le han interesado menos esos vínculos con el público que los que pudieran establecerse con tal o cual teoría de la literatura (y aledaños) o subrayaran la posible coherencia y sistematicidad de tales o cuales elementos de la pieza.
A ese rosario de interpretaciones al alcance de todos los bolsillos, ¿cómo viene a sumarse la de Eduardo Arroyo? No me consta que ningún artista de categoría pareja haya dedicado antes una mirada tan detenida a la función de Zorrilla. Salvador Dalí le diseñó unos decorados y unos figurines que hoy se nos antojan tan extemporáneos y gratuitos como el NO-DO en que muchos los conocimos. Poco más hay que reseñar. Pero es el caso que la lectura de un gran pintor, y más si doblado en dramaturgo y escenógrafo, no puede no echar luz sobre una obra cuya singularidad mayor y cuyo enigma supremo están en el sostenido atractivo que ha venido ejerciendo a lo largo de varias generaciones: no tiene por qué agotar las claves, pero por fuerza ha de dárnoslas valiosas.
—180→... Y tanto más cuando esa lectura sin prisas resulta ser en cierta manera una retractación. En 1992, en efecto, Arroyo había figurado una Doña Inés, una actriz de los años cuarenta inmediatamente reconocible como "cómica caracterizada de monja" es diana de un don Juan doblemente armado, que (reza el catálogo) «confiesa sin disimulo de qué naturaleza son los fervores que la novicia alienta en el perfil del caballero»
. Podemos dudarlo. O, mejor dicho, debemos dudar que semejantes personajes sean los de Zorrilla, y no más bien los arquetipos genéricos de Don Juan y sus presas femeninas: vistos especialmente a través del Tenorio, desde luego, pero sin tenerlo fresco en la memoria, ni ir más allá de un corte de mangas a cualquier pretensión de alambicar los grandes rasgos de la leyenda.
La Doña Inés de comienzos del decenio no responde a la visión de Zorrilla ni da cuenta del triunfo impar de su drama. Casi diría que está en el polo opuesto de la una y de lo otro. Si en un aspecto ponía énfasis el propio autor, era en la peculiaridad de la protagonista: «Mi obra tiene una excelencia que la hará durar largo tiempo sobre la escena, un genio tutelar en cuyas alas se elevará sobre los demás, la creación de mi doña Inés cristiana»
. Con acuidad relativamente mayor contestaba en redondillas a la pregunta «¿Qué tiene, pues, mi Don Juan?»
:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El vate de Valladolid no tenía demasiada sal en la mollera, y ni en prosa ni en verso acaba de decirlo a las claras. Cuando un comentarista fino y sensato, José Alberich, traduce a conductas y costumbres toda esa retórica de patriota, esa labia casticista, las afirmaciones de Zorrilla comienzan sin embargo a cobrar mucho más sentido del que en principio les atribuíamos. Nota Alberich que asunto central del Tenorio es «la redención del pecador por intercesión de una mujer pura»
, de acuerdo con los atavismos de la vieja España, donde «el mujeriego, el borrachín o el atolondrado esperan su redención de la novia o de la esposa. Y no es que esperen simplemente una reforma de costumbres, una salvación de tejas abajo, sino una verdadera redención sobrenatural, la salvación de sus almas»
. Ese español del tiempo viejo «sólo concibe dos modos de relacionarse con las mujeres: o cruda sexualidad o veneración distante, casi religiosa»
. O la hembra del burdel o la santa consorte en un altar, y de la una a la otra. «Si alguien le arrastra de cuando en cuando al confesionario o al comulgatorio, es ella. Ella le incita al arrepentimiento, intercede por el descarriado en sus oraciones y hace que no le falten los sacramentos en la hora de la muerte»
. El Don Juan de Zorrilla descubre en Doña Inés a ese ángel tutelar de los innumerables donjuanes de nuestro Antiguo Régimen:
|
y Doña Inés asume el papel con igual complacencia que durante muchos años tantas y tantas paisanas suyas. Por ahí, el Tenorio atilda, disfraza y sublima unas pautas de comportamiento amplísimamente seguidas en la península Ibérica (aunque no sólo en ella) hasta las mismas fechas en que la pieza deja de visitar los escenarios todos los otoños.
—182→Creo que Alberich acierta en el blanco y que esas fantasmagorías de la España pasada están en el meollo del éxito unisecular del Tenorio. Pero según ello, supuesto que «los fervores que la novicia alienta en el perfil del caballero»
consisten de hecho en una «veneración distante, casi religiosa»
, la Doña Inés de 1992 tiene bien poco que ver con el texto de Zorrilla, y no nos sorprende que tras repasarlo despacio Eduardo Arroyo cambie de camino en las ilustraciones de la presente edición (Barcelona, 1998).
Unos años atrás, al enfrentar los arquetipos de Don Juan y Doña Inés, el artista los reducía a una sexualidad descarnada; ahora, puesto a representar juntos a los personajes de Zorrilla, en la celebérrima escena «del sofá», los lleva al grado máximo de estilización romántica. Se dirá que no es lo mismo opinar desde fuera sobre el mito de Don Juan que buscar desde dentro un trasunto de las estrofas zorrillescas. Pero si de alguien no cabe esperar una objetividad de esa índole es ciertamente de Eduardo Arroyo, amigo, donde los haya, de juzgar y meter cuchara, intervenir, actuar sobre los mundos que plasma. No, si «en esta apartada orilla»
trazos y colores «están respirando amor»
, es porque Eduardo, como regla tan poco sentimental, se ha dejado cautivar por el desmelenado lirismo del autor.
No todo se queda en espíritu puro, naturalmente. Los labios de la monjita son de una sólida carnalidad, y en el contorno de la cara enmarcada por las tocas hay incluso una sugerencia obscena, una reversibilidad perversa (¿tal vez negada?). Pero Doña Inés es sobre todo la «hermosa flor»
que «al rocío aún no se ha abierto»
, de quien el galán se enamora antes de conocerla, cuyo rostro vuelve obsesivo a su memoria tal como entonces lo imaginaba y cuya alma se une a la de Don Juan, para perderse ambas «en el espacio al son de la música»
, transmutadas «en dos brillantes llamas»
que Arroyo no sólo no descuida, sino destaca y singulariza como broche del texto y de su acompañamiento gráfico. El artista, pues, se toma notablemente al pie de la letra, en serio, los momentos decisivos en la historia de los protagonistas.
No obstante, tampoco me atrevería a sostener que sea siempre ni íntegramente así. Hay en las ilustraciones de Arroyo una —183→ evidente ambivalencia, cuya versión más sintomática y, por otra parte, más acorde con los hilos conductores de la trama quizá esté en el motivo del disfraz (que llega a proponer el Tenorio como chinoiserie) y de las máscaras que se convierten en calaveras, enlazando meridianamente el principio y el desenlace de la pieza y la trayectoria entera del héroe. En cualquier caso, el tono predominante es de una viveza y dinamicidad que nos evocan un tebeo de aventuras: el pintor entra en el juego del poeta, pero manejando otra baraja, admitiendo "lo sublime" y "lo patético" pero desplazando tales categorías a otro registro expresivo en el que conviven harto pacíficamente con "lo chistoso" o "lo grotesco". Hasta las escenas más dramáticas (como el pistoletazo que mata a Don Gonzalo) comparten el toque del cómic. Porque Eduardo Arroyo, en suma, no sabe resistirse a la identificación con el texto, pero a la vez quiere mantener la distancia respecto a los entusiasmos de Zorrilla. Opino que esa capacidad de ocasionar a un tiempo identificación y distancia, tan diestramente captada y transmitida en las figuraciones del presente volumen, es uno de los datos esenciales para explicar la descomunal fortuna del Tenorio.
El doble impulso de atracción y apartamiento se da en todas las dimensiones de la obra. Nadie, por ejemplo, podrá discutir la eficacia de la versificación zorrillesca, el brío con que tira de la acción, el ritmo agilísimo que le imprime. Es un hecho que los espectadores de España y América se han rendido sin condiciones a la magia de esas redondillas y esas octavillas que corren con una inigualada fluidez y nos arrastran con una inercia irresistible. Magia tramposa, no obstante, porque Zorrilla a cada paso renuncia al don que en sus mejores momentos, como en Jorge Manrique o Lope de Vega, le permite lograr un discurso al mismo tiempo todo naturalidad y todo verso, coincidencia plena de dicción y métrica aparentemente espontáneas, y prefiere envolvernos en un caudal sonoro que se revela tan inexorable como postizo, afectado.
Típico que las estrofas más celebradas y distintivas del Tenorio sean seguramente los ovillejos (I, II, 6, 7 y 11). Por ellos cuenta el autor haber empezado la composición, y por ellos empieza también la palinodia: «Ya por aquí entraba yo en la senda de
—184→
amaneramiento y mal gusto de que adolece mucha parte de mi obra; porque el ovillejo, o séptima real, es la más forzada y falsa petrificación que conozco; pero, afortunadamente para mí, el público, incurriendo después en mi mismo mal gusto, se ha pagado de esta escena y de estos ovillejos...»
. El testimonio contribuye a confirmárnoslo: la versificación de Zorrilla nos prende, se posesiona de nosotros y nos compele a seguirla, pero no nos ciega para apreciar su artificialidad. La métrica, pues, nos suscita a la par identificación y distancia. Pasa con la métrica y pasa con los personajes, las situaciones, la intriga. Y pasa de la métrica a los demás elementos. Oigamos por enésima vez, siempre con gusto, a Doña Inés y Brígida a vueltas con la carta de Don Juan:
| |||||||||||
|
Perdónese la ingenuidad o la pedantería inocente de la observación, pero el ripio no es «Doña Inés del alma mía»
, encabezamiento y octosílabo que no podrían sonar más normales en un billete amoroso: el ripio, si acaso, es «ripio»; y lo pasmoso, la desfachatez con que el poeta lo introduce rompiendo deliberadamente la tensión y la verosimilitud de la escena.
Pero todo ese impagable diálogo a tres voces -Brígida, Doña Inés, la carta- está hecho de avances y retrocesos semejantes. Zorrilla explota ahí un recurso eterno, el del personaje que sabe más que los otros y que por ello mismo establece con el público una complicidad frente a los otros. El recurso funciona de maravilla, y el espectador no sólo es consciente de que Inés está siendo objeto de un engaño (que acabará en verdad), sino asimismo de que asiste a una pura simulación teatral, a una manifiesta construcción literaria. Pero ni la percepción de la doble farsa ni las rupturas jocosas le ahogan la expectación, ni le impiden asentir a las emociones de Inés, y —185→ no ya con la superioridad desdeñosa de Brígida, sino con una vivaz compenetración. Como la certeza de que Don Juan está al caer no obsta a que dé un respingo a cada de una de las frases y a cada uno de los monosílabos que cierran la escena con el más transparente, enérgico y suntuoso de los efectismos de acción y redacción:
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
|
Todo el Tenorio, en todos los planos, nos fuerza a verlo y leerlo en un similar ten con ten de identificación y distancia. Los incidentes, los comportamientos, las pasiones se nos ofrecen en versiones tan extremadas, que no pueden sino arrebatarnos, mientras, por otro lado, su desmesura en la forma y en el fondo -a ratos ayudada por los guiños del propio autor- nos induce a no aceptar las mismas reacciones que nos provocan. No es posible mostrarlo aquí punto por punto, pero tampoco es necesario, porque en rigor nada más obvio: el Tenorio responde con una habilidad fuera de duda a planteamientos congénitos y universales de la ficción literaria, y en particular, claro está, de la ficción teatral.
La ficción es una invitación a cumplir en segundo grado una función humana esencial: fantasear, forjar proyectos, alimentar sueños, conjeturar, querer saber..., sobre uno mismo y sobre los demás, sobre la realidad cercana y sobre otras realidades. Detrás de todas las variantes de la ficción narrativa, está el afán de experimentar conocimientos y sentimientos, nuevos o familiares, emocionantes o atractivos, curiosos o singulares. (No debe importarnos ahora que la crítica y la teoría nieguen casi con unanimidad que esa "ilusión referencial", en virtud de la cual el lenguaje ficticio se trata como si fuera verdadero, —186→ sea un objetivo y un modo de lectura artísticamente digno, y propongan en cambio como tal la creación y la percepción de ciertos factores específica y exclusivamente literarios). Experimentar, digo, en su doble valor de 'pasar, sentir' y 'hacer experimentos, ensayar', porque el placer de la ficción combina siempre, aunque en proporciones variables, un grado de creencia en la realidad del mundo fingido y un grado de conciencia de su carácter meramente discursivo.
El intervalo que separa tal creencia y tal conciencia varía, desde luego, según los textos, los géneros y los usuarios: puede borrarse por completo, como en Don Quijote con los libros de caballerías, o ser tan mayúsculo como en un magistrado del Tribunal Supremo frente a unos dibujos animados; y el disfrute que produce la ficción puede consistir tanto en atenuar la creencia como en amortiguar la conciencia, con todas las posibilidades intermedias. Las modalidades literarias que optan por la primera dirección, buscando la identificación con los personajes ficticios, tienden a ser serias, trascendentes, trágicas o sensibleras; las que se deciden por la segunda, subrayando la distancia, son con mayor frecuencia ligeras, cómicas, astracanescas o chabacanas.
El equilibrio entre ambos extremos que a mi entender consigue el Tenorio no estriba en la dosificada alternancia o yuxtaposición de uno y otro enfoque, sino en su simultaneidad: los mismos hechos, las mismas palabras, nos conducen a la adhesión emotiva y al rechazo intelectual. Podemos pensar en los grandes relatos de aventuras, pero más en cuenta aun hemos de tener uno de los datos básicos de la ficción literaria: en primer término, la ficción es un juego, una especie de deporte, una vivencia menos afín a la lectura de un poema lírico, pongamos, que a un viaje por las montañas rusas o unas carreras de coches en la consola de vídeo. También por eso, porque la ficción es así y el Don Juan Tenorio le magnifica esa condición obligándonos a tomarlo a la vez como verdad y como mentira, con duplicado gozo, el «drama religioso-fantástico» de don José Zorrilla ha triunfado un siglo largo en los escenarios y le hacen tan noble justicia las ilustraciones de Eduardo Arroyo.
—187→
Juraba don Quijote conocer tan a fondo a «todos cuantos caballeros andantes andan en las historias»
, que incluso se habría atrevido a retratarlos, pues «por hazañas que hicieron y condiciones que tuvieron se pueden sacar por buena filosofía sus faciones, sus colores y estaturas»
(II, 53). Así lo juraba don Quijote o, cuando menos, así se ha leído hasta hace bien poco en todas las ediciones del Quijote (compruébelo cada cual en la suya, como los ejemplos siguientes). Pero o don Quijote juraba en falso o las falsas son las ediciones, porque el arte, vivacísimo en la época y asiduo en la novela cervantina, que enseñaba a relacionar «las hazañas» y «las faciones» de una persona no era la filosofía, sino la fisonomía. No, quien nos engaña son las ediciones, no el ingenioso e ilustrado hidalgo: para desmentirlo a él, tenemos que corregirles a ellas la transparente errata y escribir fisonomía (si no filosomía, como en La Celestina) en lugar de filosofía.
A menudo me he preguntado por qué a tantos excelentes catadores de literatura parece interesarles tan poco la calidad de los textos que se echan al coleto. Ningún aficionado a la música defenderá la grabación frente al concierto, y cuando se resigne a la grabación elegirá discerniendo con pasión y estudio las versiones asequibles. No hay que entender en pintura para preferir sin más el original a una reproducción, por excelente que sea, y debidamente restaurado mejor que mugriento por los siglos y el descuido. ¿Por qué, entonces, no se trata a los libros clásicos con iguales miramientos? Una palabra ajena a la intención del autor, una frase que cojea manifiestamente, un agravio al sentido común, ¿son menos importantes que una nota desafinada o la tizne que esconde un matiz?
Cuando la Ínsula Barataria se le rebela y los burladores se pasean sobre sus costillas, Sancho Panza, a creer a las viejas ediciones, dice entre sí: «¡Oh, si mi señor fuese servido que se acabase ya de perder esta ínsula y me viese yo muerto o fuera desta
—188→
grande angustia!»
(II, 53). En boca del escudero vuelto gobernador, la fórmula mi señor sólo puede designar a don Quijote o al Duque, y apelar a cualquiera de los dos sería tanto como saber o sospechar cosas que Sancho ignora y ni siquiera podría imaginar, o sólo en contradicción con datos esenciales en el episodio de la Ínsula. Pero tampoco ahora hay más de un gazapo. Cervantes solía escribir nuestro con la abreviatura nro y el amanuense que copió su borrador (si no fue el mismo tipógrafo) leyó equivocadamente mi, como en otra media docena de ocasiones. Enmendemos, pues, la pifia de las ediciones; entendamos que el devoto Sancho está dirigiéndose a Dios, como hace a cada paso con idéntica expresión; editemos «¡Oh, si Nuestro Señor fuese servido...!», y no tendremos que achacarle a Cervantes ningún disparate, ni quedarnos perplejos ante ninguna supuesta incongruencia.
La mera confusión de un posesivo, un mi por un nuestro, es capaz de desbaratar unos capítulos calibrados a la perfección no menos gravemente que la roña destroza una pintura o una disonancia un quinteto. Aun al margen de cualquier preocupación filológica o histórica, quien disfrute con la literatura no puede darse por satisfecho con el texto en que los clásicos circulan ordinariamente.
Los clásicos, desde luego, tanto de muchos como de pocos años atrás: «Diez meses pasaron»
, tras el encuentro con «la Pitusa», hasta advertirse el «lento y feliz cambio»
de Juanito Santa Cruz, según todas las ediciones de Fortunata y Jacinta (I, IV, 1); pero tal unanimidad no sólo estraga la cronología objetiva (porque la mudanza ocurre entre febrero y mayo), sino también algo de más peso: el tempo psicológico y narrativo; y en realidad, como don Pedro Ortiz ha comprobado en el manuscrito, hay que leer «Días, meses pasaron...». Todas las ediciones de La Regenta refieren que al marido de la heroína se le antojaba «indigna de un caballero la aventura de don Juan con doña Inés de Pantoja»
; pero como tal personaje no existe en el Tenorio, como la legítima «doña Ana de Pantoja» es en seguida correctamente mencionada, como el nombre de don Juan atrae sin remisión el de doña Inés y como la caligrafía de Clarín era tan endiablada que los cajistas cobraban un suplemento
—189→
por componer artículos suyos, claro está que todas las ediciones yerran.
No todas, en cambio, pero sí incluso las más prestigiosas y divulgadas le hacen hablar a Antonio Machado de «la cucaña seca / de tus ojos verdes»
, en vez de «tus hojas verdes»
(Proverbios y cantares, XCVII). O, en fin (por el momento), hasta no sanarlo recentísimamente Luis Iglesias, todas las ediciones de Divinas palabras acababan con el exabrupto surrealista: «¡Sellar la boca para los civiles, y aguantar mancuerna!»
. Es decir, 'Tolerad, lucid gemelos de camisa', donde el personaje valleinclanesco exhortaba a soportar, si falta hacía, el tormento de la mancuerda...
Ni Cervantes, Galdós, Clarín, Machado o don Ramón, ni el amante de los buenos libros se merecen sufrir semejante mancuerda, que no consiste tanto en meras erratas de imprenta, por explicable desliz de las ediciones originarias, cuanto en su perduración bajo el aval de quienes debieran haberlas corregido. Los métodos de la crítica textual más fructíferamente renovadora no han logrado todavía suficiente arraigo entre nosotros, y aun a los menos patriotas nos ruboriza que un gran maestro como Alberto Vàrvaro haya podido declarar públicamente, en un congreso de los Reyes, que «la mayor parte de las ediciones corrientes de los clásicos españoles (...) está por debajo del umbral exigido a la ciencia»
.
A los especialistas no sólo nos cumple ponernos al día afinando nuestras herramientas, sino asimismo contribuir en la medida de nuestras fuerzas a aumentar la sensibilidad general en cuanto atañe a la depuración de nuestro patrimonio literario, favorecer en todos los lectores la preocupación por la calidad filológica de las ediciones, desarrollar, en suma (y para decirlo con la moda), una «cultura del texto clásico».
Tampoco la prensa de más altura puede renunciar al empeño. He lamentado más de una vez que cuando un clásico retorna a las librerías las reseñas al uso sólo raramente traten de la validez de la edición, del texto propiamente dicho, y por lo común se limiten a glosar el prólogo. Tal proceder equivale a hacer la crítica de una grabación musical atendiendo únicamente a los comentarios que trae la carpeta del disco... Pero —190→ por mucho que valga un prólogo al Quijote o a Divinas palabras nunca valdrá tanto como el texto auténtico del Quijote o de Divinas palabras.
No siento demasiada simpatía por el suicidio. En principio, tiendo a ver con buenos ojos todo cuanto contribuya al voluntario autoexterminio de la vida humana, a la reducción discrecional de la cuota de existencia en el mundo, a la libre merma del ser en el universo. La vida, la existencia, el ser, han sido inventados (me temo que por un Dios con toda la barba) para destruir la vida, la existencia, el ser, por uno de dos caminos: o esclavizando a las criaturas con una cadena de infortunios tan insoportables que las obliguen a aniquilarse a sí mismas, o permitiéndoles relámpagos de bonanza y engañándolas con la ilusión de multiplicarlos, para entonces aniquilarlas más cruelmente.
El suicidio del individuo es la confesión de una derrota, de que el macabro bromazo les ha salido tan perfecto a la vida, la existencia, el ser, que ni siquiera les pide la pequeña molestia de redondearlo con el segundo de los dos desenlaces previstos. Un mínimo de pundonor recomienda no darles el gusto.
|
Pero ese suicidio supone sobre todo una deplorable falta de solidaridad. La vida, la existencia, el ser, no tienen solución en términos individuales, pero sí un digno remedio cuando se contemplan con la óptica de la fraternidad: al egoísmo de salir atropelladamente del paso hay que contraponer el imperativo ético de no hacer caprichosamente mutis por el foro del gran —191→ teatro, del gran esperpento, sino aportar cada uno el granito de arena que vaya arbitrando y acreditando el único apaño imaginable.
Cuando la medicina nada puede para mitigar el dolor del enfermo terminal, es opinión ampliamente aceptada que ha llegado el momento de recurrir a la eutanasia. La vida, la existencia, el ser, conllevan inevitablemente una serie ilimitada de sufrimientos tan atroces como la peor agonía. El placer vacío de la música, la falsa belleza de un crepúsculo o el espejismo del amor no deben cegarnos a la evidencia de que los disfrutamos al mismo tiempo que otros, innumerables, soportan las torturas más espantosas, pasan necesidades sin cuento o sencillamente son feos y no son queridos. ¿En nombre de qué podemos exigirles que esperen tranquilamente el descanso de la extinción? ¿Para estirar nosotros unos segundos un goce frívolo, un pasatiempo sin sentido?
Una recta conciencia moral nos pide más bien poner cualquier empeño al servicio de la felicidad común. Puesto que ninguna vana satisfacción fugaz puede justificar la conformidad con el mal, puesto que el mal es inherente a la vida, la existencia, el ser, volquémonos en la tarea de acabar, siquiera no sea sino en la faz de la tierra, en la mazmorra del hombre, con la vida, la existencia, el ser. Cada cual en la medida de sus fuerzas no habría de tener otra meta. Hasta la fecha nada ha logrado la ciencia para eliminar de raíz padecimientos y sinsabores: ahora que empieza a contar con las herramientas adecuadas, ocúpese en perfeccionarlas para procurar a los hombres todos, y de una sola vez, simultáneamente, una muerte dulce y decorosa. Orillemos la esperanza de salvarnos uno a uno, y luchemos por la redención general: la respuesta a la radical perversidad de la vida, la existencia, el ser, no está en la fácil escapatoria del suicidio particular, sino en la globalización responsable, en el grandioso horizonte del suicidio colectivo, universal. Marchemos todos juntos hacia la eutanasia total del género humano. Hagámosles un corte de mangas a la vida, la existencia, el ser.
Cumplida mi obligación de diagnosticar el achaque y prescribir la medicina, podría poner punto final. Pero no quiero —192→ parecer ingenuo: por irrebatible que objetivamente sea, la modesta proposición condensada en los párrafos anteriores resultará difícil de asumir por la mitad más uno de los interesados11. Un largo trecho media todavía entre el ideal de la teoría y las rutinas de la práctica corriente, entre el cuadro confesadamente un tanto idílico que he bosquejado y la aspereza del vigente statu quo. No cabe hacerse grandes ilusiones: incluso quienes pensaríamos más próximos al limpio altruismo del suicidio mancomunado, es decir, los cultivadores del individual, ofrecen personalismos, resistencias y rémoras que delatan un inconcebible apego a las convenciones al uso, cuando no una deficiente medida de reflexión al respecto. Comprobémoslo rápidamente en el espejo de la literatura.
La española dista de ser a nuestro propósito tan rica como otras sin embargo de menor altura, pero, desde luego, tampoco se muestra tan austera como pretendió el maestro Menéndez Pidal12. Verdad es que no puede competir con el Japón, que se envanece de «le taux de suicide des écrivains (...) le plus haut dans le monde»
, exhibiendo, sin ir más lejos, «vingtaines de romanciers qui se sont donné la mort»
de un siglo para acá, por vías tan variadas (aunque escasamente originales) como el puñal, la soga, el revólver, las ruedas del tren, el gas, los somníferos... (Remito al excelente análisis de Tsuneo Kurachi en el primer número, correspondiente a 1994, de la revista Comparatism, de la Universidad de Chiba; ignoro si el profesor Kurachi ha actualizado los datos en una entrega posterior). Pero la cantidad no exorbitante se contrapesa de sobras con el elevadísimo nivel medio y a menudo con la excepcional calidad artística (ya que no intelectual) que el suicidio muestra en nuestras letras. No pasaré aquí
—193→
de evocar para los aficionados tres o cuatro ejemplos y unos pocos morceaux choisis.
El más memorable de los casos tempranos lo cuenta Diego de San Pedro, hacia 1490, en la Cárcel de amor. Cuando Leriano, desdeñado por Laureola, se resuelve a no «comer ni beber ni ayudarse de cosa de las que sustentan la vida»
, la pregunta que lo inquieta es qué hacer con las cartas de la amada, supuesto que romperlas sería ofenderla, y confiárselas a un allegado, exponerse a que se divulgaran. La solución, no obstante, no tarda en presentársele: «Pues, tomando de sus dudas lo más seguro, hizo traer una copa de agua, y hechas las cartas pedazos echólas en ella, y, acabado esto, mandó que le sentasen en la cama, y, sentado, bebióselas en el agua y así quedó contenta su voluntad; y llegada ya la hora de su fin (...) dijo: "Acabados son mis males"; y así quedó muerto en testimonio de su fe»
.
Ciertamente, no todo ahí es invención del discreto galán. La tradición grecolatina registra en particular el precedente de Artemisa, recogido en la propia Cárcel de amor: «como fue casada con Mausol, rey de Icaria, con tanta firmeza lo amó, que después de muerto le dio sepoltura en sus pechos, quemando sus huesos (...), la ceniza de los cuales poco a poco se bebió, y después de acabados los oficios que en el auto se requerían (...) matóse con sus manos»
. Pero la equilibrada economía de Leriano supera con creces las fuentes clásicas: de un solo trago, asegura el comprometido contenido de las cartas, abrevia el trance del último suspiro (la ingestión no podía provocar otro efecto) y lo alivia haciendo propia sustancia suya las prendas más valiosas de Laureola. ¡Envidiable limpieza de trazo! ¡Qué no hubiera podido lograr acompañada de una concepción menos egocéntrica!
«Un gran cortesano» amigo de Lope de Vega observaba que si cuando Calisto espeta a Melibea «En esto veo, Melibea, la grandeza de Dios»
, Melibea, en vez de contestar «¿En qué, Calisto?»
, se hubiera callado la boca, «ni habría libro de Celestina, ni los amores de los dos pasaran adelante»
dejando un reguero de media docena de cadáveres. No es la única vez que se ha censurado a los personajes de Fernando de Rojas hablar en exceso, pero no sería justo reprochárselo a
—194→
la heroína en el punto en que, descalabrado Calisto, decide tirarse de una torre.
Melibea tendría muchas cosas que contar, muchas, demasiadas preguntas que responder. Pero precisamente ahora no le da la gana: impone el silencio a su padre, so pena de dejarlo «aun más quejoso
-lo amenaza- en no saber por qué me mato»
, y refiere la trama de su pasión con una sobriedad que tal vez no esperábamos. Verbigracia: «Vencida de su amor, dile entrada en tu casa. Quebrantó con escalas las paredes de tu huerto, quebrantó mi propósito. Perdí mi virginidad»
. Al nombrar a Calisto, la emoción y la efusión la desbordan una pizca: «Su muerte convida a la mía, convídame y fuerza que sea presto...»
. Pero cuando la oímos sobre el telón de toda una ciudad en duelo, contra el fondo de «este clamor de campanas, este alarido de gentes, este aullido de canes, este grande estrépito de armas»
, las palabras de su despedida se nos antojan de un raro laconismo, y trasunto, por ende, del soberano dominio de sí misma que ha gobernado tantos momentos de su vida y gobierna el de su muerte con señorío todavía más absoluto. Junto a la juiciosa mise au point de Pleberio («Del mundo me quejo porque en sí me crió...»
), tal es la lección que a nosotros sigue enseñándonos La Celestina.
La trivialidad del diseño suicida contrasta en Melibea con la originalidad de estilo. Para el primero, la protagonista de la Tragicomedia disponía de abundantes modelos en el mundo antiguo y en la ficción medieval; para el segundo, su fuente de inspiración estaba esencialmente en la Eneida: la Dido virgiliana, tan serenamente urgida por llegar al fin, tan enérgica en sortear cualquier obstáculo que la aparte del desenlace buscado, transparenta su perfil en Melibea. Una y otra tuvieron en el Renacimiento multitud de imitadoras, pero ninguna alcanzó su talla. Las imitadoras efectivas, por descomponer la figura con visajes y posturitas; las demás -cuya conducta afea Lope sensatamente-, por quedarse en presuntas: muchas promesas de quitarse la vida ante el menor desdén, como la mariposa que se abrasa en la lumbre, y muy poca seriedad a la hora de cumplirlas... Cual Filis por celos de Belardo:
—195→
|
Frente a tantas alharacas y tan pocas nueces, en Cervantes suena siempre la nota impecablemente afinada. En el capítulo XII de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, no sabemos de qué ni cómo ha muerto el «pastor estudiante llamado Grisóstomo»
: sólo que «mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, como si fuera moro, y (...) al pie de la peña»
sobre la cual vio a Marcela «la vez primera»
. «¿Murió a manos del rigor / de una esquiva hermosa ingrata»
, o de las suyas propias? El capítulo XIII nos revela, aún con ambigüedad, que él mismo «puso fin a la tragedia de su ingrata vida»
; y el XIV, por último, nos sugiere que lo hizo con «un hierro»
o acaso con «una torcida soga»
. Pero son éstos red herrings, pistas falsas. La verdad de la historia es que Grisóstomo se arrojó desde la peña de marras. «Allí»
, cuenta un amigo, «Allí me dijo él que vio la vez primera a aquella enemiga mortal del linaje humano, y allí fue también donde la primera vez le declaró su pensamiento (...), y allí fue la última vez donde Marcela le acabó de desengañar y desdeñar...»
. Allí, «por cima de la peña donde se cavaba la sepultura»
, en un espléndido coup de théâtre, se planta también Marcela durante el sepelio, «tan hermosa, que pasaba a su fama su hermosura»
. ¿Dónde, pues, iba a matarse Grisóstomo sino allí, como «ejemplo (...) a los
—196→
vivientes para que se aparten y huyan de caer en semejantes despeñaderos»
?
Cervantes no lo cuenta por derecho, sino al sesgo, porque (quiero pensar) tampoco él simpatiza con el mero goteo del suicidio personal, mientras razón y corazón sí se le van tras el colectivo. Efectivamente, con apenas un pelo de lectura alegórica, La Numancia nos devuelve a los planteamientos que he esbozado al comienzo. Los numantinos estaban determinados a cruzar las murallas y combatir hasta que ninguno de ellos quedara con vida, según inevitablemente tenía que ocurrir ante un ejército tan superior en número, pero las numantinas, harto más perspicaces, tachan de egoísta tal proceder:
|
La muerte en el combate es una cómoda solución para los soldados, no para las violencias, la opresión, las vejaciones que con certeza habrán de soportar los supervivientes. Un elemental principio de equidad y compasión pide degollar a mujeres y niños, destruir las riquezas de la ciudad y coronar la jugada matándose los guerreros unos a otros.
|
Únicamente así Numancia no sufrirá bajo la esclavitud de Roma: únicamente así la humanidad no se verá sometida a las infinitas aflicciones de la realidad.
En el pozo sin fondo de la decadencia literaria que viene después, la lucidez de Cervantes no tuvo secuelas. Típicas las payasadas gongorinas a cuenta de Hero («El amor como dos
—197→
huevos / quebrantó nuestras saludes: / él fue pasado por agua, / yo estrellada mi fin tuve»
) o el escarnio de Píramo:
|
Podríamos creer en cambio que la pródiga cosecha suicida del romanticismo español supone un ambicioso plan de conjunto, un sagaz intento de alcanzar la liquidación cabal del género humano mediante la multiplicación indefinida de los casos individuales. Pero esta interpretación optimista no resiste el cotejo con los datos. Hemos de conceder que los románticos apuntan buenas maneras. Don Álvaro, «desde un risco, con sonrisa diabólica»
, brama: «¡Infierno, abre tu boca y trágame! ¡Húndase el cielo, perezca la raza humana, exterminio, destrucción...!»
; y luego incontinenti «sube a lo más alto del monte y se precipita»
. En 1819, un mozo cordobés que amenazaba con darse muerte leía de continuo un librito misterioso; denunciado a la Inquisición, la obra resultó ser las Noches lúgubres, y en las páginas de Cadalso advirtió el Santo Oficio «muchas expresiones escandalosas, peligrosas e inductivas al suicidio, al desprecio de los padres y al odio general de todos los hombres»
. Seguramente acierta Bud Sebold al conjeturar que ese lenguaje (como en definitiva los exabruptos del Duque de Rivas) filtra por el cedazo de un catolicismo conservador el más amplio motivo del «fastidio universal», el Weltschmerz, vuelve del revés la óptica correcta. Cadalso mismo lo describe como «un tormento interior capaz por sí solo de llenarme de horrores, aunque todo el orbe procurara mi infelicidad»
. Vale decir: ¡el mal está en el hombre, no en el orbe! Con semejantes mimbres, claro es que no podía urdirse ningún buen cesto.
No, insisto, no nos engañemos: falta al romanticismo un adecuado entendimiento de la situación. Para él, ni el arte pasa del artista, ni la cuestión de la vida, la existencia, el ser, va mucho más allá de las mezquindades privadas. Concretamente en España, por otro lado, las esperanzas de renovación
—198→
se estrellan contra la ceguera de un tenaz conservadurismo. El poeta vallisoletano Vicente Sáinz-Pardo se dio muerte en 1848, a los veinticinco años: sin embargo, cuál no será nuestro asombro al hallar sus versos atiborrados de «hermosos sueños»
y «bellísimos paisajes»
... El catalán Juan Antonio Pagés, con un año más que Sáinz-Pardo, se apuñaló y (me dice Carolina) se tiró luego desde un balcón en 1851, pero su visión del mundo era tan paradisíaca, que en las estrofas de El suicida celebraba «los radiantes placeres del vivir...»
. La meditación teórica, pues, brilla enteramente por su ausencia, y el clima no acaba de ser favorable a una consideración positiva del problema. El Hernani de Victor Hugo concluye prometedoramente con un par de suicidios; pero Mariano José de Larra ridiculiza al autor y a sus personajes comentando en son de burla que el protagonista «se contenta con echarse a pechos un frasquete del más rico veneno conocido, con lo cual el honor castellano, antiguo, queda en su punto, el público afligido, y el viejo (Ruy Gómez) contento y repitiendo al ver los dos cadáveres: "¡Muerto, muerta!"»
. Es obvio que Fígaro no sentía la menor inclinación por el suicidio, ni individual ni comunitario. Así nos ha ido.