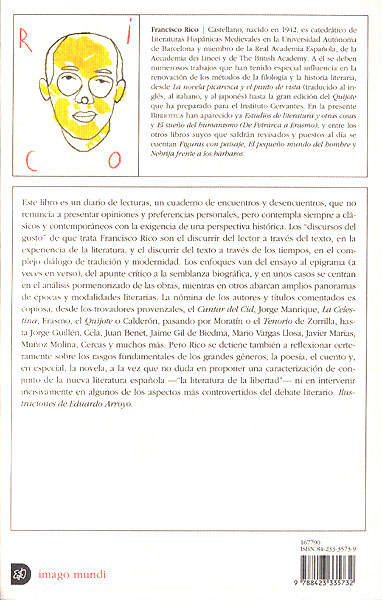El Libro de buen amor es a la vez un libro y un libreto. En cuanto libro, ensarta en primera persona el relato de una docena de aventuras amorosas, serias, jocosas y tragicómicas, sólitas o insólitas, pero siempre fallidas, protagonizadas mayormente por un «Juan Ruiz, arcipreste de Hita»
, que no se deja confundir con el autor (acaso del mismo nombre) en el momento de la escritura, sino que más bien, a partir de un flash-back, se nos propone como una cómica prehistoria del autor, cuyas experiencias de otro tiempo han madurado en las enseñanzas que ahora nos endosa. En cuanto libreto, la narración se entrevera de canciones, fábulas, anécdotas, chácharas y otras abigarradas apoyaturas para mantener viva, con los asiduos cambios de tono y enfoque, la atención de un auditorio en absoluto callado ni inmóvil.
Digo libreto, como podría decir guión, script o canovaccio, pensando en un texto que en principio no se basta a sí mismo, antes bien pide, con mayor o menor urgencia, una puesta en escena: un amplio volumen de actuación y mímica, el entrecruzarse de varias voces, el respaldo frecuente de la música... Toda la poesía de la Edad Media, incluso para el lector individual, que la canturreaba o pronunciaba en voz alta, se compuso con el fin de ser oída. Pero el Libro de buen amor va largamente más allá: si no queremos decir que hasta el teatro, término ambiguo y tornadizo, la palabra función, tan castellana, nos vendrá como anillo al dedo.
El juglar del Buen amor comparecía ante el público no simplemente para contar, sino para encarnar, para incorporar o personificar -en el sentido literal- los lances del Arcipreste en
—257→
su doble papel de autor y protagonista (o comparsa). Así, a menudo eran sólo la dicción y la gesticulación las que permitían distinguir el yo del uno del yo del otro, peligrosamente fundidos en los manuscritos. Pero, como uno y otro coincidían en ser poetas, a cada paso se le presentaba además la ocasión de entonar «trovas e notas e rimas e ditados e versos»
, al son del laúd o la vihuela, y también con un acompañamiento más vivaz.
Un juglar, en efecto, rara vez viajaba sin una hembra al lado, y no, claro está, de convidada. Amén de otras faenas, a la juglaresa le tocaba regularmente añadir vistosidad a la función bailando al ritmo del pandero y por ello mismo, sin necesidad de más (y muchas veces lo había), convirtiendo su cuerpo en espectáculo. A pocas dotes que tuviera para el cometido, la danzadera se doblaba asimismo en contadera, y en su caso intervenía en la (re)presentación de los episodios dialogados. (Es bien significativo al respecto que la popularísima modalidad poética del debate enfrente principalmente a un personaje masculino y otro femenino: el alma y el cuerpo, el agua y el vino, don Carnal y doña Cuaresma...).
El Libro de buen amor no era, pues, escuetamente un texto. El cortejo a la dama «mansa y leda»
, por ejemplo, no se limitaba a un mero relato: los espectadores entreveían al galán rondar la calle de la amada y le oían dedicarle unas elegantes endechas, correspondidas por ella con «un cantar tan triste como este triste amor»
. Tampoco habían de servirse únicamente de la imaginación para seguir los percances de Juan Ruiz por la Sierra del Guadarrama, acosado por vaqueras grotescamente rijosas: la juglaresa se encargaría de mimar con eficacia los momentos más sabrosos. Ni el desfile triunfal de don Amor el domingo de Pascua se quedaba en pura evocación verbal, porque «la guitarra morisca»
y «el rabé gritador»
, las «chanzonetas»
de las monjas y el vociferar de los frailes, tenían que hacerse presentes de mil maneras en el espacio juglaresco.
En más de un extremo, y por modestamente que fuera, el Buen amor debía a ratos parecerse bastante a una revista española, una opereta vienesa o un musical norteamericano, no ya por la alternancia de pasajes recitados y cantados, sino en particular
—258→
por el peso determinante de los subgéneros líricos en el ir conformándose del flojo hilo argumental. La acción de cualquiera de nuestras estupendas revistas de postguerra se desplazaba sin problemas de la Maestranza a Corrientes, pasando por el funicular del Vesubio, porque los oyentes querían un pasodoble, un tango y una tarantela. Los personajes del Arcipreste se enzarzan más de una vez en tramas inexplicables, porque en la época se disfrutaban la cantiga de amigo, las coplas «a una partida»
(es decir, en la separación de los amantes) y el escondich o demanda de disculpa.
«Librete de cantares»
llama a su obra el Arcipreste, y ciertamente lo es en medida decisiva. Tal condición fue una de las causas esenciales de su singularidad y de su éxito, pero también contribuyó a su decadencia. Pues los manuscritos que nos conservan el Buen amor se remontan todos a un modelo gravemente deturpado, y a su vez han sido objeto de progresiva mutilación para despojarlos de las canciones que tanta fragancia habían dado al original, pero que ahora sabían a rancias de letra y de música: de música, porque el auge de la polifonía había revolucionado los gustos; de letra, entre otras razones, por la decadencia del gallego, que Juan Ruiz, de acuerdo con el uso general de la lírica peninsular en la primera mitad del siglo XIV, sin duda había empleado todavía generosamente. La reconstrucción de esa ciudad en ruinas es tarea que debe comprometer los mejores instrumentos de la filología.
1. No tengamos reparo en llamar cuento, en buen castellano, a cualquier breve narración de hechos ficticios. La crítica, la historia de la literatura y la antropología hacen bien en discernirle multitud de variedades. Ciertamente, el chiste, el chisme o la anécdota responden a una tipología distinta que la fábula, —259→ la leyenda o el mito, y las formas que florecen en una época (en la Edad Media -digamos-, el exemplum o, en verso, el fabliau) no siempre tienen correspondencia exacta en las preferidas en otra, ni siquiera cuando mantienen la etiqueta de procedencia: la novela del Renacimiento, es decir, el relato de tono y extensión similares a los del Decamerón boccacciano o las Novelas ejemplares de Cervantes, no se confunde con la novela corta favorecida en el siglo XIX por la multiplicación de las publicaciones periódicas, y compuesta -con frecuencia como pasajero alivio a la economía del escritor profesional- para circular menos en colecciones que en piezas independientes. Pero, por encima de esas categorías, útiles y aun imprescindibles a muchos propósitos, conviene advertir la unidad última de la especie, decisivamente moldeada por sus orígenes orales.
No se engañaba Lope de Vega, en 1621, al asegurar irónicamente que «en tiempo menos discreto que el de agora, aunque de hombres más sabios, llamaban a las novelas cuentos. Éstos se sabían de memoria, y nunca, que yo me acuerde, los vi escritos...»
. Lope ponía el acento, no simplemente en los veneros populares del género, sino, al trasluz, en el prototipo oral que lo configura y, por ahí, en la fabulación, primero folclórica y luego literaria, como rasgo inherente a la naturaleza humana.
En efecto, vivir es en más de un sentido contar y sobre todo contarnos historias. «Tal vez»
, ha propuesto razonabilísimamente Gabriel García Márquez, el cuento «lo inventó sin saberlo el primer hombre de las cavernas que salió a cazar una tarde y no regresó hasta el día siguiente con la excusa de haber librado un combate a muerte con una fiera enloquecida por el hambre»
. Nuestra relación con los demás, el modo en que nos explicamos las conductas y los sucesos, el lugar que ocupamos en la sociedad, nuestra experiencia, nuestros proyectos y nuestros deseos se plasman necesariamente, con mayor o menor claridad, en narraciones que protagonizamos o nos tienen como personajes, y en las cuales rara vez falta el ingrediente ficticio, y nunca el pintar como querer (o, en inglés, wishful thinking), la elaboración imaginativa, que fácilmente se desborda
—260→
hacia la fantasía pura, hacia la invención como lógica de la invención.
En semejante ir y venir entre los datos y las ilusiones, entre las evidencias, las eventualidades, los sueños y las quimeras, a cada paso surgen y se expanden diseños que muestran una consistencia propia: fragmentos de una realidad posible (o plausible en algún orden de cosas) que se presentan como dignos de ser concretados en palabras, en cuanto potencialmente atractivos para otros miembros de la colectividad; fragmentos a los que se reservan, en la esfera de los juegos del lenguaje (tal el trabalenguas o la adivinanza), unos espacios comunicativos (a menudo expresamente acotados: «Érase una vez...»), el momento de la ficción. (La ficción, vale la pena recordarlo aquí, no es una propiedad de los textos, sino un factor de los contextos: nada nos dice que la noticia de apariencia más verosímil sea también verdadera). Al cabo, todos los cuentos, de cualquier calibre o modalidad, brotan de esa raíz.
De ella emana, así, inequívocamente, la brevedad definitoria. El cuento se dilata desde el chascarrillo hasta las fronteras de la novela (que es quien de hecho lo identifica como «breve»
), desde la formulación en un par de frases a las varias docenas de páginas. Edgar Allan Poe, fijándose sólo en los especímenes más corrientes a comienzos del Ochocientos, pensaba en textos «cuya lectura abarca entre media hora y dos»
, y, desde luego, a ellos se ha venido asimilando modernamente el cuento por excelencia. Otros le han puesto por confín un cierto número de líneas, o tantas como pueden leerse de una sentada. Pero con una perspectiva más penetrante y más amplia, según he apuntado, no hay por qué circunscribirlo a tales límites: el microcuento, el cuentecillo y el cuento largo o novela corta tienen idénticos derechos (hereditarios) al título de cuento. En español, cuento es cualquier relato cuyo contenido, en general caracterizado por una unidad y una trabazón que lo hacen fácil de recordar y transmitir en su integridad, concuerda sustancialmente con el de una narración oral viable en la práctica. Siempre ha habido profesionales o aficionados de excepción dotados para contar historias durante horas y horas, como aquel Román Ramírez que, reteniendo el argumento básico
—261→
e improvisando a capricho, parecía repetir entera y puntualmente un voluminoso libro de caballerías. Pero la capacidad de un hablante normal y la atención de unos oyentes normales, en circunstancias normales (sin excluir, pongamos, una espera entretenida aposta con consejas, historietas y ocurrencias), se mueve entre un mínimo y un máximo que en material narrativo tienden a equivaler, respectivamente, al de un chiste y al de un brief prose tale de los que Poe tenía en mente.
Nótese bien que cuando partimos de la oralidad nos es forzoso hablar de contenidos o materiales, no de textos o discursos, no de realizaciones lingüísticas. Un cuento tradicional es un esquema de acciones, funciones, figuras, desprovisto de forma verbal. Cada narrador puede retomarlo y rehacerlo a su medida, y hasta le es inevitable recrearlo cada vez que lo refiere, precisamente porque los motivos que lo constituyen no van ligados a una enunciación específica. Ese hecho originario ha gravitado de manera relevante sobre toda la trayectoria posterior del género, determinando que se cultive preferentemente en prosa. Del apólogo grecolatino al lai medieval, las fábulas de La Fontaine o las leyendas románticas, nunca, por supuesto, han dejado de componerse cuentos en verso. Pero éstos, incluso si se abrevan en fuentes populares, comportan una profunda mutación: suponen el paso de unos relatos (para decirlo con Cervantes) que «encierran y tienen la gracia en ellos mismos»
a otros en que monta tanto o más «el modo de contarlos»
. Por no otra zona pasa una de las divisorias principales entre el cuento folclórico y el literario: con el segundo nos encontramos en cuanto «el modo de contarlo»
y las estrategias a que da pie (por ejemplo, la posibilidad de retratar al héroe detenidamente, que puede convertirse en objeto y asunto central) compiten en importancia con el mero esqueleto narrativo.
Al par que las dimensiones y la persistencia de la prosa como vehículo ordinario, a la matriz oral responden igualmente factores esenciales en la trama y estructura del cuento. En principio, el cuento presenta una y sólo una historia, y la presenta con superlativa economía y funcionalidad. El cuento tradicional tiene un esquema geométrico: todos y cada uno de —262→ los elementos que va introduciendo se relacionan con los restantes para eslabonar una cadena unitaria de acciones y reacciones, con rechazo de cuanto no se llegue a enlazar por el hilo conductor. El narrador folclórico puede complacerse ocasionalmente en lucir sus talentos recamando un determinado lance o con el paréntesis mínimo de un comentario marginal; pero la norma de economía y funcionalidad lo excluye de cualquier presencia ostensible en el cuento: la historia se dice a sí misma de boca en boca y descarta las variantes personales producidas en el curso de su transmisión.
Es frecuente comparar el cuento y el poema lírico en tanto ambos son rápidos e intensos «como un chispazo»
(Emilia Pardo Bazán), cuando no atendiendo a otras vagas analogías. A decir verdad, el parentesco estrecho reside en la articulación de los ingredientes: todos los factores de un poema lírico, formales y semánticos, se ofrecen en una sostenida dependencia mutua (el caso más notorio es el de las rimas); los componentes de un cuento no tienen otra mira que engarzarse al servicio del enredo indivisible que lo constituye. Ha sido justamente celebrada al respecto la receta de Chéjov: «Si al comienzo de un relato se ha dicho que hay un clavo en la pared, ese clavo debe servir al final para que se cuelgue el protagonista»
.
Esas sencillas observaciones traen consigo que el cuento se nos aparezca básicamente como un sistema cerrado, un conjunto en que no sólo todas las piezas, según digo, están en inconmovible conexión entre sí, sino que asimismo carece de antecedentes y consecuentes. La prehistoria que podamos imaginar para los personajes no afecta en modo alguno a los comportamientos que exhiben: son y saben exclusivamente lo que nos descubre el relato. Éste, por otro lado, concluye con una situación estática, sin posibilidad de cambio: «fueron felices, comieron perdices»
y nada ocurrirá ya que altere esa felicidad ni esa dieta.
La gran mutación en la historia del cuento va de la mano con la revolución mayor (y acaso única) en la historia de la literatura europea: la consolidación de la novela realista. La novela realista se distingue por referir casos interesantes, admirables incluso, pero en el marco, infatigablemente fisgoneado, —263→ de unos entornos y unas formas de vida ni interesantes ni admirables de suyo, porque son los de la experiencia cotidiana. Es en buena parte por contagio de la novela como a lo largo del siglo XIX surge el cuento literario tal vez más propio de la edad contemporánea. Frente al sistema cerrado del cuento popular, el literario muestra con notable predilección una traza (relativamente) abierta: pinta una tranche de vie, el fragmento de un suceso -quizá trivial-, un instante en el acaecer de un personaje, el escorzo de unas figuras sobre un paisaje... Esas estampas sueltas, sin enredo concluso, invitan a que la imaginación del lector se represente precisamente la totalidad que no se narra ni se nombra: el curioso espectáculo del gran teatro del mundo, la gratuidad y la falta de ilación, la inabarcabilidad y la monótona reiteración de la comédie humaine.
Las diferencias entre ambas modalidades obedecen en proporción importante a la diversidad de usos, de pragmáticas. El cuento literario se apoya largamente en los factores que sólo la lectura potencia y permite valorar: el estilo, las cualidades de elocución y retórica, irrelevantes en el cuento oral, se vuelven tan cardinales como en cualquier otro capítulo de las bellas letras; el narrador, con licencia ya para intervenir y dejarse ver, se demora en la ambientación y en el retrato de los protagonistas en aspectos que no deciden la marcha de la acción; la intriga llega a evaporarse...
Es ahora, en especial, cuando la propia noción de brevedad aflora en el sentido que conserva. ¿Por qué concebimos el cuento como «breve», cuando probablemente sería más sensato hablar de la novela como «cuento largo»? En rigor, el cuento folclórico no es breve ni largo: tiene la medida inherente al contenido, que ha de ser memorizable y transmisible oralmente: y el literario es breve sólo por comparación con el género predominante de la novela realista, en cuya época aparece y cuyos designios comparte a su manera. En el cuento tradicional, la brevedad estaba condicionada por las circunstancias de elaboración y propagación; en el literario, pasa a convertirse en una categoría estética deliberada, en una elección que procura aprovechar al máximo las posibilidades del molde convencional, buscando sobre todo los recursos que —264→ mejor logren condensar en poco espacio una mayor carga emotiva, dramática o poética.
2. La mínima idea del cuento esbozada en los párrafos anteriores puede quizá corroborarse e ilustrarse hojeando una antología, también mínima y con mínimo comentario, de las poéticas del cuento expuestas por algunos grandes narradores contemporáneos, principalmente del mundo hispánico. Conviene, no obstante, contemplarlas con alguna cautela. Un escritor de raza barre siempre para casa y no puede ser ni demasiado objetivo ni demasiado ecléctico. Escribe porque confía en hacer oír una voz propia en el concierto de la tradición, y tiende ineludiblemente a favorecer la literatura ajena que reconoce como acorde con la suya. El proceso de la creación, por otro lado, suele ofrecérsele como una experiencia enmarañada, en cuya complejidad no siempre las fases que él siente más en la carne son las más decisivas para el resultado. Pero la confrontación de opiniones no sólo dispares sino contradictorias entre sí parece justamente un buen camino para aquilatar la difícil facilidad del cuento.
En 1574 Francesco Bonciani pronunció ya en la florentina Accademia degli Alterati una Lezione sopra il comporre delle novelle, pero, por consentimiento universal, de Baudelaire para acá, la teoría moderna del relato breve nace de la reseña que Edgar Allan Poe dedicó a los Twice-Told Tales, de Nathaniel Hawthorne, en el Graham's Magazine de mayo de 1842, y que necesariamente ha de interpretarse a la luz de su «Philosophy of Composition» de unos años atrás.
Cierto, la poética del cuento no es en Poe sino una aplicación concreta de una concepción del arte, fundamentalmente romántica, como expresión e impresión: expresión, a través de símbolos más o menos objetivos, de la interioridad del autor; e impresión que suscita en el lector unos estados de ánimo agradablemente parejos a los del escritor. Causa prominente de la impresión es «la auténtica originalidad»
, vale decir,
La short-story se presta señaladamente a conseguir tal finalidad porque posee las dimensiones ideales para comunicar del único modo eficaz, como una revelación fulminante, el indefinible magma que constituyen «los innumerables efectos o impresiones de que son susceptibles el corazón, el intelecto o (más generalmente) el alma»
Ni el cuentista ni el poeta parten de una materia narrativa o anecdótica percibida como tal: el peldaño inicial es establecer qué emoción quieren contagiar, y sólo después se plantean la cuestión de con qué plasmarla.
Sospecho que a veces las reflexiones de Poe se han entendido haciendo excesivo hincapié en sus implicaciones técnicas. Cierto que las tienen, pero no van mucho más allá de una genérica exhortación a la unidad de la obra literaria, como en Aristóteles, el mentado Bonciani o, para la cita, Lope de Vega:
Poe no parece haber atendido tanto al plano estrictamente narrativo, al bien engranado mecanismo de relojería de la trama, cuanto a la turbación o exaltación que la trama persigue y que persiste después de la lectura. Es la suya una perspectiva menos formal que espiritual: el «efecto único y singular»
a que aspira está menos en «los incidentes»
que en el poso que dejan «en la mente del contemplador»
.
No es ésa, en cambio, la perspectiva de Julio Cortázar, en la bella conferencia «Algunos aspectos del cuento» (1963) y en el ensayo «Del cuento breve y sus alrededores» (1969):
Tomen ustedes cualquier gran cuento que prefieran, y analicen su primera página. Me sorprendería que encontraran elementos gratuitos, meramente decorativos. El cuentista sabe que no puede proceder acumulativamente, que no tiene por aliado al tiempo; su único recurso es trabajar en profundidad, verticalmente, sea hacia arriba o hacia abajo del espacio literario. Y esto, que así expresado parece una —267→ metáfora, expresa sin embargo lo esencial del método. El tiempo del cuento y el espacio del cuento tienen que estar como condensados, sometidos a una alta presión espiritual y formal... El gran cuento breve (...) es una presencia alucinante que se instala desde las primeras frases para fascinar al lector, hacerle perder contacto con la desvaída realidad que lo rodea, arrastrarlo a una sumersión muy intensa y avasalladora. De un cuento así se sale como de un acto de amor, agotado y fuera del mundo circundante, al que se vuelve poco a poco con una mirada de sorpresa, de lento reconocimiento, muchas veces de alivio y tantas otras de resignación. |
Más allá de la común referencia a la «primera página»
o «las primeras frases»
, por encima de las coincidencias obvias, el inmenso escritor argentino está diciendo cosa harto distinta que el norteamericano por quien tanta devoción sentía: está arguyendo que «el efecto»
básico, si no «único»
, es la experiencia misma de la lectura, en virtud de la perfecta concatenación y gradación narrativa, y cesa precisamente cuando cesa la lectura, aunque entonces, según luego veremos, se abran otros horizontes también significativos.
Poe arranca del efecto para llegar a «los incidentes»
, al tema y su disposición; Cortázar recorre el sendero en la dirección contraria. Tanto que, traduciéndolo a vivencias creativas, el punto que desarrolla con mayor pasión es el oscuro hechizo merced al cual el tema se apodera del narrador:
Un cuentista es un hombre que de pronto, rodeado de la inmensa algarabía del mundo, comprometido en mayor o menor grado con la realidad histórica que lo contiene, escoge un determinado tema y hace con él un cuento. Este escoger un tema no es tan sencillo. A veces el cuentista escoge, y otras veces siente como si el tema se le impusiera irresistiblemente, lo empujara a escribirlo. En mi caso, la gran mayoría de mis cuentos fueron escritos -cómo decirlo- al margen de mi voluntad, por encima o por debajo de mi conciencia razonante, como si yo no fuera más que un médium por el cual pasaba y se manifestaba una fuerza ajena. |
—268→
La «Philosophy of Composition» se propone mostrar que en la elaboración de «The Raven» «ningún detalle puede atribuirse a un azar o a una intuición, sino que el poema se desenvolvió paso a paso hasta quedar completo, con la precisión y el rigor lógico de un problema matemático»
. Acaso Cortázar se halla en la órbita de la «Philosophy» mejor que de la reseña a Hawthorne «al definir la forma cerrada del cuento, lo que ya en otra ocasión -recuerda- he llamado su esfericidad»
, en cuanto «la situación narrativa en sí debe nacer dentro de la esfera, trabajando del interior al exterior»
, con «la perfección de la forma esférica»
. Es uno de los infinitos modos de confesar la convicción quizá más reiterada (si no más ejercitada) por los cuentistas de nuestro tiempo. Verbigracia, por el argentino Enrique Anderson Imbert: el cuento «es un todo continuo en una unidad cerrada»
, «una obra cerrada (...), un cosmos autónomo»
; o por el venezolano Guillermo Meneses: «el cuento es una relación (...) cerrada sobre sí misma, en la cual se ofrece una circunstancia y su término, un problema y su solución»
.
De tal imagen del relato breve como estructura cerrada son solidarias las cualidades que se le suponen, por ejemplo, al describirlo como un silogismo o un teorema narrativo con un «comienzo indudable y un final definitivo»
(Antonio Muñoz Molina), al compararlo con un mecanismo de precisión o «una flecha que, cuidadosamente apuntada, parte del arco para ir a dar directamente en el blanco»
(Horacio Quiroga), o al asociarlo en medida suprema a las nociones «de significación, de intensidad y de tensión»
(Julio Cortázar).
Ni que decirse tiene que semejantes caracterizaciones, a conciencia o no, son un clamoroso tributo a la estirpe folclórica del género. Como arriba he indicado, la implacable economía del cuento popular, con la depuración de todo elemento que no sirva a la progresión de la intriga con ritmo creciente hacia un desenlace rotundo, pertenece a la naturaleza misma del relato oral, a las condiciones que le han dado origen y permanencia antes en la vida que en la literatura. Por otra parte, las aludidas cualidades no pasan de ser la concreción en un caso particular de los universales de la narrativa, la —269→ retórica y aun el lenguaje. ¿Qué discurso bien conformado se pierde en pormenores o digresiones? Pues, si los unos no son inútiles ni las otras superfluas, están cumpliendo adecuadamente su finalidad y se alzan a una categoría distinta, superior. En una novela, una extensa descripción puede no ser menos funcional que la omisión de detalles en un cuento. Que el cuento apure las posibilidades de concentración, agilidad, coherencia, ritmo, incisividad... que le brindan sus dimensiones y sus circunstancias es sencillamente una cuestión de escala, no de estética.
Pero, como también he señalado antes, el clásico paradigma cerrado lleva ya un par de siglos conviviendo con el ideal más reciente del cuento abierto. Chéjov, que con tanto tino dio en el clavo de una definición epigramática del primero, acertó a delinear el segundo en una sola frase: «los cuentos pueden carecer de principio y de fin»
. (Aduzco el texto a través de Borges; en Chéjov hallo sólo: «Creo que cuando uno ha terminado de escribir un cuento debería borrar el principio y el final»
). El autor de El jardín de los cerezos nos ha legado los ejemplos más inolvidables de esa especie, que con tonalidades tan diferentes como sus cultores se reconoce igualmente en una Katherine Mansfield, un Hemingway, un Raymond Carver... Ahora, el meollo narrativo sorprendente o notable, la anécdota consabida, poco menos que se esfuma; el cuento comienza in medias res y el desenlace efectivo no aporta una solución a los nudos problemáticos que hayamos podido ir vislumbrando. Se nos muestran situaciones cotidianas, retazos de conversaciones de personajes a menudo insignificantes; percibimos que se omiten claves de su conducta y de sus palabras, y tenemos que guiarnos por indicios aleatorios. Las sugerencias acaban por pesar más que las declaraciones expresas. Son asiduos los protagonistas que viven un momento decisivo que no adivinan como tal o una crisis que no se nombra: «La gente está almorzando, nada más que almorzando, y entre tanto cuaja su felicidad o se desmorona su vida»
, anotaba el Chéjov dramaturgo. Bajo la exposición objetiva de unos sucesos, bajo la superficie en calma, es fácil que conjeturemos pasiones tempestuosas.
Bastante generoso en cavilaciones sobre el teatro y sobre ciertas constantes de toda narración, Chéjov fue en cambio parquísimo en la exposición de sus teorías sobre el cuento, pero no han faltado quienes, por afinidad o adhesión, han aireado más por largo algunos supuestos y consecuencias del modelo abierto. Es el caso de Unamuno, para quien «escribir un cuento con argumento no es cosa difícil, lo hace cualquiera»
: «la cuestión es escribirlo sin argumento»
, y la razón honda para proceder así está en que «la vida humana tampoco tiene argumento»
. Efectivamente, detrás de la forma abierta se encuentra con frecuencia la intuición de que la realidad es imprevisible y ambigua, no existen certezas con que enfrentarla y las fórmulas convencionales no bastan para habérselas con su complejidad. El mismo don Miguel predicaba de la novela una eventualidad que no dejaba de practicar en el cuento: «Una buena novela no debe tener desenlace, como no lo tiene, de ordinario, la vida. O debe tener dos o más, expuestos a dos o más columnas, y que el lector escoja...»
.
Una savia análoga alimenta las reflexiones de Francisco Umbral, por aducir otro testimonio español, con una cristalina proclamación del vínculo entre el arquetipo abierto y la estética y el espíritu de los tiempos:
Para mí, el cuento es a la literatura lo que el vacío a la escultura o el silencio a la música. El cuento, modernamente entendido, es lo que no se cuenta. (...) El cuento no debe escribirse para contar algo, ni tampoco para no contar nada, sino precisamente para contar nada. (...) En épocas de concepciones históricas absolutas, cerradas, equilibradas, en épocas en que reina la armonía de las esferas, el escritor, naturalmente, crea también orbes cerrados, complejos, perfectos en sí mismos. (...) Mas el relativismo contemporáneo -el científico y el filosófico- ha empezado a poner en duda qué cosa sea lo rojo y qué cosa sea lo negro, e incluso a confundir y entremezclar lo negro con lo rojo. (...) Un relato corto de hoy debe ser una obra abierta, como abierta está siempre la existencia, en proyecto permanente, en pura posibilidad. |
No nos llamemos a engaño, sin embargo: la apertura del cuento es a su vez una manera no ya de resolución, sino hasta
—271→
de moraleja. Que la conclusión sea la indeterminación de la vida, las ironías del destino o la multiplicidad de interpretaciones que provoca un mismo hecho, con la necesidad de «que el lector escoja»
entre ellas (como le oíamos a Unamuno), no quita que sea una conclusión. En particular en ese último sentido, unamunesco, a través del cuento abierto nos acercamos al «efecto»
de Poe «en la mente del contemplador»
con contundencia aun mayor que con la trama tupida y el universo clausurado tradicionales, porque la vaguedad del asunto y la indecisión del desarrollo equivalen forzosamente a otras tantas preguntas que el autor nos incita a contestar.
Por otra parte, a nadie se le pasaría por la cabeza que el cuento cerrado renuncie a una trascendencia allende la literalidad de la intriga. Justamente la sensibilidad de nuestros días se ha interrogado con obstinación sobre el alcance profundo del relato folclórico, donde la conjunción de simplicidad estructural y libertad imaginativa parece demandar un enigmático contenido latente. En cuanto a la literatura actual, es cita obligada un pasaje de Cortázar:
La novela y el cuento se dejan comparar analógicamente con el cine y la fotografía, en la medida en que una película es en principio un «orden abierto», novelesco, mientras que una fotografía lograda presupone una ceñida limitación previa, impuesta en parte por el reducido campo que abarca la cámara y por la forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente esa limitación. (...) Fotógrafos de la calidad de un Cartier-Bresson o de un Brassaï definen su arte como una aparente paradoja: la de recortar un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo abarcado por la cámara. Mientras en el cine, como en la novela, la captación de esa realidad más amplia y multiforme se logra mediante el desarrollo de elementos parciales, acumulativos, que no excluyen, por supuesto, una síntesis que dé el «climax» de la obra, en una fotografía o un cuento de gran calidad se procede inversamente, es decir que el fotógrafo o el cuentista se ven precisados a escoger y limitar una imagen o un acaecimiento que sean significativos, que no solamente valgan por sí mismos sino que sean capaces de actuar en el espectador —272→ o en el lector como una especie de apertura, de fermento que proyecta la inteligencia y la sensibilidad hacia algo que va mucho más allá de la anécdota visual o literaria contenidas en la foto o en el cuento. |
Aquí no estamos ya en el reino del enredo narrativo, en la «sumersión (...) avasalladora»
en la acción que arriba hemos visto ponderada por el propio Cortázar, sino en un «más allá»
inmediatamente posterior a la lectura y a todas luces gemelo del «efecto»
que Poe deslinda como blanco preferente del poema, en primer lugar, y, en seguida, del cuento. Es por ahí, por la similitud de impresiones que dejan el relato breve y la lírica, azuzando una «exaltación del alma que no puede sostenerse durante mucho tiempo»
, puesto que «toda gran excitación es necesariamente efímera»
(así se explica en la reseña a los Twice-Told Tales), por donde se ha establecido el parentesco entre ambos que con tanta persistencia (y en ocasiones a costa de descuidar las homologías constructivas) se subraya en las modernas preceptivas del cuento.
Pero ese «más allá»
lo es asimismo muchas veces en el sentido más usual de la expresión, pues en el cuento de los dos siglos pasados tropezamos con llamativa reiteración con el mundo de ultratumba, los casos sobrenaturales o maravillosos, los duendes, las ciencias ocultas, los encantamientos... Es la veta inagotable del cuento fantástico, cuya fortuna desde el romanticismo no puede por menos de llevarnos a inquirir si semejante insistencia obedece a una simple predilección temática o va adjunta de algún modo a la naturaleza del género. Las ideas literarias de la época nos ayudan a entender que Poe gustara de «el terror, la pasión, el horror»
; la personalidad de Cortázar da cuenta de que se opusiera «a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse como lo daba por sentado el optimismo filosófico y científico del siglo XVIII»
, a favor de «la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable»
. Pero ni las modas ni la psicología de los autores nos aclaran, por ejemplo, por qué la proliferación de asuntos fantásticos en el cuento no tiene correspondencia ni siquiera remota en la novela (y cuando lo tiene, fundamentalmente al arrimo del «realismo mágico», es
—273→
en escritores, de García Márquez a Italo Calvino, bien fogueados en los ensueños de la narración corta). ¿Por qué el cuento se alía tan tenazmente con un «más allá»
?
Una elucidación plausible la ha propuesto indirectamente otro valioso escritor argentino, Ricardo Piglia, al defender que el cuento, cerrado o abierto, «cuenta siempre dos historias»
:
El cuento clásico (...) narra en primer plano la historia 1 (...) y construye en secreto la historia 2 (...). El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. |
El cuento de la estirpe de Chéjov, observa todavía Piglia, «trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca»
, y fabrica la enmascarada «con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión»
.
Es verdad, creo. Cerrado, reservando para el final el elemento implícito que da significado pleno a los explícitos, el cuento tiende a postular un trasfondo, un segundo plano eludido, cuya presencia se hace adivinar con variable intensidad. Abierto, nos fuerza a imaginar causas encubiertas, a inferir motivaciones tácitas. En uno y otro caso, el texto patente invita a descifrar el misterio de un contratexto velado. Está en la lógica de las cosas (y, según los poco amigos de quimeras, es una artimaña cómoda para salir del atolladero) que ese misterio anejo a las circunstancias narrativas se identifique a menudo con el misterio de un «más allá»
de la muerte, la razón o la experiencia común. Normalmente, pues, no es, como se ha dicho, que «la visión metafísica de que el mundo consiste en algo más de lo que puede percibirse por los sentidos»
busque cauce en la forma del cuento: es la forma del cuento la que arrastra la «visión metafísica»
o el recurso literario a la solución portentosa o esotérica.
Pero esa fascinación contemporánea por el cuento fantástico ¿no es también un retorno a los orígenes? O, si se prefiere, el cuento de los orígenes ¿no se encaminó ya a la fantasía orientado por los datos estructurales, en función a su vez de las —274→ condiciones pragmáticas? Las poéticas modernas nos devuelven a cada paso a la más vieja tradición del cuento.
| |||||||||||||||||||
Quizá no sea el mejor poema español del siglo XX, pero lo propongo como una excelente muestra de la poesía que más me gusta y sobre todo como una cabal antítesis de la que cada día me disgusta más.
La poesía es una música verbal al servicio de un sentido digno de aprecio o atención. No hay ninguna necesidad de juzgarla quieras que no en términos artísticos o estéticos: cualquier otro valor, de uso o de cambio, es perfectamente aceptable.
Las virtudes líricas de la cuarteta son diáfanas. Salta al oído la cadencia de la textura, cohesionada por el común denominador o dominante (Tynianov) del acento en la e en todas las palabras plenas (a salvo las consonancias en -ura) y por el encadenamiento de las aliteraciones (cochura, comedme, con, porque, canela)21. Pero apenas hace falta sino apuntar la eficacia —275→ de la poetic closure (recordemos el clásico ensayo de Barbara H. Smith) con un quiebro inesperado (y sin embargo razonable) en la dirección del discurso, para romper la serie prevista, de acuerdo con el procedimiento tan caro al formalismo ruso (y a Carlos Bousoño). Por no ponderar la valentía imaginativa del dramatic monologue, con la introducción del ser inanimado, en nuestro caso el garbanzo (en cuanto nombre y protagonista colectivo), que habla en primera persona, como el Libro en el Buen amor de Juan Ruiz o la nave de Jasón en el epitafio de Quevedo.
La coplilla, por otra parte, no es palabrería consumada en sí misma: habla de la vida, del mundo de las cosas concretas, y por ahí postula una reacción (movere affectus, diría la retórica), una toma de partido. El pathos que a mí me suscita es decididamente favorable, por mi afición al cocido y porque guardo espléndidos recuerdos del Madrid de posguerra. Cierto que no a todos les ocurrirá otro tanto. Pero ¿por qué la poesía va a juzgarse con independencia de los gustos, las inclinaciones, las inquietudes personales? ¿Qué extraño privilegio sería el de un acto de lenguaje que hubiera de ser aprobado por las buenas, sin relación con los pensamientos y los sentimientos del receptor? El vínculo que establece con la realidad es parte inevitable en la estimación del texto poético. Hasta el punto de que para justipreciar el nuestro probablemente tendríamos que averiguar si en efecto la cochura del garbanzo era tan estupenda como se proclamaba.
Nos hemos acostumbrado con demasiada mansedumbre a admitir que la poesía, o la literatura, o la pintura son valiosas de suyo, por el mero hecho de ser tales (cuestión puramente formal), no porque nos diviertan, o nos muestren cosas interesantes, o nos hagan mella... De ahí también la difundida superstición que predica la poesía (o la literatura, etc.) como una entidad independiente, con existencia propia, «espíritu sin nombre, / indefinible esencia»
, «perfume misterioso / de que es vaso el poeta»
. Un poeta abobado, con el cerebro en blanco ante el papel en blanco, donde prenderá la llama de no se sabe qué descubrimiento, qué revelación. También del misterio o la perplejidad puede salir buena poesía, pero el uno
—276→
o la otra estarán en el poema, no serán la poesía. A la poésie pure del abate Bremond vale la pena oponer la «canela pura»
del saco de garbanzos madrileño.
A menudo se da por supuesto, demasiado a la ligera, que las tradiciones fluyen desde el pasado hacia el presente. No es así. Una tradición es la fabricación de un pasado desde el presente: la selección de un cierto número de elementos, más o menos auténticos, más o menos inventados, para legitimar una conducta o un proyecto. Todas las tradiciones son igualmente artificiales, pero no todas tienen la misma entidad.
En especial, las tradiciones que respaldan cualquier presunta "identidad" nacional no poseen mayor verdad que el espejismo del oasis que va guiando al explorador perdido en el desierto. La verdadera historia es el olvido. La memoria espontánea de las colectividades ha sido siempre muy corta, apenas llega al siglo; y si Carlomagno, Juana de Arco y Napoleón, pongamos, forman parte de algunas versiones de la "historia de Francia" es porque así ha convenido imaginarla en determinados momentos, aunque claro está que no existe ninguna realidad llamada «Francia» que los franceses del 2002 compartan con Carlomagno, Juana de Arco y Napoleón.
Pero no ocurre o no debiera ocurrir análogamente en el dominio de la cultura, sobre todo literaria. El gran poeta que admira (y que, por tanto, necesariamente aprovecha, en un sentido o en otro) a Ovidio, Bernat de Ventadorn y Heine comparte con ellos (y con el lector que los paladea), en igualdad de condiciones, un mismo ámbito, se integra de hecho a su lado en una misma tradición tangible. Otra cosa es que la tradición se le imponga como un panteón de cadáveres ilustres precisamente por estar enterrados allí.
—277→En la región que ahora nos atañe, los clásicos de Grecia y de Roma, hemos de proceder no sólo con toda la lucidez, sino asimismo con toda la modestia de que seamos capaces: si queremos, como muchos queremos, que la «cultura clásica», más allá de la imprescindible arqueología de los expertos, tenga un papel significativo «en la sociedad contemporánea», por fuerza debemos asumirla en primer término como tradición reconstruida desde nuestro tiempo, en diálogo cordial pero veraz con el pasado.
La primera condición de tal diálogo, que ha de empezar (y acabar) como individual, es que lo mantengamos con no menos exigencia crítica que histórica: sin renunciar, pues, a entender los valores y las razones de los antiguos por el hecho de no ser los nuestros, pero sin sentirnos tampoco comprometidos a aceptarlos.
Los clásicos no son el clasicismo restrictivo que en ciertos momentos tiranizó la poesía y el teatro o cerró el paso a la novela, ni son siempre la fresca savia que anima tantas obras maestras, pero nosotros no podemos leerlos sin tener presentes esas diversas implicaciones. Sólo siendo conscientes de que los recibimos a beneficio de inventario, cribándolos por el tamiz de nuestras estimaciones e intereses, de las cuestiones que todavía nos motivan y constituyen nuestra única vara de medir efectiva y afectivamente, sabremos también hacerles justicia en la historia.
No seamos altivos, y aceptemos las situaciones de hecho. En la «sociedad contemporánea», la Eneida empieza por ser si acaso una narración en buena prosa romance, no un poema latino en doce cantos. Si no hacemos sitio a la prosa, no lo encontraremos para el poema. Si no asumimos que el trecho mayor del camino hacia los clásicos ha de discurrir a través de sus recreaciones, adaptaciones, resonancias en la literatura y en el lenguaje (y desde luego «in translation», como en un buen college), los relegaremos definitivamente a manjar para filólogos, a "institución" artificial y remota.
Daré un ejemplo rápido. Entre los muchos estilos de narración ilustrados en Herrumbrosas lanzas, la gran novela de Juan Benet sobre la guerra de España, no es difícil reconocer
—278→
bastantes momentos cuyo lenguaje y estrategias expositivas recuerdan a Tácito. No es difícil reconocerlos, digo, pero en general tampoco se trata del género de deudas que pueden sustanciarse confrontando sendos pasajes a dos columnas: la lección del clásico está más bien en el tono, en una sobriedad del relato no reñida con las acotaciones sentenciosas ni con los episodios pintorescos, en la graduación dramática... Una de las excepciones que permite identificar más claramente el modelo de Tácito son los detallados sumarios que abren cada uno de los doce libros que Benet alcanzó a escribir, más o menos a la manera del siguiente: «La retirada de Herencia. La oportunidad de Gamallo. Una conversación en Las Moras»
... y así una docena de líneas, hasta «Todo ello en pocos días»
(XI). Son los Anales, sin duda alguna: «Muere Livia Augusta, madre de Tiberio. Crece la potencia de Seyano»
, etc., etc., hasta «Todo en espacio de tres años»
(III). Pero el experto inútilmente buscará el original latino de tales resúmenes en las ediciones críticas de la colección Teubner: Benet los encontró en la estimable traducción castellana de don Carlos Coloma (1629), reimpresa por Menéndez Pelayo en la Biblioteca Clásica de Hernando (1890). Y el hecho de que la huella del historiador romano se haga especialmente visible en los sumarios que anteceden a cada libro es a su vez ajustado indicio de una más importante dependencia: el novelista estructura su singular crónica de la guerra civil con la ambición y los trasfondos de unos Anales de nuestro tiempo (no es cosa de pormenorizarlo aquí).
Pues bien, Tácito se hace presente en la literatura española contemporánea filtrado por el tamiz de Juan Benet, y quien guste de éste y tenga noticia de la relación con aquél no sólo entenderá mejor Herrumbrosas lanzas y no sólo es probable que se sienta atraído a los Anales: al leerlos lo hará también descubriéndoles las dimensiones actuales rescatadas o postuladas por Benet. A quien, en cambio, pretenda hacérsele conocer los seguros valores de Tácito siguiendo el camino inverso, es decir, enseñándole a descifrar el texto latino de la Teubner hasta verse en condiciones de apreciarlo debidamente, sólo por maravilla le llegará la hora de cumplir el objetivo.
—279→Por último: la ineludible búsqueda en los clásicos de una genealogía de la modernidad, de las modernidades, no debe ocultarnos que nuestra cultura, el horizonte de ideas y palabras en que nos sentimos a gusto, se ha hecho tanto con los clásicos como contra los clásicos. Que la Eneida fuera una obra maestra (y Propercio atestigua que lo era antes incluso de ser escrita...) no quiere decir que lo siga siendo: puede serlo o no serlo, T. S. Eliot y W. H. Auden tienen igualmente razón. Comprender no es amar. Pero el amor no tiene por qué ser ciego. Ni temamos provocar la discusión: en el disentimiento los clásicos están vivos; no lo están en la ignorancia.
| Poesía de la prosa | |||
| de vivir la vida al día; | |||
| prosa de la poesía | |||
| («una rosa es una rosa | |||
| es una rosa...») tediosa; | |||
| prosemas, o más, acaso, | |||
| a par del último vaso... | |||
| Ángel, ¿de dónde trajiste | |||
| una alegría tan triste, | |||
| tanta albada en el ocaso? |
—280→
Quien, como sucederá a la mayoría, llegue a El móvil engolosinado por Soldados de Salamina (que aquí no me atañe sino de refilón) es más fácil que perciba las obvias diferencias que las no menos claras semejanzas. La principal de las segundas está en que ambos libros tienen por eje central la escritura de un relato -el propio relato que se está leyendo- en tornadiza confrontación con la realidad.
En El móvil, Álvaro y el protagonista de la «epopeya inaudita»
de Álvaro, es decir, «un escritor ambicioso que escribe una ambiciosa novela»
, comparten esa misma condición con el Javier Cercas nacido en Extremadura en 1962 que firma la nouvelle. Como la comparten en Soldados de Salamina Rafael Sánchez Mazas y el «Javier Cercas»
(me resigno a las comillas) que se obsesiona con los albures de Sánchez Mazas y que disfraza cristalinamente (y sólo en minucias anecdóticas) al Javier Cercas de Ibahernando (Cáceres). Todos componen o quieren componer narraciones cuyo tema mayor resulta ser el proceso que lleva a redactarlas, narraciones que las más veces se identifican con el volumen que el lector tiene en las manos. El texto de «Javier Cercas»
se describe como «un relato real, un relato cosido a la realidad
», que en la cabeza del autor va revelándose a sí mismo como libro («porque los libros siempre acaban cobrando vida propia»
) a medida que es «amasado con hechos y personajes reales»
. En los de Álvaro y el protagonista de Álvaro, «la presencia de modelos reales»
celosamente observados va introduciendo «nuevas variables que
—281→
debían necesariamente alterar el curso del relato»
. Tanto El móvil como Soldados de Salamina terminan citando las líneas iniciales de El móvil o de Soldados de Salamina.
Ese núcleo de coincidencias sustanciales se deja considerar desde múltiples puntos de vista. Podemos caer en la trampa de que las novelas se leen con la lógica del código penal y preguntarnos si El móvil que comienza y, sobre todo, concluye diciendo «Álvaro se tomaba su trabajo en serio...»
es obra de Álvaro, del protagonista de Álvaro o de uno y otro. Pero si en mayor o menor grado es del protagonista, según muy bien cabe interpretar, a poca costa nos será lícito inferir que Álvaro no crea a su protagonista, sino que es el protagonista quien crea a Álvaro; y tal vez continuemos inquiriendo quién nos finge o nos sueña a nosotros lectores. (Si parva licet: la crítica acreditada no atina hoy a determinar qué «instancia autorial implícita»
enuncia las frases «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme»
, y cuanto viene después. He osado insinuar que el yo de quiero pertenece al Miguel de Cervantes Saavedra que combatió en la batalla de Lepanto. La desaprobación y el pitorreo han sido generales). Podemos enfocarlo en la perspectiva de la mise en abîme moderna o del viejo motivo del libro dentro del libro y el pintor que se pinta pintando el cuadro. Etc., etc.
A mí, no obstante, la "metaliteratura" que El móvil tiene en común con Soldados de Salamina me llama menos la atención que la idea de la literatura que lo aparta de ese espléndido, madurísimo acierto de ligereza y gravedad. Un vistazo a tal idea nos perfila un atractivo portrait of the artist as a young man y un buen testimonio de que en la carrera de un auténtico escritor la continuidad suele acompañar a la renovación y el ir a más.
En El móvil, Álvaro parte de una juvenil literariedad indiscriminada (similar a la sexualidad infantil, de creer al popular curandero vienés), de un entusiasmo que supedita la vida toda a la pasión literaria. Encauzado por el estudio, paso a paso va delimitando sus objetivos. La confianza en la superioridad del verso lo empuja primero a la lírica y después al poema épico. Nos pilla una pizca por sorpresa que no extreme tales pautas
—282→
hasta preconizar alguna suerte de poésie pure, «una concepción de la literatura como código sólo apto para iniciados»
, antes por el contrario se decida por la novela, al descubrir y alegar un factor que no esperábamos: que «ningún instrumento podía captar con mayor precisión y riqueza de matices la prolija complejidad de lo real»
. Convencido de la necesidad de hallar «en la literatura de nuestros antepasados un filón que nos exprese plenamente»
, de «retomar esa tradición e insertarse en ella»
, desdeña el «experimentalismo (...) autofágico»
y los géneros menudos de la modernidad, y se dispone a volver a los clásicos del siglo XIX, a «regresar a Flaubert»
.
Pronto advierte que la composición de la novela concebida sobre semejantes bases será más sencilla si se apoya en la observación de individuos de carne y hueso que presten rasgos suyos a los ficticios. Lector aplicado y metódico, Álvaro conoce las controversias eruditas sobre los «modelos reales»
del Quijote (y las alude expresamente con esa fórmula). Por amigos comunes, supongo, sabe del grabado que Juan Benet tiene a la entrada de casa: «M. Emilio Zola tomando el expreso París-Burdeos para estudiar las costumbres de los ferroviarios»
. No duda en alinearse con el Zola del grabado y el Cervantes de Rodríguez Marín, con los maestros decimonónicos. Pone todo el empeño en informarse sobre el carácter, los hábitos, las singularidades de unos vecinos que se le ofrecen como prometedoras contrafiguras de sus protagonistas. Cuando de encontrárselos en el supermercado o espiarlos desde el baño pasa a trabar amistad con ellos e intervenir en su cotidianidad, comienza a urgirle la querencia de encarrilarlos de hecho por el camino que en la novela les corresponde. Así ocurre, en efecto: el propio Álvaro les sugiere comportamientos que repiten la trama novelesca que ha imaginado, y los vecinos las ponen por obra con variantes que asimismo forman parte del libro de Álvaro (etc.), el libro que empieza «Álvaro se tomaba su trabajo en serio...»
.
Todo El móvil está contado con distancia e ironía, pero también con fe. En especial, el estilo se reconoce a menudo como un pastiche: no un remedo funcional (ni desde luego inocente) ni una parodia descarada, sino un estilo que finge (con —283→ transparencia) ser el de unos lenguajes convencionales que no pertenecen al autor. (No otra era la tesitura preferida de Jorge Luis Borges). No falta en el desenlace la crítica de tal proceder, pero ella misma constituye a su vez un pastiche23. El caso es sin embargo que tras la distancia y la ironía ya del estilo hay, como digo, fe, una fe inmensa en las razones y esperanzas de Álvaro.
Percibimos que Javier Cercas (cosecha 1986), por muchas cortinas de humo que interponga, cree como él en un primado de la literatura, en la literatura como una entidad de rara autosuficiencia. Por eso la juzga, verbigracia, «una amante excluyente»
(Rubén Darío se mostraba más liberal: «Abuelo, preciso es decíroslo: mi esposa es de mi tierra; mi querida, de París»
), que demanda «meditación y estudio»
y no puede abandonarse «en manos del amateur»
. Por eso la imagina desbordando las fronteras de la realidad, imponiéndosele. Pues desengañémonos: si en un momento dado parece que las riendas se le escapan a Álvaro y los personajes se le desmandan, la rebelión está también en el libreto, es a la postre otro triunfo de la literatura.
Esas convicciones se encuentran sin duda en la trastienda de El móvil y fijan los términos de su excelencia como nouvelle. Porque El móvil es obra de una perfección pasmosa no ya para un mozo de veintipoquísimos años, sino para el escritor más hecho y derecho. La intriga, narrada con desembarazo y gracia, atrae y absorbe desde el arranque. La estructura funciona, cierto, como «una maquinaria de relojería»
. El Leitmotiv de la puerta entre el sueño y el suelo presta al conjunto unos elegantes lejos simbólicos. Ni un cabo queda por atar.
Si la palabra admirativa que se nos viene a los labios es «virtuosismo», probablemente demos en el clavo. Cuando menos es seguro que el relato responde expresamente a un desafío: «lo
—284→
esencial -aunque también lo más arduo- es sugerir ese fenómeno osmótico a través del que, de forma misteriosa, la redacción de la novela de su personaje modifica de tal modo la vida de sus vecinos, que el autor de la novela -personaje en la novela de Álvaro- resulta de algún modo responsable del crimen que ellos cometen»
. El problema se resuelve en El móvil con evidente maestría argumental. (Por las mismas fechas, si la memoria no me engaña, el joven Cercas había salido con bien de un reto análogo: la historia de un crimen en que el asesino tenía que ser el lector, cada lector que materialmente iba pasando las páginas del libro). Pero el planteamiento en clave de thriller ¿no está apuntándonos que nos las habemos con un ejercicio de dedos? Un cuento policíaco no puede ser hoy sino un más difícil todavía, el intento de descollar por la novedad del asunto y la destreza de la técnica en una larguísima hilera de precedentes, manteniendo las estrictas reglas marcadas por ellos.
A la artificiosidad que el género nos destapa hemos de sumarle la aneja al de la literatura como tema medular. En su día, al publicarse el volumen originario, no me sorprendería que algún reseñador (no el pionero, J. M. Ripoll) tratara El móvil de «reflexión sobre la literatura»
o «sobre los poderes la literatura»
. Que era como decir que entraba a competir en una palestra en que seguían frescas y provocadoras las palmas de tantos maestros del Novecientos, y sobre todo de Julio Cortázar. Pero insistamos en que el relato es efectivamente una pieza redonda, un logro notorio en las dos caras del empeño, policíaca y metaliteraria. Por ahí, todo lector, cronopio, fama o militar sin graduación, capta en seguida un desafío y ve a Cercas superarlo brillantemente.
Tal es quizá el límite de El móvil: proponerse y alcanzar dentro de esas líneas el objetivo de su propia eminencia. Nos apetecería equipararlo a las mejores partidas de ajedrez que Álvaro, tras asimilar la bibliografía, ensayar entre amigos, adiestrarse frente al ordenador, disputa al viejo Montero. Porque el alcance de una partida de ajedrez es sólo la misma partida de ajedrez.
Et pourtant... ¿No podríamos darle la vuelta a esas impresiones? La pasión literaria de Álvaro (etc.) se presenta inicialmente
—285→
con palpable simpatía, pero pronto va desenmascarándonoslo como a un insensato dispuesto a llevar hasta el crimen a sus «modelos reales»
(«Voluntaria o involuntariamente, arrastrado por su fanatismo creador o por su mera inconsciencia»
, «él era el verdadero culpable de la muerte del viejo Montero»
) simplemente para terminar un libro24. El desarrollo de los hechos ¿prueba o impugna la omnipotencia que Álvaro atribuye a la literatura? ¿Los personajes se le rebelan o, en última instancia, repito, la rebelión está de veras en el libreto? Nos consta que Álvaro es menos un personaje que un exemplum, la idolatría por la literatura, pero ¿es además una caricatura del novelista decimonónico? El ideal realista ¿está negado por la práctica metaliteraria? ¿Quién descubre, construye, da sentido a quién, la narración a la realidad o viceversa?
Javier Cercas (dejémonos de pamplinas: no «Álvaro», ni «Álvaro (etc.)», sino Javier Cercas; en el peor de los casos, siempre nos queda el escape de justificarlo como una alegoría de Álvaro), Javier Cercas, digo, se cura en salud alegando al final que Álvaro «comprendió que con el material de la novela que había escrito podía construir su parodia y su refutación»
. La verdad es que juega con todas las cartas y no sabe a cuál quedarse. Los ardides de tahúr con que las maneja en El móvil revelan un aplomo admirable. Pero barrunto que acabará sacándole mejor partido a la incapacidad de decidir entre la vida y la literatura.
—286→
En el uso hoy más normal, la palabra novela designa básicamente una narración en prosa editada en volumen propio, destinada al público general y no leída como relato íntegramente de hechos reales. Si luego nos preguntamos por otras características, fácilmente podemos ponernos de acuerdo cuando menos en que las buenas novelas de nuestros días suelen combinar, en proporciones variables (y aparte otros posibles ingredientes), imaginación, realidad cotidiana y literariedad (vale decir, un cierto número de cualidades que las hacen meritorias a ojos de la institución literaria).
Quiero subrayar que la conciliación de esos tres factores es cosa reciente. Hasta como quien dice anteayer, la realidad cotidiana, el dominio de la experiencia común, la representación de las cosas, personas y circunstancias equiparables a las conocidas y frecuentadas por la mayoría de los lectores, nunca habían formado parte significativa (no digamos ya determinante) de la ficción, donde entraban sólo, si acaso, como elemento incidental o cómico. Cuando por fin se presentan avasalladoramente, no es en ninguna rama de la literatura sancionada como tal -bajo la etiqueta clásica de «poesía»-, sino en la prosa de hechos pseudo-reales, que pertenece a una especie diferente. En la historia de las letras europeas, no hay sin embargo una convulsión mayor que la irrupción de la cotidianidad, primero en esa prosa pseudo-real y después, progresivamente, en todas las modalidades de la ficción.
El auge del realismo es indisociable de la ruptura de las jerarquías que asignaban a los personajes un estilo, serio o grotesco, en función de su rango social; pero la meta realista también podía alcanzarse acatando en grado apreciable esas jerarquías. Al discurrir sobre la novela realista, especialmente en el horizonte de la tradición inglesa, es habitual marcar el acento en el retrato de los caracteres individuales; pero en ese campo los logros habían sido muchos en diversos géneros. A —287→ decir verdad, el dato que más poderosamente marca la frontera entre los dos grandes estadios de la literatura occidental, el antiguo y el moderno (con la posmodernidad aneja), es el relieve y la centralidad que en el segundo cobran las contingencias de la cotidianidad menuda, la efectiva inserción de los personajes en el ámbito de la existencia compartido con los lectores, la atención a las cosas concretas, a los humildes detalles de espacio, tiempo, comportamientos, frente al olvido en que los dejaban las doctrinas literarias usualmente aceptadas.
No es el momento de seguir los avances de la cotidianidad entre el Renacimiento y los maestros del siglo XIX, cuando la narrativa realista recibe sus primeras patentes de nobleza literaria. Por no movernos de España, recuérdese sólo que el Lazarillo y el Guzmán de Alfarache proponían una subversión casi ontológica: en vez de las categorías que durante milenios habían gobernado todas las especies de la ficción -de la ficción precisamente como modo de ser distinto de la vida real-, pretendían hacer suyas las mismas categorías que la vida real, y por tanto dando una insólita prominencia a las pequeñeces de la vida real. No era una reacción frente a la literatura convencional (según repiten los manuales), sino la encarnación de otro paradigma, ajeno en principio a la «poesía». Cervantes crea la novela moderna, todas las novelas modernas, contrastando y concertando el ideal de la «poesía», que le parece en gran medida válido, con ese nuevo paradigma de la cotidianidad, y no simplemente en el mundo narrado, sino también, y no menos decisivamente, en el lenguaje que narra.
En el estadio antiguo, en cualquier caso, la regla era que los objetos, ambientes y situaciones de la cotidianidad no tuvieran lugar relevante en la ficción; en el moderno, la excepción es que no lo tengan. Podríamos comprobarlo repasando la inmensa mayoría de los títulos de cualquier biblioteca rica en novelas de los dos últimos siglos. Nos bastará asomarnos al cuarto de Gregor Samsa: acaba de despertarse convertido en un inmenso insecto, pero (y de ahí el drama) sobre la mesa tiene el muestrario de paños, y no quiere perder el tren de las cinco. O evoquemos la jornada de Stephen Dedalus y Leopold —288→ Bloom: la elaboración lingüística lo transfigura todo en mito, pero el meollo del relato son el contexto y las minucias rutinarias de dos dublineses un 4 de junio de 1904. Verista o fantástica, histórica o contemporánea, seria o ligera, de personaje o de género, la ficción moderna, contra una teoría y una práctica milenarias, parece haber asumido para siempre la cotidianidad como aire que respira. De tan obvia y regular, la cosa suele escapársenos.
Claudio Guillén siempre está de paso, siempre ha estado de paso. Lo he visto en Valladolid y en París, en Nerja y en el Cambridge de Indias, de diario y de fiesta, de catedrático numerario y de profesor invitado... Y siempre, en la mesa redonda, entre clase y clase, de copas, en la biblioteca, siempre yendo y viniendo, siempre de paso.
Es ése, si no me engaño, el rasgo que mejor lo define y mayor ligazón da a sus trabajos y sus días. No creo engañarme, porque lo conozco ni sé desde cuándo; pero de antes lo conocía Pedro Salinas, y en 1931, con siete años, lo perfilaba ya «cada vez más "retrato del artista as a boy": posturas de desafectada elegancia, miradas perdidas y melancólicas, y de pronto, ya al borde de Van Dyck, el chico que surge y echa a correr»
: precisamente que «echa a correr»
. La intemerata después, un fotógrafo menos al minuto y bastante más avispado que yo, Antonio Muñoz Molina, lo percibe también perpetuamente «de un lado para otro»
, con una «ligereza envidiable de nómada, una rapidez de pasajero de puertas giratorias»
, visto y no visto; y, aun así -el matiz que añade Antonio es importante-, nunca con «el aire de afantasmamiento y fatiga de quienes viajan demasiado, sino más bien lo contrario, un aspecto solvente y confortable de sedentarismo»
.
No es observación demasiado aguda que para estar siempre de paso hay que venir de alguna parte e ir a otra, ni tampoco que semejante tute resulta más llevadero si uno tiene muchas casas a lo largo del camino. Don Juan Manuel le decía a su hijo que podía correr del reino de Navarra al de Granada durmiendo cada noche en villa cercada o en castillo de los suyos. Claudio va y viene por el espacio y por el tiempo alojándose cada día en domicilio propio. De dónde viene es cosa clara; adónde va, a veces no tanto.
Claudio Guillén viene ante todo, y no es de regla, del singular entorno en que se crió. Que su padre fuera Jorge Guillén, a quien los manuales etiquetan como «poeta y catedrático»
; que ese escorzo que lo pinta «al borde de Van Dyck»
se lea en una carta de Pedro Salinas; que su hermana Teresa y él recuerden perfectamente a un amigo de la familia «llamado Federico»
que «tocaba el piano y les hacía reír»
, lo dicen todo sobre sus bases de partida. Claudio viene de la primera generación española de intelectuales y creadores que asumieron la modernidad sin distancia y sin alarde. Sin necesidad de predicarla como programa ni exhibirla con alharacas, sino con la naturalidad de lo que se da por supuesto, por justo y necesario. Gentes a la altura más eminente de las circunstancias europeas, pero asimismo, y aun como nota distintiva, con poderoso anclaje en una tradición castiza, y hasta de patria chica. ¿O cabe imaginar a alguien más esencialmente castellano que Jorge Guillén, más madrileño que Salinas o más andaluz que Lorca?
De ahí, reconoce él, la «vocación literaria»
del arranque: en el comienzo, «de lector, ¡conformes!»
, y en seguida «de estudioso y luego de escritor»
. De ahí a su vez, con las marejadas de la guerra civil, la serie inaugural de mudanzas, a Francia, a Canadá, a los Estados Unidos, permanentemente de paso -cuenta- «no ya de un país a otro, de los años del colegio a los de la universidad, sino de la lengua española a la francesa y luego a la inglesa, de unos métodos de estudio a otros, de unos hábitos de juventud a nuevas normas de comportamiento»
.
La correspondencia de don Pedro y don Jorge nos deja entrever a «Claudie»
en esa época, del liceo en París, convertido en «"el último conquistador", primero de su clase»
,
—290→
al aprendizaje del latín en Montreal, el posesionamiento del inglés en Wellesley con «desenvoltura»
que pasmaba a su padre o el servicio en la Fuerzas del General De Gaulle, hasta encontrarlo en 1946 «muy "excitado" por su vida en Harvard, definitivamente (...) entregado a su sino de intelectual»
.
Es obvio que no fue el suyo un exilio o, si queréis, un destierro penoso como el de los niños de Morelia ni trágico como el de los internados en los campos de concentración. Los Estados Unidos que lo acogieron para decenios representaban en más de un sentido una reconstrucción y una edición corregida y aumentada del círculo originario. Cerca de los Guillén, y supuestos los fraternales Salinas, se había reconstituido la aristocracia republicana de los García Lorca y De los Ríos, y no lejos andaban el inextinguible don Américo Castro o (permitidme citarlos también a título mío personal) el gran José F. Montesinos, el estupendo Ferrater Mora o el admirable Vicente Llorens. Pero, por otro lado, la diáspora española tuvo allí ocasión de convivir o concurrir más apretadamente que hasta entonces con otra de europeos parejos en amplitud de horizontes, inteligencia y finura: en particular, los fugitivos del nazismo, un Leo Spitzer, un Roman Jakobson o un Erwin Panofsky.
En esa equidistancia de Granada y Viena, en el marco norteamericano de unas universidades inmensamente enriquecidas por la aportación de los emigrados, llega Claudio a Harvard, decía, en 1946 y pronto cae en las gratas redes de tres maestros. Amado Alonso, por una parte, le transmite la filología hispánica de la escuela de don Ramón, del Centro de Estudios Históricos, en la versión más sugestiva y puesta al día con la estilística. Después, ya en el Departamento de Literatura Comparada, en la dirección que nunca abandonará, el eslavista Renato Poggioli lo atrae con la figura del estudioso de excepcional solidez a la par que hombre de letras militantes. El gigantesco Harry Levin, a su vez, lo deslumbra con una erudición, perspicacia y claridad cuyo más alto testimonio es el consejo de Jorge Luis Borges a un curioso: «Si de veras le interesa Joyce, lea el libro de Harry Levin o, en su defecto, el Ulysses»
.
—291→
No voy a seguir mucho más hacia acá el itinerario vagamundo de este viejísimo amigo y flamante compañero de Academia. Lo pillaríamos de lector en Colonia o peregrino en su patria hacia 1950 y poco, avanzando en Princeton en la carrera universitaria, catedrático en San Diego en 1965, en Harvard en 1978, en Barcelona en 1983; pero, igualmente en esas etapas, de profesor visitante en Johannesburgo, São Paulo, Málaga, Venecia, de relator o conferenciante en Utrecht, Budapest, Pekín, Moscú, Porto Alegre... Demasiado trote para mis huesos; y, en cualquier caso, va siendo hora de indicar qué diablos hacía Claudio siempre de paso por tanta plaza, por tanto albero.
La respuesta es sencilla: hacía Literatura Comparada. El saber más hondamente suyo, con el que se identifica y se le identifica, por excelencia y con la máxima categoría, es la Literatura Comparada. Falta en nuestro diccionario corporativo la definición correspondiente, y para remediar la ausencia lo hemos traído a él. En otro contexto, me atrevería a sugerir que entra en el dominio del comparatismo, as a matter of fact, cualquier modalidad de estudio cuyo asunto no puede elucidarse como es debido sin recurrir a más de una tradición lingüística y literaria. Pero en la circunstancia en que nos hallamos, y tras sobrevolar vertiginosamente sus mocedades, me basta apuntar que la Literatura Comparada es la traducción a «arte, facultad o ciencia»
de la biografía de Claudio Guillén. Del salón en el ángulo fúlgido, mon cher Claudie, Literatura Comparada eres tú. Literatura Comparada es estar de paso.
Entre lo uno y lo diverso reza justamente el título de 1985 al amparo del cual ofreció Claudio su magistral introducción a la disciplina. Entre lo uno y lo diverso: tanto, pues, el recorrido mismo, la andadura de suyo, como el punto de partida y la meta última; tanto, y acaso más. El libro expone e ilustra con pulso certero los principales conceptos -«viajeros y estables»
, como en las pensiones de antaño- que maneja el comparatismo: los géneros, los temas, los mitos y las metáforas, las relaciones literarias, los períodos y los estilos, las morfologías, el multilingüismo, voire même la intertextualidad... Pero el meollo del volumen es la reflexión sobre su propia razón de ser, sobre la entidad misma de la Literatura Comparada. Frente
—292→
a la firmeza de la Poética antigua y la seguridad (falsa) de la moderna Teoría, el comparatista, inevitablemente a la lumbre todavía de la desmembración y la incertidumbre románticas, se funda en la evidencia histórica y crítica de que la literatura es ancha y heterogénea como el mundo, cambiante e imprevisible como los hombres. Y existe un modo de leer en que la experiencia del texto concreto mira siempre a la multiplicidad de los otros textos y a la totalidad proteica que los engloba, y viene y va y vuelve al todo y a las partes por unos senderos que se cruzan indefinidamente. Es la Literatura Comparada. Entre lo uno y lo diverso, vale decir, de paso.
En la perspectiva que tan corta y torpemente resumo, Claudio por fuerza ha de concebirla menos como una doctrina o una técnica que como un talante y un proyecto, y yo diría que también una ilusión. Él insiste en caracterizarla como vocación y actitud, inquietud y tensión, al cabo condición vital. «El talante del comparatista -escribe, ya en nuestro milenio- acaba siendo una consecuencia, el resultado de sí mismo, de su propio dinamismo, del proceso abierto de aprendizaje que su práctica viene significando de año en año»
, porque «el objeto mismo de sus investigaciones puede o debe surgir, como un recién nacido, de su propia experiencia, su iniciativa y su imaginación»
. Amén. En Guillén el Joven, cierto, nosotros no podemos dejar de entender la Literatura Comparada como una dimensión de la biografía. «Tardará mucho tiempo en nacer, si es que nace»
, otro español más rico de aventura literaria, en una encrucijada más fértil de personas, lugares y épocas, y más dotado para aprovechar y transmitir su vivencia a la vez andariega e intelectual.
Sé que vengo pecando de brevedad y de abstracción. No me queda otro remedio que confiar en que la escueta enunciación de unos nombres y la alusión a unas ideas logren suscitar las resonancias que quisiera. Poco más podré hacer con la corpulenta bibliografía del nuevo académico. Un saludo de bienvenida no da para una docena de libros y una miríada de otras contribuciones. Pongamos que menciono unos cuantos artículos: «La disposición temporal del Lazarillo de Tormes», «Sátira y
—293→
poética en Garcilaso», «Luis Sánchez, Ginés de Pasamonte y el descubrimiento del género picaresco», «Estilística del silencio»... Necesitaría bastantes más páginas de las que ellos ocupan para insinuar simplemente la profundidad de los panoramas que abren a cualquier lector y la trascendencia que en efecto han tenido entre historiadores y críticos de la literatura española. Y ¿qué hacer con otros trabajos, con las piezas y el entero engranaje de Literature as System, El primer Siglo de Oro, Teorías de la historia literaria? Señores, ahí queda eso. «De Carthagine silere melius quam parum dicere»
.
Para cifrar en dos palabras cuál ha sido siempre el quehacer primordial de Claudio Guillén, he recordado sin embargo el volumen de 1985 que tan lúcidamente delinea los grandes caminos por donde discurre la Literatura Comparada. La justicia y la simetría aconsejan sacar siquiera a relucir otro libro mayor, Múltiples moradas, Premio Nacional de Ensayo en 1999, que por el momento supone el más brillante despliegue de las mañas de Claudio como comparatista práctico y una espléndida summa de todos sus trajines por el universo mundo. Los títulos son (o podemos hacerlos) locuaces. Entre lo uno y lo diverso nos llevaba, más de paso y a paso más ligero, por una infinidad de cuestiones de formidable enjundia, atendiendo sólo en segundo término, aunque no secundariamente, a la casuística de los ejemplos. Múltiples moradas se detiene y se complace en las estaciones del trayecto, en un tour du propriétaire por algunas de las muchas casas que el autor posee.
Dice bien con mi planteamiento (y con mis resabios retóricos) que la primera de esas moradas sea el destierro. Guillén escudriña las poesías y las prosas de expatriados de las lenguas y las edades más distantes, llámense Ovidio o Dante, T'ao Ch'ien, Nabokov o Juan Ramón Jiménez, y advierte, por ejemplo, cómo la realidad elaborada por un gran escritor se convierte en pauta ya estrictamente imaginativa para sus sucesores, o cómo al destierro sucede a menudo, con el retorno, el trance no menos doloroso del destiempo. Por encima de los siglos y de los países, una imagen preside numerosos exilios: «Conforme unos hombres y mujeres desterrados y desarraigados contemplan el sol y las estrellas, aprenden a compartir
—294→
con otros, o a empezar a compartir, un proceso común y un impulso solidario de alcance siempre más amplio»
.
Contra las modas y las ortodoxias críticas, varios de los mejores capítulos de Múltiples moradas insisten en ese arrimar vida y literatura, contemplando la una como faceta de la otra. Concuerdo. Sólo ese enfoque permite abordar con provecho una especie tan delicada como la carta, con sus incontables gradaciones entre la ficción y la realidad, y por ende tan capital en la génesis de la suprema revolución de la Weltliteratur: la novela. O sólo en tales coordenadas cabe echar cuentas de veras con la poética de la obscenidad, oscilante entre los extremos del mero insulto procaz y el impulso hacia «la expresión total»
, entre la literatura fantástica y la ciencia aplicada, con la pornografía como refutación inconcusa de toda cábala sobre el arte por el arte.
Postergo de mala gana otras secciones de Múltiples moradas, sobre todo cuando se enfrentan con materias tan deleitosas e instructivas como la invención de las literaturas nacionales, que a mí me incitaría más bien a disertar sobre el género literario que son las naciones. Si he privilegiado tres capítulos, es porque refuerzan los rasgos del perfil que vengo esbozando y me parecen representantes especialmente felices de las capacidades y los procedimientos de Claudio Guillén.
Nada tan propio de él como la indagación en forma de paseo, según en Múltiples moradas ocurre en grado superlativo. Salimos de unas primeras consideraciones generales, y en seguida hacemos un alto en un texto que normalmente las matiza para orientarlas en otro sentido. Luego se nos llama la atención sobre un detalle de un paisaje lejano, nos demoramos en unos versos, bordeamos una torrentera, descansamos de nuevo en una fábula..., siempre revisando y refinando las consideraciones de partida. De Ortega a Jenofonte, de Maquiavelo a Shakespeare, de Tolstoy a Petrarca, Claudio nos guía cordialmente, mostrándonos en cada trecho las vistas más eficaces para sacar partido de la excursión, pero sin atosigarnos; sin que perdamos nunca el diseño de conjunto, pero sin imponérnoslo como único itinerario posible ni abocarnos necesariamente a un punto de llegada: porque las conclusiones —295→ de la Literatura Comparada no se distinguen en rigor de las revelaciones y las amenidades del viaje.
Para meternos insensiblemente en tales caminatas, para sortear el catálogo o el repertorio, hace falta mucho talento de escritor. Claudio lo tiene. El depauperado adjetivo «personal» recobra la dignidad referido a su estilo, vivaz, afable y envolvente. No sé de otro estudioso de la misma o análoga cuerda que con más frecuencia miente o directamente apele al «lector» y establezca con él un terreno de diálogo en tan cortés pie de igualdad. La presencia del autor se siente continua, no ya porque cuente de sí mismo, que también lo hace (no lo hay con mayor garbo para convertir la presentación de la bibliografía en un auténtico Bildungsroman), sino porque advertimos que no está produciendo pura scholarship, sino ejercitando los studia humanitatis, las «letras de humanidad», es decir, moviéndose en un ámbito que es igualmente el nuestro, tocando asuntos que no se limitan a pasto para profesionales, antes tienen que ver con los gustos, opiniones, conductas de cualquier mortal con dos dedos de corazón y de frente.
Dejábamos antes a Claudio Guillén en las puertas de la madurez, a mitad del cursus honorum, y, cambiando de derrotero, de lo vivo a lo pintado, lo acompañábamos a trota caballo por las avenidas y las trochas de la Literatura Comparada, entre lo uno y lo diverso, de paso por múltiples moradas. Tomemos otra vez el hilo, todavía dos minutos, en 1983.
En ese año, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona por orden ministerial que firma Javier Solana, su centro de gravedad se traslada a España. No es cosa de incurrir en la enésima versión del motivo, bellamente expuesto por Vicente Llorens, de «el retorno del desterrado»
. Claudio, a decir verdad, llevaba muchos años retornando, cogiéndole el tranquillo a las circunstancias, en un proceso cuyo relato aún nos debe. Yo me pregunto, por ejemplo, qué pensaría el 9 de octubre de 1951 mientras comía en Lhardy con su padre y Dámaso Alonso, con Vicente Aleixandre y Fernández Almagro, Cossío y Gerardo Diego, Luis Rosales y, felizmente aquí para contarlo, Carlos Bousoño. A varios no los conocería sino
—296→
de nombre, y no siempre orlado con las mejores connotaciones. ¿Se le ocurriría que medio siglo después iba a tocarle figurar en la misma nómina de todos los recién mentados como miembros de la Real Academia Española?
Tampoco quiero invitar descaradamente al titular fácil: «Con Claudio Guillén entra en la Academia la segunda generación del exilio». Pero él mismo ha recordado hoy con cariño a media docena de hijos de emigrados con quienes compartió esfuerzos y esperanzas. Si no me engaño, sólo uno de los nombrados ha vuelto para quedarse. Dolernos de que haya tenido que ser así es no obstante una razón más para celebrar que el regreso de Claudio Guillén esté resultando tan fecundo, enriqueciéndonos tanto.
El caso es que a la mañana siguiente de llegar parecía como si nunca se hubiera ido. En la universidad, se ha movido como el más ducho de los numerarios, no ya en el aula o en el departamento, formando discípulos y espoleando colegas, sino también bregando con el Ministerio o los tribunales de oposiciones. Fuera de la universidad, dirige colecciones (alguna, de la mano asimismo de otro queridísimo amigo suyo y mío, Jaime Salinas), es consejero de revistas y fundaciones, presenta y prologa libros, publica en editoriales no especializadas, alterna cum modo en la vida literaria, escribe en los periódicos... Es el conjunto de actividades a que en Europa, a diferencia de otros lugares, suele extenderse el círculo de un universitario de prestigio, pero precisamente el círculo que su condición migratoria le vedaba en etapas previas y que ahora, en cambio, está dando a su quehacer, día a día creciente, los justos ecos intelectuales y sociales, y por ende beneficiándonos a todos. Porque gracias a su ágil instalación entre nosotros sin perder la naturaleza ni la historia de ave de paso, gracias a que lo vemos a la vez como igual y distinto, uno y diverso, no es ya que Claudio traiga siempre lecciones o propuestas valiosas, sino que con su mera presencia estimula a dar mayor vuelo, perspectivas más anchas, a cualquier empresa en la que intervenga.
No será de otro modo en la Academia, en esta casa, como pide el ritual que se la llame en parejas circunstancias (con mayúscula que no acaba de convencerme). Al final de su discurso
—297→
en la ceremonia del Premio Cervantes, don Jorge Guillén aducía una frase petrarquesca, «laureatus in Urbe»
, que había espigado en unas paginillas mías. Dejadme que al agradecérselo ahora saque yo a colación para su hijo otra cita de Petrarca: «peregrinus ubique»
, 'por todas partes de paso'. La Real Academia Española espera mucho de la ciencia y los ánimos de Claudio Guillén, porque está convencida de que teniéndolo aquí, «laureatus in Urbe»
», con todos sus saberes de «peregrinus ubique»
, hará ventajosamente de esta casa la primera y más favorecida de sus múltiples moradas. He dicho.
Por unanimidad, los tribunales del siglo pasado dictaron para el autor sentencia de muerte. Mallarmé y Proust, los New critics y los formalistas, el estructuralismo y la poética se mostraban curiosamente de acuerdo: el texto da cuenta de sí mismo sin necesidad de referirlo a la biografía, la intención ni la circunstancia del escritor. Hay que tener bien presente, sí, al autor implicado (fidedigno o infido, ¡mucho ojo!), pura función del texto, hechura del texto en la misma medida que el lector ideal destinado a reconocerlo. Pero el poeta o el prosista cuyo nombre figura en la portada es un accidente baladí, tan irrelevante desde una perspectiva literaria como la persona del cajista o el encuadernador...
La verdad es que la obra de arte del lenguaje no se distingue sustancialmente de los demás productos lingüísticos, ni, como ellos, puede descifrarse a derechas sin referirla a un determinado emisor. Que luego ese emisor hable en serio o en broma, que quiera engañarnos o nos invite a jugar ni quita ni pone a la evidencia de que para entender la obra, mal o bien, debemos identificarlo a él, mejor o peor, en la realidad de la historia. El Lazarillo (persisto en repetirlo) no es un
—298→
libro anónimo, sino apócrifo, firmado como va por «Lázaro de Tormes»
; pero para apreciarlo como apócrifo tenemos que remitirlo a la silueta enigmática de un anónimo. Todas las cabalas sobre las «instancias narradoras»
en el Quijote (¡querido, inolvidable M. M.!) se evaporan cuando uno le echa valor a la cosa y se atreve a admitir que quien cuenta las andanzas de Alonso Quijano es un cierto Miguel de Cervantes que vivió más o menos en la época del protagonista.
Ni siquiera es cierto que una vez en la calle el texto literario no ofrezca posibilidad de vuelta atrás o que no entable con los «narratarios»
un diálogo que quizá lleve a modificarlo, exactamente igual que ocurre con cualquier enunciado en cualquier conversación de la vida diaria. La Comedia de Calisto y Melibea instigó «dísonos y varios juicios»
: «Unos decían que era prolija, otros breve, otros agradable, otros escura...»
. La «mayor parte»
de los lectores, no obstante, coincidía en querer «que se alargase en el proceso de su deleite destos amantes»
, y Fernando de Rojas, «muy importunado»
y «contra su voluntad»
, determinó «meter segunda vez la pluma»
y convertirla en la Tragicomedia de Calisto y Melibea. Que, desde luego, es una obra distinta de la Comedia, pero no independiente de ella: que es la Comedia como don Juan de Austria es Jeromín o como el insufrible «infido»
que he escrito arriba es el todavía más irritante «infidígrafo»
que con razón me había echado en cara G. V. B.
Pocas refutaciones más contundentes de la crítica vigesimonónica (páseseme el centauro) que el clamor que antaño se oía en los estrenos afortunados: «¡Que salga el autor!». Y, en efecto, al volver a alzarse el telón hete aquí que aparecía por un lado del escenario un sujeto sin maquillar que avanzaba entre sonrisas a los cómicos y discretas inclinaciones a los espectadores. ¡Toma ya Roland Barthes! La costumbre no existía aún hacia 1600, pero el corral se llenaba con el mero señuelo de una etiqueta: «Es de Lope». Y el hecho de ser de Lope añadía a la comedia un valor que el mismo texto, letra por letra, no habría tenido con otra firma: no simplemente un valor de cambio, sino un valor de uso, la garantía de una genuinidad que agudizaba la percepción de la pieza.
—299→Lope se escribió incansablemente en verso y en prosa, en manuscritos y en impresos, sobre las tablas, en las academias, los certámenes, las fiestas públicas.
|
Sobre ningún sentir, sin embargo, volvió tan obsesivamente, con tanta tenacidad, como sobre la estela que en él dejó la pasión por Elena Osorio. Pues bien: sin duda un individuo de otra galaxia, el Santiago Paganel de Julio Verne o ciertos críticos de obediencia relativamente moderna podrían leer La Dorotea ignorándolo todo sobre aquel episodio juvenil, y aun así descubriéndole infinidad de virtudes "estrictamente literarias". Pero quien conozca el episodio de marras ¿acaso no estará en condiciones de estimar esas virtudes y encontrarle otras no menos positivas por menos estrictas o por dudosamente literarias? Porque ¿dónde esta dicho que el placer de la "literatura pura" (supongámosla) no se lleva bien con los placeres de distinto orden o es de una especie superior?
No he visto, naturalmente, el volumen de Cartas, documentos y escrituras de Lope de Vega que va a publicar Chris Sliwa, ni puedo por tanto juzgar el acierto en la selección de las fuentes, los criterios de edición y demás exigencias de la buena filología. Gustosamente la doy por supuesta. Sea como fuere, sí tengo la certeza de que un libro (y, esperemos, un cederrón) como el que nuestro benemérito amigo ha preparado ha de constituir por fuerza una aportación mayor para el conocimiento y el disfrute de todo Lope de Vega.
—300→
de la Federación Socialista Madrileña
He leído pocos libros de memorias tan hermosos como El tiempo amarillo de Fernando Fernán-Gómez. Las páginas más fascinantes de la obra, siempre en estupenda prosa, son las que acogen el porfiado esfuerzo de Fernán-Gómez por situarse y definirse a sí mismo en el cambiante marco de las circunstancias y por contarse al lector con toda la transparencia a la vez que con un pudor extremo. Pero con frecuencia no valen menos los perfiles de otros personajes y la crónica de hechos externos, de los teatros de la guerra al cine de la posguerra.
Una de las siluetas que mejor se recortan en las memorias es la del abuelo, Álvaro Fernández Pola, en la Villa y Corte de finales del siglo XIX. Visto como se le ve, con los ojos de la abuela -la heroína y desde luego la figura más atractiva de El tiempo amarillo-, se trataba ciertamente de un tipo difícil y atrabiliario. Pero, por otra parte, era hombre «muy inteligente»
, «bastante leído»
, con «ínfulas de escritor, de actor y también de inventor»
, regente de la imprenta de la Diputación, en el recinto del Hospicio (Fuencarral, 84). No hubiera hecho falta añadir que, sobre colega, fue amigo y correligionario de Pablo Iglesias, para que reconociéramos de inmediato a un típico espécimen de la Federación Socialista Madrileña. Porque, como es bien sabido, las raíces del Partido Socialista Obrero Español (1879) están en el sector de tipógrafos de la Internacional integrado en 1873 en la Asociación General del Arte de Imprimir; y principalmente de tipógrafos se nutrieron sus filas en la época originaria.
Más que un activista como Pablo Iglesias o José Mesa, Álvaro Fernández parece haber sido de una cuerda afín al protagonista de La Verbena de la Paloma (1894). Pues no dudemos de que Julián militaba en el PSOE. Cuando se describe como «un honrado cajista / (¡maldita sea la...!) / que gana cuatro pesetas / y no debe na»
, podemos incluso preguntarnos si no precisará
—301→
la cuantía del jornal para celebrar una reivindicación conseguida en alguna de las numerosas huelgas de tipógrafos encabezadas por Iglesias o la satisfacción de tener un trabajo (y bien pagado: según Álvaro, un cajista se las arreglaba con diez o doce reales) cuando muchos compañeros estaban en la calle por su participación en conflictos laborales... En cualquier caso, el regusto de su declaración de principios, recién salido a escena, es inequívoco: «También la gente del pueblo / tiene su corazoncito...»
. Tanto, que, según Indalecio Prieto, Pablo Iglesias llegó a esgrimirla en los mítines.
Como a muchos colegas, a Álvaro le gustaba darle a la pluma, y escribió dos funciones de teatro: una «absolutamente ilegible»
, según su nieto, y otra que a su mujer la sacaba de quicio porque salía a relucir cierta tabernera (¿la «señá Rita»
?) con quien el regente se había liado. Cuesta poco imaginar por dónde irían literariamente esas piezas, mezclando las esperanzas nuevas con las formas viejas y sobadas, únicas al alcance de los obreros de entonces. Es el estilo de la versión española de «La Internacional»: «Arriba, parias de la tierra; / en pie, famélica legión...»
.
Con las luces y sombras de cada quisque, Álvaro Fernández acompañaba a los otros tipógrafos de la Federación en el respeto casi supersticioso por la cultura, la confianza en la instrucción pública y la creencia de que los trabajadores de la imprenta debían contribuir a una y otra con especial tesón. Con ese designio compuso (intelectual y materialmente) y publicó en 1904 un notable Manual del perfecto cajista.
La parte más gruesa del libro, y probablemente la más útil en aquellos años, es la que versa sobre las imposiciones y casados, es decir (a grandes rasgos), sobre la manera de disponer las planas en la platina de suerte que salgan impresas en buen orden y con los márgenes adecuados. Claro está que las soluciones específicas tanto de ésas como de otras secciones del Manual se quedaron anticuadas hace muchos años (la sustancia, no: el asunto es en verdad esencial, y nunca se remachará demasiado). Pero aún son bastantes los capítulos que están pidiendo a voces ser estudiados en los departamentos de producción de las editoriales, sobre todo de las grandes editoriales.
—302→Hoy cualquiera se atreve a hacer un libro sin saber más que copiar un texto informático en un programa de autoedición. Álvaro Fernández sabía muchas otras cosas, comenzando por ortografía y puntuación. Sabía y enseña cómo dividir las sílabas de una palabra entre línea y línea para evitar efectos no buscados (dis-puta, sa-cerdote), intercalar una poesía justificando al medio el verso más largo, insertar nombres y acotaciones en las obras dramáticas. O de qué forma y con qué contenido poner las cabeceras y los folios, qué sangría dar al principio de párrafo, la manera de ajustar una página sin calles o corrales que la recorran de trazos blancos... Sabía, en suma, la diferencia entre un libro fácil y grato de leer y un mazacote impreso.
El hincapié en tal diferencia obedecía expresamente al espíritu declarado por el más sabio de los tipógrafos del grupo, Juan José Morato, con palabras, también de estilo inconfundible, que Álvaro hacía suyas: los cajistas habían de ser «cooperadores inteligentes, no oficiosos, en la obra de hacer llegar al público la Idea»
, «en la noble tarea de grabar el Pensamiento»
. Morato, benemérito asimismo por varios estudios históricos, difundió en 1900 y renovó en 1933 una Guía práctica del compositor tipógrafo que es sin duda el repertorio clásico de la imprenta española del Novecientos. Preside la Guía un lúcido criterio de racionalidad y economía funcional inspirado en la convicción de que el arte de imprimir «necesita no solamente ser bueno en sí mismo, sino poseer tal bondad en relación a una finalidad general»
: en concreto, la concepción del libro como «servicio público»
.
Así lo escribía en 1929 el supremo maestro de la tipografía moderna, Stanley Morison, cuyas propuestas no por azar coinciden o concuerdan a menudo con las de Morato y Fernández. Entre nosotros no ha habido un Morison. Pero en los tiempos que corren, cuando como libros se venden tanto productos que no merecen el nombre, vale la pena aprovechar la experiencia y no olvidar la tradición que tan dignamente encarnan los tipógrafos de la Federación Socialista Madrileña.
—303→
| ¿Décima a Jorge Guillén? | |||
| Es mandar vasos a Samos. | |||
| ¡Pobres quienes la enviamos | |||
| sin pensar muy bien a quién | |||
| ni saber cómo muy bien! | |||
| Pero han llegado unos versos... | |||
| Arte largo y vida breve | |||
| dan sólo el ocio más leve, | |||
| para decir: nobles, tersos, | |||
| todos unos. ¡Y diversos! |
—[304]→ —305→
I. «Primavera perpetua de la lírica europea», El País (Libros), 4 de diciembre de 1983.
II. «La crítica de Jorge Guillén»] «La obra crítica de Jorge Guillén», El País (Libros), 12 de febrero de 1984.
III. «La sombra del tiempo»] De una carta a Carlos Pujol (Pascua de 1983), publicada en Cuadernos de traducción e interpretación, IV (1984), págs. 163-164.
IV. «Paradojas de la novela», El País (suplemento extraordinario 100 años de novela española), 14 de marzo de 1985. Versión italiana: «Paradossi del romanzo», Alfabeta, núm. 77 (octubre de 1985), págs. 15-16.
V. «Prolegómenos a un poema de Jaime Gil de Biedma», en colaboración con Dámaso Alonso, Litoral, núms. 163-165 (1986: Jaime Gil de Biedma. El juego de hacer versos, ed. Luis García Montero, Antonio Jiménez Millán y Álvaro Salvador), págs. 86-89.
VI. «"Sobre un posible préstamo griego en ibérico"», Litoral, núms. 166-168 (1986: Palabra, Mundo, Ser. La poesía de Jaime Siles, ed. Amparo Amorós), pág. 164.
VII. «Romanticismos»] Publicado con título de la redacción («Romanticismo y posmodernismo. Analogías entre dos finales [sic] de siglo») en El País, 12 de febrero de 1987; reimpreso (de El País) en Vuelta Sudamericana, núm. 11 (junio de 1987), pág. 72.
VIII. «Discurso contra el método. Entrevista con Francisco Rico», por Daniel Fernández, Quimera, núm. 62 (1987), págs. 25-33.
IX. «Herrumbrosas lanzas»] «El destino y el estilo»] «Prólogo», en Juan Benet, Herrumbrosas lanzas, Barcelona, Círculo de Lectores, 1987, págs. I-VII; versión reducida: «Unas lanzas por Benet», Saber/Leer, núm. 3 (marzo, 1987), pág. 8. «La guerra de Juan Benet», Círculo. Temas-textos-personajes, núm. 2 (abril-junio de 1987), págs. 24-25.
X. «La literatura de las naciones»] I. De la «Presentación», en Biblioteca de plata de los clásicos españoles, Barcelona, Círculo de Lectores, 1988 y sigs. II. De las respuestas a una encuesta sobre «Història de la literatura, encara?», por Rossend Arqués, El País, edición de Barcelona (Quadern), 20 de septiembre de 1990. III. Palabras pronunciadas —306→ en el Quirinale (y luego escritas por indicación del destinatario) en la clausura del Convegno internazionale «La cultura letteraria italiana e l'identità europea» (Roma, 6-8 aprile 2000) de la Accademia Nazionale dei Lincei.
XI. «Sobre si el arte es largo», en Certamen XX Aniversari: «Ars longa vita brevis», Bellaterra (Barcelona), Universidad Autónoma de Barcelona, 1989, págs. V-VI.
XII. «Envío», en Octavio Paz, El romanticismo y la poesía contemporánea, Barcelona, Stelle dell'Orsa, 1987, págs. 137-139; y luego como «Persicos odi... a Octavio Paz», en F. R. y Eduardo Arroyo, Garibay, París, Maeght Éditeur, 1999.
XIII. «¿Quién como él?», El País, 27 de enero de 1990.
XIV. «La brevedad de los días»] «Introducción», en Lope de Vega, El Caballero de Olmedo, versión de F. R., Madrid, Ministerio de Cultura-Compañía Nacional de Teatro Clásico, 1990, págs. 7-8; y posteriormente en El País, 28 de septiembre de 1990.
XV. «Un adiós a Gianfranco Contini», El País, 13 de febrero de 1990.
XVI. «Un par de razones para la poesía»] Extractos (secos) de «Abecé de la poesía», en La poesía española. Antología comentada, al cuidado de F. R., en colaboración con José María Micó, Guillermo Serés y otros, I, Barcelona, Círculo de Lectores, 1991, págs. 15-37, que a su vez retoman y revisan algunos pasajes del «Tratado general de literatura» (en Primera cuarentena, Barcelona, El Festín de Esopo, 1982).
XVII. «La ciudad de las almas»] Presentación de Soledad Puértolas en el Taller de Literatura NQSN, Salamanca, 29 de marzo de 1991. Publicado (con un grave error en el encabezamiento) en F. R., Historia y crítica de la literatura española, IX: Darío Villanueva y otros, Los nuevos nombres: 1975-1990, Barcelona, Crítica, 1992, págs. 375-380.
XVIII. «Elogio de Juan Manuel Rozas»] «J. M. R.», Revista de estudios extremeños, XLVIII (1991), pág. 623; y luego, con el título actual, en Garibay (arriba, núm. 12).
XIX. «Los códigos de fray Luis», Ínsula, núm. 534 (junio de 1991), págs. 4-5.
XX. «De hoy para mañana: la literatura de la libertad», El País (suplemento extraordinario Francfort 1991), 9 de octubre de 1991. Recogido en Historia y crítica de la literatura española, IX, págs. 86-93.
—307→XXI. «La mirada de Pascual Duarte», prólogo al catálogo de la exposición «La familia de Pascual Duarte» de Camilo José Cela. 50 años. Repertorio de ediciones, Madrid, Biblioteca Nacional-Fundación Camilo José Cela, 1992, págs. I-IX.
XXII. «El otro latín», El País (Babelia), 11 de septiembre de 1993, con la adición de una «Nota al pie» publicada en El País (Babelia), 9 de noviembre de 2002.
XXIII. «Lógica y retórica de la locura»] Fragmentos del texto publicado (en eusquera) como "Hitzaurrea", en Rotterdamgo Erasmo, Eromenaren Laudoroia, trad. Julen Kalzada, Bilbao, Klasikoak, 1994, págs. 7-21.
XXIV. «Tombeau de Julio Caro Baroja», ABC, 19 de agosto de 1995; y luego en Garibay (arriba, núm. 12).
XXV. «"Con voluntad placentera"»] Fragmentos de «Vida y muerte en las Coplas de Manrique», en Jorge Manrique, Obra poética, ed. Vicente Beltrán, Burgos-Barcelona, Caja de Ahorros del Círculo Católico, 1994, págs. 7-18.
XXVI. «Última hora de la poesía española: la razón y la rima», Temas para el debate, núm. 17 (abril de 1996), págs. 76-77. Reproducido en El correo de Andalucía (suplemento La mirada, núm. 118), 2 de mayo de 1997, y en Litoral, núms. 217-218 (1998: Luis García Montero, Complicidades), págs. 52-54.
XXVII. «Eugenio Asensio»] «En memoria de Eugenio Asensio», El País, 23 de septiembre de 1996; reproducido en Bulletin of Hispanic Studies (Glasgow), LXXIV (1997), págs. 513-514. «No fue sólo Erasmo», El País (Babelia), 7 de octubre de 2000.
XXVIII. «"Biblioteca clásica"»] Columnas publicadas en la revista Qué leer.
§ «Cuestión de grados», núm. 5 (noviembre de 1996), pág. 71. § «Qué leemos», núm. 6 (diciembre de 1996), pág. 75. § «Al trasluz», núm. 7 (enero de 1997), pág. 79. § «El clavo (palinodia)», núm. 9 (marzo de 1997), pág. 73. § «¿La poesía pura?», núm. 12 (junio de 1997), pág. 87. § «Allá películas», núm. 13 (agosto de 1997), pág. 79. § «Yo, maestro Gonçalvo...», núm. 15 (octubre de 1997), pág. 80. § «La prosa como prosa», núm. 16 (noviembre de 1997), pág. 79. § «Puntos y aparte», núm. 18 (enero de 1998), pág. 77. § «Panerotismos», núm. 20 (marzo de 1998), pág. 83. § «Lectura y crítica», núm. 23 (junio de 1998), pág. 93. § «Géneros de edición», núm. 25 (septiembre de 1998), pág. 84. § «Las cosas en su sitio», núm. 26 (octubre de 1998), pág. 84. § «El albatros», núm. 27 —308→ (noviembre de 1998), pág. 84. § «Rimas humanas», núm. 28 (diciembre de 1998), pág. 114.
XXIX. «La niña de la guerra»] «Contestación», en Ana María Matute, En el bosque, Madrid, Real Academia Española, 1998, págs. 35-48.
XXX. «Centenarios (1997-1998)», El viejo topo, núm. 117 (abril de 1998); reproducido por Francisco Umbral, «Diario con guantes», El Mundo, 21 de junio de 1998.
XXXI. «Cartas cantan»] De la correspondencia de Javier Marías y F. R. Algunos fragmentos se habían publicado en J. M., «El profesor contado», en Literatura y fantasma, edición ampliada, Madrid, Alfaguara, 2001, págs. 270-272 (y antes en El País, 12 de junio de 1998).
XXXII. «Don Juan Tenorio y el juego de la ficción»] «El juego del Tenorio», en José Zorrilla, Don Juan Tenorio, ilustrado por Eduardo Arroyo, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1998, págs. 167-177.
XXXIII. «El texto de los clásicos», La Razón, 15 de noviembre de 1998.
XXXIV. «Suicidios»] «Surtido de suicidios», Matador, núm. CH, con un Cuaderno de artista de Eduardo Arroyo (1998), págs. 42-43, y edición exenta, s. e., s. l., s. d. [pero 1998], 10 págs. Recogido en Diario de Andalucía (suplemento El mirador, núm. 10), 23 de julio de 2000.
XXXV. «Pórticos»] Notas preliminares a algunos volúmenes de la Biblioteca Universal del Círculo de Lectores, Barcelona.
§ «"De los sos ojos tan fuertemientre llorando"»] en Cantar de Mio Cid, ed. Alberto Montaner, 1999, págs. 7-8. § «"Desordenado apetito"»] en Fernando de Rojas, La Celestina, ed. Guido M. Cappelli y Gema Vallín, 1999, págs. 7-10 (recogido, con el título «Para La Celestina», en Actas de las jornadas «Surgimiento y desarrollo de la imprenta en Burgos» [De la «Ars Grammatica» de A. Gutiérrez de Cerezo a «La Celestina» de Fernando de Rojas], ed. Marco A. Gutiérrez, Burgos, Instituto Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Burgos, 2000, págs. 59-62). § «"Lo trágico y lo cómico mezclado"»] en Lope de Vega, Fuente Ovejuna, ed. Mari Carmen Llerena, 2000, págs. 7-9. § «"El orbe de zafir"»] en Pedro Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea, ed. Gerardo Salvador, 2000, págs. 7-10. § «"The Art of Wordly Wisdom"»] en Baltasar Gracián, El criticón, ed. Carlos Vaíllo, 2000, págs. 7-8. § «"Hablar en prosa"»] en Leandro Fernández de Moratín, El sí de las niñas, ed. Patrizia Campana, 2000, págs. 7-8.
XXXVI. «Despedida de José María Valverde»] Publicado como «Coda» a «El profesor Valverde», de Victoria Camps, en El ciervo, núm. 541 —309→ (abril de 1996), pág. 15; segunda versión, con el título actual, en Garibay (arriba, núm. 12).
XXXVII. «Elogio de Mario»] Fragmentos de «Laudatio», en Mario Vargas Llosa. XIII Premio Internacional Menéndez Pelayo. Discursos pronunciados en ocasión de la entrega del XIII Premio Internacional Menéndez Pelayo a don Mario Vargas Llosa el 12 de julio de 1999 en el Palacio de la Magdalena, Santander, Universidad Internacional Menéndez Pelayo, 1999, págs. 17-28.
XXXVIII. «Miserias del "diseño"», El País (Babelia), 26 de junio de 1999.
XXXIX. «El alma de Garibay», Saber/Leer, núm. 128 (octubre de 1999), pág. 12.
XL. «La librería de Barcarrota»] Del «Preliminar» a Antonio Vignali, La Cazzaria, ed. Guido M. Cappelli, trad. Elisa Ruiz García, Mérida, Editora Regional de Extremadura, 1999, págs. VII-XI, reproducido parcialmente en El País (Babelia), 26 de febrero de 2000.
XLI. «Decir el verso», El País (Babelia), 15 de enero de 2000; la nota añadida ahora procede de una columna de Qué leer, núm. 21 (abril de 1998), pág. 87.
XLII. «Ovallejo»] De una entrevista en El País, 25 de junio de 1996.
XLIII. «Quién escribía y quién no», El País (Babelia), 19 de febrero de 2000.
XLIV. «¡Vivan las caenas!», El Mundo (suplemento El cultural), 10 de mayo de 2000.
XLV. «Del fragmento (fragmento)», en Veintiún clásicos para el siglo XXI, Barcelona, Crítica, 2001, págs. 7-9.
XLVI. «Memoria y deseo»] «Prólogo», en Antonio Muñoz Molina, El jinete polaco, Madrid, Bibliotex-El Mundo, 2001, págs. 5-7; reproducido en parte, censurado y con el título de «El círculo del deseo y la memoria», en El Mundo, 27 de junio de 2001.
XLVII. «Yerros de imprenta», La Vanguardia, 16 de noviembre de 2001. El artículo de A. T. se publicó simultáneamente en su libro Las vidas de Miguel de Cervantes. Una biografía distinta, Barcelona, Península, 2001, págs. 272-277. No merece respuesta la salida por la tangente de Trapiello en «Asesinato en la imprenta de Cuesta», La Vanguardia, 23 de noviembre de 2001.
—310→XLVIII. «Epitafio ex abrupto para C. J. C.», El País, 18 de enero de 2002.
XLIX. «Notas al pie»] Publicadas en El País (Babelia).
§ «Filología y vanguardia»] 23 de marzo de 2002. § «Reflujos de la historia»] 20 de abril de 2002. § «Con denominación de origen»] 1 de junio de 2002. § «Los textos de la escena»] 29 de junio de 2002. § «La literatura como conversación»] 7 de septiembre de 2002. § «Peajes del clásico»] 5 de octubre de 2002. § «Renacimientos»] 21 de diciembre de 2002. § «Sopa de lenguas»] 22 de marzo de 2003. § «La ficción de la realidad»] 31 de mayo de 2003. § Véase también arriba, nota al núm. XXII.
L. «La función del Arcipreste», El Mundo (suplemento El cultural), 8 de mayo de 2002.
LI. «Idea y poéticas del cuento», en Todos los cuentos. Antología universal del relato breve, presentación de Ramón Menéndez Pidal y F. R., II, Barcelona, Planeta (Enciclopedias Planeta. Serie Mayor), 2002, págs. 1381-1393.
LII. «Canela pura»] En prensa en La centuria. Visor 500, Madrid, Visor.
LIII. «Antiguos y modernos»] Fragmentos (con la adición de un ejemplo español) de «Classicismo e realismo. Cenni per un dialogo», intervención en la mesa redonda Cultura Classica e società contemporanea, Scuola Normale Superiore di Pisa, 8 de junio de 2002, en prensa en el volumen Rimuovere i classici?, Turín, Einaudi.
LIV. «Sobre Otoños y otras luces», Litoral, núm. 233 (2002: Ángel González. Tiempo inseguro, ed. Susana Rivera), pág. 160.
LV. «Javier Cercas, cosecha 1986»] «Nota de un lector», en Javier Cercas, El móvil, Barcelona, Tusquets, 2003, págs. 101-110.
LVI. «La novela, o las cosas de la vida»] Fragmentos de «Don Chisciotte della Mancia, ovvero la storia del romanzo», en Il Romanzo, V, ed. Franco Moretti, Turín, Einaudi, en prensa.
LVII. «Los pasos de Claudio Guillén»] «Contestación», en Claudio Guillén, De la continuidad. Tiempos de historia y de cultura, Madrid, Real Academia Española, 2003, págs. 43-55.
LVIII. «¡Que salga el autor!», prólogo a Chris Sliwa, Cartas, documentos y escrituras de Lope de Vega, en prensa.
LIX. «Elogio de los tipógrafos de la Federación Socialista Madrileña», El País, 13 de julio de 2003.
—311→LX. «Acuse de recibo a Jorge Guillén»] Billete enviado a don Jorge en 1974, publicado en Garibay (arriba, núm. 12) y previamente, en versión ad hoc, en El ciervo, núm. 385 (marzo de 1983), pág. 15.
1-4. De las litografías insertas en Garibay, por Francisco Rico y Eduardo Arroyo, París, Maeght Éditeur, 1999.
5. Doña Inés (1992), últimamente en Sala del Banco Zaragozano, 2000; reproducido en José Zorrilla, Don Juan Tenorio, ilustrado por Eduardo Arroyo, epílogo de Francisco Rico, Barcelona, Galaxia Gutenberg-Círculo de Lectores, 1998.
6. De las ilustraciones originales para Don Juan Tenorio (§ 5).
7. Suicidio de Ángel Ganivet (29-XI-1898) (1978), colección particular, Bruselas.
8. El paraíso de las moscas, o el último suspiro de Walter Benjamin en Port Bou (1999), expuesto en Eduardo Arroyo, Pinturas, terracotas y piedras, Kutxaespacio de arte, San Sebastián, 2002.