Obras de Don Nicomedes-Pastor Díaz, de la Real Academia Española

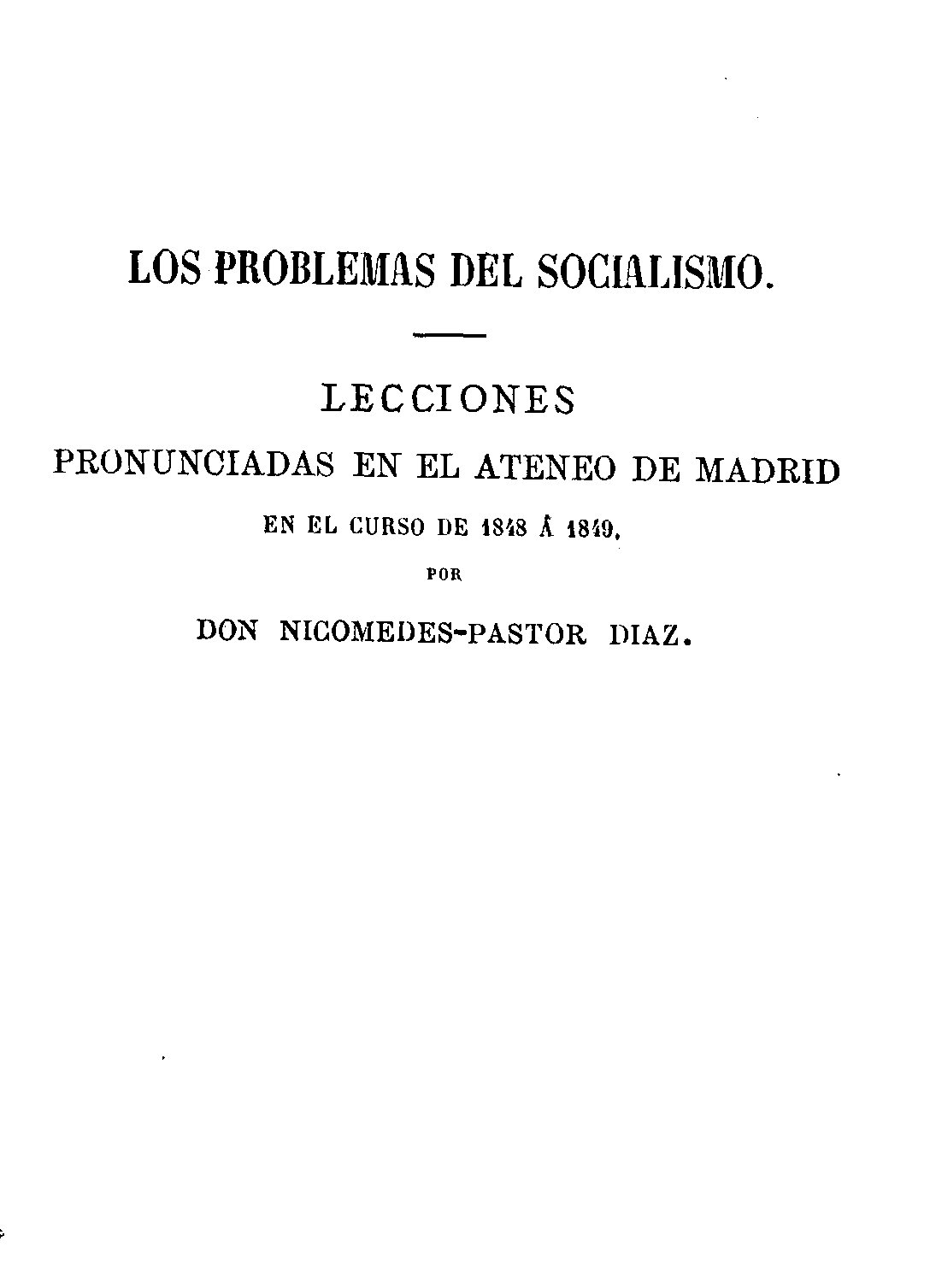
Introducción
Al leer de nuevo las páginas elocuentes de este libro, despiértanse con viveza en la memoria las ideas y sentimientos que veinte años hace ocupaban los ánimos de todos: Reyes o súbditos, ricos o pobres, filósofos u hombres de mundo. Algo de ello aún alcanza este privilegio; pero es mucho más lo que ha ido desvaneciéndose con el tiempo, como el humo de aquellos volcanes por largo plazo callados, que a todos parecen extintos, guarden o no oculta su misteriosa actividad todavía. Tal se mostraba, no menos que desde el principio de la Historia a los hombres, la verde montaña que en las vecindades de Nápoles, luego espantó de repente al primer siglo cristiano, con la catástrofe sin igual de Pompeya.
�Ojalá que los PROBLEMAS DEL SOCIALISMO, tan temerosos ha veinte años, y tan flacos en la apariencia al presente, no pudieran ya sorprender a las gentes venideras con una resurrección parecida! �Y a Dios pluguiese asimismo, que esotros problemas, con los del socialismo relacionados, y puestos a la par que ellos en estudio por D. Nicomedes-Pastor Díaz, o acertara al cabo a resolverlos la generación actual, o pudiera, cuando no, dejarlos ya siempre, como insolubles o inútiles, aparte! Pero acerca de lo primero sólo con la esperanza contamos, y mal lo segundo se ajusta a la condición pertinaz e insaciable del espíritu humano; que menos se contenta con lo que buenamente comprende o alcanza ahora que en otro ningún período de la Historia.
Por eso el libro que se da aquí a nueva luz, no solamente se leerá con fruto hoy en día, sino a mi juicio en todo tiempo. Cuando la atracción irresistible que mantiene a los individuos en sociedad, y aquel espontáneo ejercicio del libre albedrío, de que nace la recíproca independencia entre los individuos, dejaran de hallarse contrapuestos en ocasiones, así en la Filosofía como en la Historia: cuando las diferentes fuerzas morales y físicas que de por sí la sociedad crea, o en sí propios desenvuelven los individuos, cesasen de ejercer influjo en el organismo administrativo y político, no facilitando aquellas la centralización, ni favoreciendo éstas la excentralización de los diversos poderes; no promoviendo especialmente las unas el interés general, que bien mirado es uno con la justicia, ni estimulando sobre todo las otras el interés particular, que tantas veces y tantas con ella aparece discorde en la tierra: cuando el origen, la forma, las garantías esenciales de la propiedad personal no merecieran tratarse por la alta manera que conviene a cuanto es propio de aquella indispensable basa del orden social: cuando la organización del trabajo, ora esclavo, ora libre, bien singular, bien colectivo, y la participación que en cada uno de tales casos él toma en la formación del capital y en su conservación sucesiva, primeros y necesarios hechos en la serie de los que van señalando el progreso humano, no promoviera ya en las inteligencias pensadoras juicios y conceptos diversos: cuando acabaran de ser, en fin, la religión y la libertad, a un tiempo mismo, las más íntimas e inevitables aspiraciones del hombre, y los más eficaces móviles de su gradual mejoramiento, entonces y no más que entonces, llegarían a perder las lecciones de Pastor Díaz su utilidad por entero. Pero mientras todo esto no acontezca, que no acontecerá de seguro nunca, siempre merecerá esta obra que se la considere con aprecio: si ya no con el que se miran las fábricas acabadas, en las cuales no se echa de menos remate alguno, con el que se contemplan al menos, aquellas altas columnas o robustos sillares, que, esparcidos alrededor de los colosales monumentos, que a las veces comienzan y no concluyen los siglos, mantienen viva la esperanza de que llegarán, al fin, a feliz término algún día, ofreciendo en el ínterin, palpable muestra de la alteza de pensamiento y del esfuerzo de ánimo, de los antiguos varones que osaron concebirlas, o emprenderlas, por más que les negase el fruto de su penosa labor la fortuna.
A la verdad no es tan frecuente la esterilidad de los esfuerzos humanos, en otra alguna empresa, como suele serlo en ésta de esclarecer cuestiones por el estilo de las que Pastor Díaz tomó por su cuenta. Porque ni el estudio de la naturaleza muda; ni el del animal, o el hombre físico; ni siquiera el de las peligrosas profundidades del humano espíritu es tan arduo en sí propio, ni tan propenso a extravíos, ni a tantas decepciones ocasionado, como el de los problemas que va presentando sucesivamente a la resolución de los pueblos, en los diversos períodos de su vida común la sociedad civil o política. Ni consiste lo más de la dificultad en la complicación de estos problemas mismos; antes la ofrecen mayor las circunstancias en que hay que estudiarlos, o resolverlos, con harta frecuencia. Que los pueblos tienen a la verdad días tenebrosos; días en que las tempestades reinan solas por mar y por tierra; en que parece que van a zozobrar las más grandes y recias naos, y a arrancarse de cuajo los árboles seculares que han prestado fruto o sombra a muchas generaciones de hombres; en que reducidos estos a la miseria por las aguas desencadenadas, o sin muro y techo que los defiendan del viento helado, ya ocultos, ya fugitivos, o náufragos, o solitarios, levantan la voz en balde, y piden, ruegan, sin que nadie los oiga, ni siquiera al pronto la esperanza, por más que ella sea la última luz que divisen los tristes en la tierra. Pocos son los que piensan, en tanto, que ha de lucir de nuevo el sol, temprano o tarde: pocos los que dejan de alimentar su espíritu en extremos tales con los manjares desabridos que adereza el desaliento. De ellos fue, no obstante, Pastor Díaz al pronunciar las presentes lecciones; y para estimarlas en lo justo, menester es tenerlo en cuenta.
Paréceme ahora mismo estarle viendo llegar con la primera de ellas, cierta noche, a la cátedra del Ateneo de Madrid, sí hoy tan muda, tan fértil en levantados discursos entonces. Cursaba yo a la sazón las aulas de jurisprudencia: era él ya un ex Ministro, y un hombre político de nombre, experiencia y saber. De entonces acá han pasado bastantes años, y ha habido muchos sucesos, en los cuales también me ha tocado a mí la vez de tomar alguna parte. No es propio del régimen de gobierno, que ha tenido España en este no breve período de tiempo, el que los hombres políticos, bien que sean hijos de una misma escuela, y aunque profesen por lo general iguales principios, dejen de diferir a las veces unos de otros, formando distintas opiniones teóricas de las cosas prácticas. Cuantos andamos, a un tiempo, los quebrados senderos de la vida pública, hemos de tropezar por fuerza los unos con los otros en ellos, pareciendo alternativamente, o amigos, o adversarios. No puede decirse que esto último lo haya sido yo en verdad nunca de D. Nicomedes-Pastor Díaz; pero harto cierto es que, en ocasiones, he juzgado los negocios públicos de un modo diferente que él, no siendo más que la rectitud de la intención, idéntica en ambos. Con todo eso, y aunque mayores y más personales hubieran llegado a ser, que fueron, nuestras diferencias, de una cosa estoy cierto: y es de que no habría jamás sabido extraer de mi memoria ni de mi corazón, el respeto que infundió en mí Pastor Díaz la noche aquella en que ya he dicho que le vi llegar, sentarse en la cátedra del Ateneo, y enmedio del más solemne silencio, comenzar a leer la primera de sus lecciones. Porque Pastor Díaz no las pronunció oralmente a pesar de la singular facilidad de decir que poseía: no queriendo, sin duda, que pensamientos tan graves, llegasen en forma improvisada al auditorio.
Ya la enfermedad temprana, y la fatiga de una vida juntamente achacosa y activa, se reflejaban a las claras en su semblante. Y sin embargo, no era su apostura la de un vencido: era la de un adalid confiado en su razón y en su buen aliento, que todavía se siente mayor que el enemigo, y espera triunfar de él en la batalla. La lectura no privaba del calor, de la oportuna entonación, de ninguno, en fin, de los peculiares atractivos de las improvisaciones, a su discurso. Sonora su voz, al par que conmovida, vivamente hería la imaginación, por sí sola, disponiéndola a ofrecer dulce acogida a las frases armoniosas, floridas, brillantes, que caracterizaban su estilo. Pendía por tal manera el auditorio entero de sus labios: único ejemplo de buen éxito, que en discursos leídos haya yo presenciado: tal vez de los pocos que en forma semejante se haya alcanzado a merecer. Pero todavía la figura de aquel hombre enfermo y rico de vida, decaído y floreciente a un tiempo, era más digna de respeto entonces, que sin duda pensaban los curiosos escolares que le aplaudían, o la multitud, también por lo general, inexperta, que con afán lo escuchaba. Otras condiciones de edad, otro estado de ánimo, eran precisos para apreciar todo el mérito de aquel acto. De mí al menos sé decir ya, que, con el transcurso del tiempo y la experiencia tristemente adquirida, lo que más me lo hace estimar ahora, es que con él cumplieron un difícil deber en Pastor Díaz el hombre político, el orador, el publicista reputado. Y aun por esto imagino yo, que más que por su propio valor, con no ser corto, las lecciones acerca de los Problemas del Socialismo, obtendrán señalada mención en la Historia, que habrá de escribirse algún día, de los trabajos intelectuales que se han ejecutado en España durante el presente siglo.
Que nada, a la verdad, hay tan raro, cuanto el reconocimiento de los propios deberes en los días de confusión general; ni hay más difícil nada, que en tales ocasiones cumplirlos. Toda crisis social o política, eso de singular tiene: que no la agrava más el desenfreno de algunos, que el retraimiento de muchos; ni tanto el poder de la agresión, como la flaqueza de la resistencia; ni menos que la muchedumbre y disposición acertada de las huestes asediantes, la soledad en que suelen, al fin, encontrarse los hombres de valor, que cierran o disputan a última hora los portillos de las fortalezas atacadas. Obsérvase siempre lo propio en esto: sea que traiga el peligro el desencadenamiento del vulgo; sea que proceda de tiránicos o anárquicos imperantes. Pero Pastor Díaz, por su parte, rico en inteligencia y fe, si pobre de salud y fuerzas físicas, era, como él mismo dice, parecido a aquellos hombres de guerra que, lejos de esquivar los duros trances, �no pueden oír el toque del clarín sin aprestarse al combate, y sin que levanten su corazón a la emoción de la pelea�. Pudiera, acaso, añade él propio, haber permanecido tranquilo, apático, indiferente, delante de los combates de la fuerza, de las pasiones encarnizadas, de los intereses hostiles y de los partidos contendientes; pero no �cuando veía empeñadas en el mundo moral, grandes luchas de principios y profundas cuestiones de ideas: que él era de los hombres que se encuentran orgánicamente destinados para sentir, en lo íntimo de su corazón y de su inteligencia, el sacudimiento de estas conmociones del mundo, para aplicar su oído a los vientos que cruzan, para aplicar su voz y su respiro a los ruidos de la tempestad, aunque no sea más que para conjurarla�. Retrato el anterior de mano propia, no alcanza menos parecido por eso. Y por lo que toca al sacudimiento que estimulaba a la sazón su espíritu, basta, para ponderarlo, decir que fue aquel que, de 1847 a 1852, conmovió, en realidad, a los pueblos todos, y a casi todos los Gobiernos de Europa.
No me parece inútil recordar ante todo, y aunque sea bien sabido, que durante el primero de estos años, por sí solo ocupó la atención, no ya de Italia únicamente, sino de todas las Naciones cristianas, el advenimiento a la Silla de San Pedro del actual Pontífice de la Iglesia. Al paso que la amnistía y las reformas llenaban de repente de júbilo a Italia, y al Austria de desconfianza, el ya viejo liberalismo europeo, pensando, por un momento, que iba a ponerse al cabo, a su cabeza, el Vicario de Dios en la tierra, con lo cual cesaría, para siempre, entre la Religión y él, toda discordia, dio rienda suelta al entusiasmo en todas partes. Y ni la silenciosa agitación de la Polonia impotente; ni los mal encubiertos agravios nacionales de la vecina Hungría; ni las aspiraciones, más fantásticas entonces, que positivas, de los unitarios alemanes; ni el triunfo laborioso, pero decisivo, de la liga de Manchester sobre los privilegiados terratenientes ingleses; ni las seculares quejas, no interrumpidas en tiempo alguno, de Irlanda; ni los ecos, tampoco, del cañón que atronaba las montañas suizas, dirimiendo allí las desavenencias religiosas y políticas de radicales y conservadores; ni los síntomas siquiera de próxima mudanza, que por aquel tiempo ofrecían en Francia, ya los procesos escandalosos de ciertos altos funcionarios, ya las mal definidas, y no por eso menos ardientes pretensiones de los adversarios de un largo e impopular Ministerio; de esta parte, las diversas antipatías dinásticas; de aquella, los indudables abusos electorales y parlamentarios; de otra, en fin, el hambre, con que afligieron también dos malas cosechas, a aquel pueblo, ya por tantas causas movido a la exaltación y al despecho, bastaron para nublar los risueños horizontes que el año de 1847 presentaba por todos lados al mayor número de la gente en Europa.
Pero a aquellos días, que este siglo no dejará nunca de llamar felices, sucedieron, al cabo, el 22, el 23, el 24 de Febrero de 1848. La dinastía de Orleans, levantada un día por el pueblo francés, huyó, por el mismo pueblo vencida; ni tan defendida ni tan respetada, como la primogénita de Borbón lo fue en su caso. París amaneció otra vez capital de una República. Y las llamaradas de aquella hoguera inmensa, bien pronto comunicaron el fuego a las más de las naciones circunvecinas. Milán y Venecia, no más que un mes después de la revolución francesa, echan a las compañías tudescas, de sus calles la una, la otra de sus canales. Un Príncipe de valor, bien que lo hubiese empleado en su juventud en la toma sin gloria de los flacos reparos del Trocadero, allá, cuando terminó infelizmente en Cádiz la segunda época constitucional de España, declara de súbito las pretensiones de Libertador de Italia, mal confesadas si no bien encubiertas por su familia desde más de dos siglos antes; y reciamente esgrime contra el Austria su espada, aunque a la postre sin fortuna. Y en tanto, al de Sicilia, de antemano insurrecto, se junta, para obligar a capitular a su Rey, el pueblo de Nápoles. Ni los Gobiernos militares de Berlín y de Viena aciertan a resistir a los populares levantamientos, y caen también, como heridos del rayo. Esto, al tiempo que la raza eslava discute sus propios derechos en Praga, y la alemana en Francfort, sin tener mucho en cuenta los intereses de sus Príncipes; al tiempo en que la Hungría toma, en fin, las armas, y levanta contra el áulico Imperio, cuya sustancia era, ejércitos formidables. La lucha, así de ideas y de razas, se suscita y mantiene a hierro y fuego, al Sur y al Norte, al Oriente y al Occidente, en un propio punto. Y por remate y cruel corona de todo, después de luengos siglos de señorío, indisputado y sereno, en las dos orillas, etrusca y latina, del Tíber, sábese que ha tenido que salir de allí, disfrazado y solo, el Romano Pontífice: aquel amado Varón, aquella autoridad misma que, con su sacro acento, había despertado en el liberalismo europeo esperanzas tan plácidas, dejando ya a éste detrás de sí por declarado enemigo, y aun por vencedor entonces. No de otra suerte huyó de allí mismo algún día la autoridad secular del Imperio de Augusto y Constantino, cuando los muros malhadados de Puerta Salara dejaron penetrar hasta el Capitolio desierto, a las hordas de Alarico sangrientas.
Y todo cuanto digo, aunque tan espantable, y aunque tan hondamente hiriese los sentimientos de muchos millones de conciencias humanas, como que fue pronto seguido de restauraciones completas, o desde su principio parecía ya con razón, insubsistente, todavía preocupó menos a los hombres de mundo y de Estado, que la aparición en el orden positivo y real, de ciertas opiniones, con general indiferencia hasta entonces oídas, y que tomaron de repente en aquel punto el carácter apremiante de Problemas sociales. Nada hubo que tan profundo miedo infundiera al fin en aquel tiempo. No sorprendieron ellos tanto, en verdad, como a otros, ni a Pastor Díaz, ni a ninguno de los publicistas y pensadores que habían seguido a sus solas el movimiento, no siempre regular y directo, aunque progresivo siempre, del espíritu humano durante los últimos años. Las primeras páginas del libro, que ahora se imprime, enseñan que, cuando las escribió, hartos años ya había que al autor le era conocido el socialismo, en sus diferentes escuelas, y con todas sus imposibles pretensiones. No era a él por lo mismo, ni a los de su especie, a quien había de cogerles de improviso el que Luis Blanc, el autor de L'organisation du Travail, ya en 1839 dada a la estampa, evocara luego en el Luxembourg los manes siniestros de Espartaco, declarando que era la bandera de aquel la misma que la de los trabajadores del día, no menos esclavos, en su concepto, con depender enteramente de los capitalistas, sus amos, que lo eran aquellos que amenazaron armados a Roma, después de haber venido con cadenas al suelo itálico, desde sus bárbaras regiones; al propio tiempo que hacía sinónimos miseria y concurrencia, delito y miseria. No era él de los que debían maravillarse tampoco, porque el mismo J. P. Proudhon, que en 1840 se había ya contestado a sí propio a esta pregunta: �qu'est-ce que c'est la propriété?, diciendo: la propriété c'est le vol; y que había osado aplicar a la propiedad individual aquella durísima máxima del primitivo derecho romano, adversus hostem æterna auctoritas esto; bien que refutase con su implacable espíritu de contradicción las teorías socialistas más generales, por su cuenta formulara, en cambio, la aspiración peligrosa del crédito gratuito, o con vano afán proyectase la infeliz institución del Banco del pueblo. Ni pudo más parecerle raro el que Victor Considérant todavía mantuviese en el Hôtel de Ville con un discurso famoso, aquel ensueño cándido de Phalansterio, que el honrado Carlos Fourier tanto había acariciado hasta su mal burlada muerte. Y sin profundizar mucho en las obras de los autores citados, ni hacer alto en otras varias, y aun menos importantes utopías, como la Icaria de Cabet o el Régimen racional de Owen, bastábales a los que como Pastor Díaz habían seguido de cerca estas cosas, para comprender, desde luego, toda la gravedad de las discusiones, con urgencia empeñadas al calor de la revolución de 1848, no más que tener presente la tesis común de todo aquel violento certamen, muchos años antes expresada por Saint-Simon en el Nouveau Christianisme con las palabras que siguen: �El objeto de todas las instituciones sociales no debe ser otro que mejorar física y moralmente la condición de la clase más numerosa y más pobre de los hombres�.
Sólo una cosa pudo sorprender a todos, por igual, algún tanto. Desde Abril de 1825 en que eso último se dijo por un visionario reconocido, hasta el propio mes de 1848, en que tuvo que responder Lamartine a la sociedad de Economía política, no sin razón quejosa de que la revolución hubiera suprimido en la enseñanza superior, como si fuera inútil, aquella ciencia, obedeciendo en ello al odio insensato que los novadores la profesaban, no había transcurrido, en verdad, muy corto plazo de tiempo; pero aun así y todo, era ya digno de nota el general imperio que habían llegado a adquirir en los ánimos, tales doctrinas. Aquel mismo poeta insigne, que tan grandes instintos conservadores descubrió en el Gobierno, no vaciló en declarar ya entonces, desde el poder, que la nueva república estaba en el caso de dar a la Economía política otras funciones, haciendo de ella, tanto la ciencia de la fraternidad, como la de la riqueza; y obligándola a enseñar el modo de distribuir esta, con mayor equidad entre los hombres; no ya sólo a producirla, para que ella de por sí sola vaya distribuyéndose luego, entre los que más por su inteligencia, por su actividad, o por sus sacrificios la merezcan. No en verdad; no llegó a amenazar tanto a Roma Espartaco; ni tan de cerca la sediciosa predicación de los Gracos; ni sociedad alguna acaso ha estado tan en riesgo de perderse como lo estuvo la francesa, al advenimiento del verdadero Siglo de oro, como Saint-Simon apellidó ya en su tiempo, a la social revolución que presentía. Y hay que contar con que, en los de la francesa, estaban, a no dudarlo, en aquel punto mismo cifrados, por la fuerza de las circunstancias, los destinos de toda la sociedad europea.
A tal y tan general peligro, no era, pues, suficiente el que los políticos de aquella Nación, como Guizot y Thiers, o sus economistas, como Blanqui y Bastiat, acudieran, saliendo vigorosamente al encuentro de los Problemas del Socialismo. Necesitábase no menos el que en todas las demás partes de Europa se ejecutase otro tanto, de consuno, bien que al pronto no se sintiesen por igual el riesgo o los estragos. Y eso fue lo que intentó y llevó a cabo Pastor Díaz, tocante a España; y tanto representan y significan las páginas de este libro.
No puede ser mi propósito analizarlo aquí con detenimiento. Por lo mismo quiero descubrir desde luego los cimientos en que todo él está interiormente fundado. Era Pastor Díaz uno de los muchos pensadores, que modernamente han pretendido lo que el Pontífice mismo había procurado en el tiempo a que me refiero, sin éxito; es a saber, la conciliación y armonía entre las nociones, los deseos, o las necesidades actuales, y la fe en lo sobrenatural, la creencia en lo revelado; la religión, en suma, de nuestros mayores. De aquí que el publicista español guarde siempre confiado las máximas consoladoras, recogidas por los evangelistas, para calmar con ellas los dolores inevitables del género humano, que tan fuera de medida describían, o por tan desusada manera procuraban explotar en provecho de sus locas imaginaciones los novadores. Ni de otra suerte, por ventura, podían ofrecerse fáciles alivios a dolores, que son harto reales, por desgracia, aunque no se les exagere de intento, en el mundo. Pero si yo no me engaño, es digno de cuenta, que lo sobrenatural, lo revelado, Dios, no eran, como para tantos otros, en el caso presente, para Pastor Díaz una mera hipótesis, propia para erigir sobre ella un razonable sistema: no una afirmación arbitraria, de aquellas que exige primaria y necesariamente la lógica a los filósofos más incrédulos, antes de que inicien, y para que puedan iniciar de algún modo el proceso sintético u analítico de sus inducciones o deducciones. Pastor Díaz era de verdad cristiano; y aún por eso esgrimía con tan singular desembarazo las armas del cristianismo contra los socialistas. Adviértese a la legua, en sus frases, la elocuencia inequívoca del propio convencimiento. Ábrase por donde quiera el libro, sobradas pruebas se hallarán en él de estos asertos: pocos tendrán tan a la mano, y tan segura la prueba.
No hay hombre, dice desde luego Pastor Díaz, que estudie la Filosofía y la Historia, y no tenga que anonadarse confundido, y postrarse deslumbrado delante del Evangelio. Para él, sólo el cristianismo realiza, �la divina alianza entre la idea más dilatadamente social, (que aún por eso se llama católica), y el reconocimiento más santo de la dignidad humana�. La iglesia es a sus ojos �un ideal de tan formidable grandeza y de tan sorprendente sublimidad, que ninguna inteligencia humana hubiera podido concebir este pensamiento�. La armonía de las voluntades individuales dentro del estado social no puede tampoco producirla en su opinión, sino �una idea, un principio superior a la voluntad de cada uno�; y afirma por lo mismo que cuando Dios ha permitido que se ofrezca a los ojos humanos un ejemplar de esta sublime concordia, la han dado todos �un nombre más significativo que socialismo, más noble que patria, más blando que derecho, más consolador que obligación, más sensato que libertad, más venerando que autoridad y poder�. Lo que por fuerza hicieron, no ya sólo el mundo sino el propio cielo, al decir de nuestro autor, fue llamar RELIGIÓN �a este sentimiento, a esta doctrina, a esta asociación, y a esta sublime esperanza�.
Natural era que, arrancando de tales fundamentos su raciocinio, no hallase el publicista español la armonía, que a la sazón se buscaba, �entre la propiedad y el trabajo, entre el capital y la ganancia, entre la producción y el consumo, entre la acumulación y la repartición, entre la riqueza y la miseria, entre las clases opulentas y las necesitadas, entre las necesidades físicas y las aspiraciones ideales, entre la conservación y el progreso, entre el dolor de la humanidad y los placeres de la vida, entre la necesidad del trabajo y la esperanza del reposo, entre la abnegación del deber y el desarrollo de la pasión, entre las sugestiones de la utilidad y los sentimientos del corazón�; ni en el interés de todos, ni en el interés de nadie; ni en la Moral del interés, ni en la Economía política, que no representaba sino el interés, a su juicio; ni en el Socialismo, que para él no podía ser tampoco otra cosa que el interés; ni en la Política, que él pensaba asimismo que no se componía sino de intereses. Lo que fue, eso será, dicen los libros santos, y repetíalo con entusiasmo Pastor Díaz; y como él comenzase por asentar que al cristianismo, y no más, se debe la emancipación del trabajo, y el haberse cambiado con la condición del obrero la forma de la producción en los tiempos en que era vil el trabajo, y el trabajador, esclavo, ahora también pensaba que podría organizar al fin el cristianismo el trabajo mismo; que podría igualmente modificar las condiciones del repartimiento y del consumo; y que podría por último producir de la propia suerte una retribución más abundosa, y una moralización más elevada para los trabajadores, sin perturbar la sociedad moderna.
Todo lo que llevo dicho; y cuanto pudiera decir acerca de la obra entera, se resume por tanto en estas palabras de Pastor Díaz, con que formula al término del libro, su única conclusión, que él cuenta al paso por su única ciencia: �para el hombre�, escribe, �de la civilización y del progreso, la cuestión de crear riquezas y de comunicarlas, la cuestión de capital y de trabajo, y de propiedad, y de comercio, no es una cuestión de interés y de cálculo, es una cuestión de obligación, de moralidad; y es una cuestión, que como la del matrimonio, no puede resolverla la humanidad sino delante de Dios, y al pie de los altares�. Y basta ciertamente con esto para comprender el espíritu: que para conocer la letra, el razonamiento, la corteza resplandeciente que cubre ésta que puede llamarse médula del libro, preciso es habérsele oído leer con su arte mágica al autor, como yo se le he oído, o leerlo ahora, con la detención y el recogimiento, que de suyo el asunto exige, y los talentos del escritor, también por su parte reclaman.
Mas es claro que no llega Pastor Díaz a establecer su conclusión, ni a descubrir siquiera la tendencia de su obra, sin haber antes discurrido largamente sobre Historia y Filosofía, y sin haber analizado bien al paso, no pocos de aquellos temerosos problemas, cuya única solución, como se ha visto, juzgaba él que daba la doctrina cristiana. Es una introducción que, cuando más, prepare a la comprensión del libro, no su crítica, lo que hacer aquí me he propuesto. Por eso dejo aparte algunos juicios históricos; y tal cual apreciación filosófica o económica, con que no estoy conforme. No creo, sin embargo, que deba pasar en silencio una cosa singular, y que muestra hasta qué punto influyeron también en Pastor Díaz las ideas, contemporáneas, como influyen las ideas predominantes, en cualquiera época, sobre los hombres que las conocen y explican, aunque sea lo que precisamente se propongan, contradecirlas o refutarlas.
Era en 1849, cuando leyó sus brillantes lecciones Pastor Díaz (y no hay que asombrarse), tan enemigo ni más ni menos de la Economía política, como los peligrosos novadores que a la sazón agitaban al mundo: era tan opuesto al principio individualista, como los más ardientes sectarios del socialismo a quien combatía; y era, por último, un verdadero socialista él mismo, tomando en su sentido político y económico esta fatídica palabra. �Considerad sólo al individuo�, decía, y va de muestra: �y por más que hagáis sumas inconmensurables de calidades individuales, nunca llegaréis a encontrar una ley, ni una fuerza de asociación: consideradle solo, y no le encontraréis ni derechos ni obligaciones; no veréis en torno de él ni autoridad, ni religión, ni humanidad, ni justicia, ni libertad siquiera�. Y más lejos, deducía de esto como verdad inconcusa, aunque sospechando que no era difícil que la tomasen muchos por paradoja que �lo que no hay en la naturaleza son individuos�; asemejando en la sociedad al hombre con su pintoresco estilo, �a las moléculas en los cuerpos, a los órganos en la existencia vital de los seres animados, al globo en el sistema solar; a los sistemas, en fin, de soles, de mundos, y de generaciones en las inconmensurables profundidades de la omnipotencia divina�. No hace falta más para demostrar que era en cierta forma socialista el autor como he dicho; pero a mayor abundamiento lo reconoció él propio al declarar que con buen derecho aspiraría a tal dictado, si no estuviese consagrado éste por el uso en un sentido, que no estaba ya en su poder alterar, ni en su intención tampoco.
No sé yo si podría justamente dispensarme de dar mi opinión acerca de este punto; mas ya que me ponga a ello, brevemente he de hacerlo. Lo propio que Pastor Díaz se declaraba filosóficamente socialista, soy yo por mi parte individualista, en el sentido filosófico y económico de la palabra. Si la fuerza, el progreso y la grandeza de la común asociación humana, fueran el verdadero objeto de la vida terrenal de los hombres, no sería gran yerro escoger por ideal de semejante aspiración en la Historia, al Imperio romano, con su estado de las personas, que ofrecía millares y millares de esclavos a una voluntad única, para que con ellos pudiera, sin contar con el auxilio de la mecánica moderna, montar unos sobre otros los sillares y levantar unas encima de otras las columnas y pilastras del Colosseo, o conducir, no empeciéndolo el mar ni la tierra, desde Egipto a Roma, a fin de coronar con ellos los mausoleos o las spinas de los circos, los monolithos gigantescos que aún decoran las plazas de la Ciudad eterna: con su poderosa administración que, no obstante el carácter municipal o local, que realmente la distinguía, ha dejado al cabo en las orillas del Guadalquivir, del Danubio, y del Éufrates la tradición de unas mismas instituciones; nombres de idénticas cosas, e iguales ruinas de caminos, de puentes, de puertos, de palacios y templos: con su irresistible superioridad militar, que mientras duró, fue imponiendo más rápidamente que éxito semejante se haya logrado luego en tiempo alguno, las ciencias y las artes clásicas, y las ideas de los pueblos ya cultos, a los bárbaros de casi todas las regiones: con la posibilidad de una centralización omnipotente en que ya pensó Mecenas; y que habría producido por de pronto la unidad de monedas, de medidas y pesas; favorecido el uso tan adelantado, aun sin eso, de una sola lengua general; y abierto fácil paso a la libertad absoluta del comercio y otras ventajas económicas de no mucha menor importancia, tan cómodamente realizables entonces, dada la fusión de todos los pueblos civilizados en uno sólo, como es lento y difícil el alcanzarlas ahora, en el despedazado territorio que ocupan las naciones modernas. Pero sobre aquel ideal superior de asociación humana está sin duda el ideal moderno, principalmente a causa de que, aun a costa de la fuerza social, en ocasiones, constantemente enaltece y perfecciona a los individuos. Dios mismo, en los Evangelios, no aparece como ley o fuerza social, inmaterial y abstracta, que bien pudiera adoptar como cualquiera otra, esa forma para conducir el género humano al cumplimiento de sus destinos: lo que se hizo fue individuo, fue hombre. La sociedad, es cierto, viene a ser como otra atmósfera, fuera de la cual no podría habitar el hombre: en ella como que respira su inteligencia; con el contacto de ella se forman, se completan, se renuevan, se perfeccionan sus ideas: sin ella serían inútiles no pocas de las facultades humanas, y otras no llegarían a desarrollarse siquiera. Mas con todo eso, no está hecho el hombre, en mi opinión, y en la de muchos, para la sociedad, sino la sociedad para el hombre; el hombre, y no la sociedad, es quien está formado a semejanza de Dios, según el libro santo; en cada hombre hay no tanto sino más libre albedrío, que en la sociedad entera; y cualquiera hombre solo es más responsable de sus propias acciones, y es moralmente más grande, por lo mismo, que todo el género humano, cuando obra en asociación, y en conjunto. La doctrina opuesta no es más al cabo que la de Hegel y sus discípulos que hacen del Estado, voz y brazo de la sociedad, un ser aparte, y distinto de cualquiera otro; dotado de naturaleza y carácter propios, y de derechos especiales, que a nadie debe ni puede nadie quitarle; por sí mismo subsistente, inmutable, absoluto: ella ha conducido a muchos, no tan íntimamente religiosos como Pastor Díaz, al panteísmo; y como por la mano, lleva a la tiranía en lo político, y en lo económico al socialismo. Por eso no puedo yo menos de contradecirla algún tanto aquí ahora.
Pero si bien todo se mira, lo que quiso combatir, y lo que en realidad combatió elocuentísimamente Pastor Díaz, no fue este o el otro principio originario en particular, sino más bien las consecuencias impías que de todos ellos pueden igualmente sacarse. Fue defender a la Iglesia en su propia cátedra, y sobre las catacumbas mismas atacada; a la autoridad de los Tronos, en casi todas partes desconocida; al orden público, por donde quiera quebrantado; al estado social en inmenso peligro: todo lo santo, todo lo antiguo, todo lo necesario; todo lo inevitable; todo lo práctico, en fin, negado o combatido a un tiempo por los novadores. Y si del socialismo, especialmente, por ahora en la discusión vencido, quedaran todavía restos en alguna parte; o tan desdichada fuese por ventura la España mística y guerrera del siglo XVI, servil y pobre en el XVII, decaída casi siempre desde entonces, sin que ni una mudanza de dinastía, ni dos guerras de sucesión encarnizadas, ni una contienda épica por su independencia, ni sesenta años, en fin, de revoluciones políticas, la hayan podido poner en camino de recobrar de verdad su grandeza; que aún deba contársela hoy en día por la única nación de Europa donde de vez en cuando todavía se predique el comunismo, o se organice un socialismo impío y disolvente, por los campos, ningún otro remedio moral ofrecerán contra eso los libros, ni de tan segura eficacia, como aquel con que brinda a cada paso la lectura de estas poéticas lecciones. Porque en ellas todo es hermoso menos el mal, la impiedad, la violencia, el desasosiego, el deseo exclusivo de los bienes terrenales: aquí la sociedad, ya que aparezca con mayores funciones que las que por su propia naturaleza la corresponden, se presenta siempre a los ojos para reclamar el respeto, como protectora de la independencia; como administradora de la justicia; como guarda de todos los intereses morales; como custodia de la Religión, que es la sanción divina de la conciencia pública. Aquí al capital se le enaltece diciendo que es la civilización misma, considerada en sus fenómenos exteriores y permanentes; producto propio del hombre, como el Universo, de Dios; la más grande, por tanto, y la más inviolable de las creaciones humanas: aquí, en fin, aparece bien y cumplidamente demostrado que la libertad del trabajo es esencialmente toda la libertad del hombre; y que �lo que se llama libertad individual y libertad de conciencia, libertad civil, y libertad social no es otra cosa que el trabajo libre�. Ni hay que buscar entre estas y otras doctrinas del autor contradicciones. Rara vez dejan de poderse señalar éstas en los principios, cuando se examina de cerca cualquier doctrina de aplicación social: menos puede esperarse todavía, que se junten en indisoluble consorcio las ideas en estas obras literarias, que germinan, y brotan, y crecen al sofocante calor de las revoluciones generales. Y de esta manera considerada la de Pastor Díaz, hija de la fe, aún más que de su levantada inteligencia; del sentimiento todavía más que del raciocinio; verdadera en sus afirmaciones, aunque fuese errado, a las veces, el procedimiento para llegar a ellas; consoladora, reparadora, entusiasta, en medio de las universales tristezas de entonces, no ha de juzgarse al por menor; hay que estimarla; hay que aplaudirla; hay, hasta que admirarla, como yo la admiro, en el todo.
Y eso, que no he dicho todavía que la lengua castellana, grande amiga desde fines del siglo XV de las más oscuras cuestiones de la filosofía, pero que no por eso ha podido ofrecer más tarde muchos modelos en este género, que hayan de estudiarse con fruto, también debe no pocos beneficios al autor de los Problemas del Socialismo. Han llamado primero mi atención, como creo que merecen llamar la de cuantos lean este libro, las circunstancias en que se escribió, y la ocasión en que se dieron al público sus páginas. En segundo lugar, me he ocupado en señalar la tendencia de la obra, el espíritu que la anima; y no creo, tampoco, desacertada tal preferencia. He señalado, en tercer lugar, una doctrina fundamental, con altos y nobles intentos enseñada por el autor, pero que, a mi juicio, convenía rectificar; y otras, en cambio, útiles y ciertas. Y al paso también he dicho ya lo suficiente acerca de las cualidades del estilo de Pastor Díaz, que son en esta las mismas que en otras de sus obras. Ahora no quiero concluir este, ya largo prólogo, sin decir asimismo alguna cosa del lenguaje filosófico por el autor empleado.
Formalmente he indicado ya, y lo repito, que este libro ha de estudiarse con provecho, en mi concepto, por los amantes fieles del habla castellana. No es ciertamente que no puedan señalarse atrevidos o extraños neologismos en su lenguaje; o que sea siempre en sus frases castizo y correcto el régimen, clara o exacta la estructura; bien proporcionada, en suma, en todos los casos al concepto la forma. Si esto puede con alguna severidad exigirse a los modernos escritores castellanos, que, después de tantos otros doctos o grandes, traten ahora de poesía o de Historia, y escriban comedias de amor, o novelas picarescas, no es igualmente equitativo reclamarlo de los pocos que se proponen explicar en nuestra lengua, las leyes o los fenómenos del espíritu humano, que enseñan la Filosofía y las ciencias sociales. Tres siglos de enmudecimiento en estas materias, hacen hasta cierto punto a nuestra lengua desconocida o extraña en ellas. Nuestros escritores místicos son por lo general más elocuentes o persuasivos, dulces o tiernos, que analíticos o expositores de doctrinas: nuestros políticos, aunque dignos, como me propongo probar en otra ocasión, de más estima que se les ha mostrado hasta aquí, rara vez levantaron sus ánimos a la contemplación de los primeros principios de las cosas que trataban: otro tanto acontece con los economistas y arbitristas del buen tiempo. Y escritas casi siempre en latín la Teología y la Filosofía, mal pudo ejercitar en estas ciencias el romance sus medios. Algo se hizo, no obstante, en este punto, y eso muy bueno: bastante a demostrar desde luego, ampliamente, como se podría con tiempo y espacio, que era tan capaz como la que más la lengua castellana de expresar con claridad y exactitud los más hondos, o los más abstractos conceptos. Pero no hay que engañarse: las violencias que hace, en ocasiones, al uso del lenguaje castellano Pastor Díaz, como se las han hecho cuantos han escrito de Filosofía en España en estos últimos tiempos, tarde o temprano hubiera habido que hacérselas; a no dudarlo tan pronto como se hubiese querido apropiar del todo a las necesidades de la reflexión filosófica, el romance castellano. Todo estaba en el modo de hacer al uso del lenguaje tales violencias; que ellas podían ser inútiles como convenientes; pueriles, como graves; inteligentes y acertadas, como fruto del descuido, de la ignorancia, o de la incompleta comprensión de las ideas y de las palabras. De aquí que sólo debiesen intentarlo grandes escritores, como Pastor Díaz; pero por eso mismo, el ensayo de lenguaje filosófico castellano, que él hizo, en esta y otras obras análogas, bien puede recomendarse con confianza. Tal vez no se haya hecho otro más feliz todavía.
Que si en algún punto necesitase nuestro autor de disculpa, fácilmente podría yo hallarla, registrando los libros de los pocos españoles que, en los siglos pasados, trataron semejantes materias. Hablando precisamente de neologismos filosóficos, fray Ángel de Badajoz, que compuso una especie de prólogo para los Triunfos del amor de Dios, obra muy bien escrita por Fr. Juan de los Ángeles, e impresa en Medina del Campo en 1589, dirigió estas notables palabras, al lector purista, de su tiempo: �Dime, por caridad, �qué ciencia o qué arte hay, ni aun qué oficio, que no tenga sus términos naturales?; �y al amor de Dios, ciencia de todas las ciencias, y arte divina, superior a todas las demás, le quieres quitar el privilegio que gozan aun las mecánicas? �y a quién tan admirablemente escribe de ella, no darle licencia para que mida sus propios términos?�. Es seguro que, desde 1589 acá, a haber habido frecuentes ocasiones de aplicar tal doctrina, ella hubiera introducido en el romance, para formar el lenguaje filosófico, cuantas novedades hiciesen falta. Lo que nunca ha debido ni debe olvidarse es, que ya que para explicar ideas abstrusas, sea lícito introducir palabras nuevas, ni aun esto ha de hacerse sino con prudente parsimonia y economía, como enseña el más discreto de los legisladores literarios, en tales palabras:
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Si forte necesse est | |
| Indiciis monstrare recentibus abdita rerum, | |
| Fingere cinctutis non exaudita Cethegis | |
| Continget, dabiturque licentia sumpta pudenter. |
Y cuando no siempre hubiere cumplido con este precepto Pastor Díaz; como cuando no haya acertado en todos los juicios, o en algunas de las doctrinas de su libro, siempre ofrecerá éste al filósofo o al gramático que recorra sus hermosas páginas, ocasión de pensar. Porque esta obra es como aquellas plantas beneficiosas, que aunque no siempre den sazonado fruto, antes fertilizan que empobrecen el terreno en que brotan; como aquellas nubes que, si no traen siempre el riego que falta, purifican con sus brillantes descargas la atmósfera. Notable por sus grandes y frecuentes aciertos, hasta en los errores, cuando los tiene, algo aprovecha y enseña. Una buena intención constante en el autor; un alma siempre sensible y elevada, y un talento superior, no desmentido en una sola página, producen este resultado, sólo contradictorio o paradójico en la apariencia: en realidad natural, y fácil de comprobar con leer el libro.
ANTONIO CÁNOVAS DEL CASTILLO
.Madrid y Julio de 1867.
Los problemas del socialismo
Lección I
Señores: Al dar principio en este recinto a cualquiera otra explicación, debiera ser mi primero, o mi único cuidado, anticipar una idea general del objeto que iba a tratar, y del orden que me propusiera seguir en el curso de estas conferencias. Razones particulares, que someteré a vuestra consideración, me desvían del método y camino ordinariamente seguidos, y me impelen a reclamar del ilustrado auditorio que me atiende, la indulgente condescendencia de poder yo ocupar previamente esta sesión, con algunas consideraciones preliminares a las cuestiones mismas que me he propuesto discutir. Indicaré de paso los sentimientos que me animan, y los principios que me guían en la atrevida y ardua tarea que he tomado a mi cargo, no ciertamente, -�sábelo el cielo!- con la orgullosa esperanza de llevarla a cabo, sino con la intención limitada y modesta, de empeñar a otros más dignos y fuertes en este noble palenque.
Hay hombres, Señores, que no pueden oír el toque del clarín sin aprestarse al combate, y sin que se levante su corazón a la emoción de la pelea. Hay hombres, a quienes entusiasman y agitan, en deseo y sueño de arriesgadas aventuras, los preparativos de una larga navegación, o de una caravana viajera. Otros hay, Señores, en cuyos oídos suena armonioso el tumulto de las discusiones del foro político; así como igualmente se ven naturalezas -harto numerosas, por desgracia, en nuestros días-, que viven, y se deleitan en las escenas desoladoras y sangrientas de las revoluciones y de los trastornos populares.
De la misma manera, Señores, hay ánimos que permanecen tranquilos, apáticos, e indiferentes delante de todos los combates de la fuerza, delante de las pasiones encarnizadas, de los intereses hostiles, y de los partidos contendientes; pero que, cuando se empeñan en el mundo moral grandes luchas de principios y profundas cuestiones de ideas, que como corrientes de electricidad desequilibrada, están dotadas de la fuerza necesaria para conmover al mundo; se encuentran orgánicamente destinados para sentir en lo íntimo de su corazón y de su inteligencia, el sacudimiento de esta conmoción, para aplicar su oído a los vientos que cruzan, para mezclar su voz y su respiro a los ruidos de la tempestad, aunque no sea más que para conjurarla, aunque sea sólo para implorar del cielo amparo, y misericordia, y luz, y calma, enmedio de las comunes tinieblas.
Esto es lo que a mí me sucede en la época presente. Acostumbrado desde mi juventud primera a meditar sobre los principios de la filosofía social y política, por más que haya abandonado estos estudios, desde que ha sido forzoso descender a aplicaciones prácticas y materiales, que no siempre se avienen con las aficiones especulativas; es muy natural, Señores -y el auditorio podrá creerlo fácilmente-, que mi razón no haya podido asistir impasible y tranquila al asombroso espectáculo del recio y tumultuoso combate, que se están dando, del uno al otro extremo de Europa, todos los principios, todas las doctrinas, todas las instituciones.
Delante del auditorio que me escucha, ocioso fuera enumerar la índole, la naturaleza y el objeto de esas cuestiones tan terribles y tan ardientes, allí donde se manifiestan y realizan con tan inauditas catástrofes. No es afortunadamente en ese campo, donde podemos considerarlas nosotros: no buscaré yo en los espantables meteoros de esa atmósfera volcanizada y azufrosa, la luz para presentarlas a vuestros ojos. Desde aquí las vemos mejor. Desde aquí nos es dado contemplarlas, no como combatientes, sino como jueces del campo. Desde aquí podemos elevar al examen de esos recónditos problemas un juicio más desapasionado, más frío, tal vez más profundo. Desde aquí, substraídos de esos problemas los datos heterogéneos que los complican, y desfiguran, podremos tranquila y filosóficamente seguir y explorar en el campo de las teorías generales, los nuevos principios que aspiran a tomar asiento, y a formar doctrina y sistema en el derecho público, y en la organización social de la Europa civilizada.
Entre las asombrosas escenas de que, de algún tiempo a esta parte, estamos siendo espectadores, no ha sido la menos extraña y sorprendente, ver a un Depositario de la autoridad, revestido de omnímodo poder, y de toda la fuerza necesaria para salvar a un Estado y una sociedad, hacer una apelación solemne de la fuerza misma que tenía en sus manos, a la inteligencia de los hombres pensadores; reconocer en los momentos de mayor peligro, y lo que es más, en el orgullo de una gran victoria, la insuficiencia de la represión y del escarmiento, e implorar en auxilio de la sociedad amenazada, y de la autoridad náufraga y combatida, la luz de la ciencia, las armas de la razón, el imperio de la filosofía(1).
Esta petición, Señores, tan poderosa y autorizada, esta demanda, que acaso pareció a muchos ridícula y extravagante, encontró eco y acogida en el espíritu y en la conciencia de los hombres más ilustrados de la Nación a que en este momento aludo. Todos vosotros habéis oído ya, y tuvisteis ocasión de apreciar las primeras y elocuentes respuestas de esos consultados oráculos. Sus palabras corrieron como un bálsamo consolador sobre aquella sociedad febricitante, de la cual tan copiosas evacuaciones de sangre no bastaban a calmar la delirante calentura.
Yo, Señores, también sentí dentro de mi corazón, resonar el eco de aquella voz generosa. Yo tuve entonces -lo confieso para que se me perdone-, el orgullo insensato, la aspiración irresistible de asociarme a tan meritoria tarea. Y si mi presunción no llegó al extremo de intentar que mi humilde palabra resonara en el anchuroso espacio, donde se oyeron aquellas elocuentes voces, no me he podido resignar, sin embargo, a que mi meditación quedara perdida, y he venido a traerla a este recinto -no con altivez, sino con humildad reverente-, a las inteligencias de mi Patria, como un tributo, y un holocausto, que con tanta más razón debía ofrecerles, cuanto que es muy fácil que pueda ser el postrero(2).
Debo, sin embargo, Señores, tranquilizar ante todo a un Ateneo exclusivamente científico y literario, sobre el temor que estas mismas palabras pudieran infundirle respecto a la índole de mis explicaciones, si creyera ver en ellas una obra de polémica, un trabajo puramente de circunstancias. -Ruego al Ateneo que me atienda en esto; que no se preocupe contra mí, y que me permita una explicación.
Señores, sobre el objeto que me he propuesto, no hay duda que puede escribirse una obra de circunstancias. No tanto lo que me propongo exponer, como la manera de hacerlo, está fuera de los límites de lo que comúnmente se comprende en esta calificación. Pero bajo cierto aspecto, Señores, todos los trabajos del entendimiento humano, todas las obras del arte, todas las producciones del ingenio, son de circunstancias.
Todas las doctrinas, todas las escuelas, todas las explicaciones públicamente profesadas, todos los libros recogidamente escritos, todas las controversias suscitadas y seguidas en el orbe literario, intelectual y político, de las circunstancias se inspiraron. Las enseñanzas filosóficas de la antigüedad y de los siglos medios, de circunstancias fueron. La sublime controversia del Cristianismo con la filosofía pagana, una obra fue de circunstancias. Las divinas predicaciones de los Jerónimos, de los Ambrosios, de los Agustinos, de los Crisóstomos, de circunstancias eran, Señores; de difíciles, de gloriosas, de eternamente memorables circunstancias. Más tarde, las tentativas de la reforma y la vindicación del catolicismo por boca de Bossuet y de sus colaboradores en tan grande obra, no menos fueron de circunstancias. Pascal y Fénelon, Locke, Clarke, Descartes y Leibniz, escritores fueron de circunstancias, cada uno en la esfera de su ciencia privilegiada. El racionalismo del siglo XVIII fue un gran trabajo de circunstancias. De circunstancias fue la reacción espiritualista de cierta parte del siglo presente; y de circunstancias son todos los maestros y doctores del constitucionalismo de nuestros días, sin que a pesar de eso, sus obras dejen de constituir lo que hoy se llama derecho público.
El socialismo actual, y otros nuevos principios de organización política, han aparecido durante estos últimos tiempos... Y �cómo pudiera su examen y su crítica, la refutación o el aprecio de sus principios hacerse lugar y dejarse oír, si arredrara de su propósito a los hombres pensadores, a las inteligencias más especialmente aplicadas a esta clase de investigaciones, el temor de pasar por escritores de circunstancias?... En este sentido, Señores, muy pocas de las magníficas lecciones pronunciadas por los ilustres Profesores que me han precedido en esta tribuna, habrán podido dejar de merecer el mismo dictado. Ni hubiera sido loable para ellos no haberle merecido. Tanto valdría decir que habían hablado sin inspiración; que habían disertado sin objeto; que habían enseñado sin propósito. Tanto valdría decir que sus discursos no habían sido más que ociosa gimnástica de ideas, estéril esgrima de palabras; que sus temas no eran otra cosa que ostentosos ejercicios académicos, sin aplicación, sin transcendencia, sin resultados.
Yo me atrevo, Señores, a tener otra idea de las verdades políticas y filosóficas, con tanto lustre y con tanta gloria profesadas en este recinto. Yo debo al Ateneo de Madrid el homenaje de reconocerle una importancia muy grande. Principios hay, y verdades, e ideas, que brotando en este mismo lugar al impulso de consideraciones iguales a las que en este momento me inspiran, no pasaron fugaces y sonoras, como notas de una música intelectual, sino que tomaron desde aquí posesión de los espíritus, y formularon doctrina, y ejercieron influencia poderosa en el destino de nuestra Patria, y de nuestra nueva existencia política. Para alcanzar este resultado, no hubieran bastado vagas e inaplicables generalidades, temas fortuitos, escogidos a la aventura entre los infinitos objetos de la curiosidad filosófica. Para alcanzar este resultado, necesitaban haber sido, como fueron, la síntesis o la demostración de todas aquellas ideas y cuestiones, que nacieron y se desarrollaron al calor y fermentación de otros acontecimientos, y que salieron entonces, después de una larga parálisis de la inteligencia, a la arena de la discusión; en unas regiones, discusión polémica; en otros recintos, parlamentaria; aquí, a mayor altura, puramente científica y filosófica.
Mis discursos, Señores, aunque no aspiren a tan alto destino, pueden reconocer el mismo origen. También son inspirados por los acontecimientos, no dando solamente este nombre a la realización de los hechos. En el dominio de la ciencia o de la filosofía, sucesos grandes son que parezcan nuevos principios, o que se modifiquen los antiguos: acontecimientos memorables son las nuevas cuestiones. En este sentido, mi tarea no sólo será una obra de circunstancias, sino que no tendrá otro título para aspirar a vuestra consideración. En este sentido, estas investigaciones, debidas a la irrupción de nuevas ideas, y al anuncio de nuevas instituciones, no sólo están inspiradas por los recientes acontecimientos europeos, sino que por esta consideración las traigo aquí, a la solemnidad de este recinto, a la respetable publicidad de este científico auditorio.
Si bajo otro punto de vista hubiera meditado mi obra; si hubiera de descender a aplicaciones inmediatas; si me hubiera podido permitir la menor alusión siquiera, a la querella intestina de nuestros partidos, y al litigio de los intereses que se disputan en nuestras discordias; si estuviera en mi intención -nada está más lejos de mi ánimo-, poner atrevidamente las manos en el santuario de nuestras propias instituciones, y citar a juicio los fundamentos y los poderes de nuestro estado social y político, harto conozco, Señores, la índole y la majestad de este sitio, para venir a traer a esta tribuna las discusiones del foro parlamentario; para venir a profanar las aras de la ciencia y el santuario de la filosofía, con una polémica de circunstancias.
No, Señores. Ruego al Ateneo que, tanto como yo procuraré olvidarlo, olvide durante estas conferencias, que he tenido un nombre de guerra en muestras luchas intestinas; que he llevado los colores de uno de nuestros bandos; que me ha cabido en algunas ocasiones participación en los sucesos públicos. Yo ruego al auditorio y a los hombres de todas las opiniones, que me miren como a un extranjero, como a un hombre nuevo: un aparecido, que, sin precedentes y sin prevenciones, sin compromisos y sin intereses, aislado en el mundo de las ideas, y encontrando aquí su auditorio, como pudiera reunirle en la playa más remota de una región desconocida, planteara cuestiones filosóficas, como si se tratara de la filosofía de los tiempos de Pitágoras; hiciera aplicaciones de algunos hechos contemporáneos, como si examinara el siglo de Pericles, y condujera a deducciones, que pudieran tener realización a seis mil leguas o a dos mil años de distancia.
En retorno de esta creencia y de esta confianza, yo empeño, Señores, mi palabra delante de este respetable concurso; yo se la empeño a los hombres de todas las opiniones y partidos, de que en mis juicios y apreciaciones, ora les parezcan comunes y triviales, ora extravagantes y paradójicos, no habrá ninguna tendencia sistemática de partido, ninguna reminiscencia de hombre público, ninguna reserva mental de odio ni de predilección. No existe hoy en mi corazón, ni en mi inteligencia, otro sentimiento ni otro fin que el entusiasmo por la verdad y por la virtud, sentimiento harto poderoso hasta ahora, cuando ha podido conservarse a pesar de la experiencia del mundo, que produce el egoísmo, y de aquellos amargos desengaños que dan vida a la indiferencia o al escepticismo.
Señores: los principios y los hechos de que vamos a ocuparnos, están demasiadamente lejos de nosotros, para que no podamos conservar nuestra imparcialidad, enmedio del interés con que nos cautivan, o del horror con que nos fascinan. Es un teatro demasiado extenso el que se descubre a nuestra vista, para que nuestras consideraciones hayan de recaer sobre limitados pormenores.
Estamos en frente de los sucesos de un mundo; se desarrollan a nuestros ojos las tendencias y las ideas de todo un siglo... Hubo un tiempo en que sorprendió la atención de Europa la reforma de Alemania; luego ocupó la filosofía y la historia política el cisma y la emancipación política de Inglaterra; más tarde vino a variar la faz del derecho público la revolución de Francia: cambiaron después todos nuestros principios, y se transformaron nuestras instituciones en esta sucesión de años y de acontecimientos que constituyen la revolución española. Pero Señores, el movimiento que comienza en 1848, y el drama que presenciamos, es, a no dudarlo, la revolución de Europa.
Ante todas cosas, debemos confesar que este movimiento no le desdeñamos, no le escarnecemos. Jamás nos hemos burlado de aquellos sentimientos y principios, que tienen la fuerza de poner en conmoción las grandes masas de la familia humana. Jamás hemos atribuido a pequeñas causas el origen de grandes acontecimientos. Hasta delante de los grandes y universales errores, hemos humillado nuestra opinión, y no hemos asentido nunca al parecer de aquellos, que prefieren la fuga del desprecio al combate de la refutación.
Recuerdo, Señores, que en el año de 1831, al abrir el Emperador Francisco la Dieta de Hungría, dijo en el latín usado en el Danubio aquellas memorables palabras: Totus mundus delirat, et relictis suis antiquis legibus, imaginarias constitutiones quærit. Entonces -yo era todavía muy joven-, me pareció este lenguaje una blasfemia más grande que la que se atribuyó a Alfonso el Sabio sobre el sistema cosmográfico. Que delira todo el mundo, no está autorizado a decirlo ningún hombre: no lo dijo el Hombre-Dios de su perversísimo siglo. Los que creemos en el libre albedrío de la acción y de la conciencia del hombre, debemos creer también que a la humanidad la gobierna y conduce con leyes eternas la Providencia Divina; y a la vista de los grandes movimientos, que agitan a las sociedades europeas, somos bastante filósofos para creer que a algún fin general van encaminados; somos demasiadamente religiosos para escarnecer de los decretos del cielo, y para no estar convencidos de que Dios nunca delira.
Pero también debemos manifestar que este movimiento no nos aterra, porque no nos sorprende. Estaba previsto. Alguna vez me había determinado a señalarle su fisonomía. Y por muy modesta que sea la confianza que abrigo en opiniones que suelen parecer, al emitirlas, paradójicas, permitidme a lo menos que presente mi triste acierto, como una de las razones que me mueven a hacer valer mi derecho de juzgarle.
En una obra que publiqué en 1846(3), expresé mis temores sobre el advenimiento de la revolución social, en estos términos:
�No es la revolución política la que presentimos, y tememos. El monstruo que turba nuestros sueños, y llena de pavor nuestras vigilias, tiene facciones más señaladas, y más espantosa fisonomía: es otro su mirar, otra su estatura; es otra su aptitud, y otras sus fuerzas; otro traje reviste, y en otro idioma habla que las revoluciones anteriores. Es un monstruo múltiple: es una generación de monstruos. Macbeth veía una comitiva de Reyes: nuestro espejo nos retrata una procesión de revoluciones... La revolución anterior había encontrado una selva enmarañada de instituciones vetustas, de intereses caducos, de privilegios carcomidos. Empleó su segur en la tala afanosa: en la demolición del antiguo edificio cebó su brío: el día que el furor de esa ráfaga desoladora corra como el Simón del desierto sobre un campo de arena, sin tener contra quién estrellarse, se revolverá en el seno de la sociedad misma, levantando remolinos de polvo que la sepulten... Es esa la revolución, el monstruo deforme, cuyos baladros oímos rugir, y cuyos pasos sentimos debajo de nuestras plantas; no aquella antigua, generosa, legítima, que derrocó el antiguo régimen, y de la cual nos hemos confesado partidarios, sino aquella revolución réproba, que no teniendo ya nada que devorar, se pusiera a roer frentes sagradas, como el Ugolino del DANTE en el cráneo de Ruggiero. La irrupción de las clases no inteligentes daría a este cataclismo una fisonomía sórdidamente bárbara. Las cuestiones se resolverían en el sentido de la más irritante exageración. No habría sólo mal Gobierno, administración desacertada, anárquica tiranía: habría retroceso social, caliginosas tinieblas de ignorancia, crimen sin grandeza, sangre sin gloria, víctimas sin heroísmo, y por último, restauraciones sin libertades, y calamidades públicas sin regeneraciones sociales�.
Ya en 1841 había empezado la exposición y examen del socialismo, en un periódico semanal, que por motivos políticos tuvimos que suspender. Pero de antemano habíame arredrado de mi tarea la irónica indiferencia, con que se creyó que aquellas teorías ni merecían los honores de la discusión, ni eran dignas de la atención seria de hombres pensadores; y la ligereza con que se imaginó que quien con formalidad y conciencia daba cuenta de aquellas doctrinas, parecía partidario y secuaz de las ideas innovadoras.
Respecto a lo primero, bien convencido de que aquellos principios habían de producir pronto en Europa una deshecha tempestad, me resigné a esperar a que la arrogancia del desdén sufriera en ésta, como en otras opiniones, la lección del escarmiento. Respecto a lo segundo, hube de contentarme con que en los artículos que en El Conservador se habían publicado, quedase consignada esta proposición, que el tiempo no ha desmentido. -�Esto han dicho los socialistas, y han repetido sus discípulos; los unos y los otros con tono más vehemente, y con frases más acerbas. Sentidas y terribles recriminaciones han surgido a la filosofía revolucionaria del siglo pasado, al escepticismo dogmático del presente, a la política jacobina, al liberalismo constitucional. Nosotros, a la verdad, no sabríamos qué contestar en nombre de la política; muy poco, de parte de la filosofía. Ciertamente que para responder a estas inculpaciones severas, no sería ni a la filosofía ni a la política a donde acudiéramos. De otro arsenal tomaríamos nuestras armas. Sólo la religión podría subministrárnoslas. Si nos propusiéramos rebatir al atrevido socialista (hablaba de Carlos Fourier), no le opondríamos, por cierto, el Contrato social, ni la Enciclopedia, ni las ilusiones liberales de Benjamín Constant, y Mme. de Staël, ni las especulaciones doctrinarias de Guizot, ni el fatalismo histórico de Thiers, ni las incompletas teorías de Say, ni los derechos de la Carta, ni las penas del Código. Otro libro tomaríamos por escudo: el EVANGELIO. -Lo decimos con toda nuestra conciencia. Contra la crítica y la tendencia del socialismo, no conocemos más armas que un instinto, y una filosofía: el buen sentido del género humano, y la filosofía cristiana�.
He aquí, pues, cómo los acontecimientos que espantan al mundo, no nos cogen de nuevo: cómo nuestra meditación sobre ellos no había esperado la realización de los hechos. Cuando el drama vino a representarse sobre el gran teatro del mundo, nos pareció que ya de antemano le habíamos leído.
No se deduzca de estas palabras que abrigo la arrogante e insensata presunción de conocer los arcanos del porvenir, ni de leer en el libro de la Providencia. No, Señores, no: con muy distinto objeto, con pretensiones de índole más modesta las he pronunciado. Sólo para que no se me niegue el derecho de juzgar lo que he podido presentir, sólo para que con este conocimiento y enseñanza, no rehuyamos el examen filosófico de aquello, que después de haberse incubado por tanto tiempo en la oscuridad y en el silencio, se revela hoy al mundo con tanto estrépito. Yo no había anunciado los sucesos, sino porque conocía los principios. A un examen severo y filosófico de los principios tenemos, pues, obligación de elevarnos, si hemos de creernos con fuerza y con derecho de prever las consecuencias de los hechos presentes, y la probabilidad de los sucesos futuros; de saber hasta dónde se pueden combatir y refutar ciertos principios; hasta dónde es probable que se hagan lugar en la teoría, y se realicen en la sociedad, ciertas opiniones y resultados.
Por eso, Señores, después de tantas creencias, después de tantos esfuerzos del saber, de la prudencia y de la fuerza de los hombres, después de haberse creído fijas, inmutables, inconcusas las bases constitutivas de la sociedad humana, y los principios que presiden a la organización de los poderes que la dirigen y gobiernan, todavía nos toca hoy, todavía nos es dado, todavía podemos creernos con derecho, más digo, con la santa obligación de examinar, bajo nuevos puntos de vista, la ley y las condiciones fundamentales de la sociedad humana, y las relaciones que median entre esta ley y estas condiciones, y la forma y organización de los poderes políticos.
De que estemos en este caso, de que tengamos este deber y este derecho, no nos alegremos ni nos envanezcamos; que no es en verdad motivo ni de regocijo, ni de envanecimiento. Al hacer la declaración de mi objeto, no me es posible reprimir un sentimiento de tristeza, que no es desesperación, no, Señores; pero que es ciertamente profundo y amarguísimo desconsuelo. Muy triste es, a la verdad, para la inteligencia y para el corazón, asistir al espectáculo de la duda universal, de la discusión de todos los principios, del examen y juicio de todas las instituciones. Triste es haber nacido en una época crítica y desorganizadora, en un período en que, faltando a un tiempo la autoridad y la fe, han venido a controvertirse todos los principios y a negarse la sanción de todas las obligaciones. Es triste, muy triste, vivir para ver cómo las antiguas instituciones vienen al suelo, sin haberse levantado todavía otras nuevas.
Tanto valdría tener que morar en una ciudad incendiada, antes de reedificarse: tanto valdría tener que cultivar un suelo conmovido por diarios terremotos. Pero tal es nuestro destino; no podemos glorificarle, sin duda; menos todavía negarle o rehuirle. Tócanos solamente aceptarle; que a tal precio hemos venido al mundo ahora. Nuestra Patria en el espacio, es el suelo: tenemos en el orden del tiempo otra Patria, que es el siglo, y ni del clima del uno, ni de las influencias del otro nos es dado prescindir. �Súbditos y contemporáneos de las revoluciones hemos nacido, como nacimos contemporáneos y sujetos a la influencia del cólera, que no conocieron nuestros Padres!... Humillémonos ante los designios de la Providencia, que para algo envía esos azotes tremendos, y por algo también nos ha dado la razón, que estudia la medicina; la inteligencia, que consulta las verdades de la moral y de la política.
Esta resignación de nuestra creencia no es la desesperación, no es el fatalismo. Ni el cólera destruirá la especie humana, ni la revolución alcanzará a hacer desaparecer o retrogradar la civilización de Europa. Por todas partes vemos difundirse el error, y substituir el interés a la verdad: no creemos por eso que ha de triunfar la ignorancia. Por todas partes vemos el intento de sustituir el imperio de la fuerza al dominio de la razón; y no creemos por eso que la Europa haya de retroceder a la barbarie.
En otros tiempos, para suavizar la dureza romana, nació el arte griego; para convertir en regeneradora la barbarie septentrional, hizo Dios que las hordas de Alarico y Clodoveo se iluminaran con la fe del cristianismo. Todavía, si fuera posible que nuevos vándalos y godos llegaran a comprometer seria y fundadamente la existencia de la sociedad, todavía creeríamos que estaba de reserva un prodigio para detenerlos con el religioso pavor, que hizo alejarse a Atila de las puertas de Roma.
La presencia del mal nos aflige y atribula; la esperanza del bien nos fortalece y anima. Alcanzamos a la sociedad moderna en aquel período de infancia adulta, en que se han caído los primeros dientes, y no han nacido todavía los segundos. Podrá ser una crisis de agudas convulsiones; pero no se debe creer que la calentura de una dentición dolorosa sea una postración de muerte. Como en el cuerpo humano, la crisis podrá resolverse por medio de la medicina, o en virtud de las fuerzas vitales de la naturaleza misma; esto es, por la reacción de los mismos principios constitutivos de la sociedad, o por el empleo de una fuerza exterior.
Voy a hacer una ligera indicación de estas dos soluciones, de estas dos esperanzas; y si mis palabras parecen en alguna manera paradójicas, nada más tengo que decir, sino que estoy acostumbrado hace tiempo a ver mis opiniones consideradas como visiones poéticas, y a mirar luego esta poesía convertida en realidades tremendas.
Hay en efecto hombres tan preocupados y poseídos del terror de una disolución social, que han creído ver en el estado actual de la Europa una notable analogía con la disolución del Imperio romano en el siglo V. Hay personas, Señores, que, a vista de la actitud de los pueblos del Norte, creen los unos posible, los otros hasta necesaria, una nueva invasión de los pueblos septentrionales, para afianzar la autoridad de los poderes públicos, y robustecer el vigor de los relajados vínculos sociales. Hay espíritus, en quienes ha entrado la idea de que a la civilización amenazada y combatida por masas de obreros, no le queda otra esperanza, que la de una restauración verificada con hordas de cosacos... (Risas.)
No hay que reírse, Señores, de este temor, y de esta idea; no hay que llamarla extravagancia. En este siglo, extraordinario todo él, no hay nada parcialmente extraordinario, irrealizable. Esta esperanza o este temor están muy en su lugar: esta aprensión es muy fundada: esta contingencia es muy seria. Sí, Señores. Los cosacos pueden venir. El movimiento de las razas esclavonas, más numerosas hoy que las germánicas de la grande invasión, puede establecer de nuevo otra corriente polar de ejércitos y de generaciones desde el Vístula y el Neva hasta el Bósforo, hasta el Tíber, hasta el Estrecho gaditano. Pero �sabéis, si esta gran inundación se verificara, lo que vendrían a establecer y a consumar en el centro y en el Mediodía de Europa, los montañeses del Oural y los hijos del Beresina?... �Lo qué? -El comunismo, la democracia.
Si a alguno sorprendieren como visionarias estas palabras, lo único que le ruego es que se figure por un momento que se encuentra en un aula de Alejandría, de Atenas o de Constantinopla, al principio del gran cataclismo de la invasión escandinava, y que un Profesor de aquellas escuelas se levanta y dice: �-�Sabéis lo que vienen a hacer las legiones de Alarico el godo, de Genserico el vándalo, del huno Atila y del franco Clodoveo?... -Pues vienen a consumar la demolición de las antiguas instituciones y de las antiguas aristocracias, empezada por vuestra plebe. Vienen a repartirse vuestro territorio, como los veteranos de César; a establecer sobre nuevas bases el derecho de propiedad, el aprovechamiento de la tierra, y la condición de la servidumbre personal. Vienen a substituir a la poderosa unidad de vuestro Imperio, al principio cohesivo y absorbente del anonadamiento del individuo ante la autoridad de la república, o ante la majestad del Príncipe, un sentimiento de independencia individual, incompatible con tan vastas asociaciones, y unas franquicias e inmunidades personales, que ni siquiera soñaron vuestros más ardientes tribunos. Vienen, en fin, a aceptar de vuestros esclavos, y a difundir por la Europa, con la fe de una razón virgen y el ardor de una sangre joven, esa Religión cristiana, nacida ayer entre la hez del pueblo, cuyos dogmas y principios habéis creído por tanto tiempo que sólo podían convenir a las clases pobres, desvalidas y trastornadoras de vuestro antiguo régimen y organización. Esto viene a hacer la espada de Alarico y la frámea de Clodoveo. Pero no se lo preguntéis a ellos, porque no lo saben, ni lo comprenden. Esos caudillos sólo tienen la fuerza y el poder de conducir a su raza: en la sangre, en el espíritu, en las ideas, en las necesidades, en los instintos de esta raza, es donde están la verdad y el secreto de este vaticinio-�.
Señores: yo no sé si hubo entonces quien se atrevió a hacer este pronóstico: lo que sé de positivo es que si alguien lo hizo, se le burlaron y rieron muy a su placer los oyentes.
Yo, por mi parte, os digo solamente que he procurado seguir con alguna atención la marcha del espíritu en esos pueblos del Norte, a quienes parece que está reservado en nuestros días un misterioso destino, una misión grandemente influyente sobre la suerte del mundo. He meditado sobre la vitalidad juvenil, sobre la actividad enérgica y poderosa de esas razas, que algunos creen sumergidas en la indolencia y en la inmovilidad asiática. He seguido con dramática curiosidad los instintos, las aspiraciones, las tendencias, las ideas que bullen y fermentan en el seno de esos cien millones de hombres, de una misma sangre y de común origen, a quienes enmedio de las convulsiones interiores de su ebullición, parece que preside y arrebata un mismo pensamiento.
He procurado tener en cuenta todos los datos políticos, desde la tenacidad del gabinete imperial de San Petersburgo en ese trabajo de asimilación que se ha llamado panslavismo, hasta las tendencias disidentes de las Dietas de Croacia, Hungría y Bohemia. He procurado abarcar la síntesis de sus aspiraciones poéticas y filosóficas, desde el tremendo programa de los estudiantes de Cracovia en la insurrección de 1846, hasta las odas de Pouckine, el Byron del Norte, el poeta favorito del Emperador; desde las visiones apocalípticas de Mieralowski, el Jeremías de la Polonia proscripta, hasta las teorías filosóficas de Kollar, el doctrinario del liberalismo ilírico. Y cuando esto he hecho, Señores -no me arredro de confesarlo-, la preocupación poderosa, que me afecta respecto a esa gran familia del género humano, cuya influencia puede estar destinada a renovar el papel que representaron en otro tiempo los pueblos de origen germánico o escandinavo, está muy lejos de tranquilizarme acerca del resultado social de su influencia y preponderancia.
Es ley eterna de la Historia, que las razas conquistadoras acepten siempre las ideas revolucionarias de los pueblos conquistados; y si Dios tiene determinado que el radicalismo y la democracia sean la ley general de la familia europea, esa es la raza que los ha de venir a plantear. No confiéis en las disposiciones personalmente políticas del jefe de más poder entre esos pueblos, atento más que a nada a asimilarlos a todos, y a decirles: -�Yo soy el primero, soy el Jefe, soy el corazón, la cabeza y el brazo de la gran gente esclavona: soy el primer patriota de la patria común: soy el primer ruso, como el primer polaco, el primer servio, el primer moldavo, el primer húngaro, el primer eslavo�. �No estudiéis más que esto en el caudillo, y después, los que un día de terror, lo habéis esperado todo de una restauración moscovita, pasad el Danubio, y los Kárpathas y el Vístula; examinad al pueblo que conduce, y los que pensáis que no hay otro dique contra la demagogia, contra las utopías socialistas, y contra el desarrollo de los principios democráticos, desesperad de vuestra esperanza; que ni el tiempo ni la Historia han de desmentir mis recelos!...
Perdonadme, os ruego, Señores, esta digresión, quizá intempestiva, y una excursión tan aventurada por un campo de extrañas conjeturas. Afortunadamente las probabilidades de esta problemática contingencia tienen un plazo demasiadamente remoto, para que puedan figurar como cantidad positiva en los términos de los problemas que vamos a plantear. Debo intentar una solución más cercana, porque, a la verdad, abrigo una creencia más vulgar, y una esperanza más consoladora.
Yo creo que la sociedad, como un paciente robusto, tiene fuerzas todavía dentro de su constitución, para rehacerse contra los dolores que la aquejan, y para no dejar que lleguen al estado de gangrena algunos de los virus maléficos, cuya fuerza es tan violenta en su primera acometida. Creo sencillamente que en ésta, como en otras épocas, los errores y los delirios, aunque modernos, pasarán, como pasan los relámpagos de una tormenta, dejando su lugar a la verdad, que se llama antigua porque es eterna. Creo sencillamente que en esta, como en otras épocas, las ideas verdaderamente progresivas, los principios, que lleven en sí un verdadero adelanto moral de la especie humana, prevalecerán en el mundo sobre los intereses, aunque sean arraigados, que se les opongan. Creo sencillamente que en este movimiento de evolución, en que gira la humanidad, y en cuya virtud, siendo la misma, va mostrándose en la Historia bajo aspectos y caracteres distintos, como sucede, en sus diferentes períodos, a la vida del individuo; la sociedad, al reponerse de sus trastornos y dolencias, se encontrará modificada, porque su organismo se habrá asimilado al pasar -como en otros cataclismos y revoluciones anteriores- algunos de esos mismos principios, que ahora la inflaman y envenenan. Creo sencillamente que, en ésta, como en otras épocas, los hombres de bien llegarán a triunfar de los perversos; la verdad, del error; la civilización, de la barbarie; y las leyes eternas de la conservación social, de los elementos deletéreos que la combaten.
Pero creo también, Señores -y esto me entristece-, que la Providencia no otorgará estos bienes a la sociedad, sin que los adquiera a costa de heroicos esfuerzos, y tal vez de algunas merecidas expiaciones. Creo tristemente, Señores, que el egoísmo de algunas clases, el olvido ateo de las prescripciones de la moral, la exagerada preocupación de los intereses materiales, la creencia epicúrea de que la humanidad y caridad cristianas son meras fórmulas teóricas de catecismo, sin ninguna aplicación práctica en la vida privada, ni consecuencia alguna en la existencia política, no han debido hallar gracia delante de Dios, que puede dar a la moral y a la virtud social la sanción de duros escarmientos. Creo tristemente que la razón humana ha sido demasiado presuntuosa de su ciencia; y no será extraño que el cielo la enseñe cómo no basta la filosofía para organizar y dirigir las sociedades. Creo tristemente que la divinización de la fuerza, y la idolatría de la fortuna harán todavía necesaria la destrucción de esos ídolos, que han usurpado con escarnio el altar de la justicia. Creo tristemente que las consecuencias anárquicas del individualismo habrán de manifestarse con sucesos tan deplorables y sangrientos, como en otros días los produjo la asociación opresora de las repúblicas o de las Monarquías antiguas, para que los hombres encuentren en la combinación de estos dos principios la fórmula de su existencia social, y de su asociación política. Creo tristemente, por último, que en esta lucha de encontrados principios, representado cada uno por distintas clases, y correspondiendo cada uno a la satisfacción de diversas necesidades, habrá terremotos, y tormentas, y sangre, y lágrimas; sin que acaso la paz, la calma, la armonía y la concordia logren establecerse, hasta que nosotros, rápida generación de un día, hayamos pasado.
Pero basta que creamos que esta situación puede venir; que esta tempestad puede calmarse; que esta concordia puede establecerse; que la solución de este problema puede encontrarse: basta que creamos que hay en nuestra sociedad, en nuestra conciencia, y en nuestra creencia elementos y fuerzas capaces de acercarnos a este resultado, para que me sea dado esperar que los adelantos de la inteligencia, y las sugestiones del sentimiento abreviarán los plazos del término de esta lucha. Yo abrigo, Señores, esta esperanza consoladora; y porque la abrigo, es por lo que me creo en obligación de contribuir, en la exigüidad de mis fuerzas, a la solución apetecida.
Para anunciar que no quedaba esperanza ninguna, no hubiera tomado la palabra. Para anunciar que sólo en Dios la había, no hubiéramos menester de discursos, sino de oraciones.
Pero a nosotros, Señores, creyendo, como filósofos cristianos, en la influencia del albedrío y de las facultades dadas al hombre, bajo la dirección suprema de la Omnipotencia Divina, tócanos buscar la resolución de los problemas sociales, en los principios de la filosofía humana, sin ser ateos; y en la vital eficacia de la verdad religiosa, sin ser fatalistas.
He aquí, sin embargo, Señores, una dificultad inmensa para el objeto que nos proponemos. Para combatir una fortaleza, suelen destruirse e interceptarse los caminos por donde habían de llegarle socorros. La filosofía y la religión son ciertamente los caminos, que conducen a los problemas de la ciencia social, y de la ciencia política; pero, Señores, triste es confesar que la obra de destrucción y de crítica ha empezado por estas ya indefensas fronteras... �Dónde está el criterio de la filosofía? �Dónde está, por más que nos hagamos ilusiones, la unanimidad de la creencia? �Dónde está la fe? �Dónde está la doctrina? �Hay fuerzas humanas en este siglo, hay fuerzas individuales, sobre todo, para levantar o reconstruir estos dos caídos y despedazados pilares de todo edificio, a cuya sombra hayan de guarecerse hombres o pueblos, familias o generaciones?
En otros tiempos había una creencia ciega, o una filosofía despótica. Ante el dogma de la fe, doblegábanse todas las opiniones; y cuando la religión lanzaba su anatema contra un principio heterodoxo, no le admitía la razón a juicio. Por la autoridad de la ciencia teológica se modeló la de la filosofía. Aristóteles o Platón, Santo Tomás o Scoto ocuparon el puesto de los Santos Padres; y no más fue permitido discutir de ciertas conclusiones dogmáticas, que de las verdades reveladas. Pero cuando se pretende someter la fe al criterio de la razón, y la razón ha sacudido el yugo de la autoridad, �qué criterio, Señores, le hubo de quedar a la conciencia? �Sabéis cuál fue el resultado de esta situación? Que todos apelaron a la fuerza... La Iglesia llegó hasta el auto de fe: el Estado proclamó la santidad del verdugo.
Pero, como quiera que no sea dado a la fuerza constituir derecho, aunque algunas veces organice poder; la razón no abdicó sus pretensiones, y la libertad de discusión ensalzó delante de las hogueras y de las bastillas, la gloria y la esperanza de las revoluciones. Desde que el dominio del poder y la autoridad de un dogma fueron nada más que un hecho, el hecho contrario pudo aspirar a la misma dominación. Para que los principios creen autoridad, es menester apelar al convencimiento o a la creencia.
Tal es la situación del espíritu humano en este siglo. En vez del símbolo indisputado, en lugar de la autoridad espontáneamente acatada, en vez del principio unánimemente inconcuso, encontramos tan sólo en el dominio de las ideas, la anarquía; en el terreno de los hechos, la fuerza. En vano la legalidad establece que sus instituciones deben respetarse porque existen: los innovadores responden: �Deben perecer, porque han vivido�. Los conservadores gritan a los revolucionarios: �Antes de destruir, organizad�. -Estos responden a sus antagonistas: �No tenéis más derecho para conservar que nosotros para abolir�. Y en nombre del progreso social, invocado contra el principio del orden, siguen demoliendo lo que llaman escombros, lo que otros creen cimientos; lo que nadie, en medio de tan anárquico combate, se atreve a mirar como edificio sólido, siendo el recinto más seguro no más que un campamento atrincherado.
Vacilante, perpleja, múltiple la razón, como una luz reflejada por un espejo hecho pedazos; rodando como la ardilla en una rueda que ella misma empuja; saltando de una autoridad en que no se cree, a una creencia que no se obedece; apelando a los cálculos de la utilidad para probar la moral del sacrificio, y a la santidad de la moral para contrarrestar las tendencias del interés, ha concluido por donde parece que quiere concluir todo en nuestros días: ha recurrido al sufragio universal y a la soberanía del pueblo, porque esto es haber proclamado el sentido común como el criterio supremo de las verdades filosóficas, de los principios políticos, de las instituciones sociales.
�El sentido común, Señores! Permitidme dos palabras sobre la significación de este nombre. Yo tampoco tendría inconveniente en consultar las respuestas de ese oráculo en el santuario donde yo le acato, y en someterme a las decisiones de esa razón universal y suprema, que es a las ideas individuales lo que en el orden físico el mar a las fuentes, y que debe ser para el hombre el reflejo de la inteligencia divina, como es el Océano la imagen de su inmensidad. Pero no caprichosamente, Señores, he equiparado antes el sentido común con el sufragio universal, y con lo que se llama soberanía popular. De la misma manera quiere usurpar siempre este nombre la inteligencia de una fracción, la razón de una minoría...
�El sentido común! se dice; y en seguida se empeñan algunos en dar este título no más que a cierto juicio excepcional y privilegiado, a cierto instinto práctico y positivo, que sólo toma en cuenta la posibilidad inmediata, la utilidad individual, y los resultados que pueden apreciarse por guarismos; a ese cálculo fríamente matemático, que rechaza como extravagancia, como delirio, como visión, como poesía, todo sentimiento del alma, todo interés moral, toda aspiración efectiva, todo problema en que hay tenebrosas incógnitas: a esa geometría de la conciencia que no admite sino líneas rectas; a ese sensualismo filosófico, que desecha toda influencia de ideas; que desconoce toda fuerza en los principios; que ridiculiza todo lo invisible, todo lo indeterminado; a ese sentido común, Señores, que ha empezado por desdeñar como imaginario y ficticio, todo lo que no cabe en su materialismo, para concluir llamando ficción y fantasía a todo principio social y a toda influencia religiosa.
Pero, �es este, Señores, os pregunto, el sentido común del género humano? �El sentido común de las grandes masas de gentes, el juicio universal de los pueblos, la conciencia de las generaciones, las ideas y sentimientos, que permanecen eternos en la sucesión de los siglos, y cuya síntesis y cuya interpretación por algún individuo se ha llamado el genio, cuando no se le ha creído divinidad? �Es ese el sentido común de la humanidad, de esta humanidad que tiene un destino inmortal y misterioso, y que abriga las necesidades, los sentimientos, las fuerzas, los órganos y los instintos de su destino?... �De esa humanidad, que tiene creencias y entusiasmos? �De esa humanidad, que no ha sido nunca panteísta ni epicúrea? �De esa humanidad, que ha creído siempre en Dios, en el gobierno de la Providencia y en el mundo de los espíritus?... �De esa humanidad, que los ha acatado siempre, y que simbolizando en ellos el límite natural de sus facultades y de su comprensión, ha admitido donde quiera los portentos, y ha aceptado las revelaciones? �De esa humanidad, que adora el heroísmo sin cálculo; que ha levantado altares a las virtudes de abnegación y de sacrificio; que se agita y conmueve con la electricidad poderosa de nombres y de principios abstractos, y que ha combatido siempre por lo que debe creer y pensar, con más encarnizamiento que por lo que ha de comer y vestir?...
De ningún modo, Señores. -La humanidad que ha levantado altares, y templos, y tronos; la humanidad que ha redactado los Códigos, y escrito la historia, y compuesto los poemas épicos; la humanidad, ese gran legislador, filósofo y poeta de los siglos; esa humanidad, Señores -permitidme la singularidad de la expresión-, esa humanidad no tiene sentido común, ese sentido común letrado, académico, materialista, positivo, geométrico, anatómico, divinizador de los sentidos, que negaría a su naturaleza la posibilidad de los sonidos, si el hombre fuera sordo; como niega la existencia de todo aquello para cuya natural percepción no nos ha dado un sentido el Eterno Autor Supremo de nuestra organización limitada.
A ese sentido común, Señores, aun despojado de sus pretensiones exclusivas, aun circunscrito a cuanto puede tener en su esfera, de natural y exacto, aun reducido a lo que pudiera creerse instinto racional de la especie humana, no podemos llamarle en nuestro auxilio, por dos razones: la una porque es incompleto, imperfecto, limitado; la otra porque ese instinto vulgar sólo puede servir de norma, cuando se refiere a las acciones y necesidades del hombre en el círculo de su existencia individual.
Ahora bien, Señores; en estas conferencias no nos toca hablar solamente del individuo, sino de la sociedad: no habremos de tratar de las cualidades de las piedras, sino de las proporciones del edificio; no de cómo crece y nace un árbol, sino de cómo se conservan, se dilatan y se aprovechan los bosques. Para esta tarea, Señores, sin que demos un gran tormento a las palabras, no puede servirnos lo que se llama vulgarmente sentido común.
En su acepción grande y dilatada, el sentido común no es otra cosa que la historia y la filosofía; la filosofía y la historia, que componen unidas el juicio y la conciencia del género humano; la historia, que considera a la humanidad, no como un agregado de individuos, sino como un ser colectivo, creciendo y desarrollándose según leyes análogas a las de todo ser o sistema, dotado de organización y de vida; la filosofía, no como una teoría individual de las obligaciones y derechos, de las necesidades y sentimientos, de las facultades y limitaciones del hombre, sino como el conjunto de los hechos, de los principios y de las instituciones necesarias para que la sociedad viva y adelante; la historia, como la manifestación práctica y material de aquellas verdades y doctrinas que habiendo tenido aplicación y consecuencia, pueden merecer el nombre de filosofía; la filosofía, no como una doctrina de invención arbitraria, sujetando a priori el encadenamiento de los hechos; sino como el conjunto y enlace de las deducciones que arroja de sí la estadística de la historia: la filosofía y la historia, en fin, con relación a los problemas que atañen a la organización social, económica y política de las naciones modernas, tal como los ha planteado últimamente la escuela innovadora de nuestros días: al conjunto de cuyos principios y tendencias se ha dado más especialmente el nombre de socialismo.
Una palabra, Señores, de advertencia, antes de poner fin a este ya demasiadamente largo preámbulo. Después de lo que acabo de decir, pudiera creerse que yo abrigaba la presunción de que mis explicaciones iban a revelar descubrimientos peregrinos; y que les daba una gran importancia de novedad e invención. Nada está más distante, Señores, de la verdad y de mi creencia. No conciba el auditorio una esperanza, que pronto habría de verse defraudada, ni forme de mis fuerzas un juicio, que dista aún más de mis modestas intenciones, que de mis palabras, alguna vez dogmáticas.
Yo no voy a hacer ninguna revelación, ni a consignar ningún principio nuevo. Con las ideas que son patrimonio común de todos vosotros; con las doctrinas por todos vosotros aprendidas y profesadas, y particularmente con verdades enseñadas en esta tribuna misma por eminentes publicistas, haré un trabajo, que será más bien de método y de forma, de deducción y de resumen, que de ampliación y de enseñanza. Pasaré muy por encima de cuestiones capitales; discutiré poco los principios; no me detendré nada en las ideas intermedias, que os son tan familiares. Si el calor con que algunas frases salen de mis labios, os hubiese hecho concebir la idea de que son arrogantes mis aspiraciones, de nuevo os suplico, Señores, yo que tengo la dicha de que no empecéis a conocerme ahora, que no confundáis la vehemencia del orador con la presunción del dogmático.
No vengo a enseñar, Señores; vengo a meditar, a discurrir, a aprender con vosotros. Si por la misma confianza que me inspiráis, dejo alguna vez a mis pensamientos el calor del corazón y el colorido de la fantasía, que demasiado brevemente borrará el tiempo, desde ahora, y de una vez para todas, pido a vuestra benevolencia que consideréis el tono de mis palabras como una calidad de temperamento; nunca como una manifestación de odioso, infundado y ridículo orgullo.
Lección II
Señores: De cuanto tuvo el auditorio la suma bondad y la paciencia de escucharme en la conferencia anterior, sólo puedo traer a la memoria, para que me sirva en ésta como punto de partida, una indicación que hice de paso, a saber: �Que para buscar el principio de la asociación, y las condiciones fundamentales de su estabilidad y progreso, no nos era dado considerar a la sociedad sólo como una agregación de individuos, ni deducir las relaciones sociales, de las facultades y derechos, necesidades y obligaciones del hombre�.
Esta proposición, Señores, así presentada como un axioma, necesita alguna explicación o comentario, por cuanto, siendo la opinión contraria el origen de los extravíos de las doctrinas en boga, no podemos pasar adelante sin dedicar algunos momentos a combatir las tendencias y los resultados de todo sistema, que deduce exclusivamente las leyes de la sociedad, de los atributos individuales.
Ha habido, Señores, en nuestros días un célebre escritor de Medicina, que ha creído encontrar en la naturaleza una ley extraordinaria, a saber; que la fuerza de combatir las enfermedades reside en los específicos que las producen análogas. Nada puedo decir yo de este principio, en la esfera de la química orgánica; pero en la región de los fenómenos morales he creído hallar en él grandes y eficaces aplicaciones.
Para combatir las deducciones de los socialistas modernos, es menester empezar por la necesidad de la asociación; para hacer frente al socialismo industrial, material y político, es menester empezar por ser socialista filosófico. Para que en el examen rápido que pensamos hacer, de las relaciones que tiene la organización social con las formas políticas, quede bien deslindado lo que en la ley de la asociación corresponde libremente al individuo, es menester empezar arrojando de los dominios que quiere usurpar con exclusivo y tiránico poder, al principio falaz e incompleto del individualismo.
Porque es verdad, Señores: mucho se ha escrito y declamado en esta última época contra el individualismo político; contra el individualismo industrial; contra el individualismo moral; contra todas las manifestaciones de aquel principio egoísta, que haciendo de cada hombre una entidad suficiente, aislada, omnipotente, le constituye en absoluta independencia de todos los demás, y a poco, en abierta lucha con la sociedad entera. Pero antes de condenar esos individualismos, de los cuales resultan en nuestra época acaso la mayor parte de los males que nos aquejan, y de los trastornos que nos amenazan, hubiera sido menester desprenderse de otro que los contiene a todos en germen.
Queremos hablar del individualismo teórico, del individualismo filosófico, aquel descaminado proceder del entendimiento, que para examinar las cuestiones más generales, que se controvierten en nuestros días, para plantear los problemas, que afectan a la esencia de la sociedad, y al porvenir de la humanidad entera, los mira desde el punto de vista individual, se reconcentra sobre las necesidades y sentimientos del hombre, y parte de este centro y de este dato, para determinar las condiciones de la vida y del progreso de los pueblos. Un físico, que pretendiera explicar la teoría de las mareas y la ley de las grandes corrientes del Océano por las propiedades químicas de una gota de agua, sería la representación material, pero fiel, de tan extraña, falsa y funesta filosofía.
No, Señores: yo me atrevo desde luego a afirmaros que nunca podrá ser la nuestra. Considerad al individuo en su aislamiento: someted al más minucioso análisis, o abarcad con la síntesis más poderosa todos sus atributos y todos sus medios; y por más que hagáis sumas inconmensurables de calidades individuales, nunca llegaréis a encontrar una ley ni una fuerza de asociación. Consideradle solo: dotadle en ese estado, de toda la plenitud de inteligencia, de actividad y de expansión; creeréis haber creado un rey; habréis hecho de él una fiera. Consideradle solo, y no le encontraréis ni derechos, ni obligaciones; no veréis en torno de él ni autoridad, ni religión, ni humanidad, ni justicia, ni libertad siquiera. Consideradle solo, y veréis lo que queda, para esa existencia aislada, de amor a la Patria, de vínculos de familia, de medios de subsistencia, de derecho de propiedad.
Analizad sus instintos, sus pasiones, sus intereses puramente personales, dadle en esa condición la inteligencia más elevada; y buscad luego en las condiciones de su vida solitaria la razón de la marcha de la sociedad humana, las causas del adelanto y civilización de los pueblos. Pedid a su entendimiento, pedid a su corazón, pedid a su instinto el conocimiento de los destinos sociales, y la ley del desarrollo y perfectibilidad de la gran familia humana. Tanto valdría, Señores, que preguntarais al soldado de fila de Marengo, o al galeote de las galeras de Lepanto, la razón de los planes del gran caudillo; o al caudillo mismo las consecuencias de aquel hecho en el encadenamiento de los humanos sucesos. Tanto valdría que buscarais en las piedras arrancadas de las canteras de Paros o de Carrara los principios del arte de Fidias, o las leyes y proporciones con que levantó en los aires Miguel Ángel la cúpula de San Pedro.
Esta verdad, Señores, que parecerá sobrado metafísica, y en cuya insistencia podré hacerme pesado, es uno de aquellos principios de intuición y de conciencia, que se pueden más bien sentir que analizar. Vosotros comprendéis fácilmente que un todo armónico, a cualquiera categoría a que pertenezca, no es la suma de las partes que le constituyen, ni de las cualidades que a cada una de esas partes convienen; sino la misma organización y armonía, que las hace funcionar en conjunto, para un objeto o para un resultado. Vosotros comprendéis que una muchedumbre de soldados no es un ejército, si no existe bajo ciertas condiciones y leyes matemáticas, morales y políticas, y hasta fisiológicas e higiénicas, bajo la dirección de un pensamiento y de una voluntad: que un jardín no es un terreno cubierto de plantas, si no están dispuestas en proporciones de simetría, belleza, cultivo y prosperidad; que el edificio no son las piedras mismas, si la arquitectura no les ha dado la forma y distribución necesaria para su destino. Vosotros comprendéis, Señores, que en la misma organización de cada ser animado, la existencia no es la suma de las fuerzas de sus miembros y de las funciones de sus órganos.
Por el contrario, la vitalidad de cada parte desaparece, cuando falta la vida del conjunto: por el contrario, cada órgano, lejos de explicar el todo, no es más que una anomalía, y ni aun a sí mismo se explica; por el contrario, lejos de ser la vida animal, el conjunto de la vida molecular, las calidades químicas y las fuerzas generales de la materia se modifican de tal modo por la existencia de aquel sistema animado, que aparecen de todo punto contrarias, e inexplicables por la física.
De la misma manera, Señores, podréis comprender que con veinte millones de individuos no llegaréis a formar una sociedad, si no hay un principio orgánico superior y dominante a todas las calidades individuales; vosotros comprenderéis que el individuo, por más que le multipliquéis millones de veces, nunca llegará a explicaros la ley social. -�Qué digo la ley social? Ni siquiera la de su individualidad propia.
Y no hay que decir que esto es querer dar cuerpo y realidad a una abstracción pura del entendimiento; no hay que decir que las generalidades no existen, y que en la naturaleza no hay otra cosa que individuos.
Este es, Señores, uno de los errores más transcendentales de que nos hemos imbuido con la desventurada lógica del análisis puro. Decir que no hay especies, vale tanto como decir que no hay cuerpos, sino átomos; que no hay creación, sino caos; que no hay inteligencia, sino sensaciones. Y así lo dijo la lógica, esa lógica corrosiva y demoledora, que de silogismo en silogismo llegó a esta proposición: �No hay sociedad; la sociedad es el hombre�. -�Y sabéis lo que dijo a lo último de todo, esa lógica luminosa? �No hay Dios, ni Providencia; no hay más que el conjunto de las fuerzas de la materia�. -He aquí los resultados brillantes de esa filosofía del análisis, de esa ontología del individuo, que niega las especies y se subleva contra los universales. En el mundo moral, el acaso o la fatalidad; en la naturaleza, el ateísmo.
Es menester decirlo, Señores; es menester tener la resolución de proclamar la verdad, en un tiempo en que sólo la verdad parece paradoja. Lo que no hay en la naturaleza son individuos; lo que hay es que no hay más que un mundo, creado por un solo Dios de omnipotencia y sabiduría infinita, en una sola inconmensurable y encadenada organización, donde todo es parte de esa universal armonía de espíritu y materia, de espacio y de tiempo, de fuerza y de resistencia, de luz y de sombra, de vida y de muerte; las moléculas de los cuerpos, en sus afinidades; los órganos, en la existencia vital de los seres animados; el hombre, en la sociedad; la sociedad, en las generaciones humanas; la humanidad, en el globo; el globo, en el sistema solar; y los sistemas de soles, de mundos y de generaciones, en las inconmensurables profundidades de la Omnipotencia Divina.
Perdonadme, Señores, este involuntario arrebato de mi entendimiento; este conato, tal vez sacrílego, de ascensión a los cielos, buscando la ley de la sociedad en la derivación y analogía del pensamiento supremo, que preside al orden del universo. Abismos por abismos, prefiero los de la Providencia a los del caos. Origen por origen, tan escondido está el del hombre, como el de la sociedad; y si no se puede comprender al uno sin la suposición de la vida, tampoco es dado comprender a la otra sin la prioridad de su existencia. Por uno y otro camino hay que llegar a una región desconocida y misteriosa; pero en una dirección, hay sobre nuestras cabezas abismos de luz, que nos dejan ver el espacio; por la otra, no hay más que esos subterráneos tenebrosos, que desde la divinización de la personalidad humana atraviesan tortuosamente hasta la negación de la existencia divina.
Y tan cierto es esto, Señores, que hombres muy eminentes, genios de primer orden, sublimes y privilegiadas inteligencias fueron a parar por este rumbo a consecuencias, de que ellos mismos se espantaron o retrocedieron. Partiendo del análisis individual, la razón más espiritualista, más filantrópica y humanitaria llega hasta el sensualismo, hasta la negación del poder y del derecho, hasta el desconocimiento de la justicia universal. Por el contrario, tomando por objeto de estudio la humanidad entera, la teoría más ramplona y menos elevada, ha llegado a reconocer los principios de la moralidad colectiva, las bases de la justicia inmutable, la razón eterna de la belleza y de la virtud, el fundamento supremo del poder y de la autoridad, y las fuerzas indestructibles del albedrío, de la razón y de la libertad. Entendimientos vulgares o extraviados llegan por este camino a la verdad y a la armonía: espíritus privilegiados, adelantando por el rumbo opuesto, se perdieron en un dédalo inextricable, donde cada sofisma que para salir inventaron, se ha convertido en un monstruoso vestiglo.
Ciertamente, Señores, habría que dar a estas conferencias proporciones extraordinarias e incompatibles con su objeto, si quisiera confirmar siempre con aplicaciones históricas la verdad de estas proposiciones.
Séame permitido, sin embargo, buscar en nuestros días un ejemplo harto notable de lo que acabo de manifestar: no crean algunos que los métodos lógicos o los principios metafísicos son indiferentes para los resultados prácticos; no se crea, Señores, que la filosofía se arroga demasiada influencia sobre los intereses del mundo.
�Conocéis algún filósofo más ilustre que Kant? �Conocéis alguna inteligencia más elevada, ni más profunda que la del pensador de Koenigsberg? Todos vosotros habéis podido apreciar el impulso y grave modificación, que recibieron los conocimientos humanos al rayar en el horizonte la luz de su transcendental filosofía. Creyose al principio que el imperio del materialismo se había fundido para siempre en la nada.
Kant proclamaba como verdad primera, como verdad de sentimiento y de conciencia, la inteligencia pura. Todo lo demás era fenomenal, y necesitaba demostración: todo lo demás podía no ser otra cosa que una manera de existir de nuestro espíritu: sólo la existencia de ese espíritu era evidente e indisputable; y las leyes según las cuales este espíritu funcionaba, eran los únicos fundamentos, así de la verdad psicológica, como de la verdad matemática. Estos sencillos principios eran una revolución inmensa. Cansada del materialismo analítico, la filosofía, que suspiraba por un dogma más elevado y más fecundo, saludó en Kant el advenimiento de una revelación que había de iluminar el mundo moral, como la ciencia de Newton la naturaleza física.
Pero �ah Señores! Newton no había limitado la ley de la atracción a un cuerpo, ni a un globo. Había adivinado la ley de los mundos; y por eso con su palabra apareció la luz, según la expresión de Pope. Kant reconcentró toda la creación en el pensamiento individual del hombre.
Y �qué sucedió, Señores? �Qué importaba para los resultados morales, que fuera un cerebro, o un espíritu; una entidad psicológica o una entidad anatómica aquello que lo contenía todo en su seno? �Qué importa que Schelling, para buscar un remedio sólo a la materialidad del materialismo, espiritualizase los cuerpos, como otros habían materializado los espíritus? En último resultado, esta explicación venía a ser una cuestión de palabras. El mal del materialismo no estaba en eso. Fichte y Jacobi habían sido más espiritualistas que Schelling mismo. El mal de la doctrina de Kant no le ha podido atajar las aspiraciones generosas del más simpático e inteligible de sus discípulos. Después de ellos habían de nacer otros para proclamar que Dios, como la naturaleza, no es otra cosa que una creación del entendimiento humano.
Kant había dicho: �El espíritu humano crea el mundo�. -De la boca de uno de sus más ilustres sucesores salió esta palabra inaudita: �Ahora vamos a crear a Dios�.
Sin embargo, Señores, el ateísmo de Hegel, la comprensión de la idea absoluta a que puede elevarse el espíritu humano, es algo parecido a la Divinidad, algo que reemplaza a la moral universal. Después de Hegel aparecen Bruno Bauer, Arnold Ruge y Feuerbach, que ya no dudan de proclamar resuelta y atrevidamente el ateísmo. Pero no: todavía no se llegaba al extremo. Aún hay algo en esta filosofía, con lo cual comparado el ateísmo parece una religión. Feuerbach proclamando que nada hay en el mundo superior a la humanidad, y que Dios no es más que la inmensa sombra de nosotros mismos, prolongada por el tiempo y por el espacio, una concreción fantástica de las ideas más sublimes, pero necesarias del espíritu humano; todavía manifiesta instintivamente aquel horror del vacío moral, que experimenta el alma quedándose sola en el mundo, y que tan bien expresó en su admirable balada de El sueño de los muertos, el ilustre poeta Juan Paul. El humanismo de Feuerbach es todavía aquella imponente y lúgubre figura, que llena la bóveda del templo en la visión del poeta, para decir a las almas desamparadas que ha ido a buscar a Dios, y que no le ha encontrado. Esa sombra gigantesca de la humanidad es todavía un crepúsculo de religión y de filosofía. A este crepúsculo debía suceder la noche, la noche eterna; aquella noche de las tinieblas de Byron; la noche horrible de una soledad más profunda que la nada, más espantosa que el caos. Debía aparecer quien, sacando las últimas consecuencias de los principios heguelianos, protestara contra aquel humanismo, como contra un resto de superstición. Hubo quien llamase a las doctrinas de Hegel una devota frailada.
Hubo un hombre, Señores; pero �qué digo, le hubo? Le hay: vive; es joven; quizá no cuenta mis años; que acaba de consagrar un talento profundo, una erudición enciclopédica, y una dialéctica portentosa a escribir lenta, concienzuda, magistral, dogmáticamente, no un folleto, ni una disertación, sino una obra grande, dos tomos muy compactos, con este epígrafe, y para probar este principio: Homo sibi Deus. -El nombre de este filósofo, conocido por el seudónimo de Max Stirner, es Gaspar Schmidt.
Ya lo veis, Señores; Helvecius y el barón de Holbach no habían podido llegar a tanto. Stirner llegó a donde llegan los últimos términos del camino que tomó Kant. Kant dijo: �No hay más verdad que la razón humana�. Stirner concluye: �No hay más Dios que el hombre�. Ni aun eso, Señores. Stirner dice: �Todo hombre es su único Dios�. �Aterraos de esta lógica y de este siglo! -Considerad si a vista de este espectáculo, no ha tenido razón Enrique Heine para decir que �si estallaba una revolución en Alemania, la de Francia de 1793 sería en su comparación un Idilio de Gesner�.
Y si algún día, Señores, estudiando la Historia de la antigüedad, habéis tenido compasión de la pobre raza humana, que se prosternó delante de los toros y de los cocodrilos; si habéis comprendido entonces que aquellas delirantes religiones debían hacer desaparecer de la faz de la tierra a los pueblos que las profesaban, contemplad espantados que en el siglo en que vivimos, se ha llegado a más; se ha llegado a decir que era un Dios, no el hombre Newton, no el hombre Leibniz, no el hombre César, o el hombre Bonaparte; no el hombre Marco Aurelio, no el hombre San Vicente de Paúl, o Santa Teresa de Jesús, sino el hombre incendiario y parricida, el salvaje de los bosques, o el criminal de los presidios, el Samoyeda estúpido, o el Papúa degenerado de la Oceanía.
De propósito, Señores, he buscado las inteligencias más célebres y más ensalzadas de nuestros días, para mostraros a dónde conduce este error. Y ahora veréis lo que puede el principio opuesto, aunque se profese en el extravío de un sistema subversivo y por una inteligencia extraviada. Voy a dejar hablar al más ateo, al más vituperado y maldecido de los actuales revolucionarios franceses. -�La mayor parte de los filósofos y de los filólogos no consideran la sociedad sino como un ente de razón, o más bien como un nombre abstracto, que sirve para designar una colección de hombres. Es una preocupación que todos hemos contraído en la infancia en nuestras primeras lecciones de gramática, creer que los nombres colectivos y los de género y de especie no significan realidades. Mucho habría que decir sobre este punto; pero yo me encierro en mi objeto. Para el verdadero economista la sociedad es un ser viviente, dotado de una inteligencia y de una autoridad propias, regido por leyes especiales que la observación sola descubre, y cuya existencia se manifiesta no bajo una forma física, sino por el concierto y la mancomunidad íntima de todos sus miembros.
�Por eso, cuando hace poco, bajo el emblema de un Dios mitológico (Prometeo), hacíamos la alegoría de la sociedad, en el fondo de nuestro lenguaje nada había de metafórico. Era el ser social, unidad orgánica y sintética, la que recibía un nombre. A los ojos de cualquiera que haya reflexionado sobre las leyes del trabajo y del cambio (y dejo a un lado toda otra consideración), la realidad, o digámoslo así, la personalidad del hombre colectivo, es tan cierta, como la realidad y personalidad del hombre individuo. Toda la diferencia consiste en que este se presenta a los sentidos bajo el aspecto de un organismo, cuyas partes están en coherencia material, circunstancia que no existe en la sociedad. Pero la inteligencia, la espontaneidad, el desarrollo, la vida, todo lo que constituye en su más alto grado la realidad del ser, es tan esencial a la sociedad como al hombre�. Esto dice Proudhon, Señores; y de esta proposición a la verdadera ley de la armonía social, no hay más que un paso. Proudhon no le ha dado, es verdad. El Mefistófeles de Fausto se ha apoderado de su razón bajo la forma de la filosofía hegueliana y de la crítica individualista. Proudhon ha espantado a la Europa con sus blasfemias, y a la Francia con sus proyectos. Ha dicho al cielo: Dios es el mal; y a la tierra: la propiedad es el robo.
Sin embargo, Señores, bastole entrever aquella verdad, para que sus obras no concluyan a nada, ni sean más que un conjunto de contradicciones, revelando en cada palabra la lucha titánica, que traban en su poderoso espíritu tendencias opuestas y creencias contradictorias. Bastole entrever aquella verdad, para que nadie en Francia haya pulverizado el comunismo con más vigor y con más talento.
Basta, Señores, que haya escrito aquellas palabras, para que yo abrigue una ilusión de esperanza acerca de esa inteligencia tan poderosa como extraviada. Después de todo, su proposición famosa, la propiedad es el robo, es su refutación misma. Él mismo ha reconocido, a pesar suyo, la propiedad que combate. Robo supone la propiedad: no puede haber robo donde la propiedad no existe(4).
�Quién sabe si el que con una palabra se refuta a sí mismo, no es el predestinado para refutar a todos sus colegas? Ese tremendo revolucionario aun puede llamarse joven. �Quién sabe si el Dios, de quien ha blasfemado tan sacrílegamente, no destina su talento para glorificar todavía al frente de aquellas masas movedizas e impresionables, la verdad de su santo nombre, y la eternidad de la ley social a que él preside?... Todo me lo hace esperar una sola idea luminosa.
Es la verdad, Señores; mi humilde inteligencia no había aguardado a que el socialista ateo se la revelara. La había encontrado mucho tiempo hace, no sólo en Bossuet, no sólo en Vico, no sólo en De Ballanche. La había leído en los astros del cielo, en los rudimentos primeros de la cosmografía, en el sistema del mundo de Copérnico.
No había podido yo mirar indiferente de qué manera llegó el astrónomo polaco a su inmortal y sencillo descubrimiento(5). El movimiento de los cielos, visible a nuestros ojos, era imposible de comprender por el entendimiento, en cualquiera de los antiguos sistemas. Creábanse cielos, y motores, y círculos, y coluros; y cada nuevo invento era una nueva calle oscura en el laberinto de la creación, que aparecía tan espléndida, tan luminosa. �Y por qué, Señores? Porque empezaban todos por suponer al globo terrestre centro y base del sistema universal, como hacen los filósofos socialistas o metafísicos con la humana criatura.
Copérnico tuvo la intuición de que Dios no había creado el orbe aislado, sino un sistema planetario, como si dijéramos una sociedad sideral, cuyos movimientos sólo en su totalidad y conjunto podían explicarse, no siendo la tierra más que un individuo planeta de este universal sistema. Desde aquel momento, Señores, todos los círculos, cielos y motores desaparecieron como una pobre decoración de teatro. Desde aquel momento, la obra de Dios se presentó en toda su sencilla y portentosa grandeza. Desde aquel momento ya no hubo en la astronomía un globo, sino una serie de mundos. Galileo pudo sentir bajo sus plantas la rotación del orbe; Kepler, regular con un compás y un reloj, las órbitas de los planetas; y cuando apareció Newton, la ley de la gravitación universal pudo hacer luz sobre aquella creación, que jamás el entendimiento humano habría llegado a comprender desde su presuntuosa individualidad del globo, fuente y origen de los antiguos errores.
De esta manera, Señores, al contemplar nosotros tantos sofismas y tantas hipótesis sobre el origen de las sociedades y sobre la sociabilidad de los pueblos; sobre los fundamentos de la soberanía, sobre la constitución de los poderes y el ejercicio de los derechos, se nos debe figurar que estamos leyendo los cálculos imaginarios de los antiguos cosmógrafos. �Por qué -podremos decir-, por qué el intento de buscar la ley general en la aislada criatura? Si Dios ha creado la especie humana como sus millones de mundos, �no la habrá dotado de las fuerzas generales, que necesita su evolución en el orden de los siglos, como las tienen los astros para consumar sus giros en el espacio del firmamento? �Por qué la autoridad y el poder, la soberanía y la justicia, la virtud y el deber, la obediencia y el derecho han de ser atributos individuales del hombre, cuando ni aun los miembros de su cuerpo dejan de estar subordinados a las leyes generales del universo, que le encadenan? �Se explica por ventura por el individuo el amor materno, ni el amor filial? �Es para el individuo, por ventura; el sentimiento que preside a la propagación de la especie? �Se explica por el individuo la pasión de la Patria? �Han nacido la ambición y la gloria para el hombre solitario? El entusiasmo, la admiración, �pueden tener por teatro y por límite el desierto de los bosques primitivos? �No son éstas pasiones sociales?
Pues si hasta en estas calidades mismas se descubren sentimientos de relación, que suponen la existencia de la sociedad, como supone la organización del ojo la existencia de la luz, �cómo no buscar con Copérnico, y Galileo, y Newton, y Kepler el fundamento de la ley social en la sociedad misma, y no en la fracción infinitesimal del átomo microscópico que la compone?
Desde que se hace esta consideración, Señores, se explica y se comprende hasta la ley del individuo, que sin la supremacía y preexistencia de la ley social, es de todo punto incomprensible. Así sucedió también, Señores, en el mundo físico. Los navegantes no pudieron dar la vuelta a la redondez del globo, sino después que les fue dado orientarse por los cielos.
�Verdad es: -me dirán algunos-: en el individuo podréis no buscar el principio; pero al cabo habréis de buscar el fin. Para explicar vuestra tesis más bien metafórica que lógicamente, apeláis a comparaciones, que no se adaptan a una sociedad de seres inteligentes. Habéis hablado de ejércitos, de edificios, de mundos; y falta en vuestras comparaciones la condición capital de la analogía. El edificio no se hace para la piedra: el jardín no se planta para la flor: el ejército no se organiza para el soldado. Pero la sociedad existe para el hombre, y sin este fin individual, vuestro principio no es otra cosa que una abstracción sofística: vuestra lógica, un camino que conduce a la nada de la vaguedad. Sea en buen hora la sociedad contemporánea del hombre; pero basta que el hombre sea su centro y su fin, para que debamos buscar en él las condiciones de la ley social�.
Ya veis, Señores, que no desvirtúo la fuerza del raciocinio de mis antagonistas; le he expuesto con todo su vigor y con toda su claridad; pero después de haber presentado de esta manera su razonamiento, permitidme que me atreva a calificarlo de su posición infundada y gratuita.
�La sociedad existe para el individuo�. -�Y por qué, Señores? �Quién ha dado a esta proposición la evidencia o el valor de un axioma? �Se lo ha dado por ventura la filosofía? �Se lo ha dado la conciencia? �Es otra cosa tal aseveración, que una hipótesis de la presunción humana, una petición de principio, un círculo vicioso del sofisma anteriormente condenado? �Es más ese pretendido axioma que un error de perspectiva y de localidad, que confunde un resultado con un principio, un efecto con una causa?
�Pues �para quién existe la sociedad?� -me preguntarán orgullosos los partidarios del principio opuesto-. �Y sabéis vosotros -tengo que preguntarles yo- para quién existe el individuo? �Pretendéis por ventura resolver el problema de las causas finales, con escribirle en guarismos más pequeños? �Habéis de ir así descendiendo sucesivamente los escalones de la creación, hasta encontraros con los átomos? Si admitiendo vuestra respuesta de que la sociedad existe para el individuo, os pregunto: -�Para qué existe el hombre? �Os atreveréis tal vez a responderme: -�Para los gusanos que lo roen?-. Pues no tendríais otra respuesta que darme, como no admitierais el dogma de Stirner: �El hombre es Dios, y existe para sí�. Homo sibi Deus. -Os dejo la elección entre la apoteosis y la nada.
En nuestra teoría, Señores, si no reciben mayor claridad aquellos misterios infinitos del destino final, que están fuera del alcance de la filosofía humana, queda una progresión natural y comprensible, a través de la región dilatada y luminosa, que todavía le es dado recorrer al entendimiento humano, antes de llegar a los espacios en que la inmensidad se pierde. Dios ha hecho a la razón, como a la vista; para que suba: rebajarse y descender le es más difícil. Los cálculos del hombre han alcanzado a medir todo nuestro sistema planetario, aunque no los de las estrellas fijas; debajo de sus pies no ha podido pasar mucho más de una legua de profundidad.
En nuestra manera de ver, el individuo existe para sí y para la sociedad: la sociedad para la sociedad y para la humanidad: la humanidad para la armonía de la creación y para los altos designios de la Providencia. No sabemos más: no es dado saber más: no queremos, no necesitamos saber más. Pero los individualistas de principio o de fin, ni eso saben. Tampoco sabe más la astronomía: más allá de Sirio, no alcanza la paralaje, ni sirve la trigonometría. Allí se encuentran las profundidades del espacio, como nosotros hallamos las del destino. Pero en esa esfera, tenemos todavía delante de nosotros una región inmensa de principios y de resultados, detrás de la cual vemos aún por último la eternidad y la Providencia divina. Los individualistas, metafísicos o sociales, se estrellan al momento contra la nada, y pueden aplicar a sus magníficos descubrimientos aquellas desconsoladoras palabras de Job: Quasi effodientes thesaurum vehementer gaudent, cum invenerint sepulcrum.
Si hemos insistido tanto en una idea, si hemos dado proporciones tan extensas a un raciocinio, a riesgo de abusar de vuestra benevolencia y de vuestra atención, no ha sido solamente con un fin ideológico. Importaba al plan y concierto de estas explicaciones, indicar de qué manera muchos errores de las actuales doctrinas consisten en buscar la ley de la asociación donde es absolutamente imposible que se encuentre: cumplía demostrar de qué manera, los que, llamándose socialistas, siguieron el camino de la crítica individual, llegaron a consecuencias diametralmente opuestas al objeto que se proponían.
En cuanto a mí, Señores, que no he formado el propósito de renovar las cuestiones fundamentales, y de subir de nuevo al origen de los derechos sociales, bástame consignar una creencia opuesta, para que nos sea dado llegar a resultados muy distintos; y aun para que con mejor derecho aspirara al dictado de verdadero socialista, si esta calificación no estuviera ya consagrada en un sentido, que no está en mi poder, ni tampoco en mi intención, hacer que desaparezca en un día.
Yo me llamo en verdad y filosóficamente socialista, en cuanto creo que la asociación es una ley de la humanidad, como es una ley del individuo su organización vital; y que el principio de esta asociación debe buscarse en las condiciones necesarias para la existencia de esta sociedad misma. Yo creo que así como el individuo tiene una alma y una inteligencia, un destino y las facultades necesarias para cumplirle, así la sociedad tiene en sí misma y para sí misma, un principio general que la vivifica, la conserva, la impele y la encamina hacia los fines que la Providencia le ha señalado. Yo creo que esta ley y este principio preexisten a la organización social, como preexiste la vida a la existencia del germen fecundado; como preexisten el impulso y la gravitación central al sistema planetario.
Yo creo, Señores, que esta ley, esta vitalidad social es en cualquiera sociedad un principio inmaterial y espiritualista, como son dinámicas e imponderables en la naturaleza las fuerzas que presiden a la organización de la materia. Yo creo que este principio, que esta fuerza no es simple en sus manifestaciones; y que así como el espíritu del hombre se revela en las diversas facultades de su entendimiento, y en las varias pasiones de su corazón, así el principio elemental que anima a las sociedades, se descompone en todas las demás fuerzas necesarias para su conservación, progreso y desarrollo. Creo que todas estas fuerzas, leyes y sentimientos generales pueden solamente comprenderse y explicarse en la sociedad entera; pero que el individuo, arrebatado en la órbita de la vida social, se las apropia y asimila, como hace la vida orgánica con las fuerzas generales de la materia. Creo de consiguiente que estos sentimientos sociales no se pueden explicar absolutamente en el individuo; antes bien, que mirados desde este punto de vista, parecen frecuentemente como aberraciones y anomalías. Creo finalmente, Señores, que el sentimiento de la humanidad, la noción de la justicia, el instinto del orden social, la creencia religiosa, el patriotismo, el principio del poder y de la autoridad, la idea de la obligación, el deseo de la gloria, el culto del heroísmo, el entusiasmo por la virtud o por la belleza, y la aspiración al progreso, todos estos principios son funciones, propiedades, manifestaciones, atributos o modificaciones de este espíritu social, de esta alma, Señores, que tiene el mundo moral, y que para nosotros, cristianos, viene a confundirse en cierta manera con la justicia y con la providencia divina.
Y la libertad y la existencia individual, también en esta creencia se eslabona con la ley y con la armonía social. Porque no se crea, Señores, que a fuerza de verlo todo en la sociedad, pretendo que olvidemos, suprimamos o anulemos el individuo. Por el contrario, también en este punto debemos ser tan cristianos como filósofos. Lejos de rebajar la personalidad humana, yo comprendo, Señores, su excelsa dignidad, su alta representación como criatura; su importancia y nobleza, como inteligencia espiritual y como voluntad libre; su organización maravillosa y privilegiada, como el primero de los seres en la esfera de la vida, como representación y compendio del mundo físico y del mundo moral.
Yo creo, Señores, no en la perfección absoluta, pero sí en la perfectibilidad indefinida y gradual de la condición humana, y en el libre desarrollo de las facultades de que Dios la ha dotado para alcanzarla. Creo, Señores, que el medio de caminar a esta perfección está en el justo equilibrio de las pasiones y facultades individuales del hombre, que sobre sí mismo le repliegan, con las leyes eternas y generales que a la sociedad le encadenan. Creo que este equilibrio no se alcanza sino espontáneamente, y que necesita, por consiguiente, la libertad de la conciencia, la libertad del pensamiento, la libertad de la palabra y la libertad de la acción, en toda la dilatada esfera de la vida social, y de la vida privada. Lejos, pues, de nosotros, desconocer los derechos individuales. Por lo contrario, después de proclamarlos en la existencia del individuo, los convertimos para la sociedad en santas obligaciones, y en condiciones eternas de civilización y de perfección social para los pueblos.
Profesamos altamente el dogma de la libertad del hombre; pero cuenta, Señores, que la opresión del débil no sería un crimen, si no fuera obligación de la sociedad la libertad del ciudadano inofensivo. Proclamamos la seguridad individual; pero cuenta, Señores, que este derecho sería harto mezquino y limitado, si el daño o la muerte de un sólo inocente no fuera la perturbación de la justicia universal, y no vulnerara a la sociedad entera en su corazón, como la herida de un miembro lleva el dolor y la calentura al centro de la vitalidad orgánica. Creemos y proclamamos el derecho de propiedad; pero cuenta que la propiedad no sería santa e inviolable; que la expoliación y el robo no serían crímenes delante de Dios y delante de los hombres, si no fuera ley y condición eterna de la sociedad, el respeto y protección de aquellas facultades que el hombre recibió del cielo, como tarea y castigo, como expiación y prueba, en aquel solemne momento en que le condenó el Altísimo a comer su pan con el sudor de su frente. Sea el trabajo, Señores, delante de Dios, una condenación; pero el destino de la humanidad impuesto por Dios, es tan sagrado delante de los hombres como la gloria de los ángeles.
He aquí nuestro individualismo, Señores; he aquí nuestro socialismo. Aceptamos todos los títulos: la verdad es que ninguno nos conviene. No hemos hecho al hombre Rey, ni Dios; no hacemos a la sociedad omnipotente, infalible, impecable. La sociedad y el individuo pueden elevarse a la perfección, y llegar al heroísmo; una y otro pueden faltar a sus obligaciones; hacerse reos de crimen, de pecado; el individuo, delante de la sociedad; la sociedad, delante de la humanidad; la sociedad y el individuo, delante de Dios: una y otro, delante de aquel divino reflejo de la luz moral, que para el hombre es su propia conciencia, para la sociedad el juicio de la historia; uno y otra delante de aquel poder eterno, lógico, providente, que tiene para el hombre suplicios, miserias y remordimientos; para los pueblos plagas, revoluciones, guerras de exterminio y errores y doctrinas, no más blandos azotes de Dios, que los que se llaman hunos y vándalos, tirados en furor o plebes en tumulto.
He aquí cómo podemos ser llamados socialistas; he aquí hasta dónde podemos ser individualistas. La unidad y lo absoluto sólo en Dios existen; sólo en Dios se comprenden: la ley de la naturaleza y de la filosofía es el dualismo. Comprendemos la sociedad y el hombre coexistentes e inseparables, como la fuerza centrífuga y la centrípeta; como el movimiento y la resistencia; como el espíritu y la materia. Una y otra existencia se ligan en nuestro dogma y en nuestra filosofía, con un vínculo sagrado, y en un movimiento armónico, cuyo equilibrio y regularidad constituyen la perfección social y la perfección de la criatura.
Así, Señores -volviendo a la analogía que nos sirvió antes para materializar nuestro pensamiento-, comprendemos la tierra girando sobre su eje en el movimiento diurno, y lanzada al mismo tiempo, a compás de los otros planetas, en la órbita de su revolución anua, como un impulso que modifica la ley de la gravitación universal. En el medio de esa órbita rutilante hay un sol, que como fuerza la contiene, como calor la fecunda, como lumbrera la ilumina. También en el centro de la órbita en que la humanidad gira, hay un sol, que preside a la vida, al progreso, al crecimiento y a la ilustración de las sociedades y de los individuos. �Desgraciados los ojos que no le ven!... �Más desgraciados aquellos que creen que ese sol eterno es la ilusión de su vista, o el foco de los rayos que salen de sus ojos!
Perdonadme, Señores, si he sido quizá metafísico en demasía, para exponer verdades comunes y triviales; perdonad si, huyendo de aplicaciones terrenas, me he permitido vagar por una atmósfera demasiadamente enrarecida y etérea. Perdonadme, sobre todo, haber invertido tanto tiempo y tan generosa atención en desleír un sólo pensamiento. Era mi propósito �explicaros las vicisitudes que atravesó en la filosofía y en la historia el conocimiento y la investigación del principio social, hasta llegar a la posición de este problema en nuestros días�.
Si empeñado en la explicación de un dato previo, tengo que reservar para otra sesión mi tarea, no culpéis de ello a la absoluta ignorancia de lo que cumplía a mi objeto, sino a la complacencia de detenerme una hora deliciosa, acompañado de vuestro pensamiento y de vuestra inteligencia, en estas regiones etéreas y encumbradas, es verdad, pero donde es grato a veces, Señores, reposar de ese positivismo de la vida, que hartas horas nos abruma, para que deseemos con ansia respirar desahogadamente en la despejada atmósfera de las ideas, y refrescar, por decirlo así, los labios, pronunciando nombres santos y armoniosos. �Es, por ventura, Señores, todo lo material y tangible tan gustoso y ameno, que no pueda permitirme en este recinto, como solaz y recreo, un poco de metafísica?
Metafísica hay en el mundo mucho más abstracta, muchísimo más etérea, que ha hecho derramar sangre. �No le será dado a otra el poder de enjugar lágrimas, de sanar dolores, de precaver desastres?
De cierto no será a la mía, Señores; que no presumen de tanto mis limitadas fuerzas; pero podrá ser la vuestra, esclarecidas y cultivadas inteligencias, patrimonio el más rico -aunque sea un patrimonio metafísico-, de nuestra Patria... �Será sin duda la vuestra, juventud generosa! Porque la metafísica son las ideas; y las grandes ideas son las flores, que visten el árbol que ha de dar por fruto grandes y gloriosas acciones.
Lección III
Señores: Al exponer mis creencias en la explicación anterior, no abundaba de tal manera en mi propio sentido, ni me dejaba dominar por un dogmatismo tan absoluto, que desconociera los peligros que hay también en mi tendencia filosófica, y que se pueden sacar consecuencias duras, atroces y tiránicas de algunos de los principios asentados en las consideraciones preliminares. Ahí están para atestiguarlo la historia de la humanidad, y la filosofía.
La ley de la asociación, considerada como condición ingénita y necesaria de la sociedad misma, no siempre fue comprendida de una manera tan lata y generosa, que quedara a salvo la espontaneidad de la personalidad humana. Si los filósofos de los últimos siglos sacrificaron a un individualismo estrecho las obligaciones y los principios sociales, los socialistas antiguos -más distantes todavía de aquel equilibrio, que es para nosotros la civilización-, habían suprimido la individualidad humana dentro del orden social, como en su moral religiosa sometieron el libre albedrío a una fatalidad inexorable. Y digo, Señores, los socialistas antiguos, en el sentido filosófico que he dado antes de ahora a esta calificación; porque no hay duda de que en éste, como en otros principios primitivos y fundamentales, sin los que la humanidad no hubiera podido desarrollarse en los primeros tiempos, parece que su conocimiento, su instinto, o su revelación, se encuentra más puro y más absoluto, a medida que nos remontamos a edades más remotas.
Señores, es verdad: los pueblos antiguos fueron absoluta, exagerada y eminentemente socialistas. Todo lo consideraban, todo lo hacían, todo lo juzgaban desde el punto de vista de su asociación de raza, de tribu o de ciudad. En aquellos pueblos nunca tiene representación el individuo: hasta las individualidades históricas o poéticas son generalmente mitos o emblemas, que representan un pueblo. LA PATRIA, República o Imperio; democracia u oligarquía; teocracia o dictaduría militar, es el fin y el principio de todo. Todo es por ella, de ella y para ella: el hombre no es nada; y bajo cualquiera forma, aunque sea la más popular, que sus instituciones políticas se manifiesten, nunca leeréis escrita en ellas la palabra derechos en plural. Ni la palabra existe, Señores. La que a la nuestra corresponde, tiene a veces un sentido enteramente contrario. El ius latino, ya lo veis, no es lo que ahora entendemos por derecho; es iussum, lo mandado, lo que se debe obedecer: es el precepto, la ley, la obligación. La idea cohesiva y absorbente de la unidad, de la fuerza y de la omnipotencia social, es el principio que predomina en el carácter de las gentes antiguas; en su establecimiento material, en sus legislaciones, en sus conquistas, en sus costumbres.
Nunca se ocurrió a los filósofos de aquellas épocas disputar sobre si la sociedad o el poder podía imponer la pena de muerte, de confiscación, o de destierro por la infracción de las leyes religiosas o sociales. La persona, la vida del ciudadano inocente o culpable, eran en tal manera del Estado, que Atenas condenaba al ostracismo al más justo de sus hijos, en nombre del bien de la Patria, contando hasta con su propio voto, sin que se le ocurriera ni al pueblo un escrúpulo, ni a la víctima una protesta. Sócrates fue condenado a la última pena, por haber propalado doctrinas, que tendían a debilitar los antiguos vínculos sociales; y la Historia, atentamente examinada, está muy lejos de presentarnos a Anito y Melito como a dos perversos; sino más bien como a ciudadanos probos, severos, respetados y celosos del buen orden y de la conservación de la república.
El nombre de Sócrates, Señores, trae a la memoria el de Platón, a quien se ha llamado el primero de los socialistas, y en cuya ideal república, de tal manera ejerce la sociedad su omnímoda compresión sobre el individuo, que desaparece enteramente toda personalidad, toda libertad, toda garantía. Ciertamente es así: yo no lo puedo desconocer. Por el contrario, me cumple consignarlo; pero también me cumple hacer observar que en esta manera de discurrir, Platón estaba muy lejos de ser innovador, y no hacía otra cosa que sistematizar los principios, que entonces prevalecían, llevándolos hasta sus últimas consecuencias.
No hay, es cierto, individualidad alguna en la república de Platón; pero no puede decirse propiamente que desaparece en su obra y en su doctrina un principio, que entonces no se encontraba en parte alguna aplicado, ni era por nadie comprendido. Tan socialista como su organización aristocrática, era la demagogia de Atenas; tan comunista, tan tiránica, tan opresiva, tan monacal, Señores, era la triste oligarquía de Esparta. La utopía de Platón no estaba en tanto desacuerdo, como ahora nos parece, de las ideas dominantes en aquella época. Era una combinación más o menos extraña de los principios entonces admitidos, de las doctrinas entonces profesadas, y -si se me permite un símil de actualidad- era como la Constitución de Sièyes respecto a las instituciones constitucionales de nuestros días.
Algunos -es verdad-, han creído ver en el despotismo socialista del discípulo de Sócrates una tendencia reaccionaria, que había inspirado en su alma el espectáculo acerbo de la muerte de su Maestro. Nosotros debemos observar, Señores, que tan arraigada estaba en los espíritus la idea del poder social, que ni aun un exceso tan grande de tiranía fue bastante para despertar en el alma de Platón un sentimiento, que se pareciera a la protesta individual de una víctima contra el crimen, contra la injusticia de aquel poder social, ante cuya inflexibilidad nada era una existencia consagrada a la virtud y a la verdad. Porque hay que advertir, Señores, que el suplicio de Sócrates no había sido un arrebato demagógico, ni un hecho revolucionario; el revolucionario, el reformador era él; y los que le hicieron morir con todo el aparato de la justicia, y con todas las formas de la legalidad, eran los conservadores, los que ahora llamaríamos partidarios del antiguo régimen.
La verdad histórica es que el socialismo despótico de Platón era, en su creencia, el mismo sistema y principio político en que había vivido y respirado toda su vida; era el comunismo monástico de Lacedemonia; era el absolutismo democrático de Atenas; era, en fin, aquella autocracia de la soberanía colectiva, que no reconociendo ningún derecho ni garantía, obligaba a las más ilustres y excelsas celebridades a buscar voluntariamente la muerte o el destierro, cuando se habían puesto en lucha con su opinión, o cuando estaban en desgracia de su favor; aquella libertad eminentemente social, que consistía en el despotismo de todos, y en la seguridad de ninguno.
La libertad individual, Señores, ni como institución, ni como palabra, ni como idea es conocida en las repúblicas antiguas; así como tampoco lo había sido en las anteriores y diversas organizaciones políticas de pueblos todavía más remotos.
En la civilización latina, etrusca o romana, encontramos el mismo carácter, la misma creencia, el mismo dogma fundamental. La libertad de Roma -harto lo sabéis, Señores-, no era otra cosa que la soberanía de la aristocracia. Las que mal pudieran llamarse inmunidades de sus ciudadanos, no son más que prerrogativas políticas. El respeto y consideración a su persona es algo que se parece a la inviolabilidad de los Reyes modernos: no el reconocimiento de un derecho, que se funde en la naturaleza y en la dignidad del hombre; es un homenaje de respeto tributado a la participación del poder social, a la inviolable majestad de la República.
Si es verdad que al ciudadano condenado a muerte se le dejó en Roma -como antes en algunas repúblicas griegas-, el tiempo y opción de evitar el suplicio con el destierro, esto es una prueba más, una demostración irrefragable, cuando otra no hubiera, de que la pena era allí una medida puramente política, y que el castigo no llevaba consigo ninguno de los fines morales, que se propone la ley en el escarmiento de la perversidad humana.
Vosotros sabéis todo lo que eran la moralidad, la virtud y el patriotismo del individuo en los antiguos tiempos: sabéis que su existencia, su nombre, su gloria eran del Estado. Y su propiedad también, Señores; porque todos conocéis cuán largo tiempo transcurrió, hasta que la disposición de la herencia por última voluntad pasase a ser de derecho civil y privado, desde la época en que el testamento era una ley solemne de la República, como ahora podría serlo una cesión del territorio.
Tan imbuido estaba entonces en la opinión el principio de que todo derecho emanaba de la sociedad, que las concesiones obtenidas por la plebe, en sus querellas con la aristocracia dominadora, jamás tuvieron el propósito, ni revistieron el carácter de franquicias personales. Fueron privilegios de clase; fueron derechos colectivos; fueron el ensanche de la soberanía política; fueron la participación en el poder público y en los ritos religiosos. La idea del tribuno era todavía eminentemente socialista; era la garantía política de un poder del Estado; era la oposición colectiva, consagrada en una magistratura. El principio absorbente de la omnipotencia social, debía sufrir aún muchas modificaciones, y pasar por muchas vicisitudes antes de llegar a la inviolabilidad personal, a la oposición por derecho propio.
Esta idea, Señores, ni los Gracos mismos la concibieron. Acaso César la comprendió mejor; pero la época de César raya en los fines de la antigüedad. Con las ideas de César que, pareciendo avasallar a Roma, aspiraba a la emancipación del mundo, se inauguran los tiempos modernos; y no en vano, Señores, los pueblos de la tierra empezaron a contar de nuevo sus días desde la ERA, que señalaba la reforma del hombre más grande que habían visto los tiempos.
En efecto, Señores; el primitivo absolutismo del principio social desaparece con la antigua República. Cuando la palabra HUMANIDAD empieza a tener una significación en el mundo político, la individualidad humana inicia su representación poderosa en el mundo moral. En los campos de Farsalia y de Munda lo que pereció fue el socialismo antiguo; la libertad individual había de nacer bajo la tiranía del Imperio. �Extraño espectáculo, Señores; pero con frecuencia repetido en la Historia! Siempre se dan fenómenos de esta clase, en la sucesiva y encadenada metamorfosis de los acontecimientos humanos: así acontece con todo en este mundo de contrastes y reacciones. Hasta las mieses y las flores, que visten los campos en Junio, germinan y brotan bajo las nieves de Febrero. �Quién sabe si el despotismo, que tan hundido en la tumba nos parece, está resucitando ahora!
Mas �por qué se desenvolvió, en tan extrañas circunstancias, la individualidad humana? La razón la hemos dado en las explicaciones antecedentes, al asentar que la asociación necesita la unidad y predominio de un sentimiento moral. En la República romana, lo era el patriotismo, la nacionalidad. Cuando el Imperio dejó de ser Nación, no fue posible que prevaleciera ninguno de aquellos sentimientos poderosos. En aquella agregación violenta de nacionalidades no había Patria. La fraternidad de culto no existía en una religión que no era doctrina, ni sentimiento. Bien pronto no hubo siquiera ni la mancomunidad de la propia defensa, puestas en lucha tantas naciones y tantas razas. Hubo sólo la uniformidad de una legislación sostenida por la fuerza; la fuerza, Señores, que sería el más disolvente de los principios, si no fuera el más efímero de los hechos.
Bajo la tiranía sin nombre, que nació de la acumulación de las funciones de Cónsul con las de Tribuno, no bastó que hubiera súbditos para que hubiera asociados. En aquel dilatadísimo campo de cultos, de gentes, de doctrinas y de tendencias, falto el hombre de vínculos morales; hubo de concentrarse poderosamente sobre su absoluta y aislada personalidad. Y una vez colocado el espíritu humano en el primer declive de esta pendiente, todas las circunstancias contribuyeron a acelerar los progresos del inevitable descenso.
La filosofía epicúrea -compañera inseparable de la opresión y del indiferentismo político-, limitando entonces la existencia al círculo de los goces sensuales y de los intereses positivos, no fue individualismo siquiera; era egoísmo puro. Es verdad que también floreció por aquellos tiempos la filosofía estoica. �Y qué, Señores?... El estoicismo, que divinizó el orgullo, llegaba por la adoración propia, a los mismos resultados sociales que el epicureísmo. El estoico era un epicúreo espiritual; era un fanático del egoísmo; era, como los discípulos de la escuela hegueliana, un adorador de su misma Divinidad, que se inmolaba por ella en desprecio de Dios y de sus semejantes.
�Y algunos han querido comparar la doctrina estoica con la moral cristiana! �Sacrílega comparación, Señores! La doctrina de Cristo colocó el suicidio en el número de los crímenes capitales; y esta diferencia sola abre un abismo entre las dos creencias.
Mientras que esto pasaba en la raza latina, los pueblos septentrionales traían de sus regiones aquel sentimiento de independencia personal, de aislamiento y de suficiencia, que había de modificar de una manera tan esencial el espíritu de las naciones formadas de la familia germánica y escandinava. Y de parte de los pueblos subyugados, cuando la grande invasión se consumó, cuando la tiranía de aquellos emperadores sin legitimidad y sin grandeza llegó a sus últimos extremos, las inmensas desgracias, las calamidades horribles que vieron los hombres, y que experimentaron los pueblos, acabaron de introducir en los ánimos aquel profundo y desconsolador egoísmo, que acompaña siempre, o que sigue irremisiblemente a los infortunios sin remedio ni esperanza.
Pero �y el cristianismo? -me diréis-. Permitidme, Señores, que no tome en cuenta por ahora para mi propósito la influencia y la predicación cristiana. De ella habré de tratar deliberadamente, a su tiempo. Cuando estoy hablando de los sentimientos e instituciones de los hombres, no me cumple dar cabida a una doctrina, que no tiene contacto ni filiación con ningún sistema humano; que no es principio ni continuación de nada, sino el complemento de todo. La ciencia blasfemaría, si sólo contara a Jesucristo entre los filósofos.
El hombre, Señores, que estudia la filosofía y la historia, tiene que anonadarse confundido, y postrarse deslumbrado delante del Evangelio, como San Pablo en el camino de Damasco. Jesucristo es al pie de la letra lo que dice San Juan: EL VERBO DE DIOS, QUE SE HIZO HOMBRE, Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. El cristianismo es la divina alianza entre la idea más dilatadamente social -y aun por eso se llama católica-, y el reconocimiento más santo de la dignidad humana. Y la Iglesia, esa sociedad que comprende a todos los pueblos en el espacio, a todas las generaciones en el tiempo, y a todas las almas en la eternidad, es un ideal de tan formidable grandeza, y de tan sorprendente sublimidad, que ninguna inteligencia humana hubiera podido concebir este pensamiento. Él solo basta para probar una revelación divina.
Pero la Iglesia, que debía asimilarse el mundo para comprenderle en un destino que está fuera de los alcances de toda humana institución, la Iglesia no era el Estado en política, aunque pudiera aspirar a ser la sociedad. Por la pretensión de ser poder coercitivo y gobierno temporal, vemos acaso retroceder alguna vez o extraviarse de su camino el majestuoso progreso del cristianismo.
La Iglesia como sociedad, y el cristiano como individuo, son el ideal social y el tipo de la perfección humana. Así la Iglesia y el cristiano hicieron portentos, desconocidos antes en los anales del hombre y en la historia de las naciones. Una y otro aparecen como un modelo de perfección, que quiso ofrecer el cielo a la contemplación de los ojos humanos, para mostrar al mundo todo lo que puede llegar a ser; al hombre, todo a lo que puede elevarse. Pero ni el cristiano era el hombre político, ni la Iglesia era el Imperio. Los designios de Dios no estaban todavía cumplidos; y para la obra anunciada por el Divino fundador del cristianismo, ni cuatro ni diez siglos podían ser una preparación suficiente. Cuando la Iglesia se formaba, el Imperio se disolvía; y en tanto que se echaban los cimientos de aquel edificio eterno, que podrá ser algún día el reino de Dios sobre la tierra, las constituciones humanas desaparecían en la ausencia de todo poder temporal verdaderamente socialista y unitario.
Por eso no me detendré, Señores, en pintaros la sociedad de la Edad media. Todos la conocéis. Es el período del individualismo en la grandeza de la barbarie. En los tiempos antiguos las sociedades eran colosos: los individuos, pigmeos: en los tiempos bárbaros los pueblos son miserables, impotentes, repugnantes; las individualidades, magníficas y grandiosas. Hoy llamamos Europa a lo que hasta el siglo decimoquinto no aparece casi nunca con un nombre colectivo. La Europa no existía. Fuera de la unidad de creencia, no se ve entonces en el Occidente más que una fermentación anárquica de intereses, de pasiones, de tendencias y de instituciones, todas marcadas con el sello de la individualidad. Las naciones no tienen poder ni gobierno: las nacionalidades no tienen todavía suelo ni Patria. Los godos se llaman godos en el Guadalquivir, como se llamaban en el Danubio: los vándalos del Elba conservan su denominación sobre las ruinas de Cartago. Y para que todo sea pulverización y caos, la maravilla de Babel se renueva: el órgano del pensamiento, la palabra de la ley y de la ciencia pierden su significación, y de río a río hablan los hombres distinto idioma, como de monte a monte se rigen por distinta ley, y obedecen a diferente señor.
Pero apenas este individualismo amenaza llegar a sus últimas consecuencias, cuando la fuerza vital de los principios, que nunca perece en el mundo, despierta en la Europa el espíritu de asociación, de una manera nueva y desconocida en los tiempos y en las naciones antiguas. En lo antiguo la asociación había nacido con cada pueblo. Hubo una época, Señores, en que, confundidos los pueblos, con cada idea nació una sociedad, y el espectáculo de los portentosos hechos, que enmedio del general cataclismo, llegó a consumar la unidad de entusiasmo y de pensamiento, no fue perdido para el instinto ni para la inteligencia de los hombres.
Bajo el influjo de una inspiración fanática se había visto a una horda de errantes beduinos fundar un Imperio desde el Éufrates al Ebro. Como en rechazo de este movimiento prodigioso, el fervor de la fe cristiana había lanzado media Europa sobre la Palestina, y rescatado a España de la dominación sarracena. El sentimiento religioso había levantado gigantescas maravillas de arquitectura en tiempos de profundísima ignorancia, y consagrado a Dios prodigios de arte, enmedio del atraso de la ciencia; el espíritu profético de una mujer lanzaba a los ingleses del suelo francés, y una aristocracia poderosa había elevado una potencia colosal y una ciudad magnífica en los pantanos del Adriático.
La asociación en torno de una idea moral fue el germen generador de todos los grandes hechos y de todas las instituciones de aquellos tiempos, y la civilización moderna empezó a desarrollarse, fecundada con el calor de este nuevo socialismo. La civilización antigua había reconcentrado y absorbido todas las pasiones y facultades del hombre en una sola sociedad, en la sociedad política: en la época a que nos referimos, para cada necesidad, para cada sentimiento, para cada interés se forma una asociación. La industria se organiza en gremios; el comercio, en compañías; la ciencia, en universidades; la enseñanza, en colegios; la defensa de la religión y del honor, en órdenes de caballería; la beneficencia, en hermandades y cofradías; y hasta la piedad, Señores, hasta el ascetismo, y la penitencia, y la predicación evangélica, y el rescate de los cautivos, y el consuelo y alivio de las humanas dolencias, en órdenes religiosas innumerables. Todo fue societario en aquella Europa, donde al parecer no había quedado sociedad alguna: el mundo antiguo no había alcanzado a ver tan extraordinario fenómeno.
Pero otro fenómeno más extraño todavía se observa en la historia de estos tiempos. La asociación, que tarda más en constituirse y en perfeccionarse; la que encuentra mayores obstáculos; la que tiene que vencer mayores repugnancias, y conciliar más complicados intereses; aquella que resisten más, tanto las asociaciones parciales como las individualidades poderosas, es la sociedad política. Y es que la sociedad política, en su regeneración, ya no podía fundarse en un principio unitario y absorbente, como el patriotismo antiguo; sino que tenía por elementos dos fuerzas y dos principios hostiles, ínterin no se combinaran la idea del poder público y el sentimiento íntimo de la independencia y dignidad individual. De una parte, la idea abstracta de la ley y de la justicia, sujetando a su yugo las individualidades demasiado eminentes y privilegiadas; de la otra, el reconocimiento de 1a prepotencia personal de los más fuertes, o de los más entendidos, oprimiendo a su vez, por derecho de dominio y de su privada voluntad, a los que en lo antiguo no reconocían más dueño personal que el Estado.
Entre estas pretensiones y tendencias debía entablarse una obstinada lucha, antes de llegar a una difícil concordia. Del recuerdo del antiguo despotismo, que las razas invasoras habían derrocado, quedaba una repugnancia tradicional e instintiva a que un poder político parecido representara las nacionalidades modernas, y a que los intereses creados por la actividad industrial, y por la asociación espontánea, se sujetaran a la fuerza o a la dirección de un poder homogéneo. Por su parte las existencias independientes fundaban su libertad sobre millones de individuos esclavizados parcialmente a esta múltiple tiranía; y las asociaciones parciales, incompletas y aisladas, si reportaban a sus miembros seguridad y beneficio, llegaron a ser en breve, para los extraños, tanto más hostiles, por lo que tenían de exclusión y de privilegio. Hubo en la nueva sociedad, como en la antigua república, patricios y proletarios; hubo clases desvalidas tan numerosas como miserables, que no reportaban ventajas de asociaciones, donde no tenían cabida, ni abrigaban esperanza de llegar jamás al rango de hombres libres e independientes.
Estas clases fueron las que ayudaron a los poderes de la Edad media a hacerse absolutos; como en la república romana habían convertido a sus tribunos en Emperadores. Las clases más numerosas prevalecieron en los tiempos de Luis XI y de Carlos V, como habían vencido en los días de César y Octavio, y casi a un mismo tiempo se vio la Europa cubierta de monarquías poderosas, que allanaron todas las eminencias individuales, y absorbieron en su omnipotencia la regularización de los intereses asociados.
Esta absorción no pudo llevarse a cabo sin resistencia; la resistencia produjo la reacción, y los nuevos Imperios, en la dilatación de su fuerza, y en la confianza de sus medios, aspiraron a ser tan omnímodos, como lo habían sido los antiguos.
Entonces empieza un período nuevo, y en el aspecto de esta lucha cambian de posición las falanges combatientes. La pretensión del poder político europeo, en la imitación absurda del antiguo Imperio latino, o de la aristocracia constantinopolitana, desconocía el carácter de una sociedad en que se habían inoculado principios nuevos, y no sabía que en la vida de las sociedades nunca los sucesos más análogos se reproducen con caracteres idénticos. El poder, una vez entronizado por las clases desvalidas, en contra de las eminentes, no sabiendo o no pudiendo satisfacer las esperanzas de la muchedumbre, hizo causa común con los que de primero le habían hecho mayor resistencia. El Monarca se hizo el caudillo de los privilegiados; y la sociedad no encontró la compensación de esta alianza en la administración de sus intereses. Más complicados y más desenvueltos que en la sociedad antigua los que el nuevo Imperio pretendió primero dirigir, y en breve confiscar, el súbdito a quien la acción del gobierno tocaba por más puntos del círculo de su existencia, recordó fácilmente, que a lo menos en las antiguas organizaciones, tenían participación en el gobierno todos los interesados.
Cuando la hora de la nueva reacción sonó, el poder político encontrose frente a frente con dos enemigos: el uno, pidiendo una igualdad social, que la monarquía, continuadora de los privilegios, no le había dado; el otro, reclamando una forma política, en la que ni el gobierno ejerciera su acción sobre todos los intereses, ni dejara de tener participación en la acción gubernativa la representación de los interesados.
Estas dos tendencias, estas dos necesidades podían producir dos revoluciones: la una, proponiendo la reforma de la ley política; la otra, atacando la constitución del estado social. Sin embargo, estas dos pretensiones se confundieron; la reacción se dirigió toda contra el poder. En la creencia de que del poder dimanaban todas las miserias de la sociedad, contra las miserias sociales no se proclamó más remedio que la limitación del gobierno. La limitación... �por quién?: -Por el individuo. Reforma social y reforma política se confundieron en un sólo principio, la santificación de la libertad individual, la emancipación de la actividad espontánea, así en el círculo del interés privado, como en la vasta esfera de la existencia pública.
De este principio nació, para la política el gobierno representativo; para la ciencia social, la teoría y exclusivo estudio de los intereses materiales, llamada economía política; para la moral, la santificación del interés y de la utilidad; para la legislación, la división indefinida de la propiedad, y el absolutismo del propietario; para la religión, el indiferentismo privado, y el olvido público; para la industria y el comercio, la concurrencia.
No calificamos estas consecuencias, no; ni pudiéramos hacerlo cuando son tan contradictorias entre sí. Las consignamos solamente, para hacer notar hasta dónde puede extenderse la dilatación de un principio. Las enumeramos sólo para afirmar que jamás el individualismo había llegado a tomar posesión tan completa de la existencia política y social del hombre, de la vida material y moral del mundo, como en esta reacción extraordinaria.
No estoy en el caso, Señores, de hacer ahora la crítica de las ideas, de los progresos, de las revoluciones. Estoy haciendo la historia de un principio.
De la reforma política sólo me cumple dejar aquí consignado que -después de ella, y a pesar de ella- la asociación política constitucional dejaba en la misma situación a aquellas clases, cuya emancipación se había anunciado con frases tan pomposas, y con esperanzas tan halagüeñas. Esta emancipación fue en verdad la emancipación del poder, la del vasallaje, la del trabajo forzado, la de la servidumbre territorial o personal; pero pocos años y poca experiencia habían de bastar para que se viera que esta emancipación política no era la emancipación de las tinieblas de la ignorancia, ni la emancipación contra los tormentos de la miseria.
Apenas había desaparecido del lenguaje legal, la palabra esclavitud, cuando la terminología filosófica se enriqueció con la palabra pauperismo. Apenas los códigos políticos habían sancionado que todos los ciudadanos tenían derechos, voto e intervención en el gobierno del Estado, cuando un sombrío y severo razonador se presentó a probar con espantosos guarismos, que las tres cuartas partes de la población no tenían derecho de sentarse a la mesa, ni de aspirar a las delicias de la paternidad y de la familia.
Y no era un socialista, Señores, el hombre que respondía a las apelaciones del liberalismo con un eco tan desconsolador y desesperado. No era un revolucionario; no era un concitador de las masas; no era tampoco un feroz y atrabiliario misántropo. Era un honradísimo ciudadano; era un modelo de piedad filial y de virtudes domésticas; un ministro de su culto; un súbdito sumiso de la ley y del gobierno de su Patria: era Malthus, en una palabra. Pero no hay que dudarlo, Señores. Cuando sus labios se abrieron para fulminar tan espantosa sentencia contra la mitad del género humano, lo que anatematizaron sus labios, fue la doctrina liberal, fueron los principios del individualismo económico. Malthus, Señores, sin intentarlo, sin saberlo, sin sospecharlo siquiera, abre la lista de los socialistas antisociales, aunque haya venido después de otros. Sin la impresión profunda, que hicieron en el mundo filosófico las desapiadadas consecuencias de Malthus, Saint-Simon y Fourrier no hubieran tenido escuela; ni hubieran venido en pos de ellos la estirpe socialista de nuestros días, que ha ido a buscar su remota genealogía a través de Babeuf hasta Giordano Bruno y Campanella.
Yo que no sigo en los individuos, sino en la sociedad, las vicisitudes históricas de este principio, debo hacer alto aquí, y antes de llegar a la última reacción de los espíritus; para hacer observar hasta dónde se extendió en todo lo que va de nuestro siglo la influencia del principio individualista, así en la vida privada, como en la gobernación pública; así en las instituciones políticas, como en las relaciones sociales.
Contra la miseria material, contra el crecimiento e intensidad del pauperismo, en favor de los adelantos positivos de la sociedad, en favor de la prosperidad pública y del desarrollo de la riqueza, la filosofía de nuestro siglo proclamó un sólo principio; la independencia absoluta de la actividad humana, el libre desarrollo del interés privado; la concurrencia industrial ilimitada; la libertad comercial sin trabas ni restricciones. Malthus proclamó la insuficiencia de estos principios, y la crítica acerba y exagerada de la situación social empezó con sus tristes deducciones.
No estoy en el caso yo, ni entra en mí el propósito, Señores, de trazar el cuadro de esta situación con tan negros y recargados colores. Harto se han exagerado en estos últimos días los resultados materiales del individualismo económico. Si yo los examinara desde el mismo punto de vista, no conocidas todavía mis propias doctrinas, pudiera darse a mis observaciones y a mis tendencias, una interpretación equivocada. Dejemos, pues, a los actuales críticos olvidar ahora, y casi echar de menos la condición del antiguo proletariado y de la antigua esclavitud.
Consignaremos solamente a este propósito dos observaciones. Primera: que cuando se hace la crítica de la sociedad en su presente organización material, se hace siempre comparándola, no con la condición de la humanidad en los anteriores períodos de su historia, sino con un ideal de prosperidad y bienandanza, de que no se ha dado todavía ejemplo en el mundo, ni aun en una localidad reducida. La otra es que el instinto, el hábito, la necesidad de los Gobiernos mismos, producto de esta situación, ha sido hasta nuestros días una resistencia más o menos dura, pero constante, a la preponderancia absoluta del individualismo económico. La libertad de comercio no ha destruido aún las aduanas: la agricultura no se ha emancipado de las leyes sobre el tráfico y precio de granos: la industria ha obtenido en todas partes reglamentos, que estatuyen sobre las condiciones y las horas del trabajo, y privilegios que garantizan la propiedad de los inventos: la navegación tiene una legislación especial y complicada sobre derechos y distinciones de bandera.
Los economistas claman que estas disposiciones son restos de barbarie, vestigios, raíces duras, y no arrancadas, de inveterados abusos. Los Gobiernos responden que la barbarie sería sacrificar al interés interpretado por el individuo, el interés de las poblaciones y de las masas, como el poder social debe representarle. En esta lucha, Señores, en que aún se puede decir a i posteri l'ardua sentenza, nosotros sólo debemos observar que los Gobiernos más liberales son todavía socialistas.
Pero donde se ofrece a nuestros ojos el espíritu individual con caracteres más tristes, es cuando le contemplamos en sus resultados morales.
Preguntad a las naciones más civilizadas, si la creencia religiosa tiene alguna aplicación práctica en sus leyes y en sus costumbres públicas. Preguntad a los hombres más generosos y bien nacidos, si les fortifica en sus reveses, o les alienta en sus esperanzas el sentimiento y la gratitud de la Patria. Preguntad a los filósofos más sinceros si confían en la eficacia de sus doctrinas. Demandad a los sabios más profundos, si no creen que mañana podrán estar derribados por tierra los sistemas científicos mejor asentados. Penetrad en el seno de la familia, y veréis si esa asociación, tal como la reconoce o consiente el código civil de naciones muy cultas, es la familia cristiana, o la familia natural siquiera. Recorred las capitales populosas de Europa: mirad si hay hogar doméstico todavía: mirad si los hijos se sientan una vez al mes a la mesa del padre. Recorred los establecimientos de beneficencia, y decid si la filantropía administrativa os parece digna de una civilización moral y grandiosa. �Decid si hay en todo eso algún rayo de creencia, que alumbre el espíritu; algún punto de respiro para la esperanza; algún reposo para la conciencia; algún estímulo contra el desaliento; algún consuelo para el corazón desfallecido!...
Donde quiera, la más absoluta indiferencia; donde quiera, el cálculo más egoísta; donde quiera, la más desconsoladora anarquía: escepticismo estéril en el alma, contradicción múltiple en el entendimiento, misantrópico aislamiento en el interés. El hombre aherrojado en el eterno análisis de su existencia intelectual; Narciso muriendo de amor en la contemplación de su propia belleza, esa es la filosofía más elevada: la libertad individual, que para la mayoría de las masas, es el ocio y la miseria, ésta es la bandera política más generosa; el inmediato y positivo interés, que para los ociosos y miserables es el crimen, ésta la moral santificada!...
Hasta en el dominio del arte, Señores; hasta en el campo de las letras se ha extinguido aquel calor vivificante con que las anima un fin colectivo y social, único que crea las obras portentosas e inmortales. Inspiradas hoy por un interés individualista, perecen con el día que las ve nacer, y no tienen otra importancia que el momentáneo placer, o la necesidad material que satisfacen. �La arquitectura no edifica más que casas; el pincel pinta retratos; el escultor hace bustos; el historiador escribe Memorias; el literato, novelas; la poesía lírica entona endechas de estériles y ridículos dolores!...
�Oh Señores! Esto no es insignificante, ni indiferente, no. Las bellas artes revelan el espíritu de la sociedad, como las flores el temple de la atmósfera en que brotan. El espíritu actual es el calor de una estufa; y el arte, que bajo la inspiración social, fue el idealismo, y en una época más materialista, era, a lo menos, la imitación de la naturaleza, ahora no es más que la copia, la sombra, la negra, descarnada silueta de la personalidad humana: a veces su espantosa caricatura, a veces... lo ideal, lo horrible de lo solitario, de lo pequeño, de lo aislado, de lo cínico: ese trabajo de microscopio solar, que concentra la luz sobre un pequeñísimo insecto, para darle, ante la espantada vista, las proporciones de un desemejado monstruo!
Desconsolador es este espectáculo, Señores; demasiado anómala y violenta esta situación, para que pueda ser duradera.
En el mundo físico la reacción es igual a la acción; pero en los seres orgánicos, individuales o colectivos, no habría crecimiento ni progreso, si la reacción vital de una crisis no fuera superior a la fuerza que la produce. Los principios sociales, los principios necesarios para la conservación del orden moral, no perecen jamás. Son como caudillos tenaces y perseverantes, que aunque vean en derrota su hueste, buscan una guarida de donde salir a campaña con mayor brío.
El principio de la asociación moral, que no pudo desaparecer en el caos de los siglos bárbaros, no desaparecerá en una civilización más adelantada. Entonces creó las órdenes religiosas y las de caballería; ahora no dejará de haberse buscado un refugio, donde quiera que le hayan dado un asilo. No hay ahora, es verdad, ese fervor de la fe que hace milagros: cayó entre el polvo de las almenas feudales el blasón de los caballeros. Pero �no hay ahora mismo, enmedio de nosotros, algunas asociaciones poderosas, agrupadas en derredor de un principio, de una idea, de un sentimiento, de una esperanza, a veces de una ilusión? �No se levanta alguna vez del seno de esas asociaciones, en que la individualidad se inmola, una protesta contra el egoísmo universal? Sí, Señores; fuerza es reconocerlo y confesarlo, por más que después tengamos que anunciaros otro más triste descubrimiento. �Sabéis lo que son, sabéis cómo se llaman las únicas asociaciones, que quedan en nuestros días con fuerza y poder colectivo?... Se llaman partidos, Señores.
No hay que asustarse de este nombre, por más que se le haya profanado o prostituido. En esos partidos que dividen, y conmueven a todas las naciones; en esas banderías, que luchan con tanto encarnizamiento, y que a veces se destrozan con tanta barbarie, es donde se ha refugiado el principio social, para decir al mundo, que vive.
Sí, Señores; enmedio del egoísmo que nos rodea, sólo los partidos, a lo menos en cierto sentido, no son egoístas. Sólo en ellos es donde se ve que el hombre abdique su interés, a veces su personalidad; sólo en ellos hay perseverancia, unidad de acción y de fuerza; sólo en ellos se sufre con resignación la desgracia, y sin infamia el vituperio. Debajo de esas banderas, que a veces sólo llevan escrita una abstracción fantástica, o la modificación de un principio; a veces un error lastimoso; es donde hay todavía héroes, donde hay mártires, donde se dibujan todavía aquellos rasgos de dignidad y grandeza, sello y distintivo de la noble raza humana. Del seno de esos partidos, Señores, nace mucho mal; pero no es menos cierto que en sus entrañas se atesora el principio del bien.
Los partidos, es verdad, tienen fuerza para destruir y demoler; pero decidme, Señores: �dónde está, fuera de ellos, la fuerza de conservar y la de construir? �Dónde estarían hoy el orden social que aún queda, y las libertades, y los poderes públicos, y los tronos mismos, y las más encumbradas legitimidades, si los partidos no las sostuvieran?... El ejemplo que cualquiera partido nos presenta, de cómo es posible conciliar la sumisión con la libertad, la espontaneidad del albedrío con una obligación de honra y conciencia, es un ejemplo consolador, Señores; porque encierra un germen fecundo de esperanza. Es un espectáculo muy halagüeño el que ofrecen millones de hombres ligados por un principio, y gobernados por una idea, toda vez que no deba ser esperanza quimérica, quejo que se llama partido, no pueda llamarse Nación.
El bien de la sociedad no se cifra en aniquilar a los partidos; y es una quimera creer que hayan de extinguirse. Lo que importa es regenerarlos. Lo que importa es darles por banderas principios fecundos, principios morales, principios capaces de organizar la sociedad en derredor de su doctrina y de su esperanza. Lo que importa, sobre todo, es demostrarles que esa organización puede formarla un principio, pero nunca un interés.
No, Señores. Dios no ha permitido nunca que se vieran ejemplos de las virtudes y de la organización que hemos citado, ni en una asociación de industria, ni en una sociedad de placer... �Sabéis, sí, lo que ha permitido Dios a veces? Que entre un principio materialista legítimo, inocente, y entre un sentimiento falso o extraviado, la materia no haya podido resistir la fuerza de las ideas, como no resisten miles de arrobas de piedra una corriente imponderable de electricidad.
Dios permitió que un día de espantoso cataclismo, el interés de millones de individuos, representado por acciones de Banco y por títulos del cuatro por ciento, quedase inmoble, paralizado, impotente e inerte ante una turba fanática y entusiasta, que no tenía otro bien que un harapo colorado, en que se leían estas palabras, tal vez enigmáticas: �República! �Democracia!!...
Señores: la lección fue elocuente: como de quien la daba. -�Que no sea perdida!...
Pero no, no temáis a esa bandera. También el soplo del individualismo pasó sobre ella; también el materialismo con su contacto le ha robado toda su electricidad. Era peligrosa, mientras resplandecían en ella esos nombres mágicos; fue irresistible el empuje de los partidos que la tremolaron, cuando esos nombres eran, al decir de sus contrarios, frases vacías o supersticiosos conjuros. Pero ya no. En el oriflama de ese radicalismo, de ese socialismo, de esa democracia social �sabéis qué nombres se han escrito, qué ideas societarias se han proclamado?... �ORO, FORTUNA, GANANCIA, RIQUEZA, PLACER! -�Están perdidos!
Pero el tiempo ha pasado, y la índole y análisis de este pretendido socialismo individual y materialista, pide algo más que una declamación: le consagraremos la sesión siguiente.